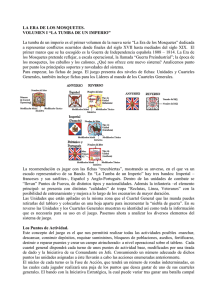AMAZONAS - Domingo Caratozzolo
Anuncio

AMAZONAS DEL FIN DE MILENIO Domingo Caratozzolo* El historiador griego Herodoto es quien habla por primera vez de la existencia de unas tribus guerreras de mujeres conocidas con el nombre de Amazonas. Sus principales deidades eran Ares (Marte para los romanos) y Artemisa (la Diana itálica). La naturaleza de sus dioses nos permite conocer la naturaleza de estas mujeres. Ares es el dios de la guerra por excelencia, el espíritu de la batalla que goza con la venganza y la sangre. Artemisa permaneció virgen, eternamente joven y es el prototipo de la doncella arisca y salvaje que vive con las fieras. Es vengativa y fueron numerosas las víctimas de su cólera; entre ellas figura Orión, el cazador gigante que intentó violarla. Las Amazonas eran guerreras y cazadoras e independientes del yugo masculino. No permitían que entre ellas vivieran hombres, pero una vez al año, en primavera, copulaban con sus vecinos más cercanos a fines de asegurar la continuidad de su pueblo. Como en esa época no estaba de moda la fecundación asistida y ni siquiera se hablaba de clonación, tenían que recurrir a una práctica que desde Adán y Eva había demostrado su eficacia. Para evitar quedar seducidas por el compañero sexual, realizaban estos encuentros fecundantes de noche y con una pareja elegida al azar. Como no toleraban a ningún hombre entre ellas, si el fruto era niño lo mataban o entregaban a sus vecinos; en cambio, si era niña, la cuidaban y adiestraban en sus costumbres y en la fatiga de la guerra. Las Amazonas eran diestras jinetes que montaban en pelo, sabiendo guerrear tanto a pié como a caballo. El espíritu belicoso de estas mujeres las embarcó en expediciones que la leyenda elevó a la celebridad por la alcurnia de los luchadores. Los griegos, habiéndolas hecho prisioneras, las llevaron en sus barcos y fueron muertos por ellas, justificando así el nombre de “matadoras de machos” (androktonoi). Las Amazonas posmodernas comparten con las de la leyenda su aversión al yugo masculino. Ellas también desean la muerte del “macho” para compartir y competir con el hombre en pié de igualdad. “Estoy esperando que me invites a salir”. “Qué bien que estás”. “Con vos iría a cualquier lado”. Estas frases que históricamente fueron atribuidas a hombres que cortejaban a mujeres, ahora también las dicen las mujeres a los hombres. La lucha por el predominio sexual y la conquista parecen virar inexorablemente hacia lugares impensados dos generaciones atrás, cuando la “batalla sexual” consistía en una paciente, larga y a veces infructuosa lucha por lograr aquello que constituía el epílogo de un tipo de vínculo y el prólogo de un libro por escribir. Zaguanes, cocinas, livings, discotecas, automóviles y plazas, eran los terrenos donde se libraba la batalla impulsada por el deseo arrebatador de la juventud contra las severas advertencias de papá y mamá. Esta lucha que, como dice el tango “es cruel y es mucha”, la comandaba el chico quién, mediante besos, abrazos y caricias, trataba de explorar la ardiente pero esquiva anatomía femenina. El juego era claro: él tenía que avanzar sobre el terreno, sabiendo que nunca hay que abandonar una posición ya conquistada y tomar aliento para una nueva embestida con el fin de apoderarse de zonas que prometían emocionantes reconocimientos. Ella en cambio tenía una misión encomendada y aprendida de generaciones y generaciones de mujeres que como ella libraban esa lucha desigual en la cual afortunadamente serían vencidas: resistir y ceder, poniendo límites al deseo compartido. Eran momentos de concentración en la tarea. Si se hablaba, era poco. Ella decía muy frecuentemente “no! no!” entre jadeos y respiraciones entrecortadas y a veces agregaba un “mirá que me enojo”, “dejame” o “andate” aunque en ocasiones tenía que empujar, pellizcar o morder, mientras intentaba sostener sus prendas para evitar que la mano anhelante de su compañero invadiera privacidades y la dejaran desarmada y entregada al deseado enemigo. Esta contienda se renovaba dos, tres, o mas veces por semana, lo cual dependía como es razonable suponer, de la apetencia de los participantes. Las interrupciones de esta lucha significaban siempre una desventaja para el atacante, pues en el próximo asedio no podía recomenzar a hostigar al enemigo en la última posición ocupada. Había que pelear trinchera por trinchera hasta llegar a disfrutar nuevamente de la plaza anteriormente conquistada. No era raro que el enemigo, no dispuesto a entregarse muy fácilmente fortificara sus defensas y librara una batalla de tal magnitud que obligara al retroceso. Pero en términos generales, el haber llegado a un terreno y ejercido un dominio sobre el mismo, debilitaba las líneas enemigas, posibilitando el establecimiento de asentamientos estables. Si la batalla era tremenda, no por ello arredraba en lo más mínimo a los contendientes, pues el resultado, tanto como el camino recorrido, justificaba todos los esfuerzos. Podemos generalizar diciendo que, más tarde o más temprano el enemigo se rendía para regocijo de ambos. Estos “juegos de guerra” eran transmitidos de generación en generación y se enseñaba a cada participante el rol que debía desempeñar; así todo estaba claro como en el don pirulero, donde “cada cual atiende su juego” y el que no, una prenda tendrá. Pero este siglo, el último del milenio, está empeñado en romper con esas reglas claras, o quizás, introducir otras tan transparentes como éstas, pero distintas. De cualquier manera, los que sufren la transición quedan expuestos a la confusión de estos estados intermedios. No se trata aquí de valorar lo positivo o lo negativo de los cambios que se producen. La nostalgia por el pasado puede impedirnos vivir con plenitud el presente. Lo que intentamos hacer es un examen de situación para conocer dónde estamos parados. Y sabemos que en momentos de transición como estos, nos encontramos en terreno sísmico. Los hombres, quienes tenían que aportar al vínculo heterosexual el asedio constante, el cortejo explícito, el avance, la iniciativa, el “acoso sexual”, en un lapso muy corto de tiempo histórico se ven compelidos a jugar otro juego diametralmente opuesto al aprendido. La iniciativa y el asedio, el avance y el acoso, parten ahora cada vez con más frecuencia y con mayor energía de aquellas que pertenecen al llamado “sexo débil”. Y pareciera que esta debilidad se hubiera transformado en vigor y fortaleza. Dirigir países, ser diputadas, ministras, directores de empresa, profesionales, conductoras de taxi, desocupadas, árbitros de fútbol, inspectoras de tránsito, futbolistas, no les es suficiente, también buscan desplazar al hombre en la conquista sexual. ¿Cómo se encuentra el varón de fines de milenio ante esta arremetida femenina? Confundido y asustado. Si la mujer adopta el rol activo, el hombre queda sumido en un papel pasivo para el cual no fue programado. Según leyendas posteriores, las Amazonas atacaron a los escitas, pero cuando éstos se dieron cuenta de que eran mujeres, dejaron de guerrear. Y como “débil es la carne”, los más jóvenes se acercaron, cada vez más y más cerca, como se hace con un animal feroz y terminaron por unirse a ellas. Claro que los hombres hilaban la lana y se ocupaban de los niños, mientras las mujeres peleaban. Varonil, viril, masculino es sinónimo de vigoroso, fuerte, valiente, recio, enérgico. Y su opuesto es mujeril, afeminado, blando, débil, delicado, suave. Corregir los diccionarios no será tarea demasiado engorrosa. Pero el hombre, en cambio, tendrá que metabolizar esos cambios y suponemos que ello puede demandar el esfuerzo de varias generaciones. Fin de siglo, fin de milenio. La humanidad, ¿podrá finalizar con las situaciones de privilegio de uno de los sexos sobre el otro?, ¿será capaz de poner fin a las relaciones de servidumbre y sometimiento entre hombres y mujeres?. Sería deseable que el diccionario pueda describir a unos y a otros como vigorosos, fuertes, valientes, enérgicos, delicados, sensibles, afectuosos y tiernos. Esperamos que en el futuro hombres y mujeres logren compartir en igualdad de condiciones y en actitud solidaria la aventura de la vida. *Psicoanalista