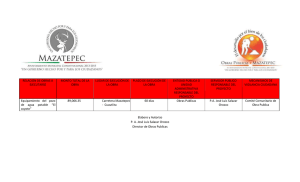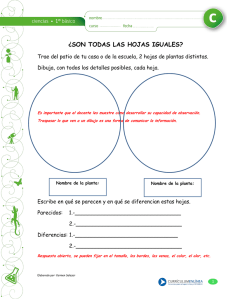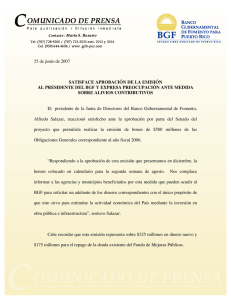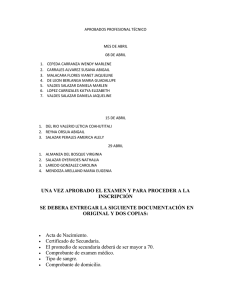POLO DOLIENTE, JUAN SALAZAR. María Larralde
Anuncio

POLO DOLIENTE, JUAN SALAZAR. María Larralde POLO DOLIENTE Aquí viene el muerto de Marigüitar cuatro pescadores lo van a enterrar cuatro pescadores lo van a enterrar aquí viene el muerto de Marigüitar Nació en un puerto, murió en el mar y se llamaba Juan Salazar anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se dio a la mar Partió cantando y al aclarar volvía muerto Juan Salazar lo amortajaron los del lugar con su franela de parrandear Anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se dio a la mar Y ya lo llevan a sepultar en una caja sin cepillar muda la gente lo ve pasar luego se quedan mirando el mar Muda la gente lo ve pasar luego se quedan mirando el mar como un abrazo sin terminar quedan los remos en altamar Anoche, anoche salió a pescar cantando anoche se dio a la mar Aquí viene el muerto de Marigüitar cuatro pescadores lo van a enterrar cuatro pescadores lo van a enterrar aquí viene el muerto de Marigüitar Inti-Illimani Esta es la historia de un hombre, un pescador llamado Juan Salazar. Su historia seria como la de cualquier otro hombre si no fuera por la singular circunstancia de su muerte. Porque su muerte no fue una muerte como la de los demás hombres del mundo. Todavía hoy, sus paisanos, siguen murmurando sobre los factores que pudieron influir en los hechos posteriores. El cómo, y bajo qué terribles condiciones Salazar perdió su vida estremece a sus familiares, amigos y vecinos, aun hoy en día. El fenómeno que, tras horas a la deriva, protagonizó Salazar y que presenciaron algunos de los que lo pudieron vivir ha quedado en las retinas y corazones de aquellos hombres como una pesadilla, un mal sueño que al despertar se borró en el olvido, o quizá como un delirio, algo que estuvo exclusivamente en las cabezas de los hombres pero que no ocurrió en realidad. Así fue que un día, como otro cualquiera, o más bien una noche (porque a faenar salían de noche), el pescador Juan Salazar se preparaba para su trabajo. Nada inusual le hacía prever que en unas horas, estaría muerto, que su cuerpo reposaría en el fondo del mar durante un tiempo indeterminado y que sus compadres tendrían que sacarlo, al descubrirlo flotando en el agua, tras una larga noche de búsqueda. Su mujer, sin embargo, tuvo un presentimiento. Un mal presentimiento: una visión del cuerpo flotando sin vida de su marido en el mar, esa misma mañana. Ella no era ni medio bruja, ni bruja entera... nunca antes le había parecido tan real una premonición. —Juan, ten cuidado. — ¿Qué te preocupa? Sabes que lo tengo, mujer. ¿Quién hay en este pueblo con más experiencia en el mar que yo? ¡Bah, no tengas miedo! —Sí, sí... pero no sé qué me pasa hoy. Tú haz caso, Juan. Que sabes que tengo un sexto sentido. Hoy habrá tormenta y... Pero en ese momento Juan se acerca a su mujer y la besa suavemente en los labios unos segundos para bajar hacia su barbilla y calmarla con un leve mordisco. Sus hijos rezongan alrededor, como celosos de su amor. Él sabe que su temor es fundado. Pero la quiere hacer olvidar. Se avecinan tormentas, sin embargo, hay que salir pues nadie más trae el jornal a casa. Y no, miseria no se pasa en Marigüitar, pero se vende poca cosa. Los precios han bajado, y mucho. Ahora para sacar un jornal hacen falta muchas más horas que hace tan solo unos años. La costa es abrupta, y hay que salir de la bahía para pescar en mar adentro. Muchos compañeros, conocidos de otros pueblos costeros e incluso del mismo Marigüitar, han muerto en el mar. Es un riesgo que hay que correr. Se cuentan historias horribles de tiempos inmemoriales que los marineros replican en sus salidas, cuando esperan sus capturas, y toman algo caliente para aguantar el frío del océano. Nadie las creía hasta el día en que Juan murió, pues es sabido que el mar trae cuentos a través de sus muertos. Pero son cuentos, no más. Menos este, el de Salazar. Claudia era una mujer robusta, alegre y franca. Su pelo negro y sus ojos de almendra resaltaban sobre una tez ovalada que terminaba en una barbilla suavemente recortada en dos mitades. Cosa graciosa, y deleite de Juan, que se fijó en ella justamente por su graciosa barbillita. Claudia tenía apenas treinta años y cuatro hijos. En aquellos años de juventud, cuando se conocieron en la playa, Juan era un hombre que no pasaba desapercibido para nadie. Alto y elegante, casi como si su estirpe fuera señorial y no plebeya, de tez más clara de lo normal para ser hijo de pescadores, y manos grandes, como labradas para su oficio. Igual que ahora, pero su porte de hoy era medio encorvada, quizá de tanto tirar las redes al mar. Así era Juan. Duro y fuerte, amable y risueño, bebedor y tranquilo. Amante y amigo. Ese era Salazar. Un hombre de mar. —¡Júrame que volverás, Juan! — ¡Juro, mujer! Y ella le abrazó y besó con amor, pues le amaba. Más que a su propia vida, le amaba. Y le dio su petate de comida, como siempre, y se despidieron anocheciendo, como siempre. Y él se marchó, como siempre, para volver al alba. Pero no volvió. Oscuridad. En tan solo una hora tras su partida un brazo de mar se llevó al gran pescador al fondo del mar. Olas grandiosas, se presentaron como un dios invisible ante unos miserables seres humanos, tan ajenos a su naturaleza acuática. Porque el mar es Dios, pero un dios ancestral. Nada, nada es comparable a su majestuosidad. Da miedo, miedo estar en sus fauces profundas y frías. Y nadie se puede explicar cómo es posible que existan seres adaptados a él, pues el mar no entiende de vida, sino de muerte. Pero pareciera que ese Dios ávido de carne, solo deseaba la muerte del bueno de Salazar pues, mientras se hundía como si de un plomo se tratara y desaparecía en la oscuridad, y sus compañeros observaban impotentes y desesperados, la tormenta amainó tan rápido como se había formado contra ellos. Pero Juan no estaba. El mar enmudeció. Algo maligno estaba ocurriendo ¿Cómo, si no, explicar aquel fenómeno anómalo? Los tres compañeros miraban por la borda del pesquero, atónitos, perplejos, sin saber qué hacer o decir. Avisaron a la guardia costera, y buscaron hasta el amanecer. Y ocurrió de nuevo otro hecho extraño y fue que Juan apareció en la costa justo en el momento en el que sus camaradas regresaban completamente destruidos y agotados. Unos vecinos lo encontraron flotando boca abajo, en el agua, con los ojos abiertos y su tez ennegrecida. Sus manos y pies habían cambiado, ya no eran pies, ya no eran manos pues unas membranas, cual palmípedo, se podían observar entre sus dedos. Desnudo, y oscuro. Así regresó Salazar. Los compañeros, sus amigos, lo recogieron de la orilla. Su mujer, avisada por las vecinas, con sus cuatro huérfanos, corría y gritaba como poseída por algún espíritu animal. Ni siquiera lloraba, solo se la escuchaba decir, agarrada al cuerpo de su marido al borde del mar calmado con el sol en el horizonte, despuntando el alba dorada y pálida: —¡Juraste Juan, juraste Juan...! —y así, sin callar, durante una hora o más. Luz. Ya entrado el día, y tras las pesquisas policiales y médicas pertinentes, Juan Salazar fue llevado a su casa para guardarle su fúnebre velatorio. Un día entero llorándole. Todos (todos menos su mujer que miraba al muerto, se acercaba, le musitaba algo al oído y se marchaba a solas a su habitación). Los demás rezaban, oraban y lloraban como corresponde a la situación y lugar. Y llegó la hora de enterrar, y Salazar fue enterrado. Y su caja de muertos, era una caja sencilla y sus ropas, las de parrandear. Pero Claudia no fue al enterramiento de su marido pues comenzó a decir, no sin algo de razón, que aquel no era su Juan. Pero ante tal declaración, todos, incluidos los padres del muerto, la creyeron loca, o ida, o vaya usted a saber qué... ¡Era normal, había muerto su Juan! La dejaron sola en su casa. A los niños se los llevó su hermana. Y a ella se la querían llevar para que pasara el duelo en otro lugar, aquella casa la iba a matar. Pero la mujer se negó. Ella se quedaba a esperar, a esperar que volviera su amor. Oscuridad. Entrada la noche, Claudia estaba sentada en la mesa de madera, en la cocina, al lado de la puerta de la calle. Un candil, medio alumbraba la escena desoladora. Una mujer murmurando palabras incomprensibles para los hombres, despeinada, con sus ojos casi cerrados del llanto, con su cara hinchada y sus manos temblorosas. En su regazo como abrazando algo... ¿algo? Algo había entre sus manos. Parecía una fotografía. La mujer la miraba fugazmente, como en lapsos de tiempo que no permitían realmente ver la figura del retrato que tenía en su regazo. Acunaba. De repente un sonido de pasos se arrastran tras la puerta. Claudia mira y escucha impasible. Ella habla sonoramente: —Pasa y dime, ¿qué le has hecho a Juan? Aquel ser nauseabundo, con terrible olor a pescado, como una imitación perturbadora del rostro y el cuerpo de Juan, abrió la puerta de la casa de Salazar. Casi no podía andar. Sus manos y pies eran ya más que tales, unas aletas perfectamente conformadas que le impedían tener la agilidad y firmeza que los seres terrestres necesitan para andar. Miró con ojos de batracio a la que supuestamente había sido su mujer. Y ella le dijo de nuevo: —¡Dime, monstruo del mar, ¿dónde está Juan? ¿a qué has venido?! Contrahecho y reptante, el ser (antaño Juan) se arrastró, tras caer al suelo por la transformación acelerada que sufría en su cuerpo, acercándose a las piernas de la que hubiera querido seguir siendo su mujer. Ella ni se inmutó, y cuando tuvo su cara cerca le enseñó, tapándose la nariz por el asqueroso y hediondo olor a pescado podrido que emanaba del monstruo, la fotografía de su marido. Éste miró con una medio sonrisa forzada en la boca sin labios y de lengua hinchada que le hacía parecer más horrendo si cabe, ya casi convertido en monstruo marino y le dijo: —¡Juré, y he venido, Claudia! ¡Juré, y he venido a por ti! En el vecindario se escuchó un grito terrible de mujer. Un nombre, entre alaridos de dolor: — ¡Nooooo, Juaaaan, noooo...! Los vecinos corrieron al despertar por los alaridos de Claudia. Todos pensaron que la mujer había enloquecido de dolor (¡¿A quién se le ocurría dejarla sola en la casa, un día después de la muerte de Salazar?!), estaba claro que algo malo tenía que pasar. Pero nunca, ni en las peores pesadillas se hubiera imaginado, ni la mente más perversa del universo, lo que se encontraron los vecinos de Marigüitar: un ser repugnantemente grande se arrastraba, reptando por el suelo de la cocina, tirando sillas y dándose golpes violentos contra los muebles; sin extremidades, más que una especie de aletas, cuyo cuerpo de color grisáceo y de piel rugosa ondulaba sobre el pavimento, y con fauces de anaconda, ¡se estaba tragando a Claudia sin masticar! Paralizados. Todos estaban paralizados ante el terrible fenómeno. Y el monstruo se arrastró entre las sombras, atravesando la puerta y el umbral de la casa, ante la mirada atónita de las personas allí congregadas, llevándose con él a su mujer hacia el mar. Nunca jamás se les volvió a divisar, ni en su casa, ni en el mar. Y eso que no pararon de buscar. Los que lo vieron, esto es lo que suelen contar sobre Juan Salazar.