Las nuevas amenazas y la necesaria reconceptualización de la
Anuncio
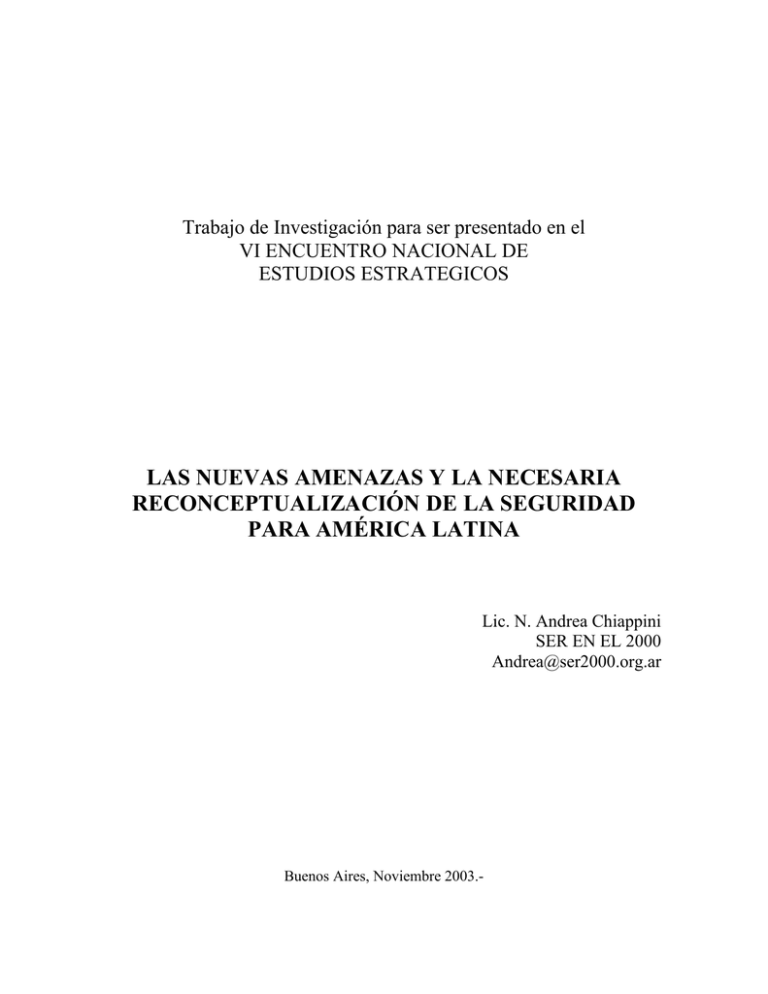
Trabajo de Investigación para ser presentado en el VI ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LAS NUEVAS AMENAZAS Y LA NECESARIA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA AMÉRICA LATINA Lic. N. Andrea Chiappini SER EN EL 2000 [email protected] Buenos Aires, Noviembre 2003.- INTRODUCCIÓN. Sin duda los acontecimientos del 11 se Septiembre de 2001, marcan un antes y un después en las relaciones internacionales, en los conceptos de seguridad y en la relación que la potencia hegemónica mantiene con las naciones del hemisferio. Visualizar los riesgos que actualmente enfrentan las naciones, la incorporación al campo de la seguridad de factores sociales, conflictos étnicos, fenómenos ambientales, crisis económicas, pobreza endémica, tráfico de armas y narcotráfico, son sólo algunos de los factores que conducen necesariamente a una reconceptualización de la seguridad, en sus diferentes niveles, nacional, regional, hemisférica y global, como también en todas sus dimensiones. A su vez se intenta enfocar estos temas transnacionales y su impacto en el escenario de la América Latina de hoy, donde predominan las gobiernos democráticos, la necesidad de la inserción económica internacional, la resolución pacífica de conflictos fronterizos entre los vecinos de la región El desafío actual para América Latina es definir una agenda superadora de la situación de incertidumbre e impredictibilidad en que se encuentra inmersa la región y que posibilite la disminución de su vulnerabilidad frente a estas amenazas, teniendo en cuenta que la región no concita la atención de los Estados Unidos. El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, no sólo intentar describir los escenarios global y hemisférico, la emergencia de las nuevas amenazas y su impacto en el concepto de seguridad, sino también el develar los caminos que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad de los estados y sus ciudadanos, frente a los riesgos y amenazas que los distintos actores enfrentan. ESCENARIO GLOBAL. La primera característica que podemos señalar del escenario internacional y que se constata como nunca antes en la historia de la humanidad es el proceso de globalización, que como concepto se refiere a una proceso social que combina una reducción de las barreras comunicacionales y temporales del mundo con una intensificación de una “conciencia de pertenencia global” por parte de los habitantes del planeta1. Este fenómeno tiene impacto en ámbitos amplios y diversos, y es una variable empíricamente y conceptualmente dinámica y de difícil categorización. Stallings, Barbara “Relaciones Económicas entre Estados Unidos y América Latina después del 11 de septiembre” en Escenarios Post 11 de Septiembre. El Futuro de las Relaciones Internacionales Flacso, 2002 1 El neoliberalismo es una parte crucial de la globalización, vinculada con la economía mundial, pero también es una ideología, una forma de ver el mundo, un modelo de desarrollo basado en un estado reducido a su mínima expresión y una fe en los mercados globales. Con respecto a la reducción del Estado, Estados Unidos, luego de los ataques del 11 de Septiembre “redescubre el Estado” (o algunas partes de él), fortaleciendo sus instintos unilateralistas, con un enfoque centrado en los temas del terrorismo y la percepción de amenazas a su seguridad nacional. El impacto político en el hemisferio de este fenómeno es casi contradictorio ya que por un lado se sostiene que han sobrevivido democracias electorales en circunstancias que en otras décadas hubiesen conllevado a golpes militares. Se señalan como factores que lo explican: las transformaciones modernizadoras estructurales de las décadas pasadas, la despolarización ideológica, la revalorización de la democracia política en la región después de la experiencia del autoritarismo, el declive del modelo cubano, el fin de la guerra fría, y el creciente apoyo internacional y regional a la democracia. Por el otro lado, se enfatiza en la baja calidad de estas democracias, poco progreso y en muchos casos, su retroceso y se señalan como factores determinantes: la naturaleza y el impacto de crisis socioeconómicas sostenidas y el impacto de las reformas orientadas hacia el mercado, la distribución del poder sumamente desigual dentro de la sociedad, los altos niveles de desigualdad económica, la insuficiencia de la representación política y el debilitamiento de elementos cruciales para un estado de derecho democrático que si bien históricamente han sido débiles, hoy observan procesos de mayor deterioro, con consecuencias dramáticas para el orden público, la civilidad y la seguridad. Estos efectos paradójicos provienen desde el exterior, tanto desde el neoliberalismo como de algunos aspectos de la globalización y se podrían sintetizar de la siguiente manera: 1) Ellos ayudan a sostener un piso político mínimo de democracia electoral, pero al mismo tiempo estos procesos 2) erosionan un avance hacia una mejor calidad de la democracia dado sus impactos socio-económicos (debilitando muchos actores sociales, induciendo nuevas desigualdades y concentraciones de poder) y también por sus impactos sobre el sistema político de representación, 3) estos procesos también han ayudado a fortalecer visiones sobre el tipo de derechos que se deben esperar o demandar en una democracia (temas como género, etnicidad, medio ambiente, poder local, etc.) Obviamente, estos efectos paradójicos varían de un país a otro, no sólo porque no hay impactos homogéneos, sino también por las grandes diferencias en contexto y desarrollo históricos que se observan en los distintos países. También se pueden establecer relaciones entre el neoliberalismo y la amenaza del narcotráfico como sus consecuencias para la calidad de la democracia. Las reformas orientadas hacia el mercado y la globalización en general han facilitado el narcotráfico, porque han debilitado a estados, desplazado mano de obra, y facilitado otros tipos de redes transnacionales, tales como el tráfico de drogas para la compra de armas. Asimismo, se observa que las tasas de criminalidad se han incrementado de manera dramática en la región. América Latina tiene una de las tasas medias de homicidio más altas en el mundo desde la década de los setenta, y se han incrementado aún más en los noventa. Otro de los efectos negativos de la globalización que se pueden citar es el debilitamiento de las instituciones estatales y políticas incluyendo en particular los partidos políticos. Las razones de lo expuesto son por una parte la lógica del mercado que afecta a la región ha ayudado a reducir la importancia del Estado y de la esfera de la política como forjador de identidades, organizador de conflictos, o, más aún, como espacio para resolver conflictos y tomar decisiones. Por otra parte, hay un discurso contra-hegemónico que podríamos llamar social-participativo centrado en grupos de la sociedad civil, es decir hay un impulso a la expansión de la ciudadanía. Estos actores insisten en buscar medidas que permitan mayor participación ciudadana, mejor acceso al Estado, y más transparencias en las decisiones públicas. El debilitamiento de partidos políticos tradicionales y la emergencia de estos nuevos tipos de partidos ha variado mucho por país. La explicación de estas variaciones parece descansar en factores tales como: las transformaciones estructurales debilitando sectores sociales antes bien organizados como el sindicalismo y en general fragamentando la sociedad, el declive en la diferenciación de programas entre partidos establecidos, con nuevos partidos enfocando temas como la lucha contra la corrupción, la existencia de nuevos partidos respondiendo parcialmente a demandas de una nueva y más movilizada sociedad civil, campañas electorales que requieren menos partidos fuertemente organizados a nivel de base gracias nuevas tecnología y a los medios masivos de comunicación. Estos procesos políticos se diferencia bastante del pasado reciente y forman parte de un fenómeno global que se caracteriza por: niveles bajos de afiliación partidista, cambios estructurales y tecnológicos, ciudadanos que expresan altos niveles de desconfianza hacia las instituciones y partidos, y que perciben a los políticos como corruptos o ineptos y a los cuales se les culpa por su incapacidad de solucionar los principales problemas de sus países. Otro de los rasgos característicos del sistema internacional es el alto grado de impredictibilidad en diversos campos. La globalización ha incrementado esta faceta, especialmente en lo referdo a cuestiones financieras y comerciales. Esta característica torna imposible el establecimiento de garantías en cuento al relacionamiento de los actores. La estabilidad se vuelve elusiva. El uso de la fuerza sigue ocupando un espacio importante. Las amenazas emergentes pueden ser acotadas a distintos escenarios. En este marco, en la constelación de actores y sus factores de poder, se debe reconocer que las capacidades estatales siguen teniendo primacía2. Rojas Aravena, Francisco “Cooperación y Seguridad Internacional en las Américas” , Editorial Nueva Sociedad, 1999. 2 Desde el punto de vista estrictamente económico, el modelo globalizante no dio los resultados o los frutos que habían sido anticipados, considerando que según un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el crecimiento de la década de los noventa estuvo por debajo de los indicadores de las décadas del cincuenta, sesenta y setenta, e incluso de la que se denominó la década perdida. De esta forma, si bien hay diferencias entre los países, podría decirse que, en términos generales, los retornos de las políticas de reforma han sido modestos en crecimiento, y, por supuesto, han tenido implicancias sociales y políticas considerables. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE AMÉRICA LATINA. El continente americano es un área privilegiada, dado que las amenazas de carácter militar poseen muy bajo nivel y muy baja intensidad. Los conflictos de carácter interestatal se han ido solucionando y encontrando fórmulas efectivas de arreglos diplomáticos. Ejemplos de ello son el acuerdo alcanzado entre Perú y Ecuador para la resolución de su conflicto, el desarrollo de medidas de confianza mutua y políticas de cooperación han facilitado la reducción de las percepciones de tensión en áreas como la frontera argentino-chilena o la frontera entre Colombia y Venezuela. La diversidad es propia de los países de la región, en especial sus diferentes grados de gobernabilidad y capacidad de efectuar los ajustes que el proceso de globalización económica impone. Como consecuencia de ello, el continente no ha logrado dar respuesta a sus conflictos bajo una posición homogénea, y tampoco facilita la estructuración de políticas generales capaces de contener los intereses del conjunto de los actores de la región. Las diferencias también son notables cuando se consideran variables tales como conflictos internos, percepción de amenazas y disputas externas, surgimiento de amenazas no tradicionales. Adicionalmente a estas características propias de la región se constatan otras que han obstaculizado la estabilidad y predictibilidad, y que es necesario detectar, asumir y enfrentar para lograr mayor cooperación y entendimiento entre los vecinos. Entre ellas podemos señalar: a) Deficiencias institucionales: la región adolece de instrumentos efectivos de alerta temprana y no existen instrumentos permanentes para la solución de conflictos interestatales. Reforzar la institucionalidad es un logro esencial para alcanzar el objetivo de la desmilitarización de las relaciones interestatales, aspecto que a su veces un elemento crucial para incrementar las relaciones de cooperación políticas, económicas, sociales y culturales. b) Falta de seguimiento de acuerdos: La ausencia de un marco institucional dificulta el seguimiento de los acuerdos. c) Desconfianzas inherentes en las relaciones interestatales: el bajo nivel de conflictos interestatal que evidencian los países latinoamericanos no posee un referente equivalente en las confianzas recíprocas. Este marco de desconfianza fundamenta percepciones de inseguridad en las relaciones estatales. El rol de las medidas de confianza mutua y seguridad es crucial en este campo. d) Incorporación de diversos actores: el análisis de temas sensibles de las relaciones interamericanas han quedado radicadas sólo en el ámbito del gobierno o en algún sector de él. Lo cual significa que los parlamentos tienen una baja participación en el proceso de posicionamiento nacional y de conformación del espacio negociador. Sin embargo son los parlamentos los que deben ratificar los tratados o aprobar los presupuestos. Al no ser parte del proceso, los trámites de ratificación se ven retardados o ni siquiera considerados, así los tratados pierden fuerza y capacidad imperativa. Esta situación genera a su vez falta de credibilidad, incremento de desconfianza, etc. LAS NUEVAS AMENAZAS Y LA SEGURIDAD. La agenda en la esfera de la paz y la seguridad internaciones va impulsando la necesidad de definir e identificar las nuevas amenazas y los nuevos riesgos contemporáneos. Así, se visualizan y se van perfilando como tales el terrorismo internacional y nacional, el narcotráfico y la corrupción, el incremento del comercio ilegal de armas convencionales, los atentados a los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente a escala planetaria. Ya no sólo se trata, por tanto de la amenaza y la proliferación nucleares, sino que se amplía hacia otras áreas. Es en esta nueva realidad donde cabe considerar la definición de “Seguridad”, esbozada por Naciones Unidas: “una situación en la cual los Estados perciben que se encuentran libres de amenaza militar, de presión política o de coerción económica para poder seguir libremente en su camino de desarrollo”. La intensidad de la amenaza puede variar de manera sustancial según los recursos de poder con que cuenten los diversos Estados para enfrentarla. Amenazas no tradicionales y de carácter no militar en una perspectiva global como lo es el narcotráfico, puede ser una seria amenaza para un estado pequeño y en países importantes, como en el caso de Colombia, el narcotráfico ha representado un importante desafío para el Estado. Los países latinoamericanos enfrentan, por lo tanto, una doble agenda: la agenda histórica, que se vincula con los temas de delimitación fronteriza que poseen un fuerte peso en las percepciones de amenaza de carácter militar, y la nueva agenda, que incorpora los procesos de integración, el fenómeno de la transnacionalización y la globalización. En este último ámbito de ubican los nuevos riesgos. Es necesario construir un nuevo orden donde se aglutinen las necesidades para enfrentar tanto las menazas tradicionales como los nuevos riesgos, para ello es esencial primero definirlo conceptualmente, crearlo intelectual y políticamente. Luego generar las condiciones para establecerlo como realidad efectiva, capaz de definir y establecer regulaciones y marcos de acción para los diversos actores. Esta creatividad de la dirigencia política será la que posibilite alcanzar las metas de paz y estabilidad en el ámbito de la seguridad internacional, clave para el desarrollo global. CONCLUSIONES: AREAS DONDE TRABAJAR, ACCIONES PARA AVANZAR. Los cambios internacionales han generado incertidumbre en los países latinoamericanos. Esta se expresa tanto en la reconceptualización de la seguridad, en la redefinición de las amenazas, como en las misiones que deben cumplir las fuerzas armadas. El establecimiento de regímenes internaciones de cooperación posibilita establecer un marco de acción conjunta y colaborativa en el hemisferio. Producir una paz sustentable en la región conlleva la necesidad e importantes grados de institucionalización. La institucionalización del régimen permite establecer un espacio de comunicación y por lo tanto de construcción conjunta de la percepción de la realidad. Se establece un proceso de aprendizaje sobre cómo abordar los conflictos para resolverlos a partir de la cooperación y no el enfrentamiento. En el camino aparecen una serie de acciones en el campo político que apuntan hacia el desarrollo de cooperación para la paz y que facilitarán las fortalezas para enfrentar los riesgos y amenazas acuciantes para la región: A) reafirmación y ratificación de los compromisos hemisféricos de resolución pacífica de controversias. B) Cooperación preventiva: el desarrollo de acciones preventiva y la planificación frente a conductas del terrorismo transnacional, puede contribuir a la prevención y al desarrollo de actividades importantes en la coordinación de políticas entre los países. C) Cooperación técnica en el ámbito científico: las áreas de cooperación en este campo son múltiples y posibilitan la focalización de recursos con una perspectiva asociativa, facilitando acceso a información científica y técnica muy valiosa para la prevención de diversos hechos que afectan la seguridad nacional y regional, especialmente de prevención en el campo del medio ambiente o también intercambio de información sobre mafias internacionales. D) Cooperación para desactivar conflictos fronterizos. E) Cooperación para el desarrollo: la emergencia de nuevas amenazas como las provenientes de la seguridad ecológica requieren una proyección asociativa. F) Cooperación para la seguridad regional: la cooperación en el ámbito estratégico posee un rol crucial. La cooperación entre fuerzas de defensa solo será posible si existe confianza interestatal . G) Monitoreo permanente de la situación de seguridad internacional y de las actividades desarrolladas por los distintos actores en cada una de las subregiones. Teniendo en cuenta lo anterior, la agenda que surge no puede ser distinta a la de la cooperación para enfrentar los problemas que se evidencian en el área de la seguridad. La nueva agenda estará caracterizada, entonces, por riesgos no militares de nuevo tipo, entre los que se encuentra medio ambiente, migraciones, narcotráfico, problemas de gobernabilidad económico y social. La complejidad de la nueva realidad de cara a las nuevas amenazas no puede ser abordada por las concepciones tradicionales de seguridad. La voluntad política jugará un rol central y que permite diseñar un futuro distinto. La voluntad política es el elemento que articulas las ideas fuerza en torno a soluciones definitivas. Tener voluntad política y manifestarla, incluso tener voluntades políticas coincidentes de resolución, no asegura el éxito. Serán los espacios políticos locales los que condicionen las oportunidades para adoptar decisiones. Dependerán de los recursos asignados las posibilidades de instrumentar los acuerdos. La institucionalización jugarán un rol determinante en el seguimiento. La coincidencia, por lo tanto del esfuerzo por abrir el espacio político y decisorio, la inversión de recursos en la solución y la institucionalización para darle seguimiento a los acuerdos, materializará la voluntad política que de lo contrario, quedarán ubicada sólo en manifestaciones retóricas. En América Latina es fundamental profundizar el debate sobre la seguridad internacional y los nuevos riesgos. Aumentar la rigurosidad conceptual, a fin de no extender el concepto hacia una amplitud tal que lo haga perder especificidad, pero que a la vez no se tan restringido que no pueda dar cuenta de los desafíos y riesgos emergentes. Aun más importante y necesario es abrir canales de comunicación entre los actores tradicionales en el campo de la seguridad (fuerzas armadas, gobierno) y actores no tradicionales. Entre estos se pueden destacar otro actores estatales como los Congresos. En otro nivel, pero con gran significación están las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y grupos ciudadanos e intelectuales interesados en esta materia.