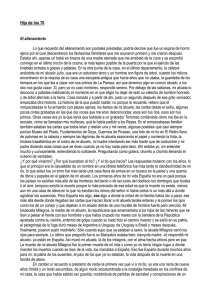TIERRA DE NADIE
Anuncio

Antonio Pennacchi Tierra de Nadie Traducción del italiano de Mercedes Corral Título original: Canale Mussolini Copyright © Arnoldo Mondadori Editore SpA, Milano, 2010 Copyright de la edición en castellano © Ediciones Salamandra, 2013 Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A. Almogàvers, 56, 7º 2ª - 08018 Barcelona - Tel. 93 215 11 99 www.salamandra.info Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos. ISBN: 978-84-9838-556-4 Depósito legal: B-25.252-2013 1ª edición, noviembre de 2013 Printed in Spain Impresión: Romanyà-Valls, Pl. Verdaguer, 1 Capellades, Barcelona Tierra de Nadie A mi hermano Gianni, a todos nuestros muertos Sea bueno o malo, este libro es la razón por la que vine al mundo. Ya desde niño sabía que debía recoger esta historia y contarla antes de que desapareciera. De hecho, no son los autores los que inventan las historias, sino que éstas flotan en el aire en espera de que alguien las atrape. Mis otros libros, sean buenos o malos, siempre me han parecido como una preparación o una introducción a éste. Mis obras anteriores nacieron en función de él, y sólo por él comencé a estudiar las historias más extravagantes de nuestro mundo, desde el hombre de Neandertal hasta la arquitectura y las desecaciones de los pantanos por parte de los fascistas. Así pues, no se extrañe el lector si encuentra en él pasajes o reflexiones que ya ha leído en mis otros libros. No es este texto el que bebe de los otros, sino los otros los que fueron escritos a causa de él. En el Agro Pontino no existe, por supuesto, ninguna familia Peruzzi a la que le haya sucedido cuanto aquí se cuenta. Tanto la familia Peruzzi como todo lo que le ocurre —aunque sea en relación con personajes históricos— sólo son fruto de mi imaginación: nada es verdad, todo es obra de mi fantasía. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que en el Agro Pontino no existe una sola familia de colonos vénetos, friulanos o ferrareses a la que no le haya ocurrido alguna de las cosas que les suceden a los Peruzzi en esta historia. En este sentido y sólo en éste, todos los hechos que se narran en este libro deben considerarse rigurosamente auténticos. A. P. 1 Por el hambre. Vinimos aquí por el hambre. ¿Por qué si no? De no haber sido por el hambre, nos habríamos quedado en el norte. Aquél era nuestro pueblo. ¿Por qué, si no, lo hubiéramos abandonado? Siempre habíamos vivido allí y allí vivía toda nuestra familia. Conocíamos cada uno de sus rincones y cada pensamiento de nuestros vecinos. Cada planta. Cada canal. ¿Por qué tuvimos que venir aquí? Porque nos echaron a escobazos, ésa fue la razón. El conde Zorzi Vila nos lo quitó todo. Nos robó nuestros animales, entre ellos los terneros y las vacas con sus grandes ubres. No se imagina la cantidad de leche que nos daban. Con un solo chorro llenábamos un cubo entero. En cuanto, sentados en el taburete, les masajeábamos un poco la ubre y les estimulábamos el primer pezón, el cubo se colmaba. Tanto que debíamos sujetarlo con fuerza entre las piernas para evitar que se volcara. ¿Se ríe? ¿No me cree? Tendría que haberlo visto. ¿Y los bueyes? Teníamos unos bueyes que tiraban de dos en dos de los arados mejor que un bulldozer. ¿Cómo? ¿Se ríe otra vez? Nuestros bueyes eran capaces de cargar arados en la espalda o en los cuernos. Eran capaces de triturarlos con los dientes. No puede usted hacerse una idea. Allí, con una pareja de nuestros animales, le removíamos una hacienda en un día, se lo juro. Y de la 15 noche a la mañana, el conde Zorzi Vila nos los robó. Se quedó con ellos. Nos dejó con una mano delante y otra detrás. Ese mismo día —después de que se llevaran los animales y nos desahuciaran— fue cuando el tío Adelchi corrió a su casa y luego al granero para coger de debajo del cabrio, oculta tras un ladrillo suelto, la pistola del tío Pericle. Luego bajó como un loco a la era, gritando y disparando. Y todos huyeron, incluido el administrador, que corría detrás de los otros tratando de salvar el pellejo porque Adelchi iba a por él. «¡Te mataré! —le gritaba—. ¿Adónde crees que vas? ¡Te mataré!» Y mientras tanto, mi abuela —la única que no huía, aparte de los animales, por supuesto, que, inmóviles y perplejos, rumiaban en fila india— se acercaba a su hijo, que no dejaba de disparar: «Delchi, criatura, Delchín.» El tío Adelchi disparó las últimas balas y se quedó mirando desconcertado la pistola que sujetaba. Después se abrazó a su madre y se echó a llorar como un niño. Y mi abuela le decía: «Delchín, Delchín», arrodillada con él en medio de la era, mientras los demás volvían y los rodeaban. El administrador también regresó, a pesar de que el conde Zorzi Vila le hacía gestos con la mano para que no se acercara. Luego llegaron los carabineros y encontraron a mi tío así, arrodillado en medio de la era y llorando en brazos de su madre. Lo maniataron y empezaron a tirar de él. Y justo en ese momento el conde Zorzi Vila comenzó a gritar a su administrador con la altivez que lo caracterizaba: «¡Vamos! ¿A qué estamos esperando?» El hombre volvió a tirar de las cadenas de los animales y todos partieron a la vez: el tío Adelchi con los carabineros y nuestros animales con la gente de los Zorzi Vila. ¿Cómo dice? ¿Que no se imagina al tío Adelchi disparando como un loco y luego echándose a llorar en brazos de su madre? ¿Que usted lo recuerda alto, erguido y respetado por todos con su uniforme de guardia municipal? Pero eso fue después, mucho después, y además en mi familia siempre hemos sido muy coléricos. No es que vayamos por ahí todo el santo día diciéndole a la gente: «Ten cuidado conmigo porque soy muy colérico.» No, lo llevamos dentro, bien escondido en un repliegue del alma, y a lo mejor nunca nos sale. Pero el día 16 en que menos te lo esperas, en cuanto alguien te hiere en carne viva, en la carne de ese repliegue del alma, la ira se apodera de ti, te toma la delantera y luego te preguntas: «Pero ¿qué ha pasado? Yo no quería hacerlo. Retrocedamos un minuto, sólo un minuto, por favor, retrocedamos a como estaban las cosas un momento antes.» Sin embargo, ya nada será como antes, y ojalá llegado el día tengas a tu madre para llorar en sus brazos. En cualquier caso, el tío Adelchi no era ese santo que usted dice y al que todo el mundo iba a buscar en cuanto había una disputa para que pusiera paz. ¡Todo lo contrario!, siempre estaba buscando gresca, por lo menos en su casa, que era también la nuestra. A fin de cuentas, si vinimos aquí, fue más por él que por los animales. En cuanto a los animales, no hubo nada que hacer. Antes de lo sucedido con el conde y el administrador, mi tío Pericle ya había ido a informarse al Fascio1 y a los sindicatos, primero a Rovigo y luego a Ferrara, porque los de Rovigo no tenían ningún peso. Los que mandaban eran los de Ferrara, y si en Ferrara te decían: «Escucha, Peruzzi, no hay nada que hacer, es así y asá, es la cuota 90,2 sólo Rossoni podría resolverlo», sabías que la batalla estaba perdida, porque eran gente de Balbo3 y apoyaban a los propietarios de tierras, y si te decían «Ve a hablar con Rossoni», a quien no podían ni ver, era para luego poder culparlo: «¿Te das cuenta? No ha hecho nada por ti.» Y además, Rossoni4 estaba en Roma, así que vete a buscarlo. ¿Cómo iba a ir a pie hasta Roma mi tío Pericle? Sin embargo, cuando vio lo que hacía su hermano pequeño —el tío Adelchi tenía veinticinco o veintiséis años, mientras que el tío Pericle, que era de 1899, tenía treinta y dos años y ya algunos hijos a su cargo—, cuando vio que no sólo se llevaban a los animales, sino también a su hermano, y vio a mi abuela gritando «¡Pericle! ¡Pericle», como si sólo él pudiera evitarlo, le hubiera gus1. En 1919, Benito Mussolini creó los Fasci di Combattimento (Fascios de Combate), que prefiguraban el Partido Nacional Fascista. (Todas las notas son de la traductora.) 2. En 1926, para combatir la devaluación de la lira, Mussolini estableció la tasa de cambio en 90 liras por libra esterlina, la denominada «cuota 90». 3. Italo Balbo (1896-1940), secretario del Fascio de Ferrara en 1921. Fue ministro del Aire y gobernador de Libia en 1933. 4. Edmondo Rossoni (1884-1965), anarquista y sindicalista revolucionario. 17 tado decir: «¡Déjate de Pericle!», porque jamás había pensado que Adelchi pudiera perder la cabeza. Es cierto que lo había visto subir a casa corriendo, pero no había hecho caso, porque no tenía en mucha consideración a ese hermano suyo, que nunca estaba cuando realmente había que pelearse. Es más, le habría dado una buena paliza cada vez que chillaba a sus hermanas con su voz estridente. Pero cuando lo vio salir por la escalera, o mejor dicho, por la puerta que daba a la escalera, y dejar abierta la mosquitera, y gritar y disparar, y casi tropezar mientras bajaba los peldaños y disparar como un loco al administrador, que huía, gritándole: «¡Te mataré, te mataré!», sin dejar de disparar —bueno, contado así parece que duró una eternidad, cuando en realidad fue cuestión de segundos—, en ese momento, al ver a su hermano en tal estado, el tío Pericle se echó a reír y pensó: «Caray con Adelchi.» Y de pronto lo quiso. De modo que cuando su madre le dijo «Pericle, Pericle», él habría querido responderle «Déjate de Pericle», pero en cuanto ella añadió, dándolo por seguro: «Acércate a Roma, Periclín» —era la primera vez en su vida que lo llamaba así—, él contestó en el acto: «De acuerdo, mañana iremos a Roma», hablando también por boca del tío Temistocle, el hermano mayor, al que usted no puede haber conocido porque sus hijos se lo llevaron al norte de Italia, a Turín precisamente, en los años setenta. Ellos iban a trabajar a la fábrica de Fiat, y él los esperaba en casa. ¿Cómo dice? ¿Que cuántos éramos? Un montón. Mi abuelo había tenido diecisiete hijos, ocho hembras y nueve varones, igual que su hermano, que también había tenido ocho hembras y nueve varones. Al principio, todos estábamos a partir un piñón, formá­ bamos una sola familia, pero después nos separamos. Ellos se quedaron allí, no vinieron al Agro Pontino. Pero no nos separamos por eso. Si no vinieron aquí fue porque ya estábamos separados, y así seguimos. Lo que nos distanció fue la política. En cualquier caso, éramos diecisiete hermanos y entonces las cosas eran así; no como ahora, que los hijos son un gasto. Antes con los hijos prosperaba una familia, porque eran brazos para trabajar la tierra. ¿Cómo dice? ¿Que también había que darles de comer? Claro que había que darles de comer, pero tampoco tanto, se hacía lo que se podía. Y si un niño era fuerte, salía adelante solo. Cuando se ponía 18 enfermo no lo llevabas al pediatra ni le comprabas medicinas. Mi abuela encendía una vela y se ponía a rezar. Y el niño se curaba y se hacía mayor sin dejar de trabajar. Y si no se curaba, moría. Llorabas, rezabas, lo enterrabas y luego tenías otro. Por lo demás, así era para todo el mundo, no sólo para nosotros. Para trabajar la tierra se necesitaban brazos, no quedaba otra. Los tractores y todas esas cosas son de ahora, antes no había, y si usted hubiera vivido entonces, habría tenido que pasar por lo mismo. Las cosas eran así desde el principio de los siglos, saeculorum amen. Entonces no existía el bienestar, sólo hambre. ¿Cómo dice? ¿Que era peor porque había la misma hambre y más gente? Para nosotros eran brazos, qué quiere que le diga; estábamos hambrientos y necesitábamos brazos para producir alimento, riqueza. Pero ahora ocurre lo mismo, ¿no son los ricos los únicos que no tienen hijos? En Italia ya no los tenemos, pero en cambio en África, donde son todavía pobres y se ahogan intentando llegar a Lampedusa, continúan teniéndolos como si tal cosa. Vaya a explicarles que no deberían. ¿Cree usted que cuando traen un hijo al mundo no saben que morirá de hambre o sida? Por eso tienen tantos: «Antes o después, alguno sobrevivirá», se dicen. La gente tiene hijos por necesidad, y cuanto más pobre es, mayor es la necesidad. Únicamente los ricos no los necesitan. El caso es que el tío Iseo, el tercero de los hermanos, que se llevaba sólo dos años con Pericle y siempre estaban hombro con hombro, o bien cavando en los campos o bien en la taberna, también quiso ir a Roma. El tío Pericle también habría preferido que lo acompañara Iseo, porque entonces uno no podía ir a Roma un día y volver al siguiente. No había trenes de alta velocidad como ahora. Uno no sabía cuándo volvería, y a veces ni se volvía. Bueno, quizá en esa época no fuera así, porque ya había llegado el fascismo y había puesto un poco de orden; pero años antes, cuando Italia estaba todavía dividida o acababa de unirse, la gente —aparte de que ni siquiera se le pasaba por la cabeza ir a Roma—, la poca gente que iba en peregrinación o para celebrar el año santo o para lo que le viniera en gana, antes de partir iba a hacer testamento, pues nunca sabía lo que podía encontrarse, desde salteadores de caminos en medio de los bosques y las espesuras hasta enfermeda19 des, ni lo que tardaría en llegar. De todas formas, era mejor emprender el viaje con alguien que, en caso de peligro, seguro que defendería tu vida como tú la suya. Es cierto que lo mismo podía decirse del tío Temistocle, con quien el tío Pericle también congeniaba. Temistocle había conocido asimismo la guerra, los enfrentamientos con arma blanca, y sabía muy bien lo que significa degollar a un hombre para que no te degüelle a ti. Y no crea que durante la guerra le había pasado eso una vez ni dos. Pero con el tío Iseo se entendía mejor. Tanto era así que, más tarde —cuando se establecieron por su cuenta y las cosas dejaron de irles bien, primero porque se rompió el muro de contención del Canal Mussolini y después por el granizo—, se enrolaron juntos, atraídos por la paga, en la última guerra mundial. Los enviaron a África Oriental para defenderla de los ingleses, que habían entrado por Kenia y tenían Land Rovers, carros blindados y ese tipo de cosas, mientras que nosotros no teníamos nada, sólo fusiles y granadas de mano, las nuestras, las Balilla srcm de hojalata, que solamente soltaban fragmentos de alambre, nada que ver con las Ananas de los ingleses, que eran granadas de mano de verdad, fabricadas con hierro de verdad. Y aquella vez, mientras mis tíos se lanzaban al ataque entre detonaciones y humo, con la gente cayendo y chillando, y el oficial gritando: «¡Adelante! ¡Adelante!», el tío Iseo se encontró de rodillas y luego cuerpo a tierra, sin respiración. «¿Qué ha pasado?», pensó. Se llevó una mano al costado y la retiró completamente roja, la miró y volvió a palparse el costado, pero sólo sintió dolor y entonces chilló: —¡Pericle, Pericle, Periclín! Y Pericle, que estaba también cuerpo a tierra junto a su hermano, le dijo: —Tranquilo, tranquilo. —¡Me han dado, me han dado! —gritaba el tío Iseo, y luego—: ¡Me muero, me muero, cuida de mis hijos! Entonces el tío Pericle lo arrastró a cubierto, detrás de una camioneta volcada, y le taponó la herida, mientras los demás seguían avanzando entre explosiones, humo y gritos, y el tío Iseo insistía: —No me dejes solo, quédate conmigo. Pero los otros continuaban avanzando sin cesar de disparar. 20 —Estate tranquilo, no te muevas, voy al asalto y vuelvo; espérame, hermano —le dijo Pericle, dejándolo a resguardo. —Te espero, te espero; si no me muero, te espero —dijo él, y después ya sabemos lo que ocurrió. Pero aquella vez era el mayor quien tenía que ir a Roma; no podían ir todos, así que le tocó a mi tío Temistocle. Las mujeres pusieron agua a calentar y llenaron la tina en la era, y Pericle y Temistocle se bañaron, primero uno y luego otro, en la misma agua, porque entonces era así, no existían las duchas. Y después, a cenar y a la cama, donde cada uno de ellos debió de beneficiarse a su mujer. Y a la mañana siguiente partieron. El tío Pericle debió de beneficiársela más de una vez: tenía fama de ser muy fogoso y seguramente quiso proveerse, como suele decirse, para la previsible abstinencia. Por lo demás, ella también era muy fogosa. Según mis primos, que de vez en cuando los oían al otro lado de la pared, le gruñía a su marido: «¡Vamos, Pericle, vamos, vamos!» Y él, a su vez, le decía con rabia: «Deja de arañarme.» Fuera como fuese, los dos salieron hacia Roma en bicicleta por la mañana temprano, cuando todavía no había amanecido. ¿Cómo dice? ¿Que por qué no cogieron el tren? Si hubiéramos tenido dinero para pagar el tren, también lo habríamos tenido para pagar al patrono; estaba lo de la cuota 90, ya se lo he dicho, y no había ni una lira, aunque la pagaras en oro. Teníamos los sacos llenos de trigo pero ni un céntimo en el bolsillo porque el grano tampoco valía ya nada; con la cuota 90 podía comprarse de todo en el extranjero. Esa vez, el Duce se cargó la agricultura italiana. La industria no, pero la agricultura se la cargó. El caso es que se marcharon y, a fuerza de pedalear, llegaron a Roma. No recuerdo bien si tardaron cinco o seis días. Debieron de hacer un centenar de kilómetros al día, nada que ver con el Giro de Italia de ahora, donde hacen entre doscientos cincuenta y trescientos kilómetros diarios, con una media de sesenta por hora gracias a la epo. Las bicicletas de entonces eran muy pesadas y tenían las cubiertas gastadas. De vez en cuando pinchabas y tenías que pararte a arreglar la cámara de aire con el mástic. Mis tíos se llevaron algunas cámaras de repuesto, pero ya viejas y parcheadas varias veces. Y también un saco de pan para el viaje y algo de ropa. 21 Las carreteras no estaban en malas condiciones, porque el Fascio ya había creado el anas,5 y de Ferrara a Roma, primero por la Vía Emilia y luego por la Flaminia, había también carretera asfaltada. Dormían donde podían, en los establos y heniles de alguna pobre gente, y de vez en cuando encontraban albergues para peregrinos, para los años santos y esas cosas. Y subiendo y bajando montañas a fuerza de pantorrillas, llegaron a Roma. Durmieron en la Casa del Viajero, cerca de la estación, y a la mañana siguiente se lavaron y se pusieron la camisa negra y el uniforme de la Milicia que se habían llevado en un paquete atado detrás del sillín y que una criada les había planchado la víspera, y se presentaron en el Palacio Venecia: «Toc, toc, queremos hablar con Rossoni.» «¿Quién os habéis creído que es?, ¿vuestro hermano? —les soltó aquel tipo—. ¿Cómo os atrevéis? ¡Su excelencia Rossoni, querréis decir! Y además, ¿quiénes sois? ¿Creéis que uno puede presentarse aquí, en el Palacio Venecia, y decir que quiere hablar con Fulano y Mengano? ¿Y por qué no con el Duce? Sois unos subversivos.» El tío Pericle no se ofendió en el momento, al contrario. Un poco antes, cuando estaban acercándose a pie por via Nazionale y su hermano le había preguntado: «¿Estás seguro de que nos dejarán pasar? ¿Y si nos echan?», él lo había tranquilizado, diciéndole: «¿Bromeas? ¿Cómo van a echarnos? ¿Para qué habríamos hecho entonces la revolución? No te preocupes.» Pero en realidad no las tenía todas consigo. A lo largo del trayecto, mientras subían y bajaban por los Apeninos, no había dudado en ningún momento: «Espera a que lleguemos a Roma, ya verás como lo arreglo todo en un periquete.» Pero poco después de Terni, cuando ya estaba claro que por la noche llegarían a la capital, no dejaba de decirse: «¿Y si no arreglo nada? ¿Y si ni siquiera me permiten ver a Rossoni?» Ése fue el motivo de que el tío Pericle no se ofendiera en el momento. Casi se lo esperaba, estaba resignado. Pero cuando vio la cara de desilusión de su hermano, y esa expresión tan típica de él desde que era pequeño, como diciendo: «Se acabó, no hay nada que 5. Sociedad gestora de la red italiana de carreteras y autopistas. 22 hacer, otro viaje en balde, han vuelto a jodernos», Pericle se ofendió y se le hincharon las narices. Echó mano al puñal que llevaba al cinto, lo sacó y empezó a gritar, al tiempo que con la otra mano se apoyaba con fuerza en el mostrador para saltar al otro lado y enfrentarse al ujier. Pero, nada más llevarse la mano al puñal, cuatro policías de la ovra,6 o de no se sabe dónde, se abalanzaron sobre ellos y los inmovilizaron como a dos mentecatos. Al tío Pericle sólo le dio tiempo de gritar al ujier: «¡Soy Peruzzi, de Codigoro! ¡Díselo a Rossoni, gilipollas!» antes de que los enchironaran, porque el calabozo estaba a dos pasos. Los llevaron en volandas dándoles puñetazos en los costados, los arrojaron sobre el camastro y los encerraron con llave, y mientras tanto, el tío Pericle no dejaba de gritar «¡Soy Peruzzi, de Codigoro!», hasta que el último policía le dijo: «Cállate, que ya te hemos oído.» Pero el cabo de guardia, por si las moscas, antes de llamar a la comisaría central para que se los llevaran, envió a uno de sus hombres al piso de arriba, porque «Nunca se sabe». El tipo se lo dijo al ujier, el ujier a una secretaria, la secretaria al secretario, y este último, cogiendo unos papeles para pasarle a la firma, llamó a la puerta de Rossoni y entró: «Perdone, excelencia, hay dos locos ahí abajo que dicen llamarse Peruzzi. Creo que son de Codigoro. Por seguridad, los hemos encerrado.» Pues bien, no se lo va a creer, pero Rossoni se levantó como un resorte de la silla, bajó la escalera y mandó que abrieran el calabozo y, en cuanto se lo abrieron, exclamó con los brazos abiertos: «¡Peruzzi!» Mis tíos se levantaron rápidamente del camastro donde estaban sentados y, poniéndose en posición de firmes, hicieron el saludo romano y dijeron con respeto: —¡Excelencia! —Pero ¡qué excelencia ni qué ocho cuartos, hijos de perra! Venid aquí. —Y los abrazó, primero a uno y después al otro, mientras explicaba al secretario—: Éste es Pericle Peruzzi, tenga cuidado con él, es malo, lo conozco desde que éramos pequeños. —Y se los llevó arriba cogidos del brazo. 6. Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo, fundada por Mussolini en 1927. 23 —¡Gilipollas! —le soltó, no obstante, el tío Pericle al ujier al pasar junto a la portería. Rossoni —está escrito en los libros de historia— era entonces el número dos. Después del Duce, venía él; antes que Balbo y que todos los demás, que tenían el rango de ministros; él era quien lo administraba todo. Era la mano derecha del Duce, y todos los papeles pasaban por él. Le repito que era el número dos. Aunque, en los veinte años que duró el régimen, no siempre fue así. Con el Duce uno nunca podía estar tranquilo. Un día se deshacía en alabanzas hacia ti y a la mañana siguiente te hundía. Mire lo que le hizo a Balbo.7 Y a Ciano.8 A Ciano, que era su yerno, el marido de su hija, lo mandó fusilar. Imagínese qué no haría con los otros. También a Rossoni le tocó su parte de cal tras la de arena, justo después de la Carta del Trabajo,9 cuando el Duce lo obligó a dejar la presidencia de los sindicatos fascistas e irse a casa —corrió la voz de que había huido a Suiza con todo el dinero de los sindicatos, con el «tesoro», decían; pero él siempre lo desmintió, aseguró que no era verdad, aunque quienes vinieron después de él no encontraron ni un céntimo en las arcas, sólo deudas—, pero en 1932 era de nuevo la época de la «arena» y tenía la sartén por el mango. Evidentemente, el Duce lo vigilaba desde el despacho de al lado, pero antes de entrar a ver al Duce tenías que pasar por Rossoni. Y nada más ver al tío Pericle, Rossoni lo abrazó y lo llevó al piso de arriba. ¿Que no me cree? ¿Que la historia está demasiado novela­da, que no puede ser que alguien como Rossoni se desviviera por ellos o que incluso los dejaran entrar en el Palacio Venecia —aunque sólo fuera a hablar con el portero— sin que nadie les inter­cep­ta­ra el paso, como si fuera una casa de vecinos cualquiera de via Vin­ cenzo Monti? ¿Que ni siquiera en una casa de vecinos de via Vin­cen­ 7. El 18 de junio de 1940, Italo Balbo murió al ser derribado el avión en que volaba por un cañón antiaéreo italiano. Su viuda sostuvo que se trató de un asesinato, ordenado por el propio Mussolini. 8. En 1944, Galeazzo Ciano, jerarca del régimen fascista, fue acusado de alta traición y de colaboración con el enemigo, y ejecutado por un pelotón de fusilamiento, tras haber rechazado Mussolini concederle el perdón. 9. Publicada el 30 de abril de 1927, la Carta del Trabajo establecía el sistema corporativo. El Estado se convertía en el regulador y legislador único de la actividad económica. 24 zo Monti les hubieran permitido acercarse así a dos campesinos como ellos? ¡Qué cosas tiene! Está claro que le he resumido la historia. Tampoco puedo ponerme a contárselo todo, al detalle. Está claro que en la primera etapa, tras partir por la mañana temprano de Ca’ Bragadìn, se pasaron primero por Ferrara. ¡No eran tan idiotas como para lanzarse a la aventura así como así, sin siquiera un trozo de papel en el bolsillo! Además, era una época en que uno no podía moverse cuando quería: «Ya me he aburrido de estar aquí y me voy allí.» Se necesitaban permisos. El comisariado para las migraciones interiores controlaba a cuantos iban de un lado para otro. Estaba prohibido, por ejemplo, abandonar el campo e ir a vivir a la ciudad —«Una vez allí, ya buscaré trabajo»—, no te dejaban apuntarte en la oficina de empleo, ni te daban la residencia, te mandaban de nuevo a casa con el documento de expulsión, como a los emigrantes ilegales ahora. Es cierto que eran campesinos y también un poco ignorantes, pero, antes de partir hacia Roma, mis tíos habían ido a la federación de Ferrara, al Fascio provincial, a pedir que les dieran una carta que dijera: «Los camaradas Fulano y Mengano van por esto y por lo otro, ofrézcanles la máxima colaboración, saludos fascistas y gracias.» ¡Cómo no iba a escribirle el federal10 de Ferrara esa carta a mi tío Pericle! ¡Usted no sabe de qué estamos hablando! En Roma, lógicamente, antes incluso de entrar en piazza Venezia, le enseñaron la carta a un policía urbano, y después a un par de policías de paisano, primero a uno y luego a otro, hasta llegar a la plaza y también luego, hasta que llegaron a la puerta principal, donde el plantón de la Milicia, que se encontraba junto al mosquetero del Duce, tieso en su garita, los invitó a entrar y los condujo a donde el ujier. Este último, que seguramente se había levantado con mal pie y ni siquiera se molestó en echar una ojeada al papel, pues debía de estar harto de leer documentos como ése, cuando vio a aquellos dos campesinos arrogantes que decían «¡Queremos ver a Rossoni!», pensó: «Ahora verán estos paletos cómo los pongo firmes.» ¿Cómo iba a saber él que la cólera era una tara familiar? En cuanto a nosotros, señor 10. Secretario de la Federación que dirigía el Fascio regional. 25 mío, así no podemos continuar. Es necesario que nos pongamos de acuerdo. Yo no he entendido bien lo que usted necesita, pero si quiere saberlo todo —al detalle—, puedo contárselo porque no tengo nada que ocultar después de tantos años, y todo lo que le digo es la pura verdad. Aunque, a este paso, no acabaremos nunca. Si quiere que le cuente toda la historia y que nos dé tiempo a terminar, he de saltarme los detalles sin importancia. Si le digo que mis tíos hicieron tal cosa, la hicieron y punto, debe creerme; si no, mejor que lo dejemos aquí. Yo no me invento nada. Como mucho, se me pueden mezclar los recuerdos. En cualquier caso, le diré que mi abuelo había estado en chirona con Rossoni cuando ambos eran todavía rojos y socialistas, en Copparo, en 1904, el año en que nació mi tío Adelchi, el único que nació sin que estuviera su padre. Bueno, a decir verdad, mi abuelo no había estado presente en el nacimiento de ninguno de sus otros hijos. Cuando por la mañana veía que mi abuela, nada más levantarse, decía: «Hoy no voy al campo» y comenzaba a poner ollas de agua en el fuego y a sacar sábanas y ropa blanca limpia, ni siquiera esperaba a que su mujer se despidiera uno a uno de sus hijos más pequeños, en brazos de las hijas mayores, para preguntarle: «¿Qué te parece si voy a echarme una partidita?» «Vete, vete», le decía ella. Y se iba a la taberna, pero no se sentaba fuera, sino dentro, porque así no le llegaba ningún ruido exterior, y se ponía a jugar a la brisca y a beber vino, hasta que, a primeras horas de la tarde o al anochecer, llegaba algún hijo suyo para anunciarle: «Ya ha nacido.» «¿Varón o hembra?», preguntaba. Y cuando su hijo le respondía, se levantaba e iba a verlo. Mi abuela parió a todos sus hijos de día, ninguno de noche, porque por la noche la taberna estaba cerrada. Y a todos los parió en casa, sin mi abuelo por medio. A todos salvo al tío Temistocle, el mayor. Como todavía no era experta, no había sabido reconocer los síntomas y lo tuvo en el campo, mientras arrancaban las remolachas. Rompió aguas mientras hacía fuerza con la azada para sacar una muy grande, rompió aguas con aquella remolacha azucarera que estaba medio dentro medio fuera, como el niño, y se dijo: «¿Y esto qué es? —Y dejó la remolacha así, con la azada todavía clavada—. Perdonad un momento», dijo, y, atravesando el campo, fue hacia la 26 acequia, se sentó a la sombra de un arbusto y trajo al mundo a mi tío Temistocle. A las otras mujeres, que nada más correrse la voz acudieron junto a ella y la rodearon, les dijo: «La próxima vez me quedaré en casa», y, poniéndose en pie, quiso volver al campo a acabar de arrancar su remolacha. Sólo consiguieron llevarla a casa con el pretexto de que había que lavar al niño. Eso fue en Codigoro. No sé cuántos años hacía que vivíamos allí, pero no debían de ser muchos. Mi familia iba de un sitio para otro. Unas veces vivíamos aquí y otras allá, dependiendo de los contratos de aparcería. No sé decirle de dónde era mi abuelo. En cualquier caso también provenía del Po, pero de más arriba, de la zona en que éste se bifurca y empieza el delta. Es posible que su familia fuera originaria de Módena o de Reggio Emilia. Por lo visto, al principio eran molineros y vivían holgadamente, eso cuentan los viejos. Al parecer, un abuelo o un bisabuelo de mi abuelo, no sé si por parte de padre o de madre, había estado en Rusia con Napoleón y a su vuelta había construido uno de esos molinos de agua sobre barcazas flotantes que atracaban a orillas del Po, cuya agua hacía girar las aspas. La gente les llevaba el trigo para que se lo molieran y ellos se quedaban con una parte, y así hacían dinero. Después lo perdieron todo. Habían comprado tierras. Y también las perdieron. No se sabe bien por qué, si porque los negocios les fueron mal, si por algún hijo calavera, si por una crecida del río o por un aluvión que se lo llevó todo por delante —molino y fortuna—, el caso es que mi abuelo y su hermano, pero antes también su padre y su madre, se quedaron con una mano delante y otra detrás, sin oficio ni beneficio. Vivían en casoni, unas enormes cabañas de madera y ramas, y empezaron a trabajar como carreteros por caminos y pueblos. Así fue como mi abuelo conoció a mi abuela, yendo y viniendo por las carreteras de la Grande Bonifica11 ferraresa, que a pesar de su nombre, englobaba también la otra orilla del Po, a lo largo del delta, en el Polesine, entonces parte de la provincia de Rovigo. De todas formas, mi abuelo y su hermano, a fuerza de ir y venir, de pasar una y otra vez 11. Término empleado en Italia para referirse a las obras de desecación, acondicionamiento y mejora de los terrenos pantanosos. 27 por la zona de Formignana, donde había una aldea que se llamaba Tresigallo —no era una ciudad como ahora, sólo constaba de tres casas y una iglesita—, y de pasar una y otra vez por delante de un caserío, se habían fijado en aquella jovencita tan guapa. No sé si usted se acuerda de una foto donde se la ve tan alta y robusta como un carabinero ya de muy mayor; imagínese cómo debía de ser de joven, con el pelo moreno... El caso es que cada vez que mi abuelo pasaba por allí le soltaba algún piropo. Y ella al principio se ponía colorada, pero después empezó a responderle a tono. Cada vez le respondía. No cabe duda de que mi abuelo, subido en aquella carreta, era también un buen mozo: rubio, de frente ancha, bigote poblado y siempre con un puro en la boca. Los hermanos de mi abuela no lo aprobaban: «No tiene donde caerse muerto —le decían, y también—: ¿Adónde vas con un carretero?», que era una forma de decir que era un muerto de hambre. Ellos eran campesinos, trabajaban el campo. Poseían algunas tierras, tenían otras en alquiler y en aparcería, y también animales. Pero esos pocos metros de tierra en propiedad los hacían sentirse señores, como los latifundistas. Unos nobles, o casi, comparados con mi abuelo. Y no querían rebajarse. Sin embargo, su hermana se había enamorado de aquel tipo —«un holgazán», lo llamaban— y no hubo nada que hacer, se casó con él porque quiso, y entonces sus hermanos decidieron poner al mal tiempo buena cara y se empeñaron en convertirlo en un campesino tan experimentado como ellos. Incluso le enseñaron a leer y escribir. Mi abuelo no quería. A él le gustaba recorrer los caminos con el carro y sus caballos, y pararse de vez en cuando en las tabernas. Pero también le gustaba esa mujer, aunque debió de darse cuenta enseguida de que en casa la que llevaría los pantalones sería ella. La buena mujer lo reverenciaba y adoraba, y siguió sonrojándose y riéndose, incluso de vieja, cada vez que él la miraba a los ojos de aquella manera, como sonriendo para su coleto. Pero siempre que había que tomar una decisión sólo se dejaba aconsejar por sus hermanos —sobre todo por el mayor, que nunca se casó—, y después decidía. En cuanto a mi abuelo, era un pedazo de pan y muy risueño. Cogía todo el tiempo en brazos a sus hijos, y más tarde a sus nietos 28 y bisnietos, y reía y bromeaba con ellos, en contra de su mujer. Ella decía: «Coge el látigo», pero éramos los niños quienes hubiéramos podido azotarlo a él. Ni una sola vez en su vida lo vimos enfadado; jamás nos regañaba, nos miraba con dulzura y punto. Hacía feliz y contento todo lo que ella le mandaba, y si alguna vez alguien, también cuando vivíamos en el Agro Pontino, iba a pedirle su opinión sobre cualquier asunto, se negaba a contestar y decía: «Ah, pregúntele a mi mujer.» Ella, en cambio, lo decidía todo sin consultarle, le presentaba los hechos consumados, y si alguno de sus hijos se atrevía a dudar: «¿Y padre? ¿Está segura de que padre no dirá nada?», ella replicaba: «Claro que no, lo conozco.» Pero no quisiera que me malinterpretara usted, quizá no me haya explicado bien: mi abuelo no era ni un calzonazos ni un don nadie. Aquella situación les convenía a ambos. Al final, en 1952, una mañana mi abuela se levantó como de costumbre y vio que mi abuelo se quedaba en la cama holgazaneando. Lo miró ceñuda, como diciéndole: «¿A qué esperas?» —No me encuentro bien. Creo que hoy me quedaré en la cama —declaró él. Y ya no volvió a levantarse. Veinte días más tarde, una noche en que ella estaba sentada a su lado, le dijo con voz débil: —¡Qué guapa estás! —Querido, tú sí que estás guapo —respondió mi abuela, y poco después, él murió. A lo largo de esos veinte días mi abuela no había dejado de subir y bajar la escalera para cuidarlo como a un niño. Después de su muerte, ella misma quiso lavarlo y vestirlo y, al día siguiente, cuando fueron a enterrarlo, estuvo muy tiesa durante el funeral, muy tiesa y sin derramar una sola lágrima. Y esa misma noche, al volver a casa, se metió en la cama y no volvió a levantarse. Veinte días más tarde murió también ella. El caso es que, después de casarse, mi abuelo se hizo campesino. Debía de tener veintidós años. Al principio, vivió con los hermanos de su mujer, para familiarizarse con el oficio, digámoslo así, 29 aunque para eso haya que haber nacido en el campo, porque, si no, nunca sabes cuál es el momento de plantar o recolectar, debes imitar cada vez a los demás, y tus gestos son siempre algo torpes; quizá por esa razón mi abuelo lo dejó todo en manos de mi abuela. Al cabo de dos o tres años decidieron vivir por su cuenta. Ella seguía dejándose aconsejar por sus hermanos, pero quería vivir sola con su marido y sus hijos. Así que alquilaron unas tierras en Codigoro; tenían algunas vaquillas que les habían regalado sus hermanos y además trabajaban fuera como jornaleros; de vez en cuando, mi abuelo emprendía también algún viaje con el carro; en cualquier caso, en el campo mandaba ella. Luego, con el paso de los años, fueron llegando y creciendo los hijos, y se convirtieron asimismo en fuerza de trabajo, y arrendaron más tierras. En cualquier caso, aquel día de 1904 mi abuelo pasaba por casualidad por Copparo durante uno de sus viajes en carreta. Transportaba una partida de vino, con las barricas colocadas unas encima de otras. De pronto se topó con un tumulto. Era una manifestación de obreros: obreros a jornal de las mejoras ferraresas, braceros y carretilleros. Y vio en una tribuna a Edmondo Rossoni, gritando y gesticulando. «Veamos qué dice Rossoni», pensó mi abuelo, porque conocía a ese jovenzuelo alto y delgado como un fideo que, ahora, en la pla­ za de Copparo, parecía un loco. Era de Formignana, concretamente de Tresigallo, aquella aldeúcha de tres casas y una iglesita donde vivían también los cuñados de mi abuelo. Su padre era spondino, es decir, uno de esos obreros que excavaban a mano los canales y levantaban los márgenes. Su madre era de Comacchio y trabajaba como bracera, mondando el arroz y separando la hierba del grano. Mi abuelo lo conocía desde niño, pues era ocho o nueve años mayor que él. Ahora Rossoni tenía veinte y mi abuelo casi treinta, ya que había nacido en 1875. A esa edad tenía ya una patulea de hijos: en 1897 nació Temistocle; en 1898, una hembra; en 1899, el tío Pericle; en 1900, nadie; en 1901, el tío Iseo; en 1902, una hembra, y en 1904, como ya le he dicho antes, el tío Adelchi. El caso es que mi abuelo vio a Rossoni con la chaqueta, la camisa y el corbatín de estudiante y se quedó a escucharlo detrás de todos los obreros. Parece ser que días antes —en un lugar llamado 30 Buggerru, en Cerdeña— los soldados habían disparado contra los mineros en huelga y matado a tres. O al menos eso decía Rossoni. Por si fuera poco, días después, los carabineros de Castelluzzo, en Sicilia, habían disparado contra una agrupación de campesinos, matando a dos e hiriendo a diez. «Ah, no —convenía mi abuelo—, eso no se hace. ¿Es que ni siquiera vamos a tener derecho a protestar?» No, no lo tenían. Ahora bien, quiero que quede claro que mi abuelo no acababa de caerse de un guindo. Sabía muy bien cómo funcionaba el mundo. Era carretero y no tenía unas convicciones políticas propiamente dichas, sólo sabía que existían pobres y ricos y que siempre habían existido; no había nada que hacer, de nada servía calentarse la cabeza con ideas raras, era mejor resignarse y punto. Pero cuando alguien está con el agua al cuello y no consigue sacar adelante a su familia y te pide a ti, que te sobra el dinero, que le des trabajo o le pagues una lira más, no puedes ordenar a los carabineros o a los soldados que le disparen. «Qué carajo», se decía mi abuelo. Fue entonces cuando llegaron los soldados a la plaza de Copparo. Acompañados por la guardia real y el comisario de policía. En el momento en que Rossoni estaba hablando. Y quisieron hacerlo callar: «Esta manifestación no está autorizada, queda usted detenido, disuélvanse.» Entonces empezaron los golpes y las peleas. Mi abuelo permaneció junto a los soportales, aturdido, mirándolo todo de hito en hito desde lo alto de la carreta. Detrás de los obreros. Se organizó un tumulto de padre y muy señor mío: una gran polvareda —las calles no estaban asfaltadas—, gritos, chillidos, disparos de fusil, un sálvese quien pueda general. Y ya estaba levantando mi abuelo el látigo, como para decirle al caballo «Vamos, larguémonos de aquí», cuando, surgiendo como Moisés de una nube de polvo, con una multitud de guardias fuera de sí pegados a sus talones, Rossoni, ¡pum!, saltó a su carreta gritando: «¡Sálvame, Peruzzi, sálvame!» Póngase en el lugar de mi abuelo. Conocía a Rossoni desde niño, ¿cómo iba a dejarlo allí? No se le cruzó por la cabeza esa posibilidad, al contrario, reaccionó sin pensarlo. Alzó el látigo y espoleó al caballo: «¡Arre!» Pero en ese mismo momento los guardias se le echaron encima. Unos intentaban parar al caballo 31 sujetándolo por el freno y otros la emprendían a sablazos contra el carro, el caballo y Rossoni. No sé cuál de los dos salió peor parado, si Rossoni o el caballo. Pero el caso es que a mi abuelo se le hincharon las narices y empezó a repartir latigazos a diestro y siniestro: a los guardias, a los civiles, a los transeúntes, a todo aquel que se le ponía por delante. «¡Hijos de perra! —gritaba fuera de sí—. ¡Hijos de perra!» El caballo nunca lo había visto así —ya le he dicho que era un hombre tranquilo, un pedazo de pan, y que jamás levantaba la voz—. No se sabe por qué le dio por ahí ese día, tal vez por el mal genio que, antes o después, acaba por apoderarse de los de mi familia. El caso es que el caballo nunca lo había visto así y se asustó. Sí, se asustó de su amo, no de los guardias ni de los sablazos en la grupa, se asustó de su amo y se desbocó. Empezó a hacer cabriolas como un potro, saltaba igual que en los rodeos, se encabritaba, y el carro saltaba detrás, con Rossoni y mi abuelo agarrados a los bordes. Y mientras este último repetía «¡Hijos de perra!», las cuerdas se partieron y todas las barricas cayeron y se rompieron, y mi abuelo, al ver el vino perdido y las barricas que habría que pagar, pensó: «¿Y ahora qué coño le cuento a mi mujer?» Resumiendo: mi abuelo y Rossoni cayeron al suelo, el carro se rompió y el caballo se paró. Entonces los guardias los detuvieron y los metieron en la cárcel, después de darles una buena paliza, sobre todo a mi abuelo. Tal vez porque mi abuelo era un campesino e iba vestido como tal y el otro, en cambio —por muy subversivo y revolucionario que fuera—, vestía como la gente bien, corbatín incluido. Tal vez para vengarse de los latigazos, porque, la verdad sea dicha, Rossoni había recibido palos, pero mi abuelo también los había dado. Se los devolvieron todos —le tocaron asimismo unos pocos a Rossoni— y los enchironaron a los dos. Juicio y un mes de prisión. No sé si cumplieron el mes en Copparo o los llevaron a la prisión de Ferrara, lo que sí sé es que estuvieron juntos en una celda muy grande y que durante un mes compartieron un rancho repugnante y la letrina, un recipiente de barro colocado en una esquina donde cada cual hacía sus necesidades. Compartían, pues, el pan y las necesidades; y mi abuelo, que no había tenido convicciones 32 políticas en su vida —es verdad que los curas no le gustaban, pero para él la política era cosa de señores—, a fuerza de oír a Rossoni de la mañana a la noche todo ese mes, se convirtió en una especie de Karl Marx también él, aunque de vez en cuando, sobre todo antes de dormirse, cuando cada cual estaba acurrucado en su rincón intentando pegar ojo, de vez en cuando mi abuelo decía en voz alta, desde debajo de su manta, imitando a Rossoni: «¡Sálvame, Peruzzi, sálvame!», y todos en la celda se echaban a reír, Rossoni incluido. Después, extinguida la última carcajada, mi abuelo añadía desesperado: «¿Y ahora qué coño le cuento a mi mujer?» Los otros se echaban otra vez a reír, pero ésa era su obsesión, y a medida que pasaban los días y se acercaba el momento de salir de la cárcel, la angustia de mi abuelo aumentaba: «¿Treinta días? ¡Tendrían que haberme caído treinta años!» Al final los soltaron. Después de despedirse de Rossoni en el cruce de Tresigallo, mi abuelo se dirigió hacia casa, a Codigoro —a unos quince kilómetros a pie—, todo el rato deseando aminorar el paso o incluso darse la vuelta y desandar lo andado. Pero era bueno como el pan, no era de los que tratan de eludir su destino; así que a lo hecho, pecho, y dejando la carretera principal, cogió la de la finca. Al atardecer, mi abuela lo vio venir a lo lejos, apareciendo y desapareciendo entre la sombra oscura del follaje y las salpicaduras luminosas del sol, que ahora se abría paso entre la hilera de olmos. Y salió a su encuentro. Él distinguió su silueta —no sus rasgos, porque ella estaba a contraluz— y aceleró el paso: «Que sea lo que tenga que ser.» Y cuan­ do, a los veinte metros, leyó en su cara que no estaba enfadada, que no le organizaría ningún número por las barricas de vino y el carro, que estaba sólo contenta de verlo —contenta y punto, y que le sonreía con los ojos además de con los labios—, entonces corrió a abrazarla. Pero nada más tocarla —sólo con las manos extendidas, antes incluso de abrazarla—, mi abuelo se echó a llorar. Era la primera vez que ella lo veía llorar, y él tampoco recordaba haberlo hecho antes en su vida. Y mi abuela le decía para consolarlo: «Lo pagaremos, Peruzzi, lo pagaremos», porque creía que él lloraba por el disgusto, por las preocupaciones, las deudas, los daños. Pero en realidad lloraba de alegría: «¡Qué guapa eres! 33 —le decía—. ¡Qué guapa eres!» Mi abuelo lloraba porque su mujer era guapa. Solamente por eso. Es cierto que se sentía aliviado, liberado de toda ansiedad y desdicha; pero lloraba porque ella era guapa, y porque, además, lo quería. ¿No llora usted por ese tipo de cosas? Sólo más tarde —por la noche, en la cama, una vez saciados de amor tras la abstinencia—, le entraron ganas a ella de saber más. Antes había acostado a sus hijos en el otro cuarto, quedándose sólo con el pequeño, Adelchi, en la cuna, junto a la cama. Se había lavado con el jabón perfumado que guardaba en el cajón de la cómoda, había dado el pecho a Adelchi, atragantándolo casi, «Come, hijo, come», hasta que unos hilillos de leche se desbordaron de su boca y se quedó dormido como un bendito. «Dormirá hasta mañana», había declarado entonces mi abuela, y lo había metido en la cuna, y mi abuelo se había lanzado de inmediato sobre esos mismos pechos, y habían hecho el amor hasta quedar exhaustos después tanta aquella ausencia. Sólo entonces mi abuela le preguntó en tono burlón: «¿Se puede saber qué mosca te picó, Peruzzi? ¿Por qué te dio por ahí?» Y se echó a reír con todas sus ganas, tanto que le entró hipo; entonces se dio la vuelta —estaban acostados de lado, él detrás de ella—, y, apoyando el codo en la almohada, le preguntó: «Pero ¿qué mosca te picó? Peruzzi, explícamelo», y se reía. No había dado crédito a la gente que había ido a contarle la escena de él gritando «¡Hijos de perra!» desde el carro y propinando latigazos a los guardias. Y ahora reía, apoyada en la almohada, imaginándoselo: «¿Qué mosca te picó?», le preguntaba, mientras él, con las manos en la nuca y los codos separados, contemplaba, a la luz de la vela, una mancha de humedad en el techo; absorto, serio, preguntándose por qué le habría dado por ahí ese día. «Ni yo mismo lo sé», le dijo al principio. Después reflexionó —mientras ella seguía riéndose y empezaba de nuevo, como quien no quiere la cosa, a acariciarle con la otra mano el perrito dormido—, y antes de volver a besarla, afirmó: «Fue por el caballo, mujer, ¡a mí el caballo nadie me lo toca!» Y mi abuela le notó un tono duro y sordo en la voz —de amenaza—, que, unido a los besos, la hizo estremecerse de pies a cabeza. 34