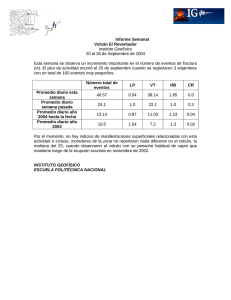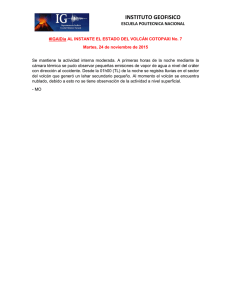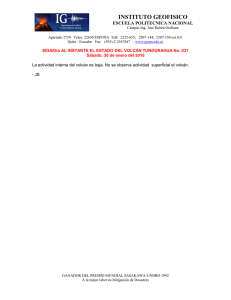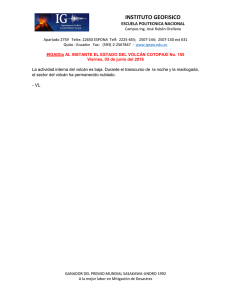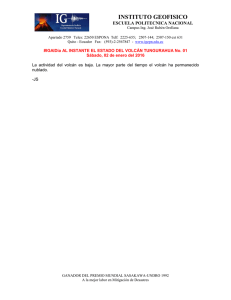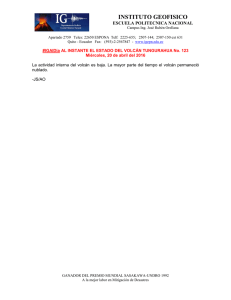La percepción del riesgo y el sentimiento de seguridad
Anuncio

La percepción del riesgo y el sentimiento de seguridad Gustavo Wilches-Chaux consultor independiente, profesor universitario y escritor Además de los factores “objetivos” de cuya interacción surge y depende la seguridad integral que un territorio está en capacidad de ofrecerles a sus habitantes (factores que resumimos en nuestro artículo anterior como: seguridad y soberanía alimentaria, seguridad ecológica, seguridad social, seguridad económica y seguridad jurídica e institucional), existen factores “subjetivos” que determinan que un individuo o una comunidad se sepan y, sobre todo, que se sientan “seguros” en ese territorio. Estos últimos están estrechamente vinculados a la percepción que tiene la gente de las amenazas y de los riesgos existentes o que puedan llegar a existir en ese territorio, y a la actitud que asumen frente a los mismos. Y esa percepción y esa actitud dependen, a su vez, de la conciencia que tienen sobre su propia vulnerabilidad o debilidad frente a esas amenazas, o de la capacidad para afrontarlas en caso de que se lleguen a materializar. En inglés existe el concepto de “normalcy bias”, según el cual cuando una persona está enfrentada a una amenaza y no puede hacer nada para evitarla o para escapar a sus efectos nocivos, se predispone a “creer” cualquier información que permita restarle gravedad a esa amenaza. Como ignoro la traducción científica de ese concepto al castellano, desde hace años lo interpreto como “el síndrome de queca”, que quiere decir: ¡Qué carajo, aquí no va a pasar nada! Cuando una comunidad convive con unas altas condiciones de riesgo, se suele pensar que sus integrantes no poseen conciencia del mismo, lo cual, en la mayoría de los casos, no es verdad. Todos los estratos socioeconómicos -–de hecho: todos los seres vivos-- están expuestos de una u otra manera, a distintas amenazas, generadoras de múltiples riesgos, sobre los cuales existe algún grado de conciencia. Normalmente (con notables excepciones) los grupos más pobres de los medios urbanos ocupan los lugares menos aptos para habitar, tales como laderas inestables, expuestas a la amenaza de deslizamiento, o rondas de ríos y humedales, expuestas a inundación. Pero por supuesto (al contrario de lo que sucede con integrantes de estratos socio-económicos altos que pueden elegir dónde vivir), no han escogido esos lugares como resultado de una decisión totalmente voluntaria, sino por ausencia de alternativas que les permitan asentarse en lugares más adecuados desde el punto de vista de su estabilidad y habitabilidad. 1 O porque, existiendo esas alternativas, existen factores como la relativa seguridad económica que se deriva de la cercanía de sus asentamientos a las fuentes de ingresos, que los llevan a rechazar la posibilidad de reubicarse en sitios geológica o ecológicamente más adecuados, pero alejados de los lugares que les permiten emplearse, producir formalmente o rebuscar. En las ciudades colombianas existen múltiples ejemplos de comunidades urbanas y rurales que se niegan a trasladarse a lugares más seguros, aduciendo ese tipo de razones. Una de las razones por las cuales personas y comunidades muy vulnerables, sobreviven con relativo éxito a las múltiples amenazas que los acechan, es porque logran construirse pequeños nichos de seguridad que están dispuestas a defender. De allí, por ejemplo, que muchos cobijeros o habitantes de la calle se muestren tan recelosos frente a los programas (para ellos inciertos) tendientes a rescatarlos de la indigencia. Muchas comunidades que se encuentran expuestas a amenazas de tipo natural, tras un análisis de costo-beneficio, toman la decisión de que esas amenazas (que en últimas dependen de la ocurrencia aleatoria de fenómenos como el deslizamiento o la inundación) son más posibles de afrontar, que las amenazas derivadas, por ejemplo, de la falta de ingresos. Para capotear las primeras se acude, en primera instancia, al síndrome de queca: a la autoconvicción (muchas veces en contra de toda evidencia “racional”) de que allí nada malo puede suceder. En el caso de las comunidades desplazadas por la violencia, resulta tan inminente la certeza de que si permanecen en donde están los van a asesinar, o de que sus hijos menores van a ser obligados a alistarse en grupos armados, o de que pueden ser víctimas de peligros aún mayores y menos manejables, que a sabiendas de que en sus nuevos hábitats deberán enfrentar otras amenazas, la mayoría de ellas desconocidas, toman la decisión de abandonar su territorio original. Es claro que saben que ese peligro que cada vez huelen más cerca, proviene de una clara y expresa intención de causarles daño y de obligarlos a salir. Llega un momento a partir del cual ya no hay lugar para el síndrome de queca. La pérdida de la seguridad jurídica e institucional, en este caso la desaparición de las condiciones “institucionales” que garantizan ejercer el derecho a la vida, conjuntamente con la pérdida de otros de los clavos de donde pende el tejido de la seguridad territorial (seguridad social, seguridad ecológica, incluso seguridad alimentaria, así el suelo no haya dejado de producir), es total. Existe conciencia de que por grandes que sean las amenazas que deban afrontar afuera, resulta más peligroso quedarse en ese territorio que ya no les ofrece ninguna seguridad. Evidentemente no sucede lo mismo cuando las amenazas no son el resultado de la decisión conciente y expresa de algunos actores sociales de causarles daños a otros, sino de fenómenos de origen natural, tales como la probabilidad de que un volcán cercano entre en erupción. Cuando comunidades como las que habitan las vecindades inmediatas del volcán Galeras (o las del pueblo de Murillo, a 8 kilómetros del cráter Arenas 2 del Nevado del Ruiz) se niegan a evacuar temporalmente y, por supuesto, a reubicarse de manera permanente, aun cuando exista casi certeza de que el volcán tarde o temprano va a entrar en erupción, el análisis conciente o inconciente (o parcialmente conciente y parcialmente inconciente) de costobeneficio, las lleva a la conclusión de que el territorio en donde habitan y del cual muchas familias han formado parte durante varias generaciones (al igual que el volcán), está en condiciones de ofrecerles seguridad. De alguna manera suponen que a pesar de que puedan perder su seguridad ecológica como resultado de la actividad del volcán, las demás seguridades (la alimentaria, la económica, la social) les permitirán resistir. Al igual que existe la convicción de que al momento de trasladarse a un nuevo lugar en busca de una mayor seguridad ecológica, van a perder esas otras seguridades de las cuales depende en mayor o menor medida su calidad de vida y su estabilidad individual y familiar. El síndrome de queca está sustentado además por la creencia de que fuerzas superiores (Dios, la Virgen, el mismo volcán) no van a permitir que les vaya a suceder algo malo. Resulta interesante, para citar solamente ejemplos ligados a volcanes que en este momento se ecuentran altamente activos o en plena erupción, que mientras las comunidades vecinas al Galeras en Colombia, o las vecinas al volcán Mayón en Filipinas, consideran que la reubicación constituye una imposición, hasta hace algunos meses las comunidades vecinas al volcán Ubinas, en el Perú, consideraban que la reubicación definitiva era un derecho y una reivindicación, y las autoridades locales se enfrentaban al gobierno de Alejandro Toledo, entonces Presidente del Perú, por no propiciar esa reubicación. Las comunidades vecinas al Ubinas ven en la reubicación la posibilidad de acceder a mejores tierras y a mejores condiciones para la vida y la producción. La erupción del volcán se considera un catalizador para acelerar esas conquista. En el caso del Tungurahua, en el Ecuador, en días recientes se ha llevado a cabo la reubicación de más de tres mil personas, en este caso ante el hecho cumplido de una erupción volcánica cuyos efectos se han extendido a varias provincias del país. Sin embargo, en poblaciones como Baños, situada en las faldas del volcán, existen antecedentes de saqueos ocurridos en años anteriores, llevados a cabo mientras la ciudad se encontraba evacuada (también con motivo de una erupción), que obligan a que la gente espere hasta el último momento antes de dejar sus casas y bienes de manera voluntaria. Entre las comunidades vecinas al volcán Colima (México), las autoridades locales y las instituciones científicas encargadas de monitorear ese volcán, existió durante mucho tiempo una perfecta sintonía, que permitía que, cuando se declaraba alerta de erupción, la gente evacuara organizada y voluntariamente el lugar. Y que, aunque finalmente no hubiera habido erupción, la comunidad volviera a evacuar cuantas veces las instituciones científicas emitieran la alerta correspondiente. Es decir, habían logrado 3 invertir la moraleja del pastorsito mentiroso y comprender que aún los instrumentos y los conocimientos científicos, aparentemente más precisos, trabajan con un margen de error. Sin embargo parece que, desafortunadamente, ya esa sintonía se perdió. En las zonas rurales y pequeñas poblaciones de otro volcán mexicano, el Popocatepetl, la gente acude a los “tiemperos”, sabedores tradicionales que dialogan permamentemente con el volcán, para consultarles qué opina “Gregorio” (nombre con que familiarmente se conoce al Popocatepetl) sobre las alertas y ordenes de evacuación que emiten las autoridades. Desastres desencadenados por fenómenos naturales motivaron la reubicación de cerca de 2000 familias indígenas y mestizas de Tierradentro, en el Departamento del Cauca, después del terremoto que en Junio de 1994 produjo más de 3000 deslizamientos y una avalancha que en algunos lugares alcanzó 70 metros de altura, y desestabilizó gravemente 50.000 mil hectáreas de suelos pertenecientes a la cuenca del Páez; o la reubicación de las más de 200 familias habitantes del casco urbano del municipio de San Cayetano en Cundinamarca (con motivo de una reptación o flujo lento de masa que se aceleró); o la reubicación parcial del casco urbano del municipio de Herrán, en el departamento de Norte de Santander. Y por supuesto, las reubicaciones llevadas a cabo como parte del proceso de reconstrucción del Eje Cafetero, después del terremoto de 1999, con el objeto de alejar a las comunidades de las zonas calificadas como de más alto riesgo. Estos son apenas algunos ejemplos de las muchas reubicaciones que (con distintos grados de éxito, dependiendo del punto de vista desde donde se miren) se han llevado a cabo en el país. Entre los factores que contribuyen a que las comunidades cubanas evacúen sus lugares de vivienda de manera voluntaria cuando se acerca un huracán, es que pueden llevarse consigo sus bienes muebles más preciados y sus animales, además de que se toman medidas eficaces para evitar que las zonas evacuadas vayan a ser objeto de saqueos. No existen recetas ni fórmulas que determinen cómo lograr que una evacuación temporal o que una reubicación permanente sean exitosas, pero sí múltiples experiencias que pueden servir de orientación e inspiración sobre la manera de propiciar y acompañar esos procesos. El reto es que las comunidades que los protagonicen no solamente puedan llevarse consigo su “telaraña de seguridades”, su tejido social, sino alcanzar una mayor seguridad integral en los nuevos territorios que lleguen a ocupar. A manera de reflexión final, digamos que cuando las condiciones de riesgo con las cuales convive una comunidad, desde el punto de vista de ésta son real o aparentemente manejables, más importante que buscar argumentos que las convenzan de que deben reubicarse en otro lugar, es necesario generar atractores (y/o atractivos) tangibles que les permitan reconocer que su calidad de vida y su seguridad integral van a ser superiores en ese nuevo lugar y que, en consecuencia, las succionen hacia él. Es decir, que el traslado se reconozca como a conquista y no como imposición. 4