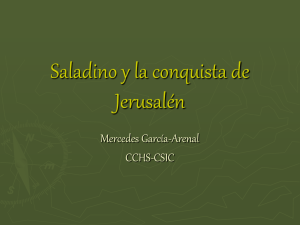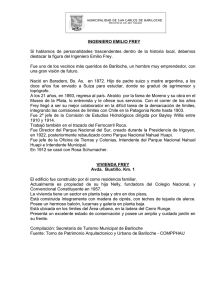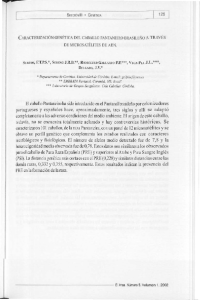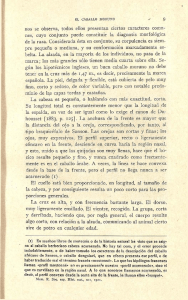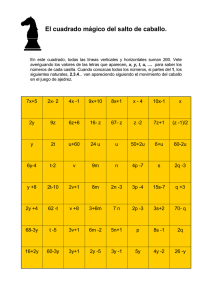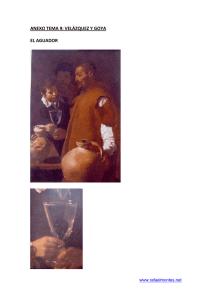Capítulo 21 - Albertopertejo.com
Anuncio

Capítulo 21 “Cuando, ya en vuestra tierra, partáis para el combate contra un enemigo que os oprime, tocaréis las trompetas a clamoreo; así se acordará Yahveh, vuestro Dios, de vosotros, y seréis librados de vuestros enemigos.” (Libro de los Números 10, 9) Ciudadela de Seforia. Galilea. Condado de Trípoli. 15 de julio del Año de Nuestro señor de 1182. Habían pasado dos largos años desde mi vuelta a Tierra Santa. La orden seguía creciendo, aunque de forma lenta. No parecía que el conde Rodrigo tuviera la fuerza que en principio desplegó y, como me habían dicho, allí en Alfambra, ahora se centraban en internacionalizarla todo lo posible. Por el contrario y, tal y como se había vaticinado en los salones y pasillos de Jerusalén, el peligro desde Damasco seguía vigente. El ejército de Saladino había vuelto a invadir la Tierra Santa. No se sabía con certeza con cuántos hombres había iniciado esta nueva invasión, pero sin duda serían más numerosos que nosotros. El rey, enfermo y débil, había acudido de nuevo a la batalla, aunque por motivos de salud había quedado confinado, finalmente, en la ciudadela de Seforia, que en verdad no era otra cosa que un pequeño castillo, con una torre de vigilancia, con el objeto de adelantarse a los avances de las tropas enemigas. El condado de Trípoli, y más concretamente las cercanías de Nazareth eran paso obligado por las fuentes y pozos de agua que salpicaban el pedregoso y árido paisaje. Las de Cresson y las mismas de la Seforia, eran puntos de importancia vital a la hora de entablar un combate. Dominarlas era tener acceso al agua, elemento vital y determinante. Por ello las invasiones de Saladino vendrían siempre por la Galilea y la Samaria. Desmonté de mi caballo y me dirigí directamente a la tienda en donde se discutía qué hacer ya que la totalidad del ejército cristiano estaba ya reunido allí, así como en los alrededores de Le Forbelet. —Esperad aquí —me dirigí a frey García de Barrena—. Voy a ver qué se está discutiendo. Estaba polvoriento por el viaje, sudoroso por el sol inclemente que iluminaba un día azul y de calor espeso y cansado por la rapidez con que nos habíamos tenido que movilizar. A mí, en concreto me había cogido en Ascalón, visitando las torres de la Puncelles y a nuestros hermanos que allí servían. En concreto Javier de Monsalve se había quedado allí, en contra de su voluntad, como buen guerrero que era, guardando las torres de la ciudad de nuestra responsabilidad y que un día nos entregó el rey Balduino para su defensa. En el camino a la tienda, me encontré con frey Armand de Grasse, al que saludé con un ligero movimiento de cabeza, con lo que presumí que esta vez, templarios y hospitalarios, no tenían la inquina que habían demostrado en Montgisard. O al menos, habían decidido dejarla de lado con el fin de defender al reino. Entré en la tienda del recientemente nombrado condestable del reino, Amalarico de Lusignan, en donde en ese momento, el senescal, Joscelyn de Edesa, hablaba dirigiéndose al mariscal Gerardo de Ridefort. —… atacar sería una locura. Es mejor aguantar y que ellos sean los que se retiren. Necesitan agua, alimentos… No podrán aguantar mucho tiempo con este calor. —Eso es tentar a la cobardía, con todos mis respetos. Y vos, no sois un temeroso. La Cruz exige atacar y terminar con ellos — contestaba el flamenco Ridefort—. Tenemos una nueva oportunidad de rematar lo acontecido en Montgisard. —No debemos precipitarnos… —apuntó Amalarico de Lusignan, al que flaqueaba su hermano Guido que permanecía en silencio. Quizás demasiado. Parecía tan solo escuchar lo que uso y otros decían. Me fijé en el de Châtillon que permanecía callado, así como en Raimundo de Gibelet, condestable y mariscal del conde Raimundo de Trípoli que en ese momento se encontraba con el rey Balduino. Comenzó a hablar mirando primero al condestable y luego al mariscal del reino. —Si me permitís… —intervino con suavidad— Conozco, cómo podéis entender a la perfección, las tierras de mi señor. Sé que los sarracenos están cansados, expuestos al sol de justicia que también nos aplasta a nosotros, y con algunos problemas de abastecimiento. Creo que acosarles, sin presentar una batalla directa, será más de nuestro favor que para ellos. —¿Por qué decís eso? ¿Despreciáis la lucha contra el infiel? —Preguntó con una sonrisa que apuntaba un punto de desprecio el de Ridefort. El de Gibelet, perfecto conocedor de la inquina que tenía contra el conde Raimundo, apenas le miró un segundo y siguió hablando a Amalarico de Lusignan. —Nuestros espías beduinos nos lo han confirmado. —¿No os iréis a fiar de unos hermanos de fe de esos infieles? —continuó con la sonrisa lobuna el de Ridefort. —Yo también utilizo a los beduinos —dijo en un momento el de Châtillon—. Y no me parece mala idea escucharles. —¿Vos también rechazáis el combate, señor de Châtillon? —puso cara de sorpresa e incredulidad el senescal del reino. —Vos sabéis que no es mi estilo. Aunque he de decir que de lo que se trata es de vencer a Saladino, no de una justa de honor en donde una damisela espera colocar su pañuelo en la punta de nuestra lanza —le contestó con una cierta sequedad el de Châtillon—. Creo que debemos presionar a Saladino. Si es cierto que está en ciertos apuros de abastecimiento, es nuestra oportunidad. ¿Qué opináis don Alonso? —Redirigió a mi la conversación. Me quedé mirando a los presentes. Arnaldo de Torroja, Gran Maestre del Temple, asintió con suavidad —y casi imperceptiblemente—, dándome a entender que lo que dijera sería es- cuchado. Me tomé unos instantes y pensé un momento mi contestación. —Un carro lleno a rebosar de panes apenas da para unos cuatrocientos hombres al día. Por tanto es muy difícil que Saladino tenga un abastecimiento conseguido. Necesitaría quinientos carros repletos, y sólo le serviría para una única jornada. Los almacenes y graneros ya habrán sido saqueados, así como el ganado. Caballos, caballería pesada y los servidores, serían cuestiones a añadir en la necesidad de alimento y agua. Por tanto, creo que podemos tener prudencia y agresividad a la vez. —Explicaros… —me indicó Amalarico de Lusignan con un gesto interrogante en el rostro. Con una flecha que cogí de un saetero colgado de una de las sillas de la tienda, dibujé un pequeño mapa. —Corregidme si me equivocó —me dirigí al condestable del conde Raimundo de Trípoli. —Saladino, por lo que he sido informado tiene a su ejército dirigiéndose a Le Forbelet. Nosotros estamos aquí. —Señalé el lugar con dos guijarros—. Si hacemos un movimiento de flanco, atacándoles por aquí en la retaguardia y por aquí, cerrándoles el paso a las fuentes de Cresson y de la Seforia, creo que podremos infligirles mucho daño. —Hay que derrotarles, no dañarles —me corrigió el de Ridefort. — Vos, sin duda sabéis, que una victoria consiste principalmente en que el enemigo desocupe las posiciones tomadas y abandone el campo de batalla… —Si es con grandes pérdidas, mucho mejor —insistía el de Ridefort volviendo a sonreír con suficiencia y cortando mi razonamiento. —No lo dudo, pero en este momento tan sólo propongo una estrategia con la que enfrentarnos a Saladino. Si le derrotamos totalmente, es una cosa que sólo Dios lo sabe. Él nos guiará como en Montgisard. —Creo que es un buen plan —me apoyó el de Châtillon. —A mí también me gusta —secundó frey Arnaldo de Torroja. —Bien, frey Alonso —me decía Amalarico de Lusignan, mirando alternativamente a su hermano y a mí—, creo que es la misma idea que mi hermano me había comentado con anterioridad. Podemos intentarlo, si así lo decidimos. —Habría que dividir nuestras fuerzas en al menos tres contingentes… —hablaba Raimundo de Gibelet— Y reforzar Le Forbelet para que allí aguantarán mientras se realizan los movimientos de flanqueo por el sur y el oeste… —El Hospital irá a reforzar a las tropas reales de Le Forbelet —dijo Roger de Moulins con rapidez, quizás para separarse del Temple en la estrategia de la batalla. Aunque las relaciones entre ambas órdenes empezaban a tener una pequeña normalidad, quizás era todavía un poco pronto para hacer todo conjuntamente. O simplemente, la guerra. —El Temple se pondrá a las órdenes del rey, en cualquiera cosa que disponga —apuntó en respuesta Arnaldo de Torroja. —Vos, señor de Gibelet, creo que sería ventajoso para nosotros que os unierais a las huestes del de Châtillon y atacarais por la retaguardia. El resto de las tropas seglares, junto con el Temple, defenderemos el acceso a las fuentes y manantiales —dijo Amalarico de Lusignan—. ¿Alguna propuesta más? El sol empujaba con fuerza y el calor nos empezaba a hacer sudar copiosamente. Cabalgábamos despacio para no levantar excesivo polvo que nos delatara e intentando pasar por la escasa hierba, ya seca y amarilla por el sol. Arriba, apenas volaban pájaros. —Allí les tenemos —dije a frey García de Barrena que, junto con un escuadrón de soldados a caballo del de Châtillon y un par de beduinos, actuábamos de descubierta para saber en qué momento era preciso atacar. —No parece que sean muy numerosos —me dijo frey García de Barrena. —No, en efecto, frey García. A simple vista no lo parece —le contesté. —Eso no indica que tras esas colinas no tengan otro ejército me comunicó uno de los oficiales de Juan de Arsur1, uno de los señores seglares del reino de Jerusalén que nos acompañaba en la fuerza que debíamos atacar a Saladino por su retaguardia. —Los exploradores del señor de Pedro de Scandeleon2 nos lo habrían confirmado —señaló frey García de Barrena—. Mi entender me dice, frey Alonso —se dirigio a mí como hermano superior en la orden—, que no tienen más fuerzas en su retaguardia. Yo asentí en silencio mientras veía a uno de los oficiales de Reinaldo de Châtillon cambiar impresiones con uno de los beduinos que acababan de regresar de una pequeña descubierta por las colinas de nuestra derecha. Al poco se nos acercaba en su caballo. —Mi señor Reinaldo, nos comunica que deberíamos atacar en breve. Los sarracenos están descuidados y se dirigen a Le Forbelet con total tranquilidad. —Vamos a reunirnos con él y decidimos el ataque —le contesté mirando a frey García de Barrena. Unos instantes después llegábamos a donde se habían concentrado las fuerzas de Reinaldo de Châtillon y de algunas huestes reales. —Don Alonso, creo que es momento de atacar —me decía un sonriente Reinaldo de Châtillon mientras se colocaba el guantelete y uno de sus escuderos le pasaba la lanza—. Me gustaría que vos, y vuestros caballeros, cabalgarais a mi lado. No quiero que esta vez os llevéis la gloria sólo vos y vuestros hermanos. Iba a decirle que debíamos decidir qué tipo de ataque íbamos a realizar, pero ni siquiera me dio opción. De todas formas, pensé, sería mejor así. De otra forma, de poder actuar autónomamente, podríamos no combinarnos convenientemente y eso Juan de Arsur, señor de Arsuf (llamado Arsur por los cruzados), localidad al norte de Jaffa, desde 1163. Anteriormente había sido parte del Reino de Jerusalén, 2 Señorío del Reino de Jerusalén, como el anterior, otorgado en 1148 a Guidode Scandeleon. Su sucesor fue Pedro. El emplazamiento fue construido el 1116 como dominio real. 1 sería lo peor que nos pudiera pasar. Decidí, para mis adentros, que seguiríamos las órdenes de su estandarte. Reinaldo de Châtillon volvió grupas a su caballo y se dirigió a su mariscal que dirigiría las tropas de a pie. Por tanto me volví hacia frey Ramón de Llanfranc, frey Pedro del crespo, frey García de Barrena y a frey Álvar Gonzaga que esperaban mis órdenes. —Cabalgaremos junto al señor de Châtillon. Preparad a todos los hombres y que se coloquen tras nuestro —dije mientras le hacía señas a mi fiel Julián para que me diera la lanza. —¿Cómo atacaremos? —preguntó frey Ramón de Llanfranc. —Seguiremos las órdenes del de Châtillon —contesté escuetamente. —¿Nuestro estandarte, frey Alonso… seguirá al del señor de Outrejordain? —Insistió el de Llanfranc. —En efecto, frey Ramón. Cabalgaremos con sus mesnadas ya que no somos una fuerza numerosa y por nosotros mismos poco podríamos hacer. Es mejor unirnos a ellos y luchar todos bajo las mismas órdenes. Decid a los hombres que seguiremos a su estandarte. Pero izad bien alto el de Santa María de Monte Gaudio, que volvemos a estar en primera línea de defensa de la Cruz y eso, debe verse. Nos quedamos formados a media colina, sin permitir que se nos viera por las tropas sarracenas que seguían avanzando con tranquilidad hacia Le Forbelet. Los beduinos y algunos soldados a caballo de nuestra avanzada, habían terminado con al menos, dos parejas de exploradores de la retaguardia de Saladino. Por ello, pensábamos que la sorpresa sería nuestra y estaría, como en Montgisard de nuestra parte. Seguramente Dios Nuestro Señor, en su infinita sabiduría volvía a señalarnos para conseguir la victoria, pensé mientras me ajustaba el yelmo y el guantelete con el que aguantaría las riendas y el escudo con la cruz de Santa María de Monte Gaudio. En ese momento, uno de los beduinos que permanecía tumbado en lo alto de la colina, hizo la señal que indicaba que los sarracenos habían pasado la mitad del suave valle en el que íba- mos a atacar. A menos de dos leguas de distancia, estaba Le Forbelet, seguramente ya aguantando las acometidas del ejército de Saladino. Si conseguíamos retrasar a su retaguardia y el Temple y parte de las huestes reales se mantenían firmes es la defensa de las fuentes, podríamos volver a derrotar al ejército de Saladino por segunda vez. Recé por ello. —¡¡A por ellos!! ¡¡Por la Cruz!! ¡¡Por el rey!! ¡¡Por Jerusalén!! —Gritó Reinaldo de Châtillon enarbolando la lanza y caracoleando su caballo. —¡¡Por Santa María!! ¡¡Por la Cruz!! ¡¡Deus Vult!! —grité yo igualmente justo antes de iniciar el suave trote que nos conduciría hasta la cima de la colina y desde donde partiría la carga contra los sarracenos. Atrás nuestros, los infantes de a pie se preparaban para atacar tras nosotros. No llevábamos arqueros y ballesteros puesto que todos ellos se habían concentrado en La Forbelet para poder resistir mejor las embestidas que, sin duda, deberían aguantar de la caballería pesada de Saladino. Un nuevo grito que precedió al retumbar de los cascos de los caballos hizo que se desatara toda la presión sobre nuestros corazones. Yo empuñé mi lanza con toda la fuerza de la que era capaz y agarré con firmeza las riendas de Ferro. Delante de nosotros, de nuevo, el enemigo de Jerusalén y de la Cruz volvía a estar a nuestro alcance. — Pater noster, qui es in coelis, santificetur nomen tuum… Sentía la sangre golpear mis sienes y al recuerdo de Jimena inundar mi mente. Nunca sabré si cuando entraba en combate y me acordaba de ella era por el hecho de poder morir. Así, con el recuerdo del tacto de su piel y de su pasión enroscada en mi cuerpo, sentía que mi último recuerdo seria para mi gran amor. Luego —si me salvaba—, también estaba seguro de ello, llegaría el arrepentimiento en la soledad de la noche y del cáñamo golpeando mi espalda. La contrición y el falso propósito de enmienda volverían a llenar mi celda, mientras la noche cortaría con la luz de las estrellas mi mirada perdida hacia donde se encontraba León en el confín del mundo. Vi la cara del infiel al que iba a atravesar con mi lanza en el primer contacto. Poco pudo hacer el desgraciado para huir porque mi lanza le atravesó el costado desgarrándole por los riñones. El encontronazo con su caballo hizo que Ferro trastabillara y perdiera por un momento el control. Julián atento, consiguió acercándose lo suficiente, y con el flaco de su caballo hizo que Ferro, apoyándose, no perdiera las manos. Perdí la lanza y tuve que tomar a Deo Rex con rapidez. A mi lado García de Barrena desclavaba su lanza de la espalda de un infiel, lo mismo que Pedro del Crespo que volvía a clavarla en el estómago de un jinete que ya apuntaba su arco hacia el señor de Châtillon que se batía rodeado de sus hombres y ya conseguía entrar en las filas de los infieles como un cuchillo en la manteca. Me quedé un poco retrasado por aquella pequeña pérdida de control y tan sólo ramón de Llanfranc, y mi fiel Julián, quedaron a mi lado mientras veía como el resto de mis hermanos seguía el estandarte del de Châtillon, tal y como habíamos decidido. A menos de media colina ya avanzaban nuestras tropas de a pie comandados por los mariscales y senescales del reino del señorío de Outrejordain que iban a caballo. Avancé con Ferro hacia donde veía la espalda de Pedro del Crespo y derribé de un mandoble a un infante que se acercaba con una pequeña lanza con ánimo de herir al caballo de mi hermano. Sentí que sus huesos crujían mientras la hoja de Deo Rex entraba entre su cuello y su hombro. Mi guantelete se lleno de sangre y tuve que limpiarme en el cuello de mi caballo para que no se resbalara mi espada. Volví a intentar avanzar hacia donde mis hermanos peleaban con el de Châtillon blandiendo mi espada y descargándola en cuantos enemigos se ponían a mi alcance. Atrás, vi volar un virote de ballesta y a mi hermano frey Ramón de Llanfranc caer como un fardo hacia atrás. Un infante le clavó su curva espada en cuanto calló al suelo. Supe que estaba muerto y la rabia se apoderó de mí. Dirigi a mi caballo hacia la derecha intentando recular y descargué desde todo lo alto mi espada en el brazo de aquel enemigo que acababa de terminar con mi hermano. —¡¡Nos quedamos solos mi señor!! —oí que me decía Julián con un toque de preocupación en su voz. Pero yo no le oía y terminé con el que había matado a frey Ramón de una certera estocada. Un nuevo virote se clavó en el pecho de Ferro y cayó, perdiendo las manos. No sabía dónde estaba el tirador por lo que decidí cubrirme lo máximo en cuento pudiera levantarme. Miré un instante hacia donde ya se acercaba nuestra infantería, ya por suerte cercana, y casi tocando las líneas enemigas. Por suerte pude incorporarme con celeridad sin perder ni el escudo ni la espada y ataqué con fuerza a los dos lanceros que se acercaron a mí. Uno de ellos perdió una mano de un tajo mío y el otro cayó herido por una estocada, tosca pero efectiva de mi escudero. Seguí de pie defendiéndome a base de mandobles y de empujones de mi escudo de los enemigos que empezaban a rodearme. Julián intentaba derribarles con el caballo mientras que me indicaba que me subiera a él mientras él se quedaba pie a tierra. Pero en ese momento miré a mi derecha y vi a varios lanceros del de Châtillon terminar con dos de los infieles que empezaban a rodearme peligrosamente. Derribe a un nuevo enemigo de un golpe de filo a la altura de las rodillas y derribé al que le seguía de un mandoble, aunque pudo pararle la primera vez con su escudo. No el segundo que terminó con su vida al calvarle a Deo Rex en el bajo vientre. —¡Montad, mi señor, yo os esperaré con las huestes del señor de Châtillon! —me indicaba Julian a voz en grito para hacerse oír en medio de la batalla. —¡¡Mantén a Ferro con vida!! —le dije mientras montaba en su caballo. Nuestra infantería terminó con la resistencia de los infieles y, junto con un grupo de ellos me dirigí hacia donde peleaban mis hermanos y Reinaldo de Châtillon. Nuestra llegada hizo que termináramos con la pequeña resistencia que un grupo de infieles a caballo y varios de a pie estaban ofreciendo a mis hermanos. Vi a frey García de Barrena con un corte en el brazo y a frey Pedro del Crespo con la sobrevesta llena de sangre, que esperé no fuera de él. A su lado frey Álvar Gonzaga descansaba un momento del fragor de la batalla respirando y recuperándose. Me sonrió a mi llegada. Con los refuerzos con que yo llegaba pude avanzar hasta donde se encontraba Reinaldo de Châtillon. Me acompañaron mis hermanos a pesar del cansancio que ya les atosigaba. Como buenos montegaudios, no íbamos a dejar de pelear ni un solo momento. Oí un grito de pavor en un infiel que me miró de pronto y señaló. —¡¡Al Paoni!! Varios de los que le acompañaban se giraron al oír aquel nombre y abrieron los ojos en señal de miedo. Me quedé mirándoles un breve instante antes de atacarles con un arranque de mi caballo que derribó y pisoteó al que gritó primero mi nombre arabizado. Al segundo le acerté con la punta de mi espada en la espalda. A un tercero que huía a pie le alcancé tras un ligero trote dándole un profundo tajo entre el cuello y el hombro. Luego, volví grupas y me reuní con mis hermanos que ya comenzaban a dirigir sus caballos hacia donde yo estaba. —¡¡Volvamos con el de Châtillon!! »Pater noster, qui es in coelis, santificetur nomen tuum… Lo cierto es que terminamos con varios enemigos que intentaban rodear a señor de Arsur que también cabalgaba con el de Châtillon. Esta última acometida provocó el definitivo momento en que las tropas infieles comenzaron la desbandada. Habíamos vencido. Aún pude descargar un nuevo golpe a un oficial mameluco que intentaba huir de la refriega en clara señal de asumir la derrota. Incluso alcancé a otro de los que ya volvían grupas. El caballo, un precioso tordo de buen tamaño, quedó suelto sin su jinete. No sé porqué, pero al ver que la pelea terminaba, le cogí las riendas y me hice con él. Al momento llegó Julián corriendo junto con un grupo de soldados del de Châtillon dirigidos por su senescal. —¿Estáis bien mi señor? —me preguntó. —Sí. ¿Ferro? —Contesté. La cara de mi escudero me lo dijo todo antes de que hablara. —No he sido capaz de terminar con él, mi señor, pero está herido de muerte. El virote la ha alcanzado los pulmones y sin duda morirá. Me quedé un momento pensando en mi fiel caballo y en la tristeza que me empezaba a embargar. Sin embargo, la batalla, a pesar del descanso, oportuno para recomponer líneas y formaciones, no había terminado. —Termina con su sufrimiento. Ese noble bruto no merece padecer. Toma tu caballo, yo montaré este, al que llamaré de la misma forma: Ferro. Cuida de recoger el cuerpo de nuestro hermano frey Ramón de Llanfranc, para que le demos sepultura. Acometimos una vez más a las fuerzas sarracenas que ya empezaban a flaquear. Con la ayuda de los infantes, todo fue más sencillo pues nos evitábamos el peligro de los lanceros que nos atacaban buscando las tripas de los caballos para hacernos caer, como le había sucedido a frey Pedro del Crespo, aunque, por suerte, no pudieron terminar con él. Mi brazo terminó cansado, entumecido y lleno de sangre infiel. Me apoyé en el cuello de mi nuevo Ferro, que, aunque no respondía de igual forma que mi noble caballo, supe que podría hacerme con él en poco tiempo. Era fuerte de manos y patas, alto de cruz y de vigorosa zancada y galope. La batalla terminó a las pocas horas. Saladino, al ver la resistencia del ejército seglar y los hospitalarios en Le Forbelet, terminó por retirarse. Y era una medida prudente, pues al no poder acceder a las fuentes de agua y que su retaguardia estaba siendo atacada por nosotros, no le quedó otro remedio que abandonar la lucha. No había sido una batalla campal ni con graves pérdidas por su parte, al estilo de Montgisard, pero habíamos vuelto a vencer a Saladino. Miré a mi alrededor y vi, como aquel día, muestras de alegría; caballeros abrazándose y soldados aullando la victoria. —Dicen que habéis vuelto a decidir la batalla —oí que me decían. Levanté la vista y vi a frey Armand de Grasse con aspecto cansado y una herida en el brazo izquierdo que se tapaba con un blanco jirón de tela. —¿Estáis bien? —pregunté. —Sí, es un tajo de un infiel que ya no lo contará. Como os decía, vuelven a decir que habéis sido de los que han decidido la victoria. —No escuchéis esas exageraciones. Ya sabéis que yo sólo cumplo con mi deber de defender la Cruz y al Santo Sepulcro. Nada más —le contesté. Sin embargo, todo indicaba que nuestro ataque, el que nos llevó a las huestes del de Châtillon, junto con algunas del reino y los caballeros de Santa María de Monte Gaudio, hasta las mismas cercanías de Le Forbelet, había sido la clave para la derrota. Lo que impidió maniobrar a las tropas de Saladino para iniciar un nuevo ataque a la ciudadela. En ese momento, a pesar de la alegría, no pensaba en ello. Desmonté de mi caballo y comencé, postrado de rodillas, a rezar, mientras recordaba de nuevo en Jimena.