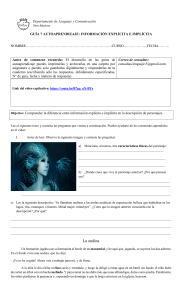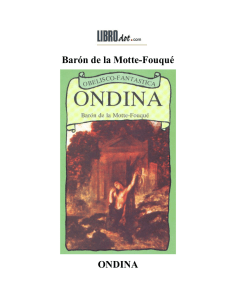Primer Premio Prosa.
Anuncio

LA ONDINA DEL RÍO MUNDO Francisco de Paz Tante Querido padre: Llevo dos días en Riópar, donde he visto los restos que aún se conservan de la mina y de la fábrica donde trabajó tu bisabuelo Hubert. También he podido observar el río en el que habita la ondina de la que él hablaba en su última carta: “Seguimos fabricando mucho latón, con el cinc que extraen los mineros de la sierra y el cobre que transportan desde Riotinto. También utilizamos las aguas del río Mundo, que nace con el estrépito de sus chorros vertidos desde el vientre abierto de la montaña. Por eso en su cauce palpitan incesantes los rumores de su fragor inicial. En él habita una preciosa ondina de ojos verdes, a la que ya he regalado varios corazones dorados, durante estos días otoñales en los que persiste una niebla de melancolía que me invade y ocupa como una hiedra de tristeza y desolación”, contaba Hubert en aquel enigmático último escrito que envió, hace ya más de un siglo y medio. Durante el viaje quise imaginar cómo fue el de nuestro antepasado, recorriendo media Europa, en aquellos años pretéritos de principios del siglo XIX; hasta que llegara a este sitio del interior de España tan apartado, donde sólo habría caminos para las bestias y el ganado, arrastrado por lentos carruajes tirados por caballos y a lomos de mulas. Pero fue aquí donde le ofrecieron riqueza y privilegios por trabajar de maestro metalúrgico, pues querían revitalizar la industria del latón, y él tenía mucha fama en las factorías alemanas de esta aleación. Porque aquí está la montaña donde encontraron el único yacimiento de cinc conocido entonces en España, imprescindible, junto al cobre, para fabricar el latón, tan importante y tan caro en aquellos tiempos. 1 Además el paraje está regado con las aguas del río Mundo, esenciales para las ruedas de los martinetes en las instalaciones fabriles. También hay bosques abundantes y frondosos, de donde se podía sacar el carbón vegetal que alimentara los hornos. Por ello Juan Jorge Graubner, el ingeniero austriaco que soñó a mediados del siglo XVIII con un gran proyecto industrial en este lugar montuno y remoto, al final consiguió los permisos y el dinero para levantar las instalaciones. Y, algunos meses después, los braseros, almireces, jarros, cubiertos, cafeteras, lámparas, candeleros, sortijeros, jaboneras, grifos, bisutería y otros muchos productos elaborados en estas fábricas se distribuían por toda España, e incluso, por su diseño y belleza, su fama traspasó enseguida las fronteras. Todavía se mantienen erguidos, como muñones de antiguas construcciones, los muros de las dos fábricas que levantaron. En la que estaba cerca de las minas, donde ubicaron los hornos de calcinación, ya hace más de un siglo que florecieron en sus paredes los jaramagos y las ortigas. También, en el monte, después del abandono, las bocaminas enseguida quedaron cubiertas de maleza y sedimentos. Son entradas a la montaña que en otros siglos tuvieron la vida y el bullicio del trabajo fatigoso de los mineros que la horadaban sin cesar, y luego, cuando el cinc se agotó, quedaron como cuevas donde ya sólo hay alimañas y oscuridad. En la otra fábrica, la que hicieron junto al pueblo, la vida se prolongó durante más años. Pero también, al final, le llegó la mudez y el abandono. Y ahora en Riópar ya sólo queda la tradición y la memoria de los sueños industriales que durante siglos aquí tuvieran vigencia y esplendor. Como también queda la memoria de un pueblo muerto al que ahora llaman Riópar Viejo, que precisamente empezó a vaciarse cuando se levantaron las fábricas y los talleres al pie de la montaña y en el valle, a media legua de distancia. Por eso surgió un nuevo poblado, junto a las instalaciones metalúrgicas. Y este lugar, con el devenir de los siglos, fue creciendo y atrayendo a la gente, pues era donde estaban la industria, el trabajo y las ilusiones de 2 prosperidad; mientras que el pueblo viejo, en un montículo más alejado, se fue quedando despojado de vida y de futuro. Hubert, en sus escritos, explicaba cómo era la ribera del río Mundo, repleta de fresnos, sauces y olmos, por donde a él más le gustaba pasear, cuando acababa sus trabajos con el latón, o los domingos de descanso. Y allí evocaba su infancia en Alemania, y las historias de seres mágicos y de hadas del agua que tantas veces le contó su madre. Por eso, en las hojas escritas que envió a su familia, rememoraba las fantasías de su niñez. “La ondina que habita las aguas del río Mundo es muy guapa. Tiene los ojos verdes, siempre mojados. A veces me la encuentro, en los sueños, o palpitando en el aire de esta ribera desde donde ahora os escribo; aunque es difícil verla, con estos ojos tan limitados e imprecisos que tenemos los humanos. Porque, como todas las hadas del agua, está hecha de materia emocional, y se encuentra en un estado etérico, que es más denso que el astral, pero más sutil que el físico. De modo que sólo puedo observarla con la mirada del alma y de la imaginación. Pero sé que está aquí, en estas aguas que nacen con el fragor de sus chorros vertidos desde la montaña, y luego ya mantienen un incesante eco de murmullos y rumores. Yo la vi una tarde de otoño sumergirse en ellas. Por eso, cuando se caigan las hojas de los fresnos y la ribera se cubra con el color del oro viejo, le echaré al agua corazones de latón. Para que se los cuelgue en el pecho y se acuerde de mí”, escribió en una carta, la anterior a aquella última tan enigmática en la que expresaba su estado de profunda tristeza y abisal desolación. Luego ya sólo llegó otra que había remitido el director de la fábrica al ayuntamiento de Hannover, para que comunicaran a la familia que Hubert estaba desaparecido. Y después se produjo en la familia un silencio de siglos, aunque nunca de olvido. Además, durante estos años, fue creciendo el halo de misterio y las ganas de saber. Por eso decidí emprender este viaje, para encontrar respuestas a las incógnitas. Y para conocer este lugar siempre mítico en mi memoria. 3 Y al fin he constatado esa verdad, la misma que tantas veces había imaginado. Está en la memoria de un viejo que me habló de la leyenda de Humberto el metalúrgico y la ondina del río Mundo. Según me contó, Hubert, a quien enseguida cambiaron su nombre original por otro de resonancias más castellanas, llegó para trabajar en la fábrica de latón en los albores del siglo XIX. Tenía fama de ser uno de los mejores conocedores de la metalurgia de esta aleación, y un extraordinario orfebre. Por eso fueron hasta la ciudad alemana de Hannover para contratarlo. También contaban que Humberto era un hombre introvertido, soñador, a quien le costaba hablar en castellano y relacionarse con la gente. De modo que, al enamorarse de una mujer que conoció en una romería durante las fiestas patronales del pueblo, su vida se redujo al trabajo y a la relación con aquella novia, por la que sentía esa pasión arrebatada que sólo surge y persiste en los amores recién estrenados o siempre crecientes. A aquel alemán romántico y apasionado le gustaba regalarle a su amada corazones de latón, de los que él hacía en la fábrica donde trabajaba. Todos los domingos iba al pueblo, a pasear con ella, después de misa, y luego, a lomos de la mula que él tenía para su traslado por aquellas montaraces instalaciones fabriles, bajaban a la ribera del río Mundo, a oír los rumores de sus aguas, que a él tanto le gustaban, y a contarle a su amada, a veces en alemán, historias de su infancia, con las que ella, aun sin entender la lengua, se emocionaba; sobre todo cuando oía los relatos mágicos de las ninfas, las ondinas y otras hadas que habitan en los bosques y en los ríos de aguas claras. Él era el metalúrgico más culto y rico, y ella la más guapa del lugar. Y durante varios meses disfrutaron de una felicidad que en sus sueños la intuían eterna. Pero la desgracia provocó que el futuro les caducara enseguida. La tragedia se produjo durante un otoño, después de varios días de lluvias incesantes. Aquel domingo, como era su costumbre, bajaron a la ribera del río Mundo, a pasear entre los árboles ya teñidos de ocre, sintiendo los crujidos de las hojas muertas a su paso. Las brisas de aquel día también provocaban sobre el río una 4 mansa lluvia otoñal, tan amarilla como las copas de los árboles que a la vez se desnudaban. Fue al pasar por un puente de palos, debilitado por la crecida del cauce, cuando ella, que se había aventurado sola a realizar la travesía, cayó al agua. La estructura del puente se hundió totalmente, por lo que él sólo pudo sentir, desde la orilla, la súplica de su mirada espantada y mojada. Eran esos mismos ojos verdes, repletos de agua y de miedo, los que Humberto ya no dejaría de ver el resto de su vida. Ella no sabía nadar, y, aunque él enseguida se lanzó a las aguas crecidas, no la pudo encontrar. Cuando se agotó, no quiso dejarse morir, tal vez posponiendo así entonces esa decisión. Por eso se arrastró hasta la orilla y allí lloró hasta la extenuación. El río se mantuvo crecido y rápido durante varios días, quizás por ello nunca la encontraron. Y Humberto entonces se dejó caer en un pozo oscuro y denso de tristeza y depresión. Aunque continuó trabajando en la fábrica, la desolación creciente le fue carcomiendo las ganas de seguir viviendo. De modo que se le veía cada día más demacrado y hundido. Y al final, al otoño siguiente, alguien contó que lo vio junto al río. Recortaba con sus manos las hojas amarillas de los fresnos, antes de echarlas al agua. Aquellas hojas tenían la misma forma y color que los corazones que él hacía en el taller. Quien lo vio aquella mañana, se acercó para preguntarle; pero él sólo dijo: “Son para la ondina”. Algunos días después lo vieron de nuevo paseando por la ribera. Las aguas aquel día también corrían crecidas. Luego nada más se supo de Humberto el metalúrgico. Lo estuvieron buscando durante mucho tiempo; hasta que el director de la fábrica decidió escribir al ayuntamiento de Hannover, para que comunicaran a la familia su desaparición. Algunos dijeron que tal vez se hubiera marchado lejos, para intentar mitigar la tristeza que allí de continuo le afloraba por su mirada siempre húmeda y desolada; aunque otros, los más fantasiosos, estaban convencidos de que se había sumergido junto a la ondina a quien unos días antes le había regalado varios corazones teñidos de otoño. 5