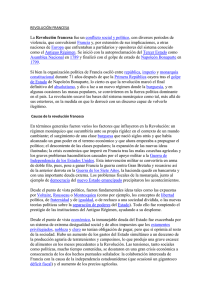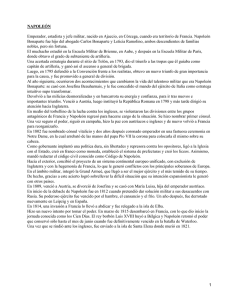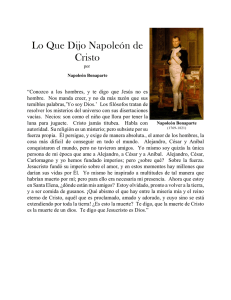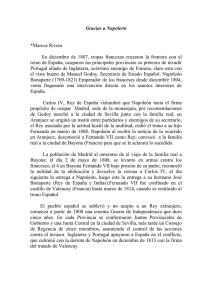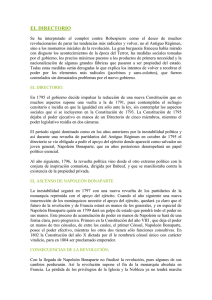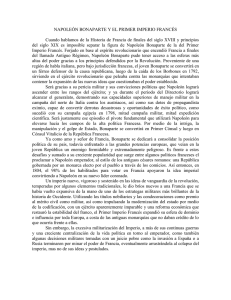- Ninguna Categoria
Capitulo 6 Completo
Anuncio
Napoleón Capítulo 6 Sieyès ÍNDICE: Sección I. 1 Sección II. 3 Sección III. 6 Sección IV. 7 Sección V. 10 Sección VI. 12 Sección VII. 14 Sección VIII. 17 SECCIÓN I Caminaba sobre los adoquines de la calle, mirando el gentío a un lado y a otro, con el periódico bajo el brazo. Emmanuel-Joseph Sieyès tenía cincuenta y un años. Era de estatura media. Tenía la cabeza ovalada, y la piel, de un blanco muy pálido, estaba llena de arrugas. El pelo era corto y ondulado, y al igual que los ojos, de color café. Vestía, sobre el chaleco y la camisa blanca, frac y abrigo de paño oscuro y tacto dulce. Lo hacía lejos del tocado protocolario de los directores de la república: indumentaria escarlata con sombrero de ala ancha con plumas, estilo Enrique IV. Sieyès era uno de los cinco directores, pero ante todo, era un ciudadano más. 1 Una berlina le esperaba. Tenía una cabina cerrada, pequeña, de madera pulida con tinte negro, y dos farolas al frente. El chofer esperaba. Sujetaba las bridas de un caballo castaño, y vestía sombrero y un abrigo oscuro con una capa corta. Sieyès saltó un charco y se acercó a la portezuela del carruaje. Se subió al él, y el chofer arreó al caballo. La cabina se balanceaba, incómoda, con el asiento duro. Y de fondo, sólo se oía el sonido claqué que formaba las herraduras del caballo sobre los adoquines. Sieyès puso el tobillo de la pierna derecha sobre la rodilla izquierda. Formó así un tablero con las piernas, y sobre él, desplegó el periódico. Las noticias recogían todas las amenazas que sufría la república. Y la opinión pública culpaba a los directores de todos los males de Francia. La Primera Coalición se re-editaba. La Segunda Coalición la formaban Gran Bretaña, Turquía, Nápoles, Austria y Rusia. Rodeaban Francia con las vértebras de los ejércitos, y constreñían con fuerza al hexágono, ahogándola en sí misma. Era sólo cuestión de tiempo. Las fuerzas extranjeras vencerían a los soldados galos, entrarían en París, y restaurarían el poder absoluto de los Borbones. El hermano del rey Luis XVI, el conde de Provenza, se proclamaría rey Luis XVIII de Francia. ¡Peor aún! La economía gala volvía a estar al borde del colapso. Los soldados franceses vestían harapos y no tenían suficientes armas. Las derrotas militares en Europa se sucedieron. Y el descontento del pueblo se generalizó. La crisis ya era aguda, y todos miraban a los directores. ¡Ellos!... ¡Ellos debían paga!... El director Barras, arruinado por una vida llena de lujos excesivos, negociaba en secreto con los realistas. Millones de francos y un ducado por entronizar a Luis XVIII. Él, que en el pasado apoyó el golpe de Estado contra los realistas, y hasta anuló sus resultados en las elecciones, ¡ahora se vendía a ellos! ¡La república no importaba!... Los clichyens continuaban reuniéndose en salones privados pese al golpe de Estado. La policía los vigilaba. Estaban vetados de la vida política francesa, pero las fuerzas permanecían intactas, solo reposaban. Sin embargo, los monárquicos no solo eran la única amenaza interna. Ahora más que nunca el gobierno necesitaba apoyarse en los más acérrimos republicanos si quería sobrevivir. Los jacobinos esperaron la llegada del momento, como un perro rabioso encadenado, para que la mano de la república lo soltara a morder a los monárquicos. Ganaron las elecciones y se impusieron al gobierno. A arrepentido, los termidorianos impulsaron un nuevo golpe de Estado para alejarlos del poder. ¡Nada nuevo! Lo hicieron en el ’97 para evitar a los realistas; y lo hacían ahora, en el ’99, para alejar del poder público a los sucesores de Robespierre. Aún así, la cámara baja, el Consejo de los Quinientos, era mayoritariamente jacobina. Sieyès fue elegido director de la república, y se formó una nueva administración. Bajo la influencia del viejo Sieyès, la mayoría del Consejo de los Ancianos se opuso a los jacobinos. El abate lideraba la mayoría moderada de los Ancianos. Sieyès detestaba el actual gobierno. Los termidorianos eran minoría. Eran moderados frente a realistas y jacobinos, pero ante todo, estaban podridos por la 2 corrupción. Tarde o temprano caerían. Podían marginar a jacobinos y realistas, pero sus fuerzas seguían latiendo. Lejos de los asientos del directorio, conspiraban para ocuparlos. Para el nuevo director, la república estaba mal organizada. Toda la situación en la que vivían era culpa del gobierno: la guerra, la crisis, la inseguridad,… Una nueva constitución, tal y como la plantaba Sieyès, daría solución a todos estos males. Sieyés no quería, además, la vuelta del absolutismo, y despreciaba el hedor herrumbroso de los jacobinos. Ambos, como una pinza a derecha e izquierda, asfixiaban la república. Y los termidorianos, disminuidos en fuerzas, poco podían hacer para impedirlo. Sieyès lo tenía claro: ¡debían defender a Francia frente a unos y otros! Para resolver todos los problemas, necesitaban una nueva constitución, una mejor organización y un líder. Uno carismático que impusiera soluciones. «Una espada —decía Sieyès—, Francia necesita una espada.» Pero ¿quién? Un general, sin duda. Pero ¿cuál? Hoche, el gran general defensor de la república, había muerto. El carruaje aparcó frente al edificio en el que residía Sieyès. El director abrió la portezuela y bajó del escalón. Salió al encuentro el portero, corriendo detrás Sieyès. —Ciudadano Sieyès —dijo con una sonrisa el portero—, ¿se ha enterado de la magnífica noticia? —¿Qué noticia? —El general Napoleón Bonaparte ha desembarcado en Francia. SECCIÓN II El carruaje se detuvo delante del ministerio de la policía. Aquel era un edificio diseñado a la manera de un hôtel particulier del siglo XVIII. Residencia de nobles. Como en tantos casos, los dueños huyeron de la revolución, y el gobierno, en represalia, expropió todo el patrimonio que pudieran tener en suelo francés. Ahora, aquel palacete era la sede del ministerio de la policía. Tras unas verjas altas de forja negra con motivos dorados, el departamento ministerial tenía un antepatio. Un camino dirigía a la puerta principal, y otro lo atravesaba formando una cruz. Junto con el recorrido del perímetro, el suelo era de adoquines de un color gris oscuro. Formaba cuatro rectángulos, cada uno con suelo de césped decorado con laureles con formas geométricas. Joseph Fouché bajó del carruaje e inspiró el dulce perfume a laurel. El antepatio se encontraba franqueado por dos pabellones y presidido en su centro por la nave principal del palacete. Tenía dos plantas y una mansarda. Las paredes, de gran altura, eran de recta y pulida piedra gris pálida; y la mansarda, voluminosa con cuatro inclinaciones, de azulada pizarra. La fachada era simétrica. Tenía tres alargadas puertas principales de madera con tinte blanco. De doble 3 gajo, cada uno tenía dos columnas de cristales cuadrados. Alargadas y de madera blanca también eran las ventanas colindantes y de la planta superior. Y sobre la entrada, el palacio ministerial tenía balcones de forja negra con decoración y pasamanos en oro. El palacete era majestuoso. Y Joseph Fouché recorrió el trayecto hasta la entrada sereno, digno del edificio al que accedía. Vestía un largo abrigo negro que cubría hasta las pantorrillas. Al entrar al edificio, los oficiales en él lo miraron con la cabeza baja. Fouché saludó a todos, y de todos recibió una fría mueca, como una pequeña reverencia de respeto. Fouché subió las escaleras de mármol y se dirigió al despacho del ministro de la policía. Bajaban y subían de ellas, y recorrían los pasillos, decenas de funcionarios. Los burócratas, al paso del ametrallador de Lyon, cesaban las conversaciones y saludaban con susurro sepulcral. Todos lo seguían con la mirada. Fouché se acercó a la puerta del despacho del ministro, movió el pomo, entró en el salón y cerró la puerta de golpe. Se dirigió al escritorio, corrió la silla, y se sentó en ella. Mientras, el antiguo terrorista se quitó los botones del abrigo. Ahora Fouché era el ministro de la policía. Sirvió fielmente a Paul Barras como espía. Hizo negocios con él y lo enriqueció. Era lógico que premiara al lacayo. Primero fue elegido representante del gobierno francés en Italia. Luego, en la República Bátava. Y ahora Fouché era el jefe la policía gala. ¡El ametrallador de Lyon!... ¡El hostigador de la alta sociedad!... ¡Él Ahora presidía un departamento ministerial de una república burguesa!... Y para colmo, el de la policía. ¡Fouché, el asesino, iba armado! Cuando se dio la noticia en los clubes y salones parisinos, un trueno recorrió las salas. Los ricos murmullaban contra el viejo terrorista. ¡Calma!, ¡calma!... Ahora Fouché era un burgués más, uno de los suyos. «Orden y seguridad», respondía, era el lema de su gobierno. Prometía paz social y protección. Los burgueses nada debían temer. Fouché protegería la vida y las propiedades de los ciudadanos franceses. ¡Orden, orden, solo orden en la república!... Él, en persona, al frente de los gendarmes, se dirigió al club jacobino. Entró en la sala y subió a la tribuna; y de un solo gesto, cerró el club. Él, que había sido un jacobino más y que había presidido la formación política, ahora la cerraba para asombro de los socios. ¡Ya tenía la república a su San Pablo! Había caído del caballo, y ahora era tan radical y extremista en la barbarie del orden, como había sido en la barbarie del caos. Fouché tenía un sillón acolchado de estilo directorio. Y frente a él, un escritorio de madera de caoba. Lo presidía un gigantesco y recargado tintero de oro de estilo Luis XVI. Las paredes de la sala tenían cuadros bélicos, consolas de patas largas y finas, y en un rincón, un enorme reloj de pie. Golpeaba suavemente los segundos y daba la campanilla con las horas. El ritmo lento de los engranajes dorados de la maquinaria, el balanceo del brillante péndulo, y el tic tac del reloj, de un sonido suave y majestuoso, proporcionaban serenidad a las reflexiones del ministro. Las paredes, como el techo, imitaban los colores de mármoles amarillo, rosa y negro con betas grises. Tenían motivos geométricos en oro. Del techo pendía una araña de cristal. Y de las paredes, sobre las ventanas, alargadas cortinas de sedosa tela traslúcida. Penetraba los haces del sol e inundaban el despacho con una luz esclarecedora, perfecta para lectura. Fouché metió la mano en el bolsillo 4 interior del abrigo y sacó un fajo de cartas atadas con una cinta roja. El ministro se acababa de reunir en secreto con uno de sus agentes. El salón era amplio como para recibir a docenas de ellos. Tenía dos chimeneas, sillones, sofás y mesas; pero Fouché siempre buscaba la intimidad. La información era mejor que solo la conociera él en persona, sin intermediarios. Fouché tenía una extensa red de espías: Detectives corrientes y vulgares, pero también diplomáticos y militares con levitas de encaje y galones de oro. Porteros y aristócratas con nombres ilustres. Incluso un espía singular: Luis XVIII vivía exiliado en la enemiga Inglaterra, y su cocinero trabajaba para Fouché. A todos los moscardones favorecía con el dinero público. Incluso realizaba favores a jacobinos y realistas. En público echaba pestes contra ellos, ¡cierto!, y había cerrado el club jacobino y perseguido a los realistas. Pero solo obedecía órdenes del directorio. Las ideas solo eran suyas a ojos del gobierno, no del público. En privado concedía a realistas y jacobinos toda clase de favores. Aunque solo a los más influyentes. ¿Y si volvían a gobernar Francia?... ¡Fouché siempre estuvo de su lado! Además, el ministro contaba con información caliente, recién sacada de los escenarios políticos de Europa, sin que la noticia fuera conocida aún por el gran público. Antes de que corriera la información, la ponía a merced de los banqueros. Una victoria bélica, y compraban deuda del Estado. Cuando la información se convertía en una noticia pública, la deuda se revalorizaba: con la victoria, el gobierno podía pagarla. La gente quería adquirir papel del Estado, y esta solo estaba en manos de los banqueros. La vendían a un precio superior al de la compra. La diferencia de precios era su beneficio. Solo debían dar una pequeña parte a Fouché. Una diminuta recompensa si querían seguir siendo amigos del ministro de la policía. Ahora, ¡el amigo de todos! Aquellas cartas que tenía Fouché en las manos eran especiales. De entre todos los moscardones que tenía el ministro, una bella dama le daba la correspondencia del esposo… Se trataba de Joséphine. La víbora del general Bonaparte se gastaba el elevado sueldo de marido en cientos de sombreros, vestidos y zapatos. Para colmo, a las afueras de París se acababa de comprar un palacete. Necesitaba reformas y tenía un amplio jardín que redecorar. Se llamaba la Malmaison. Y como hiciera honor al nombre, de continuar así, todo apuntaba a que el matrimonio Bonaparte acabaría en la ruina. ¡Mejor! Si Joséphine necesitaba dinero, Fouché podría proporcionárselo a costa del bolsillo del contribuyente… pero a cambio de la correspondencia que mantenía con el esposo. Fouché abría las cartas de Napoleón. En ellas se reflejaban las intimidades de Bonaparte. El ministro pasó la vista por todas las torcidas líneas cursivas de color negro. Allí estaba su mayor ambición, un secreto conocido solo por la familia Bonaparte: Napoleón quería ser director de la república. «¿Qué hacer con una información así?...», se preguntaba Fouché. De momento, callar. 5 SECCIÓN III El cielo se tornó de un azul marino muy oscuro. Los serenos encendieron las farolas de las calles de la ciudad. Su luz ámbar proporcionaba un poco de visibilidad a los escasos viandantes o coches que transitaban las adoquinadas calles de París. Joséphine viajaba en berlina. El carruaje la dejó frente a la puerta de su mansión en la rué Chanteriene 6. Bajó el escalón del carruaje y pudo ver cómo todas sus maletas estaban en la puerta, llenas con la ropa y objetos personales. Napoleón regresó a París por el camino de Nevers. Joséphine salió al encuentro del esposo por el trayecto de Borgoña. Ambos se cruzaron por el camino sin percatarse de ello. En el trayecto, parte del carruaje de Bonaparte había sido asaltado por unos bandoleros. —¡La descomposición de Francia! —exclamó el general enfurecido. La mañana del 24 de vendimiario del año VIII, Napoleón llegó a la mansión de la rué Chanteriene 6. Para colmo, Joséphine no se encontraba. ¡Lo que le faltaba! Enfadado, ordenó a la servidumbre colocar toda la ropa de la esposa en maletas y dejarlas a los pies de la mansión. —¡Me divorciaré! —decía a todos. Dos días después, regresaba la esposa. Tarde, de noche. En cuanto vio sus maletas en la puerta, la garganta de Joséphine se endureció como una piedra. Tenía el paladar seco, y al tragar saliva, raspaba la garganta. Joséphine temblaba por los nervios. La esposa entró en la mansión y preguntó por el marido. Se encontraba en el dormitorio. Joséphine recorrió la casa en dirección a Bonaparte. Aquella mañana se había preparado para ver al marido. Vestía un traje de seda blanca. El talle era alto; la falda, ajustada; las mangas, cortas; y el escote, amplio. Todo el vestido tenía una segunda capa de transparente muselina blanca. Tapaba el escote hasta la altura casi del cuello. Y caía en una pequeña cola que cubría sus bailarinas. Joséphine recogió los rizos morenos del cabello con joyas de oro y perlas, se perfumó con jazmín, y maquilló la piel, tal y como a Napoleón le gustaba. La antesala al dormitorio permanecía prácticamente a oscuras, iluminada solo por la escasa luz de unas pocas velas. El dormitorio tenía una puerta tallada de doble gajo. Y en la ranura inferior, una luminoso haz de tonalidad anaranjada salía despedido iluminando parte del suelo de la antesala. Joséphine se acercó a la puerta, cogió el pomo con delicadeza, lo movió con la mano temblorosa, y empujó. ¡Imposible! Napoleón había cerrado la puerta por dentro. Joséphine puso la oreja sobre el gajo. Bonaparte oyó el ruido de la puerta y se acercó a ella en silencio. 6 —Napoleón, sé que estás ahí, ábreme la puerta —gimoteó la esposa. Apenas podía pronunciar las palabras, y desde el otro lado de la puerta, es posible que Bonaparte no la oyera bien. —¡Napoleón!... —gritó— Napoleón, ¿estás ahí?... Sé que estás ahí. Por favor, déjame que te explique… —¡No!, ¡cállate!, no quiero saber… Y Joséphine comenzó a llorar. Le explicó al esposo todo lo ocurrido, su versión. Al otro lado de la puerta, apenas se oía nada. Bonaparte no reaccionaba ante las explicaciones de la esposa. Los silencios… Aquellos silencios del general se clavaban como dagas en el pecho de la esposa. Ni una sola palabra hacía reaccionar al marido. ¡Qué frio!... ¡Cruel! Joséphine lloró aún más, con la cara apoyada en la puerta. Cansada, se deslizó hasta caer al suelo, con las lágrimas recorriendo las mejillas. Todo estaba perdido para Joséphine. Napoleón se divorciaría de ella. ¡Ahora, justo ahora que aspiraba a ser el amo de Francia!... ¿Y ella sin él?... —Perdóname, Napoleón. Ha sido mi culpa, lo reconozco… Perdóname… No volverá a pasar, lo juro. Y de repente, el cerrojo se corrió detrás la puerta. Napoleón descubrió a Joséphine tendida en el suelo, indefensa, desconsolada. ¡Verla así!... Desprotegida, la que podría ser la madre de sus futuros hijos... ¡Ah, no! Ahora creería en sus palabras. Ella juró no volverle a hacer daño. Joséphine jamás volvería a serle infiel a Napoleón. Bonaparte se agachó y la besó en los labios, fundiéndose en un fuerte abrazo. Ella, que había sido tan libre, ahora se sometía a él por completo. Al día siguiente, el amanecer descubrió a la pareja abraza sobre las blancas sábanas de algodón. Joséphine y Napoleón al fin ya estaban unidos. ¡Todas las injurias del pasado se habían borrado de la memoria Napoleón! ¡Ah, Joséphine!... SECCIÓN IV El castillo de la Malmaison se situaba a doce kilómetros de distancia al oeste de París. Joséphine lo compró en abril de 1799 por 300 mil francos. —¿Por qué tan caro? —expresó Bonaparte al conocer la noticia. Tenía una extensión de 150 acres de verdes prados con malas hierbas, bosques sin limpiar y jardines salvajes. El castillo se encontraba destartalado. Tenía una nave 7 principal, de plano alargado y horizontal, con dos naves secundarias en perpendicular en sus extremos. Sobre el mapa del predio, el plano formaba una I latina con serif, volcada de lado. El edificio tenía paredes de piedra tallada y pulida de un color gris pálido. El palacete contaba con tres plantas, las dos primeras de gran altura, la tercera más baja. Y sobre ella, lucía una voluminosa mansarda de un color cobalto azul grisáceo. Tenía nueve columnas de ventanas; tres filas, una por planta. Estas eran de madera lacada en blanco. Dos gajos con dos columnas de cristales cada uno. Un total de ocho cristales cuadrados por columna, con el parteluz formando una cruz cristiana. La fachada era completamente simétrica. En el centro, se disponía un grupo de tres columnas de ventanas, presidido en la planta baja por la puerta principal de entrada. El grupo quedaba flanqueado por dos pilastras a cada lado, y cada una de ellas sostenía una pequeña estatua sobre el capitel, a la altura de la segunda planta. Luego, se sucedía a cada lado otro grupo de ventanas, dos columnas más. Y después de otras dos pilastras con estatuas, otra columna de ventanas quedaba en los extremos. Había que redecorar el palacio, y para ello, Joséphine contrató a los arquitectos Charles Percier y Léonard Fountaine. Después de la reforma, la Malmaison se convirtió en un suntuoso palacio. Las paredes eran de colores intensos y contrastados. Tenía pinturas al estilo de las villas de Herculano y Pompeya. Y el mobiliario seguía las directrices del estilo clásico: Sillas como Klismos de la Antigua Grecia: de perfil, con las patas curvas hacia afuera y el respaldo redondeado. Mesas con tableros en forma de círculo sobre una sola pata. Trípodes. Escritorios de patas cuadradas, estrechas y afiladas; con tableros rectangulares con un centro de cuero verde con ribetes dorados en motivos vegetales. Bustos de base cuadrada. Sillones tapizados en color carmesí con decorados en oro. Espejos con forma de escudo. Camas con dosel, fijadas a la pared de lado. Consolas con jarrones de porcelana oscura con pintura en oro. Candelabros y lámparas con decenas de velas cada una. Una vajilla con copas al estilo de la Antigua Roma. Y en una de las salas, un enorme billar. Aquel salón tenía las paredes y el techo de color verde. El suelo de piezas de colores negro y blanco, dispuestos en diagonal. Las puertas de doble gajo de color madera. Un espejo grande que presidía el salón. Y ventanas alargadas con arcos de medio punto, sobre las que entraba una luz esclarecedora. Bonaparte vestía uniforme, y empuñaba el taco del billar como quien lleva un mosquete. Las bolas se golpeaban entre sí, con el característico sonido de la madera al chocar. De fondo, solo se oía a Joséphine tocar el arpa. Una música suave, vibrante, perfecta para conspirar. En aquel salón jugaban, además, los hermanos Lucien y Joseph, miembros del Consejo de los Quinientos; los directores Sieyès y Ducos; Roederer, el principal periodista de la república; y Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores. Los cañones de las potencias europeas disparaban contra Francia, amputaban y derramaban la sangre de los franceses. Amenazaban con derrocar a la república y reestablecer en el trono el absolutismo de la dinastía Borbón, ¡volver a la servidumbre! La economía había colapsado. El gobierno era corrupto. Y la inseguridad, generalizada. La gente despreciaba ya la situación, y miraban a realistas y jacobinos como posibles salvadores de la patria o futuras amenazas. 8 —No debemos tolerar el regreso del terror jacobino —expresó Sieyès con el taco en pie y las manos apoyadas sobre el casquillo—, pero tampoco la vuelta de los reyes a Francia y el fin de todo lo conseguido por esta revolución. Caballeros, necesitamos una espada: alguien que establezca el orden en la república y la defensa nacional. Es la única manera que tenemos de sobrevivir. Todos asintieron las palabras de Sieyès. No bastaba, pues, que Napoleón comandara los ejércitos de Francia y la defendiera frente a Europa. Era necesario que gobernase la Galia: que sanara la economía, pusiera fin a la corrupción y promoviera el orden. Y todo frente a jacobinos y realistas. Se pondría así fin a la amenaza que pesaba sobre la Declaración de Derechos, la abolición del feudalismo, el gobierno de la burguesía, y la expropiación y reparto entre el pueblo de los bienes de la Iglesia y de los nobles emigrados. Había mucho en juego, ¡cómo para perderlo todo con una mala jugada! Pero Bonaparte no podía ser elegido director de la república. Tenía solo treinta años, y el cargo exigía cuarenta. «¡Necesitamos una nueva constitución!», decían todos. Entonces, Sieyès fijó un plan. —Invitaremos a los directores a dimitir en bloque —y Sieyés se agachó al billar, guiñó un ojo, y apuntó con el taco hacía una bola—. Con buenas palabras, o por la fuerza. Provocaremos una crisis, y el gobierno caerá. Sieyés disparó, lanzó la bola contra una roja, y esta cayó por un agujero de la esquina. —Los consejos no tendrán elección —continuó el director con una fría sonrisa—. Sin gobierno, tendrán que elegir uno nuevo. Nosotros propondremos una comisión ejecutiva formada por tres hombres: un triunvirato. Servirá de gobierno provisional hasta redactar una nueva constitución. Una que dé estabilidad a la república. La idea gustará. Joseph y Lucien se miraron a los ojos. Pero ¿quiénes iban a ser los triunviros? Napoleón sería la espada de la nueva república; Sieyès, la cabeza; y Ducos,… el atrezzo. El general Bonaparte arqueó las cejas. Pero las relajó al instante. Debía disimular su entusiasmo. ¿Un miembro del ejecutivo?... ¿Él? Al fin veía colmar todas sus aspiraciones hasta el momento. —Solo debemos sumar gente a la causa —dijo Sieyès. Lucien se ofreció a reunir partidarios de entre los miembros del Consejo de los Quinientos. Habría también miembros del Consejo de los Ancianos. Contaban con dos directores y el ministro Talleyrand. —Fouché, ¡falta Fouché! —expresó Joseph. Nada se hacía sin que él lo supiera. Además de la información, contaba con las fuerzas de la policía. Podría poner fin al golpe cuando quisiera. Era el momento de recabar su opinión. 9 —Fouché siempre está del lado de la mayoría —dijo Sieyès—, y en breves, la mayoría estará de nuestro lado. Además, el ministro sabe bien que el directorio no durará mucho tiempo. Caerá. Y si regresa la monarquía para sustituirlo, él se convertirá en víctima. Después del celo que puso persiguiendo y fusilando a realistas, un gobierno de monárquicos no le perdonará la vida. Se unirá al golpe por instinto de supervivencia. Rescatará la república, y evitará con ello que regresen los Capetos al trono y que su cabeza caiga bajo el filo de la guillotina. Además, apoyando el golpe, el seguirá en el gobierno… bajo nuestro control, claro. Será nuestro ministro de la policía. Lucien torció el gesto. Fouché, por colaborar con el golpe con todas sus fuerzas, sería recompensado en el nuevo gobierno… en uno que pudiera hacer frente a sus enemigos realistas. Como ministro de la policía, solo debía hacer una cosa: dejar hacer. SECCIÓN V Cada tres meses, los directores se turnaban la presidencia del ejecutivo. Presidía el directorio Louis-Jérôme Gohier. El político tenía más de cincuenta años. Era de estatura media y de cuerpo robusto. Tenía un cutis pálido; arrugado por la edad, pero suave; y con los pómulos encendidos en un tono rosado. Había perdido pelo, y ya solo lo tenía por los laterales. Un pelo corto de color cano. A los oídos de Gohier llegaban toda clase de rumores. El presidente sospechaba de un inminente golpe de Estado. ¿Traición a la república?... ¡Ah, no!... Él lo iba a impedir si así fuera. Llamó a Fouché, y ambos hablaron durante tiempo sobre las sospechas que circulaban. El ministro se sorprendió por las revelaciones de Gohier. ¿Una trama contra Francia?... ¡Santo Dios! Fouché se informaría al respecto. Investigaría a fondo, y sí había algo de verdad, descubriría el complot. Fouché no podía tolerar un golpe contra la república. —Francia dispone de una vasta red de espías —dijo el ministro—. En cuanto se descubra algo, os lo comunicaré, ciudadano presidente. Después de la reunión, el ministro de la policía convocó a Sieyès y a Napoleón a una cena en su hogar. Fouché ya no malvivía en una buhardilla como antaño, ahora residía en una mansión con resplandecientes suelos embaldosados, retratos de estilo clasicista y un mobiliario moderno. Napoleón y toda la camarilla de conspiradores entraron al comedor. Y en mitad de la entrada, descubrieron a Fouché parlamentado con Gohier. ¡Oh, cielos!... Se quedaron petrificados. El ministro no solo había invitado a los conspiradores, también al enemigo a derribar. Bonaparte miró a sus camaradas. «¡Fouché!... —decía con la mirada— ¡Maldita sea! Nos va a traicionar.» 10 El director vestía elegante: Zapatos de cuero azabache con hebilla de plata. Medias blancas de seda. Calzón ajustado y de talle alto, chaleco corto y ceñido, camisa con chorrera sobre el pecho, y corbatín; todo del mismo níveo color. Y sobre el conjunto, aquella noche se vistió con un frac ajustado de paño azul marino y tacto dulce. Tenía largos faldones hasta las rodillas, y una doble solapa recta con grandes botones. Solapas que dejaban ver la parte inferior del chaleco blanco. Aunque mayor, Gohier vestía la mejor moda del momento, era un dandy. El comedor tenía paredes de estuco blanco con columnas jónicas de capitel de oro. En un extremo, había una chimenea con jambas rectas y acanaladas como pilastras; y en otro, un enorme ventanal cubierto por una tupida cortina carmesí y otra de traslúcida tela blanca. La chimenea quemaba troncos de madera de pino. Crujían rodeados de lenguas anaranjadas, y desprendían el perfume a savia. La mesa tenía tres candelabros de oro, seis más se disponían de pie, y dos lámparas de cristal iluminaban el amplio comedor. Las velas, bajo las llamas titilantes, emanaban su intenso aroma a cera. El suelo era de mármol blanco con betas grises y negras. Brillaba, y reflejaba todo el mobiliario del comedor. Los muebles, aún escasos, eran de caoba rojo con motivos dorados. La mesa era larga y ovalada. Tenía un impoluto y suave mantel blanco. Sobre ella se dispuso toda la cena: Un cremoso pato al horno con verduras. Un vino tinto de fragancia afrutada y sabor dulce. Y un postre de fresas con nata. Napoleón se sentó al lado de Gohier. En frente del general se puso Fouché; y al lado del ministro, Sieyès, frente a Gohier. El resto de comensales se ubicaron en los extremos de la mesa. La conversación giró en torno a diversos temas de actualidad. Cuando llegó el turno de fumar, el servicio recogió la porcelana y cristalería, y dejó puesto el impoluto mantel blanco, sin mácula alguna de la cena. El presidente del directorio apartó la silla de la mesa a poca distancia. Se reclinó sobre el asiento, cruzó una pierna sobre otra, extendiendo las espinillas, y colocó el brazo sobre el respaldo de la silla. Con una cerilla, Gohier encendió un puro con una tonalidad chocolate muy oscura. A cada calada del magistrado, las grises cenizas del extremo del cigarro se encendían con un color amarillo muy intenso. Emanaba volutas finas y grises que ascendían sinuosas hacia el techo. Y desprendían un intenso aroma a tabaco con ciertas notas de opio. El ambiente se cargó con el perfume del habano. Los ojos de los comensales se entrecerraron, y la conversación discurrió más lenta y serena. Bajaron la voz, y con ello, descubrieron de fondo el sonido de un reloj. Era un reloj de mesa. Posaba sobre una consola. Era un reloj grande, de estilo clásico. Un templete de oro con cuatro columnas toscana. Sostenía en el techo el círculo blanco del reloj, flanqueado por las columnas. Y colgaba de él un péndulo de oro. El tic tac se oía apagado por el susurro de la conversación. —Dime, Fouché —dijo Gohier—, explícame los acontecimientos más recientes, ¿alguna conspiración en marcha? 11 Sieyès y Napoleón abrieron los ojos y se miraron entre sí. El corazón de Bonaparte comenzó a latir con más ritmo. Ambos cruzaron las miradas en diagonal, tal y como se disponían en la mesa. «¡Ahora sí! ¡Ahora nos descubrirán!», exclamó Napoleón con los ojos. Notó enseguida como la sangre corría más rápido de lo normal. El general se acaloraba. —¡Bah!... —contestó Fouché subiendo los ojos—. ¡Siempre lo mismo! Siempre los rumores de conspiración; pero bien sé yo el caso que hay que hacerles. Si hubiese verdaderamente alguna, pronto tendríamos la prueba en la plaza de la Revolución. ¡Ah!, la guillotina. Bonaparte sintió el gélido filo sobre el cuello. Contuvo la respiración. Gohier se quedó mudo, pensativo. El tic tac del reloj se oía con más fuerza. ¡Sí, Bonaparte, traidor, marcaba la hora de tu final! El presidente se llevó el puro a la boca y sus pómulos se absorbieron al instante. —¡Bien!... ¡Bien!... —dijo Gohier expulsando bocanadas de humo—. Así me gusta, todo tranquilo en la república. Y al fin Bonaparte pudo respirar. Fouché cumplió con su deber: de un solo gesto, disipó los rumores de un inminente golpe de Estado. Si el hombre más informado de Francia decía que no había una conspiración contra la república, era verdad. ¡Ya nada había que temer! SECCIÓN VI Los diputados del Consejo de los Ancianos permanecían de pie o en sus asientos. No estaban los 250, ya que a un grupo de diputados les llegó la convocatoria tarde… Causalmente, el grupo más disidente. El hemiciclo era majestuoso, con bancadas de madera pulida, asientos de fina tela, y paredes decoradas e iluminadas. Un sonoro murmullo sacudía la sala. Los parlamentarios hablaban entre ellos, formando distintos grupúsculos esparcidos entre las bancadas. El moderador tocó la campanilla, llamó al orden, y todos los diputados se sentaron en silencio. El presidente dio la palabra al diputado Cornet. Amigo personal de Sieyès, presidía la comisión de seguridad. Se levantó del sitio, bajó las escalerillas, y subió a la tribuna. —Diputados del Consejo de los Ancianos, la comisión encargada de vigilar por la seguridad del cuerpo legislativo ha sabido que se traman siniestros planes, que acuden muchos conspiradores a Paris, donde celebran reuniones, y preparan atentados contra la libertad de la representación nacional. 12 Un trueno de murmullos recorrió la sala. Los diputados se miraron entre sí con toda clase de protestas. ¡Los jacobinos!... ¡Los radicales!... Organizaban una conspiración contra la república: un golpe de Estado. La Francia moderada caería de rodillas frente a los salvajes sucesores de Robespierre, ¡debían impedirlo! —¡Orden!, ¡orden! —gritó el moderador. Cornet se dio la vuelta y agradeció el gesto al presidente. —Representantes de la república —afirmó Cornet dirigiéndose de nuevo a los diputados—, el Consejo de los Ancianos tiene en su mano el modo de salvar a la nación. En aras de la seguridad, propongo trasladar el cuerpo legislativo a las afueras de París y fijarlo en Saint-Cloud. Con ello nos alejaremos de las amenazadas de los conspiradores... —aplausos—. Además, propongo nombrar a un nuevo general que se encargue de proteger con tropas a los consejos y los directores. La mayoría de los diputados aplaudieron. Casi todos excepto una minoría que permaneció impasible. Un diputado de aquel grupo se levantó y tomó la palabra. —¿Y quién propone, diputado Cornet, para proteger al cuerpo legislativo? —Propongo al mejor. Al más capacitado para defender a la república. Propongo al general Bonaparte. Y al acto, los diputados se levantaron de los asientos y aplaudieron. Algunos directamente golpeaban con la mano la baranda de madera en señal de asentimiento. Solo unos pocos permanecieron mudos. Se miraron entre sí: «¡Han puesto al zorro al cuidado del gallinero!», pensaron. Esa misma tarde, Napoleón juró el cargo. Vistió unos ceñidos pantalones blancos, una ajustada casaca de un paño azul marino muy suave, y una faja vaporosa con los colores de la bandera tricolor. Y para proteger a los directores, mandó trescientos hombres al Palacio de Luxemburgo, donde residían. Todo fue muy rápido. Los directores dimitieron enseguida. ¿Qué podían hacer? Napoleón los aisló en el Palacio de Luxemburgo, ¡todo en aras de su protección! Si querían salir, un soldado salía al paso e impedía la marcha del director. ¡Por su bien! Aquella tarde, la reunión en el Consejo de los Quinientos fue ruidosa. Los jacobinos, la mayoría, gritaban contra los tiranos. En la noche, se reunieron en salones particulares y se prepararon para la sesión del día siguiente con estiletes afilados. ¡Un nuevo César iba a entrar en el Senado, y recibiría de los más acérrimos defensores de la república las veintitrés puñaladas que pondrían fin a la dictadura! 13 SECCIÓN VII El 19 de brumario del año VIII (el 10 de noviembre de 1799) amaneció nublado. El cielo era gris, moteado con algunos claros sobre los que traspasaban unos pocos rayos de sol. El ambiente no era excesivamente frio, pero sí húmedo. Y una ligera brisa atravesaba la atmósfera, y acariciaba los pómulos de Bonaparte con un tacto suave. El plano del Palacio de Saint-Cloud se diseñó en forma de U. El antepatio tenía un suelo de adoquines color gris oscuro. Lo presidía una nave de tres plantas, la segunda más alta que las otras. Los pabellones laterales solo tenían dos. Las tres naves eran edificios de paredes de piedra, coronadas por grisáceas mansardas voluminosas con ventanucos. Las ventanas eran alargadas y de madera pintada en blanco. Y la entrada, en el centro de la nave principal, contaba en la segunda planta con cuatro columnas jónicas adheridas al muro. Un grupo de guardias del parlamento fumaba en la entrada. Se pasaban una pipa de tabaco los unos a los otros. Desde hacía meses, no cobraban, por lo que no tenían dinero para fumar y debían compartir lo poco que ganaban. Napoleón, en compañía de sus ayudantes, se acercó al grupo y se dirigió al superior. Reía a carcajada suelta mientras sostenía con la mano una pipa que desprendía volutas grises con un intenso aroma a tabaco. Al ver cómo se acercaba Napoleón, bajó la mano y miró serio al general. —Oficial, ¿está todo listo? —preguntó el corso. El guardia torció el gesto. —Los preparativos aún continúan, ciudadano general —y Bonaparte soltó un bufido—. Los consejos quieren que se instalen bancos, tribunas y decorados para acondicionar los salones. Los obreros trabajan a destajo, y aún así van retrasados. Los encargados son muy exigentes, y buscan que toda la presentación sea perfecta para iniciar las sesiones. Bonaparte se desesperaba por momentos. A las tres y media de la tarde, un intenso murmullo penetró en la Galerie d’Apollon. Era una sala llena de coloridos frescos que representaban al dios Sol. Los diputados del Consejo de Ancianos desfilaban hacía el interior de la sala. Vestían togas color escarlata, con bordes y cordones dorados, y sombreros de terciopelo azul marino. Hablaban en grupúsculos mientras caminaban hacia los asientos. Recorrían los estrechos pasillos, y se sentaban en los bancos entre susurros y risas. Cuando se hubo llenado la sala, se oyó la campanilla del presidente. Llamó al orden, y todos los diputados tomaron asiento y callaron definitivamente. Un orador se levantó, subió a la tribuna y se dirigió al Consejo. 14 —Venerables ancianos de la república —y todos guardaron expectación—, vengo a anunciar algo conocido de sobra por todos, pero que es bien necesario volver a recordar. La crisis que atraviesa Francia ha hecho dimitir en bloque al Directorio. Ciudadanos, es bien necesario dar a la patria un nuevo ejecutivo, no ya el que se merece, sino el que necesita. Según establece nuestra Constitución, por cada puesto vacante en el Directorio, el Consejo de los Quinientos debe elaborar una lista de diez candidatos. Remitidas a este consejo, nosotros debemos escoger como director a uno de los diez candidatos de cada lista. Y el diputado alzó la voz progresivamente y dijo: —Propongo, simplemente, que se cumpla la Constitución y que se obre según establece, para dotar a la república de un brazo fuerte que ejecute las leyes de Francia. Y los diputados aplaudieron en masa. Algunos hasta se levantaron del asiento. ¡Nada más que cumplir las leyes! Napoleón, al oírlo, no daba crédito. Se suponía que Sieyès controlaba el Consejo de los Ancianos. Bonaparte esperaba que los Ancianos, ante el vacío de poder y la ineficacia del Directorio, hicieran borrón y cuenta nueva, y nombrara una comisión ejecutiva que funcionase como gobierno provisional de la república hasta confeccionar una mejor constitución. ¡Eso creía él! Bonaparte entró en la cámara y defendió su propuesta. Apeló a la moderación del Consejo de los Ancianos, frente al jacobinismo de la de los Quinientos. Y acusó de traidores a los antiguos miembros del Directorio. Nada funcionó. Los diputados del consejo, ante las palabras de Napoleón, se levantaban uno a uno y gritaban contra el general. Cada vez las voces eran mayores. «¡El nuevo César!... ¡El nuevo Cromwell!...», gritaban. —Está usted en un hermoso embrollo —susurró el general Augerau al oído de Bonaparte. ¡Chorradas!... Mientras, el Consejo de los Quinientos, dominado por los jacobinos, tomaba juramento de fidelidad a la Constitución. Napoleón salió del Consejo de los Ancianos encolerizado, y se dirigió a la cámara baja. Las paredes de la sala del Consejo de los Quinientos eran de estuco blanco. Durante la tarde, los nubarrones del cielo se habían despejado, y la luz penetraba brillante hacia el interior. Los Quinientos vestían togas color escarlata, parecidas a la de los Ancianos. Al ver entrar a Napoleón, muchos se levantaron de los bancos y comenzaron a gritar contra el general. «¡Fuera!...», decían muchos. Un diputado se acercó a él y le cogió del brazo. —¿Cómo se atreve?... —gritó—. Salga enseguida. Usted está violando el santuario de la ley. La fuerza tenía prohibido entrar en las salas. Estas eran lugares de reunión pacífica, no se debía ejercer ninguna presión sobre los diputados. Que Bonaparte entrara en sus salones con plena libertad, era un ultraje. 15 Cuando Napoleón quiso darse cuenta, ya casi todos los diputados se habían levantado de sus asientos. Algunos incluso se subían a los bancos. Todos gritaban, y apuntaban con el dedo contra Napoleón. Unos pocos se acercaron al general y lo rodearon entre gritos. —¡Fuera de la ley el dictador!... Napoleón palideció. Jadeaba, y miraba a un lado y a otro con nerviosismo. Todos le rodeaban. No tenía escapatoria. El calor recorrió todo el cuerpo, el corazón palpitaba a mil, y la sangre le hervía. De repente, sintió un dolor que le atravesaba la cara. En ese instante, cuatro soldados y un oficial despejaron el camino y sacaron a Bonaparte de la turba. El general salió en dirección al antepatio. En él, los soldados de la guardia parlamentaria esperaban, oyendo a lo lejos el espectáculo. Los diputados se asomaban a las ventanas, señalaban al general y gritaban: «¡Proscrito!... ¡Fuera de la ley!...». Los guardias parlamentarios oían a los diputados con asombro. ¿Napoleón era un traidor? ¿Debían los guardias detener al traidor de Bonaparte? Napoleón se plantó frente a los soldados. Tenía la cara llena de magulladuras y arañazos. En la sala, un diputado había desenvainado un estilete con la intención de matar al general. Bonaparte explicó a los hombres todo lo ocurrido en el interior. Y lo hizo de tal manera que los guardias pensaron que la cámara estaba llena de asesinos. Ahí mismo tenían la prueba: la cara de Napoleón sangraba. ¿Acaso la guardia no debía detener a los asesinos por el bien de los diputados? —Soldados —expresó Bonaparte—, os conduje a la victoria, ¿no puedo contar con vosotros? «¿Es Napoleón un traidor, o solo la víctima de un intento de asesinato?», se preguntaban los guardias. A un lado tenían a los diputados asomados a las ventanas. Declamaban contra el tirano. Frente a ellos, la sangre de Bonaparte corría por su cara. Napoleón hablaba de todas las glorias que había conseguido por la república: Tolón, Italia, Egipto,… Lucien, el hermano de Bonaparte, que presidía el Consejo de los Quinientos, salió escoltado de la sala. Por si los guardias tenían alguna duda, desenvainó una espada, se dirigió al hermano, y le apuntó con ella. —Juro —gritó—, que atravesaré a mi propio hermano si actúa contra la libertad de los franceses. Se hizo el silencio en cuestión de milésimas de segundo. —¡Viva Bonaparte! —gritó un soldado. —¡Viva! —le respondieron otros hombres. Todos gritaron vivas al general. Tenía a los militares de su lado. La guardia parlamentaria a su entera disposición. Bonaparte no quería emprender la fuerza contra los 16 diputados del Consejo de los Quinientos. Pero el golpe debía triunfar, de lo contrario, su cabeza caería bajo el gélido filo de la guillotina. De no emplear la fuerza, el golpe no triunfaría. Entonces, el general ordenó a sus hombres cargar contra el Consejo de los Quinientos. —¡Muramos por la libertad! —gritaron algunos soldados. ¿Qué podían hacer los Quinientos para defenderse? Iban desarmados. Su propia guardia los atacaba. Ahora entendían porque los habían trasladado fuera de la capital. Estaban solos, aislados, lejos del apoyo de las calles de París. La chusma poco sabía de lo que sucedía fuera de la capital. Para eso Fouché vigilaba las puertas. Los diputados nada podían hacer para defenderse. Saint-Cloud era una trampa. Muchos saltaron por las ventanas. Algunos se rompieron los tobillos. Todos salieron despavoridos ante la carga de los soldados. Y con todo esto, el general Bonaparte al fin entró victorioso en el Consejo de los Quinientos. SECCIÓN VIII La cámara quedó vacía. Nada se oía ya. Solo a lo lejos el suave canto de un pájaro. La luz solar entraba por las ventanas, esclarecedora. Los rayos apuntaban a todas partes, iluminando el caos que acababa de acontecer. Algunos bancos del parlamento permanecían de pie; otros, movidos o volcados. Sobre el suelo se esparcían papeles, plumas, tinteros con el líquido desparramado, y algunas togas de diputado. Cuando anocheció, ochenta representantes se reunieron en la cámara. Solo ochenta de quinientos, los más fieles. Votaron según las directrices marcadas. Eligieron un gobierno provisional. Un consejo ejecutivo, un triunvirato de tres cónsules: Sieyès, Ducos y Bonaparte. El Consejo de los Ancianos ratificó la propuesta. Los tres gobernarían la nación, que carecía de ejecutivo, y redactarían una nueva constitución que ofreciera una mejor administración al país. Hasta ahí terminaban sus poderes. Las cámaras regresaron a las Tullerías; y los cónsules se instalaron en el edificio ejecutivo, el Palacio de Luxemburgo. Las afueras del palacio contaban con un amplio estanque de oscura agua, rodeado de caminos de piedrecitas blancas. Entre ellos había suelos de césped verde, y a lo lejos, un amplio elíseo geométrico. Sobre el fondo esmeralda, el jardín permanecía moteado por colores naranja, coral, amarillo y carmín. Más a lo lejos, los árboles de oscuro tronco mostraban las hojas de color mostaza. Secas, caían y se acumulaban en el suelo. Y un suave viento las esparcía por doquier. El cielo se encontraba plagado de nubes. No estaba nublado, pero las nubes hacían sombra a un sol intenso, por lo que aquel día tenía una tarde perfecta para pasear. 17 Bonaparte quedó con Sieyès. Ambos debían hablar. Napoleón vistió de civil. Zapatos de cuero negro con hebilla de plata; medias de seda blanca; calzones, chaleco y camisa con chorrera, del mismo color que los calzones; y un frac ajustado de tonalidad marrón claro. Las piedrecitas blancas crujían al paso de los dos cónsules. Flotaba en el ambiente el perfume húmedo del césped, mezclado con la dulce fragancia de las caléndulas. Solo una ligera brisa acariciaba los pómulos de Napoleón. Ambos pasearon a ritmo lento. Sieyès permanecía relajado, y se puso a dictar sus ideas. Napoleón solo escuchaba. Para Sieyès, el Estado servía para proteger las libertades y derechos de los individuos. La Constitución, como norma jurídica suprema, debía organizar el Estado, limitarlo, y ponerlo a disposición del objetivo perseguido, la garantía de las libertades. Sieyès rechazaba la idea de soberanía. Con una buena constitución que regulara el gobierno, el soberano no sería tal, se veía sometido a las normas de la ley suprema. —La constitución debe ser bien redactada —dijo Sieyès a Bonaparte—. La clave de bóveda de nuestra nueva república será un tribunal constitucional. Sieyès dejó correr la imaginación. El tribunal constitucional se llamaría Senado Conservador. Lo formarían ochenta senadores vitalicios. De esta manera, se otorgaba a la cámara estabilidad y continuidad, ya que no habría elecciones generales. Estos senadores debían ser hombres sabios. Y los puestos vacantes los cubriría el propio senado. La cámara se elegiría a sí misma. El pueblo quedaba completamente excluido de la elección, dejando a la tecnocracia elegir la tecnocracia. ¿Quién decidía quien era un hombre sabio? ¡Pues los propios sabios! Alguien podría pensar que la sabiduría es más bien un concepto subjetivo. En cambio, Sieyès lo tenía claro. Los únicos capacitados para elegir a la tecnocracia era la tecnocracia; solo ellos, no el pueblo. Pero ¿para qué un gobierno de sabios? —Su sabiduría permanente debe estar al servicio de su tarea: preservar la constitución. El Senado Conservador tendrá como objeto velar por la constitucionalidad de los actos del Estado. Si estos son constitucionales, es decir, si garantizan las libertades, ceder el paso; pero si son inconstitucionales, si violan los derechos y libertades, el Senado debe protestar y anularlos de inmediato. ¿Me entiendes por dónde voy? Napoleón asintió con unas breves palabras. —No solo esa función —prosiguió Sieyès—. Tendrá, además, una segunda y última tarea: filtrar los deseos del pueblo en aras de la república. El pueblo, mediante sufragio indirecto, confeccionaría una lista de candidatos. Se llamaría la Lista Nacional. Cada tres años, los ciudadanos se reunirían en asambleas de distrito para quitar a los candidatos que no quisieran y suplir todas las vacantes. Y esta lista de candidatos serviría para elegir a los representantes del pueblo en el poder legislativo. En el esquema de Sieyès, la ciudadanía propondría candidatos, los que más gustasen al pueblo según sus intereses. Pero el Senado Conservador tendría la última 18 palabra. Aquellos hombres sabios se reunirían en sesión secreta, y de todos los candidatos propuestos por el pueblo, el Senado, como un buen padre, elegiría la mejor opción para el hijo. —El pueblo propone y el Senado dispone. —Así es, Napoleón. El Senado nombrará los diputados a propuesta de la nación. El Senado siempre tendrá la última palabra, tanto en la elección de representantes del pueblo nominados por ellos para el poder legislativo, así como en todos los actos de los tres poderes públicos. Para el general, aquello era una buena idea. ¡Muy ingenioso! —Está bien, Sieyès, pero el sufragio debe ser universal. Todos los hombres mayores de veintiún años deben votar sin muchas restricciones. Sieyés no protestó. ¿Qué más daba quién votara?... La maquinaria de Sieyès filtraría las propuestas del público: a un lado la chusma, ¡solo se quedarían con los mejores! El viejo abate continuó con su magistral charla: —El poder legislativo residirá en dos cámaras: el Tribunado y el Cuerpo Legislativo. El Senado elegirá a los tribunos de entre los candidatos de la lista nacional mayores de veinticinco años. Serán cien. Durarán en sus funciones cinco años, y se renovará la cámara anualmente en su quinta parte. Su función sólo será deliberar los proyectos de ley, proponer mejoras o rectificaciones, pero no votar. En cuanto al Cuerpo Legislativo, los legisladores serán trescientos. Tendrán al menos treinta años. Se renovarán anualmente por quintas partes. Y su función consistirá en votar las leyes discutidas por el tribunado. Lo hará mediante voto secreto y sin deliberación. ¡Fácil!, ¿verdad?... El Tribunado discute las leyes sin aprobar; y el Cuerpo Legislativo las aprueba sin discutir. Sieyès resumió sus ideas: —El proceso final de elaboración de las leyes será simple: Los tribunos discutirán el texto. Podrán ratificarlo, modificarlo o presentar sobre él sus quejas. Pero los legisladores serán los únicos en poder aprobar o rechazar el texto discutido. Y en caso de ser aprobado, debe pasar el examen de constitucionalidad del Senado. Pero, antes de este proceso de reflexión-decisión, ¿quién proponía las leyes? Solo el poder ejecutivo. —El gobierno propone, el Tribunado discute, y el Cuerpo Legislativo dispone — sentenció el abate—. Finalmente, el Senado velará por la constitucionalidad de lo aprobado. —¡Magnífico esquema, Sieyès! Bien, hablemos ahora del poder ejecutivo. 19 El gobierno propondría las leyes, pero para tal tarea, se apoyaría en el Consejo de Estado. La cámara ejercería funciones auxiliares del poder ejecutivo. En nombre de este, y siempre bajo su dirección, redactaría el texto de las leyes que propusiese el poder, y las remitiría a las dos cámaras legislativas. Primero el Tribunado, para su deliberación; y finalmente el Cuerpo Legislativo, para su aprobación. —En cuanto al poder ejecutivo —dijo Sieyès— este debe recaer en un consejo de tres cónsules, un triunvirato elegido por el Senado cada diez años. Uno se dedicará a la seguridad interior, otro a los asuntos exteriores, y el tercero presidirá el consejo, mediando entre ambos. Debe ser un sabio, y cobrar por ello anualmente seis millones de francos. Napoleón soltó una carcajada y se detuvo en seco. Sieyés se paró de lado y rubor rosado mojó sus mejillas. —¿Cómo puede imaginar usted, ciudadano Sieyés, que un hombre de honor, que tenga talento y cierta capacidad, aceptará holgazanear en Versalles como un cerdo cebado? —Bien, admito que tal cónsul no tendrá funciones reales… Digamos que… Y Sieyès, parado bajo el sol, acarició su barbilla. Balbuceaba a la vez que buscaba una solución. —Te propongo, general, un consejo ejecutivo de tres hombres iguales. Napoleón frunció el cejo y clavó la mirada en los ojos de Sieyès. Estaba claro lo el general quería. Uno de los cónsules tomaría todas las decisiones, sería el Primer Cónsul. Los otros dos solo asesorarían al Primer Cónsul, y lo sustituirían en su ausencia. En la práctica, todo el poder ejecutivo recaería en el Primer Cónsul: nombraría ministros y ejecutaría las leyes. El Consejo de Estado dependería de él. La iniciativa legislativa, por medio de un Consejo de Estado dócil, sería monopolio exclusivo del Primer Cónsul. —¿Y quién será el Primer Cónsul? —preguntó Sieyès con la voz temblorosa. ¡La respuesta era obvia! Napoleón Bonaparte. Y él en persona nombrará a la mayoría del primer Senado. Esta mayoría, fiel al general, designará a los restantes senadores. Y un Senado manso nombrará a los diputados del Tribunado y del Cuerpo legislativo. En total, habría miembros de todos los signos políticos: ex realistas, girondinos y jacobinos. Pero todos debían ser ahora Bonapartistas. Sieyés apretó los labios. Había diseñado una constitución libre para terminar dando todo el poder a un dictador. Se avergonzaba por ello. ¡Napoleón no tenía Derecho!... ¿Qué haría para enfrentarse a él?... Se siguieron los dictados de Bonaparte. El 22 de frimario del año VIII (13 de diciembre de 1799) los consejos de la república aprobaron la nueva Constitución. En el referéndum celebrado, votaron a favor más de tres millones, frente a casi mil seiscientos votos en contra. La mitad de los votantes se abstuvieron de participar en el plebiscito. Aún 20 así, la participación fue superior a la de elecciones pasadas. El 17 de febrero del año 1800, Napoleón tomó posesión del cargo de Primer Cónsul de la República Francesa. Puso fin a un gobierno provisional que duro solo tres meses. Se instaló en las Tullerías. Y nombró Segundo y Tercer Cónsul, respectivamente, a Jean Jacques Régis de Cambacérés y Charles-François Lebrun. ¡Fuera el viejo abate! Todo esto indignó a Sieyés. ¡Debía oponerse a los caprichos de Bonaparte!... Suerte que Napoleón recurrió a la violencia para dispersar a los miembros del Consejo de los Quinientos. Demostró que tenía la fuerza, que todo aquel que se opusiera a su poder, caería al suelo baleado. Esta era la clave para quedarse en el gobierno: los mosquetes. ¿Qué podía hacer Sieyès contra ello?... ¡Nada! Solo tenía palabras, no balas. Se retiró de la vida pública. Creía que Napoleón no tenía Derecho. ¡Ah!, ¡estúpido Sieyès! ¿Qué creías que era el Derecho? El Derecho es el rugido de los cañones. Y Napoleón los tenía de su lado. El viejo abate creía que la república necesitaba una espada: Napoleón. Pero Sieyès aspiraba a ser la cabeza de la república y dirigir a la espada. ¡Ingenuo! Una cabeza puede controlar una espada, pero una espada puede cortar una cabeza. «El ejército —pensó Napoleón— tengo al ejército de mi lado, y con eso me basta para estar en el poder.» ¿Quién se opondría a la infantería, a la caballería y a la artillería del general?... Quien lo hiciera estaría acabado, por más que declamara a favor de la justicia, la legitimidad o la ley. Todo se reducía a las armas. ¡Sieyès no había aprendido nada de la revolución! 21
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados