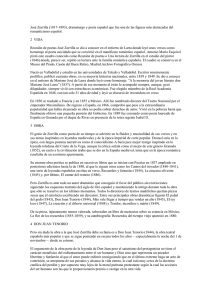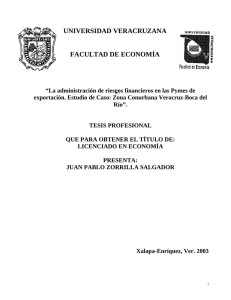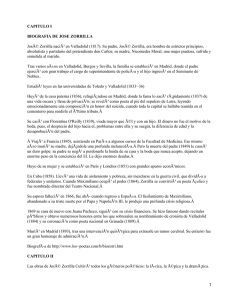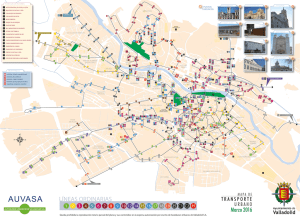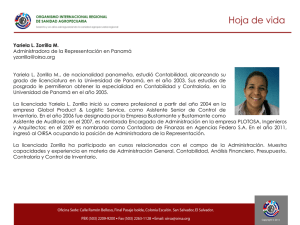Introducción a José Zorrilla, «Leyendas
Anuncio

Salvador García Castañeda Introducción a José Zorrilla, «Leyendas» Para Joaquín Díaz, en la Villa de Urueña. Aunque la vida y milagros de Zorrilla son conocidos de sobra me ha parecido oportuno comenzar este estudio con un breve bosquejo biográfico. Como se recordará, José Zorrilla y Moral nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817, hijo de doña Nicomedes Moral y de don José Zorrilla Caballero, Relator de la Cancillería, absolutista ferviente en tiempos de Fernando VII, protegido de Calomarde, quien le encargó de la Superintendencia General de Policía, y carlista no menos ferviente tras la muerte del rey. El poeta mantuvo con sus padres una relación tan complicada como difícil que afectó notablemente su vida y que se reflejó siempre en sus escritos. Estudió en el Seminario de Nobles, y allí comenzó a leer a Chateaubriand, a Fenimore Cooper y a Walter Scott, tan en boga entonces, y a escribir sus primeros versos. Pasó después a Toledo (1833) y a Valladolid (1834), en cuyas universidades hizo estudios de Derecho por dos años al cabo de los cuales en busca de una vida más libre, y a escondidas de sus padres, en el verano de 1836 llegó a Madrid, donde vivió con Miguel de los Santos Álvarez1, su coterráneo y amigo de la infancia, quien le presentó a Espronceda. A juzgar por lo que cuenta en los Recuerdos del tiempo viejo, Zorrilla pasó una temporada de estrecheces, de bohemia y de ilusiones, en la que no faltaron sobresaltos y aventuras. En febrero de 1837 se suicidó Larra; su popularidad, la importancia de sus obras y el prestigio que tuvo en la escena literaria hicieron de su entierro una ceremonia memorable y emocionante. Asistieron, de riguroso luto, todos los artistas y literatos de Madrid, quienes, en el cementerio de Fuencarral y frente al féretro, despidieron con versos al desventurado «Fígaro». Los de Zorrilla impresionaron de tal manera que, al salir del camposanto, el joven poeta era festejado por todos y comenzó desde entonces una carrera vertiginosa. En aquel mismo año apareció su primer tomo de Poesías y entre aquella fecha y 1850 dio a la imprenta la mayoría de sus mejores obras, como El zapatero y el rey y Cantos del Trovador en 1840, El puñal del godo y El caballo del rey don Sancho en 1843, Don Juan Tenorio en 1844, y Traidor, inconfeso y mártir en 1847. Sin embargo, su padre, a la sazón desterrado por su ideología carlista, no perdonó jamás a su hijo el haber abandonado los estudios y acogió con desdén sus triunfos literarios a pesar de los esfuerzos del joven para reconciliarse con él. Zorrilla acabó de indisponerse con la familia al contraer matrimonio, a los veintidós años, con doña Florentina O'Reilly, viuda y dieciséis años mayor que él. Los celos de ésta le hicieron abandonar el teatro y después España para buscar una vida más sosegada en Francia (1850) y luego en México a partir de 1855. Allí contó con la amistad del Emperador Maximiliano, quien le nombró director del Teatro Nacional, pero mientras Zorrilla estaba en España, Benito Juárez derrotó a los imperiales y puso fin a la vida de Maximiliano y a su efímero reinado. Aunque los gustos literarios en España habían cambiado durante su ausencia, Zorrilla fue recibido con entusiasmo a su regreso. Doña Florentina había fallecido y el poeta se casó con doña Juana Pacheco, una joven de gran belleza. Comienza así su segundo periodo español, que abarca desde 1869 hasta 1893, casi un cuarto de siglo, en el que habría de experimentar con frecuencia los halagos del éxito y, con más frecuencia todavía, los apuros económicos a pesar de su triunfal recepción en la Real Academia Española (1885) y la coronación solemne como poeta nacional en Granada en 1889. La sinceridad y la falta de interés en el juego político y su negativa a pretender favores hicieron de Zorrilla, al correr de los años, objeto de la caridad nacional mientras los demás escritores ocupaban cargos públicos. Obligado por las circunstancias hubo de malvender obras que enriquecieron a las empresas, confió en editores que abusaron de su candidez, se vio forzado a dar lecturas públicas en serie e incluso a empeñar alguna corona de oro con la que premiaron su genio. Y el Madrid Cómico del 25 de julio de 1880 publicó una caricatura del poeta que llevaba al pie los siguientes versos: ¡Cual triunfan esos seres que me hacen cucamonas y editan mis romances, y octavas y cuartetas! Son para mí el aplauso, los lauros, las coronas... ¡Para ellos las pesetas! De especial interés biográfico me parece la extensa «Nota» que precede a cada una de las leyendas de la edición de 1884. Esta lujosa «Edición monumental y única auténtica», encabezada por un retrato del autor y bellamente ilustrada, que contenía «el trabajo de toda su vida», iba dedicada al Ayuntamiento de Valladolid. Zorrilla debió poner no pocas ilusiones en ella pues abarcaría su obra completa: «En esta colección no faltará nada que haya salido de mi pluma: ni los artículos diseminados en los periódicos, ni los pensamientos escritos por compromiso en los Álbum...» («Cuatro palabras») e indudablemente estaba concebida como un buen negocio editorial, pero desgraciadamente no vio la luz más que el primer volumen. Contenía las leyendas porque «son las únicas obras mías que me dan derecho a una modesta pero legítima reputación», y las dividía en «tradicionales, históricas y fantásticas» (VII-VIII), aunque tan sólo aparecieron allí las primeras. Publicadas nueve años antes de su muerte, estas Notas expresan la situación anímica del poeta y la renovada presencia de temas que le habían preocupado durante buena parte de su vida, y algunas complementan o amplían lo que escribió en Recuerdos del tiempo viejo. En primer lugar, reitera que toda su obra juvenil «desde el 1837 al 45» estuvo encaminada a borrar de la memoria de mi padre el crimen de mi fuga del paterno hogar, y a alcanzar de él su perdón y el derecho de volver a vivir y morir en su compañía bajo el techo de mi solariega casa, en todos los argumentos de mis leyendas hay algo destinado no más que a herir en mi favor los sentimientos de mi padre, y a ser no más por él bien comprendido y tenido en cuenta. («Justicia de Dios», 1884, 171) En los Recuerdos y en otras ocasiones se quejó amargamente Zorrilla de las ganancias que sus obras habían proporcionado a todos menos a él, en especial en el caso del Tenorio, y ahora la edición llevaba la advertencia de que «Es propiedad de su autor, cuyos derechos representa la Sociedad de Crédito Intelectual». Y en las «Cuatro palabras» introductorias advertía que Pongo notas explicativas, aclaraciones y comentarios a todas mis composiciones, porque casi todas las necesitan por vagas, oscuras o desatinadas; y porque anotadas, explicadas y comentadas constituyen según la ley una obra nueva, que yo sólo puedo y tengo el derecho de hacer, y que recogía todas sus obras para que después de mi muerte no se me atribuya ninguna que no sea mía. Corren por España y América composiciones estúpidas y libros infames, atribuidas por sus villanos autores a Espronceda y a mí, que ni él ni yo tuvimos jamás la idea de escribir. Junto al orgullo de ser el famoso «poeta legendario», Zorrilla hace muestra en estas Notas de una modestia tan extremada que llega a resultar insincera: «Yo muero reconocido a Dios que me ha librado de la soberbia; y creo que estas mis notas valen más que aquellos versos míos del tiempo viejo». Y aunque en repetidas ocasiones afirma menospreciar su propia obra, llega en esta ocasión al extremo de escribir que «Margarita la tornera» es la única obra por la cual conservaría el cariño con que la escribí, si yo pudiera tenérselo a ninguna de mis obras, que estimo en tan poco, que ni las he tenido nunca en mi librería, ni me he vuelto a acordar de ellas hasta ahora que tengo por fuerza que revisarlas para corregir sus pruebas. La mayor parte de ellas me cogen tan de nuevo, que tengo que leerlas para saber lo que en su argumento pasa, porque lo he olvidado completamente. (1884, 228) Al igual que otros contemporáneos de generaciones más jóvenes y de ideología renovadora, el cantor del glorioso pasado nacional denuncia la decadencia, el materialismo y los vicios de la España presente tanto aquí como hizo anteriormente en los Recuerdos y en «El cantar del romero» y como lo haría poco después en el Discurso poético leído ante la Real Academia Española en 1885. Su diatriba alcanza a un Madrid populachero y aflamencado, imagen fiel de una España amoral e irresponsable, a «la infamia de los presidios nuevos y la embriaguez de las nuevas tabernas, bautizadas hipócritamente con el apodo industrial de comercios de vinos» («A buen juez...», 1884, 8) y, tras visitar Montserrat, lamenta que el símbolo de nuestra feliz España es «Zarzuela y toros»: cante flamenco en los cafés y puñaladas en la calle. ¡Quién sabe si andando el tiempo levantaremos una plaza de toros en la plaza de Montserrat!, como complemento característico de toda fiesta española. («La azucena silvestre», 1884, 339) En fin, tan negativa visión de la España contemporánea y de su propia obra literaria le llevan a contemplar su propia vida como un conjunto de «estériles aspiraciones» y un «pedregal por donde ha hecho peregrinar mi inutilidad viviente mi improductiva e imprevisora poesía» («La cabeza de plata», «El talismán», 1884, 77). Zorrilla falleció pocos años después, el 23 de enero de 1893, y a su entierro acudió una gran muchedumbre para honrar al viejo cantor de las glorias nacionales. * * * Durante el periodo romántico la comedia continúa su trayectoria y el drama adquiere la preeminencia que había tenido la tragedia en el siglo anterior, en la novela predominan los temas históricos y a medida que avanza el siglo éstos alternan con los de «costumbres contemporáneas», antecesores del realismo. En poesía, junto a la lírica, adquiere gran desarrollo la narrativa, y en 1840, calificado como «annus mirabilis», tanto por la calidad como por la cantidad de obras en verso publicadas entonces, destacan, entre las narrativas, Esvero y Almedora de Maury, María de Miguel de los Santos Álvarez, Leyendas españolas de José Joaquín de Mora y Poesías caballerescas y orientales de Arolas. Y al año siguiente verán la luz El Diablo Mundo de Espronceda, Cantos del Trovador de Zorrilla, Romances históricos del duque de Rivas y Cuentos históricos de Romero Larrañaga. Hasta el punto de que la poesía narrativa comienza a predominar sobre la lírica, y un tipo de versificación de origen popular como el romance alcanza gran difusión durante el siglo. Los historicistas fijaron su atención en el mundo cristiano de la Edad Media, en los esplendores y en el exotismo oriental de la España musulmana, en aquellas guerras de Italia en las que las huestes del Gran Capitán derrotaron a los franceses, antepasados de los invasores de 1808 y de 1823, y en el Siglo de Oro. Unos protagonistas encarnaban las virtudes de la raza castellana, como el Cid, otros atraían por sus vicios, como don Rodrigo, el seductor de la Cava, que perdió a España, o por su carácter atrabiliario y diabólico como don Pedro el Cruel. Para otros, don Juan de Lanuza fue el héroe de las libertades aragonesas, los Comuneros, de las castellanas y Felipe II, un tirano fanático. En fin, también despertaron interés personajes como el pretendido don Sebastián de Portugal, quien llevó a la tumba el secreto de su verdadera identidad, o don Carlos, el hijo del «Rey Prudente», convertidos en seres de excepción por su extraño destino. Excepto en aquellas ocasiones en las que un autor escribe una obra de índole histórica o legendaria con un propósito determinado (como reivindicar la memoria de los Templarios, defender la actuación política de un personaje o atacar el absolutismo fernandino, pongo por caso), el tema predominante en estas obras suele ser el amoroso, que va íntimamente enlazado con los del honor, la venganza y los celos, los cuales dan origen a adulterios y a raptos, a asesinatos y a traiciones. Con frecuencia, si el argumento principal es histórico, va acompañado por una intriga amorosa ficticia que añade interés al relato aunque altere la verdad de los hechos. También adquiere gran difusión la leyenda, un género narrativo breve que lleva indistintamente los nombres de «cuento», «tradición» y «leyenda» y está escrita unas veces en prosa y otras en verso. Zorrilla dio a sus narraciones históricas y legendarias en verso subtítulos tan diversos como «leyenda», con las variantes de «tradicional», «histórica», «oriental» o «religiosa»; «tradición»; «cuento» o «cuento fantástico» y, una de ellas, «Las píldoras de Salomón», va subtitulada «Leyenda sexta. Cuento». Los románticos consideraron la «leyenda» como una 'narración ficticia', los primeros folcloristas como el 'relato escrito que procede de alguna tradición popular', y después como 'relatos fantásticos de la tradición oral'. En el siglo XIX la palabra 'leyenda' significó 'narración tradicional que no se ajusta a la verdad histórica', definición que por su novedad no se incorporó al diccionario de la Academia hasta la edición de 1884 (Romero Tobar, 1994, 141 y 154, n. 46)2. En 1840, al aparecer las Leyendas españolas de José Joaquín de Mora, advertía Alberto Lista que «esta clase de composiciones han sido desconocidas hasta ahora en nuestra literatura poética» y que sus temas podían ser «verdaderos o fabulosos». Y según José Coll y Vehí en sus Elementos de literatura (1857), la leyenda poética podía manifestarse «ya deteniéndose en minuciosas descripciones, ya en incidentes fantásticos», y hacía representante de la primera tendencia al duque de Rivas y a Zorrilla de la segunda (Sebold, 1995, 208). Díaz Larios (1987) y Romero Tobar (1994, 197)3 destacaron la importancia del prólogo de Antonio Ribot y Fonseré a su leyenda versificada Solimán y Zaida (1849), en el que estudiaba los géneros literarios. Para Ribot, tanto en la epopeya como en la tragedia, intervienen personajes superiores de tiempos lejanos y se expresan en estilo sublime, mientras que la leyenda, lo mismo que el drama, 'el poema de la época', «es accesible a todas las inteligencias, no reclama de sus lectores conocimientos preliminares, no exige de ellos más que un corazón que sepa sentir». Leyenda y novela son el resultado de la evolución de la épica y se diferencian ambas en el uso del verso o de la prosa. Y si las novelas, idealmente representadas por las de Walter Scott, estuvieran escritas en verso, «serían ingeniosas leyendas que se parecerían mucho más a las baladas y a los cantos de Byron que a los poemas épicos de los griegos y los latinos» (Romero Tobar, 1994, 197). * * * A Zorrilla le atraía más el pasado que el presente y proclamó repetidamente su conservadurismo político y su nostalgia de unos tiempos en los «iba España por ambos hemisferios / abriendo mundos y borrando imperios»4, en los que Felipe II podía ver entonces su bandera por mil apartadísimos lugares, tremolar altanera, respetada en las tierras y en los mares («Un testigo de bronce», 1943, I, 881) Contrariamente a la mayoría de sus contemporáneos disculpó, un tanto a la ligera, a la Inquisición y al gobierno de los Austria: Es verdad que se usaban por entonces, y aún andaban en boga, con los autos de fe y el Santo Oficio, las hogueras, los tajos y la soga; mas también es verdad que astuto el vicio burlaba su poder («Un testigo de bronce», 1943, I, 882) Tiempos bárbaros pero de fe religiosa y de altos ideales que el poeta compara ventajosamente con los presentes de una España en decadencia y de una sociedad materialista, hipócrita y escéptica. Nuestra época, concluye, es la de «la incredulidad positivista [...] nuestra edad antipoética» («Las dos rosas», 1943, I, 1804), y al dedicar a Donoso Cortés y a Pastor Díaz el volumen II de sus Poesías, escribió que «he tenido en cuenta dos cosas: la patria en que nací y la religión en que vivo»5. En su «Epístola a don Fernando de la Vera» (1855) confesaba que se refugió en la tradición, la naturaleza y el folclore para huir del hastío moderno y el monetarismo de la sociedad burguesa (1943, I, 1111-1115); en la «Dedicatoria a don Bartolomé Munel» (Granada, 1852) escribía «Cristiano y español, con fe y sin miedo, / canto mi religión, mi patria canto», y en el «Prospecto» a sus Vigilias de estío afirmó su propósito de hacer «humilde memoria de nuestra pasada historia, / de nuestra fe y religión» (1943, I, 695) pues la fe y las convicciones religiosas eran para él inseparables del patriotismo y de los valores tradicionales y aparecieron en sus obras como una de las señas de identidad propias de los españoles. Las declaraciones de Zorrilla sobre su ideología y sus propósitos como poeta conservador y legendario son tantas, tan contradictorias y ofrecen tantos matices, que los críticos coinciden en rechazar la imagen monolíticamente conservadora que tradicionalmente se ha tenido de él. Russell P. Sebold recoge dos opiniones tan opuestas como reveladoras: en su semblanza del poeta escribía Antonio Ferrer del Río en 1846 que «No concebimos al artista, ni al poeta, sino creyentes y como mensajeros de la divinidad sobre la tierra [...] Sólo la fe es creadora, sólo la idea de un Dios arranca al hombre del polvo que sus pies huella». En cambio, en 1854, Juan Martínez Villergas, paisano del autor del Tenorio y crítico tan bilioso como agudo, dejaba bien claro que El poeta para llegar a ser la expresión de una época dada, es necesario que vaya a la vanguardia del pensamiento filosófico, que no vuelva atrás la vista sino para echar un puñado de tierra en la fosa donde yacen las viejas supersticiones, que enseñe a sus hermanos el camino de las conquistas morales y materiales, y Zorrilla, doloroso es decirlo, es un anacronismo en el siglo actual, un hombre de buen fondo que a pesar de su noble alma hubiera quemado a los moriscos en tiempo de Felipe III, como hubiera antes servido ciegamente a las miras sanguinarias de D. Pedro el Cruel [...] niego que haya traído alguna misión providencial que cumplir en su siglo. (1995, 216) Por su parte, Vicente Llorens destacó el tono subversivo y la actitud hostil hacia la sociedad de algunas composiciones publicadas en su primer volumen de Poesías (1837) aunque Zorrilla no continuó por aquel derrotero y a lo largo de su vida justificó siempre su posición conservadora explicando que lo hizo para contentar a un padre inflexible y fanático (1979, 430), a quien el poeta escribió en una ocasión: Yo he hecho milagros por V. [...] he dado un impulso casi reaccionario a la poesía de mi tiempo; no he cantado más que la tradición y el pasado: no he escrito una sola letra al progreso ni a los adelantos de la revolución, no hay en mis libros ni una sola aspiración al porvenir. (cit. por Llorens, 1979, 428) Navas Ruiz le ha visto como «un ser dividido entre su vocación auténtica y lo que creía obligación a su padre, entre un papel asumido y una realidad personal mucho más compleja» (1995a, 84-85) pues su vida y su obra revelan un espíritu rebelde, independiente y liberal que trató de compaginar su íntimo sentir con los principios conservadores de su familia. Zorrilla no es «el tradicionalista a ultranza que historiadores y críticos se han empeñado en perpetuar, sino, como dijo Ganivet, 'un liberal de corazón y un conservador a la fuerza'» (1995b, 142)6. Por su parte, Ricardo de la Fuente (1993) y Jean-Louis Picoche (1995) advierten que Zorrilla escribía en una España conmovida por un espíritu revolucionario y hostil hacia la Iglesia, que a mediados de siglo Zorrilla no ocupaba ya el primer puesto en la escena literaria española, y que éste adoptó entonces una actitud reaccionaria con el fin de atraerse a un amplio público formado por absolutistas y conservadores. «El hecho de haber encontrado un público obliga muchas veces a alimentar al mismo público con lo que le gusta, que no siempre es lo que siente el autor» (Picoche, 1995, 151-2). En vista de tal diversidad de juicios, basados todos ellos en textos o en declaraciones del poeta, pienso que Romero Tobar está en lo cierto cuando advierte cuán difícil es llegar a conocer la verdadera ideología política de Zorrilla por «insuficiencia de datos fidedignos sobre sus compromisos, sospechosos cambios de fe política, oscuras motivaciones que conducen a la hipérbole o a los silencios sobre sus compromisos» (1995, 167). * * * Zorrilla comenzó a publicar antes que Espronceda y otros escritores del tiempo, y entre 1837 y 1840 vieron la luz los siete tomos de Poesías y los Cantos del Trovador y continuó escribiendo hasta su muerte, en 1893, cuando hacía veintidós años que Bécquer había muerto y Valle-Inclán cumplía los veintisiete. A juicio de Navas Ruiz, Zorrilla establece en estos libros «el tono básico de su quehacer poético, fija los temas fundamentales, descubre las imágenes características, marca un estilo inconfundible», y aduce el testimonio de Alonso Cortés, para quien «Zorrilla empezó siendo lírico y siempre, a través de su abundante labor narrativa, guardó latente su lirismo» (1995, 141). Como se recordará, críticos y moralistas protestaron repetidamente contra los truculentos romances de ciego que divagaban fantásticos sucesos y cantaban las hazañas de los malhechores y, muy a principios del siglo XIX, el marqués de Casa-Cagigal, que fue un militar ilustrado, dio a la luz un tomo de Romances militares con el fin de que los soldados, y a través de ellos las clases populares, se aficionaran a las proezas de los héroes nacionales7. Cuenta Zorrilla que en los comienzos de su carrera, su amigo el político Salustiano Olózaga le propuso escribir un romancero cuyo tema serían los crímenes famosos cometidos en el siglo, y que idealmente sustituiría a los romances de ciego. El poeta no accedió a ello pues, como afirmó en más de una ocasión, «se me ocurrió instantáneamente emprender en lugar de éste un legendario tradicional» («Para verdades el tiempo...» y «A buen juez, mejor testigo»). En el quehacer poético de Zorrilla se pueden distinguir dos épocas: la primera comienza con el tomo de Poesías de 1837, todavía poco «zorrillescas», al decir de Vicente Llorens (1980, 430), pues los versos carecen de la fluidez cadenciosa y sonora característica y algunos temas reflejan una actitud hostil hacia la sociedad. Después va dando a la imprenta otros siete tomos de versos en los que están muy presentes los temas tradicionales y legendarios, y en los que va desarrollando un estilo personal inconfundible. Esta fecunda época culmina en 1840 con Cantos del Trovador (1840-41), cuyos asuntos provienen de la historia, de la tradición religiosa o de su fértil inventiva. Zorrilla ya es famoso y en este libro declara su intención de cantar a la religión y a España: Lejos de mí la historia tentadora de ajena tierra y religión profana. Mi voz, mi corazón, mi fantasía la gloria cantan de la patria mía. A lo largo de su carrera insistirá en ser «el poeta de la tradición», el cantor de las glorias nacionales y el depositario de unas tradiciones y leyendas que están en peligro de perderse en un mundo moderno imbuido de positivismo, y en «Apuntaciones para un sermón sobre los Novísimos», escribe: El pueblo me la contó y yo al pueblo se la cuento: y pues la historia no invento, responda el pueblo y no yo. No resulta fácil clasificar las leyendas de Zorrilla por entrecruzarse en ellas géneros tan cercanos como la leyenda, la tradición y el cuento, aunque su autor dio la pauta en sus «Cuatro palabras» introductoras al volumen I (y único) de sus Obras Completas en 1884: «Las divido en tradicionales, históricas y fantásticas, y las coloco todas bajo el título de Cantos del Trovador, porque aquélla es su división natural y éste el título que lógicamente las encierra y las abarca todas» (VII-VIII)8. Russell P. Sebold observó las diferencias entre aquellas composiciones que Zorrilla llama «romances», que tienen carácter histórico, y las «leyendas», que son de índole fantástica. Para Zorrilla, los romances no son poemas fantásticos aunque éstos difieran en metro, rima y estrofa de aquéllos, lo que indica -en opinión del hispanista norteamericano- que Zorrilla había recogido la acepción medieval de romance, restituida en el siglo XVIII, según la cual esta voz significaba una narración ficticia extensa en verso o prosa (de donde le vendría el adjetivo 'romancesco' antecedente de 'romántico'), y por eso subtitularía Zorrilla «Romance histórico» a «Príncipe y rey» (que ni es romance ni es histórico). En cambio, las leyendas, para el autor del Tenorio, son composiciones que tratan de hechos portentosos (1995, 208-9). Ambos aparecen mezclados en las ediciones de su obra narrativa aunque habría sido conveniente separarlos pues «las leyendas participan de todas las técnicas características de los romances, pero éstos no participan del carácter prodigioso de los desenlaces de aquéllas». Sin embargo, Zorrilla tiene cierto número de poemas narrativos, hoy normalmente clasificados como leyendas, en los que no se acusa ningún elemento maravilloso, sobrenatural o fantástico (1995, 207-208); para él, la leyenda era un poema de nuestro siglo destartalado, invención romántica de moderno cuño, aún no lo reselló con reglas un Aristóteles de Academia. (1943, II, 544) Sabido es que los escritores románticos aprovecharon buena cantidad de elementos y de temas propios del Siglo de Oro y del Barroco. Los hallaron en el teatro de Tirso, de Lope y de Calderón, cuyas obras seguían representándose en versión original o refundidas9, o en libros de entretenimiento como los de María de Zayas, Montalbán, Céspedes y Meneses o Cristóbal Lozano, algunos de los cuales fueron impresos repetidamente en el siglo XVII, XVIII y aun a principios del XIX. Tales obras, tanto las teatrales como las de ficción, eran del dominio común entre aquellas clases acomodadas a las que pertenecía la familia del poeta, y Romero Tobar, basándose tanto en datos bibliográficos como en la información facilitada por los escritores de costumbres, sugiere que la literatura aureosecular de carácter ascético-imaginativo era lectura habitual de los «patriotas anti-franceses y de los sostenedores del absolutismo fernandino [...] lecturas que eran instructivas, deleitables y aceptas para patriotas rancios» (1995, 181). Habrá que añadir que nuestros románticos conocieron también las obras más destacadas de la literatura francesa y de las extranjeras traducidas a aquella lengua. En su nota a «El desafío del diablo» escribía Zorrilla, Mi poesía legendaria no está basada más que en mis recuerdos personales [...] y llegué así a poder evocar en mi memoria los [recuerdos] de mi más tierna infancia, con sus más mínimos pormenores; recordé hasta los hechos y palabras que aún no comprendía cuando las oí y las presencié; y de los cuentos de mis niñeras, y de las estampas de los libros que mis padres me hacían hojear, y de las imágenes de los altares ante quienes mi madre me hacía hincar, y de los ejemplos de las pláticas semanales de los jesuitas y de los casos raros de vicios y virtudes aducidos en ellos y en los libros del P. Nieremberg, el año cristiano y otras místicas elucubraciones... (1884, 126) Y sobre el romancero, recordaba que desde el primer día que pude oír y hablar, mi madre me entretenía con los cuentos que sabía de Ruy Díaz de Vivar. («La leyenda del Cid», 1943, II, 38) y es indudable que tanto él como sus contemporáneos oyeron desde niños de boca de madres, abuelas y sirvientas leyendas, romances y cuentos. Y refiriéndose a las supersticiones y prodigios sobrenaturales que esmaltaban sus leyendas, afirmaba Zorrilla que formaban parte de las creencias de «las cuatro quintas partes de los individuos de la clase media, todos sin excepción los de la clase baja y no pocos centenares de damas ilustres y blasonados personajes» («Espectros caseros», 1943, II, 2143-2144). Junto a esta literatura estaba la llamada «de cordel», muy difundida entre el pueblo por los ciegos, tan conocida como despreciada entonces, que, a su vez, debía lo suyo a los autores aureoseculares y que contaba casos espeluznantes de milagros, de aparecidos, de crímenes y de bandoleros convertidos en héroes populares10. «Los romances y leyendas románticos tomaron sus tramas argumentales mucho más ostentosamente de tradiciones librescas que de la oralidad popular» (Romero Tobar, 1994, 153); Zorrilla no constituyó una excepción y habrá de tenerse en cuenta que la información que nos facilita suele ser parcial, confusa e incluso engañosa y el estudioso de las fuentes de su obra tendrá que «ir mucho más allá de lo que fueron sus silencios, olvidos u ocultaciones» (Romero Tobar, 1995, 176). Tanto Alonso Cortés como Entrambasaguas y otros estudiosos han señalado que estas leyendas abundan en asuntos que no son originales, pero que Zorrilla supo infundirles su propio estilo. Se advierte en ellas la presencia difusa y constante de la obra de nuestros clásicos, y además de Cristóbal Lozano, a quien el poeta «explotó [...] sin piedad»11, se han señalado la Historia de España del P. Mariana, las obras de María de Zayas, Desiderio y Electo de fray Jaime Barón, Garcilaso, los autores del Siglo de Oro y del Barroco y algunos románticos franceses como Lamartine y Víctor Hugo. Zorrilla aprovechó estos materiales y de todo ello hace esencia propia, transforma lo ajeno en propio, da un giro personal a lo imitado, cumpliendo ejemplarmente lo que pedía Augusto Schlegel (1809-1811) de todo auténtico creador, asimilar la herencia como si naciera de nuevo. (Navas Ruiz, 1995b, 142) De este modo, Zorrilla «nunca vuelve a tejer sobre el discurso literal de los otros textos», lo que hizo fue apropiarse estructuras básicas, tipos o motivos genéricos o discursos ideológicos para reducirlos a arquetipos o para insertarlos directamente en su propio texto, como hizo en «La leyenda del Cid» donde intercaló fragmentos de los romances cidianos (Romero Tobar, 1995, 179). No es novedad decir que ni Zorrilla tuvo una gran cultura ni fue el estudioso que se documentaba seriamente para componer sus leyendas y sus dramas. Por eso, a la hora de estudiar los orígenes de sus obras habrá que tener en cuenta, además de las fuentes directas, la influencia de la cultura literaria formada por elementos muy diversos que flotaba difusa en aquel ambiente. No parece haber duda de que su afición a los temas legendarios -y cuando digo legendarios, por abreviar, me refiero a los de índole fantástica, sobrenatural y terrorífica- surgió en su niñez, ya fuera con las historias recitadas por su madre o aquellas otras que oía en la tertulia del padre, formada por religiosos y por golillas, en la que salían a relucir crímenes y prodigios, tormentos y ejecuciones. En más de una ocasión, el asunto o algunos elementos de sus leyendas tuvieron su origen, al decir del poeta, en aquellos recuerdos juveniles. De todos modos, Zorrilla se desdice en muchas ocasiones, sin que esto le importe mucho, y aun cuando pretenda ser el nuevo transmisor de la vieja tradición oral, estas narraciones que sitúa en el pasado y que da como legendarias no son de fuente tradicional, la mayoría tiene origen libresco y otras son inventadas. Considera que la historia necesita embellecerse, y en el «Prospecto» de Vigilias de estío asegura que el libro contiene «viejas tradiciones / y acaso fábulas bellas», equiparando así a ambas. * * * Si hojeamos cualquier revista literaria del periodo romántico saltan a la vista numerosas leyendas, consejas y tradiciones, en verso o en prosa, muchas de ellas de firmas conocidas. Sus lectores forman parte de una burguesía más bien acomodada, en su mayoría ciudadana y con un aceptable nivel de ilustración. Quienes narran estos asuntos pretendida o verdaderamente legendarios afirman que sus relatos son de auténtica raigambre tradicional y se sirven de viejas fórmulas oralísticas como «Dicen que», «Cuentan antiguas leyendas» o «Como me lo contaron te lo cuento». Espronceda concluye irónicamente su Diablo Mundo con los versos «Y si, lector, dijerdes ser comento, / como me lo contaron te lo cuento». Versos que, como observó Robert Marrast, también sirvieron de epígrafe para justificar la pretendida veracidad de lo que escribió García de Villalta en El golpe en vago y por Piferrer y Eugenio de Ochoa en dos relatos12. «El cuento de un veterano» va enmarcado por lo que Rivas afirma ser un recuerdo de infancia, el de las noches en la cocina del cortijo escuchando junto al fuego los cuentos de un soldado viejo. También usó Zorrilla con frecuencia este recurso y afirmaba que la leyenda de «El desafío del diablo» fue de boca del pueblo oída, siendo un viejo el narrador y la cual voy a contarte como a mí me la contó. (I, 836); para hacer más verosímil «A buen juez, mejor testigo» aseguraba que una vez al año, «con la mano desclavada / hoy día el Cristo se ve»; y que hasta hacía poco se podía ver la humilde sepultura del capitán Montoya (1943, I, 352). Lo mismo hizo frecuentemente Bécquer en sus Leyendas: un guía relata «La cruz del diablo» una noche en una posada de los Pirineos junto a la lumbre, y la leyenda lleva este epígrafe: «Que lo creas o no, me importa bien poco. Mi abuelo se lo narró a mi padre, mi padre me lo ha referido a mí, y yo te lo cuento ahora, siquiera no sea más que por pasar el rato», la demandadera del convento de San Ginés le cuenta el prodigio que dio lugar a «Maese Pérez el organista», y un viejecito relata el de «El Miserere». Otro conocido recurso es el del hallazgo fortuito de unos papeles -recordemos La Celestina y el Quijote- que el autor moderno transcribe fielmente. Así, unos viejos manuscritos revelaron a Enrique Gil y Carrasco la historia de los protagonistas de El lago de Carucedo (1840) y la de los de El señor de Bembibre (1844). Claro está que, como tantas narraciones históricas o legendarias que se basan en fuentes de tal índole, el autor, contando con la complicidad de sus lectores, puede aducir más de una vez testimonios y documentos con una imprecisión que, en el caso de Zorrilla, es juguetona y premeditada: «Hay, si no me acuerdo mal, / cerca ya de Portugal...», escribe en «La princesa doña Luz» (1943, I, 504); Al año siguiente, el conde, según consta en documentos perdidos... («La leyenda del Cid», 1943, II, 212); o ¿Será verdad la tradición? ¡Quién sabe! Eso dice el recuerdo legendario y de Dios en los juicios todo cabe. («El cantar del romero», 1943, II, 339) Y en una ocasión justifica su visión de un pasado que describe a mi manera y como a mí mejor me da la gana porque en obras de gusto y de capricho que traen sólo placer y no provecho, todo se puede hacer si está bien hecho y se puede decir si está bien dicho. («Dos rosas y dos rosales», 1943, I, 1762) Mientras que los Romances Históricos del duque de Rivas trataban en su mayoría de episodios y de personajes de importancia en la Historia de España, las leyendas de Zorrilla suelen tocar la historia y sus personajes de manera tangencial y generalmente recogen tradiciones de origen religioso y popular. Estas leyendas comienzan con el planteamiento en época remota -Edad Media o Siglo de Oro- de algún asunto de honor o de alguna transgresión contra Dios, la Iglesia o el hombre que están por resolver o por castigar. Van precedidas a veces de una nota inicial en prosa o en verso en la que Zorrilla explica cómo nació esta composición («La Pasionaria») o la dedica a alguien o da una «Introducción» al tema de la leyenda misma. Independientemente de su extensión, el texto va dividido en partes, y cada una de ellas en capítulos que suelen llevar un título como los de una novela, o en partes, con numeración romana. Dentro de cada una de éstas las variantes de la acción (lo que en una obra de teatro llamaríamos escenas) van marcadas por espacios que las delimitan gráficamente. En ocasiones, el poeta no guarda tal orden y le complica con nuevos apartados o cambios en la organización del texto narrativo. La mayoría de sus leyendas tiene dos partes: la primera comienza frecuentemente localizando la acción en una época determinada del año, de día o de noche, o con la descripción de un edificio -abadía, torre, ruina-, la evocación de cuya historia da origen a la leyenda. Presenta después los personajes y desarrolla el argumento de la historia narrada hasta llegar a desenlaces diversos: matrimonio («Para verdades el tiempo», «Las dos rosas»), asesinato («Justicias del rey don Pedro», «El talismán», «Un testigo de bronce»), traición amorosa o adulterio («Príncipe y rey», «Un español y dos francesas»), viaje («El cantar del romero», «La Pasionaria»), a veces con promesa rota. Zorrilla se sirve con frecuencia del conocido tópico literario de la doncella que espera a un amante que marchó a la guerra o a hacer fortuna, media una promesa de matrimonio y se marca un plazo para el regreso del ausente. Con el paso del tiempo, uno de los dos no cumple su promesa y esto constituye el argumento de la narración. La segunda parte narra lo que pasó después, es decir, las consecuencias que han tenido los hechos de la primera. No suele ser una continuación lineal de aquéllos o su evolución natural sino un contraste, un remedo, una situación paralela o totalmente contraria a la anterior, que da ocasión a un final inesperado y generalmente ejemplar. Para mantener el interés argumental el poeta comienza frecuentemente sus narraciones in medias res y altera el fluir del discurso con saltos hacia atrás en el tiempo. Que yo sepa, tan sólo en «Las estocadas de noche» la acción ocurre en el transcurso de una sola noche. En las demás, el tiempo es variable, llegando en el caso de «Dos rosas y dos rosales» a abarcar dos siglos entre la primera y la segunda parte. En cada una de ellas puede transcurrir un periodo de tiempo más o menos largo. Zorrilla tuvo siempre muy presente el paso del tiempo en estas narraciones y mientras narra va indicándoselo al lector. Unas veces con generalizaciones del tipo «Pasó un día y otro día», y otras con referencias insistentes y exactas. Así, en «La leyenda de don Juan Tenorio», la acción comienza la noche de San Juan (24 de junio) y da luego las fechas del 29 de agosto, el 15 de septiembre, fines de octubre y el 13 de diciembre «al ponerse el sol». En la segunda parte de «Dos rosas y dos rosales» llega a contar lo sucedido a los protagonistas año por año, divide la narración en partes encabezadas por la fecha de cada año y cuenta lo sucedido en cada uno de ellos, lo que, ni que decir tiene, confiere al texto el carácter de una crónica o de un informe. Tanto por sus argumentos como por algunos de los recursos de que se valen, buena parte de las leyendas de Zorrilla son intrínsecamente obras de enredo y de capa y espada, cercanas a sus obras teatrales. El drama El eco del torrente (1842) tiene el mismo argumento que la leyenda «Historia de un español y dos francesas» (1840-41); el mismo también Sancho García y El montero de Espinosa (1842); «Recuerdos de Valladolid» (1839) vuelve a aparecer como drama en El alcalde Ronquillo o El diablo en Valladolid (1845) y bastantes versos de «Margarita la tornera» formarán después parte del Tenorio. En las leyendas, Zorrilla suele usar extensamente diálogos que están estructurados como los de una obra teatral, van precedidos por los nombres de los personajes y enmarcados dentro de un escenario, constituyendo así escenas independientes dentro del total de la obra. Y justifica estos diálogos (que había usado ya el duque de Rivas en sus Romances Históricos), para que nos ahorremos el martilleo importuno de aquello de dijo el uno y añadió el otro; pondremos a la margen simplemente de los interlocutores los nombres, y los lectores nos leerán más fácilmente. («Las dos rosas», 1943, I, 1698) Asegura que estos diálogos «convierten en drama la leyenda» («Las dos rosas», 1806) y en «La leyenda del Cid», al defenderse de los críticos que le acusan de mezclar el género teatral con el de la poesía narrativa, afirma que en las leyendas, es decir, en las escritas por él, caben todos los géneros (II, 45). Entre otros elementos de carácter teatral frecuentes en ellas -tomaremos como ejemplos una tan temprana como «Para verdades el tiempo...» (1837) y la tardía «Leyenda de don Juan Tenorio» (1873)- están la versificación, la estructura, los escenarios en los que transcurre la acción, los sonidos y los ruidos. Además de las entradas secretas, las cartas reveladoras y la presencia de personajes disfrazados, embozados u ocultos detrás de una cortina. En el nivel temático son frecuentes en estas leyendas las referencias a las veleidades de la fortuna y a la engañosa apariencia de las cosas: «¡Ay del que necio en la fortuna fía!» («La Pasionaria»), «¡Es tan frágil, tan vana / la felicidad terrena!» («Las píldoras de Salomón»), «¡Mas cuán falsas, ay Dios, y cuán livianas / las cosas son de la mudable tierra!» («La azucena silvestre»), advierte el poeta en estas y en varias otras leyendas a sus personajes para recordarles que la felicidad, el poder o la riqueza son tan perecederos que basta un leve cambio para precipitarles en la desgracia. Tal visión de la vida y tales consideraciones, propias de los moralistas de todos los tiempos, fueron de uso común entre los románticos y las hallamos en otros contemporáneos del poeta. Es posible que éste las incluyese en sus primeras obras como parte de los clichés propios de aquella escuela y que con el paso de los años, las peripecias de su propia vida -rechazo paterno, matrimonio desgraciado, expatriación, muerte de Maximiliano, pobreza- le convencieran de la veracidad de tal visión. Alonso Cortés destacó el anticlericalismo de Zorrilla, presente en obras tan diversas como El zapatero y el rey, El alcalde Ronquillo, «El desafío del diablo» o «La leyenda de don Juan Tenorio» y, sobre todo, en sus escritos en prosa. Este anticlericalismo juvenil podría quizá ir emparejado con la devoción por el rey don Pedro; en un ejemplar de la Historia de España de Mariana, que perteneció al poeta, y en el pasaje en el que don Enrique de Trastámara arengaba a sus soldados a luchar contra su hermanastro, que dice: «Confiad en Nuestro Señor, cuyos sagrados ministros sacrílegamente ha muerto, que os favorecerá para que castiguéis tan enormes maldades y le hagáis un agradable sacrificio en la cabeza de un monstruo hombre y fiero tirano», el mismo Alonso Cortés vio una nota de puño y letra de Zorrilla que decía: «Éste es el secreto de la maldad histórica de don Pedro: que nunca se dejó dominar por la Iglesia, y el cura que se la hizo se la pagó» (NAC 253 y n. 251). Y en «La leyenda de don Juan Tenorio» (1873) vuelven a aparecer dos viejos temas favoritos: el interés por don Juan Tenorio, del que ahora participa su familia, y las simpatías por don Pedro, «rey galanteador y nocturno aventurero», de cuya mala reputación se ha de culpar a los frailes: el clero, Guillén, es raza -dice don Luis Tenorioque no olvida ni perdona ellos harán que la historia guarde una mala memoria de a quien tanto han temido. Aquí, los franciscanos son partidarios de los Trastámaras: jamás los Tenorios y los frailes amasaron juntos pan. Y más adelante, refiriéndose a las romerías, afirma Zorrilla que para mantener el culto, la gente de iglesia se procuraban, compraban, labraban o descubrían antiguas y legendarias imágenes o reliquias. Al fin siempre hacían éstas un milagro o maravilla. Sin embargo, asegura que estos juicios no tienen carácter negativo, que no critica y que gracias a la fe religiosa se logró que los musulmanes no invadieran Europa, con lo que el lector queda, una vez más, sin saber cuál era la verdadera opinión del poeta. Cuando me refiera más adelante a las profesiones religiosas forzadas veremos cómo el poeta hizo siempre responsables de ellas al fanatismo de los confesores, de las superioras de los conventos y de las familias timoratas. Y después de su vuelta a España y tras la muerte de su amigo y mecenas el emperador Maximiliano, dejó en El drama del alma un juicio acerbamente negativo acerca de los mejicanos y del papa, contra quien, además, escribió varios sonetos (1943, I, 718-19 y nota 640). La xenofobia de Zorrilla abarca a moros, judíos y franceses. En los dos primeros casos resulta poco convincente pues los juzga dentro del mundo de la católica España del pasado, como enemigos ya históricos, a los que atribuye las virtudes -sabiduría, cultura, valor guerrero- y los vicios -nigromancia, falsía, carácter traicionero- que la tradición les atribuía. El caso de los franceses es muy otro y de aquella nación son las protagonistas de «Un español y dos francesas» y de «El montero de Espinosa», jóvenes, nobles y bellas, cuya encantadora apariencia oculta la concupiscencia que deshonra a unos castellanos que han de darles muerte para salvar su honor. A pesar de haber vivido algunos años en Francia, de los que guardaba buenos recuerdos, Zorrilla veía en los franceses a los invasores de 1808 y 1823 y resentía la intervención de aquellos en la política española durante buena parte del siglo XIX. La nostalgia de un pasado glorioso hacía aún más doloroso un presente en el que España era «menguada y voluntaria presa / de la ambición y la doblez francesa» («La Pasionaria») y refiriéndose a su rapacidad, recordaba en «El montero de Espinosa» que bien claro la experiencia nos lo habla, lo poco que a sus garras defendimos lo salvamos a nado en una tabla. Y al igual que el duque de Rivas, José Joaquín de Mora y otros contemporáneos, no mostró simpatía Zorrilla en sus leyendas por las clases populares como colectividad y las describió repetidamente como «vulgo villano... vil y soez canalla... insolente... deshonesta» («La princesa doña Luz»), llena de «ruin malicia vulgar... chusma» («Un español y dos francesas»), «maldiciente» («Margarita la tornera»). No faltan en las obras de Zorrilla los peregrinos y los ermitaños, personajes muy en boga durante el periodo romántico, auténticos unos como el viejo peregrino de «La Pasionaria» y Garín («La azucena silvestre»), y otros falsos como el conde de Castilla disfrazado de peregrino para vengar su honor («Un español y dos francesas»), las tropas castellanas que adoptaron el mismo ropaje para asaltar un castillo (el drama El eco del torrente), el demonio vestido de ermitaño que tienta a Garín, o Bellido Dolfos, quien bajo el mismo disfraz pretendió perder al Cid y a los suyos («La leyenda del Cid»). Aparte del demonio, hay personajes que en ocasiones pueden alcanzar un carácter diabólico y que son identificables fácilmente por su «satánico orgullo y osadía» («Apuntaciones para un sermón...»), sus «ojos de serpiente», de brasa o de hiena («Las dos rosas»), o su sonrisa diabólica («Margarita la tornera»). Aunque los estudiosos se han ocupado de los aspectos estilísticos de la obra de Zorrilla, según Ricardo Navas Ruiz, «[n]o existe un estudio del sistema expresivo de Zorrilla ni de sus resortes estilísticos», y señala entre las características más destacadas de su técnica narrativa el ritmo, la brillantez y el colorido, la expresividad y la capacidad de crear ambientes («Notas de métrica y estilo», 1995a, 76-80). La poesía de Zorrilla es brillante, tan personal y tan inconfundible que ejerció gran influencia sobre sus contemporáneos y sobre varias generaciones posteriores. La lectura de estas leyendas lleva al lector a familiarizarse con repeticiones y con variantes de fórmulas descriptivas, situaciones, paisajes y nombres que reaparecen en ellas con cierta frecuencia. No parece que a Zorrilla le importara mucho e imagino que tampoco a un vasto círculo de lectores fieles, atraídos por el lirismo, la amenidad y el dinamismo de sus leyendas. Una primera cala en el modo de hacer del poeta revelaría algunos aspectos de carácter estilístico como fórmulas descriptivas, situaciones, paisajes y nombres presentes en estas leyendas. Así, más arriba indiqué cuán presente tuvo el paso del tiempo en sus narraciones y de sobra conocidos son aquellos versos de «A buen juez, mejor testigo», Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó y un año pasado había mas de Flandes no volvía Diego que a Flandes partió. La fórmula reaparece con ligeras variantes en otras leyendas, como en «Un español y dos francesas» («Pasó un día y otro día...»), «La princesa doña Luz» («Y pasó un mes y otro mes / y seis...»), «Los borceguíes de Enrique II» («Pasáronse así dos días, / y así se pasaron seis, / y así se contaron nueve...»), «El cantar del romero» («Y pasó un mes, y otro y otros...»), o en forma de enumeraciones como en «Para verdades el tiempo...» («Tuvieron así los años / uno, dos, tres, hasta siete», «Minutos, horas y días, / noches, semanas y meses»). Buena parte de los personajes de estas leyendas en algún momento toman asiento en un sillón, pensativos, para hacer justicia o al pie de una chimenea: el conde, «hundido en un cómodo sillón» («La azucena silvestre»); «el sillón en que se asienta» Rosa («Las dos rosas»); el duque «asentado en un sillón» («El capitán Montoya»); el gobernador «reclinado en un sillón» («A buen juez...»); don Félix «en una poltrona hundido» («La Pasionaria»); doña Luz «en un sillón de dos brazos» («La princesa doña Luz»); el obispo «sentado en una poltrona» («Un testigo de bronce») y así otros varios monarcas, caballeros y damas retratados por Zorrilla en esta posición con alarmante frecuencia. Y, en fin, una estocada traicionera, dada en circunstancias muy semejantes, da fin a varios galanes en «Para verdades el tiempo...», «Recuerdos de Valladolid» y «Un testigo de bronce». Quiero advertir también que en alguna de estas leyendas, por razones estilísticas, se repiten varios grupos de versos, bien al pie de la letra o con ligeras variantes; en «Las dos rosas» los primeros 36 versos de la «Conclusión» (1883-1918) repiten los que anteriormente describen la noche de bodas de don Bustos con la primera Rosa (1295-1330); en «La princesa doña Luz», los versos 301-308, en los que la camarera niega la entrada al rey con el pretexto de que la princesa está enferma, reaparecen en 531-538 con ligeras variantes. En 417-448 el desolado paisaje invernal toledano sirve de marco a una misteriosa figura de mujer que baja hacia el río; 2182-2212 repiten la escena aunque el protagonista es ahora un hombre que sube hacia el alcázar; 1281-1289, que lamentan el sino de la princesa, se repiten en 1393-1400; en «Los borceguíes de Enrique II» los versos 213-216 se repiten en 325-328; y en «La azucena silvestre» los versos 417-424 rea parecen en 1145-1152. Hay tiradas de versos en «Margarita la tornera» engastados en el Tenorio, y algunas frases sueltas que traen ecos de otras obras, como «responda el pueblo y no yo» («Apuntaciones para un sermón sobre los Novísimos») o «Callad y desvaneceos...» («La azucena silvestre»), pronunciadas por don Juan al concluir la escena X del acto II, y por doña Inés en la escena III del acto II en la segunda parte del Tenorio. Con el fin de dar carácter de época y ambientar sus leyendas en tiempos medievales o en los siglos áureos, Zorrilla usa de un vocabulario anárquicamente arcaico cuyos términos llegan a veces impuestas por la rima o por la necesidad de aumentar o disminuir una sílaba de un verso a pesar de que sus extraordinarias dotes de versificador le habrían permitido sustituir fácilmente aquellas palabras o aquellos versos por otros. Sin embargo, en la mayoría de las veces han sido escogidas libremente, y entre los arcaísmos más frecuentes destaco «aduerme», «a espacio», «afrontallo», «aquesta», «atambor», «desque», «desparece», «diz», «do», «doquier», «ha poco», «matalle», «mesma», «presa», «quienquier», «seor», «vían». Otras veces los substantivos masculinos van precedidos por artículos femeninos, o viceversa, en una combinación hoy arcaica como «el arena», «la alma», «la puente», «una tigre», «una fantasma», «un hora». Caso de existir dos acepciones de una misma palabra, Zorrilla escoge la más desusada; vayan como ejemplos «aparadores» (armarios), «piensen» (echen pienso; palabra no recogida en el DRAE), «entume» en «Las dos rosas»; «ministriles», «lampo», «precito», «esclarece» (hacerse de día) en «Margarita la tornera»; «con tornan» (regresar), «virgíneo» (virginal), «inmoble», «juvenecido», «hojosas» en «La azucena silvestre»; «curar» (ocuparse de), «desatalentado», «fecundizada», «beleño» en «La Pasionaria ». Se diría que el poeta tenía preferencia por ciertos nombres o que usaba de los primeros que le venían a las mientes, pues aparecen con cierta frecuencia. Así, la protagonista de «La Pasionaria» se llama Aurora, como la de «Un testigo de bronce»; el de «Dos hombres generosos», don Luis Tenorio; un personaje de «La leyenda de don Juan Tenorio» lleva por nombre don Luis Mejía; doña Inés es la heroína de «A buen juez, mejor testigo», de «El capitán Montoya» y del Tenorio; Beatriz la de «La leyenda de don Juan Tenorio» y «El desafío del diablo», aparte de no pocos caballeros cuyo nombre es el de don Juan. Cuando los personajes zorrillescos dialogan lo hacen con gran soltura y, en ocasiones, esmaltan sus frases con juramentos propios de hombres de armas como «¡Voto a Cribas!», «¡Vive Dios!», «¡Por Belcebú!» o con palabras y expresiones coloquiales del tipo «birlarle una herencia» («Margarita la tornera»), «doña Luz está en sus trece» («La princesa doña Luz»), o «no hay tu tía», «la del humo» y «¡mamola!» («El cantar del romero»). * * * Sabido es que durante el periodo romántico se produjo un resurgir del romance cultivado ya por escritores con gustos clásicos como Moratín, padre, y Meléndez Valdés, y exaltado luego por los románticos alemanes, cuyo representante en nuestra patria fue Nicolás Bohl de Faber, por Agustín Durán, compilador del inestimable Romancero, y por tantos otros. No se puede hablar de poesía narrativa durante el romanticismo sin tener en cuenta los romances, que son el exponente máximo de la poesía narrativa popular castellana. En 1840 vieron luz los Romances históricos del duque de Rivas, quien usó de tal metro por parecerle «tan a propósito... para la narración y la descripción, para expresar los pensamientos filosóficos y para el diálogo [y] debe, sobre todo, campear en la poesía histórica, en la relación de los sucesos memorables» pues en ellos se encuentra «nuestra verdadera poesía castiza, original y robusta»13. Con excepción de José Joaquín de Mora, cuyo oscilante gusto literario le llevó desde componer romances a repudiarlos en sus Leyendas españolas (1841), también de tema histórico y legendario, los demás poetas los adoptaron con entusiasmo, como podrá verificarlo quien vea las revistas literarias del pasado siglo. Zorrilla figura entre los cultivadores asiduos de romances, que usó tanto en estas composiciones de índole legendaria como en otras narrativas. Aparte de algunas leyendas breves escritas íntegramente en romance, el resto son composiciones polimétricas en las que predominan metros y estrofas tradicionales como cuartetas, quintillas, sextinas, octavillas, cuartetos, octavas y octavas reales, romancillos de seis y de siete sílabas, romances, romances heroicos y silvas. En ocasiones aparecen romances de catorce sílabas, versos también de catorce formando cuartetos consonantados, dodecasílabos, octosílabos consonantados, aparte de algunas otras combinaciones usadas en circunstancias excepcionales, a las que me referiré enseguida. Lo mismo que en sus dramas, prefirió aquí Zorrilla cuartetas, quintillas, romances y silvas. En «Un testigo de bronce» uno de los personajes tiene una pesadilla, expresada en una escala métrica que comienza con dodecasílabos y desciende hasta los bisílabos, y al cabo de 48 versos en romance heroico contempla un amanecer descrito también en una escala ascendente que va desde los versos de dos sílabas hasta los de catorce. Tales virtuosismos -recuérdese El estudiante de Salamanca de Espronceda- estuvieron muy en boga durante el romanticismo y en la nota a esta leyenda en 1884 lamenta Zorrilla haber seguido en esta composición la moda de aquellos tiempos, rechaza estas escalas y algunas otras suyas y considera que apenas valen «el trabajo que me costó» (1884, 192) aun cuando «La azucena silvestre», publicada en el mismo año, lleva también una buena muestra de escalas ascendentes y descendientes. En algunas composiciones van intercaladas canciones; en «Un cuento de amores» una combina los versos de cuatro y ocho sílabas, en «Historia de tres avemarías» hay una «Canción moruna» que alterna la seguidilla con decasílabos pareados, y una «Serenata moruna» en versos de diez y de cinco. Hay otra en «El cantar del romero» de cuatro y de ocho, y en «Dos rosas y dos rosales» aparecen intercalados tres sonetos y una silva supuestamente escritos por el protagonista, además de una carta y una noticia de un periódico que están en prosa. Aparte del afán de virtuosismo versificatorio y el rechazo de las convenciones métricas tan propios de los románticos, aquel fácil versificador que fue Zorrilla tiene el propósito de no cansar al lector con la monotonía propia de una composición narrativa extensa y usa de la polimetría, e incluso el cambio de asonancia en los romances responde a la variación de los episodios y de las acciones de los personajes. Y aun cuando ya no era necesario justificar lo que para los neoclásicos habrían sido transgresiones, al incluir la carta y el recorte asegura Zorrilla con la fingida seriedad con que suele dirigirse a sus lectores, que usa la prosa para no caer en la ridiculez de «reducir a versos en mi cuento / el más indispensable documento» y porque si aquéllos vieran tales textos en verso pensarían que el poeta había inventado lo que asegura ser «una historia verdadera» (1943, I, 832). * * * Éste interviene constantemente con opiniones y comentarios de índole varia que pueden ser muy extensos. Narra en primera persona y desde el presente, y unos restos del pasado o un recuerdo pueden sugerirle el tema de una historia de otros tiempos, que cuenta usando el presente histórico o volviendo al pasado. El autor es el narrador y con frecuencia advierte al lector de que cede la palabra a sus personajes, quienes, al igual que los de una obra de teatro, dialogan situados en el marco de un escenario convencional. Nos hallamos ante un narrador omnisciente, familiarizado con los sentimientos y propósitos de los personajes y con lo que sucede en la narración. En ocasiones, para dar mayor intriga a la acción o crear una atmósfera emotiva finge desconocer lo que van a hacer éstos o el derrotero que va a tomar la acción: La cuestión es ardua y grave y espinosa cuanto cabe. ¿Cómo se resolverá? ¿Por quién y cuándo? ¡Quién sabe! («La leyenda de don Juan Tenorio», 1943, II, 534) o incluso desconocer identidades y así, ante los tres personajes reunidos en torno a una mesa, se pregunta: ¿Quién es la que nunca dio a nadie hospitalidad? ¿Quién es quien se la pidió? ¿Quién el viejo que guardó tan muda severidad? («Los encantos de Merlín», 1943, I, 2095) Otras veces parece incapaz de controlar la acción y expresa sus temores sobre el futuro: Ay triste Beatriz... ¡Cuántos dolores te va a traer la venidera aurora! («El desafío del diablo», 1943, I, 859) Durante el romanticismo se produce un acercamiento entre el narrador y el lector que se traduce en confidencias y bromas. Conocida es la influencia que ejerció el lord Byron autor de Don Juan sobre tantos poetas, entre ellos Espronceda, José Joaquín de Mora y Miguel de los Santos Álvarez, y dentro de esta línea, aunque no muestre la mordaz ironía del autor del Diablo Mundo, está Zorrilla. Éste se dirige a un tipo determinado de lector al que puede hablar con la confianza de que es alguien que conoce y gusta de la poesía y de las leyendas. Y así, al referirse a un personaje, escribe: fuera del lector, injuriar la perspicacia decirle que de mi cuento es la heroína fantástica. («Los encantos de Merlín», 1943, I, 2099), también trata de ganar su simpatía mostrándole cuán difícil es su labor, situado como intermediario entre las acciones de un personaje y la impaciencia del público: La empresa de don Carlos y la mía son arduas a la par: los dos tenemos que hacer tres años esperar y un día él a Rosa y yo al público. Veremos de la empresa en que a tientas nos metimos mi don Carlos y yo cómo salimos. («Dos rosas y dos rosales», 1943, I, 1827) A lo largo de la narración va explicando lo que hace y, tomando al lector en su intimidad, le revela algunos aspectos de su manera de componer el texto: cuando llama a un personaje «el Viejo» lo hace porque el interés de la historia no permite a este romance dar de sus héroes los nombres sino señas personales. («Los encantos de Merlín», 1943, I, 2096) o «antes de continuar, será muy justo / que te advierta, lector» («Dos rosas y dos rosales», 1943, I, 1761-62); o sale al paso de posibles preguntas u objeciones: «mas lo que dijo al conde el penitente / relatará el capítulo siguiente» («La azucena silvestre», 1943, I, 816). En otras ocasiones pide excusas por «contar tan atroz suceso» o por lanzarse a digresiones: «Pero basta, por Dios, de digresiones / y entremos en materia» («El montero de Espinosa», 1943, I, 741). También apela a su imaginación y memoria para que recuerde cosas ya conocidas por él y cuando va a narrar una escena que tiene lugar en Marruecos pide al lector que recuerde otras composiciones zorrillescas ambientadas en la Granada moruna («Dos hombres generosos», 1943, I, 763). Esta compenetración entre narrador y lector lleva a aquél a usar la primera persona del plural para introducir a ambos dentro de la narración y participar en ella como observadores. Así, cuando don César lee una carta de crucial interés para el desarrollo de la historia y cuyo contenido desconocen los demás personajes, afirma Zorrilla que podemos por sobre su hombro mirarla, ver que la firma Per Antúnez y en fin leer la carta que así decía («La leyenda de don Juan Tenorio», 1943, II, 551) Otras veces este «nosotros» es un plural mayestático que sólo hace referencia al narrador: «Mas tendamos, lector, un velo oscuro...» («El montero de Espinosa», 1943, I, 755). Pero el autor de tantas descripciones, el poeta de verso fácil, el narrador brillante renuncia en ocasiones a relatar una escena o a retratar un personaje, fingiéndose incapaz de hacerlo. Ante una escena de amor, exclama: De estos supremos instantes la felicidad completa no podrá ningún poeta hacer jamás descripción. Yo ceso aquí... («Dos rosas y dos rosales», 1943, I, 1785) y cuando sale a pelear un Cid que ha retratado gallardamente en otras ocasiones, dice que sale esta vez «como le pinta / la tradición castellana» («La leyenda del Cid», 1943, I, 119). * * * El mundo católico provee un escenario de abadías y conventos, de cementerios y ermitas, de claustros y criptas; con juicios de Dios, tétricos funerales y procesiones esplendorosas y con una multitud de monjes piadosos, de ermitaños milagreros y de peregrinos errantes. La religión pasa a formar parte así de la escenografía romántica, independientemente de las creencias que profese cada autor. Sirva de ejemplo una obra con elementos de tan vieja raigambre popular y literaria como El burlador de Sevilla que concibió Tirso de Molina como un drama teológico contrarreformista y que en manos de Zorrilla llegó a ser un «drama religioso-fantástico» con un final cercano al de las comedias de magia. «El diablo y los muertos son los personajes con quienes más habitualmente trata mi musa» escribió Zorrilla en sus Recuerdos del tiempo viejo (1943, II, 1858) y en sus leyendas se sirvió de lo «maravilloso sobrenatural» aun que en ocasiones diese una explicación lógica de hechos aparentemente inexplicables como en «La leyenda de don Juan Tenorio». Cuenta milagros de carácter tradicional, popular y simplista a un público que los recibe con agrado, pues comparte con él una misma formación cultural y religiosa y un mismo gusto por este género de relatos. Se dan en ellos la intervención directa de Jesucristo («A buen juez, mejor testigo», «Para verdades el tiempo...») o de la Virgen («Margarita la tornera»), la metamorfosis como castigo, la resurrección («La azucena silvestre»), la visión de su propio entierro («El capitán Montoya»), o la aparición del demonio bajo el aspecto de una bella joven («Las dos rosas») o de un venerable ermitaño («La azucena silvestre»)14. Cuando una transgresión altera el orden del universo narrativo la religión tiene el papel de deus ex machina por medio de milagros y prodigios para restablecer aquel orden. Pedro Medina, que era muy devoto de un Cristo de su calle, colocado probablemente dentro de una hornacina o en un altar, muere encomendándose a él y el Cristo recompensa tal devoción con un milagro que lleva al descubrimiento de quien lo mató; la Virgen o la imagen de la que adora la tornera Margarita ocupa el lugar de ésta15; el Cristo de la Vega declara a favor de Inés («A buen juez...»); el de la Antigua de Valladolid lo hace en contra del asesino de Germán («Un testigo de bronce») y cuando la monja Beatriz va a fugarse con su amante, la imagen de otro Cristo se lo impide («El desafío del diablo»). Los efectos de tales milagros son diversos y, ante el asombro y la edificación del pueblo, ocasionan el descubrimiento de crímenes ocultos, la muerte de unos pecadores y el arrepentimiento de otros que se hacen ermitaños o entran en un convento. Un milagro hace que se descubra un crimen oculto o que la vida de los afectados por él sufra un cambio radical («A buen juez, mejor testigo», «El capitán Montoya», «Un testigo de bronce»). Los últimos versos, marcados o no «Conclusión», tienen a su cargo decirnos cuál fue el destino ulterior de los personajes y dar la moraleja. Así, el amante de la infiel Rosa, a la que quema viva junto con el marido en la noche de bodas, muere de manera y en ocasión semejantes a manos del diablo bajo la apariencia de otra mujer llamada también Rosa («Las dos rosas»). Otros casos serían el de «Margarita la tornera», «El capitán Montoya» y otros varios16. En su artículo «Zorrilla en sus leyendas fantásticas a lo divino» (1995, 203-218) Russell P. Sebold escribe que sin el minucioso y documentado examen científico al que la Ilustración sometió las supersticiones populares en todos los países europeos, nunca se habría llegado a distinguir entre el terror auténtico y ese otro terror puramente literario que buscamos con el fin de anegarnos en el goce estético de los temblores. (205) y que las narraciones de género sobrenatural del siglo XIX y del XX son producto de aquélla. En cambio, las de Zorrilla representan una actitud pre-ilustrada, casi medieval, frente al descreimiento y agnosticismo propios de las obras modernas de carácter fantástico, pues el poeta se consideraba guardián de las tradiciones patrias y transmisor de la voz del pueblo. Zorrilla no pensaba que el relato fantástico a la manera de Hoffman cultivado por sus contemporáneos fuera apropiado para el espíritu de nuestra literatura y así lo expresó en más de una ocasión («La Pasionaria», «Una repetición de Losada»). Y al preguntarle su mujer a qué género pertenecía «Margarita la tornera», respondió que «es una fantasía religiosa, es una tradición popular, y este género fantástico no lo repugna nuestro país, que ha sido siempre religioso hasta el fanatismo» (Introducción a «La Pasionaria»). En «Los encantos de Merlin» escribía que en un día no más no se derroca, se aniquila y se entierra lo que ha siglos que el pueblo trae en boca, lo que al amparo popular se aferra (1943, I, 2178a) Su lema parece ser vox populi vox dei frente al de Feijoo de que «aquella mal entendida máxima de que Dios se explica en la voz del pueblo autorizó a la plebe para tiranizar el buen juicio» (citado por Sebold, 1995, 213). * * * Zorrilla dedicó numerosas poesías a diversas regiones y ciudades españolas, en algunas de las cuales situó sus leyendas. Unas tienen lugar en Castilla -Palencia, Valladolid, Toledo, Burgos- otras se desarrollan en la Sevilla medieval del rey don Pedro, y otras relatan historias del pasado histórico y legendario de Cataluña. Pero quien acertó a describir estas viejas ciudades con tanto poder evocador y con tanta emoción lo hizo con cierta frecuencia con frases intercambiables de carácter genérico carentes de color local como «Todo en Palencia reposa» («Margarita la tornera»); «Toda Sevilla es silencio, / reposa Sevilla toda» («Una aventura de 1360»); «Yace Toledo en el sueño» («A buen juez mejor testigo»); «Desiertas están las calles / de Medellín, y en la sombra / todo solitario yace, / todo tranquilo reposa» («Las píldoras de Salomón»); «Todo en la ciudad reposa» («El desafío del diablo»); «Todo en el valle reposa» («La Pasionaria»). Estas leyendas comienzan a menudo con la evocación de un paisaje, de una ciudad o de unas ruinas, y junto con el colorido del verso y la brillantez de las imágenes, hay bellos pasajes líricos. Destaco en Zorrilla sus descripciones de la naturaleza que en ocasiones muestran una ternura franciscana por los seres vivos y una delicadeza en el detalle -un matiz, un insecto, una hoja- que toman el carácter de un colorido esmalte. Vayan como ejemplos esta alegre evocación de la primavera en tierras castellanas: Ya comenzaban entonces las florecillas del prado a salpicar de los céspedes el verde y tendido manto. Ya iba el tomillo oloroso sobre los juncos brotando, llenando el aura de aromas cuanto más puros más gratos. Ya empezaban a vestirse de frescas hojas los álamos, y las rojas amapolas a crecer en los sembrados. Y toda la primavera por doquier se iba anunciando, con su yerba la campiña y con sus trinos los pájaros («Los borceguíes de Enrique II», 1943, 1, 437) o estos versos que describen el campo en un amanecer de primavera, camino de Montserrat: El tomillo oloroso, la madreselva espesa, la ancha amapola en su capullo aún presa, el silvestre jacinto que a la margen sonora crece del arroyuelo y en su fresco color apenas tinto, el áspero majuelo, la todavía verde zarzamora y el enredado endrino, compañero del boj y del espino, el retorcido enebro y la retama que en medio crecen de la amarga grama, aromaban los valles silenciosos, y prestaban colores y verduras a los lomos fragosos de aquellos montes, cuyas hondas grietas en las piedras escuetas labra el agua que cae desde la altura. («La azucena silvestre», 1943, I, 2625-2643) En buena parte de estas narraciones la acción tiene lugar durante la noche, que suele ser lóbrega y tempestuosa, pues los altibajos de la naturaleza corresponden a las circunstancias en que se desarrolla la acción y al estado emocional de los personajes. Zorrilla prefiere el escenario urbano al rural y aunque no faltan descripciones del interior de edificios son más frecuentes las exteriores con callejones oscuros, fachadas de palacios y muros de conventos, o las cercanas a castillos y torreones. Por estos lugares hay embozados misteriosos que cruzan a caballo bosques y descampados, escalan balcones y allanan monasterios o que deambulan por tortuosas callejuelas. A la evocación ambiental contribuyen ruidos, sonar de relojes y tañer de campanas, canciones y lamentos, el bramido del huracán o el susurro del viento. Característicos de esta combinación de elementos serían estos versos que evocan el ambiente premonitorio y medroso que precede al rapto sacrílego de una monja por un enamorado galán. áspero viento de octubre azota la tierra, y gime próxima lluvia anunciando con neblina imperceptible. Todo en la ciudad reposa, ni un viviente se percibe por las calles, ni una luz que turbia los ilumine. Sólo a lo lejos se escuchan las agudas y sutiles notas del canto del gallo y el ronco son que al oírle lanzan ladrando los perros y que los ecos repiten. («El desafío del diablo», 1943, I, 873) El narrador, y aquí tengo en cuenta al Rivas de los Romances y al Zorrilla de las leyendas, usa del presente o del presente histórico para dar actualidad a lo narrado. Sitúan la acción en un tiempo o lugar determinado y, en ocasiones, dan datos tan precisos como la localización geográfica de aldeas o nombres de calles en una ciudad: Alrededor de la Antigua y en una calleja angosta, en una casa que esquina hace a dos callejas corvas, una hacia la Plaza Vieja y hacia las Angustias otra... («Un testigo de bronce», 1943, I, 890) La presencia de los castillos, los templos y las ruinas de los lugares castellanos en los que transcurrieron la infancia y la primera juventud de Zorrilla le inspirarían el amor a la tradición y al pasado y, a la vez, le harían presente el carácter efímero de la gloria. El caserón vetusto, unas piedras desperdigadas o la torre medio caída y cubierta de maleza fueron testigos evocadores de viejas historias estremecedoras y morada de gentes que eran ya olvidados fantasmas. En un escondido valle hay todavía una torre vecina al Carrión, que corre de chopos entre una calle. Castillo dicen que fue poderoso, mas ya apenas, a través de dos almenas, su ilustre origen se ve. Tendidos sobre una altura vense un torreón y un muro, pero en montón tan oscuro que medrosa es su figura. Brota a sus pies sin respeto espeso zarzal salvaje, cuyo espinoso ramaje vegeta al peñón sujeto. («Las dos rosas», 1943, I, 282) Ricardo Navas Ruiz, quien se ha ocupado muy perceptivamente del sentimiento del paisaje en el Zorrilla juvenil («Paisaje: Historia y sentimiento» 1995a, 43-47), advierte cómo en las poesías tempranas «Toledo», «Recuerdos de Toledo» y «Recuerdo a N. D. P.» la meditación histórica y a la vez estética del poeta le lleva a deplorar la decadencia presente y la abulia del pueblo español, representadas por las desoladas ruinas de castillos y torres, símbolo de un pasado glorioso, y en «A un torreón», «La torre de Fuensaldaña» y «Un recuerdo de Arlanza», «su obra maestra de fusión de paisaje histórico y sentimental», la evocación se entrelaza con la nostalgia de la infancia y de los amores juveniles del poeta. En estas poesías, lo mismo que en las leyendas, está presente el tema del paso implacable del tiempo demoledor: Ese montón de piedras hacinadas, morenas con el sol que se desploma, monstruo negro de escamas erizadas que alienta luz y música y aroma; a quien un pueblo inválido rodea con pies de religión, frente de miedo, que tan noble lugar mancha y afea, es catedral de lo que fue Toledo. («Recuerdos de Toledo», 1943, I, 65) Señala también Navas Ruiz que Zorrilla ha descubierto desde la historia la observación realista y la emoción del paisaje de Castilla. Mucho antes que la Generación del noventa y ocho, es él quien ha enseñado a ver y sentir esas tierras broncas y líricas de la meseta, sus ciudades decadentes... (46-47) y da como muestra algunos versos entresacados de El drama del alma, harto elocuentes: Corre. Ya veo a lo lejos de sus cerros solitarios los ruinosos castillejos y los gayos campanarios de sus pardos lugarejos... Castilla cuyos castillos hoy en escombros abruman tus débiles lugarcillos y cuyas ruinas perfuman las salvias y los tomillos... (El drama del alma, «Segunda parte», 1943, I, 2043-2044) Entre 1837 y 1883 escribió Zorrilla una cuarentena de narraciones legendarias en las que lo mismo que en los romances populares novelescos predomina el tema amoroso, íntimamente enlazado con los del honor, la venganza y los celos que dan origen a adulterios y a raptos, a asesinatos y a traiciones. Estas leyendas presentan unos personajes que pertenecen a una sociedad esencialmente compuesta de nobles y de sus criados, y relatan sus aventuras sentimentales, complicadas a veces con alguna peripecia. Caballeros y damas se dejan llevar de sus sentimientos y sin que haya lugar para el raciocinio reaccionan de manera instintiva y elemental. Están dotados de gran sensibilidad amorosa y, sobre todo los hombres, evidencian con energía sus apetitos eróticos y su deseo de gozar de la vida. Unos y otras se entregan a un amor que es causa de lágrimas y desgracias o de una felicidad desmedida. Quienes aman -y también quienes odian- lo hacen de manera irracional y obsesiva, pues están sólo atentos a la consecución de sus deseos sin reparar en los medios. Tienen una individualidad desmedida y ni reflexionan sobre las consecuencias de sus acciones ni consideran los sufrimientos o el perjuicio que pueden causar a otros. Los celos son siempre causa de sangrientas venganzas, y éstos y el ansia de restaurar el honor ofendido convierten a reyes e hidalgos en seres brutales y crueles, obsesionados por la venganza. Son capaces de la traición y de la mentira y no respetan ni la amistad de los hombres ni la honra de las mujeres. Todos ellos viven en un mundo de apariencias engañosas en el que la desgracia y la muerte pueden sobrevenir de manera tan repentina como inesperada. A pesar de su arraigada fe religiosa muchos de ellos son profundamente inmorales y la Providencia ha de manifestarse con advertencias y con milagros para provocar su arrepentimiento. Apenas hay leyendas sin tema amoroso y sin que éste vaya acompañado de la violencia, de la sangre y de la muerte. Aunque el autor mencione las circunstancias de tales actos de violencia -«asiéndola del cabello / escondiéndole la daga / dentro la garganta mesma, / luchando con la agonía, / sobre la alfombra la suelta» («Honra y vida», 194)- no suele detenerse en describirlos. Una excepción sería la muerte de don César, en la que da con detalle los síntomas del tósigo que éste acaba de beber, los dolores que siente, la desesperación ante su impotencia y el horror al saberse envenenado por Beatriz, quien aparece por una puerta secreta y contempla su agonía, «con mofadora sonrisa infernal» («La leyenda de don Juan Tenorio», XII, 1943, II, 563-566). Alguna de estas situaciones no ofrece novedad. Así, la del hidalgo asesinado por una estocada traidora que le entra por un costado se repite en «Para verdades el tiempo...», en «Recuerdos de Valladolid» y en «Un testigo de bronce». Y la cabeza humana de «Para verdades el tiempo...» que al cabo de siete años sigue chorreando sangre como si estuviera recién cortada vuelve a aparecer con las mismas características y fines en dos narraciones más («Príncipe y rey», «El talismán»). Respecto a la presencia de los clásicos en las leyendas de Zorrilla, tanto en Lope de Vega («Mal presagio casar lejos» en Novelas a Marcia Leonarda) como en Montalbán («La desgraciada amistad») y en María de Zayas («La prudente venganza») pueden hallarse numerosos ejemplos de esposas víctimas de la vehemencia de unos maridos celosos así como de las prudentes y solapadas venganzas de otros. También están en esta autora el tema del caballero casado amante de otra mujer cuyo marido o cuyo hermano por venganza violan a la esposa del primero («La más infame venganza») y el de prodigios y milagros relacionados con muertos que vuelven a la vida para exhortar al arrepentimiento o hacer justicia («El verdugo de su esposa»), entre ellos el de la cabeza cortada («El traidor contra su sangre»). Frecuentísimos son también los casos de personajes que adoptan un carácter nuevo para vengarse, para enamorar o para recuperar un amante sin ser reconocidos. Destacan los de aquellas mujeres disfrazadas de hombres y aun de aquellos hombres disfrazados de mujeres que siguen y sirven a quienes aman durante cierto tiempo sin ser reconocidos por ellos como en «Guzmán el bravo» de Lope de Vega en Novelas a Marcia Leonarda. De hecho, en las leyendas de Zorrilla, la inverosimilitud, las anagnórisis y apariencias engañosas, de vieja raigambre literaria, van íntimamente unidas. Así, el caso de algunos personajes que han convivido mucho tiempo (rey y vasallo, esposos, amantes o amigos), que se ausentan y al cabo de los años (en una ocasión no han pasado más de tres) regresan para vengar una afrenta; un disfraz les permite vivir de nuevo con aquellas mismas personas sin ser identificados hasta el momento dramático de la anagnórisis final y la venganza. Don Gonzalo, don Juan y Margarita viven juntos varios meses sin enterarse ninguno de ellos de que ésta es hermana de don Gonzalo, con lo que está a punto de producirse un incesto («Margarita la tornera»). En otra ocasión dos medallas idénticas revelan a unos recién casados que son hermanos («Historia de tres avemarías»). No son menos reveladores aquellos casos de apariencias engañosas en los que el bandolero resulta ser un hombre de bien mientras que el abogado enemigo suyo es un ser malévolo y sin escrúpulos («El desafío del diablo») o la dignidad y el porte severo de un magistrado ocultan sus muchos vicios («Margarita la tornera», segunda parte). Aparte de las narraciones que Zorrilla dejó sin concluir a falta de una segunda parte («Historia de tres avemarías»), son escasísimas aquellas carentes de ejemplaridad («Una aventura de 1360», «Apuntaciones para un sermón...»), o que contienen una ejemplaridad que, a veces, resulta antiejemplar. Así, en «Príncipe y rey», un marido ofendido por el rey busca venganza pero no lo consigue y además es víctima de una broma cruel del monarca. L o mismo ocurre en «El escultor y el duque», donde aquél es condenado a muerte por la Inquisición por defender a su mujer de las asechanzas del duque que le denuncia. Para los conocedores de las obras del periodo romántico resultarán familiares los personajes masculinos que pueblan las leyendas de Zorrilla, quien les confiere características propias. Examinaré aquí un grupo de personajes jóvenes que son, por lo general, los protagonistas; otro formado por figuras de carácter como reyes, padres y magistrados; y un tercero al que pertenecerían los ofendidos que obsesivamente buscan venganza. Zorrilla fue un tradicionalista nostálgico a quien las viejas ciudades, sus monumentos y sus ruinas evocaban la Edad Media y el tiempo de los Austrias. Por eso, el protagonista de estas leyendas es, por lo general, un hidalgo de altos ideales, valeroso y dispuesto a morir por su Dios, por su rey y por su dama, emparentado sin duda con los que aparecían en los libros y en la escena de la época áurea. En más de una ocasión Zorrilla le llama «el español», pues, a su juicio, lo sería idealmente, y uno de ellos se autodefine así: Nací español, lo sabes por mi trato franco y leal, y por mis nobles hechos; que no hay en mi país doblez ni engaños en palabras de nobles, ni en sus pechos miras serviles, cábalas ni amaños. («La Pasionaria», 1943, I, 643) A estos personajes hizo depositarios de los valores y las virtudes propios de una España idealizada aunque su entusiasmo le hace tomar en ocasiones los defectos por virtudes y llega a confundir los desmanes del pendenciero con el valor, las hazañas donjuanescas con la hombría, la ignorancia con la sobriedad y la xenofobia con el patriotismo. Como los protagonistas de las novelas históricas de Walter Scott17, los de Zorrilla no son héroes y la mayoría no pertenece a las clases más elevadas; suelen ser hijos de nobles provincianos o de hidalguillos rurales, quizá segundones, que marchan a lejanas tierras para hacer fortuna. En los tiempos medievales eran caballeros heroicos, rudos y devotos como el Cid, o como aquel desconocido lidiador descrito en «Príncipe y rey»: Es de talla aventajada, de nunca visto semblante, vigoroso asaz de miembros y de fuerzas sin iguales; un hacha de armas esgrime y una espada formidable, que los arneses más recios desencajan y deshacen. Cabalga un potro normando como sufrido pujante, que obedece a los impulsos de los largos acicates. (1943, I, 268) En algunos se pueden reconocer características propias de aquel Tenorio que tanta fama dio a su autor, como don Pedro de Castilla, el capitán Montoya, Diego Martínez y otros tantos galanes que rondan, raptan novicias y se dan de cuchilladas. Durante el reinado de los Austrias la pesada armadura da paso a elegantes ropajes y el retrato del capitán don Diego hace recordar a alguno de aquellos hidalgos que pintó Velázquez: Entre ellos está Martínez en apostura bizarra, calzadas espuelas de oro, valona de encaje blanca, bigote a la borgoñona, melena desmelenada, el sombrero guarnecido con cuatro lazos de plata, un pie delante del otro, y el puño en el de la espada. («A buen juez, mejor testigo», 1943, I, 140) Lo que no sabemos es si piensan más que en reñir y enamorar cuando no van a la guerra, pues son hombres de acción, poco dados al raciocinio. Se diría que para Zorrilla la falta de cultura de los nobles forma parte de su alcurnia, que es algo inherente a su estado social. La carta del Cid al conde Lozano va escrita en sus garrapatos; que escribir bien no fue nunca propiedad de fijosdalgos. («La leyenda del Cid», 1943, II, 62) y en sus casas, si es que alguno leía, no había más libros que el Santoral. Su ignorancia les hacía tomar un eclipse por un prodigio de mal agüero («Los borceguíes de Enrique II») y creían que «degollando moros / se glorificaba a Dios» («La leyenda del Cid», 1943, II, 66). No extrañará que varios de ellos sean víctimas de los ardides de una mujer o de un malvado que los manipula y los engaña aprovechándose de su buena fe y de su inocencia. Suelen ser personajes planos cuyo carácter no cambia y cuando les afecta un hecho extraordinario (como el del milagro del Cristo de la Vega) cambian radicalmente de carácter sin que haya habido evolución y continúan siendo planos. A ellos se enfrentan unos antagonistas simplistamente cobardes y traidores (y si es en tiempos modernos, también materialistas) a cuyas características morales corresponden con frecuencia las físicas: Así, el valiente Pedro Medina tiene ojos negros y rasgados con que a quien mira desdeña, nariz recta y aguileña con bigotes empinados. Entre sombrero y valona colgando la cabellera, y alto el gesto de manera que cuando cede perdona. («Para verdades el tiempo...», 1943, I, 86), mientras que su rival Juan Ruiz, que le asesina a traición, es hombre iracundo, que no alzó noble jamás el gesto meditabundo. Ancha espalda, corto cuello, ojo inquieto, torvas cejas, ambas mejillas bermejas y claro y rubio el cabello. (Ibid., 85) En estas narraciones hay pocos seres de excepción marcados por el destino como el don Álvaro de Rivas o el Gabriel Espinosa zorrillesco. Uno podría haber sido el protagonista de «Historia de tres avemarías», un joven que vive «sin hogar, sin familia, sin fortuna, / víctima de implacables enemigos», de origen desconocido y enamorado de la que luego resulta ser su hermana, pero no sabemos más de sus andanzas pues la narración queda sin concluir. Y en otras ocasiones el poeta atribuye a la fuerza del sino las desdichas de algunos personajes históricos como la familia de Waifro: Hay razas sobre las cuales la maldición de Dios pesa, y donde ponen la planta desaparece la hierba... («Ecos de las montañas», 1943, II, 2081) Entre los personajes maduros o de respeto más frecuentes en estas leyendas destaco los del rey, los del padre, tío o tutor, y los del magistrado. Como los demás autores románticos Zorrilla alteró con frecuencia la realidad y las circunstancias de los sucesos y los personajes históricos con fines artísticos o con intención política. En su interpretación influyó también la opinión que le merecían tales personajes, de alguno de los cuales, como Pedro I de Castilla o el alcalde Ronquillo, se ocupó más de una vez. Las leyendas de Zorrilla concluyen generalmente de modo ejemplar con el castigo de los malos y el premio a los buenos, pero de esta regla parecen estar exentos los reyes, a quienes el autor aplicó otro criterio, pensando quizá que aquéllos, al serlo por derecho divino, estaban en libertad para hacer lo que tenía vedado el resto de los mortales. En «Príncipe y rey», Enrique IV es amante de una casada pero cuando el marido de la adúltera quiere vengarse, el rey se burla de él con impunidad. El poeta pretende justificar que el monarca tenga tales amoríos pues pecados reales son que tachar fuera imprudencia; son del cetro una exigencia, excesos del corazón, y tanto el atrabiliario Carlos el Calvo («La fe de Carlos el Calvo») como don Pedro de Castilla cometen todo género de desafueros y fechorías. Zorrilla simpatizaba tanto con este último que le hizo protagonista de varias leyendas y de varios dramas y quiso reivindicar su memoria, y en ocasión del estreno de El zapatero y el rey hizo insertar en el Diario de Avisos una nota advirtiendo que con aquel drama quería presentar a don Pedro tal como fue en realidad. También tiene características propias un personaje de tanta raigambre literaria como el padre, tío o tutor. La mayoría de los retratados aquí tienen modales bruscos, son innecesariamente inflexibles y coartan tanto la libertad de los jóvenes como sus relaciones amorosas. El tiempo nos revela que tanta antipatía y tanto rigor ocultaban un amor desbordante por ellos y el temor a verlos desgraciados. Uno de los recursos favoritos de Zorrilla es el de revelar al final de la obra, por lo general a través de una anagnórisis, que la heroína no es quien parecía ser sino alguien de estirpe mucho más alta y que su pretendido padre era un denodado protector. De ejemplos pueden servir «Historia de tres avemarías» o «Dos rosas y dos rosales» y, en el teatro, Traidor, inconfeso y mártir. En ocasiones, uno de estos personajes, tío («La princesa doña Luz») o tutor («El talismán»), son viejos malvados que pretenden abusar de la s jóvenes encomendadas a su cuidado. Como sabemos, tanto en los Recuerdos del tiempo viejo como en las notas que acompañan a sus obras, lamentó Zorrilla la incomprensión y la inflexibilidad de su padre. Para agradarle y lograr una verdadera reconciliación, le mandaba sus obras y en varias ocasiones introdujo en ellas un magistrado o un juez. Estos personajes suelen ser hombres de edad, temerosos de Dios, rectos y fieles a su soberano, y se podría decir que todos estos golillas castellanos están cortados por el mismo patrón. Don Miguel de Osorio, el protagonista de «Un testigo de bronce», al igual que un moderno detective descubre a un asesino en un caso que recuerda a otros semejantes relatados en los Recuerdos en los que intervino el padre del poeta, a quien retrató, encarnado en Osono, con unos versos poco afortunados: juez íntegro y severo respetado doquier, doquier temido por todo el pueblo entero en quien jurisdicción le han concedido. La Inquisición y el Rey en su destreza y en su severidad del todo fían la paz de la ciudad; y no hay cabeza de enemigo, ladrón, vago o hereje que un día u otro día entre sus manos de verse al cabo asegurado deje. (1943, I, 887)18 Sin embargo, y a pesar de tales alabanzas a la gente de toga, el poeta muestra mucha más simpatía en estas leyendas por la de espada cuando ambas llegan a enfrentarse. Así, un donjuanesco galán quita la dama y la vida a un juez hipócrita y deshonesto («Margarita la tornera», segunda parte); un capitán de bandoleros da su merecido a un abogado canallesco («El desafío del diablo») y al discutir si Castilla ha de pagar tributos a Roma, un Cid juvenil y heroico se impone a un nutrido grupo de acobardados juristas y teólogos («La leyenda del Cid»). A un tercer grupo, que es numeroso, pertenecen aquellos personajes ofendidos en su honor y que buscan vengar sus agravios. Lo mismo que a sus antepasados barrocos les distinguen una constancia y una paciencia que no cede con el tiempo y llega a ser la razón de su existencia. La persistencia en la venganza y la profundidad del resentimiento les lleva a adoptar disfraces, a modificar costumbres, a cambiar de personalidad o a vivir en el anonimato durante largos años, fingiendo a veces amistad o subordinación a su ofensor, hasta conseguir destruirle. Así, Bellido Dolfos, tal como le pinta Zorrilla en «La leyenda del Cid», después de matar al rey don Sancho por amor de doña Urraca, que le desprecia, reaparece muchos año s después para vengarse de la infanta y del Cid. En apariencia es un santo ermitaño pero asesina en secreto, envenena a doña Urraca, instiga a los de Carrión a deshonrar a sus mujeres en el robledo de Corpes y está a punto de entregar Valencia a los moros. Rui Pérez en «Honra y vida» vuelve al cabo de tres años en hábito de clérigo para vengarse de su ofensor; y el castellano Garci Fernández sigue los pasos de la esposa y del amante, y haciéndose pasar por un anciano juglar peregrino se hospeda en su castillo, toca el laúd, canta y conversa con Argentina y con Lotano para entretenerlos durante la cena y cuando están dormidos les mata a puñaladas en la cama mientras revela su verdadera identidad («Un español y dos francesas») y tal situación podría servir de modelo a otras semejantes. En ocasiones, la venganza tiene razones políticas y el Bastardo de Waifro espera obsesivamente en el anonimato hasta que ya a las puertas de la vejez logra su cruenta venganza («Ecos de las montañas»). Quizá con la excepción del Cid, los personajes históricos de estas leyendas no tienen carácter épico y protagonizan o participan en sucesos históricos y legendarios de índole personal o anecdótica. No se pintan en ellas ni la sociedad ni las costumbres de la España del tiempo, sino escenas espectaculares de fiestas y batallas. Los personajes son gente noble y en las leyendas localizadas en la época moderna tienen cierto nivel social, y los criados decidores y graciosos brillan por su ausencia. Tampoco hay exotismo, si descontamos el propio del mundo granadino musulmán, del que tanto gustaba Zorrilla; a este exotismo islámico pertenecería también la ambientación en Egipto de parte de la acción en «Dos hombres generosos» y en «Historia de tres avemarías», donde alterna con el misterioso mundo de los gitanos. * * * Se podría decir que Zorrilla tiene en sus leyendas un propósito moralizador y que el desenlace va subordinado a una ejemplaridad que recompensa la virtud y castiga el vicio. Tienen lugar en aquellos tiempos en los que el honor de los individuos dependía de la opinión que la sociedad tenía de ellos y, en consecuencia, el escándalo y el mal ejemplo eran pecados graves que no podían quedar impunes. Aquella sociedad no medía a los hombres por el mismo rasero que a las mujeres y las que despertaban los celos de sus maridos acababan pagando el precio de la infamia en un convento o con la muerte. Sin embargo Zorrilla no es consistente y en ocasiones defiende en una narración lo que ataca en otra, o cambia de opinión en medio de una leyenda o da fin a otras de manera gratuitamente injusta. De ejemplos servirían el de aquella esposa que no cede al acoso de un seductor y ve recompensada su firmeza con la prisión y con la muerte («El escultor y el duque»); o el de Enrique IV que está amancebado con una casada y cuando el marido quiere vengarse se burla de él con impunidad («Príncipe y rey»). «El desafío del diablo» tiene una falsa ejemplaridad, pues el autor denuncia una injusticia pero concluye su narración castigando al personaje que se rebela contra ella. En «La leyenda de don Juan Tenorio», Beatriz finge aceptar el orden social establecido, hace dar muerte a su esposo, tiene hijos adulterinos, asesina a quienes conocen su secreto y, acabada su venganza, sigue integrada honorablemente dentro de aquella sociedad de rígidos principios morales a la que nunca dejó de pertenecer. Para Marina Mayoral, en el romanticismo se da una abierta contradicción entre literatura y vida: las heroínas literarias, apasionadas y ardientes, no se ajustan en absoluto al papel que la sociedad asignaba a la mujer. Las heroínas literarias no respetan más leyes ni normas que las de su amor, ante el que desaparece cualquier otro deber moral, social o religioso19. Estas heroínas desde Werther han causado la desgracia o la muerte de sus amantes, pero a pesar de su importancia en la vida del hombre, su papel dentro del romanticismo es el de «satélite que gira en torno al astro masculino» y su carácter secundario «se advierte en la frecuencia con la que el nombre del héroe masculino pasa al título de la obra». Aunque «lo original de Zorrilla» -y Mayoral se refiere aquí al Tenorio- ha sido «romper ese carácter fatal del amor romántico» (1995, 139), observa que sus heroínas viven también entregadas a la voluntad de su amado. Como hijo de su tiempo, Zorrilla nunca puso en duda el papel que había correspondido a las mujeres dentro de una sociedad tan monolíticamente tradicionalista y patriarcal en el pasado como en sus propios tiempos. Por ello siguió considerándolas en sus obras como el fin, premio y objeto deseado de unos varones que luchan por su posesión y disponen de su destino. En «Para verdades el tiempo...» los enamorados Juan y Pedro se juegan a los dados el amor de Catalina; Enrique IV cansado de su amante, se la entrega al marido para que haga con ella lo que quiera («Príncipe y rey»); un moro regala su favorita a un amigo («Dos hombres generosos») y en dos ocasiones («Margarita la tornera» y «El desafío del diablo») la protagonista es confinada al claustro por un hermano egoísta para disfrutar su herencia. El papel del hombre es activo y, por lo general, pasivo el de la mujer que depende de él para su protección y defensa. Los personajes femeninos podrían agruparse en las categorías generales de 1) la madre y esposa ejemplar, 2) la doncella en apuros y 3) la mujer fatal, a las que habrá que añadir, 4) la heroína cuya personalidad evoluciona o cambia a lo largo de la obra. El análisis de estos personajes se complica en el caso de Zorrilla, pues hay en sus leyendas esquemas, motivos, argumentos y personajes que aparecen más de una vez con variantes. En este caso, y al igual que ocurría con los masculinos, resulta difícil con frecuencia enmarcarlos dentro de una sola categoría, pues en muchas ocasiones pertenecen a varias a la vez o evolucionan de una a otra dentro de una misma narración. No es frecuente encontrar la figura de la madre en estas leyendas aunque abarca tipos tan diversos como el de aquella que pretende envenenar a su hijo en «El montero de Espinosa» o doña Inés de Zamora, «noble matrona de costumbres puras y pensamientos graves» («El caballero de la buena memoria»), que es una madre ejemplar y cristiana. Entre todas destaca doña Jimena, cuyo carácter estaba ya delineado tanto en el Poema del Cid como en el romancero. En su «Leyenda del Cid» Zorrilla insiste sobre un temple moral y un recato que hacen de ella el equivalente femenino de los hidalgos castellanos. Para «aquella santa mujer» el honor de la familia es lo primero y subordina su felicidad al cumplimiento de sus deberes de vasallo y de esposa. En ausencia de su marido desprecia las vanidades de la corte y pasa buena parte de su vida recluida «en la soledad claustral» de San Pedro de Cardeña, dedicada por entero a sus hijas. La «doncella en apuros», inocente y pura, aparece como un mito cosmogónico y fue el tipo simbólico más popular en la literatura medieval20. Es objeto de asechanzas y peligros y espera protección y defensa del varón. Unas son víctimas de las maquinaciones de parientes o tutores como Valentina en «El talismán», otras viven esperando la vuelta de un amante que no llega, como Inés («A buen juez, mejor testigo»), son seducidas y abandonadas como la monja Margarita o son fieles a un amor más fuerte que la muerte (Aurora en «La azucena silvestre»). A partir de La religieuse de Diderot, se hacen muy populares las peripecias de la joven obligada a tomar el velo. El tema será frecuente en la novela gótica, en el teatro y en los romances de ciego. En la primera, Mario Praz (113-115) cita los casos de Agnes, monja contra su voluntad, que da a luz un niño y es encerrada en la cripta que sirve de comentario al convento hasta morir (The Monk, 1796); de la monja Olivia que escapa del siniestro convento de San Stefano en The Italian de Mrs. Radcliffe; la historia de unos votos forzados en Malmoth, y en otras tantas más. Entre los romances de ciego cita Joaquín Marco el de «Lisardo el estudiante de Córdoba», quien «habiendo ido una noche a escalar el convento... vio su entierro», que se divulgó mucho y tuvo numerosas impresiones21. El popular «drama monástico» francés ofrecía argumentos semejantes e influyó mucho sobre el melodrama y sobre el tipo de novela que floreció con Dumas, père, y con Eugène Sue. A principios del siglo XIX y en el Madrid de José I tuvieron gran éxito obras de teatro como Fénelon de J.-M. Chemer, la tragedia La novicia o la víctima del claustro y la comedia Fray Lucas o el monjío deshecho. Todas denunciaban la presión de la sociedad sobre unas jóvenes sacrificadas a intereses familiares tan sórdidos como el ahorro de una dote o incrementar los bienes del mayorazgo, así como la condenable actitud de confesores y superioras de comunidades religiosas. El tema preocupó a Zorrilla y entre las protagonistas de estas leyendas hay dos monjas que entraron en el claustro sin vocación, lo mismo que la doña Inés del Tenorio, y otra, Margarita la tornera, que está allí por su inexperiencia del mundo. Las tres van a abandonarlo ayudadas por sus amantes. Sin embargo, tales intentos fracasan: Beatriz («El desafío del diablo»), que profesa contra su voluntad, se rebela y muere, no sabemos si arrepentida o castigada por romper sus votos, muere también Inés sin conseguir la libertad («El capitán Montoya») y Margarita regresa arrepentida. En otros casos, como cuenta Zorrilla en «Las píldoras de Salomón» (OC, I, 682), las hijas habían de entrar en religión, mal de su grado, para salvaguardar su honor, o para cumplir un voto hecho por sus padres («El desafío del diablo»). Así le ocurrió a doña Beatriz, ofrecida por su madre, y el poeta se pregunta Mas ¿por qué a Dios ofrecer lo que otros han de cumplir? ¿Quien puede, necio, decir lo que otro ha de querer? Ello es una aberración mas ello es cierto también que de estas cosas se ven, y así muchas madres son. Y a continuación describe la ceremonia de la profesión de Beatriz con tanta ironía como intención crítica: Nadie preguntó en la iglesia si tenía vocación para monja la novicia, o si iba gustosa o no. Hubo por oír y ver las ceremonias mejor, alfilerazos de a tercia, grita, vaivén y empujón. Mucha música de orquesta, mucho chantre de honda voz, muchos chicos, muchos calvos... («El desafío del diablo», 1943, I, 869) Según nota de Zorrilla, la leyenda está basada en un hecho real sucedido durante su niñez (1884, 127-128), y aseguraba que felizmente en los tiempos que alcanzamos de estos sucesos no hallamos ejemplos tan comúnmente aunque señala que «pasaban con exceso diez o doce años atrás» (Ibid., 831). «El desafío del diablo» vio luz en 1845 y para entonces no eran más que un recuerdo los años del absolutismo fernandino en los que la influencia y el poder del clero fueron tan grandes. Sin embargo en «Una carta de Zamora», escrita en 1880 (Los Lunes del Imparcial, 4 de octubre de 1880, 2157) en ocasión de una estancia en aquella capital, describía su visita a un convento de monjas. Decía que salió «con lágrimas en los ojos», apenado de ver tantas jóvenes encerradas pues «Para mí no son mujeres las que no tienen o pueden tener hijos: creo que la más alta dignidad de la mujer es la de madre de familia, y que la virginidad es una imperfección y una incompletez» (1943, II, 2157). Muy diferente es el tipo de la «mujer fatal», de tan antigua raigambre tanto en la mitología como en la literatura y del que el romanticismo nos ofrece ejemplos tan diversos como la Colomba de Mérimée, la Lucrecia Borgia de Hugo o la protagonista de «El cuento de un veterano» del duque de Rivas. La mujer fatal, la «belle dame sans merci», la «mujer-demonio» tradicional, posee una belleza y unos atractivos sexuales que utiliza para atraer a unos hombres cuya destrucción busca. Es un caso de apariencias engañosas, pues tan atractivo exterior encubre un ser cruel y sin escrúpulos, frío y calculador, que está por encima de las leyes de la sociedad (Praz, «belle dame sans merci», 1988, 197-300). Las de Zorrilla son tipos muy diversos que tienen en común el disimulo y el espíritu de cálculo y se imponen por su inteligencia. Alguna está predispuesta al mal por su origen como Aurora, «bella Circe» rondeña, hija de «un capitán mal cristiano y una esclava de Mahoma» («Un testigo de bronce») o como Rosa, tan enigmática como hermosa, que en la noche de sus bodas revela ser el diablo y mata a su esposo («Las dos rosas»). También, como ya vimos, los jóvenes hidalgos que aparecen en estas narraciones destacan por su nobleza de sangre y de carácter y por su arrojo aunque menos por sus luces y por su capacidad de raciocinio. Y aunque Zorrilla se esfuerza en pintar a sus mujeres fatales con un carácter tan diabólico, el lector avisado sospecha que no triunfan con sus malas artes sino por ser más agudas que sus adversarios masculinos, a los que manejan sin dificultad. A mi juicio, la más perfilada y la más fascinante de todas ellas es doña Beatriz en «La leyenda de don Juan Tenorio», una obra tardía que tiene el interés de ser una excelente narración en la que el misterio, la venganza y la intriga van emparejadas y en la que se contraponen dos personajes tan despiadados como don César, quien impulsado por los celos y el resentimiento de un amor no correspondido dedica la vida a descubrir el secreto de Beatriz para destruirla, y esta hermosa dama, quien para defenderse hace el mismo juego de espionaje y asechanzas, lo gana por ser más inteligente y mata a César. Lo mismo que otras heroínas zorrillescas, Beatriz tiene una hermosa cabellera perfumada y ese aroma que conservan las habitaciones que ocupó ejerce un poderoso efecto erótico sobre César y contribuye a perderle. A pesar de la fecha tardía en que parece haber sido compuesto (hacia 1870), este relato tiene elementos propios del romanticismo folletinesco «de tumba y hachero» de los años 30 y, a mi juicio, recuerda otros en las Chroniques italiennes de Stendhal y, desde luego, «El cuento de un veterano», uno de los Romances históricos del duque de Rivas. En la obra legendaria de Zorrilla son frecuentes aquellos personajes femeninos cuyo carácter o cuyo comportamiento evoluciona o cambia a lo largo de la narración. Son mujeres que no aceptan la situación en que se hallan y que deciden conseguir la felicidad. Para ello han de liberarse de las trabas que coartan su libertad y para hacerlo tienen que desafiar la autoridad de instituciones tan establecidas como la familia o la iglesia. Por felicidad se entenderá aquí la unión con el ser amado y la mayoría de estos casos tienen que ver estructuralmente con un triángulo amoroso, ya de solteras cuyos amores quiere impedir un superior jerárquico (rey, noble, tutor) que pretende seducirlas, o un padre que va a casarlas con un hombre al que ellas no quieren, ya de casadas que no aman a sus maridos y mantienen una relación adúltera con otro hombre. Una tercera situación sería la de aquellas jóvenes obligadas a profesar en un convento en donde viven hasta que conocen a un galán y entonces deciden cambiar de vida. Estas tres situaciones ilustran diferentes aspectos de una lucha desigual en la que una mujer pasiva que hasta entonces aceptaba los dictados de la sociedad al rebelarse se convierte en un elemento disruptor con el que es necesario acabar. En el primer caso, las doncellas suelen lograr lo que quieren gracias a su inteligencia y a su determinación (elementos que tienen en común con la «mujer fatal»), y a la ayuda de su enamorado. Así, doña Luz manifiesta con vigor sus sentimientos y con tanto tesón como astucia resiste al rey su tío, quien al no conseguir seducirla la acusa falsamente de deshonestidad para hacerla morir en la hoguera. Se celebra un juicio de Dios al que acude un desconocido paladín que luego resulta ser su amante y que la salva («La princesa doña Luz»). Y aunque en ocasiones estas heroínas pierden la vida su honor queda intacto, como sucede con la protagonista de «El talismán». El recurso argumental más frecuente es el del triángulo amoroso. Pueden formarlo dos galanes que luchan en paridad de condiciones por la posesión de la dama hasta que uno de ellos muere a manos del otro («Para verdades el tiempo...»), o bien hombres maduros y poderosos -tutor, tío, noble o rey- que a impulsos de la pasión intentan seducir a unas jóvenes que se les resisten. Buenos ejemplos serían el del rey Egica («La princesa doña Luz»); el del tutor de Valentina, que acaba asesinándola («El talismán»); o el de los esposos Torrigiano, víctimas de la frustración erótica del duque que los denuncia a la Inquisición («El escultor y el duque»). Otra situación es la de aquellos personajes de ambos sexos que mantienen relaciones adúlteras (Argentina en «Un español y dos francesas» o don Mendo en «Honra y vida...»). Además de adulterios, en más de una ocasión hay damas que dan a luz encubiertamente hijos de sus amantes como la princesa doña Luz o doña Beatriz en «La leyenda de don Juan Tenorio». Aunque las escenas de amor son frecuentes y Zorrilla menciona besos y abrazos, ni describe escenas eróticas ni el cuerpo humano desnudo. Y, como hicieron antes los autores barrocos, cuando ha de pintar un hombre o una mujer se ocupa más de su ropa y de sus adornos que de su apariencia física, descrita siempre de manera formularia. Ni que decir tiene que las mujeres son propiedad exclusiva de maridos que impulsados por los celos y por mantener limpio un honor que depende de la opinión ajena tienen poder para encerrarlas, maltratarlas o darles muerte. Para las adúlteras no puede haber perdón pues, por una parte, han pecado al quebrantar el sacramento del matrimonio y, por otra, han deshonrado la familia del esposo y la suya propia. Su castigo es inmediato y sangriento, aunque unos maridos lo hacen público y otros, más reflexivos, prefieren soluciones discretas pero también mortales. El ofendido se considera un ejecutor de la justicia, prescinde de los sentimientos amorosos o del cariño que aún le ligan con su víctima, y lleva a cabo su venganza. Si por las circunstancias que sean no es posible hacerlo de inmediato, los maridos de las leyendas zorrillescas se distinguen por una constancia y una paciencia en vengar los agravios hechos a su honor que no cede con el tiempo y llega a ser la razón de su existencia. El conde Garci Fernández, todavía enamorado de Argentina, la apuñala sin atender a sus ruegos pues resolví tan bien tu desventura que, por no vacilar con tu hermosura, maté la luz porque a mis pies murieras. («Historia de un español y dos francesas», 549) Una observación acerca de las violaciones, de las que se dan dos casos en estas leyendas. En ambos, la tesis es que la mujer forzada no es criminal sino víctima inocente. Sin embargo, en «Honra y vida que se pierden», cuando el marido se entera, mata a su esposa creyéndose deshonrado, mientras que en «Historia de tres avemarías», el viejo gitano revela el secreto de la violación de su hija a su amante, quien se casa con ella a condición de dar muerte al violador. Sabido es que los escritores románticos basaron sus heroínas en otras que provienen principalmente de las de La religieuse, las de la novela sentimental, las de la gótica y las que concibió el marqués de Sade en sus años de encierro. En estas narraciones retrató Zorrilla a muchas de las suyas como dechados de belleza, incluso a las que tienen el poco agraciado papel de «belle dame sans merci»; aunque estas descripciones de su físico, tan halagüeñas siempre, se limitan a ciertas partes del cuerpo, siempre las mismas, y están descritas de modo tan semejante que tales bellezas resultan al cabo anodinas e intercambiables. Las preferencias del poeta podrían achacarse a fetichismo, a pereza, o a un decoro que no le permitía mencionar pechos, piernas y actitudes más o menos provocativas o licenciosas. Un buen ejemplo sería el de la joven aldeana Rosa («Las dos rosas»), quien tiene soles por ojos y por labios alhelíes [...] negros cabellos, cutis que afrenta a los cisnes, dentadura igual y enana, cuello torneado y flexible. Orlan sus párpados blancos largas pestañas sutiles coronadas por dos cejas, arcos que enojan al iris. Cintura escasa, alto pecho, pie breve, resuelto y libre y dos manos que semejan ramilletes de jazmines. Los cabellos rizados y fragantes, los ojos negros, la tez de rosa o de azucena, el grácil cuello, el delicado talle, las manos de rosa y el pie diminuto caracterizan para Zorrilla a la mujer española, y en especial a la andaluza, a la que retrata con un lenguaje tan poético como impreciso. * * * Para Romero Tobar, los romances y leyendas juveniles de Zorrilla fueron una variante artística de la poesía de consumo popular; y esta poesía, mantenida a lo largo de los años, llegó a mitificarle como vate nacional (1994, 145). Zorrilla fue muy prolífico, tanto sus versos como sus obras de teatro fueron recibidos entusiásticamente por la crítica y el público y entre 1839, cuando estrenó su primer drama, y 1847, fecha del último, dio a la escena más de treinta obras teatrales. En la segunda época de su producción literaria, que va desde los años 40 hasta los últimos de su vida, se fueron dejando sentir cada vez más el descuido en la ejecución y el aumento en la extensión de unas leyendas que abundan en digresiones y en complicaciones argumentales. A su vuelta de México trató de adaptarse al nuevo tipo de poesía que se hacía en España, pero los gustos habían cambiado, eran los tiempos del positivismo y los críticos le vieron ya como una reliquia del viejo tiempo romántico. Su vasta producción, su larga vida y su ausencia de España durante tantos años influyeron grandemente sobre una valoración ecuánime de Zorrilla por la crítica. Aunque su nombre sigue siendo conocido por todos, yo diría que a causa del Tenorio, Zorrilla está casi olvidado hoy a pesar de ser el poeta más aclamado y más famoso de su tiempo y, lo mismo que el Tennyson de la Inglaterra victoriana, representó el espíritu del Romanticismo tradicionalista y fue considerado durante más de medio siglo como el gran poeta nacional. El paso del tiempo ha traído consigo profundos cambios en la sociedad, en las costumbres y en la ideología política y nuevos gustos en literatura. Nadie disputará hoy a Zorrilla un puesto de honor entre nuestros clásicos pero serán pocos los interesados en leerle fuera del ámbito universitario, a pesar de la indudable calidad de buena parte de su obra. Aparte de las obras de teatro, pienso que hoy se leen con interés y con gusto algunas de aquellas leyendas suyas más tempranas como «A buen juez, mejor testigo», «El capitán Montoya» y «Justicias del rey don Pedro», buena parte de las incluidas en Cantos del Trovador, entre ellas, sin duda, la primera parte de «Margarita la tornera», y algunas de Vigilias de estío y de Recuerdos y fantasías. Conservan la brillantez y el vigor descriptivo de los primeros tiempos y evocan una vieja España idealizada y galante. En ocasión del centenario de su muerte se renovó el interés por su obra: en 1993 la Universidad de Salamanca organizó un curso dedicado al poeta, la de Nottingham, en Inglaterra, dio a la imprenta el volumen José Zorrilla. 1893-1993. Centennial Readings, a cargo de Richard A. Cardwell y Ricardo Landeira, la Universidad de Valladolid celebró el «Congreso Internacional José Zorrilla. Una nueva lectura», cuyas Actas aparecieron en 1995 coordinadas por Javier Blasco Pascual, Ricardo de la Fuente Ballesteros y Alfredo Mateos Paramio, la revista Ínsula (número 564, diciembre de 1993) le dedicó unas páginas, y en marzo del año siguiente, la Michigan State University, en los Estados Unidos, celebró la «Sesquicentennial Conference on Don Juan Tenorio, 1844-1994; The Play, Spanish Romanticism, The Legacy and its Presence in Hispanic Cultures». Zorrilla vivió de la literatura, anduvo siempre escaso de dinero y su considerable producción revela prisa para cumplir con el plazo de un editor y falta de reflexión, y de ello se excusó en varias ocasiones. Escribió narraciones históricas y legendarias durante casi cincuenta años que, a medida que pasa el tiempo, revelan cierto cansancio, aumentan en palabrería y digresiones, tienen argumentos, situaciones y personajes que ofrecen semejanzas y en ocasiones parecen ser variantes de un mismo modelo, o revelan la artificiosidad propia de las obras hechas de encargo. Ricardo Navas Ruiz ha dedicado el primer capítulo de su libro La poesía de José Zorrilla. Nueva lectura histórico-crítica22 a recoger la opinión que ha merecido a los críticos la obra de Zorrilla. Con excepción de algunas opiniones negativas como la que vimos anteriormente de Martínez Villergas (1854), la de Manuel de la Revilla (1877) y las diversas de Unamuno (1908, 1917 y 1924), las demás revelan cariño por el poeta y admiración por su obra. La lista es larga, pues incluye a buena parte de nuestros escritores y críticos desde contemporáneos del poeta como Pastor Díaz (1837) y Gil y Carrasco (1839) hasta Gerardo Diego (1975), ya muy avanzado el siglo XX, pasando por otros como Valera, Pardo Bazán, Clarín, Menéndez Pelayo, Ganivet y Rubén Darío. Además de Narciso Alonso Cortés, a quien se deben la biografía y la edición crítica de las Obras Completas de Zorrilla23, que siguen siendo indispensables para estudiar al poeta, hay distinguidos estudiosos de las leyendas de Zorrilla como los profesores John Dowling, Russell P. Sebold, Leonardo Romero Tobar y Ricardo Navas Ruiz, aparte de quienes han contribuido con artículos, bibliografías y estudios y dado a la imprenta ediciones críticas de Don Juan Tenorio. Ya desde los comienzos de su carrera Zorrilla hizo notar su influencia sobre los contemporáneos y a lo largo del tiempo, sus admiradores y quienes imitaban su estilo llegaron a ser legión. Para Galdós (1889): «Ningún otro ha tenido más entusiastas adeptos ni secuaces más vehementes ni tan fanáticos admiradores», Pardo Bazán (1909) confesaba haber sufrido «en la juventud, como creo que la sufrieron en determinada época todos los españoles, la fascinación de Zorrilla», para César Vallejo (1915) «sólo el cisne de Valladolid logró imponer su sello en la poesía latinoamericana», y Gerardo Diego vio en su capacidad de crear mundos misteriosos y quiméricos un precursor de Bécquer, de Salvador Rueda, de Villaespesa y de Lorca24. Y aunque en estas leyendas muchos asuntos no son rigurosamente originales, supo darles un inconfundible estilo y un nuevo aspecto propio. Zorrilla sigue siendo hoy el poeta de la leyenda y del cuento fantástico popular y el representante máximo del espíritu tradicional español. Su dominio de las palabras, su capacidad de reflejar en sus versos armonías y colores y su delicado lirismo hacen de él uno de los más altos poetas de nuestra literatura. Sobre las leyendas en esta edición «Para verdades el tiempo y para justicias Dios. Tradición» Apareció en el segundo volumen de Poesías en 1838 y en la reimpresión de las Obras Completas (1884) precisaba Zorrilla que esta leyenda no había sido «la primera que escribí, sino la primera con que comencé mi legendario...», que la había incluido en esta edición aunque era «indigna de recuerdo, y que la escribió por la obligación que tenía de dar un número fijo de versos a los periódicos» (1884, 282) y destacaba los errores y faltas que hallaba en ella. Está basada en una tradición madrileña, a la que debe su nombre la calle de la Cabeza25, y Zorrilla, con el peculiar empeño que puso en menospreciar su obra, afirmaba que «yo oía campanas sin saber adónde» y que se puso a escribir «suponiéndolo todo. Nombres, época, lugar, situación y forma, según iba saliendo de mi pluma, sin detenerme a corregir ni a determinar nada». En su edición de las Obras Completas de Zorrilla (1943) advertía Alonso Cortés que el autor hizo ligerísimas enmiendas a esta leyenda en la reimpresión de 1884, de las que la más importante fue la supresión de los siguientes versos a la terminación del apartado V: Mas no faltó en él alguno que a media voz se atreviese a decir que cuando pasa por ante el Cristo se tiene, y el embozo hasta los ojos, el sombrero hasta las sienes, cruza azaroso la calle como si alguien le siguiese. En estas conversaciones, cada vez menos frecuentes, pasaron al fin los años, uno, dos, tres, hasta siete. (1943, I, 2195-6, nota 12) Presentes aquí están el tema de los celos que llevan a la traición y al asesinato (y sobre ellos hay una digresión en III), el de las apariencias engañosas y el del milagro final como deus ex machina, que obra una imagen devota. Yolanda González considera esta leyenda «ágil, entretenida e incluso relativamente actual», quizá por su carácter teatral, que comparte con otras leyendas, y dedica un artículo26 a estudiarla desde el punto de vista de la teatralidad y, en especial, del de la escenografía. Está dividida en seis partes y una «Conclusión»; las tres primeras corresponderían al primer acto, la IV y V al segundo y la VI sería el tercero. La «Conclusión» revela de qué manera tuvieron lugar los hechos en el pasado y acaba con una moraleja. Además de los diálogos, González toma en cuenta otros factores esenciales en la composición de estos espacios escénicos como la colocación de actores y objetos, luces y sombras, el léxico y los gestos. «A buen juez, mejor testigo. Tradición de Toledo» Ésta es una de las leyendas de Zorrilla que ha alcanzado mayor popularidad entre el público lector y merecido mayor atención de los estudiosos. Apareció en el volumen de Poesías. Segunda parte en 1838, después, en la edición de Baudry (París, 1854) y, con ligeras variantes, en las Obras Completas de 1884, con una nota del autor en la que, entre otras cosas, afirmaba que Todos los que, españoles o extranjeros, nuestra poesía moderna conocen [...] han convenido en que la espontaneidad y frescura que en esta leyenda rebosan, la hacen acreedora a no ser completamente relegada al olvido [tengo] la debilidad de creer que no me deshonra; y de ella y de la del «Capitán Montoya» y de la de «Margarita la tornera» saben de memoria cuantos aquella época de mi tiempo viejo recuerdan. (1884, 7) En la misma nota recuerda Zorrilla cómo el político Salustiano Olózaga le propuso escribir un romancero sobre causas célebres contemporáneas, y cómo rechazó tal propuesta y decidió escribir en cambio acerca de las tradiciones históricas y religiosas nacionales: «Y comencé yo mi legendario como hoy este libro por la leyenda del Cristo de la Vega de Toledo» (1884,8). Las fuentes de «A buen juez, mejor testigo» son tan variadas como numerosas y podrían clasificarse de este modo: El tema aparece por primera vez en la obra Ilustrium miraculorum et Historiarum memorabilium libri XII..., del alemán Cesáreo de Heisterbach (NAC, 212 y nota 208); en la cantiga LIX de Alfonso el Sabio un crucifijo aparta la mano de la cruz cuando una monja se postra a despedirse de él antes de fugarse con un caballero; en el milagro recogido por Berceo en Milagros de Nuestra Señora, que relata la historia del judío que niega haber sido pagado por el cristiano pero el Cristo habla y dice la verdad; y la misma historia aparece en el capítulo XVIII de Castigos e documentos (NAC, 209-213 y notas 207 a 209). Al parecer de Alonso Cortés, el joven poeta oiría en Toledo la leyenda del Cristo de la Vega, de la que circulaban tres versiones: la del cristiano que prestó una crecida cantidad de dinero a un judío delante del Cristo, éste negó haberla recibido y la imagen del Cristo bajó el brazo ante los jueces para confirmar lo dicho por el cristiano; la del caballero que se batió con otro y le perdonó la vida y al orar ante la imagen ésta bajó el brazo en señal de aprobación; y la tercera, de un joven que negó la promesa de casamiento hecha a su amada y el Cristo corroboró la versión de la joven, bajando el brazo, que es la que usó Zorrilla (NAC, 209-217). La tradición, tal como Zorrilla la trasladó a su leyenda, existía en Valladolid, atribuida a la Virgen del Pozo, en la iglesia de San Lorenzo. Refiere este milagro Alonso Cortés, quien señala la presencia de esta tradición en la comedia de Lope de Vega Los guanches de Tenerife; existía también en Segovia atribuida al crucifijo de la iglesia de Santiago; y en el monasterio benedictino de Santarem (NAC, 212, nota 209)27. «A buen juez, mejor testigo» consta de seis secuencias más un epílogo; algunos críticos han coincidido en equipararla con una obra de teatro, y Yolanda González la ha estudiado bajo este aspecto en su artículo «La escenografía zorrillesca en las Leyendas: Un ejemplo» (1995, 333-342). En efecto, la leyenda tiene la estructura de una comedia en tres actos: al primero corresponderían las secuencias I y II, al segundo, las III y IV y al tercero las V y VI. Otros elementos teatrales serían la abundancia de diálogos, y en la secuencia V las frases van precedidas por el nombre del personaje que las pronuncia, así como los finales de cada secuencia, briosos y rotundos. La acción se desarrolla a lo largo de varios años marcados por la expectación de Inés que contrasta con el lento fluir del tiempo. La sensibilidad y brillantez descriptiva del Zorrilla narrador han creado aquí un Toledo visto a diversas horas del día, por la noche o reflejándose en el río, y cuyas misteriosas callejuelas evocan un pasado de historias y tradiciones. Destaco la lírica descripción del paisaje (III), la llegada a Toledo del capitán, contemplada por Inés desde el Miradero, la escena del juicio con la teatral entrada de Inés que, a juicio de Navas Ruiz, «es un modelo de concisión, rapidez y gradación de interés con la revelación inesperada de la existencia de un testigo excepcional» (1995a, 67) (V), así como el magistral retrato del protagonista [«Entre ellos está Martínez...»] y la escena del juramento ante el Cristo (VI). En este ambiente se desarrolla una historia de amor constituida por elementos tan característicos como el del viaje, la promesa no cumplida y un final ejemplarmente moralizador con el milagro como deus ex machina. Inicialmente, Inés es la heroína romántica pasiva que pone su destino en manos de un galán, pero al verse despreciada toma en sus manos la defensa de su honor y cambia el desenlace de la acción. Diego es aquí un juguete de las veleidades de la fortuna, quien al ver se encumbrado olvida su origen y sus promesas y regresa «tan orgulloso y ufano / cual salió humilde y pequeño». Pero cuando jura en falso, la justicia divina prevalece sobre la humana y tiene lugar el milagro. Versificación: 1, romance ú-a, II, romance á-e, III, quintillas, IV romance é-o, V romance é-o, VI, romance á-a. Conclusión, romance -é. «El capitán Montoya» Se publicó en el séptimo tomo de Poesías en 1840. En su nota a la edición de las Obras Completas de 1884 afirmaba Zorrilla que esta leyenda era «un embrión del Don Juan, y una variedad de la leyenda de don Miguel de Mañara, de la cual sin duda no conocía yo entonces los pormenores», y aunque ponía algunos reparos a una obra tan popular desde hacía tanto tiempo, concluía por mostrarse satisfecho con ella: Tengo para mí que el asunto de D. Miguel de Mañara es mejor que el de mi Capitán Montoya; que hubiera yo hecho mejor en escribir aquella leyenda que ésta pero tal como es, creo también, y perdóneseme la vanidad, que mi Capitán Montoya es un trabajo que no me deshonra. (1884, 20) Y al explicar el por qué de tal popularidad aprovechaba para ajustar una vieja cuenta pendiente con el difunto Antonio Ferrer del Río, a quien juzgaba duramente como «una prueba viviente de hasta dónde puede elevar a una medianía en España su perseverancia, su tenacidad y su atención a no desperdiciar las ocasiones de apoyar el pie para alzarse sobre los hombros sólidos, cuyo apoyo al paso se les ofrece». Parece que aquél cultivó la amistad del poeta hasta hacérsele casi indispensable con sus servicios y sus halagos y, al marchar a La Habana como representante del editor Ignacio Boix, se llevó, entre otros autógrafos, el de «El capitán Montoya», «mostrándome mucho empeño en conservarlos, y vanagloria en ser depositario de mi confianza y de mis borradores». Zorrilla había leído anteriormente en el Liceo esta leyenda «que entusiasmó a los románticos de entonces» y, sin consultar con él ni compartir luego beneficios, Ferrer hizo cuatro ediciones de ella en Cuba, donde, al decir del mismo, «hizo furor allende el mar; no hay quien sepa leer que no [la] sepa de memoria». En fin, fue la que dio más rápido impulso a mi reputación de narrador legendario; de la que más reimpresiones se hicieron, con perjuicio del editor, que si primero y con buen derecho la insertó en el séptimo de tantos tomos de poesías, que a destajo publiqué en los tres primeros años de mi aparición en la arena literaria, y la que, fuera de «Margarita la tornera», fue la mejor aceptada y más dinero produjo a todos, menos a su autor. (1884, 19) Profundo debió ser el mal recuerdo de Ferrer pues al omitir de esta edición la biografía que aquél le había hecho antaño, escribía Zorrilla en las «Cuatro palabras» introductoras, que lo hacía «porque de ésta, de él, de sus obras literarias y de sus obras para conmigo tendré que hablar extensamente en la Nota a mi drama Los dos virreyes, que es su lugar», aunque no tuvo ocasión de hacerlo al interrumpirse la publicación de esta obra. Hay bastantes obras basadas en la leyenda del estudiante Lisardo, como Jardín de flores curiosas (1570) de Antonio de Torquemada; los romances del poeta ciego cordobés Cristóbal Bravo; Vaso de elección de Lope de Vega, que la incorpora en esta obra; El Niño Diablo de Pedro Rosete y Niño; Soledades de la vida y desengaños del mundo (1658) de Cristóbal Lozano; Les âmes du Purgatoire de Prosper Mérimée; y El estudiante de Salamanca de Espronceda, entre otras (NAC, 236). Para Alonso Cortés, las fuentes de Zorrilla serían el libro de Cristóbal Lozano, los romances anónimos, Luz de fe y de la Ley, entretenimiento cristiano entre Desiderio y Electo... por el M. R. P. fray Jaime Barón y Arín (Barcelona, Imprenta de Teresa Piferrer, 1762), que fue muy popular, y Les âmes du Purgatoire, cuyo protagonista es don Juan de Mañara, y que publicó Mérimée en la Revue des Deux Mondes (15 de Agosto de 1834) (NAC, 237, n. 231). Alonso Cortés advierte que a la inventiva de Zorrilla se deben los episodios correspondientes al encuentro de Montoya con don Fadrique. Ricardo Navas Ruiz considera ésta una de las grandes narraciones de Zorrilla y destaca cómo las aventuras de la boda y del rapto, entrelazadas, aumentan el interés y dan variedad a la trama, y señala la importancia y carácter teatral de los diálogos. «El capitán Montoya» es una leyenda muy bien estructurada y bellamente escrita que encabeza la «Séptima parte» de las Poesías. El volumen va precedido por una «Dedicatoria a mi amigo D. Juan Eugenio Hartzenbusch», que me ha parecido oportuno incluir aquí por referirse concretamente en ella a «El capitán Montoya», en cuartetas. Está en diez apartados a la manera de capítulos, encabezados por un título (I: cuartetas; II: romance ó-a; III: romance á; IV: cuartetas; V: romance ú-e; VI: romance -ó; VII: quintillas; VIII: cuartetas, romance -é; IX: romance á-e; X: quintillas, romance heroico) y una «Nota de conclusión» en romance -é. En la «Dedicatoria» discute también el valor de la escuela antigua («que da sueño») y el de la moderna (que «barba, galán, paje y dama / despacha a la vida eterna»), y asegura que tanto le da una como otra, y deja que los críticos califiquen su obra como mejor les parezca. El protagonista de esta leyenda, cuya identidad no se da a conocer hasta finalizar el apartado II, es un galán generoso y valiente, hombre de honor y amante de las aventuras, de quien hace Zorrilla una brillante descripción (IV). Indiferente a su éxito y a sus riquezas, es, al decir de Navas Ruiz, «un solitario dominado por el hastío vital» que encarna así «un comportamiento romántico paradigmático» (1995a, 75) y destaca algunos versos que anuncian ya en él al futuro don Juan Tenorio: Sepa, pues, que el capitán don César Gil de Montoya es de las armas la joya y de las hembras imán. Audaz con quien enamora, manda, cela, acosa, exige y al cabo de un mes elige nuevo amor, nueva señora (IV) La hermosa Diana, hija del poderoso don Fadrique de Toledo, apenas está delineada; mucho más interés ofrece doña Inés, la monja contra su voluntad, quien como tantas otras jóvenes en su situación, atrae las simpatías del poeta, tan contrario siempre a los monjíos forzados. Y en una situación semejante a la de «Margarita la tornera», Inés resulta ser hermana de don Luis de Alvarado, con quien hizo el capitán la apuesta infame [...] de robar a Dios la mejor prenda al casarme. La milagrosa visión del propio entierro aterroriza a don César, quien se hace capuchino y lleva una vida penitente y anónima. Tan sólo reaparece para ayudar a bien morir a don Fadrique y revelarle la milagrosa visión que cambió su vida. He aquí otra leyenda en la que un milagro castiga ejemplarmente y da ocasión de arrepentimiento a un pecador. Como en otras ocasiones, Zorrilla insiste sobre el carácter popular de su leyenda: El pueblo me lo contó sin notas ni aclaraciones: con sus mismas expresiones se lo cuento al pueblo yo. Y la misma idea reaparece cuando asegura la verosimilitud de lo que cuenta pues Yo trovador vagabundo, la oí contar en Toledo, y de aquel pueblo me fundo en la razón... Y concluye asegurando que hasta hacía poco aún se podía ver la humilde sepultura del capitán (X). De gran interés me parece la relación entre narrador y lector, que discutí anteriormente en términos generales, pero que toma en esta leyenda un carácter excepcional. En una extensa digresión (VIII) el narrador rompe el hilo narrativo y pide al «lector amigo» en tono confidencial que le acompañe a la iglesia a presenciar la visión de Montoya: Y aquí, ¡oh mi lector amigo! fuerza será que convengas en que es preciso que vengas hacia el convento conmigo. Juntos ambos, narrador omnisciente y lector, contemplarán la acción desde la perspectiva del observador al tiempo que quedarán integrados en ella accidentalmente como personajes. El narrador describe detalladamente el camino: de una verja detrás un atrio angosto hallarás... sube tres gradas... tocarás con el cancel, donde es fuerza que te quedes. Y al hallar un misterioso embozado que desaparece tras una puerta («¿Conque el capitán es ese?»), el narrador responde familiarmente al sorprendido lector que aunque el capitán le haya dado «con la puerta en las narices» podrá verlo todo pues «del poeta a eso y más / el poder mágico llega». Y sin transición, comienza a contar la visión de Montoya, en presente histórico («Está el capitán en pie / en medio de la ancha nave...») que cambiará después al pasado y el tono familiar dará paso a la descripción de la visión fantasmagórica. A mi parecer, ésta es una de las leyendas en las que más alto llegan las dotes descriptivas del poeta, especialmente en los apartados I, II, VIII y IX, sobre todo en escenas como la reyerta nocturna en la calleja toledana («En una noche de octubre / que las nieblas encapotan...»), en la que las luces y las sombras, los ruidos, las voces, las campanadas del reloj que dan las once, contribuyen a crear un ambiente tétrico y misterioso [II]; y la estremecedora, detallada y vívida descripción de los funerales en la que la evocación de sensaciones visuales (el entierro, los personajes espectrales y el cadáver, los contrastes de luz y tinieblas), auditivas (la música y el murmullo de los responsos), olfativas (el olor del incienso y de la cera) y táctiles (brocados, terciopelos y sedas) forman un conjunto siniestro y fantasmagórico (VIII). En contraste con el resto de la narración, el escepticismo del poeta se manifiesta al final cuando, después de contar el fin ejemplar del protagonista, va revelando con irónica despreocupación el destino de los demás personajes: Diana y otras se casaron; y en fin, según es costumbre, al que murió le enterraron. Difiero de la opinión de Alonso Cortés, para quien el fin del criado Ginés «rompe intempestivamente el tono de todo el relato», pues en la «Nota de conclusión» Zorrilla adopta un tono intencionadamente ligero para trivializar la fatalidad del paso del tiempo que todo lo borra: doña Inés, murió monja cuando la tocó su vez, sin su amor, si pudo ahogarle, y si no pudo, con él. Porque destino de todos vivir de esperanzas es; quien las logra muere en ellas, quien no las logra también. Y Ginés, rico y convertido en un improvisado caballero, trae ecos de aquel Lázaro de Tormes, que llegó a la cumbre de su más alta fortuna y su mujer le hizo cornudo. «Justicias del rey don Pedro» Se publicó en 1840 en la octava parte de sus Poesías. Zorrilla estaba familiarizado con la Historia de España del P. Mariana, y Alonso Cortés piensa que hallaría la fuente de esta leyenda en esta obra (quizá en la edición con notas de Valencia, Benito Monfort, 1790). En ella hay una referencia a los Anales de Sevilla, en los que Ortiz de Zúñiga refiere esta anécdota, que sirvió al poeta para escribir el drama El zapatero y el rey (primera parte, 1840) y esta leyenda (1840), que argumentalmente coincide con el drama28. Como en otras ocasiones, Zorrilla presenta a don Pedro como un temido personaje -«con sus ojos de serpiente»- al que rodea de un aura popular y simpática. Aquí destaca su irónico y expeditivo sentido de la justicia que contrasta con la vigente en aquellos tiempos. La suya es demagógica y populista -«murmullos de la nobleza y aplausos de la canalla»- pues pone el honor de los plebeyos al mismo nivel que el de la nobleza. Hay elementos de anticlericalismo en el castigo que sufre el prebendado y en las amenazas del rey de hacer acabar la procesión «a cuchilladas». Para Alonso Cortés, «Zorrilla estaba, pues, convencido, de que don Pedro fue, como hoy se diría, un anticlerical y que por serlo le maltrataron los historiadores, rodeándole de tintas negras» (NAC, 253). Y aunque Zorrilla se mostró tan adversario del populacho en otras ocasiones, alaba aquí el comportamiento del zapatero Blas para alabar así al justiciero rey don Pedro. La leyenda está dividida en cuatro partes y escrita enteramente en romance (I: romance á-e; II: é-a; III: ó-a; IV: á-a) y destacan en ella el ambiente de misterio nocturno en que tiene lugar el asesinato del zapatero y la colorista descripción de la procesión del Corpus. «Historia de un español y dos francesas. Leyenda» Forma parte de Cantos del Trovador (1840) y Alonso Cortés afirma que Zorrilla tomó su asunto de David perseguido y alivio de lastimados de Cristóbal Lozano (NAC, 260, nota 257). En enero de 1842 tuvo lugar el estreno de El eco del torrente, un drama en tres actos con el mismo asunto: en lugar del triángulo amoroso formado por el conde de Castilla, Argentina y Lotario, el drama incorpora el personaje de la esclava mora Zelina, enamorada del conde y ofendida por Argentina, lo que complica la acción con situaciones secundarias. Zelina sólo vive para el amor y la venganza y hace apuñalar a Argentina, deja vivir a Lotario enloquecido por los remordimientos y, tras abrazar el cristianismo, se desposa con Garci Fernández y es así la nueva condesa de Castilla. Aunque Alonso Cortés consideraba ésta una de «las mejores obras dramáticas de Zorrilla» (NAC, 283-284) y a pesar de matizar más las motivaciones de los personajes, carece, a mi juicio, de la sobriedad y el impacto de la leyenda. En ésta, no hay más protagonista que Garci Fernández, quien encarna el honor castellano e, inexorable y silencioso, acaba con los culpables a la manera de un marido calderoniano. También interviene aquí Zorrilla con digresiones sobre el amor y los efectos de los celos (I, II), manifiesta sus sentimientos antifranceses (II), lo que no hará después en el drama, e incorpora bellas descripciones del paisaje (II, III y IV). Versificación: capítulo I, romance á-e, octavillas; capítulo II, cuartetas, quintillas, octavillas; capítulo III, romance ó-a, silva; capítulo IV silva, romance -ó, silva, romance -ó; conclusión, octavillas. «Margarita la tornera. Tradición» Formaba parte de los Cantos del Trovador (1840) y se publicó de nuevo en 1852 y en 1884. En su nota a esta última edición enumeraba Zorrilla como fuentes de esta conocida leyenda la narración de «un benedictino alemán» (Cesáreo de Heisterbach, autor de Ilustrium miraculorum et historiarum memorabilium libri XII); las Cantigas de Alfonso X el Sabio; los Milagros de Nuestra Señora de Berceo; «otro fraile italiano» del siglo XIV; la historia de la orden cisterciense de Fontevrault; el jesuita francés P. Reynaud en el XVII; una novelita publicada en el Museo de las Familias; la narración de «Cástor Nodiel» en la Revista de París en 1837 (Charles Nodier, Légende de Soeur Beatrix); y una colección de leyendas de la Virgen publicadas en 1845 por Collin de Plancy (1884, 227)29. A continuación aseguraba que desconocía tales fuentes en el momento de escribir su leyenda e insistía sobre su originalidad: «la forma, el estilo, los caracteres y la relación del hecho en la mía son completamente originales y de mi invención. El origen de su inspiración es el mismo de todas mis leyendas, el de mis propios recuerdos [...]» (1943, I, 2208, n. 31). En los Recuerdos del tiempo viejo escribía en 1879 que la llegada de su madre a Madrid, donde vivió con él unos años, le llenó de tal entusiasmo que produjo «en tres meses los tres tomos de los Cantos del Trovador, y un libro del P. Nieremberg en que ella leía me sugirió la idea de mi «Margarita la tornera» (1943, II, 1815). Sin embargo, en la misma nota de 1884 (227) aseguraba que «Grabola en mi memoria el P. Eduardo Carasa, jesuita vice-rector del Real Seminario de Nobles donde me eduqué...» (1884, 227). Para Menéndez Pelayo la leyenda deriva de la novelita «Los felices amantes» contenida en el Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda (1995a, 90); Alonso Cortés advierte que Nieremberg no incluyó este relato entre los de sus libros y que Zorrilla encontró el argumento «indudablemente» en la Légende de Soeur Beatrix de Nodier, publicada en 1837, «y con la cual concuerda sustancialmente», pero aduce en defensa de su biografiado que quizá la lectura de Nieremberg le decidió a escribir una leyenda religiosa, que «recordó entonces la que de niño había aprendido del P. Carasa y al verla reproducida por Carlos Nodier, aprovechó la versión de éste, agregando algún detalle que conservaba en su memoria» (1884, 227). También Cotarelo la hacía proceder de Nodier aunque, en nuestros días, Navas Ruiz señala importantes diferencias entre ambas, ya que en la de Zorrilla, mucho más extensa y en verso, la seducción es un «factor decisivo mientras que en aquélla apenas existe, tan decisivo que de hecho cambia el signo de la narración» (1995a, 91). Aunque Zorrilla fue tan dado a denigrar sus propias obras, en esta ocasión no escatima los elogios y, en la misma nota, insiste en que escribía las leyendas para que las leyera su padre, y que en «Margarita la tornera» el protagonista es un eco del joven poeta, el mal juez recuerda a otro que conoció su padre, la acción es en Palencia, donde nació éste, y hasta la casita que aparece en el desenlace le pertenecía, con lo que esta leyenda era «para mi familia una especie de cuento casero». [E]n aquella narración [...] está derramada a manos llenas la esencia del amor filial, la poesía del corazón amante del hijo que escribió aquellos versos ante la sonrisa de la madre adorada [...] y por eso es «Margarita la tornera» la única producción que me ha conquistado el derecho de llamarme poeta legendario y creo que el poeta que la escribió no merece ser olvidado en su patria. (1884, 228) La opinión de los críticos ha sido muy diversa, comenzando con la de Menéndez Pelayo, excepcionalmente dura, y que reproduzco aquí por su interés: No intento contradecir la opinión general que pone a «Margarita la tornera» entre lo más selecto de las obras de Zorrilla, ni quiero que se dude de mi admiración por este último cantor de nuestras tradiciones; pero si he de decir lo que siento esta leyenda me parece inferior a otras muchas de las que aquel gran poeta nos ha dejado. La ejecución es desigual y a ratos muy prosaica y desaliñada; el cuento se dilata con impertinentes adiciones que le quitan unidad y sentido; el tipo de galán pendenciero, jugador y escalador de conventos está mejor presentado en otras innumerables producciones del mismo Zorrilla, y el Don Juan de Alarcón, vecino de Palencia, resulta un Don Juan Tenorio muy en pequeño. Sus más enormes calaveradas resultan pueriles por el modo de contarlas. Peor es la degeneración que se observa en el carácter de la monja. La Doña Clara, vehemente, sincera y apasionada de Lope, la sor Beatriz, místico lirio tronchado en la leyenda de Carlos Nodier, son mujeres de verdad; no así Margarita la tornera, mema de nacimiento, a pesar de su poético nombre. Zorrilla se evita el trabajo de preparar su caída con el cómodo artificio de hacerla tonta. Lo que salva la leyenda en algunos de sus puntos es la maravillosa espontaneidad de la dicción poética, la opulenta y generosa vena de su autor unida a los prestigios propios del argumento, que, contado de cualquier modo, siempre deleita. (cit. por Alonso Cortés, NAC, 263) Aunque Alonso Cortés reconoce que don Marcelino «no dejaba de tener fundamento para tales apreciaciones», llama muy justamente la atención sobre varios ejemplos de la «rica dicción poética» zorrillesca en esta leyenda como, entre otros, el retrato de don Juan de Alarcón (capítulo I); las octavillas del canto III («Aún no cuenta Margarita / diez y siete primaveras...»), incorporadas después al Tenorio; la «tierna despedida» de Margarita y su vuelta al convento y encuentro con la Virgen («En esto, allá por el fondo...»), un fragmento que «por sí solo bastaría a difundir la belleza por toda la leyenda». En cambio, considera desacertado e inoportuno el «Apéndice a Margarita la tornera», con el «Fin de la historia de don Juan y Sirena la bailarina». Según Vicente Llorens, en esta obra se manifiesta la devoción mariana de Zorrilla y aunque, a su juicio, «la figura de Margarita es seguramente la más desdichada de cuantas creó su autor» y da la razón al Menéndez Pelayo que la calificó de mema, opina que en su misma simplicidad y bobería se trasluce un aspecto de la religiosidad de Zorrilla, no siguiendo la ingenua tradición popular de la Edad Media, sino más bien por afinidad con un vago concepto romántico de la religión [...]. Para Zorrilla el ser inocente que ama de verdad no peca. Y si peca, le basta con arrepentirse; devoción y arrepentimiento, sin castigo o penitencia, son suficientes para salvarla (1980, 433). Sin duda el defensor más entusiasta de esta leyenda ha sido hasta la fecha Ricardo Navas Ruiz, quien ha destacado en ella la destreza con la que el autor ha resuelto la escena de la seducción, pues la manera como el joven lleva a la muchacha al descubrimiento de su propia belleza en el espejo es una excelente lección de manejo de mecanismos seductores. No parece tan mema como quería Menéndez Pelayo una muchacha que cede a los juegos del amor en las palabras hechiceras y en las tretas sutiles de un galán guapo, sobre todo si se tiene en cuenta su inexperiencia y su forzado encerramiento. (1995a, 91-92) Las aventuras de la segunda parte marcan tanto el donjuanismo del protagonista como el desencanto y dolor de la seducida, la cara amarga del amor pecaminoso. En la tercera, con el regreso se logra que el claustro recobre su encanto intrínseco, su imagen de paz interior: para los que a él llegan sinceramente, no forzados, ya no es cárcel, sino refugio. Se cierra así el círculo de la experiencia romántica de ilusión, desengaño y descanso. (1995a, 92) Aunque el «Apéndice» no tiene nada que ver con la leyenda original, completa su versión de la misma y confiere a don Juan tanto protagonismo como a Margarita. «No interesa tanto la pecadora cuanto el proceso del delito y compañero en el mal» (1995a, 93). Destaca también el mismo crítico que el juez Lope de Aguilera prefigura al futuro don Luis Mejía; la visión de Italia como tierra del «amor, la milicia y la pereza», adonde irá también Tenorio a «amar, reñir y beber»; y la invocación al padre muerto («Rompe, pues, sombra adorada / esa piedra que esconde...»), que pasará allí referida a doña Inés; la aparición de los espectros de sus víctimas, que anuncia el comienzo de la segunda parte del drama; y el elemento humorístico presente en la escena del suicidio frustrado. La referencia al conde-duque de Olivares y la subida al trono de Felipe IV (1605-1665) en 1621 sitúan de manera aproximada la época de la acción de «Margarita la tornera», localizada en Palencia, Valladolid, Dueñas, de nuevo Palencia, Madrid, Cádiz, Italia, Palencia por tercera vez y Francia. La leyenda consta de una «Invocación», nueve apartados, un «Apéndice en cuatro partes» y la «Conclusión». Tiene un doble argumento protagonizado en la primera parte por Margarita y en la última por don Juan. Abundan aquí los elementos novelescos tanto como los dramáticos pues esta leyenda, tan pródiga en aventuras de capa y espada, titula algunos capítulos «Lances imprevistos», «Aventuras de noche y día», y otros «Tentación» o «Insensatez y malicia», que recuerdan a los de ciertos actos del Tenorio. Los diálogos teatrales ocupan el apartado II casi entero, la última parte del III (muchos de cuyos versos pasaron luego al Tenorio) y están presentes en los capítulos VI, VII, VIII y en el «Apéndice»30. El narrador es omnisciente hasta la marcha de don Juan a Italia. Y después, en la «Conclusión», revela a sus lectores que un clérigo de Palencia le contó que don Juan marchó a Francia a divertirse, incapaz de reforma. El final queda abierto pero el futuro del protagonista es predecible. Zorrilla ve con indulgencia y cierta admiración los vicios del protagonista, «el cucú de las doncellas y el coco de los maridos», reñidor y galán, expulsado de Valladolid y de su universidad. Es trasunto de don Juan Tenorio, hombre de acción y escaso pensamiento, que carece también de sentimientos y usa a las mujeres para acrecentar su fama de conquistador; así, cuando planea el rapto de la monja, exclama: Pues, señor, bien; muchas hice, mas ¡vive Dios que esta última será tal que me acredite! (II) Mata a don Gonzalo, quien resulta ser hermano de la monja, como ocurría en «El capitán Montoya». Su única virtud es el amor a su padre, a quien ayuda a bien morir y cuya tumba visita todos los días; un padre indulgente que le había perdonado siempre y que aún después de morir le da una última oportunidad con el dinero oculto en la casa de Palencia. Pero los arrepentimientos de don Juan duran poco y acaba convertido en un vicioso sin voluntad. Menéndez Pelayo, citado más arriba, le consideraba un Tenorio muy en pequeño y para el lector de hoy día resulta un señorito provinciano y sin imaginación, a quien maleducó un padre con poco carácter, que mata el tedio escandalizando y haciendo daño a sus convecinos. En principio, Margarita se presenta como una monjita mema, en verdad, y crédula en demasía, cuya seducción por don Juan peca de simplista. Pero éste la hace descubrir su propio cuerpo, sus encantos físicos y su verdadera identidad de mujer. Quiero destacar que en el diálogo entre «La Monja» y «Don Juan» el nombre de ésta cambia a «Margarita» en el verso 542, lo que quizá marcaría, a ojos de Zorrilla, la metamorfosis del personaje, quien a partir de ahora abandona la rutina sedentaria del convento, cambia de ropas y de costumbres, viaja, descubre el amor y la vida en el mundo real. Es una heroína romántica pasiva a merced de su hermano y de don Juan hasta que al cabo de un año, la protección divina la haga encontrar su verdadero camino. Como Mejía en el Tenorio, don Gonzalo es un émulo de don Juan, cuyas proezas envidia. No conocía a su hermana, a quien hizo profesar «para birlarle una herencia», pero tras la anagnórisis se bate con don Juan para salvaguardar el honor de la familia. Don Lope y Sirena son personajes accesorios; el primero, un magistrado corrupto, disoluto e hipócrita y, la última, una «bailarina impúdica», una andaluza bella y sin alma como la de «Un testigo de bronce», que encarnan el mundo de engañosas apariencias de quienes persiguen los placeres. La época del año, la hora del día, la luz, las circunstancias meteorológicas y los sonidos contribuyen a crear un ambiente paralelo a la situación o al estado anímico de los personajes, así la cita sacrílega con Margarita tiene lugar en una noche encapotada («Todo en Palencia reposa...»), con sombras que asustan y engañan los sentidos, en la que se oye el ladrido lejano de los perros y el del órgano en la iglesia, seguido de la huida en la oscuridad («toda la tierra ha enlutado / la noche con su capuz...») en medio de una tormenta; también en una noche lóbrega mata don Juan a don Gonzalo, y en otra noche lluviosa vuelve Margarita al convento. Como tenía por costumbre, Zorrilla moraliza, comenta y opina sobre la historia que tiene entre manos. En la «Invocación» que da comienzo esta leyenda de exaltación mariana pide inspiración para llevarla a cabo a la vez que se encomienda a la Virgen. La leyenda tiene un propósito didáctico y ejemplar y concluye con el premio de los arrepentidos, y con el castigo de los malos. La Virgen hace un milagro para salvar a la pecadora que se encomendó devotamente a ella y el poeta concluye esta «Invocación» exhortando a los tristes, a los que lloran y a los que creen «en la virtud y el cielo» a encontrar en esta narración «un rayo de esperanza y de ventura». Las exhortaciones a solicitar el patrocinio de la Virgen aparecen de nuevo en IV; y a lo largo de esta leyenda, en especial en III, V, IX y en el «Apéndice», el poeta hace consideraciones acerca de la fragilidad de la fortuna («Lo que más firme parece / por fragilidad se quiebra...»), de los mentidos goces del mundo que atraen y destruyen a las almas inocentes, y lamenta el destino de Margarita. En la presente edición no he incluido el texto del «Apéndice a Margarita la tornera. Fin de la historia de D. Juan y Sirena la bailarina», tanto por su extensión como por parecerme que prolonga innecesariamente un relato que concluye ejemplarmente con la desilusión de Margarita y su regreso al convento. En el «Apéndice» el protagonismo está a cargo de don Juan, un personaje cuya historia es un tanto semejante a la de otros disolutos de su tiempo. «Las píldoras de Salomón. Cuento» Apareció en Cantos del Trovador en 1840 y en 1854. Subtitulada «cuento», tiene estructuralmente las características de tal, desde sus comienzos («Vivía en cierto lugar / de la Extremadura un juez...») hasta el desenlace. A juicio de Alonso Cortés, «por lo extravagante, no parece obra de Zorrilla» (NAC, 270) y, en verdad, ni el tema ni el enfoque satírico parecen propios del poeta. El protagonista es un juez sin escrúpulos, egoísta y disoluto, que encarna a la perfección el tipo del alcalde de monterilla y del cacique. Vive obsesionado por el paso del tiempo y es castigado irónicamente con una muerte temprana cuando buscaba la inmortalidad. De manera ejemplar también, este juez que vive a costa de los demás es víctima de un médico que se aprovecha de sus aprensiones. La acción tiene lugar en época indefinida aunque, por ser Luis XIV el último personaje citado en el libro de memorias, podría ser muy avanzado ya el siglo XVII; la descripción del viejo Medellín nocturno («Es una noche de marzo / turbia por demás y lóbrega...»), muy característica de Zorrilla, sirve de fondo a la misteriosa figura del judío Errante. Es posible que Zorrilla introdujera este personaje en su cuento porque, como se recordará, estuvo muy de moda durante los años 30 y 40 del siglo XIX, gracias a la gran difusión que alcanzó la novela social y, especialmente, las de Eugène Sue, las cuales fueron traducidas y difundidas por Wenceslao Ayguals de Izco y su grupo. Sue, autor de Martín el Expósito y de Los Misterios de París, escribió también El Judío Errante, novela de la que salieron nada menos que doce ediciones entre 1844 y 1846. Esto, sin contar los folletines, obras teatrales y novelas debidas a otros autores. Es una obra polimétrica (cuartetas, romance ó-a, cuartetos, quintillas, romance é-a, cuartetas octosilábicas, un cuarteto endecasílabo, romance á-a, romance -ó, romance ó-o, romance á-o) en la que el hilo narrativo queda interrumpido por cuatro «Fragmentos» supuestamente copiados de la cartera de aquel desconocido personaje. Para Navas Ruiz, el artificio del libro dentro del libro permite al narrador operar con dos marcos autónomos y el fragmento tercero («¿Qué quieren esas nubes?») es «uno de los poemas más celebrados e influyentes de Zorrilla en el que se conjugan armoniosa y magníficamente el esplendor descriptivo y un canto triunfal al Creador» (1995a, 97). Aparte de su lirismo, en estos fragmentos poéticos moraliza Zorrilla acerca del carácter perecedero e inestable de la felicidad, de la engañosa apariencia de las cosas en «esa orgía que llaman mundo» (Primer fragmento), en el segundo denuncia el celibato de las mujeres encerradas contra su voluntad en un convento, temas todos que le preocuparon a lo largo de su vida, y ensalza la grandeza de Dios en el tercero. Con todo, el tono general de la obra es irónico y muestra el desprecio del autor hacia un protagonista al que hace merecedor de la ridícula muerte que recibe. «Apuntaciones para un sermón sobre los Novísimos. Tradición» Se publicó en Cantos del Trovador (1840), en la edición de París (1852) y en las Obras Completas de 1884. Del alcalde Ronquillo oí yo hablar desde muy niño -escribía Zorrilla-: la tradición de que se llevaron los demonios su cadáver es conocidísima en Valladolid, y las huellas de ella se conservaban en una capilla lateral de San Francisco, de cuyo monasterio no queda hoy más que la memoria. (1884, 323) A juicio de Alonso Cortés, el poeta tomó esta tradición del David perseguido (1943, I, 238) aunque la habría oído contar antes en Valladolid, pues su asunto fue muy divulgado entre las tradiciones locales, y sitúa el suceso en el convento de San Francisco de aquella ciudad, que Zorrilla llegó a conocer, aunque Ronquillo murió en Madrid y fue sepultado en Arévalo (NAC, 270, nota 268). Volvió a utilizar el tema para su drama El alcalde Ronquillo o el diablo en Valladolid, que se estrenó en el Teatro de la Cruz el 21 de enero de 1845. En ella, el hermano de una dama deshonrada por Felipe II ha de enfrentarse con éste, por un lado, y con Ronquillo, por otro. Es obra de acción, misterio y enredo, con espías, venenos, cartas incriminatorias, fugas precipitadas, citas nocturnas y pasadizos secretos. El honor familiar queda restituido pero el vengador no hace pública la deshonra del rey «porque en la fe del noble verdadero / el honor de su rey es lo primero». Ronquillo desaparece y, por razones de Estado se hace correr la voz de un milagro: «Vulgo sencillo, / cree que el diablo se llevó a Ronquillo». La leyenda va precedida de unas cuartetas de Zorrilla dirigidas «Al lector, el autor», en las que afirma que se limitará a seguir la tradición: Como lo vas a leer me lo contaron, lector [...] El pueblo me la contó y yo al pueblo se la cuento; y, pues, la historia no invento, responda el pueblo y no yo. y deja a los historiadores la tarea de averiguar la verdad histórica (1943, I, 664-665). Siguen a manera de «Introducción» unas octavas de Hartzenbusch («Poco antes que en el Duero se sepulte, / cruza Pisuerga plácida campiña»), que relatan la ejecución del obispo de Zamora. En la nota a la edición de 1884 cuenta Zorrilla la historia y fin del obispo don Antonio de Acuña, «hombre de pelo en pecho», que «arrastrado de la ambición de saltear un obispado más pingüe», fue uno de los caudillos comuneros. Aunque le parecía que el obispo y el alcalde «fueron tal para cual» y disentía de la opinión de Hartzenbusch, su propósito era relatar el caso de Ronquillo «cuyo fin y condenación tradicionales prueban el odio y el miedo que le tuvieron sus contemporáneos» (1884, 323). Y aunque las circunstancias históricas de su muerte no coincidían con las legendarias, el poeta pensaba que Todas las tradiciones religiosas tienden a enseñar y probar a los pueblos la inmunidad de la iglesia y el castigo de los que contra sus sacerdotes atentan y bajo este punto de vista, he escrito yo todas las mías como buen cristiano y poeta popular. (1884, 322-324) Y al concluir pedía disculpas por haber relatado «tan atroz suceso» pero atribuía la responsabilidad a la tradición popular: Perdona, ¡oh buen lector!, si en un exceso de humor fatal con tan oscura tinta pude contarte tan atroz suceso... Tal es la tradición: así la cuenta el pueblo por doquier, y así la escribo. (1943, I, 676) Navas Ruiz llama a esta leyenda «cuento macabro, casi tremendista» y, a su juicio, es una de aquéllas en las que el tenebrismo alcanza mayores niveles (1995a, 95); Marghenta Bernard (1995, 244 y ss.) destaca el uso que hace Zorrilla en esta ocasión de dos recursos típicos del genero fantástico: la introducción de elementos de terror y la de un personaje a través de cuyos ojos asistimos al clímax pavoroso (el fraile)31. «El corte singular de esta leyenda no se centra en el desenlace, también aquí aceptado como real, de un hecho maravilloso, sino en el tratamiento irónico, indudablemente original» (246). En efecto, Zorrilla hace aquí del predicador un personaje cómico, al que pinta esmerándose en escribir un sermón fúnebre que le cuesta «dentelladas de uñas unas cuantas, / y algún que otro refregón de pelos». De improviso, el buen fraile queda aterrorizado por el estruendo que acompaña a la estremecedora aparición de los demonios, y que el poeta, divertido por el terror de su crédulo personaje, califica de «serenata no prevista». El metro de «Al lector, el autor» son cuartetas; la «Introducción» de Hartzenbusch (que me ha parecido indispensable incluir en esta edición), octavas; I, romance á-e; II, octavillas; y, III, silva. Reaparecen aquí el tema de cuán mudables son la felicidad y la fortuna, y la denuncia de la impiedad de los tiempos presentes. Tanto en esta leyenda como en el drama y en otras ocasiones, Zorrilla no oculta su antipatía por Felipe II, a quien pinta como un ser frío, calculador y sin escrúpulos, pero, a la vez, se las ingenia para dejar a salvo la institución monárquica, uno de los pilares de aquella España que le era tan cara, aunque aquí abraza la causa de los Comuneros pues representaban las libertades patrias. «El montero de Espinosa. Leyenda histórica» Apareció en Vigilias de estío, en 1842, junto con «El talismán» y «Dos hombres generosos», que completaban el volumen, y en la edición de París de 1852. Se podría considerar como una segunda parte de «Historia de un español y dos francesas», ya que la condesa doña Blanca, como advierte Zorrilla en los primeros versos («Lector, si haces memoria...»), es la misma bella francesa con la que contrajo segundas nupcias el conde de Castilla Garci Fernández. Como en otras ocasiones, Zorrilla llevó el mismo tema al teatro, en el mismo año, con el nombre de Sancho García. Esta leyenda es anterior a la «Composición trágica en tres actos» y su asunto procede de David perseguido. Ambos textos recrean la historia referida en la segunda mitad de la leyenda épica del ciclo de los condes de Castilla de la condesa traidora incluida en la Crónica najerense (NAC, 294). Zorrilla sigue la tradición según la cual el conde castellano Sancho García, al descubrir la traición de su madre, la mata haciéndola beber un veneno. En el drama, la condesa está llena de contradicciones y de dudas y su hijo, compadecido de ella, tan sólo le da un somnífero y la encierra en un convento. Son obras próvidas en amores y situaciones equívocas, y en ellas destacan el tema de la fidelidad castellana y una xenofobia de la que son objeto franceses y moros. Al argumento principal se añade el secundario de los amores de la condesa con el moro Muza, traidor de melodrama, quien hace alarde de unos sentimientos amorosos tras los que se ocultan sus fines políticos y usa un florido lenguaje convencionalmente oriental para manipular a la apasionada doña Blanca. Es obra de enredo y misterio, y Montero y Estrella tienen el papel tradicional de criados-confidentes. Abundan los diálogos teatrales y la versificación comprende silvas, cuartetas, romance en ú-a, romance en é-a, silva, quintillas, romance en é-a, silvas y cuartetos. «La azucena silvestre. Leyenda religiosa del siglo IX» Publicada en Madrid en 1845, fue reimpresa en París por Baudry en 1852 y en el volumen de Obras Completas de Barcelona en 1884. En esta última va acompañada de una extensa nota en la que, después de alabar el paisaje de Montserrat y referir la leyenda de la fundación del monasterio, lamenta el descreimiento e indiferencia de los tiempos modernos y la pérdida de la fe de nuestros mayores (1884, 337). Zorrilla dedicó esta leyenda al duque de Rivas, quien le correspondió con otra titulada «La azucena milagrosa». En la nota señala Zorrilla, como era habitual en él, los defectos de su obra: Falta [...] color local, y sus personajes legendarios no conservan en ella como debían sus caracteres históricos. La montaña de Montserrate me era desconocida cuando la escribí, y como siempre, tan atrevido como ignorante me metí a oscuras y a la carrera por la poética montaña, sin pararme a mirar más que la gruta de Juan Garín, como me lo había hecho concebir la ruda y cándida devoción del libro en que tal tradición hallé consignada. (1884, 337) Para Alonso Cortés, esta leyenda «exhala un hálito intenso de serena devoción» y es una de las más sentidas de Zorrilla, quien tuvo el acierto de incorporar el poético detalle de la azucena. A su juicio, no conoció El Monserrate de Cristóbal de Virués32 y se basó principalmente en Electo y Desiderio de fray Jaime Barón. En cambio, Navas Ruiz considera que el poema de Virués fue la fuente de Zorrilla (1995a, 101). El relato está dividido en dos partes, cada una con cuatro capítulos que llevan títulos como los de una novela, y con buena muestra de estructuras dialogadas. La versificación es muy variada y está distribuida de este modo: capítulo I: octavas reales, una octavilla, octavas endecasilábicas; II: octavas, romance é-a, romance ó-a, romance í-e; III: romance heroico, octavillas; IV: escalas crecientes y decrecientes de versos de 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14 sílabas; V: octavillas heptasilábicas, octavillas; VI: silva; VII: romance -ó, romance é-a, y VIII: octavas, silva. No fue ésta la única ocasión en la que Zorrilla se dejó llevar de la manía de «los alardes de versificación» propia de aquellos tiempos pues en el capítulo I de «Un testigo de bronce», una leyenda contemporánea, escribió unas escalas semejantes, de las que se arrepintió luego. Los versos 417-24 se repiten luego en 1145-1152. Tanto en esta leyenda como en otras suyas, hay bellas descripciones del paisaje llenas de lirismo. Tampoco están ausentes aquí las intervenciones del autor, que en ocasiones llegan a tomar carácter de extensísimas digresiones como el capítulo IV, que lleva el título «Donde verá el lector un capricho que tuvo el autor de escribir la presente leyenda». En él ensalza la omnipotencia divina y predominan los temas de la veleidad de la fortuna («¡Mas cuán falsas ¡ay Dios!, y cuán livianas / las cosas son de la mudable tierra!») y la evocación nostálgica de un pasado idealizado («Edad por dos pasiones / regida y dominada, / guiada por dos astros: / la gloria y el amor») que contrasta con un presente racionalista y sin fe. «El cantar del romero. Leyenda» Se publicó en Barcelona (Administración de Crédito Industrial, 1886) y consta de una «Introducción» escrita en Vidiago el 23 de septiembre de 1882, y tres partes, concluidas en el mismo lugar el 20 de noviembre del mismo año. Según Zorrilla, sus fuentes de inspiración serían «la voz de una muchacha [que] me la hizo concebir al son de su pandero» (1943, 289) y la vista de un «embudo / de piedra en que la mar boca le cava» y que allí llaman un bufón, «porque bufa, en verdad, y estruendo mete / que da pavura y amenaza estrago» (296). La canción de esta muchacha (I y II, 298-299) está escrita en cuatro estrofas con estribillo y posiblemente Zorrilla utilizó la versificación y algunos motivos de carácter popular para componerla. La acción tiene lugar en época más moderna que la del resto de sus leyendas pues trata de una mujer que vivía no ha cien años todavía, donde estoy viviendo ahora. (297), es decir, a finales del siglo XVIII. La historia de estos amores dura algo más de seis años, desde la marcha de Fermín, cuando Marifina tenía quince, hasta el día en que padre e hija supieron que Fermín estaba casado hacía dos años. La leyenda tiene elementos en común con otras anteriores como los del amado que marcha a hacer fortuna y promete volver, la promesa formal con intercambio de prendas ante una imagen sagrada, la espera en vano, las señales premonitorias, la promesa rota, y la vuelta de la enamorada del otro mundo. Para Russell P. Sebold «El cantar del romero» difiere de las demás leyendas de Zorrilla en que depende más bien de cambios producidos en la naturaleza o realidad material que de alteraciones obradas en la religión o realidad espiritual y en que su carácter fantástico se debería a la influencia tardía de escritores como Bécquer, Avellaneda, Alarcón y quizá Poe (1995, 205-207). Fermín, que no tiene más anhelos que el amor de Marifina, se ve forzado a marchar a América «sollozando», pero la lejanía y la influencia de su tío, un hombre de negocios de carácter dominante, le cambian en un ser calculador, frío, práctico, hecho en todo a ver la especulación. (1943, 329) Al igual que tantos otros, Fermín olvida sus promesas pero Zorrilla le excusa, como hizo antes con don Félix en «La Pasionaria», y justifica su comportamiento por la fuerza de las circunstancias. En el pasado, la aparición de un difunto para exigir el cumplimiento de una promesa habría dado lugar a un final edificante en el que los espantados protagonistas se habrían retirado a un convento. Pero los tiempos son otros, Fermín es un próspero comerciante que vuelve «gordo y crecido, / patilludo y bien plantado» y, a pesar de la profunda conmoción que le causan el escuchar repetidamente la canción del romero y la aparición del fantasma de su amada, regresa a América para continuar su vida. Aquí no ha habido ni malvados ni traidores sino unos jóvenes idealistas víctimas de las circunstancias y, contrariamente a otras leyendas de este género, en ésta no hay ejemplaridad ni moraleja. Como la protagonista de «La Pasionaria», Marifina vive tan sólo para amar y es otro de esos personajes obsesionados por una idea fija a la que sacrifican la felicidad y la vida: «Muerta te espero; / tú nuestras almas desligaste y muero». A los veinte años era bellísima, la mujer ideal romántica, hiperbólicamente descrita por el poeta como [...] mujer fantástica [...] con su apostura de sílfide pensativa y melancólica, con su acento de sirena, sus grandes ojos de corza, su andar gracioso de antílope, y su tristeza de tórtola, [...] ondina [...] [...] ángel [...]. Mujer fatal a su pesar pues es incapaz de amar a los demás hombres y quienes se enamoran de ella acaban metiéndose frailes o colgándose de una viga. Clarín gustó mucho de esta leyenda en la que su autor acertó a cantar toda la poesía que flotaba en aquellas brumas [...] todavía puede [...] describir con todos los primores de su locución poética, sin rival en el mundo por la facilidad, docilidad y afluencia, un maravilloso paisaje de la costa asturiana y narrar una dulcísima leyenda del país de Llanes. («El cantar del romero», Nueva campaña [1885-86]. Cit. por Navas Ruiz, 1995a, 165) Para Alonso Cortés, el mayor encanto de esta leyenda era su sabor popular (NAC, 854) y José María de Cossío la consideraba como «el canto del cisne del gran poeta legendario» (1960). La leyenda concluye con un prodigio sobrenatural que en otros tiempos habría tenido carácter de milagro y que ahora es discutido y considerado por quienes lo vivieron, el médico, el cura y el escribano, como una alucinación. Destaca el protagonismo del bufón en esta historia amorosa; es testigo evocador de un pasado feliz y, a la vez, de un temeroso misterio, y Zorrilla parece sugerir allí el suicidio de Marifina: ¡Ay! ¿Y qué es de ella? ¡Quién sabe! La ondina que se halló sola en la tierra, hija del agua, tal vez se volvió a las ondas. (1943, II, 324) Marifina se comporta como aquellos difuntos errantes de las leyendas tradicionales que se aparecían a los vivos y no hallaban la paz hasta haber recibido cristiana sepultura o habérseles cumplido una promesa. Al igual que las protagonistas de «La Pasionaria» o de «La azucena silvestre», ésta puede adquirir la apariencia de un ser vivo o de volver a la vida hasta cumplir su misión y lo que abraza Fermín y ven sus amigos parece un ser vivo y no un fantasma. La desaparición del pretendido cadáver y la presencia del relicario dan ambigüedad a una situación aceptada en principio como una alucinación. El narrador omnisciente finge desconocer la verdad y concluye preguntándose: ¿Era verdad la tradición? ¡Quién sabe! Eso dice el recuerdo legendario, y de Dios en los juicios todo cabe. Finalmente, se podría considerar «El cantar del romero» como una leyenda característica entre las tardías de Zorrilla en la que alternan los pasajes líricos con bellas descripciones del paisaje asturiano y con digresiones, aunque habría ganado mucho con la supresión de numerosos versos innecesarios e inermes. Es una composición polimétrica en la que alteran los versos de catorce sílabas con metro de romance, los romances octosilábicos y los heroicos, cuartetas y quintillas y, en varias ocasiones, el autor se sirve de la técnica teatral del diálogo. Va precedida de un prólogo en prosa, fechado el 30 de mayo de 1883 y, como en otros escritos suyos de aquellos años, Zorrilla viejo, desilusionado y pobre, casi olvidado por una España con cuyos valores ya no se identificaba, manifestaba en él su repulsión por el ambiente de un Madrid populachero y aflamencado, imagen fiel de una España amoral e irresponsable. Fue a refugiarse por una temporada en Vidiago, una aldea del campo asturiano que describe como una Arcadia pacífica, bellísima y fértil, y en casa de Manuel Madrid. Era éste un próspero hombre de negocios, con quien había intimado a poco de llegar a México, y de quien escribió en sus Recuerdos del tiempo viejo que era uno de los hombres que mejor idea me han hecho formar de la humanidad, y es a quien debo mejores consejos y más valiosos servicios, por más que yo no haya sabido o querido aprovecharme de ellos [...] Hombre de tanto corazón como perspicacia y mundo. (1943, II, 1901) Para él había escrito su leyenda, sin propósito de publicarla pero al pasar por Torrelavega, escribe Zorrilla, don Genaro Perogordo, otro amigo de los tiempos de México, se ofreció a imprimirla33, y ya en Santander, don José María de Pereda, «escritor notabilísimo, a quien puede llamarse el Walter Scott de la Montaña, [...] se empeñó en que la diera a luz, para hacerme la honra de pedirme su manuscrito». Establecidos ya el realismo y el naturalismo en la literatura, esta leyenda tiene unos personajes, con excepción de Marifina, unas situaciones y un escenario propios de las novelas regionalistas de Pereda o de Palacio Valdés. En esta ocasión, la región comprendía desde la villa de Llanes y los pueblecitos cercanos de Andrín, Puertas y Vidiago hasta San Vicente de la Barquera, ya en Cantabria, que es tradicionalmente tierra de indianos. Informado sin duda por sus amigos, el poeta discute aquí temas en candelero por aquellos días en el norte de España como eran el del cultivo del maíz, el del incipiente turismo y muy especialmente, el tan debatido de la emigración. Al igual que Pereda y otros escritores del septentrión, Zorrilla atribuye el empobrecimiento y la despoblación del norte de España a la manía de emigrar aunque, paradójicamente, hace protagonista de su leyenda a un indiano que prospera en México sin esfuerzo y vuelve rico. Los personajes tienen apellidos asturianos (Noriega, Mijares), las costumbres de los bailes al aire libre en la bolera al son de las castañuelas y el pandero son propias del país, así como el uso de palabras de uso local en estos lugares, como «escullar», «espetarse», «pomares», «jato» y «chirrión». No hay duda de que con este prólogo quiso el poeta recordar sus antiguas deudas de amistad con aquellos indianos asturianos y montañeses -Manuel Madrid, los hermanos Bustamente, Genaro Perogordo- de los tiempos de México y de Cuba y cimentar la recién adquirida de Pereda. Hay también referencias elogiosas a glorias nacionales oriundas de aquellas tierras como el político de Llanes José Posada Herrera (1815-1885) y el «opulento regenerador» montañés Antonio López (1817-1883), primer marqués de Comillas. Y el poeta concluye con que se daría por satisfecho si la leyenda llegara a hacerse popular en Asturias, y si por su lectura pudiera corregirse su gente de la manía de la emigración a América, y mi amigo de Vidiago no olvidarme y Pereda encontrar mi leyenda impresa tan de su gusto como le pareció en la rápida lectura de mi manuscrito... Mayo, 30-8334. (1943, II, 289) 2006 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales ____________________________________ Facilitado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario