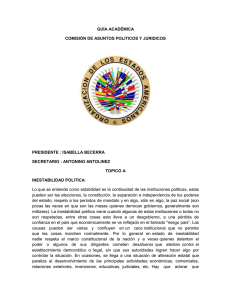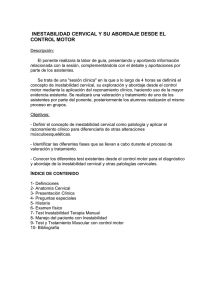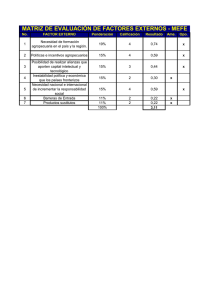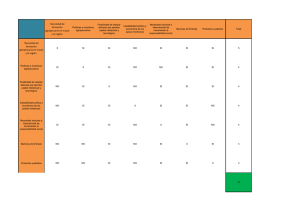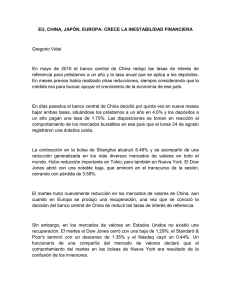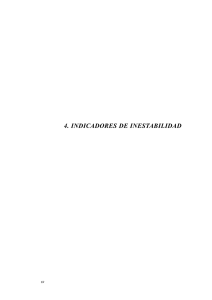- Ninguna Categoria
tica en dos siglos de vida argentina
Anuncio
(Este trabajo es un borrador preliminar) La cultura de la inestabilidad y las capacidades transformadoras de la política Al menos hasta aquí, no ha habido mucho debate que digamos sobre el Bicentenario. No porque no haya diferencias y cuestiones a discutir. Tal vez el hecho de que estas hayan quedado un poco en sordina en los últimos tiempos se deba a que la gran mayoría está un poco harta de la discordia política y asocia, un poco exageradamente, el debate de ideas con esa mala costumbre argentina que ya preocupaba hace cien años a Joaquín V. González. Pero tal vez la poca discusión se explique en mayor medida por el hecho de que los grupos de opinión y facciones en pugna están en términos generales conformes con su versión de las cosas y han ido desapareciendo los espacios (universitarios, mediáticos, institucionales) en que podrían cruzarse con los adversarios. Cierto es que esta Argentina facciosa en que vivimos no debe ser con la que soñaron los hombres de Mayo, ni los del Centenario. Curiosamente, una de las pocas cuestiones que sí se han puesto en discusión no refiere realmente al bicentenario sino a lo que podemos llamar el “segundo centenario”. Muchos de quienes proclaman en estos días inspirarse en el modelo económico vigente en 1910 y celebran los indudables logros que entonces el país podía mostrar a sus habitantes y al mundo, se han referido a la centuria transcurrida desde entonces como “los cien años perdidos”. Desde el revisionismo (que en verdad, en los años treinta fue el que inventó esa visión decadentista sobre el extravío argentino, hoy ya nacionalizada y a la que en estos días recurre con más frecuencia el liberalismo conservador) y el discurso oficial se ha tendido a responder que el centenario no fue la maravilla que se cuenta, que dominaba entonces una pequeña oligarquía que había creado un país para pocos. Se recrea así una discusión que viene de largo: para los conservadores y liberales, Argentina perdió el rumbo cuando irrumpió el populismo, y abandonó las políticas de apertura al mundo, economía de mercado y control de la movilización política de las masas que hasta entonces tan buenos resultados habían dado; para los populistas en cambio, el problema fue la reacción conservadora y oligárquica ante el incontenible avance de los sectores populares en su aspiración de compartir los frutos del desarrollo ampliando sus derechos políticos y sociales. No es el objetivo de este trabajo explorar los aciertos o errores de una y otra postura, sino más bien analizar aquello que ambas dan por obvio, que al país no le fue todo lo bien que hubiera podido irle, y la posibilidad de que hayan intervenido en ello algunos factores que no se tienen en cuenta, pero que podrían ser parte de las dos perspectivas en pugna. Entre estos factores hay uno que naturalmente se destaca: la inestabilidad. Que Argentina es un país que se ha caracterizado, durante el último siglo y hasta el presente, por el alto grado de inestabilidad es algo bien sabido. No por ello deja de ser pertinente reflexionar sobre las dificultades que ello ha acarreado a lo largo de la historia, y sobre el modo en que condiciona nuestra actual vida política: ¿de qué tipo de inestabilidad se trata?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?, y tal vez lo más importante, ¿la inestabilidad debe ser considerada una fuente de oportunidades o de problemas? ¿es un síntoma de la apertura al cambio, de una realidad en transformación, o es más bien indicio de la frustración recurrente de proyectos de cambio, de la dificultad para estabilizar un orden compartido dentro del cual sea posible procesar cambios duraderos? Empecemos por lo primero. A una mirada más detenida, se puede advertir que, en verdad, a lo largo del tiempo se hacen presentes varias “inestabilidades” distintas y combinadas: hay una de naturaleza económica, que se expresa en ciclos pronunciados de auge y caída de las variables macroeconómicas (nivel de actividad, tipo de cambio, inflación, ingresos, etc.); junto a ella, hay una inestabilidad propia de las instituciones (regímenes políticos y reglas de juego muy distintos que se sustituyen unos a otros cada pocos años); por último, una que afecta a los proyectos políticos y los consensos (mayorías que promueven fines muy distintos: el mercado o el estado, alineamiento con EEUU o antinorteamericanismo, el industrialismo subsidiado o las ventajas comparativas, distribucionismo social o disciplinamiento de las masas, garantismo normativo o mano dura, por poner sólo algunos ejemplos). Cabe preguntarse, entonces, si hay una relación causal entre estas distintas formas de la inestabilidad: ¿es acaso la inestabilidad económica la causa de las otras, y por tanto la que hay que resolver para alcanzar la estabilidad política? O al revés, ¿es preciso cambiar las instituciones de un modo irreversible, o formar de una buena vez un consenso estable en torno a un “proyecto de país”, para detener esos ciclos económicos tan breves como pronunciados? En la historia reciente pueden encontrarse claves también diversas para pensar sobre estas cuestiones. Así como para situar de modo más preciso la actualidad del problema: porque lo cierto es que, a pesar de que el fenómeno es persistente, la inestabilidad del régimen ya parece haberse superado, se ha acotado sensiblemente la inestabilidad de las reglas de juego desde la transición democrática hasta hoy, y, por otro lado, algunas formas de la inestabilidad económica, entre ellas la inflación, pudieron ser contenidas durante algunos años, si no en forma irreversible y absoluta, al menos en términos relativos. Tomando en cuenta estos indicios de relativa estabilización, cabe preguntarse entonces sobre lo que habría cambiado entre la etapa dominada por una “inestabilidad aguda” y la actual. Y al respecto un dato salta a la vista: la Argentina que entre mediados del siglo XX y los años setenta fue el “reino de la inestabilidad” fue también la Argentina de la movilidad social asecendente, de un grado comparativamente muy alto de igualdad social y de movilización social y política de los sectores populares. La estabilización cabría asociarla, entonces, no sólo a una “conquista” sino a una “pérdida”: a una progresiva, y cada vez más pronunciada, desigualación de condiciones. Así lo interpretan muchos autores, entre ellos, Pablo Gerchunoff y Lucas Llach en Entre la equidad y el crecimiento (texto de 2004): el “siglo de la igualdad” como denominan al segundo centenario, habría sido un siglo inestable, entre otras cosas, debido a la presencia de fuerzas sociales que resultaron ingobernables para el sistema político y el sistema económico. ¿Puede inferirse de ello que existió, y tal vez aún existe, una disyuntiva histórica que enfrenta igualdad e inestabilidad, de un lado, a estabilización y desigualación creciente, del otro? En cierta literatura crítica del proceso de democratización experimentado en las últimas décadas, y en ciertos argumentos políticos “progresistas” actualmente en danza, se postula esta asociación para justificar el rechazo o la desconfianza hacia la estabilidad, y la tolerancia hacia variadas expresiones de la inestabilidad: inflación, ruptura de normas constitucionales y procedimentales, etc. Incluso se justifica en estos términos el rechazo al acuerdo y los consensos como medios para introducir cambios: una voluntad que “desequilibre” en la puja entre intereses y valores, esto es, que introduzca una inestabilidad creativa e innovadora, es necesaria para que la política haga efectiva su “capacidad transformadora”. Por esta vía nos enfrentamos al tercer interrogante inicialmente planteado. Y debemos considerar la tesis según la cual la inestabilidad no sería un problema a resolver, sino el indicio de una “batalla en curso”, desde hace décadas indefinida, entre fuerzas del cambio y el statu quo. Si esto es así, todavía sería necesario atravesar fases de inestabilidad aguda, para poder llegar más adelante a una situación, además de estable, deseable en términos de calidad democrática, igualdad social, respeto de derechos, etc.. Dar prioridad a la estabilidad, según esta perspectiva, sería una forma de detener y frustrar cambios posibles y necesarios. Estos argumentos, por tanto, legitiman lo que podemos llamar una “cultura de la inestabilidad”, fortalecida en los últimos años a raíz de la desconfianza que la crisis económica, social y política con que se inauguró el nuevo siglo generó respecto de la capacidad transformadora de las instituciones del liberalismo y la república. En este trabajo se intentará someter a crítica esta cultura, a partir de la hipótesis de que la convivencia mantenida hasta mediados del siglo XX entre inestabilidad y movilidad social (o igualación de condiciones) desde entonces fue sustituida por otra, entre inestabilidad y desigualación, que justifica asociar los esfuerzos por recuperar grados de igualdad perdidos a iniciativas estabilizadoras. Con esta idea en mente en primer lugar argumentaremos que la inestabilidad económica, política e institucional experimentada en forma aguda entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado no tuvo por causa la igualdad de condiciones heredada ni el “empate” de ella resultante, sino fundamentalmente otros rasgos, sólo circunstancialmente asociados a ellos, y que los sobrevivieron en el tiempo: la debilidad del estado, el espíritu refundacional presente en casi todos los proyectos políticos y el comportamiento mayormente faccioso de los actores sectoriales. En segundo lugar, y en relación a lo anterior, que la desigualdad creciente a partir de los años setenta no ha estado tan asociada a la aplicación de “políticas estabilizadoras” como a su frustración, y al imperio de relaciones de fuerza crecientemente desiguales en un contexto persistentemente inestable. Y por último, que la capacidad transformadora de la política no ha probado ser mayor, ni en nuestro caso ni en ningún otro, en un ambiente inestable que en uno estable. La inestabilidad que aún padecemos, y la cultura que la celebra, deben considerarse, en este sentido, como remanentes estériles de fenómenos en su origen asociados efectivamente a la juventud, la movilidad y la apertura al cambio, en un maridaje que caracterizó a la sociedad y la política argentinas hasta mediados del siglo pasado, y más en particular a la vía populista a través de la cual se canalizó hasta entonces la democratización y la igualación social. Pero, en la imposibilidad de reeditar esa asociación, la inestabilidad, y con ella el populismo, se han vuelto obstáculos más que alicientes o recursos para recuperar el dinamismo y la integración social perdidos. 1. La historia argentina del siglo XX ha sido descrita con justeza como el cementerio de una impresionante cantidad y variedad de proyectos políticos. Prácticamente no ha habido fenómeno de la política mundial que no haya tenido alguna expresión entre nosotros, que no se haya intentado implementar, y en ocasiones haya llegado a disfrutar de su cuarto de hora, en la forma de un régimen, o al menos de un gobierno, para al poco tiempo descomponerse y esfumarse, dando paso al siguiente experimento, que habría de correr al tiempo una suerte semejante. Esta sucesión de auges y crisis políticas fue acompañada, seguida o antecedida, según los casos, por ciclos económicos igualmente pronunciados. El fenómeno denominado stop and go alcanzó entre nosotros rasgos extremos en el último tercio del siglo XX: la economía argentina se derrumbó y renació varias veces entre los años setenta y la actualidad. Y ya se habían dado fenómenos de este tipo entre nosotros antes de que la ciencia económica les diera ese nombre: ciclos muy marcados de auge y recesión fueron frecuentes incluso durante la fase más exitosa de la expansión argentina, tal como han mostrado estudios recientes sobre el final del siglo XIX. ¿Las recurrentes crisis económicas fueron causa de la inestabilidad política? ¿O fue al revés? ¿O ambas fueron causadas por un tercer fenómeno que habría aun que identificar? Entre los posibles candidatos a considerar como factores causales se destacan dos que se convirtieron en temas clásicos de la sociología argentina de los años sesenta, obsesionada por las secuelas dejadas por el peronismo, temas que están fuertemente relacionados entre sí: el carácter débil, disgregado o “ausentista”, de las clases dirigentes, y el poder desafiante de sectores populares fuertemente integrados y movilizados. La literatura sobre la falta de una clase dirigente unificada y homogénea, políticamente interesada en el gobierno del país, refiere en ocasiones a la heterogeneidad estructural y espacial de las capas superiores de la sociedad, y en otras alude a rasgos de su cultura y su ideología, que la habrían inclinado a la abstinencia política y a la persecución de fines meramente coyunturales. Así, en distintas variantes, estas tesis destacan la escasa capacidad de acción colectiva en el vértice de la sociedad. Y, directa o indirectamente, llevan a identificar otro “problema”: que esa capacidad “sobra” en el otro extremo de la estructura social. Esta sería la causa de un “empate” al que se han referido en distintos términos autores como Guillermo O´Donnell y Juan Carlos Portantiero, que en síntesis habría significado una crónica tensión entre las clases y entre los intereses, haciendo a la sociedad argentina ingobernable, y crónicamente inestable. La temprana movilización política y sectorial de las clases subalternas, la presencia de poderosos movimientos sociales y políticos que las tuvieron por principales protagonistas, habría hallado escaso freno o contención en un contexto de debilidad de las capas superiores. Ahora bien: anotemos que en las sociedades democráticas, “empates” como ese suelen ser un factor de estabilidad, no de inestabilidad. ¿Por qué en nuestro caso habría tenido el efecto inverso? Una explicación habitualmente utilizada al respecto es la de la “reacción conservadora”: las clases altas argentinas y sus expresiones políticas, por su propia debilidad, a diferencia de las de las naciones desarrolladas que aceptaron o incluso promovieron el Estado de Bienestar, no toleraron esa situación, ni mucho menos la igualación de condiciones que de ella resultó, y respaldaron proyectos políticos disruptivos, impulsaron “reacciones” que no alcanzaron a revertir la igualación, pero sí a volverla conflictiva, inestable. Otra explicación que corre por carriles similares alude a la “sobrecarga de demandas”: ella habría debilitado la autonomía y cohesión del estado y su capacidad por tanto de mediar y resolver conflictos, volviéndolo arena de permanentes tensiones entre intereses, rápidamente devenidas en conflictos políticos y sobre la legitimidad de las reglas de juego. Una tercera variante de estas explicaciones es de índole económica: la distribución del ingreso que habría resultado de (y a su vez reprodujo) este empate social no era compatible con los niveles de productividad y el grado de desarrollo general de la economía, ni con los recursos disponibles en el estado, por lo que habría provocado crónicos desequilibrios económicos (inflación, crisis de la balanza de pagos, etc.) y socio-políticos (deslegitimación del sistema institucional y de los instrumentos de regulación económica). Estas explicaciones son, agreguemos, frecuentemente evocadas para dar cuenta tanto del desarrollo del régimen peronista, como de su caída y del proceso político que le siguió. Lo que no es casual pues el orden peronista puede considerarse el momento culminante del “empate” entre clases, expresión y a su vez aliciente de la pérdida de cohesión y del debilitamiento político de las clases altas vis a vis los sectores populares. En el peronismo, desde entonces eje de nuestro sistema político, se habría reproducido así la tensión entre una sociedad “demasiado” igualitaria y movilizada, y un sistema económico y político crónicamente impotente para gobernarla. Señalemos, sin embargo, que, aunque estos factores sin duda tuvieron su importancia en la crisis del régimen peronista, y también en la dificultad posterior para estabilizar otro régimen que lo reemplazara, a un análisis más detenido resultan más importantes que la igualdad en sí misma y la “debilidad” relativa de las clases altas, los rasgos culturales y políticos que las relaciones entre las clases y actores adquirieron. Si la igualdad y el “empate” resultaron ingobernables, ello no se debió tanto a su “grado” como a su forma y significado: no fue tanto que la Argentina peronista fuera “demasiado igualitaria” para sus posibilidades institucionales, económicas y para la “tolerancia” de las clases altas”, como que fue una sociedad que incorporó otros factores particularmente problemáticos. Factores que, agreguemos, han sobrevivido a la paulatina extinción del rasgo igualitario que en principio caracterizaba el medio en que operaban. Dos datos pueden a este respecto destacarse. Por un lado, el carácter faccioso de los intereses que se hacen presentes en el estado, que no tendría tanta relación con el relativo equilibrio entre clases e intereses, como con las dificultades para establecer formas de cooperación entre ellos y la consecuente reducción de los vínculos entre grupos y actores particulares (no sólo entre obreros y capitalistas, sino al interior de esos grandes campos) a juegos de suma cero. Por otro, el modo en que la lucha política introdujo sus propios factores de inestabilidad, al hacer de la redefinición de las identidades y alineamientos de los actores su finalidad más importante e inmediata: la política se orientó así casi permanentemente, tanto durante como después del régimen peronista, a la conformación de un “nosotros” (el “campo del pueblo”, la identidad de la “nación”), y a la composición de proyectos refundacionales con ese fundamento, orientados a lograr una recomposición amplia y definitiva del sistema de partidos, y relativamente indiferentes a la resolución de problemas más pedestres e inmediatos y a la formación de consensos específicos a ello dirigidos. Esto permite entender que, prácticamente todos los programas de gobierno posteriores al ´55, aun los que buscaron preservar la igualdad de condiciones heredada del régimen depuesto (como hicieron los gobiernos semidemocráticos de Frondizi e Illia), asumieran al mismo tiempo la imperiosa necesidad de corregir la identidad política de las mayorías que había resultado de esa situación. Y también permite entender que la progresiva desigualación de condiciones que tendría lugar a partir de los años setenta, acompañada ciertamente por el fortalecimiento y la homogeneización de los actores predominantes, no resolviera el problema de inestabilidad, incluso lo agravara, sobre todo en lo que respecta precisamente al aspecto económico: nunca la economía argentina fue tan inestable como durante el proceso de desarticulación de los sectores populares que llevó adelante la última dictadura y en el curso de las crisis sucesivas que golpearon sus ingresos y oportunidades en los años que le siguieron. 2. Historiadores como Halperín Donghi y estudiosos del estado como O´Donnell han aludido a la debilidad de las instituciones públicas frente a una sociedad movilizada en claves facciosas, y a la presencia de movimientos políticos con aspiraciones refundacionales, y por tanto excluyentes, como los factores decisivos tanto para explicar los pronunciados ciclos económicos, como las dificultades para que la vida política transcurriera por canales estables en la segunda mitad del siglo pasado. La debilidad del estado, aclaremos, no es asociada a su tamaño, sino a su falta de autonomía y cohesión: un aparato estatal como el de los años cincuenta y sesenta, que intervenía en una cantidad de cuestiones, pero sin capacidad efectiva de regularlas y resolver conflictos, era ya un estado débil. Y lo siguió siendo bajo los experimentos autoritarios o semidemocráticos posteriores. Lo característico del período de inestabilidad aguda sería, en esta perspectiva, que el estado se volvió terreno privilegiado de disputas de todo tipo, y quedó progresivamente sumido en conflictos que no podía resolver. Ello permitiría explicar, a su vez, que el proceso de desigualación de condiciones no fuera acompañado de la imposición de un orden estable, sino de una sucesión de ajustes, todos ellos más o menos caóticos, de los que no resultaron nuevas instituciones y reglas de juego, sino apenas relaciones de fuerza cada vez más desiguales, pero todavía precarias, por falta de legitimidad y acuerdos entre los principales actores sociales y políticos. Fue así que Argentina, mientras perdió progresivamente grados de igualdad e integración, también fue dejando por el camino capacidad de acción colectiva, sobre todo en los sectores bajos de la sociedad, aunque no sólo en ellos: la desagregación sectorial e institucional terminaría afectando también a los partidos conservadores, la iglesia católica, las asociaciones empresarias y las fuerzas armadas. Y no ganó en estabilidad, sino que en gran medida conservó los rasgos de inestabilidad que desde antes la venían caracterizando, e incluso en algunos aspectos, como en el de las relaciones económicas, incorporó algunos nuevos. De allí también que las relaciones de poder resultantes entre las clases, y entre ellas y el estado, no sólo deban considerarse problemáticas por su desigualdad, sino por su precariedad. Y que no estemos solamente frente a un problema creciente de injusticia, sino a uno simultáneo de desorden: ambas problemáticas, desorden e injusticia, tendieron a alimentarse incluso entre sí. Esta perspectiva nos lleva a revisar la premisa según la cual la economía, la política y las instituciones argentinas son rígidas, “resistentes al cambio”, y la inestabilidad en ellas responde a una prolongada y aun irresuelta batalla entre fuerzas “innovadoras” y las del orden. La vida política y económica argentina ha dado prueba suficiente a lo largo de los años de lo estéril de procesos de cambio que sacan circunstancial provecho de la labilidad de la situación, hasta que ella se vuelve en su contra. Por regla general los proyectos de cambio que logran consenso enfrentan su momento decisivo no cuando chocan contra resistencias de un statu quo rígido y reactivo, sino a la hora de mantenerse en el tiempo, proveerse de bases firmes en un escenario que muta rápidamente y diluye las novedades de ayer por el influjo de otras de hoy, y así una y otra vez. Con todo, cabe preguntarse si en este pantanoso escenario, que conspira contra los esfuerzos encaminados a crear instituciones estables, no se reproducen también algunos rasgos permanentes. ¿Qué es lo que perdura a lo largo de estos ciclos, y cómo lo logra? Ante todo, perduran los ya mencionados factores causales de tal situación: la facciosidad de los actores sectoriales, el refundacionismo político, y la debilidad de las instituciones públicas. Si consideramos los años de experiencia democrática acumulados desde 1983, es fácil advertir la eficacia persistente de los mismos. El primer gobierno democrático, encabezado por Raúl Alfonsín, se propuso como meta, al menos inicialmente, utilizar la legitimidad democrática conquistada para recuperar grados de igualdad social y económica perdidos durante la década anterior. Su sucesor, Carlos Menem, en cambio, optó por el camino inverso: aceptó la desigualdad económica como punto de partida para conformar un nuevo orden de relaciones entre actores económicos y entre ellos y el estado. Lo que ambos intentos tuvieron en común es que no pudieron poner remedio a la debilidad de las instituciones públicas, ni al aprovechamiento faccioso de esa debilidad por parte de intereses sectoriales, en particular, aunque no solamente, los predominantes. Por lo que estos déficits se reprodujeron a lo largo del tiempo. La “estabilidad” de ciertos actores e instituciones, que lograron reproducirse y conservar sus recursos y áreas de influencia en medio del proceso de democratización, reprodujo también las condiciones de la inestabilidad: dos buenos ejemplos de ello son el modelo sindical y el sistema de distribución federal de impuestos. En ambos casos se trata de instituciones que fomentan comportamientos poco colaborativos, juegos de suma cero en la distribución de recursos públicos y en la negociación entre los actores económicos y entre ellos y el estado. Y en ambos casos, podemos decir, se trata de “sobrevivientes” al proceso de reformas democráticas y de mercado que el país atravesó en los años ochenta y noventa. Que han tenido un papel relevante en la gestación de fórmulas de gobierno precarias en cuanto a su legitimidad, y a la vez demasiado rígidas para enfrentar las coyunturas de crisis: la informalización de buena parte de la fuerza de trabajo desde principios de los años ochenta y la imposición extorsiva de arreglos fiscales federales a la larga inviables para las cuentas nacionales, tanto en los ochenta como en los noventa, son dos buenos ejemplos de ello. En resumidas cuentas, aun cuando algunas formas extremas de la inestabilidad, como el choque entre distintos principios de legitimidad y la hiperinflación, pudieron ser contenidos, ello no dio lugar a instituciones suficientemente sólidas para evitar que los factores estructurales de desorden siguieran operando, y condujeran al sistema político y económico a nuevas crisis agudas. Este es el cuadro de situación que las décadas de democracia nos han legado. Otro rasgo que tuvieron en común los proyectos políticos de la etapa democrática, entre sí y con sus predecesores, fue la pretensión recurrente de refundar el sistema político, ahora a través de un amplio realineamiento de actores que diera nueva vitalidad a las fuerzas políticas, o redefiniera su identidad y los clivajes entre ellas. Esta pretensión es, en verdad, tan antigua como los mismos partidos mayoritarios y tiene todavía hoy manifestaciones muy potentes, una de las más habituales, la que se denomina “transversalidad”. La transversalidad es la fórmula con que se promueve una coalición que atraviese a todas las fuerzas políticas existentes, mayoritarias o minoritarias, antiguas o más recientes, y de este modo las descomponga, para componer otras nuevas, que han de protagonizar una nueva etapa de la vida política nacional, una “nueva política” tanto en sus estilos, como en su agenda y programas. Antecedentes de ella pueden encontrarse en las etapas formativas del radicalismo y el peronismo, así como en cada uno de sus ciclos de auge. Parte del supuesto (que por cierto no carece de asidero), de que los intereses y las ideologías son mal agrupados por los partidos existentes: los obreros están con los conservadores, las clases medias acomodadas con los reformistas sociales, etc. Y que esa es una causa fundamental de nuestra inestabilidad política. Para tener una mejor política, por tanto, hay que empezar por “agruparlos bien”, esto es, agrupar en una misma coalición o fuerza a todos aquellos que perteneciendo a distintos partidos, podrían compartir posiciones similares en los temas prioritarios de la agenda. Lo cierto es que, al pasar revista a nuestra historia reciente, puede advertirse que todos los gobiernos y líderes de las últimas décadas destinaron buena parte de sus energías a llevar a la práctica este tipo de realineamientos: lo hicieron los radicales frente al peronismo, los peronistas con los radicales, los militares, la izquierda y la derecha con ambos. Y el resultado fue siempre decepcionante. En ocasiones lograron debilitar los alineamientos políticos heredados, pero recurrentemente fracasaron en su promesa de crear otros más duraderos y productivos en términos programáticos, de intereses o identidad. La expectativa de que reordenando el sistema de partidos se podría terminar con la “vieja política” y crear nuevos actores más estables, con reglas de juego también más estables, falló sistemáticamente. Tras casi tres décadas de vida democrática, el resultado ha sido más bien un sistema que, pese a que gira en torno a dos grandes partidos, y en los últimos años cada vez más en torno a una sola fuerza predominante, el peronismo, no cuenta con ninguna de las características que definen a los sistemas consolidados: estas fuerzas son poco más que conglomerados de líderes y agrupamientos que carecen de cohesión, reglas de juego internas y se fragmentan y reagrupan según necesidades o conveniencias circunstanciales. 3. En la historia reciente existen unos cuantos ejemplos de innovaciones políticas, económicas e institucionales que fueron posibles gracias a un contexto de relativa estabilización. Así como otras muchas que se frustraron precisamente por la inestabilidad reinante. Entre las primeras cabe destacar los acuerdos alcanzados en los años ochenta con países vecinos, limítrofes en el caso de Chile, comerciales en el de Brasil; los acuerdos interpartidarios para reformar las instituciones militares (a través de las leyes de Defensa y Seguridad) a fines de esa misma década, las innovaciones que permitieron racionalizar la administración financiera y el manejo presupuestario a partir de 1992, el Pacto de Olivos para la reforma de la Constitución, o las reformas fiscales y monetarias que dieron inicio en 2002 a una larga etapa de expansión económica. Por supuesto, estos cambios pueden considerarse más bien excepciones, y como tales, fenómenos precarios y parciales en un medio dominado por la instabilidad, que en alguna medida los esterilizó. Pero eso no quita que produjeran algunos efectos de largo plazo, que incluso perduran hasta nuestros días. Se trata además de cambios que en casi todos los casos tuvieron lugar en un segundo plano de la lucha política, mientras en el centro de la escena se debatían otros asuntos, se llevaban adelante iniciativas mucho más glamorosas y llamativas, en muchos casos presentadas como parte de proyectos o batallas refundacionales, de alcance epocal, que habrían de cambiar de una vez para siempre la vida política y económica nacional. Los acuerdos con países vecinos y la ley de Defensa se concretaron mientras en la arena política se debatía sobre el Plan Austral, los paros generales de la CGT y las rebeliones carapintadas; los cambios en la administración presupuestaria y el Banco Central, mientras se instrumentaban a toda velocidad las privatizaciones y otras medidas que concitaron mucho más rechazo y también mucha más adhesión; y los acuerdos sobre la política de reactivación de 2002, mientras la sociedad se movilizaba contra la elite política y los banqueros, y el gobierno y el Congreso se debatían para lidiar con las secuelas del fin de la Convertibilidad. Sin duda que estas otras decisiones “en la inestabilidad” significaron también, según los casos, avances y retrocesos, costos y beneficios para un sector u otro y para el propio estado. Pero a la larga demostrarían tener efectos más circunstanciales que esas otras “cuestiones secundarias” que, con su gran repercusión, opacaron. Ello ilustra el punto planteado al comienzo respecto a que la inestabilidad no suele ofrecer un terreno más fecundo para la gestión del cambio que la estabilidad. Al menos en la experiencia argentina desde mediados del siglo XX, es evidente que resultó serlo bastante menos. No estamos diciendo nada que no hayan demostrado ya repetidas veces la moderna teoría institucional. Ella ofrece algunos buenos argumentos generales como para desconfiar de la cultura de la inestabilidad: cuando las relaciones de poder entre actores son muy lábiles, todos ellos se vuelven impotentes para resolver problemas bastante básicos e insoslayables de acción colectiva, más allá de que según las circunstancias puedan sacar ventajas en algunos terrenos, o considerarse vencedores en ciertas disputas. Todos pueden tener esperanzas en disfrutar de su “cuarto de hora”, pero se verán obligados a gastar enormes recursos a la espera de esa oportunidad, y otro tanto una vez que ella haya pasado. Estas son las reglas de la “política de la inestabilidad” que tanto atrae nuestra atención y ocupa toda o casi toda nuestra escena pública. Y que se corresponde con una exaltación del papel que tiene la voluntad en los procesos de cambio: la voluntad, se supone, es por definición la “fuerza del cambio”, es la que “hace la diferencia”, “inclina la balanza” en una dirección u otra; y si no logramos concretar los cambios deseados, se puede suponer, es porque “falta voluntad”. Contra esta idea también se han batido siglos de pensamiento democrático y republicano: él nos enseña que el recurso decisivo para motorizar y sobre todo para sostener cambios efectivos no está en el ánimo de los líderes ni de las masas, está en la existencia de instituciones abiertas a la reforma. La existencia de este tipo particular de instituciones, que son capaces de procesar el cambio en la sociedad, en el estado, y también sobre ellas mismas, define a un orden democrático. Y según esa definición es que habría que medir nuestra capacidad política, y la capacidad innovadora de nuestras prácticas y nuestra cultura. Esto nos lleva a la consideración de un último asunto: la forma en que la inestabilidad económica y política se combinan en nuestros días. No son pocos los análisis económicos que sostienen que los factores que estaban detrás de los ciclos stop and go (falta de financiamiento externo y deterioro de los términos de intercambio, presiones distributivas y sobre los precios relativos que afectaban la balanza comercial y forzaban a elegir entre retraso cambiario o inflación) han tendido a desactivarse o al menos moderarse, tras la hiperinflación de 1989-1990 y, en mayor medida aún, el ajuste que siguió a la salida de la Convertibilidad. Si esto es así, cabe preguntarse en qué medida los factores políticos han acompañado este cambio de contexto, y si no lo han hecho, por qué, y cuales son las vías a recorrer para que lo hagan. Si los factores políticos de la inestabilidad cumplen en nuestros días un rol determinante sobre los ciclos económicos, entonces la resolución de algunos problemas en ese terreno, que se arrastran desde hace décadas, en el sistema de partidos y la competencia electoral, en el sistema federal y el sindicalismo, adquiere una nueva y más urgente significación. Uno de estos problemas, es el de la asociación entre “cambio político y social” y populismo. Dadas las características de la sociedad y la política argentinas de un siglo atrás, su juventud, el peso de la inmigración, la heterogeneidad territorial, etc., el populismo constituyó tal vez la única vía disponible para dar paso a la democracia y la igualdad en un contexto de incertidumbre. En el largo ciclo de convulsión económica, política e ideológica con que debió lidiar Argentina entre las dos grandes guerras, el populismo pudo ser a la vez un motor del cambio y la respuesta necesaria a la carencia de orden, dado que el contexto justificaba la desconfianza en que las instituciones de la república pudieran bastarse para producir tanto una cosa como la otra. Pero desde que la estructura del estado y de la sociedad cambiaran radicalmente, se debilitaran y al mismo tiempo volvieran mucho más rígidas, él ya no parece ofrecer una solución para ninguno de los dos problemas. Apenas pudo seguir siendo una justificación para la frustración: ha dejado de ser una fuerza eficaz tanto para el orden como para el cambio, y apenas logra reproducir una cultura y una política basada en el resentimiento. Los fracasos de las instituciones económicas y políticas del liberalismo, condensados en el derrumbe de 2001, intensificaron la demanda social de ese placebo. Pero ni la democracia ni la economía argentinas están hoy en la misma necesidad de sus remedios que en el ciclo clásico del populismo: la democracia cruje pero sigue siendo la única solución institucional posible, el mundo ofrece demasiadas oportunidades como para que se justifique volverle la espalda. Junto a estos desafíos políticos e institucionales, la rediscusión del problema del cambio y la estabilidad nos confronta con un desafío propiamente intelectual: y es que como fruto del ciclo de inestabilidad aguda, y aún reforzado en los años de la democracia, se ha tendido a imponer una perspectiva coyuntural y politicista en las reflexiones sobre los problemas nacionales. Esta tendencia sin duda tuvo razón de ser: ha sido en gran medida en el despliegue del arte político que se han resuelto, en un sentido u otro, sucesivas y ya incontables coyunturas dilemáticas a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, al mismo tiempo, ella ha dificultado la puesta en perspectiva de más largo aliento de cuestiones que, en tiempos de auge de la economía desarrollista, la sociología de la modernización y la historia social solían denominarse “estructurales”. A la consideración del cambio en esas estructuras el debate académico y público le debe hoy una mirada atenta y renovada.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados