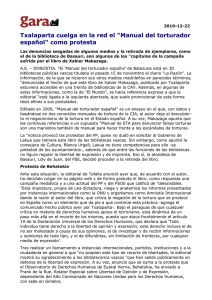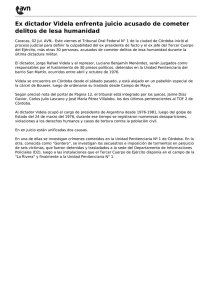La pregunta más temida
Anuncio

La pregunta más temida Carlos Salem Explicar una obra de teatro, en este caso El torturador arrepentido^ es como explicar un chiste o una carta de amor: supongo que si tienes que hacerlo es porque el chiste no tenía gracia o el amor era una farsa. N o explicaré, pues, la obra que antecede a estas palabras. Cada lector que recorra el libreto o cada espectador que la vea representar decidirá si es buena o mala. Pero sí quiero comentar algunos aspectos de la historia, ciertas elecciones que han ocupado casi la mitad de mi vida hasta llegar al texto presente. N o fui uno de los miles de represaliados directos de la última dictadura argentina. Imagino que me salvaron la edad y la geografía: cuando Videla y sus cómplices comenzaron el desguace del país y de su memoria, en marzo de 1976, yo era poco más que un crío y vivía en una próspera ciudad de la Patagonia, a más de mil kilómetros de Buenos Aires o de los otros puntos el país en los que la sangría fue temprana y brutal. Después se supo (después, como casi todo, cuando se quiso saber), que parte de la cúpula militar planeaba hacer de la gran extensión del Sur el feudo para un hipotético partido político que la perpetuase en el poder si los vientos Made in USA cambiaban y había que dejar volver a la democracia, esa debilucha. Tal vez por ese y otros factores, en la ciudad en la que me crié no hubo una noción temprana de lo que estaba pasando. N o sabíamos. O no queríamos saber. Carlos Salem: El torturador arrepentido, Ed. Ya lo dijo Casimiro Parquer, Madrid, 2011. 59 Sin ánimo de descargo, diré que al no existir todavía internet, la información quedaba en manos de los medios de comunicación tradicionales, aliados de los militares o intervenidos por ellos, tras las convenientes purgas y desapariciones de los periodistas que pudieran resultar contestatarios. Y aun así, uno podía saber cosas. Fragmentadas, sin confirmar, en voz baja. Pero algo te iba llegando. Mujeres calificadas de locas y con pañuelos blancos en las cabezas indómitas, trazaban con sus pasos surcos contra el olvido frente a la casa de gobierno cada jueves. Eso no salía en los diarios, o salía apenas para señalarlas como pobres madres confundidas que pedían por unos hijos que habían huido del país, al principio, y más tarde como agentes de una campaña anti-argentina. Algo sabías, pero era muy poco, frente al pensamiento dominante, la bovina decisión de mirar hacia otro lado porque buena parte del clase media había pedido, por acción u omisión, que los militares vinieran a poner orden en el país. Cuatro décadas de dictadura Y no me refiero a la España franquista. Cuando hablo con alguien sobre este tema en Europa, salvo contadas excepciones, se sorprende al saber que el golpe de Estado de Videla y su banda, no fue, ni mucho menos, el primero de nuestra historia, sino la culminación de una larga sucesión de cuartelazos. Entre 1930, año del primer golpe de estado y 1983, cuando se disolvió la última junta militar, pasaron 53 años. Y en ese período, durante 34 años, el poder estuvo en manos de presidentes militares o civiles puestos a dedo e impuestos por las armas. Y los números resultan aún más reveladores si tenemos en cuenta que de los 19 años democráticos, 7 correspondieron a dos gobiernos salidos de procesos electorales en los que estuvo proscrito el partido mayoritario. Una suma al vuelo, pero difícil de rebatir, indica que durante esos 53 años sólo tuvimos 12 de gobiernos (buenos o malos, no viene al caso) libremente elegidos y más de 40 de regímenes autoritarios. Eso deja marca. 60 Eso tiene que dejar marca. La oligarquía estaba habituada a llamar a la puerta de los cuarteles para que los uniformados pudieran orden y defendieran sus privilegios. Y casi sin darse cuenta, la clase media consolidada en los años 60 hizo lo mismo cuando el tercer gobierno de Perón se le fue de las manos a su viuda. Sólo que esta vez fue diferente. En lugar de un correctivo para que una sociedad díscola no se saliera del rumbo más conveniente para sus clases acomodadas, Videla y los suyos implantaron un modelo nazi a escala masiva. Y eso no puede ocurrir sin la complicidad de la mayoría de la sociedad. La duda más atroz N o sé qué hubiera ocurrido conmigo si el golpe me pilla con cuatro o cinco años más, o en una gran ciudad. Tal vez no estaría escribiendo estas páginas si no enterrado en una tumba sin nombre, O tal vez hubiera mirado para otro lado cuando grupos paramilitares se llevaban a un vecino, como tantos, y calmado mi conciencia con el mantra tan popular en aquellos años: «algo hecho». Nunca lo sabré. Algunos amigos que leyeron esta obra a lo largo de los años, cuestionaban que mi torturador era demasiado bueno y el vengador demasiado blando. Y siempre respondí lo mismo: no pretendía escribir un ajuste de cuentas con los dictadores argentinos, sino tratar de comprender los mecanismos individuales que acaban pariendo monstruosidades sociales. Como ciudadano, siempre me he manifestado en contra de la pena de muerte, con una sola excepción: los genocidas que además de masacrar a un país, violan su identidad y su conciencia con el ejemplo infame de la impunidad de la que suelen gozar cuando ya yo tienen el poder. En esos casos, y sólo en esos casos, creo en la pena de muerte, porque lo más dañino no es lo que han hecho, por horrendo que sea, sino la lección que dejan a la sociedad: si tu crimen es tan enorme que la mayoría de la población es tu cómplice 61 por omisión, puedes salir bien librado. Eso corrompe la moral de un pueblo y deja una herida que tarda décadas en curarse, si es que cicatriza alguna vez. Los pequeños tiranos Pero durante años me atormentó la sospecha de que lo más peligroso no es la existencia de hitlercitos tercermundistas como el general Videla, tan seguros en su demencia, sino que haya miles y miles de posibles seguidores de la corriente, por sucia que sea el agua que esa corriente trae. Ya hace mucho tiempo que repito que la Humanidad me gusta... de uno en uno. Quiero decir que los torturadores orgullosos y confesos son una anomalía terrible, pero mensurable. Lo otro, no. Lo gris, lo que nos hace aceptar lo inaceptable, es el verdadero horror del que, quizás, hablaba Conrad. Por eso tardé quince años en decidirme a escribir esta historia. Y diez más hasta que la mostré a la directora María Suanzes, con la intención de que fuera representada. Y por eso evité construir un torturador prototípico, encarnación del mal, y escribí un mayor Horacio Morales que incluso llegó a creer, durante un tiempo, en que hacía lo más justo para su país. Un soldado convencido de que servía para algo, aunque en realidad escapaba de sus propios fantasmas y de su frustración personal. N o quise fabricar un torturador querible, ni mucho menos, sino indagar en las zonas grises. Me pareció más interesante cavar en la mente de un hombre que, en otro contexto, habría sido considerado un buen tipo, pero que cuando llegó el momento de la verdad, cuando supo íntimamente que colaboraba con una aberración, tardó demasiado actuar para evitarlo. Que es lo mismo que ayudar a que ocurra. Quería un torturador dotado de conciencia (de hecho, el propio Horacio no es un torturador en el sentido estricto de la palabra, pero permite que eso ocurra, aunque lo evite algunas veces), y preguntarme cómo podía vivir y amar con esa carga. Uno de los tantos maniáticos, que los hubo, que disfrutaban del poder miserable de deshacer a los prisioneros física y mental- 62 mente, no me servía; porque esos no dudan ni dudaron. Videla no dudó. Pinochet tampoco. La duda, luego, no es mala, si sacamos de ella una conclusión. Aunque en el caso de Horacio - y de muchos cómo él, que miraron hacia otro lado, millones que acaso no llevaban uniforme pero ejercían hasta las últimas consecuencias el no te metas tan de moda en esos tiempos-, la conclusión tardó demasiado en llegar y cuando llegó no le valía para dormir en paz. Tampoco quería un héroe puro, un vengador inmaculado. Jorge Luis, el protagonista, ha vivido veinte años prometiendo una venganza que no quiere cumplir pero que le ha servido como excusa para encerrarse en si mismo. Cuando se enfrenta con ella, busca excusas para no llevarla a cabo, se apropia de lo bueno que quiere ver en Horacio o acaso reconoce a un igual en la duda. Supongo que él tampoco sabe qué hubiera hecho si la misma situación lo sorprende con unos años más. Tal vez habría actuado como su padre, negociando con el horror a cambio de no verlo, situándose en el lado seguro y sin mirar lo que ocurre en el otro lado de la calle. Como yo, nunca lo sabrá, y por eso idealiza a Marcela (la adolescente por cuyas caderas se metió en protestas que no lo implicaban, y a la que no volvió a ver tras fue liberado gracias a las influencias de su padre), porque admira de ella la ausencia de dudas. Resta una mención para el sargento Rovira, que encarna, a mi modo de ver, el peligroso posibilista que se amolda a cualquier situación a cambio de un poco de seguridad . El que cuando todo cambia, se escuda en la obediencia debida, el que disfruta de su pequeño poder porque le recuerda que está del lado bueno de la picana eléctrica. Es, quizás, el combustible de los nazismos que han sido y serán, el que no pregunta porque no le interesa preguntar, y que, paradójicamente, plantea la pregunta más difícil de responder: ¿Si pudieras elegir entre ser torturador o torturado, qué elegirías? Esa pregunta que aún me desvela. Y que me seguirá desvelando mientras vivaG 63