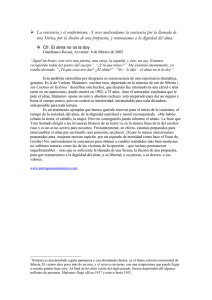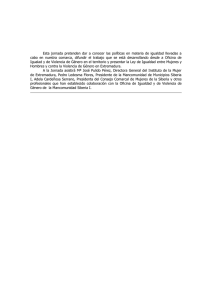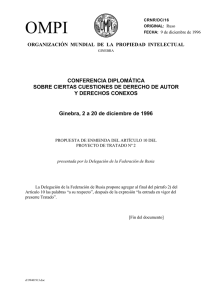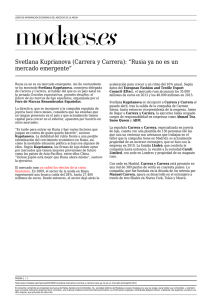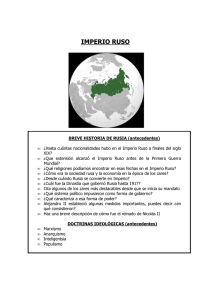Poiéjali - GitHub Pages
Anuncio

Poiéjali Poiéjali. Víctor Olaya. c Copyright Víctor Olaya, 2009 ISBN: 978-1495280535 V ÍCTOR O LAYA Poiéjali Un viaje invernal al corazón de Siberia 2009 P RÓLOGO What everybody knows about Siberia is that it is big and that it is cold: a vast white snowfield, in the mind’s eye, somewhere to the east of Moscow. —A NNA R EID. The Shaman’s coat In fact, given enough food and clothing, inhabited Siberia’s winters are fun and so regarded by the average citizen —D ERVLA M URPHY. Silverland Vista desde fuera, Rusia es uno de esos países imposibles de definir con palabras pero enormemente sencillo de resumir en una sola de ellas o, al menos, de evocar toda su esencia con un único vocablo. Dueña de una realidad rica como pocas, es una tierra al mismo tiempo sencilla en extremo cuya imagen hacia el exterior se fundamenta en unas pocas ideas en las que lo más típico de su identidad puede contenerse casi por completo. Puestos a buscar tal palabra, esta podría ser, por ejemplo, vodka, esa bebida en la que parecen diluirse todas las facetas, todos los infinitos aspectos, tanto buenos como malos, que definen a este singular pueblo desde su mismo origen. Para gloria o estigma, el vodka y Rusia son una unidad indisoluble de dos elementos que mutuamente se sustentan y se representan el uno al otro. Habrá también quien prefiera aludir al pasado político del país diciendo, por ejemplo, comunismo o Lenin, tal vez envueltos en un halo de nostálgica añoranza revoluV cionaria o quizás con un completamente opuesto destello de desprecio y feliz olvido. Independientemente de desde dónde se mire, la historia política de Rusia viene envuelta en un halo entre lo místico y lo incomprensible, una estela de extrañeza, y ello le adjudica una particular identidad reconocible de inmediato y muy proclive a pasar a formar parte de estereotipos varios o de vocablos con que resumir toda la posible verdad de un pueblo. Para la mayoría, sin embargo, serán a buen seguro palabras como frío o nieve las que mejor revivan la imagen del país, poniendo de manifiesto esa tan arraigada estampa blanca de la Rusia invernal, ese estereotipo de curtidas abuelas enfundadas en gruesos abrigos y gorros de piel con los que enfrentar las inclemencias de una meteorología extrema. Las imágenes de esa Rusia central dolorosamente helada, sencilla de observar en la distancia de las fotografías pero tan difícil de sufrir sobre el terreno, y de sus habitantes a quienes esos mismos rigores modelan según un molde típicamente asociado a lo más profundamente ruso. Porque ese frío, esa nieve, son ambos mucho más paradigmáticos que el propio vodka, que el rostro de Lenin o que la vieja bandera ondeante con la hoz y el martillo; más que todos esos símbolos o palabras que, de un modo u otro, al final parecen estar supeditados en cierta medida al clima ruso, al mismo tiempo tan característico como desconocido. Enigmático como la propia Rusia. Rusia ha hecho suya esa imagen del frío por encima de otros lugares que tal vez merezcan de similar modo ese dudoso orgullo, entendiéndolo de un modo peculiar y mostrando ese entendimiento hacia fuera de manera tal vez más asequible y agradable de asumir. Y dejando en ese factor extremo el atractivo innegable que acostumbra a provocar lo diferente, lo desconocido. Si existe algún lugar que ejemplifique mejor que ningún otro esa helada realidad del invierno ruso, ese es, sin duda, Siberia. Cuando se habla de Siberia, a las imágenes románticas hay que sumar las de un clima de una crudeza aún mayor y la historia de un lugar cuya hostilidad le ha valido a lo largo de los siglos el poco reconfortante papel de ser VI una enorme herramienta de tortura al servicio de gobernantes en general faltos de la más mínima humanidad. El dolor y el sufrir de una buena parte de sus habitantes, arrastrados hasta allí en contra de su voluntad, son emociones mucho más conocidas que la felicidad y el orgullo de aquellos que disfrutan su vida allí y encuentran tantas o más razones para amar Siberia que las que cualquier otro hombre en cualquier otro lugar del mundo podría tener para apreciar su hogar. Pero lo cierto es que son muchos más los que aman las duras características de Siberia que los que las ven como un sufrir, y cuanto estas condicionan resulta para la mayoría un aliciente en una vida que de otro modo no sería para ellos tan hermosa. Que Siberia es un lugar donde resulta fácil sufrir y hacer sufrir a otros es algo que todo el mundo sabe. Que Siberia es, asimismo, una tierra hermosa donde, más allá de su dureza, la felicidad puede ser sencilla de alcanzar; eso, sin embargo, es algo que casi nadie conoce. Porque pese a su inhóspita geografía y sus enormes territorios de frío y soledad, Siberia es, aunque resulte paradójico, un lugar mucho más inexplorado en lo humano que en lo físico, una realidad social de la que han existido siempre insuficientes testimonios. Siberia no representa una realidad difícil de entender, pero sí quizás difícil de documentar para mostrarla a quienes no han tenido oportunidad de disfrutarla de primera mano. Siberia ha sido siempre ante todo un lugar del que traerse grandes aventuras. Expediciones en trineos de perros hasta el helado norte, andanzas en solitario por sus tierras desiertas, hazañas de supervivencia extrema frente al clima siberiano; no hace falta buscar mucho para encontrar relatos sobre experiencias así, que descubren una vez más la indomable naturaleza de una región predispuesta como pocas a albergar gestas de toda envergadura. Como no podía ser de otro modo, también se ha escrito mucho sobre el triste pasado de Siberia, sus gulags y el dolor que estos dejaron, y no resulta difícil leer sobre las experiencias de quienes tuvieron la improbable fortuna de sobrevivir a aquellos tiempos. Mucho más difícil, sin embargo, es enVII contrar relatos sobre Siberia en los que no se trate de poner a prueba los límites, tanto físicos como emocionales, del ser humano, textos que en su lugar cuenten cosas sencillas sobre la vida del siberiano de a pie para quien aventurarse hacia lo salvaje no entra entre sus planes y vive el día a día sin pensar demasiado en el pasado sino en el presente. Faltan historias cotidianas sobre Siberia, historias vivas de una región que, curiosamente, es cotidiana y entrañable como pocas, pero que, para su infortunio, solo parece despertar interés cuando de buscar lo extraordinario se trata. En 1947, John Steinbeck viajó a Rusia acompañado por su amigo el fotógrafo Robert Capa con el fin escribir un libro sobre la vida diaria en la Rusia de entonces y fotografiarla. Su intención era sencillamente recoger la realidad del pueblo ruso y hacerlo de forma objetiva, sin interpretaciones de ningún tipo. Según el propio Steinbeck escribió: «...había algunas cosas que nadie escribía sobre Rusia, y eran las cosas que más nos interesaban a nosotros. ¿Cómo se viste la gente allí? ¿Qué sirven para cenar? ¿Hacen fiestas? ¿Qué comida hay allí? ¿Cómo hacen el amor y cómo mueren? ¿De qué hablan? ¿Bailan, y cantan, y juegan? ¿Van los niños al colegio? [...] Debe haber una vida privada de la gente rusa, sobre la cual no podemos leer porque nadie ha escrito sobre ella y nadie la ha fotografiado». El resultado de ese viaje fue un retrato directo y sin excesiva literatura de la sociedad rusa de aquel entonces, que Steinbeck publicó bajo el poco rebuscado título de Viaje a Rusia1 , y que constituye un valioso documento para acercarse a la siempre misteriosa realidad de Rusia, no solo la de aquel entonces, sino también la del presente. Leído hoy, muchos años después y tras un sinfín de cambios radicales en el país, el texto sigue conservando aún así la mayor parte de su valor original, evidenciando con ello que buena parte de los caracteres fundamentales del alma rusa siguen inalterados pese a lo agitado de su reciente historia. Sin embargo, y a la luz del presente, Steinbeck solo cumplió su objetivo parcialmente. Escribió un documento incomparable que, acompañado por las fotografías de Capa, constituye una herramienta extraordinaria para aleccionar VIII sobre la verdad de la Rusia más cotidiana, pero lo cierto es que Rusia como país sigue siendo el mismo universo distante y desconocido. Ahora hay más fotografías y textos, pero se sigue sabiendo poco sobre Rusia, y menos aún sobre cómo sus gentes viven su día a día. Y es probable, incluso, que pese a todo se sepa menos ahora que entonces o tal vez que lo que sepamos sea aún menos acertado. El viaje que Steinbeck y Capa hicieron se limitó además a algunas zonas de la Rusia europea y tuvo lugar en el verano, representando así solo la punta de un iceberg de proporciones inabarcables y el arranque de una labor divulgadora que podría extenderse enormemente pero que, tras ese trabajo, ha sido desarrollada de ese modo en contadas ocasiones. A medida que uno se acerca hacia el corazón de Siberia, y si se añade además la presencia del invierno, la realidad se hace bien distinta y una gran parte de lo poco que conocemos va perdiendo validez, al tiempo que la ignorancia se convierte en un elemento más del paisaje y la sencillez del pueblo siberiano se transforma en un exótico espectáculo debido no más al desconocimiento de quien observa. Todas esas preguntas —¿Cómo se viste la gente allí? ¿Qué sirven para cenar? ¿Hacen fiestas?...— vuelven a quedar muchas de ellas sin respuestas si se plantean ahora sobre Siberia, porque esas mismas respuestas, sencillas como son, no se han puesto sobre el papel a menudo. Al igual que la obra de Steinbeck, este libro no tiene otra voluntad que documentar a través de un viaje lo más fundamental de unas gentes no más especiales que otras, pero sí más desconocidas. No hay aventura ninguna en este relato, ni tampoco una historia increíble que merezca de por sí ser contada. Lo único que hay es gente, gente rusa, gente de Siberia, gente que vive su vida con las mismas inquietudes y deseos que el resto pero en un lugar del que, si uno no lo visita y lo ve con sus propios ojos, resulta difícil aun hoy en día conocer incluso las cosas más sencillas. Este libro no es en realidad sino el intento de convertir esas palabras tan representativas —frío, invierno, nieve— en algo más que simples voces aisladas, en un relato de muchas palabras donde se contenga un poco más de la vida y la realidad de Rusia IX y, particularmente, de Siberia, sin la intención demasiado ambiciosa de describir fielmente la sociedad rusa actual, pero con la esperanza de enriquecer al menos en algo la imagen de un país que esconde en realidad más lecciones de humildad que de heroísmo. Aunque este libro describe un único viaje, en realidad es la historia también de todos mis viajes anteriores por el país y de casi ocho meses recorriendo la mayor parte de él en épocas bien distintas. Sucede, sin embargo, que solo ahora, sobre el lienzo del invierno, las experiencias recogidas en aquellos afloran y se convierten en historias, y solo en ese contexto cobran sentido. Antes, de algún modo, faltaba para poder darles forma algo que solo el invierno ruso podía darme. P OIÉJALI ¡Poiéjali! —Y URI G AGARIN Yuri Gagarin le bastaron algo menos de dos horas para cambiar para siempre la historia moderna tal como hoy la conocemos. Exactamente, una hora y cuarenta y ocho minutos. Ese fue el tiempo que aquella nave suya de aspecto poco futurista y nombre Vostok2 I tardó en despegar, orbitar la Tierra y volver de nuevo a posarse en ella después de haber puesto por primera vez en el espacio a un hombre. Gagarin tardar?a unos diez minutos más en tomar tierra, descendiendo por separado con su paracaídas y observando bajo sus pies las fértiles tierras alrededor del Volga sin probablemente intuir hasta qué punto aquello que observaba era ya distinto, cambiado por completo por una gesta, la suya, que habría de marcar la historia del mundo y la de su propia vida. Gagarin obtuvo a cambio de aquella proeza un lugar destacado en los anales de la historia, un reconocimiento internacional sin parangón y una fama difícil de soportar a la que solo pudo hacer frente refugiándose en la bebida y que incluso, según las teorías más conspiranoicas hoy ya poco creíbles, acabaría poco después con su propia vida, supuestamente asesinado cuando su renombre comenzaba a eclipsar el del propio Brezhnev, por entonces máximo representante del poder político soviético. Mucho más tangibles y perdurables que las conspiraciones en su contra, otros de los reconocimientos que recibió siguen hoy presentes en la Rusia cotidiana, como las estatuas y monumentos A 1 que desde entonces florecieron por doquier en todas las ciudades, o las calles con su nombre presentes en toda la geografía del país, desde callejones a grandes avenidas que recuerdan su persona y conforman una curiosa constante para el viajero, que las encuentra ciudad tras ciudad, a miles de kilómetros unas de otras, en lugares tan diferentes que parecen pertenecer incluso a países distintos. Y todo aquello por un viaje de ni tan siquiera dos horas. No deja de resultar curioso que la hazaña de Gagarin tuviera lugar en Rusia, un país de grandes números y enormes distancias donde ese breve tiempo difícilmente puede conformar nada similar a un viaje, a lo sumo una pequeña excursión, un recorrido intrascendente al que le queda mucho aún para adquirir relevancia más allá del instante en que sucede. Porque las cosas importantes requieren su tiempo en Rusia más aún que en otros lugares, supeditadas a una vida lenta, a un discurrir pausado como el de un tren ruso: sin prisa pero seguro, puntual pero no eficiente. En una hora y cuarenta y ocho minutos, por ejemplo, el tren más famoso de la red ferroviaria rusa, el Rossiya3 , el mejor y más legendario de cuantos hacen la ruta transiberiana hasta Vladivostok, ni siquiera alcanza su primera parada en Vladimir, una pequeña ciudad en el Anillo de Oro moscovita, a poco más de doscientos kilómetros de la capital. Quedan por delante más de nueve mil kilómetros de un paisaje que cambia lentamente tras el cristal y de un panorama humano mucho más cambiante, más rico, que vira de un color a otro según uno cruza los Urales, Siberia y el lejano oeste ruso, y todo sin dejar de guardar una identidad propia por sí misma fascinante. Yo había aterrizado en Moscú a principios de enero con algo más de tiempo que Gagarin y un objetivo en cierto modo similar: observar algo que ya conocía pero desde un punto de vista distinto. Era mi primer viaje invernal a un país que había recorrido en tres ocasiones durante el verano y que creía conocer bastante bien, si es que alguien puede decir eso de una realidad tan enigmática como la rusa. El país entero era entonces un mundo bloqueado por el inicio del año, donde el porcentaje de negocios que funcionaban 2 era tan bajo como elevado el de trabajadores que aprovechaban los primeros días de enero para hartarse a vodka en lugar de mantenerse en el estrato productivo. Rusia adoptó el calendario gregoriano tarde, en febrero de 1918, solo cuando la revolución había ya triunfado. Hasta entonces, se rigió por el calendario juliano, abandonado mucho antes por otros países. Las huellas de aquel cambio pueden encontrarse hoy en día en las fechas festivas, algunas de las cuales han sido trasladadas, otras se celebran en sus días originales, y otras, salomónicamente, se celebran en ambas, aprovechando con astucia la posibilidad que la historia ofrece de disfrutar de algo más de descanso y diversión. El año nuevo es una de ellas, y se festeja tanto el 1 de enero como el 14, que corresponde al antiguo 1 de enero del calendario juliano. Las dos semanas que median entre esos días son un periodo donde buena parte de los negocios no abren y donde la burocracia rusa, lenta y tediosa en condiciones normales, sencillamente no funciona. Tenía dos opciones: esperar a que la ciudad recobrara la normalidad y cumplir con el forzoso registro de mi pasaporte, u olvidarme de él y partir hacia Siberia esperando poder hacerlo más adelante y sin tener que sobornar en exceso a la militsia si me pedían mis papeles y descubrían mi situación. Decidí mantenerme en el lado de la legalidad y hacer lo primero. Pasé algunos días visitando a amigos que tenía en ciudades de los alrededores y curioseando en algunos lugares que ya conocía para buscar la huella del invierno. Después regresé a Moscú, presenté mis respetos a la burocracia rusa y compré un billete para Barnaul, a casi tres días de viaje. La estación estaba llena de miembros de la militsia. El parón navideño había pasado, pero parecían seguir todavía ausentes, y ponían tan poco interés en su trabajo que podía pasear entre ellos con la seguridad de que no me pedirían mi pasaporte. En verano, aquello habría sido poco menos que imposible, y a buen seguro habrían intentado sacarme algunos rublos diciéndome que mis documentos no estaban en orden, incluso si todo estuviera correctamente registrado. Lejos de ser una dificultad, por ahora el invierno me ponía 3 las cosas más fáciles. Era una buena señal, pensé mientras recorría el anden buscando mi vagón. Como sucede en ocasiones, la de Gagarin fue una hazaña representativa no por reflejar fielmente los caracteres de una sociedad, sino por mero antagonismo, por poner de manifiesto contrastes y carencias, siendo tal vez más fácil identificarse con algo cuando existe un breve punto de dolor y no solo un total acuerdo. Los ídolos suelen tener aquello que nos falta y una gran parte de lo que sabemos que nunca podremos tener. Cuando Gagarin subió en aquella nave se convirtió en el primero en observar la Tierra en toda su extensión, en alcanzar ese punto donde el horizonte se curva y uno advierte el verdadero lugar que el mundo ocupa, en ver esa imagen hoy en día universal de un planeta azul, un globo perfecto sobre fondo negro harto repetida en fotografías y dibujos. Una imagen que, paradójicamente, aun conocida por todos como un cliché del planeta que habitamos, ni siquiera medio millar de personas han visto con sus propios ojos. Y Gagarin fue la primera de ellas. Sin embargo, mientras él se convertía en el primer hombre que abandonaba el planeta, sus compatriotas ni siquiera podían soñar con abandonar su propio país, encerrados dentro de unas fronteras impenetrables por igual a personas e ideas. Para las almas intrépidas con deseos viajeros quedaba tal vez el consuelo de habitar un país del tamaño de un continente en que uno podía viajar casi infinitamente, pero lo cierto es que los limites impuestos por el hombre son siempre más hirientes que los naturales, y las pocas pasiones exploradoras que albergaba el ruso medio se veían sobrepasadas por las restricciones políticas y el sufrir de un día a día en el que no quedaba lugar para más aventuras. En todo caso, moverse no era explorar, tampoco descubrir, sino simplemente desplazarse de un lugar a otro sin abandonar en ningún momento la esencia del punto de partida. Gagarin, el primer cosmonauta —porque en Rusia los 4 exploradores del espacio son cosmonautas, y decir astronauta es poco menos que una herejía patrio–lingüística—, el primer observador global de nuestro planeta, fue el héroe de un país donde lo local y lo global quedan separados por una línea demasiado difusa, donde un hombre puede no viajar jamás, ni siquiera en su mente, más allá de donde su vista alcanza, o bien coger un tren y viajar un día entero tan solo para tomar una botella de vodka con un amigo, y al hacerlo no sentir que llega a un lugar distinto o tan siquiera distante. Y es que, aunque enorme por definición, Rusia no es solo el país de las grandes magnitudes sino el de las escalas, donde cohabitan lo descomunal y lo minúsculo, lo extraordinario y lo cotidiano, y en él la percepción de las cosas cambia como lo hace su propia forma en los mapas, tan enorme que se desdibuja de unos a otros al cambiar la proyección, como si se resistiera a ser recogida toda esa vasta extensión en un perfil único e inamovible. Planificar un viaje a Rusia sobre un mapa es chocar de inmediato con la inmensidad de un país que ocupa una sexta parte de la superficie mundial, una enorme mancha de un único color ante la que la imaginación del viajero se hace insuficiente y se es más propenso a la congoja que al entusiasmo. En no pocos libros de viaje se cita esa desmesurada dimensión cartográfica como razón fundamental de toda una aventura, esa gran mancha que es Rusia sobre el papel, tan llamativa y propensa a crear obsesiones y sueños. El deseo de ir allí para comprobar si la realidad ha de ser tan magnánima como su espacio en el mapa. También en no pocos relatos se habla de Rusia como un lugar desproporcionado, una tierra donde todo es colosal y en cuestión de talla no caben comparaciones, asociando esa misma dimensión a todo cuanto alberga. Una tierra de extremos, de gigantes, de límites insospechados. Pero lo que no se dice tan a menudo es que Rusia no es solo la tierra de lo grandioso, sino también de lo ínfimo, y la verdadera grandeza no está en la dimensión de cuanto se contiene, sino en el rango que se abarca, desde lo más diminuto y sencillo hasta la enormidad opuesta pero paradójicamente complementaria. La unión de los extremos más dispares. 5 No es una cuestión de talla, sino de saber medir cada cosa con la vara adecuada, de aprender a apreciar todo en su justa dimensión y descubrir que en un mundo así caben lo grande y lo pequeño, y la posibilidad de admirar ambos por igual. Rusia es un país donde uno realmente comprende la noción de escala, de saber mirar a las cosas a la distancia exacta que estas demandan. Un país donde ciento ocho minutos pueden ser la eternidad, un breve rato, o sencillamente nada. Las palabras mismas de Gagarin son un buen ejemplo del errático concepto de grandeza en un país de la dimensión física y humana de Rusia. Al igual que Neil Armstrong, el equivalente histórico de Gagarin al otro lado del Atlántico, este último también acompaño su hazaña de algunas frases que quedarán por siempre en la cultura popular. Algunas de ellas pasaron a la historia incluso aunque luego se descubriera que Gagarin realmente no las había pronunciado. La propaganda soviética le adjudico falsamente la ya famosa cita «he estado allí, pero no he visto ningún Dios», tratando de sacar todo el rédito posible de ese viaje espacial ya de por sí rentable para la causa comunista de aquel entonces. Pero Gagarin, aun fiel a una ideología de la que estaba por completo convencido, probablemente tenía mejores cosas en que pensar entonces que en confirmar su supuesta falta de creencias. De entre todas esas citas hay, no obstante, una mucho más intemporal que solo ha quedado grabada en la cultura popular de Rusia y su lenguaje, y que allí representa el principal legado de Gagarin al habla cotidiana del país. Cuando la base comunicó a Gagarin que todo estaba listo para el despegue, él se limitó a responder exclamando «¡Poiéjali!», que en ruso quiere decir algo así como «¡Vamos!» o «¡Adelante!», y que hoy como entonces resulta una consigna más que habitual a la hora de emprender cualquier empresa, grande o pequeña, pero que ahora recuerda el modo en que aquella misión al espacio dio comienzo. Mientras que la cita de Armstrong («Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad») es una poética frase bien elaborada, la de Gagarin es fruto de la me6 ra improvisación, de la espontaneidad y naturalidad de un personaje que en eso sí que representa una clásica actitud rusa. En un país de poetas, había sido sin embargo la frase más simple de aquel viaje, una casi vulgar interjección, la que había encontrado un camino hacia la eternidad, la que se redefinía para tener un nuevo significado. Miré por la ventana. Estábamos en una estación poco importante, a unas cinco horas de Moscú. Gagarin ya estaría hacía tiempo sobre tierra firme, habría recogido su paracaídas y, tal y como estaba planificado, habría buscado un teléfono en la población más cercana para llamar e informar de su aterrizaje y dar la noticia del éxito completo de la misión. Los mandos soviéticos estarían a estas alturas celebrando su triunfo desde hacia algunas horas. Pero yo aún estaba tan solo en el principio de un viaje, con muchas horas por delante en aquel trayecto individual, que a su vez no era apenas nada en toda aquella aventura. Nadie subió ni bajó del vagón. El tren no se detuvo más de un par de minutos, como correspondía a una parada secundaria. Pasado ese tiempo, se puso en marcha con un golpe brusco, avanzando después muy lento, como no queriendo dejar atrás el lugar. Enfrente de mí había un hombre que miraba desganado el entorno vacío de la estación. Retiró la mirada del exterior y miró hacia donde yo estaba. Yo hice lo mismo y nuestras miradas se cruzaron por un instante. —Poiéjali —dije intentando parecer simpático, con un gesto algo forzado. —Poiéjali —respondió él abriendo los ojos y asintiendo con la cabeza lentamente. Poco después de aquello, me sirvió el primer vaso de vodka de aquel viaje. Regresé a mi ciudad, conocida hasta las lágrimas, hasta las venas, hasta las inflamadas glándulas de la infancia. —O SIP M ANDELSHTAM estación era pequeña, sin apenas luz, y no había nadie esperando. A decir verdad, parecía que nadie había esperado en ella desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, guardaba ese extraño candor de los lugares donde uno sabe que las cosas son más propicias a ocurrir, donde quizás no muy a menudo pero sí en ciertas ocasiones alguien había aguardado un regreso y la entrada de un tren como este no resultaba en absoluto tan indiferente como ahora. El encanto de esos lugares que no son atractivos pero pudieran ser importantes, referencia de algo o alguien que no conocemos. Era el final de trayecto para mi compañero de la litera de enfrente, que terminaba de recoger sus bolsas a medida que el tren se iba deteniendo, echándose a la espalda una vieja mochila ante la atenta mirada de los otros pasajeros que a aquella hora de la tarde no encontraban mejor pasatiempo que verle partir sin decir nada. A juzgar por el desangelado aspecto del andén, era probable que nadie viniera a ocupar su lugar hasta al menos la siguiente parada, aunque lo más seguro era que aquella plaza quedara ya desierta hasta el final del recorrido. En el invierno los trenes van mucho más vacíos que en otras épocas, algo de agradecer en unos viajes en los que el valor de un poco más de espacio resulta incalculable, en especial si uno viaja en tercera clase, donde los vagones son L A 9 abiertos y no existe intimidad alguna. Aquel debía tener ocupadas solo la mitad de sus plazas, y podía pasearse por él sin la sensación de estar robando un espacio que todos ansiaban, sin la angustia de una estancia poblada en exceso. Las ventanas, viejas y con un marco de madera cubierto de una pátina mugrienta, estaban condenadas para que no pudieran abrirse, y selladas para que el frío no entrara por sus gastadas y poco eficaces junturas. Con esa falta de ventilación, el aire estaría enrarecido apenas unas horas después de partir si el tren estuviera lleno como sucedía casi siempre en el verano. Ahora, sin embargo, días después de haber salido de Moscú, el ambiente no estaba demasiado cargado, y se agradecía el espacio y la tranquilidad de un vagón a media carga. Conforme se acercaba a su destino, el tren se iba vaciando, perdiendo más gente de la que ganaba, y ahora al mirar hacia el frente veía la litera vacía, sin nadie a quién enfrentar la vista cuando no observaba el paisaje. Quedaban aún las dos mujeres al otro lado del pasillo4 , y otra más, también mayor, que dormía encima de mí. Le costaba subirse a su litera, y por eso solo lo hacía cuando se iba a dormir, y pasaba el resto del tiempo sentada a los pies de la mía, retirando un poco el colchón y más cerca del pasillo, donde conversaba con las otras dos mujeres. Pensé en ofrecerle un cambio de litera, pero quizás podría sentirse ofendida, así que me limité a cumplir el papel que me correspondía como ocupante de la litera inferior, siguiendo la etiqueta del tren y dejando que se sentara junto a mí y utilizará la mesa de la cabecera cuando lo necesitase. Ahora estaba callada, como las otras dos mujeres, y todas ellas parecían esperar la llegada de un nuevo inquilino para llenar las horas restantes bien fuera charlando con él o, mejor aún, escuchando indiscretamente sus palabras con otro viajero como habían hecho hasta ahora. La más simple curiosidad era un entretenimiento inmejorable para pasar las horas en el tren. Siguiendo el ejemplo de los demás, le eché una última mirada al hombre mientras hacía un rápido movimiento con los hombros para asentar mejor la mochila. Se llamaba 10 Alexandr, aparentaba unos cincuenta años y habíamos pasado casi dos días juntos charlando sobre cosas en su mayoría irrelevantes, bebiendo vodka de su bien nutrida reserva de botellas y comiendo algunos embutidos que yo había traído de casa y reservaba para los largos viajes en tren, no solo como mero alimento, sino como forma excelente de hacer amistades si se usaba a modo de excusa para romper el hielo con los compañeros de litera. Era un hombre sencillo, de esos que saben contar historias cotidianas sin pretensión alguna y las convierten así sin quererlo en relatos cautivadores. Me habló de su familia, de cómo era y es la vida en Siberia, de algún que otro sueño que guardaba y alguna tragedia que había vivido. Yo le daba la réplica contándole cosas similares, y él escuchaba con atención, demostrando que eran aquellos pequeños detalles los que en realidad le interesaban. Como muchos otros siberianos, Alexandr no sentía un especial aprecio por Moscú y, al igual que yo, y aunque por razones distintas, tomaba con gusto aquel tren que lo llevaba lejos de la capital hacía el paradójicamente cálido refugio de su Siberia. Se apresuró a darme aquel dato poco después de que iniciáramos nuestra primera conversación y dejáramos atrás el primer trago de vodka. Sacó la botella y el vaso, sirvió un trago largo, y mientras lo empujaba hacia mí instándome con gestos nerviosos a beberlo, cortaba y echaba sal a un pepino con el que luego mitigar el sabor amargo de la bebida. Después sería su turno de seguir ese mismo ritual, y entre un vaso y otro comenzar a relatar el estrés que le causaba la centralizada burocracia rusa y los viajes hacia la capital para solucionar un papeleo tras otro, renegar del espíritu materialista de las grandes ciudades, alabar la dulzura de lo inhóspito, de su pequeña ciudad siberiana frente al aburrido e impersonal espíritu que moldeaba a esos moscovitas frívolos a los que él no acertaba bien a entender. Ahora había más de tres mil kilómetros entre Moscú y esa estación mal iluminada, señalados todos ellos con milimétrica precisión por mojones que podían ir siguiéndose fácilmente, recordándole a uno el lento pero inexorable 11 alejamiento de ese Moscú al que todo se referenciaba: las distancias, las horas5 , los ritmos. Me levanté para acompañarle hasta la salida del vagón y me ofrecí a llevar una de sus bolsas de mano. Dijo que no era necesario, y sin quitarse la mochila me dio un abrazo de despedida. Olía a alcohol y al sudor de un par de días de parca higiene en un tren lleno de gente. Supongo que mi aroma no sería muy distinto. Después me estrechó la mano y una vez más me invitó a parar allí en mi viaje de vuelta y hacerle una visita. Asentí intentando mostrar cierto convencimiento, aunque sabía bien que aquello era poco probable que sucediera. Con el tren aún moviéndose lentamente, me pidió un bolígrafo y una hoja de papel, señalando a mi libreta y haciendo el gesto de arrancar una página. Me apresuré a darle otro papel antes de que pudiera alcanzarla por sí mismo y servirse a su gusto. Escribió su dirección y número de teléfono, y me dijo que si no podía ir a verle al menos le escribiera una carta, que le gustaría saber cómo continuaba mi viaje. Al contrario que antes, ambos sabíamos que aquello sí ocurriría. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. En una época de correos electrónicos y mensajería instantánea, una dirección postal es un extraño tesoro que uno no sabe bien cómo preservar para después dar uso. Lo cierto es que yo nunca había sido demasiado amigo de enviar cartas. De hecho, solo recordaba haberme carteado con alguien en una ocasión, y el número de misivas no fue especialmente elevado. Fue también en Rusia, hacía entonces cuatro años. En mi viaje entre Krasnoyarsk y Ekaterimburgo compartí litera con una mujer mayor que regresaba a Tyumen después de haber visitado a su nieta en un hospital de Krasnoyarsk. Le hice unas fotos y al regresar a casa las imprimí y se las mande a la dirección que, al igual que ahora, me había anotado antes de separarnos. Un par de meses después, recibí una carta escrita en una hoja cuadriculada de cuaderno con esa caligrafía temblorosa pero meticulosamente trazada que inequívocamente se delata surgida de un pulso anciano. La carta era breve pero 12 emotiva, y se acompañaba de cuatro fotos, cada una de un tamaño distinto, en las que aparecían la mujer en cuestión, sus dos hijos con sus respectivas parejas y dos de sus nietas. Las fotos venían anotadas por el reverso explicando quién era quién, y con una caligrafía distinta que hacía pensar que no había sido ella sino alguno de los otros fotografiados quien había preparado aquel pequeño reportaje gráfico. Respondí con una carta de agradecimiento y mandé un ramo de flores a la misma dirección. La carta y las fotos las guardé en un cajón junto a otros recuerdos rusos, en una colección significativa que ha ido creciendo con el paso de los años. Después de aquello, no obtuve más respuesta. Saludé a Alexandr por la ventanilla antes de que el tren volviera a ponerse en marcha, y mientras lo hacía me di cuenta de que aquel mismo tren había pasado por Tyumen hacía algunas horas. Quizás a la vuelta podría hacer una parada, pensé. Quizás saber qué había sido de aquella mujer, de sus hijos, de esa nieta a la que fue a visitar. Bastaría llamar a casa y hacer que alguien desempolvara la carta del cajón e intentara descifrar la dirección del remite. Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Afortunadamente, aquel transiberiano no era uno de ellos. Lo más hermoso de cruzar Siberia es observar las llanuras, las planicies en las que la nieve descansa y son pulidas por el viento día tras día. Cuando los árboles que flanquean la vía dejan un hueco, se abre una pequeña ventana por la que contemplar un río helado, una vasta llanura que se pierde a lo lejos o un pequeño prado, y entonces uno comprende que es allí, lejos de todo relieve, donde la nieve luce todo su esplendor. Acostumbrados a observar una nieve de altas cumbres que se atenaza en los escarpes y cubre las pendientes, los llanos de Siberia ofrecen otra visión distinta, con la belleza de una nieve reposada, dulcemente estable. Si el sol brilla, el paisaje está lleno de detalles ínfimos: los brillos de un pequeño montón o el contraste de algunas hierbas que han conseguido mantenerse erguidas por 13 encima de la nieve. Si el día es oscuro, la nieve devora el relieve, engulle las sombras de los surcos y los montículos, allana más aún la superficie hasta que el horizonte no es solo una línea, sino una gran franja que casi alcanza hasta uno mismo y puede tocarse. A veces puede verse una explanada a través de los árboles si estos forman una cortina poco densa, y ese horizonte se adivina al otro lado, algo más enigmático, y si hay casas el humo surge lento de las chimeneas y sube casi vertical porque el viento es normalmente escaso, y así conforma otro relieve sobre el paisaje de fondo de una planicie que se pierde. A lo largo, sin embargo, de horas y horas tras el cristal, la imagen de esa Siberia bucólica de nieves resplandecientes no existe como algo continuo, sino más bien como una sucesión de escenas que avanzan muy lentamente, y la belleza se aprecia puntualmente, en las transiciones y en ciertos momentos señalados donde efectivamente no queda sino asombrarse y admirar. El resto puede ser a ratos tedioso, una rutina de franjas de nieve y vegetación donde a lo más que uno puede aspirar es a una fugaz imagen esperanzadora cada muchos kilómetros, doblar una curva y apreciar algún cambio en el paisaje que dura apenas unos instantes antes de hacerse monótono y de nuevo pesado de observar. En invierno además los días duran poco, a eso de las cuatro de la tarde la noche ya es oscura y no amanece antes de las nueve. Las horas de luz son muchas veces grises, de cielos pesados, y encadenar un par de horas de sol brillante es un magno regalo del azar para quienes equivocadamente presuponen que cruzar Siberia en un tren como este puede justificarse por el deleite que ofrece el contemplar el moroso tránsito de la realidad al otro lado del cristal. Pero no existe tal deleite, sino más bien otros muy distintos, y es ese un detalle que, si uno no intuía de antemano, descubre poco después de ocupar su asiento y cubrir los primeros kilómetros pegado al cristal y en silencio, antes de que la curiosidad de un vecino de asiento desencadene los primeros diálogos del trayecto. Sentado tratando de observar el discurrir de esta Sibe14 ria, las ventanas son como lentes malas a través de las que uno viera desenfocados los fotogramas de una película triste, ocultando los detalles sutiles del paisaje. Sus cristales dobles están a veces arañados por dentro, habitualmente sucios por fuera y en ocasiones incluso llenos de hielo y escarcha en el espacio que media entre ambos, en un rango que va desde ser una pequeña pero fácilmente ignorable molestia para el viajero, hasta convertir la ventana en un borroso caleidoscopio de imágenes donde uno no sería capaz de distinguir a la persona de la que se está despidiendo en el mismo andén. Pero si hay suerte y el vidrio permite observar, los ojos se acostumbran pronto a una sensación como de película antigua, en blanco y negro, muda, donde la lenta velocidad del tren confiere a las cosas un movimiento algo acelerado pero no rápido, exactamente como en una de esas viejas películas, un ritmo que pareciera pedir de fondo el sonido de la pianola y una imagen de vez en cuando con algún breve dialogo explicando la trama. Es un espectáculo lleno de nostalgia, sabor añejo y recuerdos; de recuerdos de lugares por los que uno no pasó antes pero aun así los recuerda, y no los contempla ni los descubre, sino directamente los añora. Hacía ya tiempo que el sol se había ocultado y todo aquello no podía verse, solo intuirse en las sombras que iban pasando. Yo pensaba en ello y empezaba a imaginar cómo sería estar ahí fuera, pasear por algunos de esos helados bosques cuando la luz volviera para poder empezar a decir que había conquistado mi pequeña parte de Siberia. Me conformaba hasta entonces con anticipar cómo debía ser aquello, y buscaba en mis recuerdos las experiencias de otros años viajando por Siberia y las unía con lo poco que había visto en Moscú, una ciudad que por el momento recogía bien la imagen que esperaba de la Rusia invernal, pero que sin duda, al igual que sucedía en el verano, distaba mucho de la realidad de Siberia. Y lo más probable era que el invierno no suavizara esas diferencias, sino que las acentuase. El día antes de tomar aquel tren lo había pasando re15 corriendo el parque Izmailovski, un reducto no lejos del centro de la ciudad que permite olvidarse por unos instantes del Moscú más materialista y comenzar a atisbar ese candor helado de la Rusia rural más estereotípica. Uno de los pulmones verdes de Moscú durante el verano, en el invierno es el pulmón blanco de una ciudad de humo y nieve sucia, una suerte de prístina isla en un mar contaminado. Había otros parques además de aquel, como Tsaritsino, con su lago helado sobre el que se deslizaban los esquiadores de fondo, y alrededor del cual di una lenta vuelta casi a solas; o Kolomenskoe, antigua residencia de zares y hoy un museo al aire libre de arquitectura clásica rusa, con un largo paseo a la orilla del río Moskva. Izmailovski era sin embargo el más agreste, y aunque lejos de ser comparable a un paseo por alguno de los bosques de taiga por los que ahora discurría, aquello había sido lo más parecido hasta entonces, una breve experiencia que había abierto mi apetito de alcanzar Siberia lo antes posible. Con el termómetro rondando los veinte grados bajo cero y un viento insistente que envenenaba el caer dulce de los copos de nieve, no había mucha gente paseando entonces, un agradable alivio frente al estrés de las calles de Moscú, siempre abarrotadas de gente no importa qué tiempo haga. Me encontré sobre todo con ancianos solitarios o en pequeños grupos, algunos de ellos empujando carritos de bebé en los que paseaban a sus nietos pese al frío intenso, y parejas de abuelas que se agarraban del brazo y apoyadas la una en la otra recorrían una de las sendas principales sin dejar de hablar ni un momento. A ratos los encontraba avanzando en mi misma dirección y me acomodaba durante unos minutos a su paso quejumbroso, manteniéndome a una distancia prudencial y saludando con la cabeza al adelantarles si es que se giraban para mirarme en ese instante. No vi apenas gente joven ni tampoco parejas como las que seguramente podrían encontrarse en aquellos mismos rincones en la primavera o el verano. Extrañamente para una ciudad plagada de visitantes extranjeros y expatriados de origen vario, tampoco había turistas, y tal vez fuera por eso que a veces me miraran con peculiar interés, reco16 nociendo fácilmente que yo no era un habitual allí como ellos. Era sencillo ver que yo era un turista. De entre los muchos signos que me delataban destacaba mi gorro, una pieza clásica que había comprado como recuerdo años atrás en el mercadillo de una ciudad siberiana, y al que ahora por fin podía dar uso. Habiéndolo comprado en mitad del verano, y aunque fue en un puesto local nada turístico y era una prenda auténtica, poco sospechaba yo que allí, en Moscú, aquello me identificaba tan claramente como llevar en la mano una matrioshka y unas viejas insignias soviéticas de esas que son fáciles de encontrar en los alrededores de la Plaza Roja. O igual que si fuera uno de aquellos gorros fabricados solo para turistas, con una estrella roja en la frente, que se vendían en los puestos de la calle Arbat, el epítome de los lugares inundados de tiendas de souvenirs baratos, caricaturistas callejeros y carteristas a partes iguales. Porque quizás en la mitad de Siberia, muy lejos de allí y con unas condiciones mucho más severas, no era tan extraño calarse uno de aquellos, pero lo cierto era que en Moscú, incluso si el día era frío, nadie de mi edad llevaba esa clase de gorros. Habían quedado únicamente para los viejos, que seguían manteniendo esa imagen nostálgica de la Rusia soviética, mientras los jóvenes, más preocupados por la estética que sus predecesores —o quizás porque aquellos ni siquiera tuvieron en su día ese derecho—, vestían simples gorros de lana, abrigos más ligeros y vaqueros. Tal vez fuera por eso también que había pocos jóvenes en Izmailovski, y solo los mayores con sus gruesas ropas salían a disfrutar sin prisas de aquel lugar. O quizás fuera simplemente que, como en todos los lugares, los intereses de los jóvenes no suelen coincidir con los de los mayores. A la entrada del Metro, junto al extremo del parque, la juventud se agrupaba sin alejarse demasiado, sin adentrarse entre los árboles, aprovechando las bocanadas de aire cálido y olor a máquina que salían cada vez que alguien abría las puertas. Ese parecía ser su lugar, lejos del pasear de los más ancianos. Me miraron cuando entré en la estación mientras me desabrochaba el abrigo y me quitaba mi gorro pasado 17 de moda. También aquel gesto me delataba. Un ruso no habría hecho nada de aquello, sino que habría entrado con el gorro puesto y sin soltar un solo botón, con una actitud indiferente, sin importar si era sudor o frío lo que había de venir. Los vagones estaban llenos de gente con chaquetones cerrados, de mujeres que asomaban de capuchas de piel que no se retiraban ni en la asfixiante atmósfera de la hora punta, todos ellos sin variar ni un ápice su atuendo al entrar, como si la temperatura no cambiase en absoluto. Podría ser desidia o mera economía de movimientos, o sencillamente el resultado de la experiencia y la costumbre, difícil de comprender habiendo vivido aquella realidad solo unos pocos días. En los trenes, en cambio, todo era distinto. El tren era más un hogar que un medio de transporte, y al entrar todo el mundo se apresuraba a desvestirse, ponerse ropa cómoda y otro calzado, y solo al final del viaje volvían a transformarse en esas personas impasibles que no desabrocharían un botón hasta llegar de nuevo a un lugar donde hubieran de quedarse. El Alexandr que había abandonado el tren hacía un rato era un hombre distinto a aquel con el que había pasado el trayecto conversando. Había guardado su camiseta raída, su pantalón de chándal y sus sandalias de goma, y volvía a vestir un pantalón liso negro, una camisa y unos zapatos que le daban un aire de ocasión especial, en contraste con su aspecto cotidiano de unos minutos atrás. Encima de aquello, un abrigo pesado que revelaba por su desgaste muchos años de uso, y una gorra de cuero que se había calado no sin antes atusarse levemente el pelo con un pequeño peine. Era ya un hombre que no pertenecía a aquel tren sino al exterior, al aire libre de aquella estación donde lo había abandonado. Se trataba sobre todo de una cuestión de actitud, de definir el momento con una u otra vestimenta. Simplemente, de tomar al asalto el tren y dejar la ropa de calle como un símbolo, como una bandera clavada en un territorio recién conquistado. Con las mujeres mayores el cambio era aún más notable, 18 pues uno no veía el proceso sino solo el resultado. Las babushkas pedían ayuda a alguna otra mujer cercana para que sujetara una sábana y así esconderse tras un improvisado biombo y cambiarse lejos de las miradas de los hombres del vagón. Cuando retiraban la sábana era como el alzado de un telón que dejaba al descubierto la transformación, entrañables ancianas que ponían todo su empeño en arreglarse y emergían con sus mejores galas, con esa vieja elegancia humilde pero poderosa. Desde mi sitio se veían las literas del bloque contiguo que quedaban al otro lado del pasillo. En la de abajo había una chica alta, atractiva, vestida con unos vaqueros ajustados y unas botas altas con tacones forradas de piel por dentro. Todo muy a la moda, ligeramente exagerado pero con bastante más estilo que lo que solía verse en mujeres similares, para quienes la sobriedad y la discreción en el vestir eran poco menos que intolerables. Parecía la clase de mujer algo frívola que sería incapaz de salir a la calle sin ese maquillaje que ahora llevaba, demasiado notorio aunque todavía resultaba natural. Sin embargo, poco después de haber arrancado el tren había desaparecido unos minutos en el baño y había vuelto con un chándal rosa descolorido y unas gastadas zapatillas, y su melena castaña larga, sensualmente suelta antes, estaba ahora recogida en un moño práctico pero poco favorecedor. Forzada como el resto a convivir y compartir un espacio durante muchas horas, asumía la particularidad falta de privacidad del tren sin mayor problema y se dejaba ver así, con su atuendo casero, lejos de la otra cara sofisticada que lucía en la calle. Saqué unos trozos de pan y algo de queso para comer mientras seguía imaginando el paisaje nocturno al otro lado del cristal. Era un buen momento para los últimos bocados del día, aunque a medida que se acumulaban las horas de viaje dormir y alimentarse iban dejando de ser actividades limitadas a unas horas fijas, para depender tan solo de uno mismo en cada momento. Al verme, la mujer de mi lado sacó algunos dulces y un par de tazas, dejó los dulces en la mesa y se levantó a llenar las tazas en el samovar6 a la entrada del vagón. Cuando regresó, metió una bolsita de 19 té en una de ellas y en la otra vertió el contenido de un sobre de sopa plateado. Después tomo la taza de té para ella y me ofreció la sopa, diciéndome que yo estaba muy delgado y necesitaba fuerzas para el frío que nos esperaba a la llegada. Ahora que me había quedado sin compañero, y aunque no habíamos hablado antes nada, aquella mujer parecía decidida a convertirse en mi anfitriona durante lo que quedaba de viaje. Y qué mejor manera de hacerlo que con algo de comida. Pese a que dudaba que aquella sopa pudiera aportarme muchas calorías o darme algo de grasa con que aislarme del frío siberiano, la acepte gustoso y la tomé, levantando la taza a su salud como en un brindis, y le ofrecí algo de chocolate que tenía a mano para corresponderla. Comer es otra de esas actividades imprescindibles en un tren ruso. Comer y, especialmente, compartir comida con otros viajeros. No importa la longitud del trayecto, uno debe al menos beber un vaso de té o tomar algo ligero para sentirse parte de esa gran familia del tren, y al hacerlo ha de esperar que otros le acompañen y le ofrezcan parte de lo suyo, o al menos inicien alguna conversación en ese momento, como queriendo evitar que el de alimentarse sea un acto solitario e individual. Hay un protocolo no escrito que dicta que los momentos de comida han de ser eventos sociales donde ha de exhibirse lo que cada uno porta y ofrecerlo sin limite al resto de compañeros, y este es uno de los cimientos de la pequeña sociedad que el tren conforma. La dieta básica del tren es sencilla y en cierto modo aburrida, y todo el mundo parece limitar su elección a un rango de productos comunes que probablemente también se incluyan entre los escogidos por otros compañeros de viaje. De este modo, la puesta en común de alimentos y bebidas es un acto equilibrado y realmente no necesario como gesto de hospitalidad, y constituye más bien una especie de rito de paso para incorporarse a la dinámica de la vida en el tren. En esta ocasión eramos solo dos en nuestro pequeño banquete, que más que eso era un rápido aperitivo de cosas frías, pero a esas alturas de viaje seguía sirviendo como 20 punto de encuentro. Terminé la sopa y comí algún dulce, y la mujer me quiso ofrecer té pero le dije que no era necesario. Después de aquello no dijo ni una palabra, pero parecía tranquila, y pensaba con la mirada perdida mientras daba sorbos a una segunda taza de té. Cuando decidió dormirse, yo esperé algunos minutos y después hice lo propio, aunque en el vagón aún podían oírse voces, y las luces siguieron todavía un tiempo encendidas. Una hora antes de llegar a Barnaul, la provodnitsa, la mujer responsable del vagón, lo recorrió despertando al personal. Comenzó entonces el ritual de los cambios de ropa precedido de rápidos desayunos y visitas al baño para asearse un poco antes de arreglarse. La familia del tren cumplía su rito de despedida, y cuando en los últimos minutos cada uno ocupaba su asiento con la ropa de calle y la maleta en la mano, el tren se convertía en una mera colección de individuos desligados cuyas mentes pensaban ya en lo que sucedía fuera y no en lo que tenía lugar allí dentro. Mientras me vestía, las mujeres de mi alrededor observaban cada capa de ropa que me ponía, como queriendo comprobar que me preparaba efectivamente para el frío del exterior. —Fuera hay treinta bajo cero —dijo una de ellas haciendo un gesto para indicarme que me calara bien el gorro. Otra tiró de la parte baja de mi abrigo para asentarlo. Al salir, vi la puerta completamente congelada, con una capa de hielo llena de formas curiosas que se asemejaban a la huella de extrañas hojas. Me quedé un instante mirando, preguntándome cómo se formarían aquellas dibujos. —Es el arte siberiano. Nunca verás dos iguales —dijo alguien detrás de mí riéndose. Eché un último vistazo y salí del vagón. —Hasta la vista —dije. —Hasta la vista —me respondieron. Ventana. Pasos. Mejillas arreboladas. Gorro de piel. ¡Qué frío hace! —V LADIMIR L UGOVSKOI es un país de grandes ríos, de aguas y hielos encauzados sin los que mucho de cuanto hoy es sería muy distinto. De norte a sur, ríos como el Volga en la parte europea o el Yenisei en la parte asiática atraviesan enormes distancias arrastrando por igual caudales de líquido e historia, y resulta fácil subestimar la importancia que han tenido en una civilización como esta. Aunque de otro modo, los ríos siguen recogiendo buena parte de la vida de los lugares en el invierno, cuando se convierten en superficies heladas tan calmas que resulta difícil imaginar que bajo ellas el agua sigue discurriendo a su ritmo habitual. En muchos casos, la vida se instala directamente sobre los cauces, que son ahora prolongaciones de las orillas y a veces no es posible distinguir dónde empieza uno y acaba la otra. La estampa de los pescadores en la orilla, erguidos y con sus largas cañas, se sustituye por la de hombres encorvados que esperan sobre el hielo, atentos a lo que sucede a través de un pequeño agujero, aguardando más de cerca a las presas directamente en su propio elemento. Las barcazas que unen en algunos lugares las dos orillas dejan de navegar y dan paso a carreteras sobre el hielo, más eficaces, puentes naturales con un tiempo de vida limitado. Algunas son meros cruces de algunos cientos de metros; otras, sin embargo, largas rutas que unen puntos R USIA 23 distantes en ocasiones desconectados durante el resto del año, y que solo cuando el agua se hiela encuentran la manera de conectarse. La importancia de estas vías es a veces dramática. Durante el sitio de Leningrado —la actual San Petersburgo—, entre septiembre de 1941 y el final de enero de 1944, la carretera helada a través del lago Ladoga constituía la única forma de hacer llegar víveres en el invierno y de evacuar a la población. Más de un millón de personas lograron abandonar la ciudad por esa carretera, fuertemente vigilada pero sometida a los continuos ataques del ejercito alemán, escapando sobre todo a pie a través del hielo. El vital papel de la ruta le valió ser conocida como Doroga Zhizni, «la Carretera de la Vida». Barnaul no tiene ningún lago surcado por pistas heladas, pero sí uno de esos ríos de enormes dimensiones que cruzan el país de arriba abajo y se ven con trazo grueso en los mapas: el Obi. A miles de kilómetros de allí, el Obi desemboca en el golfo del mismo nombre, habiendo contribuido a su paso al desarrollo de ciudades como Novosibirsk, la capital misma de Siberia; o Salejard, que presume de ser la única ciudad del mundo situada exactamente sobre la latitud del circulo polar ártico. A media mañana, atravesé la ciudad hacia la orilla del Obi recorriendo Prospekt Lenina, una de sus arterias principales. Había mucha nieve en las calles, probablemente de una nevada reciente, y por todas partes hombres con enormes palas anchas se afanaban en retirarla, limpiando las aceras, las plazas o el entorno de algunos monumentos que quedaban despejados y peligrosamente resbaladizos. La nieve acumulada a ambos lados de los paseos formaba una especie de canales por los que la gente discurría, y al llegar a la altura de un semáforo o un portal una pequeña brecha permitía escapar de ellos en otra dirección. Al final de Prospekt Lenina encontré el puerto, aparentemente sin actividad alguna, forzado a hibernar en una época en la que los barcos no hacen otra cosa que acumular nieve a la espera del buen tiempo. En aquel extremo de la ciudad había ya poca gente caminando, sin apenas nada de interés para el quehacer diario. Cruzando el río, la carretera 24 llevaba a algunos barrios dormitorios algo alejados, muy distinto del paisaje a este lado. Barnaul es una ciudad construida en una única orilla del Obi, en la margen izquierda, sin que el río parezca una parte vital de su estructura, sino solo un elemento limítrofe. Esto permite recorrer su longitud sin sentirse dentro de la ciudad, y hacerlo por calles paralelas, caminos o directamente siguiendo alguna huella en la ribera, sin necesidad de hacerlo por un paseo fluvial construido a tal efecto. El río en sí estaba desierto, de un blanco inmaculado y sin huella alguna. Cerca del puente que prolonga Prospekt Lenina por encima del cauce, había unas grandes letras de estilo Hollywood que daban la bienvenida a la ciudad, pero que allí y en aquel momento parecían solitarias, como presentando una población que ya no existía. Fui caminando siguiendo el río, a ratos perdiéndolo de vista y solo intuyendo su dirección para volver a encontrarlo poco después. Al cabo de un rato comenzaron a aparecer huellas en el cauce y puntos en la distancia esparcidos e inmóviles. Eran los pescadores que a aquella hora ya habían ocupado su lugar sobre el hielo y se congregaban en aquella parte del río a ejercitar su paciencia. A medida que me iba acercando iba viendo con más detalles a los que se encontraban más cerca de la orilla, la forma en que esperaban quietos, encogidos, muy cerca del hielo a través del que habían de pescar sus presas. Yo no sabía mucho de pesca, ni de aquella ni de la que se practica cuando el agua corre, pero a mis ojos profanos esa pesca invernal parecía todavía más introspectiva, sufriéndose cada minuto y con tal vez una necesidad mayor de reflexión para hacer el tiempo entretenido. Desde cada uno de ellos salía un camino de huellas que llegaba hasta algún punto de la orilla, y que parecía unirlos a ella. Las huellas rara vez se cruzaban entre sí, como queriendo indicar que pese al número de hombres que allí se encontraban, aquella seguía siendo una actividad solitaria, de individuos aislados que a lo sumo forman pequeños grupos para intercambiar de vez en cuando algunas palabras a lo largo del día. Cada pescador estaba separado al menos unos cincuenta metros del 25 vecino más cercano, de forma que, aun viéndose entre sí, cada uno seguía teniendo su espacio propio y su intimidad. Avancé un poco más hasta dejar atrás a algunos de los primeros pescadores, y fui buscando un lugar en el que pasar desde el camino hasta la superficie helada del río. A unos cien metros por delante de mí, un pescador que terminaba su jornada entró en el camino. Miré las huellas que le habían conducido hasta la orilla, una línea ligeramente serpenteante de pasos que tampoco cortaba las trazadas por otros. Al cruzarme con él, le observé mientras le saludaba con un gesto que él no me devolvió. Llevaba un mono grueso de camuflaje, unas botas a juego y unas manoplas de lana. En la mano derecha sujetaba una especie de enorme sacacorchos con el que horadar el hielo, y en el hombro izquierdo llevaba colgada con una correa de cuero una caja metálica que aparentaba ser pesada. Decidí seguir sus huellas sobre el hielo hasta alcanzar su sitio de pesca, y después quizás deambular a lo largo del río. Yo nunca había caminado por un río helado, y los primeros pasos que di fueron inciertos, temeroso de algo que parecía sencillo y seguro pero que mi desconocimiento podía convertir en peligroso. Aquella no era la helada tranquilidad de un lago como el Baikal, sino un río que fluía por debajo, y desde el tren había visto algunos cauces helados que parecían firmes desde lejos, pero que unos metros más allá discurrían completamente líquidos y volvían después a helarse más adelante. Algunas huellas se desviaban de pronto sin que yo pudiera encontrar una razón aparente, como rodeando objetos invisibles, y eso me hacía pensar y dudar algo más. Dicen que la ignorancia es osada, pero la mía era una ignorancia cobarde, hecha en este caso a partes iguales de miedo y vergüenza. Confiaba de cualquier modo en que los pescadores, que comenzaban a observarme con curiosidad, me advertirían en caso de que hiciera algo indebido, y alternaba mi mirada entre comprobar el firme por el que pisaba y observarles por si me hacían de pronto alguna señal. El hielo, no obstante, era sólido, y pronto olvidé por dónde caminaba, dando paso tras paso con la misma indiferencia 26 con la que los propios pescadores dejaban de mirarme al cabo de unos minutos, para seguir absortos en sus ideas mientras movían mecánicamente las cañas. Llegué hasta el lugar que había ocupado el pescador de antes. Era un espacio de unos dos por dos metros en el que la nieve había sido cuidadosamente retirada y podía verse el hielo desnudo. En el centro había un agujero pequeño, con agua inmóvil cuya superficie comenzaba a helarse. Le di un ligero golpe con el pie y el hielo incipiente, formado en el breve tiempo desde que el hombre había abandonado el lugar y delgado como una hoja de papel, se rompió sin apenas hacer ruido alguno. Estaba más o menos en el centro del cauce. Desde allí no había más huellas que seguir, así que comencé a caminar en la propia dirección del río, abriendo mi huella en la nieve, que me llegaba casi hasta la rodilla. Caminaba alejado de los pescadores, ocupando el espacio entre ellos sin acercarme demasiado, y de vez en cuando encontraba alguna huella en mi camino o algún signo de presencia anterior. Alcancé un grupo de cuatro agujeros en el hielo muy cercanos entre sí. Formaban un cuadrado casi perfecto, de unos 15 metros de lado, sin duda los restos de un grupo de compañeros de pesca dispuestos del modo ideal y a la distancia perfecta para poder intercambiar impresiones, pero también para que cada uno de ellos tuviera su propio territorio. Y también, probablemente, para que dos hombres no se situaran demasiado próximos sobre el hielo, evitando así riesgos innecesarios. No lejos de allí, asomaba entre la nieve una botella vacía de vodka, seguramente arrojada por algún pescador desde su puesto, y que se había clavado casi en vertical sobre la nieve. El espacio ocupado por los pescadores era de algo más que un kilómetro y medio. Más allá del último, la nieve era completamente virgen, sin huella alguna, y el río se perdía en la distancia. Llegué a la altura del último pescador y después continué andando algo más de un cuarto de hora. Al mirar atrás, mis pasos eran los únicos que podían verse, un recorrido todavía de un único sentido que alcanzaba hasta donde yo estaba, hasta una peculiar nada en mitad 27 del río. A lo lejos, los pescadores eran otra vez puntos sin significado, dispersos, esperando con la misma filosofía que cuando había pasado a través de ellos. Deshice todo mi camino hasta la orilla y me quedé allí algunos minutos observando ese paisaje, poniendo a prueba mi paciencia y dejando la mente perdida cual un pescador más, disfrutando como ellos de mi soledad por unos instantes. A falta de mi propio equipo de pesca, barría con la mirada el río esperando ver algún movimiento que pudiera indicar una captura. Pero todos permanecieron quietos, a lo sumo agitando imperceptiblemente las cañas, finas y cortas, como varitas que movían casi a ras de suelo. Eché un último vistazo en el camino de vuelta, pero ya no se podía distinguir nada. El río volvía a ser una uniforme lámina blanca solo alterada a veces por algo de vapor y niebla, y la ciudad quedaba cada vez más cerca. De vuelta al centro, los hombres con palas seguían en las aceras retirando nieve, limpiando las puertas de los comercios y parte de los paseos, que ahora se podían recorrer sin dificultades sin más que un poco de precaución para no escurrirse. En las calles, los coches circulaban por una capa de nieve sucia, bacheada, y algunos aparcados desde hacía días estaban casi cubiertos por completo y bloqueados por montones blancos. Entré a comer en una stolovaya, un comedor básico donde servían rancho sencillo a precios asequibles para el bolsillo ruso. El lugar tenía un aspecto viejo, gastado por el tiempo, y además del olor de la comida tenía un aroma extraño pero que también evocaba otros tiempos, un regusto de una época anterior que por alguna razón perduraba. La puerta, de madera pintada de azul, se cerró de un golpe tras de mí, empujada por un muelle oxidado clavado por el interior. Había unas diez personas, todo hombres, comiendo apresuradamente y sin apenas hablar. La mayoría de ellos mantenían aún sus shapkas en la cabeza y los abrigos puestos pese al calor. Seguí el ejemplo de los que acababan de llegar y me lavé las manos en un extremo de la habitación, donde había una pila y sobre esta una especie de bacía metá28 lica con un saliente metálico en su parte baja que al pulsarlo dejaba caer un hilo de agua muy fría. Después me acerque hacia el mostrador donde una mujer servía mecánicamente los pocos platos que constituían el menú. En la pared había un menú que nadie miraba. Era un folio amarillento tras un metacrilato, con líneas escritas a mano con una caligrafía descuidada. Tenía la clásica lista de platos acompañada de dos columnas de cifras: una con el precio y otra con los pesos exactos de los ingredientes. Todo está escrupulosamente medido en los menús rusos, al menos en la teoría, y uno no encuentra cosas como «Arroz con verduras», sino más bien «Arroz con verduras – 150», indicando que una ración contiene 150 gramos, o incluso «Arroz con verduras – 100/50», detallando por separado el peso del arroz y el de las verduras que lo acompañan. Me resultaba divertido intentar descifrar algunas de aquellas cifras, a veces con más números que ingredientes podían esperarse en el plato en cuestión. Miré el menú desde lejos, más por mera curiosidad que por algo práctico. La mujer que servía las raciones me miraba con un ligero gesto de desesperación, como queriendo decirme que no tenía mucho sentido mirar aquel menú y que lo mejor que podía hacer era preguntarle a ella qué tenían o simplemente echar un vistazo a las cazuelas y elegir. Cogí una bandeja de plástico pegajosa y un tenedor de aluminio desgastado, y le pedí un filete ruso con puré de patatas y una ensaladilla. Me sirvió los dos platos sin demasiado entusiasmo y en silencio. —¿Pan? —preguntó. —Dos trozos —dije, y ella levantó un trapo bajo el que había una pieza de pan cortada en trozos más pequeños, para que pudiera servirme. —¿Té? ¿Café? —Nada, gracias. —¿Nada? —protestó. Parecía resultarle extraño que no quisiera beber nada caliente. —Un café. Solo —dije por no enfrentarme a la especie de mirada acusatoria que me lanzaba. Me sirvió un café de puchero de color muy negro en 29 un vaso de plástico, y después se acercó hacía una mesa para hacer las cuentas. Sobre la mesa había un ábaco ruso7 grande con cuentas de madera de distintas tonalidades, cubiertas de grasa por el uso, y junto a ella una calculadora. El uso del ábaco en muchos lugares como aquel ponía de manifiesto el arraigo todavía intenso de un artilugio que se resistía a ceder de forma completa el relevo a las tecnologías actuales. Las camareras de cierta edad como aquella, con toda una vida calculando mediante ábacos el precio de una comida, no se desprendían de él y lo utilizaban conjuntamente con la calculadora, más cómoda, aunque quizás siempre eran las cuentas de madera las que tenían la última palabra y las que, por la fuerza de la costumbre, seguían siendo el instrumento preferido. Ocupé un asiento en el extremo de una mesa, aunque nadie vino a sentarse a mi lado. Era un comedor pequeño, pero la mayoría de la gente venía en grupo o al menos en pareja, y se sentaban todos juntos a una mesa. Junto al lavamanos había una pequeña repisa a modo de barra, y algunos se situaban allí, generalmente con comidas sencillas de las que daban cuenta rápidamente. Un hombre se levantó de la mesa junto a la mía y se acercó a pedir algo. Escuché su voz apagada, como con desgana, mientras pedía 100 gramos de vodka8 . Regresó a la mesa junto a su compañero y bebió en silencio con un gesto amargo y la mirada perdida. Yo me levanté y dejé mi bandeja en una mesa en una esquina, a la que rápidamente se acercó otra mujer para recoger la vajilla. Al salir por la puerta, escuché tras de mí el golpe seco de esta al cerrarse, cerrada violentamente por aquel tosco muelle igual que al entrar. El día se hizo gris y triste antes de que la noche comenzará a entrar. Caminé por la ciudad, llena de todas esas calles con nombres predecibles que surgían por oleadas y delataban las tendencias de los urbanistas de cada época a la hora de elegir su toponimia. En las décadas de los 50 y los 60, aún con la resaca emocional y política de la II Guerra Mundial9 , proliferaron las calles con nombres de personajes heroicos cuya labor en el frente les había hecho valedores de 30 alguna alta condecoración militar. En décadas posteriores, cuando la Unión Soviética entraba ya en una edad madura, se popularizaron las calles que celebraban fechas relacionadas con su historia (40 años de la Revolución de Octubre, 50 años de la Unión Soviética) o elementos de la retórica comunista (Calle Socialismo, Avenida del Komsomol10 ). Otras, menos rebuscadas, estaban dedicadas simplemente a importantes artistas rusos. Encontrar una calle cuyo nombre no obedeciera a alguno de aquellos esquemas era, como en la mayoría de las ciudades rusas, la excepción en lugar de la norma. Curiosamente —o tal vez no—, no hay una calle dedicada a Gagarin en Barnaul, pero sí una en honor a Guerman Titov, el segundo cosmonauta ruso en salir al espacio exterior, quien nació no lejos de allí, en el cercano pueblo de Verkh–Zhilino. Titov fue, junto a Gagarin, uno de los candidatos a convertirse en protagonista de aquella histórica primera misión al cosmos, pero al final fue este último quien resultó elegido por el gobierno ruso, que consideró que representaba mejor el perfil buscado, no solo en el aspecto técnico, sino especialmente en el político. Con un nombre de origen alemán y procediendo de una familia de comerciantes, Titov no encajaba en el perfil del héroe soviético de la misma forma que Gagarin, con un nombre claramente ruso y unos padres de clase obrera. Aunque no se convirtiera en el primer cosmonauta de la historia, Titov sin embargo solo tuvo que esperar cuatro meses más para hacer su sueño realidad, y el 6 de agosto de 1961 orbitó la tierra 17 veces a lo largo de un día completo, una hazaña casi comparable a la de su predecesor, y que volvió a suponer un golpe de efecto en la carrera espacial que Estados Unidos y la Unión Soviética libraban. En palabras de los mandos soviéticos de entonces, «si Gagarin fue el primer hombre en viajar al espacio, Titov fue el primero en vivir allí». Los ciento ocho minutos de Gagarin se habían quedado cortos, y Titov fue el encargado de hacer ver al resto del mundo que Moscú disponía de capacidad para agrandar aquellas cifras hasta unos valores acordes con la enorme magnitud del país. 31 Me separé de Prospekt Lenina por algunas calles secundarias, entre ellas la calle de Titov. Alcancé poco después la plaza de la estación de tren y seguí algo más allá. Había mucha gente en la calle. El sol brillaba y todos parecían ignorar el frío intenso. Los hombres llevaban muchos sus clásicas shapkas rusas en la cabeza, que allí parecían estar más de moda que en Moscú, aunque la forma de vestirlas era curiosa, tan solo apoyadas, apenas caladas y sin tapar las orejas. Un hombre se detuvo en un kiosco de helados y compró uno. Se quitó un guante, retiró el envoltorio con la mano desnuda, volvió a ponerse el guante y se alejó comiendo a paso tranquilo. El termómetro más cercano marcaba 24 grados bajo cero. Definitivamente, había llegado a Siberia. Nosotros, criaturas de los años terribles de Rusia, nada podemos olvidar. —A LEXANDR B LOK Cualquiera que sea el tema de la conversación, un viejo soldado hablará siempre de guerra —A NTÓN C HEJOV posibilidad alguna de competir con sus hermanas de trenes, las estaciones de autobuses rusas suelen ser feas, desordenadas e incómodas, frecuentemente viejas y sin encanto alguno. En un país donde el transporte ferroviario no tiene rival, parecen haber dado por perdida toda batalla y se limitan a ser un punto de partida sin ningún significado, donde el placer de viajar raramente encuentra lugar. Pocas veces un viaje en autobús puede superar la experiencia de un viaje en tren. El encanto romántico de los trenes queda lejos del alcance de otros medios de transporte, y más aún en Rusia, donde la red ferroviaria es el verdadero esqueleto de sus comunicaciones. Pero si Rusia está a la cabeza en lo que al encanto de viajar en tren se refiere, se sitúa sin duda a la cola cuando se trata de autobuses, no por cuanto la calidad del servicio o de las estaciones puedan dejar que desear, sino porque la actitud a bordo es pobre, sin entusiasmos. Fervientes admiradores de su sistema ferroviario, los rusos son malos viajeros en autobús, aparentemente con un convencimiento casi categórico de que ese medio de transporte no puede proporcionarles placer alguno. S IN 33 La estación de autobuses de Barnaul no era una excepción a todo aquello. Situada en la misma plaza que la estación de trenes, era un edificio triste en el que la gente se agolpaba sin convicción alguna, y en el que pasar demasiado tiempo podía acabar matando todo deseo de viaje. En un extremo de la estación, un enorme panel azul indicaba los horarios y distancias a cada destino. Delante de él, había un andamio sobre el que varios hombres reparaban la pared por encima del panel, y a través de este la gente buscaba su ruta, agachándose o retrocediendo cuando alguna barra del andamio les impedía ver lo que querían. Compré un billete para el único autobús diario a Artibash, que salía en algo menos de una hora. Por suerte, era poco tiempo de espera. El autobús era relativamente nuevo, un poco fuera de lugar si se comparaba con los viejos modelos soviéticos que poblaban las dársenas, cortos y con ruedas más pequeñas, tullidos por los años y los kilómetros en carreteras difíciles. Era un vehículo de segunda mano comprado a una compañía coreana, que disfrutaba de una segunda vida en Siberia sin que le hubieran hecho ni el más mínimo retoque. Por fuera, lucía aún las grafías coreanas y algunas pegatinas con homologaciones parcialmente despegadas. Por dentro, unos visillos con motivos orientales daban un extraño toque kitsch. Cerca del conductor, oscilando con el movimiento del autobús, unos peluches de rasgos asiáticos y vivos colores daban testimonio fehaciente de que nadie se había molestado en modificar nada aquel vehículo, que podría hoy mismo volver a su ruta original tal y como la había abandonado entonces. Siberia está llena de vehículos así, tanto más cuanto más se aproxima uno hacia el oriente. Los coches japoneses usados son tan frecuentes como los rusos o europeos de primera mano, y una buena parte de la población conduce con el volante en el lado derecho. Turismos que para el japones medio son máquinas de mecánica ya obsoleta que requieren demasiada puesta a punto, en manos de un ruso son piezas casi nuevas que pueden usarse de inmediato sin preocupaciones. Y más adelante, cuando comiencen a fallar, pasarán a ese ciclo de mecánica de supervivencia y chapuza 34 artística que todo ruso conoce, siendo capaz de repararlo sin apenas nada. Con los autobuses, la ley, aunque tan laxa en muchas ocasiones como con otros aspectos, prohíbe el uso de vehículos con el volante a la derecha, y Corea sustituye a Japón como proveedor principal. Desde pequeños microbuses a autocares de grandes líneas, Siberia y el oriente ruso reciclan las flotas de aquel país, poniéndolas en uso desde el momento mismo en que son recibidas. Antaño eran los transportes alemanes los que alimentaban este mercado, muchos de los cuales aún pueden verse en las líneas interurbanas de las ciudades y reconocerse fácilmente gracias a los letreros y advertencias que todavía lucen en el interior, o incluso los luminosos de cabecera con el número y descripción de la ruta, que en lugar de ser sustituidos conviven pintorescamente con los actuales rusos. Según pasan los años, estos vehículos acumulan no solo la historia de su ciudad actual, sino también la de su vida pasada, y ni un solo elemento, ya sea una pequeña pegatina o una enorme pieza, es alterada si no resulta estrictamente necesario. En aquel autobús que me llevaba a Artibash, la única pieza añadida eran un par de altavoces de marca rusa por los cuales sonaba sin cesar rancia música disco de los ochenta, por alguna razón muy popular hoy día en el país, y algunos interpretes rusos que, si bien algo más recientes, cultivaban un género similar, para bien o para mal. Excepto aquello, todo lo demás estaba intacto, y si uno miraba hacia atrás en el habitáculo, la imagen conjunta de los caracteres coreanos en las ventanas, los visillos, el pasaje ruso con sus gorros de piel y las cabañas de madera cubiertas de nieve en el exterior formaban una anodina realidad que casi despertaba la risa. Por el camino, el autobús se iba deteniendo en lugares a veces perdidos, en mitad de una carretera donde lo único que parecía haber era bosque y nieve, y alguien subía o bajaba sin que fuera fácil adivinar de dónde o a dónde se dirigía. Los que subían, pagaban al conductor bajo el vaivén de los peluches, y este metía el dinero en una maleta que 35 llevaba apoyada en el salpicadero, y que hacía las veces de caja registradora. Había una parada más larga en Gorno–Altaisk, la capital de la república de Altai. A partir de ahí se apreciaba claramente un cambio en el aspecto de la gente, con los rasgos orientales y los rostros redondeados, similares a la apariencia de los nativos de Mongolia hacia donde nos acercábamos, y distinto del perfil aún predominantemente caucásico de la mayoría de cuantos había visto en Barnaul. Avanzábamos hacia la cordillera de Altai y nos adentrábamos en una zona más montañosa, aislada, de poblaciones más pequeñas y zonas rurales, y también eso se notaba en la apariencia de las gentes. Aquellos lugares, lindando con Kazajstán, China y Mongolia, tal vez no eran la Siberia más prototípica y sí un reducto particular en una región física, la de los montes Altai, que compartía unos caracteres comunes en todos esos países, pero eran sin duda enclaves rusos como los que más. Bastaba mirar a aquellas gentes con algo más de detalle, sin quedarse en la apariencia más inmediata. O mirar aquel autobús, nacido lejos de allí pero empapado ahora del carácter ruso más clásico. Ni siquiera me bajé en la parada. Preferí quedarme dentro y observar cómo aprovechaban para fumar un cigarro o dar un paseo alrededor sin alejarse demasiado. Muchos de los que venían se quedaron allí y fueron sustituidos por otros, y al reanudar la marcha volvió también el ir y venir de gentes en mitad de la nada, subiendo y bajando cada vez en lugares más perdidos, inesperados en mitad de una carretera llena de nieve que se iba apagando a medida que anochecía. Aunque daba la impresión de que entraban tantos como salían, en realidad el autobús iba lentamente vaciándose, y al llegar a Artibash yo era el único pasajero. El conductor miró por el espejo y me dio una voz para preguntarme dónde quería que me dejara. —No lo sé. Nunca he estado aquí —respondí. Me dejó en lo que parecía la parada habitual, aunque sin señal alguna, justo al final del puente que une ambas orillas del río Biya y conecta los pueblos de estas. Artibash es el de 36 la margen derecha. Iogach es el de la izquierda. Ninguno de ellos debía tener más de mil habitantes. Cerca de donde se detuvo el autobús, había un hombre esperando en un viejo Volga. Las luces del coche iluminaban más que todas las del pueblo, que era una sola calle oscura y llena de nieve. El hombre abrió el coche y el conductor del autobús le dio dos cajas de cartón que traía en el maletero junto a mi mochila. Después se fue de vuelta por el puente y dejó el lugar aún más oscuro, sin que apenas pudiera distinguirse el humo de las casas más cercanas. Yo no sabía a dónde ir. El pueblo era muy pequeño y podía recorrerlo en pocos minutos, pero no parecía tener nada que ofrecer para alguien que buscaba un lugar donde dormir en mitad de la noche. Estaba algo destemplado y en la calle hacía bastante frío, así que era mejor encontrar algo rápido. Le pregunté al hombre del coche y no supo bien qué decirme, como si le hubiera planteado una cuestión que debía reflexionar antes de responder. —Sube, te llevo —dijo al final—. Ahora es invierno y casi nada funciona. Mientras avanzaba, el hombre iba mirando a ambos lados, buscando y a la vez tratando de recordar qué lugares podrían estar abiertos para darme cobijo. Me dejó a la altura de una cabaña grande donde alquilaban camas en habitaciones compartidas, el único sitio abierto a aquel lado del río. Le di las gracias y el se limitó a cerrar tras de mí la puerta del coche y continuar su camino. Hay un umbral de tiempo y dedicación en la hospitalidad rusa a partir del cual ambas partes establecen ciertamente un vínculo, pero por debajo de este los gestos tales como un mero agradecimiento parecen estar fuera de lugar, como si la amabilidad debiera reservarse para las grandes ocasiones cuando en efecto se produce un encuentro con significado. Como si aquel favor irrelevante no fuera una excusa suficiente para malgastar una sonrisa o una palabra cordial. Viajando por Rusia, uno debe prepararse por igual para las grandes muestras de hospitalidad y para las pequeñas, y quizás más para estas últimas, esforzándose en entenderlas correctamente y no malinterpretarlas. 37 La casa tenía un amplio rellano algo más cálido que el exterior pero aun así frío, muchos grados por debajo de cero, en el que había unas estanterías vacías y una mesa. Era como una especie de porche cerrado, donde seguramente en el verano era agradable sentarse. En el interior me recibió una mujer que acudió al oír el sonido de la puerta, una hoja grande de madera sin cierre alguno, que encajaba por mera presión. Una toalla fina sobre la misma aportaba esos milímetros de más que hacían que quedara encajada. —Buenas noches, ¿tienen sitio?. La mujer sonrió alegremente. —Sitio hay, por supuesto. Lo que no hay es gente —dijo riéndose—. Es usted el único —añadió después en voz más alta. Debió notar mi cara de alivio y la tomó como una confirmación de que iba a quedarme allí aquella noche. —Son 300 rublos —dijo mientras me guiaba por el pasillo hacia la habitación y me enseñaba de camino un baño compartido aparentemente nuevo—. No hay nadie más, así que tiene toda la habitación para usted —añadió de nuevo bromeando. La habitación tenía el espacio junto para cuatro camas y una mesita, pero estaba limpia y no parecía demasiado vieja. Había otras tres más en la casa, todas iguales a aquella. Dejé mis cosas y volví con ella hacia la entrada, a una sala común pequeña y más gastada en la que había una cocina, una mesa y un televisor. Le pagué un par de noches y me preparó una taza de café mientras me invitaba a sentarme a la mesa. Solo después de asegurarse de que yo estaba sentado tomó ella asiento y esperó conmigo a que el agua hirviera. Parecía contenta de tener un huésped, algo que en días como aquel, sin ninguna otra persona, aportaba al menos algo de compañía. Me contó que en verano siempre estaba lleno y faltaba espacio, y los turistas venían de todas partes, no solo de Rusia. En el invierno, sin embargo, paraban a lo sumo gentes de paso, alguien que venía a hacer algo en un lugar cercano, o quizás algún viajero que otro, desde la zona de Moscú sobre todo. Tenía hambre pero allí no había forma de comer salvo 38 cocinando yo mismo, y no tenía más ingredientes que un poco de pan en la mochila. La mujer me ofreció unas galletas grandes con forma de matrioshka y se sentó a ver la televisión. —Coma, no tenga vergüenza—. Miraba atentamente al televisor, sin quitarle ojo. Comí un par de galletas y después decidí que era hora de irse a dormir. Me despedí de ella, que seguía absorta en una serie rusa. Cuando me devolvió las buenas noches yo ya estaba lejos en el pasillo, abriendo la puerta de la habitación. Por la mañana la temperatura seguía cerca de los treinta grados bajo cero, pero el viento no soplaba y en el cielo no había ni una sola nube. Me esperaba una nueva taza de café y otro par de galletas, aunque en esta ocasión la compañía fue breve y me quedé pronto solo. En la calle apenas había nadie, y el pueblo era completamente distinto ahora, lleno de luz y mucho más amistoso. La nieve parecía fresca, caída quizás un par de días atrás, y en algunas cabañas había gruesas capas en un equilibrio casi milagroso sobre aleros y salientes. Sobre los arboles o sobre algunas señales, la nieve había caído y quedaban algunos centímetros que los cubrían de blanco, pero de vez en cuando alguna pequeña rama rebelde retenía un prominente montículo blanco, redondeado, inexplicablemente sujeto a ella. Me abrigué bien y salí a pasear, siguiendo en la misma dirección por la que había llegado en coche la noche anterior. El pueblo se acababa poco más allá, donde las últimas casas en el lado del río daban paso a un pequeño embarcadero. La zona estaba llena de carteles que anunciaban paseos en barco y excursiones de todo tipo, con flechas que apuntaban a cabañas de las que no salía humo o a puertas bloqueadas por una nieve que no había sido retirada desde hacía tiempo. En el verano, los barcos partían de allí sin descanso a recorrer el lago Teletskoe y los turistas se agolpa39 ban en las orillas, descansando en muchos de los pequeños albergues como aquel donde yo estaba o en las casas hoy dormidas, y rompían seguramente el silencio de un lugar en el que ahora apenas podía oírse nada. Pero en el invierno esos mismos barcos eran piezas extrañas allí, dejadas sin uso en un lugar que no parecía corresponderles. Había tres barcos amarrados en la misma orilla y podía llegarse a ellos siguiendo la propia calle, que terminaba directamente allí. Un poco más lejos se veía otro que debía estar junto a un muelle también cubierto por la nieve, y que parecía varado en mitad de una nada a la que no se sabía bien cómo había llegado. Recordaba a esas imágenes donde aparece el casco de un barco en mitad del desierto, el esqueleto de madera carcomida de un navío destrozado sobre un suelo seco, y uno solo puede preguntarse si de verdad es cierta esa estampa tan inaudita. Desde la orilla partían unas huellas que cruzaban hasta el otro lado, pero era solo una línea fina y solitaria, tan abandonada como los propios barcos. El resto del río estaba intacto, con la nieve perfectamente lisa, y al llegar a la altura del puente el hielo se derretía y del agua salía un vapor denso. Volví hacia atrás para cruzar hacia la otra orilla por el puente. En el lugar donde me había dejado el autobús había un café en el que intenté comer algo, pero estaba cerrado. Era uno de esos tantos elementos del pueblo que solo en el verano tienen vida. Al otro lado había más signos de actividad turística, pero todos ellos igualmente inútiles en esta época del año. Se anunciaban excursiones, paseos en barco, pesca, pero los lugares donde todo aquello podía obtenerse estaban cerrados, como si el atractivo de la zona sobre el que se construyen todos esos servicios hubiera desaparecido. En el borde de la carretera, unos sencillos tenderetes de madera con un mostrador a modo de barra anunciaban souvenirs, escrito también en letras latinas para la concurrencia internacional que seguro que poblaba el lugar cuando el clima era más benigno. La nieve que se acumulaba sobre la barra era el único recuerdo que uno podía llevarse ahora. 40 Probé suerte con otro café, pero también estaba cerrado. Dejé de ir buscando un lugar donde tomar algo caliente y acabé comprando chocolate y un kilo de plátanos en un ultramarinos que proclamaba en su cartel estar abierto las veinticuatro horas del día. Incluso en aquel lugar y en mitad del invierno, ciertas cosas no pueden faltar en ningún lugar de Rusia, y quizás la más importante de ellas sea una tienda de produkty donde a cualquier hora del día o de la noche poder comprar un poco de pan, algo de fruta o, especialmente, una cerveza o una botella de vodka. Tiendas como aquella forman parte del paisaje de una Rusia que no se entiende hoy sin su presencia, imprescindibles para cubrir esas necesidades fundamentales tanto en los lugares más remotos como en los núcleos más poblados. A medida que va creciendo el número de habitantes, necesidades no tan básicas se van cubriendo de igual modo de sol a sol y sin descanso, y en las ciudades importantes puede hacerse casi todo a casi cualquier hora. Quizás sea solo una publicidad engañosa hecha con el convencimiento de que nadie solicitará el servicio a ciertas horas, pero lo cierto es que los reclamos están ahí y, atendiendo a ellos, uno puede de madrugada cambiar los neumáticos del coche, conducir con él hasta el dentista a sacarse una muela y a esa misma hora pedir un crédito para pagar lo anterior. Rusia es un país que funciona las veinticuatro horas del día o, al menos, dice hacerlo. Tal vez todo esto no sea sino una respuesta a la realidad de los tiempos soviéticos, cuando no solo no se podían comprar esos mismos bienes a cualquier hora, sino que simplemente no podían comprarse, o al menos no cuando uno quisiera, sino cuando las leyes misteriosas del mercado así lo dispusiesen. Sin interés alguno en aumentar el volumen de negocio, los vendedores trabajaban con desgana descansando cuando les apetecía, y cuando estaban en sus puestos era probable que no tuvieran mercancía alguna que ofrecer. Para el ciudadano medio, la situación era sin duda frustrante. Este pasado explica también quizás la actitud arrogante de los dependientes de entonces y de hoy, que suman a la 41 clásica frialdad inicial del ruso un desaire de prepotencia. Lo que hoy es un trabajo de clase baja era en esos días un oficio privilegiado que justificaba todo aire de superioridad, el regalo de un poder fáctico sin igual en una sociedad necesitada de productos básicos. Toda la riqueza de la que el pueblo dependía pasaba por sus manos, que la repartían a voluntad en tiendas que eran mucho más que meros negocios. En aquel entonces, quien tenía un amigo vendedor tenía, efectivamente, un tesoro, ya que muchos productos se repartían a deseo de este, que concedía el privilegio de poder comprarlos a amistades y conocidos. Los miembros de la clase política arengaban a las masas y lograban congregar a un pueblo desmotivado para que demostrara su fidelidad a la causa. Pero los verdaderos movilizadores de la población eran los vendedores, que no tenían más que poner a la venta un lote de cualquier cosa para formar frente a sus tiendas enormes colas de devotos compradores que esperaban horas para llevarse lo que hubiera, fuera útil o no. Comprar por comprar, pero muy lejos del frívolo consumismo actual, y más bien por una mera cuestión de supervivencia. Así el pueblo ruso aprendió a esperar colas enormes sin saber siquiera lo que había al final de estas, y a caminar siempre con algunas bolsas en el bolsillo por si la suerte le sonreía de camino hacia algún lugar y podía comprarse algo, lo que fuera, en uno de aquellos pocos días en que el azar lo hacía posible. Los relatos de los mayores ante la nueva realidad comercial de Rusia suelen recalcar siempre aquello, recordando que entonces comprar era una compleja aventura no siempre exitosa. Encontré otras dos tiendas más, la ultima de ellas bastante más grande, aunque con un horario limitado. Poco después de esta, las casas se terminaban, pero la carretera seguía más allá, discurriendo paralela al río, que se ensanchaba hasta convertirse en el lago Teletskoe. A partir de este punto, no había ya nadie caminando, y solo un par de perros me siguieron algunos metros hasta convencerse de que no tenía mucho que darles y volver sobre sus pasos para intentar conseguir comida de alguien distinto. 42 Casi a la altura del extremo del pueblo, y en mitad del río, había una escultura de hielo hasta la que llevaban algunas hileras de huellas. Un cartel rojo con letras blancas no lejos de allí dejaba claro que estaba prohibido pasear por el hielo, pero las huellas eran numerosas y supuse que aquello sería una excepción, así que me acerque para verlo más de cerca. Lo que de lejos parecía una escultura más compleja era una simple cruz de hielo, y a unos cuatro o cinco metros otro bloque grande a modo de púlpito. Entre ellos, en el suelo, había otra cruz marcada sobre el hielo, y esté estaba desnudo, solo con algo de nieve espolvoreada por encima, arrastrada seguramente por el viento. El conjunto estaba rodeado por ramas grandes de pino clavadas en un muro de nieve. Eran los elementos de la epifanía ortodoxa, celebrada un par de días atrás, en la que creyentes y no creyentes aprovechaban la ocasión para sumergirse en las aguas heladas a través del hielo recortado en forma de cruz, en una escena que atraía también a un buen numero de espectadores, entretenidos observando como los bañistas, popularmente conocidos como morzhi —morsas—, disfrutan y sufren a partes iguales su baño. Los elementos de tan peculiar celebración quedan después olvidados hasta que al final del invierno el calor vence al hielo y se lleva los símbolos derretidos, que ya ahora, aun todavía sólidos, parecían no tener significado alguno una vez cumplida su función. Me alejé de la carretera por un camino que ascendía una loma a mano izquierda. La vista desde arriba cubría ambos pueblos y un tramo largo de río que se perdía en la distancia y giraba a lo lejos. Soplaba un viento más fuerte que en el río, y a pesar del sol la temperatura no subía de los 30 bajo cero. Las mejillas empezaron a dolerme y me puse una braga para cubrirme la boca. Al hacerlo, descubrí que tenía la barba llena de pequeños carámbanos de hielo, pero resultaba imposible quitarlos. Simplemente me abrigué y esperé a que se derritieran. Caminé por lo alto de la loma y después volví y retomé el camino por la carretera, cubierta completamente de 43 nieve irregular. Era estrecha y no pasó ni un solo coche en las horas que estuve caminando, y tenía la sensación de realmente avanzar por una senda perdida, hasta que ya en el camino de vuelta volví a encontrarme con las casas del pueblo y los mismos perros de antes vinieron de nuevo hacia mí a seguir probando suerte. La nieve a ambos lados de la carretera tenía un relieve especialmente suave, redondeada, y los árboles parecían haber sido soplados por un viento gélido desde el río, cubiertos por una fina capa de escarcha que los plateaba. Pronto empezó a hacerse de noche, y según el sol se retiraba yo iba regresando sobre mis pasos. Quedaba aún mucho día por delante, pero una vez que el sol se fuera no había mucho que hacer en un pueblo desierto en el que la temperatura probablemente bajase algunos grados más, y donde ni siquiera había logrado encontrar un lugar en el que comer caliente. Paré en una de las tiendas y compré una bolsa de pelmeni11 congelados y un bote de smetana12 . Podría prepararlos yo mismo en la cocina, donde creía haber visto al menos alguna cazuela y un fogón. Tal vez aquella fuera la única forma de comer algo caliente, y no era un mal plan para lo que quedaba aún hasta irme a dormir. La mujer seguía sentada frente al televisor, y me saludó al entrar. Le devolví el saludo y le pregunté si podría cocinar después en su cocina. Al oírlo, se apresuró a poner cerca una de las cazuelas y despejar la encimera. Cuando le dije que no corría prisa y que prefería descansar un poco antes, dejó rápidamente los cacharros y volvió a sentarse para no perder el hilo del serial que estaba viendo, y señaló hacia la nevera para indicarme que podía dejar ahí la comida que traía. La nevera en realidad no funcionaba como tal, sino que estaba apagada y simplemente hacía el papel de armario, y en su interior apenas había nada. La casa tenía un calor húmedo que al quitarme la ropa me resultó reconfortante. Tenía los carrillos rígidos y noté la sangre volver a circular, respondiendo con agrado a la temperatura del interior. Descansé un rato en la habitación y casi sin quererlo me quedé dormido sobre la cama. 44 Las horas paseando en aquel frío parecían pasar factura silenciosamente. Al despertar, escuché voces en la cocina, y cuando fui hasta allí encontré a un hombre de pelo muy corto sentado a la mesa, con una pequeña botella de vodka. La mujer estaba sentada lejos de él, y no daba la sensación de estar prestando mucha atención. Mi llegada pareció alegrarle. No en vano, yo era un inesperado compañero para ese último trago del día, uno además mucho más entretenido que aquella mujer, seguramente cansada de encontrarse personajes como aquel muchos días y sin intención alguna de hacerle compañía. Se levantó y me dio la mano. Tenía una piel muy curtida en las palmas, con un tacto de cuero tenso. Me contó que conducía un camión y estaba allí haciendo un alto en una ruta que no era la primera vez que recorría. Se levantaría pronto para continuar, pero antes de irse a dormir aquel era su particular momento de descanso. Alargó el brazo y cogió un vasito para que me uniera a él. Había llegado en el momento preciso para apuntarme a su celebración desde el inicio. Negué con la mano y le dije que quería comer algo antes, y para reforzar mis palabras me levanté y fui a coger la cacerola para poner agua a hervir. La mujer al verme se levantó y me acerco un cubo metálico con agua y un cazo. —Use este agua para hervir la comida, pero no para beber. Si quiere beber, este agua no es buena —me advirtió poniendo una mueca extraña—. Esta de aquí se puede beber—. Se agachó y de un lado de la encimera sacó un bidón de plástico. En uno de los lados había una pegatina amarillenta en la que podía leerse «AGFA Film Developer». Probablemente las apariencias engañaran, pero el agua del cubo era cristalina y parecía mucho más seguro beber de ella que de la que la mujer me ofrecía en una garrafa de revelador. A mi espalda, el hombre desenroscó el tapón de la botella de vodka y sirvió un vaso para mí y otro para él. Ahora tenía tres opciones para beber, a cual más apetecible: agua de un cubo, agua en una garrafa de revelador, o vodka. 45 Me acerqué a la nevera pero mi bolsa de pelmeni ya no estaba allí. Antes de que pudiera preguntarle, la mujer señaló hacia la puerta de la calle. —Los he puesto fuera —dijo. Después volvió a sentarse, considerando que yo ya no necesitaría más ayuda. Salí hacia el recibidor de la entrada, y en una de sus estanterías encontré mi bolsa, solitaria y perfectamente helada. Quién necesita un congelador cuando basta tener una habitación sin calefacción. Me senté a esperar mientras el agua se calentaba, y el hombre no tardó mucho en empujar el paso de vodka hacia mí para invitarme a beber. Tenía ganas de echar un trago y aparentemente no demasiada paciencia. —¿Eres español entonces? —preguntó cuando acabó de beber su vaso. Asentí mientras dejaba apoyado el mío. —¿Tienes tu pasaporte aquí? —dijo con una curiosidad que sonaba ridículamente infantil—. ¿Puedo verlo? Saqué mi pasaporte y se lo di sin pensarlo mucho. Después de haberlo entregado a docenas de miembros de la militsia en otras tantas ciudades, había desarrollado una sorprendente indiferencia a la hora de dárselo a cualquiera. Y, a decir verdad, dejárselo a aquel hombre no me parecía más arriesgado que dejárselo al agente del orden de turno en mitad de la calle o en el vagón de un tren. Pensé en preguntarle si él llevaba encima algún documento similar para que yo pudiera también entretenerme curioseando, pero no lo hice porque sabía la respuesta de antemano. En un país tan burocrático y con unas fuerzas del orden cuya principal tarea consistía en comprobar sin descanso la documentación de los viandantes, era casi seguro que no llevaría encima uno, sino varios documentos que lo identificaran. Directamente, le pedí que me dejara verlo, y él acepto encantado. Sacó una pequeña libreta tipo pasaporte metida en una funda roja brillante. En la primera página, tenía una fotografía en blanco y negro muy distinta de la realidad. Aparecía con el pelo más largo y abundante, y parecía unos cuantos años más joven. Comprobé sorprendido que tenía la misma 46 edad que yo, 30 años, a pesar de que su rostro aparentaba unos 40. Él quizás también descubrió aquello mientras investigaba mi pasaporte, pero no dijo nada, y simplemente curioseaba las hojas una tras otra buscando algo que pudiera interesarle. —¿Este es un pasaporte externo? —preguntó. —En España solo tenemos pasaporte externo —le respondí. En Rusia existen dos tipos de pasaporte: uno interno como el que él me había dado, que servía como documento de identidad y que resultaba obligatorio tener, y uno externo necesario para viajar fuera del país. Este último, teniendo en cuenta las restrictivas políticas del país y la dificultad —muchas veces imposibilidad— de conseguirlo, constituía una identificación más exótica de la que la gran mayoría de rusos carecía, y que hacía que despertara su lado más curioso cuando un extranjero ponía en sus manos el suyo para dejarle verlo. El agua comenzó a hervir. La mujer escuchó el borboteo y se levantó a ayudarme, viendo que estaba entretenido. Intenté adelantarme a ella, pero cogió la bolsa de pelmeni, vertió la mitad en el agua hirviendo y puso encima una tapa metálica lacada en blanco que claramente no correspondía a aquella cazuela. Después salió a devolver el resto de pelmeni a la estantería. Le agradecí el favor cuando volvió y me hizo un gesto con la mano, quitándole importancia a aquel pequeño detalle. —No es nada. Esto no es ni siquiera cocinar, es solo hervir —dijo mientras me hacía un nuevo gesto para que me volviera a sentar y siguiera con mi conversación. El hombre intentó servirme otro vaso más, pero le dije que no quería y no insistió demasiado. La botella era pequeña y podía bebérsela él solo sin problemas. Tomó un par de tragos mientras yo esperaba que la comida estuviera lista, y mientras tanto me contaba alguna que otra historia de su trabajo. No resultaba demasiado apasionante, pero sí entretenido. Al cabo de unos minutos, apagué el fuego y saqué mis 47 pelmeni mientras él apuraba un vaso más, y me senté a comerlos mientras él seguía con sus pequeños relatos. —Todavía no estarán hechos —dijo la mujer al verme, con un tono de ligera desesperación al ver que ya era tarde y yo ya estaba echando la smetana en el plato para acompañar. Para lo que es habitual en Rusia, donde la mayoría de las cosas —especialmente la pasta y el arroz— se cocinan durante horas hasta que pierden su consistencia, aquel plato de pelmeni estaba prácticamente crudo, pero prefería tomarlos así aunque no fuera del todo acorde con la manera rusa de prepararlos. —Están bien —dije, y ella no respondió. Me miró después mientras comía, y debió intuir que la comida me agradaba. No en vano, era mi primer plato de comida caliente desde que había llegado allí. —¿Mañana estás aquí? —preguntó el hombre. —No sé, aunque creo que no. Creo que me iré mañana. La mujer me miró. Yo no le había dicho aún nada acerca de mis planes. Pareció tomar nota mentalmente y siguió mirando el televisor. —Yo me voy mañana pronto, pero si quieres te puedo acercar a algún lado en el camión. Sonaba sugerente. Le pregunté su ruta, pero no coincidía con lo que yo tenía pensado, y parecía difícil encajar mis planes en ella. —Cogeré el autobús mañana por la mañana, pero gracias de todos modos. Pareció decepcionado durante un instante, pero luego puso un gesto indiferente. El vodka se había terminado y empezaba a ser tarde. En unos minutos, antes de que yo hubiera terminado mi comida, se despidió, me dio la mano y se fue a dormir. —El autobús salé a las siete —dijo la mujer cuando me vio levantarme—. Para aquí mismo. Yo te avisaré cuando llegue. Le agradecí con un movimiento de cabeza y me fui a dormir después de haber fregado el plato con un estropajo que había en el baño y algo de agua fría de otro cubo. 48 Cuando me desperté tenía de nuevo un café preparado, pero en lugar de galletas me encontré esta vez un enorme y humeante plato de pelmeni. La mujer había hervido todos los que yo no había cocinado la noche anterior y me había preparado un desayuno mucho más abundante de lo que yo podía comer a aquellas horas. Esta vez, además, tenían aspecto de estar cocinados a la manera rusa, bastante más blandos. —Coma, el viaje es largo —me dijo, y se quedó esta vez cerca, como queriendo cerciorarse de que no dejaba nada en el plato. Miré su cara mientras ella esperaba que comenzase a comer. Me iba a costar tragar todo aquello, pero no quería decirle que no, y tratar de convencerla de que aquel desayuno era excesivo era probablemente más difícil y agotador que sencillamente comérselo. Acabé la comida como pude y fui a recoger mis cosas a la habitación. Le agradecí la atención antes de irme y ella no dijo nada, se limitó a encajar la puerta cuando hube salido. El hombre se había ido muy pronto y no había nadie más, así que volvía a quedarse sola, a la espera tal vez de uno o dos nuevos huéspedes a lo sumo. El autobús esta vez era un viejo modelo soviético. Los primeros asientos estaban puestos de lado, mirando hacia el centro y dejando un espacio más amplio a la entrada. El conductor aprovechaba el viaje llevando unos pequeños taburetes de madera sin barnizar, que después de entrar yo movió hacia la parte de atrás mientras esperaba la hora de partir. Le ayudé a llevar un par de ellos y pareció agradarle mi gesto. Al igual que a la ida, la gente fue subiendo y bajando en los lugares más insospechados, haciendo trayectos cortos de a veces tan solo unos pocos minutos, incluso sin sentarse, de pie junto al conductor al que en ocasiones ni siquiera pagaban. Parecía una ruta familiar, pensada para los tránsitos diarios entre aldeas, y que solo de vez en cuando alguien como yo recorría de principio a fin, especialmente en aquella época. Hizo una parada en Turochak, una población algo más importante en la que se bajó todo el autobús excepto un 49 hombre que iba sentado cerca de mí en la parte delantera y llevaba una vieja mochila de lona. Vi cómo el conductor se abrigaba al tiempo que miraba hacia atrás desde su asiento como esperando alguna reacción por nuestra parte. Entonces apagó el motor. —Vamos a tomar algo. Tenemos cuarenta minutos — dijo animándonos con la mano a bajar. Le seguimos hasta un comedor sencillo donde cada uno de ellos encargó un almuerzo copioso. Yo me limité a pedir un zumo y me senté con ellos a la mesa. No parecían conocerse de antes, pero al principio me sentí algo extraño, como si estuviera interrumpiendo una reunión de dos viejos amigos. —¿No comes? —me preguntó el conductor mientras el otro hombre paraba de comer, compartiendo sin duda la misma inquietud por mi falta de hambre. Les conté la historia de mi desayuno de pelmeni y aquello bastó para romper el hielo y empezar a conversar. Supongo que la mujer del pequeño hotel, que avisaba al conductor cuando alguno de sus huéspedes deseaba tomar el autobús, debía haberle comentado que yo era español, porque aquel era un dato que ya sabía. Eso pareció despertar su curiosidad y la del otro hombre, y entre ambos se alternaron para encontrar uno tras otro temas de conversación y preguntas. Comían apresuradamente, descansando mientras hablaban o prestaban atención a lo que el otro decía, y después atacando con intensidad la comida cuando había algún descanso en la conversación, tomando tres o cuatro pinchadas seguidas del plato y un trozo de pan y un trago de té sin apenas interrupción. Yo daba algún sorbo al zumo de vez en cuando, en parte por acompañarles y en parte por crear pequeñas pausas para no sentirme tan observado cuando hablaba. Después de haber contestado ya en muchas ocasiones a preguntas sobre mis viajes a Rusia y curiosidades básicas sobre mi persona, conocía casi de memoria el repertorio de cuestiones que el ruso medio me hacía nada más conocerme, y que en ocasiones era necesario esquivar para hacer que la 50 conversación llegara antes a territorios interesantes. Decidí tomar un poco la iniciativa. —¿Y qué tal la crisis por aquí? ¿Se habla mucho de ella? —pregunté—. En España no se habla de otra cosa. Aunque hubo un tiempo en que hablar de temas así con rusos me resultaba extraño, ahora era un tema que aceptaba gustoso e incluso yo mismo proponía. Me servía para descubrir muchas cosas interesantes, y me había dado cuenta de que, al contrario de lo que pensaba al principio, la política y la realidad social de Rusia eran en general temas inocuos; no exentos de pasión y ricos en detalles sobre el pensar ruso, pero inocuos a fin de cuentas, un terreno seguro sobre el que pisar. Por otra parte, quizás no exista otro aspecto de la identidad rusa tan repleto de estereotipos erróneos como este, y en el que sea tan necesario indagar por uno mismo para hacerse una idea correcta de la realidad. Se quiera o no, Rusia esta envuelta en un halo de connotaciones políticas innegables que hacen que toda actividad relacionada con ella no pueda pasar sin ser motivo de comentarios sobre ideologías varias, turbulentos pasados, y muchas otras harto predecibles reflexiones al respecto. Hablar de política rusa es una forma de aprender pero también de mostrar lo aprendido, y para mí era además una manera particularmente bien recibida de ejercitar mi propio aprecio por el país y sus gentes. A la luz de los hechos, es sencillo ver que el pueblo ruso ha estado y está a merced de los designios de su irregular política, y tiene en la clase gobernante una nada envidiable suerte de lacra, desde los tiempos más remotos hasta el más inmediato presente, y a veces uno se pregunta si gran parte de las propias características del ruso medio no se deben en igual medida tanto al frío y al vodka como a la necesidad de soportar esa otra inclemencia de la historia que les ha tocado en suerte sufrir. Quizás sea por ello que, aunque a veces uno pincha en el hueso de un cierto fervor, sea este de uno u otro signo, lo más habitual es encontrar en ese ruso medio una comprensible pérdida de convicciones ideológicas, como un mecanismo de defensa desarrollado tras tantos años de ver realidades políticas distintas pero igual 51 de desalentadoras. Ante esto, resulta sencillo tratar estos temas sin caer en sesgos, escuchar con igual interés opiniones opuestas para descubrir que, especialmente aquí en Rusia, las creencias políticas son algo plenamente circunstancial que la mayoría de las veces poco tiene que ver con un análisis realmente objetivo de ellas. Porque esta Rusia, con su revuelto pasado a sus espaldas, es un enorme caldo de cultivo para ejemplos que lo reafirman, una sociedad que a través de sus personas y la historia de estas abre una perspectiva distinta sobre el verdadero significado de ideas y creencias, estructuras sociales y sistemas políticos. —¡Claro que se nota!—se apresuró a decir el conductor con la boca llena sin siquiera terminar de masticar—. Y seguro que más que en España—añadió con una actitud que parecía dar a entender que sentía un cierto orgullo por saber que sus tragedias eran de mayor calibre. Me señaló con la mano en la que sujetaba el tenedor. Mi pregunta había sido en gran parte retórica. Como en otros lugares, en Rusia se hablaba de la crisis a todas horas y no era difícil darse cuenta de ello. El discurso era básicamente el mismo, aunque quizás con un punto más de victimismo, por otra parte probablemente justificado. Pero en estos tiempos, aquella pregunta era un camino directo al pensamiento de aquellos hombres, a aquella realidad que yo buscaba conocer, y sus respuestas cumplían con lo que esperaba escuchar en ese caso. —En España tenéis el euro, ¿no? —preguntó el otro hombre aprovechando que el conductor ahora masticaba el bocado antes de seguir hablando. Asentí con la cabeza. —¿Y a cuánto se cambia el euro ahora?—. Por el tono de la pregunta era obvió que él conocía la respuesta. —Unos cuarenta y tres rublos por euro, creo. —Cuarenta y cinco ya —exclamó el conductor, que había terminado de masticar—. Normalmente estaba a treinta y cinco o treinta y seis, y ahora a cuarenta y cinco. El dolar es el que está ahora a treinta y cinco rublos. La perdida de valor del rublo era un tema caliente en aquellos días. Todas las ciudades estaban llenas de oficinas 52 de divisas con carteles que anunciaban sus tasas de cambio, que subían día tras día y no parecían tener límite. En la radio, los programas repetían esos valores más a menudo que las señales horarias. Era una forma muy inmediata de tomarle el pulso a las consecuencias de la crisis en el país. —Todo lo que viene de fuera está ahora más caro. —Hay de todo pero cada vez podemos comprar menos. Antes había pocas cosas, pero al menos eran cosas de buena calidad, y podíamos comprarlas —apostilló el hombre de la mochila mientras el conductor asentía con la cabeza y se llevaba a la boca otro trozo de comida. Yo sabía que en aquel contexto antes no quería decir antes de esa crisis, o algunos años atrás, cuando había viajado por primera vez a Rusia. Antes quería decir mucho más tiempo atrás, en los tiempos soviéticos donde buena parte de la vida de aquellos hombres había tenido lugar. No era la primera vez que oía una frase así, ni seguramente sería la última. En el fondo, una gran parte de rusos guarda un nostálgico en su interior, y aquella frase era la forma en que este solía presentarse, como una consigna que surgía al cabo de un par de confesiones con un extranjero o, más habitualmente, tras un par de tragos. La nostalgia, no obstante, tiene en Rusia poco de político y mucho de humano, desprovista como tantos otros elementos de la realidad rusa de una gran parte de las connotaciones que desde fuera erróneamente se le asocian. Cuando hombres como aquellos expresan su nostalgia de otros tiempos en que la vida era mejor, no echan de menos ideologías o regímenes políticos, sino situaciones, elementos de vida sencilla, cosas mucho más simples como poder permitirse el capricho de invitar a un amigo sin tener que calcular si ello compromete el porvenir de su difícil economía. Frases como esa no indican en absoluto el apoyo a un modelo político ni la oposición a otro. Con una añoranza similar por los días de antaño, aquellos dos hombres podían tener orientaciones políticas distintas y, puestos en otro contexto, apoyar a facciones enfrentadas, de derecha 53 o izquierda, sin que a tenor de lo que allí decían pudiera juzgarse a cuál de ellas estaban más cercanos. Raramente se mencionan de forma explícita personajes políticos o teorías concretas, sino que se habla del antes, de aquellos tiempos, como si no fueran el resultado de ningún sistema político. Solo los más acérrimos defensores del pasado, los ideológicamente convencidos, reivindican la completa vuelta atrás, mientras que para el resto parece claro que sobre el papel el cambio político es un paso en una dirección correcta. En la práctica, sin embargo, las palabras del ruso de a pie ponen cada día en duda que hoy se viva efectivamente mejor que antes. Para quienes entonces lucharon contra el sistema y fueron su principal enemigo, la falta de libertades era su motor de lucha, decididos a pelear por una sociedad en la que pudieran expresar libremente sus ideas. Pero existen muchas formas de perder la libertad. Para el ruso de la calle para quien aquello no era un gran problema mientras pudiera seguir con su vida sin sobresaltos, la situación de hoy en día sí parece serlo, con una libertad también coartada aunque de modo distinto Los disidentes de entonces no son vistos, sin embargo, con malos ojos por quienes expresan cierta añoranza por el ayer, sino que por el contrario se ensalza su valor, se aprecia su trabajo, y en el caso concreto de escritores, se leen sus obras con respeto ahora que su publicación ya no está censurada. Pero el ruso medio parece pedir también un lugar respetable para su particular forma de disidencia, como queriendo decir que igual que aquellos que sacrificaron parte o incluso toda su vida por la libertad, también es honroso sacrificar un poco de esa libertad por la tranquilidad de una vida sencilla. En lugar de aspirar a grandes entelequias, se aspira no más a que la vida pueda disfrutarse de modo simple, a esa banalidad que ya Chejov inmortalizara en sus historias, plasmando como nadie esa parte del espíritu ruso. El ruso no es, sin embargo, un pueblo conformista, sino práctico; una comunidad de gentes obligadas a un particular pragmatismo, acostumbrados a lidiar con un territorio y 54 una historia ante los cuales incluso el mayor de los idealismos debe ejercerse con los pies en la tierra. Es por ello que lo humano está siempre por delante de lo político en Rusia, y no ha de caerse en el error de interpretar una gran parte de elementos de la sociedad rusa desde el punto de vista político, porque realmente no lo son. Para comprender su historia es necesario conocer su política. Para comprender al pueblo ruso lo necesario es olvidarse de ella, y usarla solo como un medio para arrancar conversaciones como aquellas, no más. Las ciudades y pueblos como aquel están llenos no solo de hombres que cuentan sin pudor su nostalgia, sino de símbolos de otros tiempos cuyo significado original parece haberse olvidado. Estatuas de Lenin, calles con su nombre o los de Marx o Engels, estrellas de cinco puntas, hoces y martillos; son solo partes de un paisaje al que no aportan connotación política alguna, a menos a los ojos del pueblo llano. Solo los turistas las dotan de su viejo significado al fotografiarlas como lo que entonces eran, como señales representativas de una forma hoy caduca de hacer gobierno. Los símbolos que desde fuera lucen bien distintos, en Rusia han pasado a formar parte de la cultura popular, y son bienvenidos por todos con independencia de ideologías. Nostalgia, una emisora que programa música de los setenta, usa la hoz y el martillo en su anagrama para dar énfasis a sus contenidos y dejar claro que estos provienen de aquel entonces. Para los nostálgicos, aquello tan solo indica que allí pueden encontrar la música de esos tiempos en que vivir era más sencillo. Para los demás, no pasa de ser una artimaña gráfica sin significado. Viajando ahora al inicio del año, encontraba otra particular reinterpretación de aquellos iconos. En Barnaul encontré en una plaza un árbol de navidad adornado con colgantes que iban desde pequeñas cajitas envueltas para regalo a muñecos de Disney. En lo alto, una estrella roja de cinco puntas lo coronaba. No supe bien si aquella estrella era un inocente guiño al pasado, la guía que conducía hacía un nuevo Belén más proletario o, tal vez, solo un intento de 55 reutilizar la abundante parafernalia soviética para recortar presupuesto. —No te creas todo lo que te cuentan. Seguro que tienes amigos de tu edad y te dirán que ahora todo es mejor. La mayoría no tiene ni idea. Lo único que les preocupa es poder comprar un móvil nuevo, como si eso fuera lo más importante. Hay cosas más importantes que eso —dijo el conductor. El otro hombre asentía con la cabeza, confirmando aquellas palabras. Después le miró como esperando que continuara, pero el conductor ya no dijo nada más, así que fue él quien continuó. —La gente joven ha leído que antes todo era muy malo, que Stalin era muy malo y mató mucha gente. ¡Por supuesto que lo hizo! ¡Por supuesto que era malo! Pero no saben que también teníamos cosas buenas y no vivíamos tan mal, no saben nada de la vida de cada día—. Hizo una pausa y después me miró muy fijamente—. Vivir en Siberia no es fácil, pero no se vivía mal antes —recalcó. Quizás la vida cotidiana de la Rusia de entonces sea tan desconocida para las generaciones actuales de rusos como lo era en aquellos años en la America de Steinbeck, y una vez más la historia tenga una marcada predilección por lo político, y no por cuanto sucedía al hombre de a pie que la protagonizaba. De nuevo, la política parece empañar el lado humano de una realidad mucho más profunda cuyos verdaderos protagonistas piden la palabra para atraer hacia sí la atención que merecen. Volvimos al autobús, donde un grupo numeroso esperaba para entrar. La mayoría de ellos me acompañarían en este caso hasta Gorno–Altaisk, el final de aquella línea. El hombre de la mochila la puso en el asiento contiguo, se apoyó en ella y se echó a dormir. No volvimos a hablar ni una sola palabra. Al bajar, tanto él como el conductor se despidieron de mí y me desearon buen viaje. La temperatura había subido y debía ser de unos veinte grados bajo cero, pero el sol brillaba y la sensación era muy agradable. Eché a andar por las calles en busca de un lugar donde quedarme. La ciudad no tenía nada especial, nada 56 que ver aparentemente, pero por alguna razón el paseo me resultaba reconfortante mientras pensaba en aquellos hombres y en la conversación que había tenido con ellos. Al cabo de un rato por la calle principal, alcancé lo que parecía la plaza principal. Presidiéndola, como era de esperar, había una estatua de Lenin a la que no le quedaba ya ni lustre ni significado. En los siguientes días, y partiendo desde allí, visité algunos otros lugares de la zona, en enclaves similares de naturaleza atractiva donde era aún más acusado si cabe el parón estacional del invierno. De camino hacia uno de ellos en un curioso microbús conocí a Vera, una chica de Samara que viajaba por la zona, y a Sasha, un chico de la región que no debía tener más de dieciocho años y que se unió a nosotros en cuanto nos vio hablar. Dijo que era de Gorno–Altaisk, pero no la razón de su viaje, que no llegamos a intuir del todo en ningún momento. Simplemente parecía tener tiempo y curiosidad, y aparentaba disfrutar de nuestra compañía aunque decía tener amigos allí. Alquilamos una casa para un par de noches y después de dar un paseo compramos algo de comida y unas cervezas y volvimos a ella cuando se hizo de noche. Sasha compró unas latas para él y se unió a nosotros sin siquiera preguntar, probablemente intuyendo que su compañía nos era entretenida. Comimos y bebimos contándonos algo más sobre nuestros viajes, charlando sentados en una alfombra polvorienta que era aun así el lugar más cómodo y salubre de una casa dejada a su suerte desde hacía mucho tiempo. La cerveza se acabó y aún no era tarde, así que decidí ir a comprar más. Sasha dijo que aprovechaba para irse a visitar a algunos amigos y después si no era demasiado tarde, quizás volviera. Salimos juntos y al llegar a la puerta de la calle, me paró y con un tono serio me preguntó: —¿Sabes pelearte? La pregunta me cogió desprevenido, e intenté averiguar a qué venía antes de contestarle. Quizás tenía intención 57 de pelearse conmigo o podía ser mera curiosidad sin una razón particular de ser. —No, ¿por? Aquella parecía ser la respuesta que esperaba, y tenía ya el gesto y la respuesta preparada. —Entonces es mejor que te acompañe —dijo sin cambiar de tono—. Esto es peligroso. Estuve a punto de echarme a reír. La calle estaba oscura, pero no había más de cien metros hasta la puerta de la tienda. Si aquel era un lugar desierto durante el día, ahora, de noche, las posibilidades de cruzarse con alguien, fuera con buenas o malas intenciones, resultaba remota. Miré en derredor y escuché por si oía algo, pero no parecía haber nadie en kilómetros a la redonda. La oferta de un guardaespaldas en aquellas circunstancias era poco menos que ridícula, en especial si uno consideraba que el muchacho era delgado y no alcanzaba el metro setenta. —¿Qué hacéis en España cuando estáis borrachos? — me preguntó haciendo ese gesto ruso que consiste en darse una toba en el cuello y quiere decir beber más de la cuenta con el único fin de emborracharse. —No sé, depende —respondí—. Hay quien se pone a cantar y hay quien se cae en un rincón y vomita. Me volvió a mirar con cara de que mis respuestas justificaban por completo su actitud. —Aquí nos pegamos —sentenció rotundo mientras golpeaba con el puño la palma abierta de la otra mano—. No, en serio, nos gusta pegarnos —insistió. Yo ya había oído hablar de las costumbres violentas de las gentes en lugares como aquel, donde el alcohol es tan ponzoñoso para el comportamiento de las gentes como una botella de mal whisky para un vaquero rebelde en una película del oeste, pero seguía sin advertir peligro alguno a mi alrededor. De cualquier forma, la actitud de aquel chico no era extraña. Los rusos, especialmente lejos de las grandes ciudades, parecen tener una desconfianza innata hacia sus compatriotas, que aflora especialmente cuando han de ayudar a un extranjero. Advertencias así son comunes incluso en los pueblos más tranquilos, que a ojos de sus habitantes 58 se convierten sin embargo en peligrosas zonas sin ley por las que un viajero no debiera pasar. El chico parecía decidido a escoltarme, así que le dejé que me acompañara pensando que tal vez tuviera algo de razón. Tenía las manos con un aspecto áspero y lo más probable era que, cierto o no cuanto decía, hubiera repartido en las últimas semanas más puñetazos que yo en toda mi vida. Y también que en el rostro, de rasgos duros, hubiera recibido unos cuantos más que yo en el mío. Compré la cerveza y me acompañó también de vuelta. Después me dio la mano y se fue supuestamente al encuentro de aquellos amigos suyos. No regresó aquella noche ni al día siguiente, y ya no supimos más de él. Le conté a Vera la historia cuando volví con las cervezas, y nos reímos mientras las bebíamos. Ella también estaba acostumbrada a escuchar consejos así. Viniendo de la Rusia europea, era también una completa extranjera en aquellos lugares, una viajera indefensa a la que proteger frente a los supuestos peligros de una población violenta y poco fiable. Dos días después, salí de allí sin haberme encontrado, afortunadamente, con ninguno de aquellos borrachos violentos de Altai. De hecho, encontré poca gente dispuesta a relacionarse conmigo, ya fuera para invitarme a una cerveza o darme una paliza, y los viajes en autobús volvieron a ser estériles. Cuando llegué a Gorno–Altaisk, compré un billete para el siguiente autobús a Barnaul, que salía en una hora. Era un autobús nuevo e iba casi lleno, y el conductor era un tipo poco amistoso y con alma de pirata que intentó cobrarme cincuenta rublos extra por el equipaje. Sin esperar mucho de aquel trayecto, me eché a dormir y desperté casi en Barnaul cuando ya se había hecho completamente de noche, convencido de que debía volver a montarme en un tren para vivir aventuras. La locomotora, con su pupila ígnea, parece una estrella fugaz que, al demorar la caída, roza con su vuelo rasante los andenes. —B ORIS S LUTSKI de tomar el tren que me llevaría a Irkutsk, compré unos cuantos pirozhkí 13 rellenos de patata a una mujer mayor de camino a la estación. Sentada en una esquina y con una caja de cartón donde guardaba su mercancía, metió los pirozhkí en una fina bolsita de plástico transparente y me los dio mientras cogía mi dinero apresuradamente. Después continuó con su letanía, anunciando en voz queda su negoció al tiempo que yo me alejaba. Algo que uno aprende rápidamente en Rusia es que cualquier lugar y cualquier condición son buenos para vender cualquier cosa, sin necesidad de más infraestructura que el propio producto. Basta situarse en un punto y esperar a que la gente, acostumbrada a esa forma de comercio errante, comience a interesarse. En cualquier rincón de Rusia, ya sea una gran ciudad o una aldea, las calles son como mercados donde a la vuelta de cada esquina hay alguien sentado ofreciendo algo, y los pequeños puestos que uno puede encontrar, si es que pueden llamarse así, son minúsculos, reducidos a la mínima expresión, con tan poca mercancía que un único comprador generoso podría llevársela toda sin problemas. Alrededor de las estaciones de tren, y aunque también aparece en otros lugares, la pequeña cocina es la reina. Pi- A NTES 61 rozhki, huevos cocidos, pasteles sencillos; alimento barato para satisfacer las necesidades simples de los viajeros, condenados si no a la aburrida comida instantánea o a aquello que hayan podido traer de casa si han tenido ocasión de ello. Los mismos andenes son también un buen enclave, esperando a los viajeros a la puerta de los vagones, y el ritual de comprar en las paradas constituye una parte fundamental en la rutina de todo viaje. A medida que uno se aleja de las estaciones y desaparecen esas necesidades, los puestos con frutas y verduras toman el relevo. La mayoría no son más que una pequeña mesa o una caja con cinco o diez tomates verdes y otros tantos pepinos, cantidades tan ínfimas que se hace difícil imaginar cómo su venta puede aportar algún beneficio apreciable a la economía de quienes los venden. A veces es un cubo de plástico lleno de patatas, o uno más pequeño lleno de pipas negras y un vaso de plástico, indicando la medida en que se vende la mercancía. También en vasos se venden las pequeñas frutas, preciadas frambuesas y bayas que son a la vez un dulce capricho y una necesidad vital para hacer frente a la difícil dieta del invierno. La venta callejera es un asunto exclusivo de mujeres mayores, babushkas que complementan su exigua pensión intentando sacar el máximo rendimiento a los productos de su pequeño huerto o las recetas básicas que son capaces de preparar en su cocina. No hay hombres de edad vendiendo en las calles esas verduras y alimentos, sino solo mujeres forzadas a una autosuficiencia imprescindible, carentes del apoyo de un hombre que, en un país todavía ampliamente machista, se presupone como algo en cierto modo necesario. Pero los hombres de esas edades no solo no venden sus productos en la calle, sino que ni siquiera existen apenas. Con una esperanza de vida de menos de 60 años para los hombres y 75 para las mujeres, y acusando los estragos del vodka y arrastrando todavía las consecuencias de unas guerras que diezmaron la población masculina, Rusia es un país de viudas, de mujeres solas en una pirámide poblacional en la que por encima de los 65 años solo uno de cada tres ciudadanos rusos es un hombre. 62 Si en cualquier lugar del mundo un anciano puede ser la figura más entrañable o bien el rostro mismo del desamparo, en Rusia una mujer vendiendo en la calle puede representar la imagen más pintoresca del país o ser el reflejo de la realidad más cruda, despertando todo tipo de sentimientos encontrados. Y más aún en el invierno, cuando la temperatura puede caer por debajo de los treinta bajo cero sin que por ello se detenga la marcha de esa economía ciudadana de improvisados puestos y pequeñas transacciones de unos pocos rublos. Las calles de Barnaul, como las de cualquier otra ciudad rusa, estaban llenas de babushkas que vendían sus existencias en cualquier esquina, a veces solas aunque con frecuencia en pequeños grupos, quizás para así hacer más soportables las horas de espera a la intemperie. Disimuladamente, tomé algunas fotos para quedarme con esa imagen pintoresca, aunque era difícil obviar la crudeza de aquellas imágenes que, aun hermosas, estaban llenas de un sufrir evidente. Más allá de esas estampas de comercio callejeros, las babushkas aparecen en muchos otros lugares como símbolo veraz de la realidad rusa, a modo de matrioshkas de carne y hueso que guardan bajo su piel vidas y más vidas. Viajar por Rusia y no volver a casa con alguna historia en la que aparezcan ellas es casi tan improbable como recorrer el país entero sin que a uno le inviten a un trago de vodka. Cada vez que compraba algo y pensaba en aquello, no podía evitar recordar algunas de esas historias, en la delgada línea que separa el relato entrañable que uno cuenta con orgullo del momento agrio en el que se agolpan emociones no siempre fáciles de asumir. Protagonistas de tal vez demasiadas historias, esas mujeres eran algo más que una parte del paisaje de mi viaje. Dos años atrás había viajado desde Kizil, la capital de la república de Tuva, hasta Minusinsk, desde donde pretendía seguir después hasta Irkutsk al igual que ahora. Era un trayecto de unos 500 kilómetros por una carretera poco transitada pero con imponentes vistas, que había conseguido salvar en una sola jornada haciendo autostop junto a dos 63 hermanas de Moscú a quienes el azar me había unido en Kizil cuando los tres nos vimos sin un lugar donde dormir y tuvimos que compartir un desvencijado piso alquilado como último recurso. Al llegar a Minusinsk, fuimos hasta la estación de tren, a media hora larga del centro en un autobús que pasaba con escasa frecuencia. Compramos nuestros billetes para el día siguiente y nos sentamos a esperar el autobús de vuelta a Minusinsk hasta que alguien nos dijo que aquella era tarea inútil: el último había pasado poco antes, probablemente el mismo en el que habíamos venido y que también hacía el trayecto inverso. Sin nada que hacer allí y de nuevo sin un lugar donde pasar la noche —en el entorno de la estación no había más que algunas casas de madera—, decidimos probar suerte apelando a la siempre sorprendente hospitalidad rusa. Una mujer joven nos condujo hasta la casa de una anciana pequeña y enjuta dispuesta a acogernos y quizás recibir a cambio algunos rublos. Agradeciendo a nuestra guía la ayuda, seguimos a la diminuta babushka hasta la estancia principal donde dormiríamos. Era una habitación humilde con forma de ele, la estancia principal de un hogar que no nos atrevimos a explorar mucho más y que muy probablemente no tuviera mucho más que ofrecer. Tenía un diván viejo que tendríamos que compartir entre los tres, y enfrente, en el brazo corto de la habitación, la cama donde ella misma dormía. Dejamos nuestras cosas y la acompañamos a la cocina, donde nos ofreció una sopa de patatas hervidas y unas pocas verduras. Con ansia de escuchar y ser escuchada a partes iguales, la mujer no paró de contar historias y hacer preguntas mientras comíamos, interesándose por nuestro viaje o planteándonos cuestiones muchas veces banales, al tiempo que intercalaba largos comentarios en los que recorría pasajes completos de su vida. Me costaba entender su acento y las expresiones que usaba, y a veces tenía que recurrir a las hermanas para una rápida traducción al ruso estándar que yo conocía. Otras veces, sin embargo, bastaban los gestos y las emociones para sustituir una palabra o una frase completa que no era 64 capaz de comprender. Cuando nos habló de cómo perdió a buena parte de su familia en la guerra, rompió a llorar y no fue necesaria traducción alguna para comprender aquella parte. Nos miramos entre nosotros y aguardamos en silencio el final de aquel episodio. Después de aquello preparó café y hablamos unos minutos más antes de ir a dormir. El diván era incómodo y con un relieve irregular, aunque al menos resultó ser más silencioso de lo que cabía esperar a la vista de sus muelles prominentes y el chirrido de su estructura cuando lo extendimos. Dormimos hasta entrada la mañana, sin prisa por llegar a nuestro tren, que salía casi a mediodía. Decidimos dejarle a la mujer trescientos rublos, cien por cabeza, como pago por su hospitalidad. La cantidad me parecía escasa, pero confié en que ellas sabían mejor que yo qué cantidad era allí conveniente como pago justo por la ayuda recibida. La mujer rechazó enérgicamente el dinero y dijo que no era necesario. Solo nos pidió que le ayudáramos a plegar de nuevo el diván. Insistimos y acabó aceptando dos billetes de cien rublos de los tres que le ofrecíamos, diciéndonos que tenía dos hijos y daría uno a cada uno de ellos. Ante aquella respuesta no supimos qué más decir, y dejamos sellado el trato a falta de mejores argumentos. En el viaje en tren, tardamos un tiempo en coger el ritmo habitual, entrando tarde a un vagón en el que la vida había comenzado muchos kilómetros atrás y en el que nos mantuvimos en silencio más tiempo del habitual. Después de aquel comienzo de día, resultaba algo extraño volver de inmediato al ocio de nuestro viaje, presas de una especie de nostalgia fácilmente entendible. Ahora, cada vez que alguna babushka cruzaba su historia con la de mi viaje, recordaba esta pequeña aventura y otras similares, para extraer siempre las mismas ideas y preguntas sobre esa parte imprescindible de Rusia que ellas representaban. Junto con los pirozhkí que acababa de comprar y la comida que llevaba, necesitaba algo más para el viaje: algún dulce, un par de cajitas de comida instantánea, agua y zu65 mo. Me acerque a comprarlas al primer kiosco que vi que vendía productos de ese tipo para el viaje. Después de los vendedores callejeros, los kioscos ocupan el siguiente escalafón en el panorama comercial de Rusia. Situados a solas en una plaza o calle, o juntos en largas filas formando peculiares zonas de comercio tanto al aire libre como bajo techo, los kioscos son la unidad mínima del negocio ruso. A través de una pequeña ventana uno puede comprar desde pan y fruta hasta un gorro para el invierno, una funda para el pasaporte o unas medias. Prácticos y siempre disponibles, permiten el fluir rápido de las grandes ciudades al tiempo que mantienen en los pequeños enclaves ese aire entrañable de los negocios sencillos. Cualquier kiosco que se precie debe tener una gran cristalera donde se exponen uno por uno todos los productos a la venta, etiquetados cada uno de ellos con un pequeño cartelito que indicaba su nombre y precio, y que es otro de esos elementos estándar de una a otra punta de Rusia, con una homogeneidad difícilmente explicable en algo tan banal. Pueden así verse vitrinas con botellas y latas de cerveza muy próximas entre sí y formando una especie de tapiz infranqueable, o con cajetillas de tabaco perfectamente ordenadas como en un puzle. Algunas calles son largas bandas de kioscos así, que se ven como una hilera de casitas policromadas, y ante las cuales, pese al frío, la gente pasa y se detiene a comprar a cualquier hora del día. En las grandes ciudades como Moscú, los pasos subterráneos que permiten cruzar sus anchas avenidas son a la vez rectilíneos centros comerciales, compartimentados en infinitos espacios donde la siempre abundante concurrencia puede comprar cuanto desee mientras va de un lado para otro. A veces, varios de estos pasos se unen formando una especie de ciudad comercial ramificada que sorprende la primera vez que uno desciende hasta ella, como un segundo nivel de la ciudad. Aun así, y como en todos lados, si uno quiere ver el comercio más auténtico debe acudir a los mercados, los verdaderos representantes de la forma en que el pueblo compra y vende sus necesidades más básicas. Sin el encan66 to bullicioso de los bazares de oriente medio o el desparpajo de un mercado español, los mercados rusos son, sin embargo, un elemento representativo de la idiosincrasia del país, donde tanto compradores como vendedores dan buena muestra del estilo ruso de hacer las cosas. El carácter es frío, desinteresado, replicando ese mismo estilo de las tiendas aunque el contexto parezca más idóneo para encontrar un trato distinto, más cálido. Tratar con un vendedor ruso a pie de calle es igual de descorazonador que hacerlo con sus colegas que trabajan en un kiosco o un supermercado de nuevo estilo. Solo los comerciantes chinos, que en el oriente de Siberia forman comunidades importantes y ejercen su habilidad para los negocios como en otras partes del mundo, parecen tener una actitud distinta y sin ese velo de desidia del ruso típico. Porque el ruso es sin duda el vendedor menos enérgico del mundo, sin entrega alguna, y aunque en muchos productos hay lugar para el regateo, esta es una actividad sin carisma, carente de ese espíritu de lucha que es lo común en otras sitios. Cuando se alcanza un precio que satisface a ambas partes, no queda esa sensación de tregua amistosa tras el combate, sino que uno tiene casi siempre la impresión de que quien vende ha sido derrotado o, peor aún, que se retira de una batalla que no le es ya de interés. En algunos lugares los mercados se organizan a modo de bazar, en estrechas callejuelas bajo techo, pero las más de las veces se sitúan al aire libre, en plazas que están ocupadas la mayor parte del día a modo de mercadillos permanentes. En sus tenderetes aguardan hombres y mujeres que en el invierno beben vasos de té humeante para mantener el calor y que de vez en cuando se mueven un par de pasos para no quedarse entumecidos. El frío trae además otras imágenes que en verano no se encuentran, y mercancías con las que cuando el clima es distinto no se comercia de igual modo. La carne y, sobre todo, el pescado, ocupan un lugar importante en los mercados invernales. Con una balanza y un montón de peces helados, se venden al peso ejemplares enteros, imposibles de cortar, que se exhiben desordenados y cubiertos de escarcha en 67 cajas de cartón, como si no fueran alimento. Los gorriones, que también sufren el invierno siberiano, se hacen más atrevidos y se posan sobre los peces y, especialmente, sobre los puestos de frutos secos. Cada cierto tiempo, sin saber bien el porqué, el vendedor se aproxima y agita el brazo para asustarlos, con la misma desgana y eficacia que una vaca espantando moscas con el rabo. En Barnaul había varios mercados, todos ellos muy activos. No lejos del puerto se vendía calzado para el invierno, abrigos y gorros, pero también había mesas llenas de objetos metálicos de todo tipo, como candados y cerraduras, que brillaban fríamente junto a los grises puestos de pescados. Al lado de la estación había un pequeño mercado de dos cortas callejas muy estrechas, por las que había que caminar casi de lado, y las mercancías salían de los minúsculos puestos y hacían aún más difícil moverse. Recorriendo las calles, y si uno tiene suerte, puede desembocar de pronto en una avenida con algún mercado improvisado, con un carácter distinto a los anteriores y lleno de todo tipo de cosas, muchas de ellas inútiles a primera vista. Especialmente en los fines de semana, surgen rastrillos así formados por puestos sobre el suelo donde cada cual pone a la venta lo que le sobra en busca de unos rublos. Encontré sin buscarlo uno de aquellos mientras daba aquel último paseo de camino a la estación. Algunos puestos acumulaban desde libros usados a placas de ordenador, pasando por piezas surtidas de todo tipo de maquinaria o antiguas enseñas comunistas para coleccionistas melancólicos, dando una imagen de comercio regular que se alimenta de fuentes diversas. Otros, al contrario, daban la impresión de ser negocios puntuales, el recurso de quien ha encontrado en su armario algo que no necesita y que quizás puede cambiar por algo de dinero, y acude a este lugar a ofrecerlo. El espíritu clásico de todo rastrillo, pasado por el tamiz ruso, y al que el invierno siberiano añade sus propias texturas, poniendo a prueba la resistencia de los vendedores, salpicando de nieve los objetos y cubriéndolo todo con el vaho denso de la gente respirando bajo el frío. Colgado de una varilla que asomaba de un muro había 68 un tapiz rojo con una hoz y un martillo en el centro y un par de consignas comunistas rodeándolo. En otro tiempo, había uno de aquellos en cada hogar, presidiéndolo. Ahora eran como piezas de museo. Yo había visto uno muy similar en el museo regional de la propia Barnaul, en una discreta habitación que recogía algunas imágenes y objetos de la historia reciente de la ciudad. Pregunté el precio por mera curiosidad. —Tres mil rublos —dijo el hombre mientras se quitaba un guante y tocaba entre los dedos la tela—. Mire la calidad. A su lado, otro hombre había extendido unos periódicos sobre la nieve y encima de ellos desplegaba su única mercancía, un abrigo de piel vuelta largo. Enfrente, una mujer paseaba en círculos esperando que alguien se detuviera en su modesto ajuar, que incluía un gorro, un par de vasos de cristal y algunos palillos chinos desgastados. No compré nada, pero por instantes cada uno de aquellos objetos, incluso los más inquietantes, se me antojaban como souvenirs de primera clase para llevar a casa en recuerdo de todo mi viaje. Me alejé camino a la estación, volviendo a las calles normales que ahora me parecían vacías, y sus aceras, pese a la nieve que dificultaba el paso, enormes y despobladas. —¡Eso no es invierno! —exclamó la mujer, divertida al oír mi respuesta. Me había preguntado por la temperatura de Madrid en el invierno, y yo sabía que cuando se lo dijera iba a reaccionar así—. ¡Aquí eso es primavera!—. Miró hacia sus dos compañeras, que parecían igual de entretenidas ante aquellos datos. Aunque interesantes a ratos, eran de ese tipo de personas que inician rápido las conversaciones y resultan agradables al principio, pero que al cabo de un rato empiezan a resultar pesadas y van haciendo cada minuto más largo que el anterior. Y lo peor era que yo tenía muchos minutos aún en aquella sala de espera, y ellas parecían haber cogido 69 un ritmo de preguntas imposible de detener salvo que mi tren se adelantara milagrosamente. Miré un par de filas delante, donde un hombre con aspecto de estar algo borracho dormía junto a su bolsa ocupando dos asientos. En lugar de sentarme a su lado había preferido el asiento junto a aquellas mujeres aparentemente inofensivas. Viéndole ahora tan silencioso, me arrepentía de ello mientras trataba de encontrar una respuesta breve a la última pregunta de mis compañeras de espera. Ninguna de ellas era de allí. Venían de Kazajstán en un viaje fugaz para hacerse unas pruebas en un centro médico de Barnaul supuestamente con más medios. Aunque no entendí una buena parte de los términos más técnicos, me habían contado con detalle las enfermedades de cada una apenas cinco minutos después de que les hubiera dicho mi nombre. Yo simplemente sonreía, prestando poca atención a medida que me iba a dando cuenta de que aquello iba a ser más largo de lo que esperaba. Cada una de ellas llevaba una gran bolsa con una radiografía, signo de que las pruebas había terminado y no tenían ya nada mejor que hacer que esperar su tren de vuelta, que salía varias horas después que el mío, así que básicamente no me quedaba más remedio que aguantar hasta la salida del tren. Me consolaba pensar que, afortunadamente, la puntualidad de los trenes rusos jugaba a mi favor. No eran demasiado mayores, especialmente la más locuaz del grupo, que debía rondar los cuarenta años. Tenía ojos rasgados, un rostro bien proporcionado y expresivo con piel muy lisa, y suficientes dientes de oro como para que no pudieran contarse en el tiempo que duraba una sonrisa. Las otras eran algo mayores y hablaban menos, limitándose a intercalar algún comentario de vez en cuando y reírse ante mis respuestas, mostrando al hacerlo una profusión similar de piezas doradas en sus bocas. Llevaban abrigos enormes de piel marrón con los que, viéndolas allí sentadas, parecía difícil moverse. Me obsequiaron una moneda de 5 Tengen, la divisa de Kazajstan que yo hasta ese momento desconocía. Era una moneda diminuta y muy ligera, de la que no pregunté 70 su valor real. A cambio, decidí dejarles algunas monedas de cinco, diez y veinte céntimos de euro, aunque sabía que aquello despertaría aún más su curiosidad y sería otra fuente de nuevas preguntas. Las miraron con curiosidad y después se las repartieron entre ellas. —Ya está ahí mi tren- –dije al ver en el número de andén que me correspondía, mientras me echaba la mochila al hombro. —Pero no tienes que irte todavía. El tren está ahí pero no saldrá hasta dentro de...media hora —respondió la mujer más joven girándose para ver la hora exacta de salida. Me encogí de hombros sin saber qué decir, y me limité a despedirme con la mano intentando que el gesto pareciera lo más cariñoso posible para camuflar mi huida. Entendieron que no iba a quedarme y me devolvieron el saludo, regalándome una última colección de doradas sonrisas. Busqué mi vagón entre la gente que ya caminaba por el andén. Estaba lejos y el tren era bastante largo. Había solo dos personas más en mi bloque de seis camas: un chico joven en la litera de enfrente y un hombre de mediana edad en la de encima de él. Ambos colocaban sus equipajes cuando yo llegué. El hombre me dio la mano pero no dijo nada más, ni siquiera su nombre. La media hora hasta que el tren arrancó paso rápida y en silencio. Solo el hombre se movió un par de veces hacia el bloque de al lado, a charlar con un amigo que venía con él y al que, extrañamente, no le habían dado una cama contigua a pesar de haber sitios libres. Les eché un rápido vistazo mientras nos poníamos en marcha, con el deseo de que al menos fueran algo más comedidos que aquellas mujeres de la sala de espera. Normalmente solía tener buena suerte en aquello, aunque sabía que la de los trenes era una lotería compleja con muchos factores, en la que uno podía ser agraciado con un vagón limpio y bien conservado y disfrutar de un viaje de ensueño junto a compañeros agradables con los que poder conversar, o bien sufrir varios días en una estancia caótica y sucia junto a un grupo de borrachos difíciles de controlar. Una buena parte de esa suerte correspondía a la figura 71 de la provodnitsa, encargada de un vagón que comandaba todo cuanto sucedía en él desde el momento en que el tren arrancaba hasta que alcanzaba su destino. Por alguna extraña razón, aquel era otro de esos trabajos de mujeres, y muy pocas veces uno encontraba un hombre, un provodnik, y de haberlo, en honor a la verdad, ha de admitirse que raramente era tan eficaz como sus colegas femeninas. Una buena provodnitsa podía mantener el vagón reluciente como si fuera su propio hogar, tratar con mimo a los viajeros y ofrecerles ayuda cual el mejor de los anfitriones, y al mismo tiempo mantener a raya a borrachos y alborotadores con una autoridad que despertaría la envidia del más destacado miembro de la militsia. Sin aquello, el vagón era un edificio sin cimientos, un grupo de viajeros sin cohesión alguna que a veces no lograban alcanzar esa unidad necesaria para hacer surgir la legendaria camaradería de los viajes en un tren rusos. La de aquel vagón era una mujer rubia de unos cuarenta años, sonriente y con una amabilidad natural que mostraba a cada viajero mientras comprobaba su billete y le recordaba que estaba a su disposición si así lo requería. A primera vista, su trabajo resultaba impecable. El vagón era bastante nuevo y estaba cuidado, con una alfombra en el pasillo central y encima de ella un paño fino algo más estrecho. Los paquetes con la ropa de cama estaban ya colocados en la mesa, y para las literas superiores estaba todo ya cuidadosamente preparado: los colchones cubiertos por las sábanas y las almohadas en sus fundas. Antes de abandonar nuestro grupo, colocó un mantelito sobre la mesa, un detalle que aparentemente había olvidado y que no habíamos advertido quizás por lo desacostumbrado del mismo. Después nos hizo una señal golpeando la mesa para indicar que ya podíamos colocar en ella nuestra comida, sonrió de nuevo y siguió su recorrido por el resto del vagón. La escuché mientras atendía el siguiente grupo de pasajeros. Había un hombre que había entrado en el vagón bastante borracho y cuya voz yo apenas podía entender, y junto a él dos jóvenes que probablemente pronto estarían en un estado similar. El grupo lo completaba una mujer que 72 a buen seguro preferiría otro tipo de compañía para aquel viaje. Como en una ruleta en la que la casilla ganadora es contigua a aquellas que no lo son, la suerte de estos trayectos es una cuestión de cifras afortunadas, de números de vagón y asiento que cambian el destino de un viaje, y era una suerte que por el momento parecía seguir estando de mi parte. Crucé algunas palabras con el chico de enfrente de mí, las frases básicas sobre destino y origen. Al igual que yo, iba hasta Irkutsk después de un mes en un hospital de Barnaul recuperándose de una operación. Se tocaba en un costado y a veces levantaba con discreción la camiseta para mirar y podía verse el borde de una gasa pegada con una larga tira de esparadrapo. Aquel parecía ser mi día de encontrarme con enfermos. Estábamos solos, sin nadie alrededor. El otro hombre se había movido rápidamente a la búsqueda de su amigo, para compartir charla y bebida con él. La primera botella de vodka la sacaron cuando las mujeres de su alrededor aún no habían tenido el tiempo suficiente para presentarse. Entre las voces pausadas de estas se oía su conversación ruidosa, interrumpida cada vez que comían o bebían algo. Me eché a dormir cuando aún no era tarde y estaban todavía encendidas las luces. Cuando desperté, el tren estaba parado y ya era de día. Sin nadie en la litera superior, podía dormir cuanto quisiera o, al menos, permanecer tumbado todo el tiempo que la limitada comodidad del colchón permitía, sin tener que preocuparme por dejar espacio para nadie ni ser molestado. —Mira, mira como limpian la vía—. Mi compañero de enfrente me tocó en el brazo para que me incorporara, habiendo visto que ya estaba despierto. Me levante y le agradecí el aviso, antes incluso de haber visto nada. La noche anterior me había contado que trabajaba como ayudante en un tren de mercancías, y probablemente aquello explicara ese interés por mostrarme los detalles como aquel que él con seguridad conocía muy bien. Me acerqué a la ventana para que mi interés quedara claro. Por la vía paralela circulaba muy despacio otro tren. 73 Desde la parte delantera recogía la nieve de la vía, que era transportada por una cinta a modo de escala y vertida sobre los vagones traseros. Estos eran de color marrón oscuro, del mismo tipo que los que había visto en otras ocasiones cargando carbón en largos convoyes interminables, y verlos ahora llenos de nieve reluciente era, cuando menos, curioso. Puse mi desayuno encima de la mesa y le invité a que cogiera lo que quisiera mientras aquel tren terminaba de pasar por delante nuestro. Poco después nos pusimos de nuevo en marcha. Desde su litera, el otro hombre nos observaba con cara de ligera resaca, sin muchas ganas de bajar todavía y quizás esperando a que su compañero diera señales de vida. Aquella mañana aprendí muchas otras curiosidades interesantes sobre los trenes rusos y sobre ciudades perdidas, desconocidas, a donde su trabajo había llevado a aquel chico que parecía encantado de contar con detalle cada una de esas visitas. Un trabajo así en un país como Rusia podía mantenerlo a uno alejado de casa meses, de punta a punta en trenes lentos con nula prioridad en los nudos ferroviarios, cargando y descargando mercancías en lugares alejados entre sí muchos miles de kilómetros. Contado por él, resultaba un trabajo arduo y enriquecedor a partes iguales, y aunque no faltaba pasión en el relato, tampoco negaba que el mejor viaje era siempre el de regreso, la vuelta a casa después de largas temporadas fuera. Yo me imaginaba largos trayectos también muy lentos, deshaciendo poco a poco el camino, como debían ser tiempo atrás los regresos de los grandes viajeros, cruzando medio mundo a velocidades ridículas. Lo lejano se unía a lo más cercano cuando de pronto señalaba algo tras el cristal o comentaba alguno de los pequeños tesoros siberianos por los que atravesábamos y que de otro modo habrían pasado desapercibidos para mí. Era, sin duda, un auténtico hombre de Siberia, de los que que no sabría vivir sin todo aquello, de los que necesitaba saber que tenía cerca una pequeña colina con nieve o una helada noche de invierno, de los que creían que Moscú era un país distinto que no valía la pena visitar. Le gustaba, sin embar74 go, San Petersburgo, una ciudad, decía, que no te absorbe la energía como Moscú, y en la que incluso después de un duro día de trabajo apetece pasear. Cuando el tren le llevaba hasta allí, le gustaba salir a dar una vuelta sin ninguna pretensión especial, como un habitante más de una ciudad que se dejaba abrazar aunque solo fuera por unas horas. Y si algún día tenía la oportunidad de viajar fuera, quería ir a Venecia, que tenía canales como San Petersburgo y le parecía un lugar fascinante, un destino de ensueño al que aspirar si algún día podía permitírselo. —Yo nunca he estado en Venecia —dije. —Pero has estado en Siberia, que es todavía mejor—. Esbozó una sonrisa tranquila—. Aquí hay también mucho que ver. En realidad en todos sitios hay muchas cosas, solo que aquí es más fácil encontrarlas. Mira—. Señaló al otro lado de la ventana. Fuera estaba el paisaje idéntico y monótono de las últimas horas, pero por un instante recuperé mi sorpresa como si fuera la primera vez que lo contemplaba y me resultó hermoso. Increíblemente para alguien que nunca había salido del país y solo viajaba para ir a trabajar a otra ciudad, aquel chico tenía un espíritu viajero digno de los grandes exploradores. Deseé que algún día lograra viajar a Venecia y, sobre todo, que regresara después a su Siberia, de vuelta al hogar que amaba. Dicen que uno viaja para descubrir qué es lo que necesita y después regresa a casa para encontrarlo. Habiendo ya encontrando allí en Siberia todo cuanto necesitaba, si algún día aquel chico conseguía ir a Venecia lo más hermoso de ese viaje sería sin duda el regreso, como en sus largos recorridos de trabajo en el tren, reafirmando a la vuelta las pasiones que guardaba. Le conté mi plan de viaje. Después de Irkutsk tenía intención de ir hasta Tynda, lejos al nordeste del Baikal, para desde allí comenzar el viaje de vuelta pasando por Severobaikalsk. En lugar del transiberiano, que discurre por el sur del Baikal, tomaría la línea del BAM14 , una colosal obra ferroviaria concluida tan solo en 1991, que circula por el norte atravesando zonas despobladas y ciudades fantasma, muchas de ellas creadas únicamente para justificar la 75 cuestionable y muy elevada inversión en tal descomunal proyecto. Me dijo que no merecía la pena, que en invierno allí hacía demasiado frío y no había nadie. Y que el BAM, tras su historia apasionante, no era muy diferente de cualquier otro tren, igual de fascinante o de aburrido, según quiera verse. Severobaikalsk era, según él, un lugar ideal para el verano, con muchos menos turistas que la parte sur del Baikal, pero en el invierno era demasiado frío como destino de viaje, incluso para los estándares siberianos. Tomé nota de cuanto decía y le di vueltas en la cabeza a mi ruta. Que alguien de Siberia diga que un lugar es demasiado frío es algo que al menos da que pensar. A mitad del día el hombre de la litera superior bajó a unirse a nosotros. Se fue en busca de su compañero y al cabo de un rato volvió con él, quizás con la esperanza de encontrar en nosotros una compañía más animada que la de las mujeres de la noche anterior, que probablemente no solo eran poco entretenidas, sino que además les habrían obsequiado alguna que otra mirada reprobatoria. El compañero era un hombre delgado vestido con una camiseta vieja muchas tallas mayor que la que le correspondía, y que le daba un aspecto aún más enjuto. Tenía apariencia de ser tímido, con más ganas de escuchar que de hablar, y el cambio de lugar y de compañeros no parecía resultarle demasiado relevante siempre que pudiera seguir disfrutando de un viaje tranquilo comiendo y bebiendo. El otro, por el contrario, liberaba toda la curiosidad tras la mañana escuchándonos, y parecía haber preparado de antemano preguntas y frases, como con la intención de sentar una base suficiente para que el resto del día fuera algo más intenso que el anterior. Había interrumpido nuestra charla y resultaba un poco insistente al principio, pero supo ganarse su lugar en la conversación, con una amabilidad que ponía en un segundo plano su excesiva verborrea. Tenía un libro de poemas de Marina Tsvetaeva, con unas tapas en rústica grises y sucias. Era distinto a los tomos baratos con literatura romántica que solían leer las mujeres en los trenes, o a las novelas detectivescas de fácil lectura que eran el genero favorito de la mayoría de rusos para leer 76 en trenes o en el metro. No parecía la clase de libro que le correspondía a juzgar por su aspecto y lo que había visto de él, pero pronto me di cuenta de que aquel era uno de esos hombres que resultaba común encontrar en Rusia, ávidos lectores en contra de lo que su aspecto dicta a primera vista, y que además de aquello tienen un interés oculto que alcanza a libros como aquel y más allá. Hombres cuyo aprecio por la cultura es mucho mayor que el que por su apariencia puede suponerse, tipos de carácter rudo que beben botella tras botella de vodka dando gritos en un viaje en tren, pero que con unas copas de más, cuando pierden la primera capa de vergüenza, gustan de hablar de literatura, citar a sus autores favoritos o contar algún episodio histórico. Sin ninguna formación especial, son simplemente hombres que aprecian la cultura sencilla, ilustrados en ideas y saberes fundamentales, que parecen saber de memoria los libros de ciencias, literatura, historia o geografía que uno estudia en el colegio, y son capaces de nombrar los principales escritores de una corriente, citar la fecha exacta en que estalló una guerra o enunciar algún principio químico sencillo. Con una botella sobre la mesa, adornan las conversaciones y los brindis con una cultura general sorprendente, antes de que el alcohol los convierta en pedantes individuos que gustan demasiado de oírse a sí mismos. Y cuando un extranjero comparte ocasión con ellos, las conversaciones se encauzan rápidamente sobre datos acerca de su país, sobre fechas, nombres y cifras cuyo conocimiento demuestre firmemente el saber que de él guardan. Bastaba un poco de vodka para confirmar si aquel hombre era de aquellos, aunque incluso sin alcohol por medio ya daba buena muestra de su repertorio de datos, y parecía que la mañana, mientras nos escuchaba hablar, la había pasado recordando cuanto podía y preparando el discurso. Su compañero se levantó a por la primera botella, quizás aburrido de tanta charla sin echar un trago. El chico joven observaba sin hablar demasiado, con una mirada de la que no supe muy bien juzgar su significado, quizás apreciando aquel conocimiento y a aquel hombre, o tal vez ignorándolo sin interés alguno. A fin de cuentas, ilustrado o no, no 77 dejaba de ser el típico borracho de tren cuya compañía no siempre es bienvenida. Me enseñó el libro. Era una pieza clásica de samizdat15 , las publicaciones clandestinas que durante la época soviética se hacían para distribuir las obras de autores prohibidos como Bulgakov, Pasternak o durante algún tiempo la propia Tsvetaeva. Las paginas estaban escritas a máquina y se podía ver claramente que eran el resultado de copias sucesivas. Tenían las esquinas negras y el texto estaba poco nítido sobre un fondo sucio, picado de puntos oscuros difuminados. En la cubierta tan solo estaba escrito el nombre con unas letras muy simples, sin ningún afán estético. Ya sin censura de por medio, aquel volumen no perdía sin embargo nada de su interés histórico. —¿La conoces? —Sí, claro. —¿Y has leído algo de ella? —Sí, pero solo en español. —¡Entonces es como si no la hubieras leído!—. Extendió la mano para coger el libro. Le miré con cara de disculpa. Me devolvió una mirada que parecía quitarle importancia a aquello, pero que al tiempo indicaba que tal vez le hubiera gustado escuchar otra respuesta. Aquello me recordaba a otros episodios anteriores donde el orgullo lingüístico de los rusos había salido a relucir al mencionar a alguno de sus escritores. En Kazán, dos años atrás, una joven estudiante de filología con quien solo compartí algunas horas se había empeñado en que mi conocimiento de Rusia no estaba completo si no leía a Tolstoi en versión original y me había regalado un ejemplar de Guerra y Paz de su propia biblioteca, anotado con profusión y con sus pasajes favoritos subrayados. Sin poder negarme a aceptar su regalo, había recorrido después de aquello media Rusia cargado con un volumen pesado que nunca llegué a leer, de una obra que, a decir verdad, no estaba entre mis favoritas y que, pese a tener tan fervientes admiradores como ella, lo cierto es que la gran mayoría de los rusos de hoy día tampoco ha leído. Aquel hombre no parecía con 78 intención de regalarme su libro, pero no podía estar del todo seguro. Cuando se trata de literatura, la hospitalidad y generosidad de los rusos es todavía más impredecible. Intenté que no le pareciera tan dramático que yo solo hubiera leído a Tsvetaeva en la traducción española y recité los únicos versos de ella que recordaba en ruso. Eran de una canción de Ironiya Sudby16 , una popular comedia soviética que todo ruso conoce y que tradicionalmente se emite cada primero de enero desde hace ya muchos años. Reconocieron los versos al instante y se rieron. Tomamos un par de vasos de vodka y algo de comida. Yo intentaba no mostrar más interés que el necesario, y de vez en cuando cambiaba a algún tema más nimio para romper el ritmo. El hombre cogía más y más confianza y de seguir así acabaría haciéndose tan difícilmente soportable como las mujeres de la estación, con el añadido poco agradable de unas cuantas copas de más. —Yo también conozco a algunos poetas españoles. Me gusta mucho Lorca. Asentí con la cabeza para darle a entender que me parecía una buena elección. Recitó unos versos suyos en ruso que no entendí y no pude reconocer. Probó con otro par pero sin ningún éxito; yo no era capaz de entenderle. Me miró con una cara de frustración que parecía incluir también un punto de rechazo hacia mí por no ser capaz de identificar aquellos versos. Después decidió que la literatura había dejado de ser un tema interesante y pasó a hablar de historia. —¿Conoces a Trotski?—. Miró hacia el chico como dándole a entender que esa pregunta no era para él, porque era obvio que debía conocerlo. —Por supuesto. —Lo mató un español. Ramón Mercader —dijo con un acento gracioso al pronunciar el nombre. —Lo sé —respondí, aunque en ese momento el nombre no me era familiar. El parecía conocer la historia mucho mejor que yo—. Con un piolet—añadí. Puso cara de interés, dando a entender que le agradaba ver como nuestros conocimientos convergían. 79 A medida que los vasos de vodka iban cayendo, su actitud se iba transformando progresivamente conforme a un esquema que yo conocía bien. De la humildad inicial se pasaba a un deseo exagerado de mostrar lo que uno sabía, y después de aquello a una ebria prepotencia difícil de soportar. Su compañero bebía tanto o más que él, pero como no hablaba apenas, no daba muchas señales de estar borracho. El chico rechazó el siguiente vaso de vodka, y yo dije que sería mi último y que me sirviera poco. Era una forma de abandonar no solo aquel ritmo de bebida que me llevaría a Irkutsk con una resaca considerable, sino también la conversación en sí, que empezaba a resultar algo pesada y falta de toda espontaneidad. A partir de ahí la acción paso solo a ellos dos, repitiendo en un contexto distinto su velada del día anterior. Demostrando pocas ganas de seguir con la charla y habiéndome retirado del vodka, perdí de pronto todo el interés que podía tener para aquel hombre, que cambió de inmediato su registro e inicio con su colega una celebración completamente distinta. Por mi parte, recuperé la conversación con mi joven compañero, mucho menos culta quizás, pero también menos pretenciosa, y volvimos a hablar de trenes y cosas más banales sabiendo que, aun sentados a nuestro lado, aquellos hombres no nos prestaban ya atención, al igual que el día anterior habían ignorado a las mujeres a su alrededor. En los vagones de tercera clase, solo parcialmente compartimentados, la gente define sus espacios a medida que el viaje avanza, a veces comunicándose con alguien del bloque contiguo como si no existiera obstáculo alguno, y otras creando pequeños universos herméticos, aislados de quienes van sentados a pocos centímetros. Dos personas en las literas superiores pueden llevar su propia conversación tumbados cara a cara frente al otro, mientras debajo, sobre la mesita, sucede algo completamente distinto, un mundo diferente que sin embargo avanza en un mismo sentido y con idéntico destino. Afortunadamente, ninguno de los dos hombre estaba demasiado borracho cuando apagaron las luces del vagón, 80 y entendieron rápidamente aquella señal y no hicieron intento alguno de seguir bebiendo. En otras partes del vagón todavía quedaban algunos que se resistían a dejar de hablar y beber, pero el pasaje era escaso y el silencio era suficiente. Por la ventana solo se veían pasar las sombras de los árboles, y de vez en cuando las luces anaranjadas de alguna casa o algún apeadero en el que el tren no se detenía. Tenían un aspecto entrañable que por momentos invitaba a salir ahí afuera tanto como el más hermoso de los paisajes nevados cuando el sol refulgía. Era cierto: había mucho que ver en Siberia y ni siquiera era necesario buscarlo. El tren entraba en Irkutsk de mañana al día siguiente, concluyendo unos largos últimos kilómetros a velocidad muy lenta en los que recorría las afueras de la ciudad en un tiempo que se hacía interminable. —Ve ahora al baño si quieres lavarte la cara —me había avisado el chico después de darme los buenos días—, luego está cerrado. La zona sanitaria, el tramo en que no puede usarse el servicio cerca de las ciudades, se hacía especialmente larga si había que cruzar los suburbios a esa velocidad, así que agradecí el consejo. Desayuné algo ligero y comencé a abrigarme cuando vi que él lo hacía. Poco antes de llegar, se interesó por mis planes en Irkutsk. Le dije que no tenía plan alguno ni sabía dónde quedarme aún, y se disculpó por no poder acogerme en su casa. Él cogería un autobús hasta Baikalsk para pasar un tiempo con sus padres, reposando tras su operación, y después volvería a Angarsk, a veinticinco kilómetros de Irkutsk, donde vivía con su mujer. Me enseñó el anillo en su mano mientras mencionaba ese detalle que no había salido antes en nuestra conversación. Le dije que no se preocupara y le agradecí la invitación de cualquier modo. —Tengo una buena amiga aquí, te puedes quedar en su casa —dijo mientras sacaba un trozo de papel para apuntarme su teléfono. 81 —No te preocupes, no hace falta. —Tranquilo, si ella estará encantada. Se llama Yulia. Me dio el papel con el número mientras el tren se detenía en la estación y él cogía su equipaje, una bolsa de deporte negra. Al bajar, cogió el teléfono móvil y me hizo una señal para indicarme que la estaba llamando para avisarla. Según caminábamos por el anden y cruzábamos el edificio de la estación, escuché la voz femenina al otro lado, intentando entender lo que decía o al menos interpretar el tono para confirmar que efectivamente a ella le parecía una buena idea. —Coge la marshrutka17 16 y te bajas en la parada Barguzin. Desde allí la llamas y te irá a buscar—. Señaló hacia un caos de pequeñas furgonetas desde donde supuestamente yo debía partir. —Gracias —le dije, y me dio la mano para despedirse. Parecía impaciente, con ganas de asegurarse de que yo tenía un buen lugar donde quedarme esa noche, pero también de hacerlo rápido y poder seguir su camino a casa, ahora ya muy cerca de allí. De poder terminar esa parte del viaje que más le gustaba. —Buen viaje —le grité cuando ya se había alejado un poco. Se giró y no dijo nada, mirándome como si quisiera decirme que aquella no era la frase adecuada para el momento porque su viaje ya había en realidad terminado. Yo me monté en la marshrutka 16 y continué con el mío. Se puede ser feliz en Siberia. El clima es excelente, las jóvenes florecen como rosas y son extremadamente honradas. En suma, es una tierra bendita. —F IÓDOR D OSTOIEVSKI Me embargó una extraordinaria sensación de retorno a casa. —C OLIN T HUBRON. Entre rusos conductor de la marshrutka se encogió de hombros y me miró con cara de pocos amigos mientras le daba los doce rublos que, según indicaba una pegatina en la ventanilla, costaba el trayecto. E L —Se paga al salir —me dijo con un tono entre la frustración y el rechazo, y se giró después de nuevo hacia el volante. Aunque aquella era una excepción a la norma habitual de pagar al entrar que imperaba en la mayoría de ciudades rusas, el hombre hablaba como si no creyese que hubiera otra forma concebible de hacerlo. No sería yo quien se lo dijera ni le recriminara nada, y menos aún si ello implicaba alardear de una experiencia que, siendo realistas, no poseía. Guardé mis rublos en el bolsillo y le pedí que me avisara al llegar a la parada Barguzin. Asintió con desgana sin mirarme. Los otros pasajeros eran hombres con un semblante similar que me miraban de modo parecido. Me apoyé la mochila en las rodillas para no dejarla sobre el suelo lleno de regueros de agua sucia y huellas, y aproveché para ocultarme tras ella. 83 —Barguzin —gritó el hombre al llegar, y alargó el brazo para que, ahora sí, le diera el dinero. Le di las gracias y salí del coche. El hombre más cerca de la puerta la cerró tras de mí en cuanto hube salido, probablemente para evitar que entrara frío, y antes de que me pudiera poner la mochila al hombro aquella marshrutka llena de tipos toscos estaba de nuevo en marcha hacia su próxima parada. Llamé a Yulia. Por el teléfono tenía una voz agradable y reconfortante. —Estoy allí en un minuto. Y en un minuto apareció a paso ligero por la calle de enfrente, reconociéndome desde lejos y esbozando una sonrisa que podía intuirse desde donde yo estaba. Era alta y llevaba un abrigo de piel forrada que le llegaba hasta la rodilla, con una gran capucha de la que salía una melena de color pajizo. Tenía un aspecto sencillo, honesto, lejos de la sofisticación de las otras mujeres de su edad que esperaban en la parada, la mayoría de ellas con altas botas de cuero con interminables tacones, que paseaban con inusitada soltura por el hielo a pesar de ello, veloces y en un equilibrio que no dejaba de asombrarme. Me estrechó la mano con suavidad y nos pusimos en marcha. —Tranquilo, vivo aquí cerca —dijo sonriendo. La miré mientras intentaba mantener el equilibrio sobre el hielo sin perder su paso. Parecía realmente interesada en tenerme allí. Me tranquilizó ver que la suya era una hospitalidad sincera y que acogerme no resultaba en apariencia para ella un compromiso forzoso, sino una oportunidad a aprovechar. El barrio era más o menos moderno, con algunos edificios de ladrillo nuevos y otros en construcción. El suyo era el clásico bloque de finales de la era soviética, sin nada especialmente bueno ni malo, funcional tal vez, concebido como un mero contenedor de hogares al cuidado de cada inquilino. Paradójicamente, pese al contexto ideológico en que aquel diseño y aquellos conceptos urbanísticos fueron desarrollados, los edificios rusos como aquel tienen a ojos 84 del visitante el aspecto de elementos cuyo último cometido es crear una pequeña sociedad, y que por el contrario parecen favorecer el individualismo y el aislamiento. El concepto de comunidad de vecinos se antoja como algo desconocido, y solo cuando uno ve de forma directa que existen relaciones entre esas personas tiene la sensación de que el edificio acoge historias y vidas y que estas se entrecruzan al menos en cierta medida. Pero si se atiende tan solo a las partes comunes, si uno sube por la escalera hasta el piso que le corresponde, no tendrá hasta que entre en algún apartamento una mínima noción de calor de hogar, de vida cotidiana. Como todo edificio de su clase, aquel tenía una escalera mal iluminada, pintada de colores apagados, en un deprimente abandono al que uno solo se acostumbra tras ver muchos iguales y asumir que irremisiblemente debe atravesar una similar para llegar a cualquier apartamento ruso. Unos buzones desvencijados con los números de cada apartamento rudimentariamente pintados a mano en color rojo daban la bienvenida al edificio. La pintura estaba desconchada en muchos sitios y los peldaños eran de cemento liso, grises y con manchas. Una gran tubería metálica atravesaba los descansillos entre pisos, con una tapa pesada por la que se arrojaba la basura. Alrededor había restos sin recoger, algunos probablemente lanzados con imprecisión por la boca de la tubería y que habían terminado cayendo allí, y otros lanzados directamente a aquel particular vertedero que solo de vez en cuando alguien se molestaba en limpiar. En cada piso había tres puertas, cada una de ellas con dos timbres. Al abrirla se accedía a un pequeño rellano con dos puertas, de forma que cada par de apartamentos quedaba aislado del resto formando su pequeño mundo. Una medida de seguridad que sustituía a la más habitual doble puerta, sin duda una señal de recelo notable aunque tal vez justificada en otros tiempos, o quizás aún más en estos. Aunque el edificio reunía todos los signos típicos del clásico bloque soviético, el piso de Yulia era distinto a to85 do cuanto había visto, y solo conservaba algunos rasgos que delataban su origen a primera vista. La entrada daba a una pieza grande, prácticamente vacía, con unos cojines en un extremo y poco más. Desde ella se llegaba a un dormitorio pequeño, a un baño sencillo con plato de ducha sin mampara y a una cocina sin mesa, sustituida esta por una barra alta sin sillas cerca de la pieza principal. Era una especie de loft al estilo ruso en el que se habían eliminado todos los elementos superfluos en lugar de sustituirlos por otros más actuales, como una solución más económica para modernizar el aspecto de la casa. Era un curioso paso intermedio entre el viejo apartamento soviético y las viviendas actuales de los rusos más pudientes, similares en estilo a las europeas aunque en general ligeramente más ostentosas y recargadas, que constituían los dos extremos entre los cuales no parecía existir nada. O, al menos, yo no había tenido aún la ocasión de encontrarlo. Aquel piso era el eslabón perdido entre dos formas de vivienda que parecían huir la una de la otra, un punto intermedio entre ambas al que podía llegarse con pocos medios. Como tantos otros, el ruso medio aspira a una vivienda de corte moderno, con el confort y la apariencia de un hogar occidental. Pero a diferencia de lo que sucede en otros lugares, allí el camino hasta ella parece poder recorrerse tan solo si se hace en única etapa, reformando por completo hasta el último rincón de la casa. Mientras el dinero no alcance —y no suele hacerlo nunca—, no merece la pena ir avanzando, sino esperar y conformarse con lo que uno tiene, esperando que algún día pueda llevarse a cabo la metamorfosis completa del hogar que se habita. Yulia, sin embargo, parecía no seguir esa norma, y había empezado a recorrer ese camino poco a poco sin pensar demasiado a largo plazo. Sin duda, avanzaba en buena dirección. La casa no estaba falta, no obstante, de elementos antiguos aún sin alterar, que tampoco se ocultaban y que daban un aire humilde y acogedor. Los techos eran irregulares y pintados con pintura basta ennegrecida por los años, y el suelo era un linóleo bien conservado pero añejo. En la cocina no faltaba la clásica sartén gruesa de fundición per86 petuamente sobre los fogones, en la que se acumulaba por fuera la grasa rancia de muchos usos, con un color que iba del negro brillante al rojo óxido, y en la que siempre quedaba un poco de aceite en el interior, sobre el metal desnudo desprovisto de un satinado cuyos últimos restos perdió muchos años atrás. En el baño quedaba el grifo clásico que se situaba no sobre el lavabo, sino al lado de este, cuya boca era un tubo largo que podía girarse para que vertiera sobre él o sobre la bañera según fuera necesario. Aunque la bañera ya no estaba, el grifo seguía siendo el mismo, y de él salía también la ducha, accionada por un tirador duro que funcionaba mal y con el que, no importaba lo fuerte que uno tirara, nunca se conseguía que el agua saliera solo por la ducha sino por ambos, ducha y grifo. —Deja la mochila por ahí —dijo mientras cruzaba la habitación—. Ahora saco unas sabanas—. Se agachó sobre los cojines para mostrarme que debajo de ellos había uno más grande a modo de colchón, y que ese sería mi sitio. Eché un vistazo rápido a la casa mientras dejaba el equipaje. —Yo me tengo que ir a seguir trabajando. Es aquí al lado—. Señaló por la ventana el edificio de enfrente—. Me quedan todavía algunas horas. Puedes quedarte si estas cansado o ir a dar una vuelta —dijo mirando el reloj. La idea de quedarme a solas en casa de alguien a quien no conocía me seguía resultando extraña a pesar de que estaba ya acostumbrado a muestras similares de la hospitalidad rusa, así que preferí dar un paseo. El día era frío y gris, pero después de las horas de tren me apetecía caminar un poco, así que me despedí de ella y cogí el tranvía hacia el centro. La parada estaba a pocos metros, en una calle ancha con las vías en su parte central. La gente esperaba en la acera y se aproximaban al medio de la calzada cuando veían su tranvía venir o escuchaban su traqueteo a lo lejos, por encima del ruido de los coches. No tardó mucho en llegar el tranvía que yo esperaba, enorme, torpe, arrastrándose lentamente y deteniéndose con un sonido seco. La puerta era una pesada hoja de metal forjado que se deslizaba rui87 dosamente, de color rojo sin brillo, triste. Subí y me hice un hueco entre la gente, que no parecía encontrar aquel trayecto tan interesante como yo. Todavía son muchos los lugares en los que siguen funcionando los viejos tranvías como aquellos, sin duda uno de los medios de transporte más anclados en el pasado de todos cuantos coexisten en las grandes ciudades rusas. Dejando a un lado los pasajeros, no existe apenas diferencia entre un viaje hoy en día en uno de esos tranvías y ese mismo trayecto cuarenta años atrás. Quedan el mismo funcionamiento, la misma actitud, el mismo aroma que parece retenerse allí dentro. En aquel, uno debía comprar al conductor un diminuto billete colorido y validarlo después introduciéndolo en una ranura y accionando una pequeña palanca que hacía algunos agujeros en él. De un extremo a otro se paseaba un revisor que comprobaba que todos los pasajeros comprasen y validasen sus títulos de viaje, y que iba pidiéndolos y rasgándolos uno tras otro, completando así un sistema ciertamente más complejo de lo necesario, y cuya razón de ser debe buscarse bastantes años atrás. Cuando no paseaba, se sentaba en un asiento alto en la parte trasera, cubierto con una manta de colores vivos y bajo un letrero ya desgastado que indicaba que aquel lugar estaba reservado para él. Le di mi billete y lo rasgó con desidia, cogiendo el de una mujer junto a mí mientras me lo devolvía con la otra mano. La de rasgar todo tipo de billete o factura es otra costumbre rusa difícil de explicar en muchos casos. Cualquier pequeño papel, sea el ticket de un supermercado o un billete de autobús, se rompe aunque no exista intención alguna de controlar su uso, meramente como un gesto automático que debe hacerse al entregar algo así. El tranvía me dejó en el centro, de edificios no demasiado altos pero con mucha actividad, lleno de comercios y gente entrando y saliendo de ellos. Poco antes de llegar hasta allí, atravesaba la zona del mercado chino donde la población oriental de la ciudad congregaba sus negocios, anunciados en su mayoría solo con caracteres chinos aunque la clientela parecía no ser diferente a la de otros lugares. 88 Desde lejos, se apreciaba un ambiente más vivo que en el clásico mercado ruso, en un curioso contraste que se perdía en la siguiente manzana al alcanzar de nuevo una zona de estilo completamente distinto, más acorde con el resto de la ciudad. Caminé apenas unos minutos y empezaron a aparecer las primeras casas de estilo siberiano, de madera la mayoría de las veces pintada de colores sencillos, con los clásicos ornamentos en las ventanas. En el exterior de las ciudades, las isbas18 se agrupan en zonas aún no alcanzada por el desarrollo urbanístico, como suburbios donde la vida sigue siendo igual de dura que en las aldeas, pero incluso en las partes más desarrolladas, junto a los bloques de varios pisos y los grandes edificios, no resulta difícil encontrar casas como aquellas, viejas, humildes, que salpican el paisaje urbano de ciudades así. Algunas siguen siendo viviendas, habitadas de igual modo que tiempo atrás pero ahora en un entorno distinto. Otras, generalmente mejor conservadas o restauradas, albergan algún pequeño negocio que se anuncia en el exterior con un cartel sencillo. En Irkutsk, la convivencia entre estas dos realidades se antoja especialmente cercana, bien resuelta para beneficio de ambas, y las casas antiguas, muchas de ellas históricas, ponen un particular contrapunto a la nueva arquitectura y a los bloques de construcción soviética que aún pueden encontrarse en todos los barrios de la ciudad. El contraste entre las isbas y los nuevos edificios es mayor en el invierno, cuando se acentúan las diferencias y resulta todavía más desconcertante que casas como aquellas sigan allí, impasibles ante el ritmo rápido de las ciudades y sin verse afectadas por su desarrollo. De las chimeneas tiznadas sale humo sin cesar, y la nieve se acumula en los tejados, símbolos ambos que recuerdan el carácter difícil de la subsistencia en el invierno siberiano. Junto a ellos, los edificios altos, acristalados, no desprenden humo alguno, y la nieve solo descansa muchos metros por encima de las calles, lejos de la vista de los paseantes, sin que existan apenas señales que delaten el invierno. La calle se dividía en dos, y en la esquina del cruce, 89 sobre un pequeño montículo, había una fuente con un caño grueso y una palanca. El montículo estaba cubierto por una capa resplandeciente de hielo que se había ido formando con el agua que caía, y formaba un disco brillante de un par de metros de radio. Puse un pie encima con cuidado. El hielo estaba pulido y resbaladizo, pero no vi a nadie que se acercara a coger agua. Accioné la palanca un segundo y dejé caer un pequeño chorro que añadió aún más brillo a la escena al estrellarse contra la capa de hielo. Pasé por delante de una estatua de Lenin similar a tantas otras y continué andando hasta el bulevar Gagarin, por cuyo lado discurría un amplio y poco transitado paseo fluvial. El Angara, el río de la ciudad y único cauce que fluye desde el Baikal, descendía veloz desafiando al frío. Solo las zonas más cercanas a la orilla estaban heladas, como delgadas franjas de nieve sobre un hielo probablemente poco grueso, en las que, sin embargo, vi a un hombre paseando e incluso una tienda de campaña quizás puesta ahí por un pescador para hacer más soportables sus horas de espera. Del agua salía un vapor denso, a ratos como una niebla espesa que impedía ver con claridad dónde acababa el hielo y empezaba el agua. Al otro lado del paseo, las estatuas adornaban el bulevar abarrotado de coches. El paseo se ensanchaba para dar paso a una plaza con una estatua del zar Alejandro III, una réplica de la original retirada por el gobierno soviético tras la revolución de octubre, y erigida de nuevo en 2003 como particular modo de restituir aquella afrenta. Un año después, en 2004, se había levantado un monumento a Kolchak, el almirante ruso que defendió en Siberia la causa zarista frente al ejercito bolchevique. Todo ello a poca distancia de un monumento de Lenin que seguía resultando una pieza clave del panorama de la ciudad. No dejaba de ser curioso pensar en cómo esas estatuas, que representaban a personajes contemporáneos que cultivaron en su día una animadversión mutua, convivían ahora sin problemas a poca distancia, y cómo tal vez fueran muy pocos quienes se detenían siquiera a pensar en ello. Una vez más, los símbolos históricos debían leerse de un modo distinto allí en mitad de Rusia. 90 Algo más allá de la estatua del zar, encontré el inevitable busto de Gagarin con rostro sonriente, mucho más discreto. Su sonrisa parecía una irónica mueca que transmitía la tranquilidad de encontrarse al margen de controversias políticas, con un sosiego que las otras estatuas no compartían. El paseo apenas tenía nieve, y un equipo bien coordinado de barrenderos lo mantenía despejado. Por delante, una mujer con una especie de cortafríos iba rompiendo la capa de nieve apelmazaba. En los trozos podía leerse el histórico de nevadas desde la última limpieza, en las capas alternas de blanco y oscuro, de nieve y suciedad, que se habían ido formando desde entonces. Por detrás de ella, un hombre retiraba los bloques hacia un lado con una pala, formando peculiares bancales hechos con trozos de nieve sucia. Cerraba el grupo una chica joven con una escoba hecha de ramas que barría con movimientos lentos la nieve fina que había quedado. Casi al llegar al puente que une ambas orillas del Angara, una colorida colección de pequeños cartones de leche colgaba de las ramas sin hojas de unos árboles de poca altura. Cada cartón tenía recortados sendos cuadrados en dos de sus lados, y debía haber en total una docena, oscilando desacompasadamente. Una mujer mayor volcaba en cada casita de cartón unas pipas de una bolsa de plástico, y se me quedó mirando un instante cuando se dio cuenta de que la estaba observando. Llevaba muchas capas de ropa y unas manoplas de lana de punto grueso. En el suelo, las palomas peleaban por las semillas que caían. Los pájaros más pequeños aún no habían llegado, pero no tardarían en hacerlo, atraídos por un poco de comida fácil en medio de un invierno donde aquello representaba una ayuda que no debía ignorarse. A Yulia le costó abrir la puerta para dejarme entrar cuando regresé a su casa. En el rellano de la entrada debía haber más de una docena de pares de zapatos y botas caóticamente amontonados, que la hoja de la puerta barrió hacia 91 dentro al abrirse, amontonándolos más aún. Quitarse los zapatos cuando uno llega a una casa ajena es una obligación en Rusia, y dejárselos puestos más allá del primer metro es considerado una muestra notable de malos modales o bien un flagrante desconocimiento de las más básicas costumbres rusas. Aquellos zapatos y botas correspondían al pequeño ejercito de invitados que podían escucharse en el interior, y que parecían estar disfrutando de una agradable reunión para mí totalmente inesperada. —Pasa, he invitado a unos amigos. Añadí mi calzado al montón y entré a la pieza principal de la casa. El grupo al completo se giró para saludarme. Había una chica pelirroja con rostro alegre, que también se llamaba Yulia, y otra chica rubia con el pelo muy largo y liso con una cinta ancha en la cabeza. El resto eran chicos, arremolinados todos ellos en torno a la mesa alta, que estaba cubierta por completo de botellas de cerveza y vodka. —Hola, amigo. ¿Cómo estás? —preguntó uno de ellos en español con un acento muy marcado. —Bien, ¿y tú? –le respondí. Se quedó con cara perpleja. Su español no daba para tanto. Los demás se rieron y uno de ellos me acercó una taza llena de cerveza. En el rincón, en el suelo, había un montón de abrigos aún más alto y desordenado que el de zapatos, y de él asomaba mi mochila y parte del cojín largo donde me tocaba dormir esa noche. Yulia me presentó rápidamente al grupo. Me sorprendió ver que apenas conocía a una buena parte de ellos, y que de algunos no sabía ni su nombre. —Es la primera vez que los veo. Son amigos de alguien. —Yo tampoco conozco a la mitad —confirmó la chica del pelo largo—, pero él sí —añadió señalado a uno de los chicos, que parecía ser su novio. Así funcionan habitualmente las reuniones rusas. Alguien convoca a algunos amigos y estos, amparados en la casi ilimitada hospitalidad rusa, traen más amigos, algo de comer y una bien surtida colección de botellas, y se toman todas las licencias necesarias para hacer que la fiesta sea a 92 su gusto. El anfitrión solo debe aportar el lugar y su mejor dosis de tolerancia. Los rusos tienen una particular facilidad para tomar los lugares y sentirse en ellos como en casa. Sea la casa de un amigo o el compartimento de un tren, se hacen dueños de los sitios y los poseen con una facilidad insospechada, sin importar si es la primera vez que están allí o son asiduos a él, si conocen al dueño desde hace años o acaban de hacerlo hace unos minutos. Así sucedía en aquella improvisada celebración en casa de Yulia. Siguió viniendo más gente después de mí. Algunos recién llegaban, otros lo habían hecho antes que yo y solo habían salido a comprar algo más. Unos cuantos de los nuevos eran también desconocidos para Yulia, pero no parecía preocuparse demasiado. —Hay algo para ti —me dijo. La otra Yulia sonrió pícaramente. —¿Para mí? —Sí —dijo mientras sacaba cosas de una bolsa y las ponía sobre la mesa. Me quedé mirando con interés. Había un par de latas de aceitunas negras, de claro origen español, y otro par de cartones de vino de marca “El Diego”, con la cara de Maradona dibujada en uno de sus lados. Me reí disimuladamente al verlo. —Es lo único español que hemos encontrado —se disculpó mientras sonreía. Los demás me miraban esperando ver mi reacción. Me abstuve de comentar que la elección del vino no era exactamente acertada. Lo que parecía una mera reunión, en realidad era una pequeña fiesta de bienvenida, y me hizo sentir lo suficientemente emocionado como para evitar mencionar aquel detalle irrelevante que no quitaba significado alguno a su gesto por agradarme. Alguien trajo unas tijeras y no tardaron en abrir el cartón y servirlo. En la escasa cristalería de Yulia no quedaban ya vasos limpios, así que apuraron la cerveza de los que ya tenían para poder probar el vino. Las casas rusas no suelen tener más elementos que los necesarios para sus habitantes, 93 con una frugalidad que en su mayor parte es consecuencia de carencias pero también la muestra un estilo particular de ver las cosas. Vajilla, cubertería, cristalería; todas suelen ser siempre reducidas, y muchas veces organizar una reunión como aquella requiere pedir prestado a algún vecino unos platos o vasos, por supuesto haciendo extensiva la invitación a este, que a su vez probablemente invitará por su cuenta a otro vecino o algún amigo. En aquella fiesta, Yulia no parecía haber necesitado el favor de ningún conocido, y sus invitados parecían arreglárselas bien con lo que había, sirviéndose sin problemas de las estanterías y cajones. La actitud de Yulia era la típica del anfitrión ruso, despreocupada y sin prestar más atención que uno cualquiera de los demás. La hospitalidad rusa no es en general una hospitalidad atenta, sino más bien una especie de cotidianeidad donde el invitado puede comportarse como si existiera una confianza de años y no fuera preciso que hagan nada por él. Como si en lugar de invitar a un recién conocido estuviera invitándose a un hermano o al vecino de toda la vida. Pese a que, por encima de las dificultades, el anfitrión tratará de ofrecerle a uno lo mejor que tenga, aceptar la invitación a una casa rusa no supone necesariamente esperar algo excepcional, pero sí recibir siempre un trato sorprendentemente cercano, una disposición que viene a indicar que lo que realmente se ofrece es el hogar en sí, el lugar para habitar en compañía. Me llené el vaso de cerveza y me senté con Yulia, la chica del pelo liso y su novio, en el suelo cerca del montón de abrigos. El resto seguían en una conversación ruidosa junto a la mesa. El vino se había acabado y parecían haber vuelto exactamente al mismo punto de antes de que yo llegase. Al cabo de un rato, me uní a ellos y la conversación cambió un poco. Respondí a un par de preguntas sobre mi viaje, y por cada una de ellas obtuve unas cuantas invitaciones para hacer algo en Irkutsk los días siguientes. Me sentí bien sabiendo que podía contar con algunos planes alternativos. El trasiego de gente seguía igual. Unos entraban, otros salían, y casi nadie de los que se quedaban parecían saber a dónde iban o de dónde venían los demás. A Yulia no parecía 94 importarle demasiado; la mayoría de las veces no era ya siquiera ella la que abría la puerta. Había cedido el mando de la celebración, sin importarle que algunos estuvieran ya bastante borrachos y otros estuvieran acabándose la comida de su nevera sin pedir permiso. Simplemente, era así como debía ser. Era tarde ya cuando la gente empezó a irse, a pesar de que era martes y la mayoría trabajaban al día siguiente. Los que salían, le daban las gracias por la invitación y se despedían de forma más o menos efusiva, presumiblemente en función de la cantidad de cerveza y vodka que hubieran bebido. Cuando quedó una reunión más íntima, Yulia sacó una botella de una especie de vodka con especias que al parecer había preparado algún familiar suyo y nos ofreció unos tragos. Las especias, en lugar de hacerlo más agradable, lo convertían en una pócima desagradable que los demás, sin embargo, sí parecían apreciar. Hice lo posible por disimular que aquella no era la muestra de hospitalidad que yo prefería. Al final, la casa se quedó vacía y mi mochila apareció de nuevo rescatada de debajo del montón de abrigos. La puse a un lado y despejé un poco el cojín. Yulia parecía cansada pero feliz. Me miró para comprobar que no necesitaba nada, y después se retiró a su habitación sin ganas de esperar más para irse a dormir. —Yo tengo que trabajar mañana, pero puedes quedarte. Te doy una llave si quieres. Asentí con la cabeza sin pensarlo mucho y ella sacó de una cajita un llavero con dos llaves normales y una tercera magnética que correspondía a la puerta de la calle, que con diferencia era el elemento más actual del bloque junto con un portero automático moderno. Una engañosa primera impresión que pronto se desvanecía al entrar a la escalera del edificio. Cogí el llavero y me lo guardé en el bolsillo. Había aceptado que ser huésped en una casa rusa implica tener que aceptar gestos como aquellos por mucho que a uno puedan resultarle a primera vista algo exagerados y tal vez incómodos, pero aun así no dejaba de ser gracioso ver 95 cómo aquella casa, con su gruesa puerta de entrada y una segunda puerta en el rellano, aparentemente tan aislada desde el exterior, podía ser a la vez un lugar de puertas abiertas, tan acogedor que podía convertirse en un hogar después de apenas unas horas de haberlo visto por primera vez. Las casas rusas parecen estar construidas con una filosofía similar a la que moldea el carácter ruso más clásico —del que, por otra parte, Yulia no era demasiado representativa— , con un exterior difícil de franquear pero que, una vez abierto, conduce a un interior cálido y accesible. En aquel típico apartamento ruso, las dos puertas de la entrada daban cuenta de una desconfianza exagerada si se miraba desde una óptica distinta, pero al mismo tiempo bastaban unas horas de conversación en una pequeña fiesta para que el dueño entregara sin condiciones las llaves que las abrían, y diera así por completo la vuelta a una actitud que pasa en un instante del recelo más desproporcionado a la confianza más crédula e inocente. No me cansaba de observar momentos así, de descubrir que hay lugares acogedores tras puertas intimidantes y rusos sencillos y afables tras tipos rudos que a primera vista no parecen sonreír nunca. Yulia apagó la luz antes de irse a su habitación mientras hacía un gesto cansado de buenas noches. Después cerró la puerta y oí como ponía música a poco volumen. Las ventanas no tenían ni persianas ni cortinas, y entraba la débil luz de la ciudad. Enfrente del edificio había una manzana de casas bajas con apenas luz, y solo llegaba el brillo de algunas calles más alejadas. Cuando cerré los ojos, tuve la impresión de llevar ya muchos días en la ciudad y una extraña pero reconfortante sensación como si aquel no fuera mi primer día, sino más bien el último. Yo me quedaré contigo mi tierra amada. No necesito sol extraño, extraña tierra no quiero. —M IJAIL I SAKOVSKI ¿Por qué amo la patria? ¿Por el rumor de sus robles? ¿O porque en ella veo rasgos de mi propio destino? —I LIA S ELVINSKI última vez que había estado en Oljón había sido un par de años antes, en el verano, cuando la isla, situada al suroeste del Baikal, es relativamente popular, especialmente entre los turistas siberianos, que no tienen muchas otras alternativas para disfrutar de un lugar donde tomar el sol y darse un baño. Sin detenerme en Irkutsk, había cogido un autobús hasta las afueras, y desde allí había hecho autostop hasta la misma Oljón a lo largo de un día completo, con bastante fortuna y sin esperar demasiado. El primer coche que se detuvo, un Volga nuevo, me llevó a unos cuarenta kilómetros de Irkutsk. El conductor era un hombre con rasgos de la etnia local, los buriatos, con aspecto oriental y pómulos grandes. Se detuvo de camino en dos apartados donde unos totems de madera tallada y repletos de cintas anudadas indicaban un enclave ritual. Respetando las tradiciones buriatas, arrojó algunos kopeks19 y un par de cigarrillos, y después se sirvió un vaso de L A 97 vodka y arrojó algunas gotas también a los pies de la figura, repitiéndome que aquello era parte del rito chamán que todo buen buriato debe cumplir. Lo que no me explicó fue por qué para los espíritus bastaban tres gotas y para él sin embargo correspondían los clásicos cincuenta gramos, una cantidad vulgarmente terrenal que a buen seguro no formaba parte de ningún rito. Salvo que la pasión ancestral de los rusos por el alcohol pueda considerarse como alguna especie de ritual pagano. El chamanismo tiene una curiosa presencia en buena parte de Siberia, donde se mezcla el interés etnográfico de las creencias más arraigadas con la más vulgar de las interpretaciones actuales. Viejos chamanes que han sobrevivido a una larga historia de persecución y miedo y heredan tradiciones ancestrales coexisten con curanderos que aprovechan el resurgir de unas costumbres, y que no distan mucho de sus equivalentes occidentales de tarot y farándula televisiva. Y el pueblo llano, como aquel hombre, aprecia esa parte de su cultura pero solo hasta el punto en que le resulta de utilidad inmediata, sin preocuparse generalmente por el significado o la procedencia de los ritos. El hombre arrojó la botella ya vacía al campo y volvimos a entrar en el coche. Había bebido demasiado y yo esperaba que me dejase pronto en algún lugar habitado y no tener que seguir con él, pero no me hizo falta decirle nada. Intentó convencerme de que le invitara a otra y que así me llevaría algunos kilómetros más. Le dije que no y me dejó poco más allá del segundo punto de ofrenda, donde intenté encontrar otro vehículo, a ser posible con un conductor con menos delirios místicos pero más respeto por las normas de tráfico. Un hombre mayor paró y se ofreció a llevarme, pero dijo que pararía en un café a unos cincuenta kilómetros, donde iba a entregar unas cajas a la dueña, y después volvería hacia Irkutsk. Acepté su oferta y al llegar aproveché para comer algo en el café, que era el único edificio en al menos un par de kilómetros a la redonda. A la mujer que lo regentaba le hizo gracia la historia que el hombre le contó acerca de mí, y mientras me servía lo que había pedido me hizo algunas preguntas curiosas. 98 El conductor había emprendido ya su regreso a Irkutsk cuando acabé mi comida, y yo era el único cliente del lugar. Recogí mis cosas y salí a continuar el viaje. La carretera era mala y los coches no iban muy rápido, pero pasaban pocos y ninguno se detenía. Ni aquel café ni yo parecíamos tener éxito en medio de aquella ruta perdida. Un autobús se detuvo y el conductor bajó a comprar algo. Me acerqué a él para preguntarle, pero me dijo que no podía llevarme. Llevaba niños y la ley le prohibía montar a cualquier otro adulto que no fuera la profesora. Señaló hacia el interior, desde donde una chica de unos treinta años nos miraba, intuyendo seguramente nuestra conversación pero con un gesto que no decía nada. Los niños se pegaban a la ventana, peleándose por un espacio para poder curiosear. Salió del café apenas dos minutos después llevando consigo algunas chocolatinas y un helado. Intentó arrancar el autobús, pero el motor se resistía y solo lanzaba un ruido ahogado. Me alejé unos metros para poder ver mejor los coches que venían, mientras oía el ruido sordo del encendido una y otra vez, intento tras intento. Debieron pasar unos veinte minutos hasta que el hombre, con una tenacidad inquebrantable, consiguió poner en marcha el autobús. Entonces avanzó unos metros hasta donde yo estaba, accionó una rudimentaria palanca que empujaba la única puerta del vehículo hasta abrirla, y me hizo un gesto para que subiera. Dentro, la joven profesora sonreía divertida mientras trataba de contener la histeria de los pequeños, que parecían emocionados de tener un extraño como compañero de viaje. El conductor era un hombre seco, de pocas palabras y muy atento a la carretera, y la profesora era extremadamente tímida, como acongojada ante mí, así que no tenía muchas oportunidades de hablar con nadie e hice el viaje casi en silencio, mirando el paisaje. Los niños, aunque sin quitarme ojo, tampoco parecían muy interesados en conversar, y se limitaban a alguna pregunta suelta a la que seguían unos cuantos minutos de risas y comentario en voz baja, con independencia de cual hubiera sido mi respuesta. 99 Hablaban en la lengua buriata y yo no podía entender nada, y tan solo cuando se dirigían a mí hablaban en ruso. Me dejaron en el último pueblo desde donde coger el ferry para cruzar a la isla, y tomaron una de sus calles hasta un complejo de casas donde los niños iban a pasar algunos días a la orilla del Baikal. Me despedí de la chiquillada saludando y sonriéndoles desde la calle, y ellos se agolparon tras el cristal para devolverme el saludo. La chica hizo un gesto tímido y sonrió muy levemente. Después, intentó poner algo de orden entre los pequeños y no volvió a mirarme. El ferry me dejaría en el extremo sur de Oljón tras cruzar apenas un kilómetro, pero allí no había nada, y el pueblo más cercano estaba a muchos kilómetros, así que tenía que cruzar con alguien que después me llevara por la isla. Fui preguntando entre la poca gente que esperaba la salida del ferry hasta que al fin una pareja mayor se ofreció a llevarme. —Puedes venir con nosotros, aunque no es muy cómodo —dijo el hombre mientras abría la puerta de atrás de su viejo coche. Habían quitado los asientos traseros para tener un maletero más espacioso, y lo único que quedaba ahora eran algunas piezas sueltas y una bolsa de plástico. Puse mi mochila a modo de asiento y me senté en ella para probar. No era muy cómodo, pero tampoco serían muchos kilómetros. —Está bien —dije mientras ellos se reían. —No vamos hasta Juzhir. Nos quedaremos antes, en Yalga. Si quieres puedes quedarte con nosotros —dijo la mujer. Juzhir era el pueblo más importante de la isla y el que concentraba la modesta infraestructura turística del lugar. La mujer suponía correctamente que aquel sería mi destino, pero quedarme en una aldea de la que no había oído hablar, también a la orilla del Baikal, parecía una opción aún más atractiva, así que acepté su oferta. Pasé dos días dando paseos por la orilla del lago, bañándome en sus aguas y regresando después a la compañía de aquella pareja que, aun aparentemente encantados de tenerme allí, hablaban poco y tenían más interés en escuchar mis historias. 100 El hombre trabajaba en un cobertizo junto a la casa y a ratos en una huerta por la que había que cruzar para llegar a un cubículo que constituía el retrete de la vivienda. La mujer salía por el pueblo a veces, y el resto del tiempo lo pasaba en la casa, y cuando yo llegaba su única misión parecía ser alimentarme con todo lo que había cocinado. La aldea debía tener menos de cien habitantes, aunque no conocí a nadie más en ese tiempo. Cuando quise comprar algo de comida y bebida, la mujer llamó a una vecina que me abrió su tienda un par de casas más allá, en una cabaña vieja con una puerta metálica y un enorme candado en la que no había cartel alguno y solo se vendían los productos más básicos. Después de aquellos días, un vecino me acercó hasta Juzhir a cambio de algunos rublos, y allí continué mi viaje por la isla. Ahora, en mitad del invierno, mi visita a Oljón era bien distinta. La idea de hacer autostop con aquellas temperaturas resultaba menos seductora, y había cambiado el autobús escolar por una furgoneta que salía solo tres días a la semana, y en la que Yulia me había ayudado a reservar una plaza. En lugar de con niños, viajaba con un grupo pequeño principalmente de mujeres, a las cuales no parecía resultarles tan apasionante mi presencia. En apenas cuatro horas llegamos hasta el último pueblo, desde donde ya se veía la isla y el principio de un lago helado que se se prolongaba en la distancia. En lugar de hacia el embarcadero desde donde salía el ferry, el conductor se desvió y bajó hasta la orilla por una calle estrecha. Aparcó y paró el motor. La gente empezó a bajarse con sus equipajes, y yo seguí su ejemplo aunque no sabía muy bien el porqué de aquello. Hacía frío y el viento soplaba muy fuerte. Al cabo de unos minutos empezaron a regresar al calor del interior, dejando sus cosas fuera tiradas sobre la nieve. Supuestamente, esperábamos la llegada de otra furgoneta que haría la segunda parte del trayecto, desde allí hasta Juzhir. Yo seguía sin entender mucho. De pie junto a la furgoneta, el lago me parecía una frontera difícil de transgredir, como si estar allí parado no obedeciera a la logística de la ruta sino a una necesidad distinta 101 que tal vez no podía entenderse en esos términos. El viento se había llevado la mayor parte de la nieve, y el lago era una superficie de hielo desnudo de color grisáceo que por instantes parecía llamar hacia sí y en otros era más un límite ante el que detenerse y reflexionar. Una de las mujeres se acercó a él y dio algunos pasos por encima, lentos, cruzando mucho los pies y caminando cabizbaja, mientras el resto solo miraba sin intención de hacer nada similar para pasar el tiempo. Las pequeñas manchas de nieve que quedaban se deshacían con el viento y volvían a formarse algo más allá, posándose tras hacer una pequeña espiral para escapar de nuevo un instante después con la siguiente ráfaga. El conductor era un tipo curtido, joven, de nombre Andrei, que permaneció fuera pese al frío, dando vueltas alrededor del coche. Me quedé con él y le pregunté la razón de aquella peculiar escala. —Buena pregunta—. Se rió mientras respondía—. En teoría, la carretera sobre el hielo no está todavía abierta oficialmente y no podemos circular por ella. Así que tenemos que llevaros hasta el barco—, señaló con la barbilla hacia donde estaba el embarcadero, que no podía verse desde allí—, cruzáis andando por el hielo y en el otro lado os recoge otro coche—. Hizo una pequeña pausa—. Pero no está la policía por aquí, así que os recogerán directamente aquí. Esbozó una sonrisa de complicidad y esperó un poco antes de continuar, mirándome como esperando alguna reacción por mi parte. Yo me limité a seguir escuchando. —Tranquilo, que no es peligroso. El hielo es ya grueso —dijo riéndose de nuevo. Parecía un tipo responsable y aquella historia no me intranquilizó, aunque no dejaba de resultarme curiosa. Era, de cualquier modo, un ejemplo típico del modo ruso de hacer las cosas, incluso diría que predecible si uno conocía cómo funcionaban allí este tipo de asuntos. La segunda furgoneta tardaba en llegar, así que aprovechó para contarme algunas aventuras al hilo de aquello. Pese a que él parecía poco dado a hacer locuras, no me cabía duda de que no sería difícil encontrar a muchos otros 102 con mucho menos sentido de la responsabilidad —o simplemente más copas de vodka en el cuerpo— que en aquel contexto se la jugaban más de lo debido poniendo a prueba la solidez del hielo incluso cuando la razón recomienda no hacerlo. Cada año, unos cuantos vehículos se van al fondo del Baikal, a veces dando un poco recomendable chapuzón a sus ocupantes, y en ocasiones, desgraciadamente, con trágicos resultados. A principios del invierno o finales de la primavera, los coches cruzan el lago lo más rápido posible, escapando a menudo de un hielo que se va resquebrajando a su paso, e incluso llevando las puertas abiertas ligeramente, para poder salir rápido si fuera necesario. Es la forma siberiana de liberar adrenalina. Andrei tenía un amigo que había perdido así ya dos vehículos, uno de ellos en una excursión demasiado temprana con unos turistas alemanes que se habían librado por los pelos de un remojón helado. Él no parecía compartir sus métodos, pero le quitaba hierro al asunto cuando lo contaba. «Gajes del oficio», parecía querer decir, aunque sabía mejor que yo que eran más bien gajes de la propia forma de ser rusa, con esa indiferencia característica que a veces les hace ignorar las responsabilidades más básicas. Años atrás, cuando el capitán Cousteau visitó el Baikal para rodar uno de sus documentales, los lugareños le indicaron los sitios donde se habían hundido algunos de sus viejos Ladas y pesadas furgonetas. Para deleite de los locales, las imágenes de la expedición revelaron después los esqueletos oxidados de aquellos formando ya parte del ecosistema, como los cascos de galeones hundidos en mitad del océano entre los que nadan tranquilos los peces. Probablemente, la expedición de Cousteau no encontrara en el fondo del mar restos tan conspicuos de épocas anteriores, pero muchos años antes de que los primeros coches comenzaran a circular sobre sus aguas heladas, las troikas20 que entonces se empleaban para cruzar el lago en el invierno se hundían también a menudo debido a la irresponsabilidad de sus conductores, al igual que lo hacen 103 los vehículos de hoy en día y con consecuencias igual de funestas. El viento comenzó a soplar más fuerte. Me tapé la cara y me giré para que el viento me diera en la espalda. Él hizo lo mismo, y acabamos los dos hablando de lado, sin mirarnos, oteando a lo lejos por si aparecía la otra furgoneta mientras el aire que soplaba hacia el lago nos golpeaba por detrás y pasaba entre nosotros ululando. Me parecía imposible sobrevivir después de haber caído al agua en esas condiciones. Si uno caía al final de la primavera, las temperaturas eran más benignas, apenas unos grados bajo cero, y las posibilidades de un final feliz eran mayores. Pero si sucedía en el invierno uno podía encontrar al salir del agua treinta grados bajo cero y un viento helado, como ahora, y en cuestión de instantes la ropa se congelaba y se adhería a la piel. —Cuando eso pasa, lo primero que hay que hacer es echar vodka por encima, para que el hielo se derrita y poder quitarse la ropa—. Hablaba en tono serio, aunque poco después se echó a reír y me miró como esperando que yo hiciera lo mismo. Como si quisiera decir que algo así solo podía suceder allí, en mitad de Rusia. Desde el horizonte, la furgoneta se acercaba flotando sobre el hielo. Intenté no ponerme nervioso mientras pensaba que dentro de poco cruzaría en ella hasta Oljón. Aparcó al lado de la nuestra y Andrei y el otro conductor se subieron al techo para intercambiar los equipajes más grandes que iban en las bacas. Después, cada una volvió por donde había venido, llevando los pasajeros y equipajes de la otra. Entramos en el hielo muy despacio a pesar de que la transición era suave, y los primeros metros los recorrimos lentamente, en primera. Luego el coche comenzó a coger velocidad y acabamos a más de cien kilómetros por hora cortando un hielo que seguía completamente desnudo y brillaba bajo el sol, sin nada que pudiera hacerle sombra alrededor. La ruta hacía muchos kilómetros por el hielo en lugar de cruzar el breve estrecho que atravesaba el ferry en el verano, y solo se incorporaba a la isla una media hora después, 104 habiendo dejado atrás una buena parte de la pista de tierra que la atraviesa, mucho menos cómoda y rápida que la carretera perfectamente lisa sobre el lago. Poco después pasamos Yalga. Desde lejos se veía como una aldea helada, completamente recogida en sí misma. No mucho más tarde, el trayecto terminaba en Juzhir. El viento no era tan fuerte como atrás en la orilla y había gente caminando por las amplias calles de tierra. Había poca nieve, a lo sumo un palmo, y las calles estaban peladas igual que las laderas que podían verse a lo lejos, donde el blanco convivía con el color ocre de las hierbas. Las cabañas de madera no tenían nieve en sus tejados, pero seguían echando humo y reflejaban la realidad del invierno, con sus ventanas dobles de vidrios finos que cerraban mal y sus agujas de hielo colgando por encima de ellas, o con el entrar y salir de hombres mayores muy abrigados que se perdían tras viejas verjas de madera con enormes bisagras. Alquilé una habitación en una de aquellas cabañas por doscientos rublos la noche a una mujer que parecía no esperar huéspedes aquel día. Su marido me saludó a la entrada pero no dijo nada. Me observó un instante como para dar el visto bueno y después dejó que ella ejerciera el papel de anfitriona. No parecía interesarle demasiado aquel negocio. La casa no tenía ducha, pero fuera había un grifo y una pila donde poder lavarse, y si lo pedía con antelación y añadía algunos rublos de más podían prepararme el banya21 . Con aquella temperatura, la pila podía usarse para poco más que lavarse los dientes, e incluso aquello resultaba duro, así que preferí la opción del banya. Le dije a la mujer que no necesitaba nada ahora, pero que mañana lo utilizaría, a ser posible por la tarde. Dijo que estaría preparado a las seis y me pareció una buena hora. Después me señaló al otro lado de la pequeña finca la caseta donde estaba la letrina. —Úsala rápido si no quieres congelarte —dijo riéndose. Le devolví una sonrisa entre dientes a la que ella ni prestó atención mientras desaparecía dentro de la casa después de haberme explicado todo lo que consideraba necesario. Salí a pasear un poco y me acerqué hasta la orilla a dar 105 algunos pasos sobre el Baikal. Quedaba ya poca luz, pero el día era claro y se podían apreciar bien los sutiles relieves de la nieve, las huellas de los coches que la atravesaban o el contraste con los salientes rocosos. Al contrario que en el tramo que habíamos recorrido al venir, aquí había nieve sobre el hielo, salvo en algunas pequeñas manchas donde se veía el hielo desnudo, que a esa hora tenía un brillo húmedo con las últimas luces. En los primeros metros, el relieve era irregular, con grandes trozos de hielo acumulados en montones, como montañas de escombros cristalinos con mucho menos atractivo que el resto, perfectamente regular. La gran placa del hielo que cubría el lago chocaba con las orillas y rompía en olas de cascotes congelados, helándose de nuevo y creando un relieve brusco por el que era incómodo caminar. Pasada esa distancia, aparecía de nuevo una llanura perfecta, lisa, a la que solo las formas que el viento podía haber dibujado en la nieve daban algo de variedad. Rodeé el cabo Burján, un minúsculo saliente rocoso que entraba en el hielo y culminaba en la estilizada Roca Chamán, el enclave más fotogénico de la isla y considerada como una de las fuentes de energía en la tradición chamanista. Aunque los misticismos de cualquier tipo no suelen despertarme simpatías, viéndola ahora a la luz del atardecer no era difícil entender por qué los viejos chamanes habían escogido este lugar para asociarle sus leyendas y atribuirle poderes sobrenaturales. Al fin y al cabo, incluso el más iluminado de los místicos no dejaba de ser humano y, por tanto, susceptible de ser afectado por una belleza como aquella. No muy lejos de la orilla había una zona sin nieve. El fondo debía estar a unos dos metros de profundidad, pero incluso en aquellas horas de poca luz podían verse con claridad los cantos redondeados del fondo, a través de un hielo transparente como el cristal. La sensación de caminar por encima de él era extraña y algo irreal. Mirando con detalle se apreciaban las burbujas de aire atrapadas, que a veces formaban hileras caprichosas, o las filigranas de nieve que habían quedado también encerradas y formaban dibujos en laminas delgadas, con varias de ellas en distintos 106 niveles. Había fracturas en el hielo de todo tipo, cortas y largas, rectas y sinuosas, que permitían ver el grosor y estimar dónde empezaría el agua bajo el firme que uno pisaba. Volví a la casa cuando aún la noche no se había cerrado, y le pregunté a la mujer si podía utilizar su cocina para prepararme algo de cena. Me mostró una cocina vieja en la que en aquel momento había dos ollas sobre el fuego, y me invitó a que en lugar de preparar nada cenase lo que ella estaba cocinando. Decidí aceptar su invitación y devolverle el favor con algo de compañía, y me senté junto a ella a charlar mientras se hacía la comida. Los guisos eran simples pero sabrosos, y la mujer se limitó a servirme una ración generosa sin esperar demasiados cumplidos por mi parte. A decir verdad, el sabor era bueno, pero las recetas resultaban aburridamente predecibles después del tiempo que llevaba viajando, y quizás ella sabía que no cabía esperar mucha sorpresa con ese menú. Aunque cada región de Rusia tiene sus propios platos y costumbres a la hora de sentarse a la mesa, el arraigo de estos en la práctica diaria es limitado, y una gran parte de la dieta del ruso medio es idéntica de uno a otro extremo del país. La comida es otra de esas constantes que varían poco o nada a medida que uno viaja, resultado de años de homogeneización soviética y carencias, que han acabado con la mayor parte de los deseos de experimentar a los pucheros que las amas de casa rusas podían albergar. Me habló sobre aquello pero sin mostrar queja; era simplemente la realidad que le había tocado vivir, vista a la luz de esos fogones que no parecían despertarle especial emoción ni desagradarle. La cocina no es una de mis aficiones, pero escuché con atención la descripción de algunas recetas intentando ver en ellas un valor más allá de lo culinario. Cortó algunas rebanadas de pan negro y fiambre y me acercó un platillo con ello. Le dije que no hacía falta pero me ignoró. Después cogió mi plato y me sirvió otra ración sin preguntarme siquiera si tenía más hambre. También en eso era predecible aunque, al igual que la comida, dulcemente hogareña. 107 La mujer y su marido dormían desde hacia tiempo. Me habían dejado la llave de la entrada para poder entrar hasta mi habitación en cualquier momento, y probablemente no esperaban que fuera a salir una vez que ellos se acostasen. Pero yo no tenía sueño y, aunque se había hecho de noche hacía tiempo, todavía era pronto. Recorrí las calles desiertas de un Juzhir iluminado débilmente por algunas bombillas anaranjadas cuya luz moría pocos metros más allá y conformaban un tapiz de manchas de luz sin esplendor y llenas de congoja. Cuando llegué al extremo del pueblo, ante mí solo quedaba oscuridad, pero seguí avanzando a tientas en dirección a la orilla. Mirando hacia atrás, las luces no alumbraban lo suficiente como para distinguir nada de lo que dejaba a mi espalda, tan solo daban al pueblo una tímida presencia en mitad de la oscuridad, como un faro que en este caso podría seguir para deshacer el camino y volver a casa. Bajé hasta el lago y caminé muy despacio por la primera zona del hielo. Era una noche muy oscura y no se veía mucho aparte del contorno difuso de la Roca Chamán. Noté la superficie nevada y lisa bajo mis pies. Sobre ella era más sencillo caminar aunque no hubiera luz. El crujir de la nieve era seco y se prolongaba con cada paso, perdiéndose en una inmensidad sin ecos ni audiencia. Era mejor no alejarse demasiado, así que simplemente me quedé allí, a pocos metros de la orilla, forzando a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad e intentando distinguir cada vez más allá sobre una nieve que ahora ya no refulgía, sino que se apagaba en un horizonte negro. Me gustaba visitar las ciudades por la noche para comprobar que eran distintas, con otra vida y otras gentes, y en algunos casos encontraba realidades completamente opuestas, como si al irse el sol hubiera viajado a un lugar diferente. Allí descubrí que también los lugares como aquel cambiaban al caer el sol, y aunque el silencio y la calma eran iguales y no existía un paisaje al que mirar, la sensación era intensa, intrigante. Repetí paseos como aquel casi todas las noches que estuve allí, saliendo a disfrutar perdiendo la vista hacia la 108 nada del lago en una negra ceguera que, paradójicamente, era distinta en cada ocasión. No sé si la mujer y su marido se dieron cuenta de ello, pero no dijeron nunca nada. Meses después de aquellos días, salí una noche a correr por el campo cerca de mi casa. Había suficiente luz para no tropezar por los caminos que serpenteaban por una dehesa próxima, pero se podían distinguir en el cielo una infinidad de estrellas, incluso en el horizonte, revoloteando alrededor del perfil ambiguo de las montañas. Reparé entonces en que nunca durante esas noches en el Baikal había levantado la vista más allá de la nieve, que lo más que había buscado era el final del hielo cuando se encontrara con la orilla. Que nunca había mirado las estrellas que a buen seguro poblaban el cielo bajo el que di aquellos paseos. Fijé la vista en una zona donde había un par de estrellas más brillantes a lo lejos. Pensé que aquella distancia no me parecía mayor que la que creí tener ante mí mientras miraba hacía el vacío negro del Baikal, que resultaba ser un oscuro universo por sí mismo. Tal vez fuera por ello que no había necesitado entonces contemplar aquel cielo ante el que las aguas heladas del lago no desmerecían en cuanto a enormidad y espacio. En el silencio de la noche, mientras escuchaba tan solo el sonido de mis pasos sobre la tierra, eché de menos el crepitar de la nieve helada bajo mis pies. En algunas pequeñas galerías de Moscú, estuvo expuesto durante cierto tiempo un cuadro de María Dorokhina, una pintora de la ciudad que había logrado con él un premio para jóvenes artistas. El cuadro representaba un viejo barco oxidado, amarrado en la orilla frente a unas aguas calmas en las que se reflejaba la luz rojiza del atardecer. A su lado, un caos de embarcaciones pequeñas llenaba un espacio de colores encendidos junto a las aguas azuladas. Yo conocía bien aquel cuadro y aquella escena. Había conocido a Masha22 en un viaje anterior y con ella había compartido aquel atardecer que más tarde ella recogería 109 no solo en aquella pintura sino en muchas otras. Fue en el puerto de Juzhir, un modesto embarcadero en el extremo del pueblo al que se accede pasando por los edificios de madera oscura y vieja de la fabrica local de conservas. El lugar era poco más que un muelle prácticamente derruido donde se agolpaban una decena de barcos, muchos de ellos aún más decrépitos que el propio muelle y que hacía tiempo que no salían a navegar. A pocos metros, en la orilla, reposaba el casco negro y oxidado de un barco más grande, el mismo que protagonizaba aquel cuadro, y que recogía como ningún otro ese extraño encanto de ciertos elementos abandonados, condenados a seguir ahí por mucho tiempo sin que nadie tenga intención de retirarlos. Marcada por ese viaje, después de aquella tarde Masha había dedicado gran parte de su obra a las escenas náuticas, a retratos sencillos de pequeños puertos en los que unos pocos barcos y personas se combinaban con aguas interminables y agrestes relieves como los que allí en Oljón podían encontrarse. En los días que pasé en su casa de Moscú antes de comenzar mi viaje hacia Siberia, me enseñó su colección de pinturas recientes, y en la mayoría de ellas no me era difícil reconocer los lugares que entonces habíamos contemplado o al menos adivinar de dónde venía la inspiración que los había creado. Me hizo prometerle que haría fotografías de todo aquello en el invierno y que me reservaría un par de días antes de volver a casa, para enseñárselas y contarle los detalles del viaje. Aquello ya entraba dentro de mis planes sin necesidad de que lo pidiera, y probablemente ella lo sabía. El puerto era efectivamente muy distinto en el invierno, suficiente como para justificar nuevas fotografías y cuadros que representarían un mundo diferente que ocupaba, no obstante, un idéntico espacio. Me acerqué hasta allí a primera hora de la mañana, con una luz bien distinta a la de entonces, pero que seguía dando al lugar el mismo tinte olvidado. Los barcos estaban colocados tal y como los recordaba, y pensé que quizás no se habían movido desde entonces. Ahora estaban bloqueados por una firme capa de hielo, pero aun así había gente en ellos, entrando y saliendo 110 y operando sobre las minúsculas cubiertas. Quizás solo se usaban ya para guardar cosas, y sus días lejos de tierra firme hubieran terminado hacía tiempo. Las tablas del muelle crujían al pasar sobre ellas, y la nieve que las cubría no tenía huellas. A los barcos se llegaba más cómodamente por el propio hielo, sin el riesgo de tropezar en alguno de los muchos espacios entre las tablas, por los que se precipitaba la nieve al pisar cerca. El hielo cubría por completo una barrera también de madera hecha con troncos y grandes tablones, así como algunos barcos más pequeños en los que una cortina helada se derramaba desde las cubiertas. En el lateral del gran barco colgaban algunas agujas de hielo. Paseé por la orilla y escarbé con el pie en el suelo para descubrir la estrecha playa de guijarros. Ahora no resultaba tan agradable sentarse en ella a observar sin más, y preferí seguir caminando, alejándome de la colección de barcos desordenados, amarrados en un mar helado que no los hacía oscilar con ese vaivén que les da vida. Algo más adelante, volví a pasear sobre el hielo, apartándome perpendicularmente de la orilla hacia el interior de la llanura. Oljón esta situada cerca de la orilla oeste del Baikal, y la franja del lago que queda hasta esa orilla, conocida como Maloe More —en ruso, Pequeño Mar—, es de unos 15 kilómetros a la altura de Juzhir, lejos de los 70 kilómetros de ancho total en ese punto. 15 kilómetros no son suficientes para perder de vista la otra orilla, y en un día claro como aquel se apreciaba perfectamente el relieve a lo lejos, que de hecho aparentaba estar más cerca y daba una falsa sensación de proximidad. Aun así, adentrarse en aquella banda de hielo bastaba para perderse y sentir una soledad peculiar, saberse lejos de todo aunque las casas más grandes de Juzhir aún pudieran distinguirse si se afinaba la vista. Caminé una hora hacia el centro y después me senté sobre la nieve. En ese punto, si uno mira hacia el norte tiene ante sí cientos de kilómetros de un blanco perfecto que no parecen tener fin, y las orillas no se aprecian ni por el rabillo del ojo. Hasta ese punto, se van atravesando las marcas de 111 las carreteras sobre el hielo y las huellas de otros coches rebeldes que se han aventurado fuera de ellas. A medida que se coge distancia, cada vez hay menos señales, y solo las formas naturales de la nieve adornan el suelo que uno pisa. Puede verse la dirección del viento en los rizos que deja, grupos de unas pocas ondas que arrugan la nieve, y que lejos de las orillas, donde sopla con más fuerza, aparecen salpicando el paisaje. De vez en cuando una protuberancia en el hielo asoma, coronada por un poco de nieve pero con paredes de hielo cristalino que brillan y pueden apreciarse desde lejos. De pronto el hielo retumbó como un tambor enorme, como si algo hubiera explotado por debajo de él. Era un sonido grave, redondo, difícil de localizar en el enorme espacio a mi alrededor. Un minuto después hubo una replica algo más débil, y algo más tarde otra más seca y violenta. Por debajo de la capa de nieve, una de aquellas grietas de formas caprichosas acababa de aparecer en el hielo emitiendo su primer y ultimo llanto. Miré hacia atrás, hacia el puerto. Después de una hora caminando debía estar a unos tres o cuatro kilómetros. Mi huella era la única que veía, y se perdía a lo lejos sin cruzarse con otras. Volví a mirar hacia el norte, hacia el fondo blanco sobre el que ya brillaba la luz de una mañana fría pero soleada. La sensación era la de haber navegado mar adentro y después haber sido arrojado por la borda, abandonado en mitad de un océano en cuyas aguas, sin embargo, no me hundía. Como un náufrago perdido en una isla que ocupaba no más el espacio bajo mis pies. Cerré los ojos y seguí caminando, seguro de no encontrar nada en mi camino. Los abrí algo más tarde para volver a cerciorarme de que en mi alrededor más inmediato no había más que nieve. Después volví a cerrarlos y eché a correr durante un par de minutos sin seguir una dirección fija, cambiando de rumbo y serpenteando aleatoriamente. Regresé desde ese punto hasta Juzhir en línea recta, abriendo un nuevo camino y viendo cómo no muy lejos de mí algunos coches pasaban hacia el sur por la pista más cercana a la orilla. 112 A mitad de camino encontré una estructura de madera por la que antes no había pasado. Era un cubo de algo más de un metro de lado hecho con tablas irregulares, del que salía una cuerda con la que había sido arrastrado hasta allí. Una huella cubierta en parte por la nieve indicaba el camino que había seguido hasta ser abandonado en aquel lugar. Pregunté después en la casa pero no me supieron decir exactamente qué era aquello, aunque opinaban que se trataba de un mero apoyo para poder cargar cosas en el techo de una furgoneta, siendo más sencillo hacerlo subido en él. De cualquier modo, allí en mitad de la nada acentuaba la sensación de abandono, y en ese sentido resultaba más interesante pensar que era solo un objeto inútil, olvidado lejos de todo, y que quizás cuando el hielo se derritiese caería al agua sin que nadie lo echara en falta. En Juzhir las calles estaban vivas, aún más activas y con gente que aprovechaba un día relativamente agradable para llevar a cabo sus quehaceres cotidianos. Enfundados en abrigos que los cubrían casi por completo, los niños corrían en grupos, deslizándose algunos metros de vez en cuando sobre la nieve que cubría las calles. Aun acostumbrados a vivir la mitad del año rodeados de blanco, jugaban con ella con el mismo entusiasmo que si fuera la primera vez que la veían o resultara algo extraordinario, como lo haría un niño de Madrid en uno de esos raros días en que nieva y hay que apresurarse a recolectar la nieve que se acumula sobre los coches antes de que se derrita. Uno de ellos llevaba un patín corto en un pie con el que avanzaba en equilibrio por la ligera pendiente de la calle principal. Algo más allá, con un disco de plástico con un asa, dos niños se tiraban por un tobogán que terminaba en una franja de hielo pulido por la que escurrían hasta detenerse, para volver de nuevo a repetir el ciclo. En lugares pequeños como aquel, donde la vida se compone de sus elementos más básicos, el mundo de los niños es maravilloso. Si uno no ha de preocuparse por subsistir y no percibe la dureza de habitar un lugar así, sitios como aquel ofrecen un vivir lo más sencillo posible, fundamental, cuya belleza a buen seguro ha de dejar huella. Más tarde, si 113 uno los visita con otra edad, aun ocioso y despreocupado, no percibe el verdadero valor de esa simpleza y de la lección que dicta, la cual, como un idioma, ha de aprenderse de niño para de verdad sentirla. Descubrí mucho sobre el mundo fascinante de aquellos pequeños, en gran parte gracias a Matilda, una francesa que pasaba en Juzhir algunos días. Encargada de rodar un reportaje sobre la agricultura mongola que comenzaría en un par de meses, había decidido tomar el camino largo y viajar hasta Mongolia a través de Rusia en mitad del invierno. Con una videocamara y un ordenador portátil, iba editando pequeños documentales por las zonas que atravesaba, y la escuela de Juzhir le había parecido lo suficientemente pintoresca como para dedicarle un par de ellos, uno de los cuales ya tenía montado. Después de casi tres semanas allí, se había convertido además en una pequeña celebridad local, conocida por niños y mayores en un lugar acostumbrado a los visitantes pero que raramente recibía a alguien así, y menos aún durante el invierno. Un pequeño de pelo rubio y liso vino a buscarla para que le enseñara el vídeo. Se sentó en un taburete desde el que no alcanzaba con los pies en el suelo y se quedó mirando muy atentamente la pantalla del portátil, sin decir nada, hasta que apareció él en la película y entonces empezó a reírse. Ella parecía encantada de que su trabajo despertara interés y trabajaba en montar el segundo corto antes de partir en un par de días. Abandoné de golpe la idílica vida aldeana de aquellos niños cuando regresé esa tarde a casa y recordé que a otras edades y sin esa mirada inocente la realidad de un pueblo en mitad de Siberia es bien distinta. La mujer no estaba, pero encontré al hombre sentado a la mesa en la cocina, comiendo algo de fiambre y con una botella poco llena que no tenía etiqueta alguna. Supuse que era vodka. Me saludó con la cabeza sin hablar, pero no pareció que mi presencia le interesara mucho. Se levantó y cogió otro vaso, y lo llenó hasta casi el borde. Señaló la silla enfrente suyo y puso allí el vaso. Era una invitación tan directa que no podía negarme, 114 aunque no tenía muchas ganas de sentarme a hablar con él ni tampoco de beber. Bebió el vaso de un trago con un gesto como de resignación, y después me miró esperando a que yo hiciera lo mismo. Seguí su ejemplo para no defraudarle, y bebí de golpe todo el vaso. Quemaba y tenía un regusto desagradable. Me había confundido: aquello no era vodka, sino un samogón casero que probablemente él mismo había preparado. El samogón es una especie de orujo destilado a partir de sustancias variadas (grano, patata, etc.), con hasta un 70 % de alcohol, que rara vez se mezcla con nada, y que se bebe en lugares como aquel, donde probablemente muchas de las casas produjeran el suyo propio. Me acercó el pan y el fiambre para que comiera algo y pudiera quitarme el sabor de la boca, intuyendo a buen seguro por mi gesto que necesitaba algo así —¿Lo ha hecho usted? —pregunté. Asintió con la cabeza sin mostrar ningún orgullo, ni tan siquiera diversión por el hecho de que apenas un vaso de su brebaje hubiera sido capaz de dejarme casi fuera de combate y a punto de vomitar. En su lugar, rellenó su vaso y el mío antes de que me diera tiempo a decirle que no, acabando la botella y dejándola apartada en un lado de la mesa. La tradición rusa dice que una botella vacía debe dejarse en el suelo, nunca sobre la mesa, pero esa parecía una costumbre que no resultaba tan necesario respetar si uno bebía a solas, cuando supersticiones como aquella tenían menos importancia. Bebí el segundo vaso creyendo que sería el último, pero sacó una nueva botella y hubo una tercera ronda. Estaba empezando a sentirme algo mareado, así que cogí algo más de pan y puse una loncha gruesa de fiambre encima, aunque no conseguí apenas quitarme aquel sabor de la boca. Él comió algo después de mí, sin prisa, con la vista perdida y en silencio. Dejé el vaso apoyado boca abajo en la mesa. Él entendió el gesto y en la siguiente ronda llenó solo el suyo y no me miró, como si yo ya estuviera fuera de allí. Esperé un poco más y después me retiré a mi habitación dándole las buenas noches. Él siguió con la mirada ausente, 115 y su saludo fue tan imperceptible que dudé que realmente me hubiera oído o incluso se hubiera percatado de que me había ido. Poco después escuché la voz de la mujer hablando con él. Me quedé dormido mientras ellos seguían conversando. Aquella noche no hubo paseo por el hielo. —¿Qué plan tiene para hoy? —me preguntaba la mujer cada mañana sin dejar de tratarme de usted. —Pasear por el hielo —le respondía yo encogiéndome de hombros, y ella se reía, divertida al escuchar cada mañana la misma respuesta. Solía pasar el día improvisando rutas sobre el lago y después regresaba por la tarde y descansaba en compañía de ella y su marido, resumiéndoles en poco más de un par de frases mi jornada, sin tener mucho más que contar. Seguía encontrándola en la cocina, pero no hablábamos mucho. Los detalles culinarios dejaron de ser parte de la conversación. Un día le propuse preparar una sencilla tortilla de patatas. Aceptó y me dejó hacer mirando de vez en cuando, pero se limitó a comerla y agradecerme el esfuerzo, sin interés alguno por saber más, como una simple curiosidad gastronómica que no tenía intención de repetir una vez que yo me hubiera marchado. Él, por su parte, me servía algún vaso de vez en cuando y yo le acompañaba, pero no esperaba de mí que siguiese su ritmo. Visiblemente acostumbrado a beber sin necesitar excusas o compañía alguna, se servía sus tragos sin contar conmigo, agradeciendo aun así que yo me uniera a él, con el gesto de quien gusta de compartir en ocasiones sus pequeños placeres. En mis paseos durante el día descubrí que las orillas guardaban un atractivo distinto a la vasta extensión de hielo del Baikal en sí, y que si uno las recorría encontraba cascadas de hielo, grutas y extrañas formas que resultaba difícil imaginar cómo se habían formado. En algunos lugares, la orilla comenzaba con un abrupto escalón de hielo, como el frente de un glaciar inmóvil. En otros, ese escalón flotaba medio metro por encima del nivel del lago, dejando 116 un zócalo vacío que daba la sensación de que, tras congelarse, la superficie del lago había descendido de pronto. Las grutas y techos estaban cubiertos de agujas blancas, a veces tan largas que alcanzaban el suelo, con el que se fundían. Recordaba el Baikal en verano como una lámina estática, frágil, casi igual que lo era ahora en el invierno, y con esa imagen en la mente no era fácil entender aquellas formas. Pero lo cierto es que a finales del otoño, cuando ya ha empezado a helar, el Baikal es todo menos el remanso de paz que yo conocía. Azotadas por los vientos, las olas de cuatro y cinco metros rompen contra las rocas y van formando así esas agujas y pilares retorcidos. El lago está aún demasiado agitado para congelarse, pero cada ola que se estrella contra la pared deja algunas gotas que, mientras escurren, van quedando heladas, engrosando pacientemente los bloques de hielo de las orillas. Es el mismo proceso por el que se forman estalactitas a base de aportes diminutos de calcio, pero que en lugar de requerir miles de años ocurre en un par de meses como parte de un ciclo que se sucede todos los inviernos. El último día hice una excursión al norte de la isla, recorriendo la mitad de kilómetros por el hielo y la otra mitad por caminos irregulares cubiertos de nieve, en un viejo UAZ con muchos kilómetros a sus espaldas. El UAZ es una especie de furgoneta de ruedas altas y una carrocería de aspecto y forma ridículamente sencillas, que aparenta ser un torpe e inofensivo vehículo de antaño. En zonas como aquellas, representa el vehículo más popular, capaz pese a su apariencia de moverse por caminos que harían palidecer a muchos todo–terrenos, y con una mecánica fiable y tan simple que cualquier conductor ruso con un mínimo de maña puede reparar con poco más que una tela y un trozo de alambre. Sin duda, había muchos de aquellos en el fondo del Baikal, y si pudieran recuperarse algunos de ellos es probable que volvieran a funcionar tras algún par de ajustes. O al menos, que su dueño intentaría ponerlos en marcha. Después de haber viajado en camiones desvencijados, coches cuyo freno era un cable asomando por debajo del salpicadero o furgonetas donde las puertas se habían 117 de arrancar para abrirlas, había aprendido muy bien que abandonar un vehículo no entra dentro de la lista de cosas que un ruso siquiera se plantea hacer. El UAZ típico es siempre de color gris y tiene asientos que se asemejaban a sillones baratos en una sala de espera, a menudo cubiertos con alguna manta de dibujos extraños que no se lava ni una sola vez hasta el fin de sus días, si es que este llega en algún momento. Aquel reunía todos aquellos requisitos, amén de un conductor prototípico con un uniforme militar y unas enormes gafas de sol, que gustaba de reírse ante la mayoría de mis preguntas. A mitad de camino por el lago se detuvo ante una franja en la que el hielo parecía estar erosionado en un par de metros. Miró algunos segundos sin bajarse del coche y después retrocedió unos cien metros. —Habrá que saltar —dijo sonriendo. Después aceleró y pasó por encima de la franja sin que pudiera notar nada distinto. El hielo seguía siendo igual de fiable. Me convencí a mí mismo de que aquel también era un tipo responsable, o de que tal vez no hubiera sido más que una broma. Que condujera a más de cien kilómetros por hora no ayudaba de todas formas a que ganara confianza en él, y cuando volvimos a entrar en tierra no me importó regresar a caminos incómodos y lentos a cambio de recuperar un poco de tranquilidad. En el extremo norte de la isla, la vista es sencillamente grandiosa, una enormidad de hielo que permite mirar y girar la cabeza y no ver más que un blanco uniforme que hace sentir que uno ha perdido la visión. Sobre este fondo, se ve pasar en cada parpadeo el líquido de la retina, la única alteración en una imagen lisa en la que el concepto de distancia pierde su sentido. No podía llegarse en coche hasta los escarpes del final, y el hombre debía estar más que cansado de ver aquello, así que fui a solas hasta el borde del acantilado y me senté en una piedra desnuda a observar mientras él me esperaba cómodamente abrigado al volante del UAZ, a unos pocos cientos de metros por detrás. El viento soplaba fuerte y no 118 había nieve en toda la cornisa, cuyas rocas marrones se precipitaban de pronto en una claridad inverosímil. En aquel instante descubrí que una parte de la belleza de Siberia no solo reside en ella misma, sino también en cuanto evoca su historia y su leyenda. Aunque aquel era un lugar hermoso de por sí que uno debiera poder admirar sin importar cómo o cuándo se llega hasta él, sentía una pequeña frustración al pensar que estaba perdiéndome parte de su valor al mirarlo con ojos muy distintos a los de otros que habían estado allí antes, en mitad de un invierno como aquel. Los ojos de viajeros de antaño, de personajes que habían pasado por allí escribiendo para la historia sus miradas sobre aquella parte de Rusia, y cuyas experiencias solo se correspondían con la mía en lo más superficial, en lo que podía verse: esa imagen perfecta de un piélago blanco que yo ahora observaba. En otros tiempos, no muchos años atrás, llegar hasta un punto así desde Moscú era una aventura sin garantías que llevaba meses, y la belleza del lugar era solo un ingrediente más para obtener esa sensación de conquista al culminar allí un viaje. Imaginé mi mismo viaje en aquel entonces y pensé en cómo, después de sufrir la hostilidad del invierno siberiano por rutas apenas transitables, uno obtenía una valiosa recompensa con aquellos paisajes, aquellos espacios llenos de libertad tras semanas sojuzgado por las caprichosas inclemencias del clima, que convertían toda expedición en una incesante lucha difícil de disfrutar. Para mí era en cierto modo una recompensa no merecida: llegar hasta aquel punto había sido decepcionantemente simple, muy lejos de las dificultades que un lugar así podría plantear. Me habría gustado llegar hasta allí habiendo sufrido algo más en el camino, ser como uno de aquellos viajeros de entonces que quizás, arribando de ese modo, podían comprender enclaves como aquel mejor que yo ahora. Miré hacia atrás, hacia donde el viejo UAZ y su conductor me esperaban. Aquel era un recordatorio de que las cosas ya no eran como antes. Estaba lejos de casa y era el único visitante al norte de la isla, y sin duda habrá quien diga que alcanzar ese enclave había sido hasta ese momento 119 una gran aventura, pero las comparaciones que venían a mi mente eran del todo odiosas. En realidad, podía regresar a mi hogar en unos pocos días, sin complicaciones y por no demasiados rublos, cómodamente sentado en un tren tomando vodka con algún siberiano para quien lo más difícil no era atravesar esas tierras, sino habitar en ellas día tras día. En otros tiempos, cuando contemplar una vista como esa implicaba alcanzar un lugar efectivamente remoto y distante de todo, una posibilidad así era sencillamente inconcebible. En esos tiempos, además, las dificultades no acababan con el clima o el territorio agreste al que había que enfrentarse. El hombre ha sido siempre en Rusia un obstáculo tan duro de superar como el entorno mismo, un creador de límites y complicaciones por encima de la propia naturaleza. Pero hoy, y aunque la burocracia rusa sigue contándose entre las más insidiosas del mundo y pelear con los oficiales de la militsia es un tedio inevitable viajando por el país, nada tiene que ver la situación con el férreo control de entonces, donde las rutas estaban limitadas, las ciudades cerradas, e incluso en la enormidad de Siberia la sensación del viajero debía ser una especie de extraña claustrofobia, encerrado en el pequeño universo de cosas que la autoridad le permitía a uno visitar. Nadie ejemplifica mejor esto último que el físico americano Richard Feynman. Premio Nobel en 1965, Feynman no era solo un científico de primera línea sino, por encima de todo, una personalidad curiosa con una infinidad de pasiones a las que dedicaba cuanto esfuerzo le era posible, disfrutando de ello a cada instante. Una de esas pasiones fue Tuva, entonces una república soviética aún más desconocida de lo que es hoy en día, a la que Feynman soñaba con viajar por razones la mayoría de ellas incomprensibles incluso para él mismo. Y esas, las irracionales, son las pasiones más intensas. Durante años, luchó una batalla perdida de antemano tratando de obtener un visado que le permitiera visitar Tuva para poder ver aquello con lo que desde niño había soñado y descubrir la verdad de una región sobre la que 120 entonces resultaba enormemente complejo conseguir incluso la información más irrelevante. Pero Tuva no estaba en la lista de lugares turísticos que la autoridad soviética contemplaba, y el sueño de Feynman se estrelló contra una burocracia capaz de aniquilar incluso las pasiones de una de las mentes más privilegiadas de aquel tiempo. Los intentos de Feynman por seguir adelante fueron tan increíbles que incluso dieron para escribir un libro. Ralph Leighton, el compañero con el que planeó durante años su aventura, recogió en su obra Tuva or Bust! la historia de todo aquel infructuoso esfuerzo. Leighton pudo finalmente viajar a Tuva y cumplir su sueño, pero Feynman no tuvo tanta suerte. El 15 de febrero de 1988 moría víctima de un cáncer contra el que luchaba desde tiempo atrás. A principios de marzo de ese mismo año, menos de un mes después de su muerte, su viuda recibió en su casa una carta con la invitación del gobierno ruso por la que Feynman había peleado durante más de una década hasta el día mismo de su muerte. Volví a perder la vista en un horizonte que no sabía muy bien dónde comenzaba. Aquello no era Tuva, pero probablemente hubiera resultado igual de imposible alcanzar ese lugar en aquel entonces. Y sin embargo, resultaba difícil imaginar que un paisaje así pudiera supeditarse a otra cosa que no fuera su propia enormidad, y al observarlo daba la sensación que toda Siberia no podía sino ser ajena a cualquier tipo de límites y restricciones, apartada por definición de avatares políticos. En cierta medida, así era. En los años cincuenta, recién terminada la Segunda Guerra Mundial —el acontecimiento que cambió la historia del país y cuyas huellas se perciben claramente incluso hoy en día—, se encontraron en mitad de Siberia poblaciones tan aisladas que ignoraban que hubiera existido tal guerra, y para quienes los nombres de Lenin o Stalin no significaban nada. Algunos de los denominados Viejos Creyentes —cristianos ortodoxos contrarios a la reforma del Patriarca Nikon en 1666—, en un último intento por preservar su fe en los difíciles tiempos de Stalin, optaron por perderse voluntariamente en lugares remotos 121 de Siberia, desapareciendo literalmente del mapa y formando comunidades de las que nadie tenía constancia y que solo fueron descubiertas fortuitamente en los años setenta por un grupo de arqueólogos que trabajaban en la zona. Leyéndolas o escuchándolas sin más, resultan historias casi inverosímiles. Allí, sentado sobre una piedra al extremo de la isla, y con todo el Baikal delante de mí, lo cierto es que no lo eran tanto. Cuando volví al coche, tenía la sensación de haberme demorado tal vez demasiado, casi un par de horas, pero el hombre me esperaba sonriente y sacó una bolsa de comida y un termo con té. Comimos unos sándwiches de pan negro, queso y mantequilla, y omul23 cocinado probablemente antes de salir, que aún estaba templado envuelto en papel de plata. Le pregunté si era de allí y negó con la cabeza esbozando una sonrisa que indicaba que mi suposición no iba muy bien encaminada. —¿De Irkutsk? —dije. Volvió a negar. —De Karelia. Puse cara de sorpresa. Karelia es una república al norte de San Petersburgo, a muchos miles de kilómetros de allí, de la que no solo le separaba ahora esa distancia, sino una forma de vida muy distinta. —Lejos —respondí. Sabía ya que realmente aquellos kilómetros eran lo de menos cuando se trataba de migrar de una a otra ciudad en el seno de un país que una vez más me demostraba que estando en él debía reconsiderar mi noción de escala, pero sentía curiosidad por saber algo más. —Sí, lejos. Esto es otro mundo distinto—. Hizo una pausa mirando por la ventanilla—. Pero me gusta. Me creí aquella respuesta pese a que, aun sonriente, no parecía apasionarle llevar cada día turistas hasta aquella parte de la isla. Intuyó que no me acababa de convencer su explicación y añadió: —Mi mujer es de Irkutsk. Aquella parecía una razón de más peso. —Es una buena razón —le dije. 122 —Es una razón —respondió lacónicamente mientras se reía y ponía en marcha el motor, que inesperadamente arrancó a la primera. Las razones que explican la actual demografía de Siberia son algo distintas y ciertamente más sorprendentes que las que habían llevado a aquel hombre hasta allí. Con un clima y una naturaleza extremadamente inhóspitas, es difícil a primera vista imaginar cómo Siberia puede albergar no solo pequeñas poblaciones aisladas sino ciudades enormes que parecen ignorar las condiciones casi inhumanas en las que viven. «¿Cómo puede la gente vivir allí?» o «¿Por qué viven allí?» eran preguntas a las que me acostumbré a responder a la vuelta de mi viaje, y que parecían escapar de la comprensión de quienes escuchaban mis relatos. Una vez más, parte de la respuesta ha de buscarse no en la realidad física sino en los condicionantes humanos, como siempre mucho más relevantes. Lo cierto es que una buena parte de la población de Siberia tiene en cierto modo un carácter forzado. Cuando Iván el Terrible instauró su terror en Rusia, muchos buscaron refugio lejos de su alcance, huyendo de una tiranía cruenta que no conocía límites. Siberia se demostró como un destino seguro donde uno tal vez debiera luchar contra la crueldad de los elementos, pero no tanto contra la de un zar cuya destructiva locura no alcanzaba esos territorios con la misma intensidad. Así comenzó una oleada de avance hacia Siberia desde Moscú, y una conquista de las tierras siberianas que formalmente daría comienzo con las tropas de cosacos comandados por Ermak Timofeyevich, así como con las que posteriormente el propio zar mandó para controlar a estos en beneficio de sus intereses. En tiempos más recientes, la población siberiana siguió creciendo con las deportaciones que los zares primero y el gobierno soviético después realizaban sistemáticamente con quienes consideraban enemigos de su poder. Un caso particular fue el de los Decembristas, miembros de la aristocracia y la elite rusa que en diciembre de 1825 se revelaron contra el Zar Nicolas I. De ellos, 116 fueron deportados a Siberia, un número prácticamente insignificante que sin 123 embargo tuvo un papel muy relevante en el desarrollo de esta. Muchas de las mujeres de aquellos hombres decidieron no separarse de sus maridos y siguieron sus pasos para esperar allí, en el mismo centro de Siberia, mientras estos cumplían sus penas. Durante la espera, que podía prolongarse años, impulsaron la cultura de sus nuevos hogares y aportaron a la sociedad siberiana un cambio nada despreciable, influenciándola con gran parte de las cualidades positivas de la Rusia europea de entonces. Contra lo que podía pronosticarse, un gran número de aquellos hombres —y de las mujeres que esperaban por ellos— decidieron quedarse en Siberia al acabar sus condenas y se establecieron allí dando forma a una nueva sociedad y comenzando así a disfrutar de un territorio que les había deparado años de sufrimiento, pero al que comenzaban a sentirse apegados y deseaban habitar de un modo distinto. Sin castigo de por medio, Siberia dejaba de ser una cárcel para convertirse en un peculiar paraíso de libertad. Y paradójicamente, fue esa libertad de los espacios siberianos una de las razones que más peso tuvieron para que la historia siguiera ese rumbo, y para que, de igual modo, prisioneros políticos enviados a Siberia más de un siglo después por el gobierno soviético decidieran también permanecer allí por el resto de sus días. La otra razón que explica la existencia de las grandes ciudades siberianas hay que buscarla en los deseos de expansión industrial de la época soviética. Las ciudades surgían de la nada, se poblaban y expandían al mismo tiempo que las industrias se instalaban en puntos inaccesibles de Siberia para aprovechar sus casi ilimitados recursos: gas, petroleo, minerales. El objetivo no era otro que convertir a la región en la fuente de todos esos estratégicamente valiosos productos, y los asentamientos servían no a sus habitantes, sino directamente a los propósitos del estado, que tan solo pretendía con ellos tener una disponibilidad suficiente de mano de obra con que sacar adelante esa industria. Allí donde los recursos se agotaron, quedan hoy ciudades abandonadas o poblaciones anodinas que no solo tienen un futuro incierto, sino que incluso su presente es extraño, sin poder explicarse muy bien el porqué de su existencia. 124 En lo meramente económico, la estrategia soviética ha tenido consecuencias opuestas a lo esperado, y Siberia es hoy un freno para el desarrollo económico del país. Con o sin una industria cercana que sostener, las ciudades siberianas más aisladas dependen por completo del exterior para abastecerse, suponiendo un coste excesivo que, de hacer caso a la lógica, no debería existir como tal. Pero si hay algo de lo que el régimen soviético siempre careció, sin duda alguna fue de lógica. Mantener la realidad actual de Siberia le cuesta al gobierno ruso una cantidad nada despreciable, con unos réditos con un valor bien distinto al que tenían en la época soviética. Pero sin ese apoyo económico, la existencia en Siberia sería muy distinta para la gran mayoría de sus habitantes. Solo las necesidades energéticas de las ciudades siberianas son ya de por sí excesivas y nada sostenibles, y en la economía de la Rusia actual suponen además un problema difícil de solucionar para buena parte de sus ciudadanos. La energía, prácticamente gratuita como tantos otros servicios durante los tiempos soviéticos, se paga hoy, pese a seguir estando parcialmente subvencionada, a un precio no tan sencillo de asumir para el vacío bolsillo del siberiano medio. Y cuando las temperaturas se mantienen semanas sin descanso por debajo de los 25 grados bajo cero, mantener la casa caliente no es un lujo, sino una necesidad mayor incluso que poder alimentarse. Mientras volvíamos a Juzhir haciendo alguna que otra parada en la orilla este de la isla, pensé en lo que el hombre había dicho: «esto es otro mundo distinto». Estando allí, me gustaba oír decir que Siberia era un mundo diferente del resto de Rusia, más aún si venía de alguien que no era siberiano, y que confirmaba que desde fuera se piensa igual que desde la propia Siberia. Era una teoría harto repetida que, sin embargo, resultaba agradable escuchar por cuanto implicaba desconocimiento, extrañeza e incluso una cierta aprensión, pero no menosprecio de una realidad que, a la luz de su propia verdad, se ha de asumir forzosamente como diferente. Esto es especialmente cierto cuando se enfrenta Siberia a la parte occidental de Rusia, con Moscú, que 125 quizás también sea un mundo distinto, a la cabeza. Los Urales parecen ser una barrera no suficiente para crear un país distinto pero sí un mundo diferente, una fractura humana más profunda que la que cualquier límite político supone. El sentir siberiano no tiene mucho que ver con nacionalismos, etnias o historia, y para entenderlo ha de comprenderse primero la particular noción de patria del pueblo ruso. Los rusos creen en un patriotismo ligado fundamentalmente a los lugares como tales, independiente de acontecimientos históricos o estructuras sociales, y lo identifican con una palabra llena de significado: ródina. La ródina no es tanto una patria en su concepción habitual como un alma del lugar, y su sitio en el corazón ruso es parecido a un apego primitivo por el origen de uno mismo. En la idea de ródina entran la naturaleza y el espíritu del lugar, y las costumbres y la idiosincrasia del pueblo que lo habita, pero probablemente no el pueblo en sí, que está en un nivel inferior al de esa idea. En este sentido, tal vez Siberia sea una ródina distinta con la que los siberianos se identifican, y todo cuanto sucede más allá ya forma parte de otra entidad, otra patria a la que resulta imposible apegarse. —¿Por qué es un mundo distinto? —le pregunté. Me miró con cara de desconcierto, dándome a entender que la respuesta a aquella pregunta era larga y compleja, o que quizás era algo imposible de explicar. Al final, buscó una respuesta sencilla y recurrió al clima, un cliché eficaz y no por ello menos cierto. —Espérate a que haga frío de verdad y lo verás cuando estés a 45 bajo cero. Los coches no funcionan. Este tiene un sistema que lo pone en marcha automáticamente cada hora cuando está aparcado y funciona durante diez minutos, para que no se congele. Sin eso, el aceite se espesa y no arranca. Esto no lo veras en Moscú, allí no hace frío. Y de los coches europeos que hay allí, olvídate. Aquí no sirven para nada. Cuando Chejov viajó a Siberia a principios del siglo pasado, dejó escrita la diferencia con su tierra de origen escribiendo que «en mayo, en Rusia los bosques reverdecen 126 y cantan los ruiseñores, y en el sur florecen las acacias y los lilos, y aquí, en la carretera de Tyumen a Tomsk, la tierra está marrón, los bosques desnudos, y en los lagos hay un hielo mate y sobre las orillas y taludes todavía queda nieve.[...] En comparación con la rusa, la naturaleza siberiana resulta monótona, pobre, silenciosa. E incluso las hojas de los abedules siberianos parecen más oscuras que las de los rusos». En los tiempos actuales, y sin el talento literario de Chejov, aquel hombre se fijaba en cosas mucho menos poéticas que los lilos en flor o los ruiseñores, pero conseguía de igual modo transmitir una idea por otra parte fácil de expresar. En Juzhir, me despedí de él con un apretón de manos sincero y di un paseo en el poco tiempo que quedaba antes del anochecer. Después, regresé a la casa, donde el hombre y la mujer me esperaban con la estampa de cada día. —¿Y mañana qué? ¿Otra excursión por el hielo? —me preguntó ella después de que le contara mis impresiones del día. —Mañana de vuelta a Irkutsk —le respondí. Se echó a reír y no dijo nada más. El hombre cogió una botella de vodka, me miró y la levantó para preguntarme si quería. Asentí con la cabeza y señaló con la barbilla hacia una estantería, indicándome que cogiera un vaso. Se lo acerqué, lo llenó y después cogió el suyo y lo levantó, mirándome con los ojos bien abiertos sin decir una palabra. Interpreté aquello como su forma particular de ofrecerme un brindis de despedida. No siempre eres ajena y orgullosa y no es siempre que no me deseas. —N IKOLAI G UMILIOV marshrutkas de largo recorrido partían hacia lugares de la región desde el exterior de la estación de trenes de Irkutsk, confundiéndose con las que hacían rutas dentro de la ciudad y mezclándose con los taxis aparcados cuyos conductores deambulaban por los alrededores en busca de clientes. Los billetes se despachaban en un edificio contiguo, tras una cristalera empapelada de horarios con una ventanilla cuadrada. Llamé con los nudillos y una mujer de gesto amable me abrió rápidamente. —Uno para Arshan, por favor. Arshan es un pequeño pueblo en el extremo de los montes Sayan, a unas cuatro horas de Irkutsk y con balnearios que lo hacen muy popular como destino turístico en el verano, aunque mayoritariamente para turistas rusos. Sería un cambio interesante después de haber abandonado Oljón. —¿A las seis? —preguntó la mujer. —¿No hay uno a las tres? —respondí extrañado señalando el horario pegado tras el cristal. —El horario es viejo. Ese de las tres ya no sale —dijo con cara de compasión. Aunque quedaban algunas horas hasta las seis, y llegaría allí bien entrada la noche, no me quedaba otra opción. —Está bien. Para el de las seis. El billete era una cartulina azul con una banda con franjas de cien en cien rublos y otra banda con cifras de diez L AS 129 en diez, de modo que cortándolas se establecía el valor del trayecto. Tenía unas líneas en las que se escribía el lugar de destino y la hora de partida, y un sello de color rojo marcado de antemano en todos los billetes sin rellenar de un pequeño taco. —¿De dónde es usted? —preguntó sin mirarme mientras recortaba hasta marcar los 310 rublos que costaba aquel viaje. —De España —dije. Me miró con cara de sorpresa, con los ojos muy abiertos y una curiosidad que se veía brotar por momentos. —De lejos —añadí mientras me seguía mirando. —Pues sí, está lejos, sí—. Asintió con la cabeza. Le pasé un billete de 500 rublos mientras ella miraba por el hueco que quedaba en la ventanilla para cerciorarse de que no había nadie esperando detrás de mí y podía preguntarme algunas cosas más. —¿Y llevas mucho en Irkutsk? —me preguntó, empezando a tutearme. —Algunos días, sí. —¿Qué has visto por aquí? ¿Oljón? —Sí, ayer mismo volví de allí. —¿Y el este del Baikal lo conoces? —Estuve en Barguzin algunos días, pero en verano, hace tiempo. —Tienes que ir ahora en invierno, es mucho mejor que Oljón —afirmó—. Y en Arshan, ¿vas a estar muchos días? —Dos o tres, supongo. —Te gustará, aunque ahora allí no hay nadie. Por la minúscula ventanilla salía un calor agradable. Asomado a través de ella, encorvado y con la mochila puesta, respondí a las preguntas incesantes de aquella mujer durante unos cinco minutos, encandilado por una amabilidad nunca antes vista en un dependiente ruso. Con una técnica interrogatoria digna de un antiguo miembro del KGB, consiguió en ese tiempo saber cómo había aprendido su idioma, dónde me quedaba a dormir en Irkutsk, cuál era mi plan de viaje o si estaba o no casado, entre otras cosas. A cambio, me devolvió algunos consejos sobre la zona, un 130 poco de historia del lugar y, sobre todo, unos minutos reconfortantes de charla por completo inesperada. Cuando un hombre se acercó a comprar su billete con cara de no tener mucha paciencia, me entregó el mío y se despidió, aunque su gesto reflejaba que tenía aún muchas preguntas que hacer. —El autobús sale de aquí mismo. No hace falta que vengas mucho antes, diez minutos bastan. Y si tienes cualquier duda, ven a preguntarme —añadió al final. Le devolví una mirada en la que intenté reflejar toda la satisfacción que aquella pequeña charla me había proporcionado, y ella sonrió ligeramente. Tal vez animado por aquello, decidí comprar mi billete de tren para salir de allí cuando regresara de Arshan en algunos días, y quitarme así de encima un trámite que podía ahora resolver en unos minutos. Seguía teniendo la mentalidad de los viajes en verano, cuando reservar plazas y comprar los billetes con antelación resulta más necesario que en el invierno, y me sentía más tranquilo haciéndolo de este modo. Regresar de Arshan y tener que esperar algunos días para comprar mi billete en el poco probable caso de que no hubiera plazas supondría quedarme más tiempo en Irkutsk, en casa de Yulia, y ya creía estar abusando demasiado de su hospitalidad dejándole la mitad de equipaje mientras viajaba más ligero con la otra mitad, y entrando y saliendo como si fuera mi propio hogar. Apunté en un papel los datos del tren, que consulté en un moderno sistema de información en la propia estación de trenes, para dárselo a la mujer de la caja cuando llegara mi turno. Comprar billetes de tren solía ser algo más incómodo que adquirir otro tipo de cosas, y hablar con las cajeras era a veces complejo y me llevaba a conversaciones sin mucho sentido. En lugar de ventanilla solía haber un sistema de micrófono y altavoces que funcionaban mal, y por el que lo único que se oía era el ruido de las teclas al introducir los datos del viajero, pero la voz de la voz de la cajera rara vez era distinta de un zumbido distorsionado difícil de entender. Por eso prefería consultar de antemano 131 los horarios y simplemente pedir por escrito una plaza en un tren concreto, y solo hablar si después era necesario. Le di a la mujer el papel. Lo leyó y me miró durante un instante sin decir nada. —¿No sabe hablar? —preguntó. —Sí sé —le dije, presintiendo que aquello no iba a ser fácil. Al menos la voz se entendía bien por los altavoces. —¿Qué pasaporte tiene? ¿Ruso? —Español —dije. No parecía ser la respuesta que ella esperaba. —Entonces tiene que ir al centro de servicios. Aquí no puede comprar su billete —sentenció sin mirarme. Me devolvió el papel y cogió desinteresadamente algunos folios, esperando a que me retirara y dejara paso al siguiente en la fila, un hombre que ponía cara de impaciente al ver que aquello podía prolongarse algún tiempo. —¿Y por qué no puedo? —pregunté aunque sabía que sería imposible obtener una respuesta razonable. —En estas ventanillas no atendemos a extranjeros —dijo en voz más alta, levantando de nuevo la vista. Su mirada indicaba que aquella sería su última palabra, y con el dedo señalaba al otro extremo de la sala, donde se encontraba el centro de servicios. Era una batalla perdida y yo tenía pocas ganas de pelear, así que simplemente me puse a la fila contigua, con poca gente, a probar suerte con la siguiente cajera. Al verme, la anterior gritó algo mientras volvía a señalar hacia el otro lado, pero la ignoré fingiendo no haberla oído. En pocos minutos había encontrado los dos extremos de un oficio que podía deparar agradables sorpresas o convertir en un suplicio algo tan simple como comprar un billete. Por un momento pensé en volver hasta la taquilla de autobuses a por un poco de buen trato que me devolviera algo de esperanza, pero decidí confiar en la suerte y esperar que no todas las dependientas de aquella estación fueran iguales. La segunda cajera era un ejemplo perfecto de la clásica atención al cliente rusa, sin emoción alguna pero eficaz, limitándose a cumplir su trabajo y sin concebir aparente132 mente que este pueda realizarse de otro modo o con otra actitud. Tomó el papel y preparó el billete sin decir una palabra, excepto el precio a pagar. Después leyó mecánicamente los datos escritos en el billete: la hora de salida y la fecha, el vagón asignado y el número de plaza. Allí concluía su labor, y según me lo dio por la ranura miró al siguiente cliente tras de mí, que empezó a hablar mientras yo me retiraba a un lado. Era un trato frío al que, sin embargo, estaba acostumbrado, y que al menos me permitía conseguir lo que quería, que en aquel momento no era poco pedir. Sin ánimo de hacer mucho más, pasé el tiempo que quedaba en la sala de espera de la estación, en el ala contigua del edificio, y poco antes de las seis salí y busque la marshrutka que iba hacia Arshan. Estaba aparcada junto a la ventanilla donde había comprado el billete, y la mujer seguía allí, despachando a otros clientes con un trato en apariencia igual de amable que el que me había dispensado a mí. Me quedé un momento mirándola antes de montarme, pero ella no me vio. Como esperaba, llegué a Arshan bien entrada la noche, a un pueblo desierto donde nevaba intensamente y apenas había luz. De las casi cuatro horas de viaje, hice más de tres con la mochila en las rodillas hasta que la gente empezó a apearse y dejar algo de espacio, y al final me quedé solo, acompañado únicamente por una mujer que desapareció por la primera callejuela antes de que yo tuviera tiempo siquiera de echarme la mochila a la espalda. Con la débil luz del lugar se podían leer en muchas casas los carteles que indicaban que se ofrecía alojamiento. Las casas estaban sin embargo apagadas, y solo algunas de cada manzana tenían luz y parecían estar vivas. Llamé a un par de puertas pero no obtuve respuesta, y desistí pronto de la idea de alojarme en una de aquellas casas particulares. La carretera principal por la que habíamos venido giraba bruscamente hacia la izquierda unos metros más allá, al encontrarse con la valla de lo que parecía ser un gran 133 parque. Había algo más de luz en esa parte del pueblo, así que fui hacia allí. El recinto tras la valla era en realidad el territorio de uno de los dos sanatorios del lugar, con edificios salpicados, cada uno de los cuales cumplía una función distinta en el programa de descanso y cura que el complejo ofrecía a sus visitantes. Al igual que el resto del pueblo, estaba desierto y en silencio, y no parecían ser muchos los que elegían aquellos días para relajarse en sus instalaciones. Me acerqué hasta el único edificio que tenía luz en la fachada, aunque no era más que una débil bombilla encima de la puerta principal. Una placa indicaba que aquel era el edificio número siete de dormitorios, y que además albergaba la biblioteca. Junto a la puerta, un panel con algunos dibujos y cifras recorría la historia del lugar y proclamaba que en la actualidad podía dar albergue a más de veinte mil almas. Sin pararme mucho a pensarlo, aquellas cifras me parecían completamente inverosímiles a juzgar por el estado del lugar, y en aquel momento me bastaba con que hubiera espacio para una sola persona más. Llamé a la puerta y se encendió una luz en el interior. Una mujer con uniforme se acercó a la ventana y se quedó mirándome un momento. Después, negó con el dedo y señaló su muñeca, como mostrando el reloj que no llevaba puesto. Era demasiado tarde para que me diera una habitación. Señalé la puerta aparentando que no entendía su gesto, pero ella se limitó a repetirlo y después se perdió hacía el interior, apagando la luz tras ella. Me quedé de nuevo casi a oscuras, solo iluminado por la débil bombilla y sin mucho más que hacer allí. El resto de edificios que se intuían alrededor estaban totalmente apagados, y de haber alguien en ellos lo más probable era que las posibilidades de encontrar alojamiento fueran tan escasas como en aquel. Volví a la calle principal y me metí por algunas callejuelas a probar suerte. Seguía nevando con fuerza, pero la nieve no agarraba sobre la capa de hielo pulido que cubría las calles, y el firme era una pista escurridiza sobre la que había que caminar con cuidado. Me fui al suelo un par de veces, ruidosamente, aunque no había nadie cerca que pudiera oírlo. 134 Encontré un cartel que anunciaba un lugar llamado Priyut Alpinista24 , que además de ofrecer alojamiento organizaba excursiones por las montañas de alrededor. Parecía la clase de sitio que estaría abierto también en el invierno y que probablemente no tuviera inconveniente en aceptar un nuevo huésped a aquellas horas de la noche. Seguí la flecha del cartel y encontré algunos metros más allá la dirección anunciada, pero allí no había nada. Recorrí la calle de arriba abajo, pero no había ni rastro de aquel lugar, y las casas de alrededor no aparentaban tener mucha vida. A lo lejos vi un chico de mi edad que se acercaba. —Perdone, ¿el Priyut Alpinista? —Se quemó hace poco—. Señaló con el dedo hacia el lugar donde yo correctamente había supuesto que debía encontrarse, mientras negaba con la cabeza. —¿Y conoce otro sitio donde pueda pasar la noche? —¿Pagando? ¿Tiene dinero? —dijo deteniéndose después de haber reanudado rápidamente su paso tras responderme. —Sí, pagando —dije—. Si es barato, mejor —añadí sonriendo, aunque él pareció ignorarlo. —¿500 rublos la noche? Aquella era una cantidad razonable. —Sí, por ejemplo. 500 rublos está bien —respondí sin saber si él esperaba que regateara aquel precio o era solo para hacerse una idea de la cantidad de dinero que estaba dispuesto a gastar antes de ayudarme. Sacó su teléfono móvil y marcó. Yo escuchaba con atención para entender lo más posible de aquella conversación. Respondió una mujer que resultó ser su madre, y con la que discutió durante algunos minutos después de contarle la situación. La mujer no parecía muy entusiasmada con la idea de alojarme, pero acabó cediendo ante las razones del hijo, quizás con pocas ganas de seguir oyéndole gritar al otro lado del teléfono. Supuse que la mujer tendría alguna de esas casas para alquilar, y tal vez no le compensaba ir hasta ella y ponerla en funcionamiento para un único huésped durante un par de días. —Por aquí —dijo haciéndome una señal para seguirle. 135 Caminamos algunos metros antes de cruzarnos con un hombre mayor con un gorro ladeado que parecía estar bastante borracho. Se saludaron y el chico le dijo que esperara, que me iba a enseñar dónde quedarme y después se uniría a él. Apenas veinte metros más allá, y con más ganas de volver con el otro hombre que de acompañarme, me señaló una luz a lo lejos y con una breve explicación me dejó allí para que continuara yo solo. —Tienes que seguir hasta aquella luz. Llama a la puerta y allí ya te espera mi madre —dijo, y se alejó de vuelta a paso ligero sin preocuparse de si había comprendido o no sus palabras. Seguí sus indicaciones y no tardé en darme cuenta de que, aunque aproximándome por un lado distinto, la luz a la que me dirigía no era sino la del edificio del sanatorio donde había estado antes, y que probablemente iba a cosechar un fracaso igual. Pensé en darme la vuelta y seguir probando lejos de allí, pero valía la pena intentarlo de todas formas. No me hizo falta llamar a la puerta al llegar. Esta vez la mujer me esperaba en la entrada y me hizo un gesto según me iba acercando. Al menos ya era más que lo que había conseguido en el intento anterior, aunque de cualquier modo no era lógico esperar de ella ningún trato agradable. Se había negado a acogerme hacía tan solo algunos minutos, y si ahora lo hacía era solo por la insistencia de su hijo, aunque muy probablemente en contra de su voluntad. Por eso era de esperar que estuviera malhumorada y me recibiera sin atención alguna. —¿Necesita una habitación? La pregunta era tan retórica que ni yo me molesté en responderla ni ella esperó a obtener una respuesta. En su lugar, la seguí hasta una habitación no lejos de la entrada, donde se sentó, me pidió mi pasaporte y me preguntó cuántos días pensaba quedarme. En el interior, el edificio tenía un aire más antiguo que lo que podía intuirse desde fuera, aunque algunas partes habían sido renovadas, y el ambiente en general era acogedor. Tenía el aspecto institucional de los viejos hoteles soviéticos, 136 con pasillos largos mal iluminados, y se respiraba ese diseño rancio de entonces, adornado en parte por algún que otro detalle más actual, que, aunque sencillo, hacía el lugar más agradable. La mujer se quedó un instante mirando la última página del pasaporte, antes de rendirse y pedirme que le ayudara a leerlo y escribir mi nombre en cirílico. —En el colegio estudiábamos alemán, pero no me acuerdo de nada —dijo riéndose—. Estas letras no las entiendo. Le mostré la página del pasaporte donde estaba el visado con mis datos escritos en caracteres que ella podía entender. —Esto está mucho mejor —exclamó, volviendo a reírse. Contra todo pronóstico, el ogro malhumorado que yo esperaba se había convertido en una agradable mujer a quien parecían entretenerle las pequeñas dificultades de su trabajo, y para quien una visita como la mía resultaba un interesante imprevisto en su poco atareada jornada de trabajo. En el armario de las llaves no faltaba ni una sola. Todas las habitaciones estaban desocupadas. Cogió la de la 5A y me condujo hasta ella, casi en el extremo opuesto del edificio. Por el camino, iba encendiendo las luces, que brillaban con poca fuerza y apenas iluminaban el triste y sucio papel de las paredes. La habitación era diminuta pero correcta, en la línea del resto. Encendió la televisión, que era lo más nuevo de la habitación con diferencia, y con el mando cambió un par de veces de canal, no sé muy bien si para mostrarme que en efecto funcionaba o por si acaso yo no sabía cómo utilizarla. Se detuvo en uno que retransmitía una especie de programa de humor. —Este es bueno. Te gustará —dijo señalando con la mano en la que sostenía el mando, y después me lo dio. No tenía mucha intención de ver la televisión, y menos aún un programa que probablemente no entendería, pero no dije nada. Me recordó que podía pedirle agua caliente para preparar té o café a cualquier hora, e insistió en que la llamara si necesitaba cualquier cosa. Y todo ello con una 137 sonrisa sincera y transmitiéndome la sensación de que hacía todo aquello con placer. Si en Irkutsk había podido experimentar las dos caras de una misma moneda en dos cajeras que trabajaban a apenas cien metros la una de la otra, allí bastaba una sola mujer para pasar en cuestión de minutos de una recepcionista que se negaba a darme cobijo a una dispuesta a cuidarme con entusiasmo. Y lo más curioso es que ambas posturas parecían realmente firmes, difíciles de cambiar, y sin embargo estaban tan cercanas entre sí que pasar de una a otra era asunto de un breve instante. Me senté en la cama y pensé en las cajeras de Irkutsk y en que muy probablemente fueran también así, impredecibles, sin que uno pudiera esperar de antemano uno u otro comportamiento en base a una única experiencia. Cada ruso es en realidad un libro que no solo no ha juzgarse por sus tapas, sino del que no ha de emitirse veredicto alguno hasta haber leído la última página, o incluso tras alguna que otra relectura. Tolstoi escribió que «la verdad, como el oro, no crece y se recolecta, sino que se obtiene separándola de todo aquello que no es oro». En ningún otro lugar como en su tierra natal se hace tan necesario separar y desmenuzar hasta la más mínima verdad antes de darla por válida. En Rusia, no solo las apariencias engañan, sino que muy a menudo las realidades que parecen más solidas sorprenden, cambian de pronto como la actitud de aquella recepcionista en mitad de la noche. Uno de los aspectos más interesantes de tratar con rusos es intentar descubrir la mecánica misteriosa que obra ese cambio, las razones que se esconden tras ello y la forma de llegar al lado más humano que, aunque resulte difícil de creer, se esconde tras la mayoría de rusos. Buscar y encontrar la manera de hacerlo y, sobre todo, comprender su porqué, es una tarea que puede resultar en ocasiones frustrante y en otras una apasionante aventura hacia una forma de ser enigmática pero la mayoría de las veces desconcertantemente simple. En mi segundo viaje a Rusia me perdí en las calles de una pequeña ciudad intentando encontrar la dirección un 138 museo que me habían recomendado visitar. Pregunté a un hombre que pasaba, que simplemente me ignoró sin siquiera dirigirme una mirada. Probé con otro, que se detuvo un breve instante sin apenas prestar atención y me dijo que no conocía esa dirección incluso antes de que hubiera terminado de decírsela. El tercer intento llevaba camino de ser igual de infructuoso, con un hombre que según me vio acercarme hizo un gesto con la mano invitándome a alejarme de él. Decidí enfrentarme a aquellos modales rudos con una dosis igual de brusquedad, y me interpuse en su camino obligándole al menos a escucharme. El hombre se detuvo y me miró con rostro serio mientras escuchaba mi pregunta. Se quedó pensando un instante antes de responder. La dirección no le era conocida, pero después de su negativa inicial, parecía ahora dispuesto a ayudarme todo lo posible, y en lugar de seguir su camino se quedó conmigo. —¿Conoces algún otro edificio que pueda estar cerca? —No, no sé nada más—. Puso cara de resignación al oír mi respuesta. Parecía estar pensando algo, y yo me quedé esperando aunque sabía que no había mucho que hacer. A partir de ahí estaba claro que si encontraba el lugar no iba a ser gracias a su ayuda, pero el hombre ponía empeño y empezaba a mostrar un particular interés por mi viaje y por mí. Admitió que no podía ayudarme y comenzó entonces a hacerme algunas preguntas, y mis respuestas no hacían sino aumentar su curiosidad. Estuvimos hablando un par de minutos, y la prisa inicial que parecía tener había desaparecido por completo. Ahora daba la impresión de ser un hombre con mucho tiempo libre y nada mejor que hacer. —¿Y dónde te quedas? ¿Tienes amigos aquí? —Estoy en un hotel, el Stary Dvor. —En un hotel no vas a ver nada. Tienes que quedarte con una familia rusa de verdad—. Se detuvo un instante antes de continuar—. Quédate conmigo si quieres, a mi mujer le encantará. Seguro que nunca ha visto a un español en su vida —dijo riéndose. Unos minutos después de haberme despreciado sin siquiera haberme dejado decir una palabra, aquel hombre 139 me invitaba a su casa dispuesto a ser el anfitrión que yo necesitaba para conocer la verdadera hospitalidad rusa. Decliné su invitación diciéndole que era mi último día en la ciudad y ya tenía un billete de tren, y probablemente sin poder ocultar mi sorpresa ante aquella proposición. Algo extremo sin duda, aquel caso me hacía pensar dos veces antes de juzgar nada, y recordarlo era una invitación a conceder segundas oportunidades que en no pocas ocasiones resultaban ser acertadas en un país de frías fachadas y cálidos interiores. El edificio estaba en un silencio absoluto. La mujer se había retirado a algún lugar lejos de mi habitación, con la seguridad de poder descansar sin que nadie la molestara. Era muy improbable que llegasen nuevos huéspedes y, de hacerlo, ella podía negarles la entrada igual que había hecho antes conmigo, volviendo a mostrar esa otra versión de sí misma. Me dormí pensando en que mañana sería un nuevo día, e intentando adivinar cuál de aquellas caras, Jekyll o Hyde, me esperaría al despertar. Al igual que las personas, las ciudades rusas tienen también varias caras. A veces, es necesario buscar para descubrirlas todas; otras, aparecen casi sin que uno las busque e incluso pueden verse al mismo tiempo como una realidad de múltiples facetas que no se ocultan entre sí. En Arshan sucedía esto último. Salí a media mañana sin saber muy bien qué buscaba. No encontré a la mujer en la entrada, pero la puerta estaba abierta y campanilleó al abrirla. Era un detalle que no había advertido la noche anterior, y me resultó agradable. Nevaba mucho y el cielo tenía un color plomizo. No parecía que fuera a despejarse pronto. Por encima de allí, no muy lejos, estaban las montañas de la cordillera Arshan a la sombra de las que el pueblo descansaba. Pero las nubes eran bajas y no se veía más que un techo gris que dejaba todo a merced de la imaginación de uno, y mirando en dirección contraria, hacia la la carretera por la que había llegado el día anterior, 140 el relieve era llano y nada hacía presagiar esas montañas a la espalda. Recorrí el terreno del sanatorio en un paseo lento. Era un extenso parque en el que había muchos más edificios que los que de noche había visto. La mayoría eran bajos y no muy grandes, similares a aquel en el que había pasado la noche. Curioseé los carteles sobre la entrada de cada uno, donde se describía su papel en el conjunto. Bloques de dormitorios, un banya, una sauna, un discreto museo de historia del sanatorio, un edificio con instalaciones para niños, una pequeña cabaña para masajes; parecía haber una colección interminable de lugares para elegir. Rodeada por una malla metálica había una zona con un escenario de madera pintado de color ocre, cubierto y con unas grandes notas musicales al fondo adornándolo. Delante de él había un único banco de tablas viejas cubierto por completo de nieve, y tras él un espacio vacío que se antojaba enorme, también con una gruesa capa de nieve y sin huella alguna. La puerta, igualmente de malla, estaba entreabierta. La abrí pero no entré, solo me quede observando. Tenía un peculiar aire romántico pero, por alguna razón, me pareció lo más triste de todo aquel conjunto. Me alejé de allí tratando de encontrar el camino que salía hacia las montañas. Había dos puntos por los que se entraba al recinto del sanatorio: el primero, por donde había entrado en mi primer intento la noche anterior; el segundo, por el que me guió el hijo de la mujer antes de dejarme a mi suerte. Unos doscientos metros más allá, descubrí una tercera puerta con un oxidado torniquete, desde la cual arrancaba el camino que se perdía hacia el fondo del bosque e iba paralelo a un río poco profundo y rápido que no se helaba. Aquella parecía ser la entrada principal o, al menos, la más turística. A ambos lados del camino se extendían unas estructuras de metal donde se situarían puestos de recuerdos y baratijas, sobre los que la nieve apenas encontraba lugar para depositarse. Debía haber cerca de cien, pero solo dos de ellos estaban ocupados. Vendían gorros, guantes, jerseys y chalecos hechos de una lana parda clara, de camello, todos ellos fabricados en Mongolia. Las mujeres me miraron al pasar 141 pero no hicieron ademán de atraer mi atención a pesar de que miré con curiosidad y aminoré la marcha. Mostraban una resignación extraña, y me pregunté cuál era la razón de ser de esos puestos en un día como aquel. Por el camino no había apenas nadie. Me crucé con poca gente, y todos tenían aspecto de ser personal del sanatorio. Cuando dejé atrás los edificios y alcancé el final del recinto, llevaba ya un rato caminando por una senda en la que la nieve no había sido hollada por pisada alguna. Me detuve a leer un cartel con las normas del parque. Si quería seguir paseando fuera de aquel recinto debía volver atrás y registrarme. La burocracia rusa era una de las pocas cosas que no parecía acusar el invierno en aquel lugar. Seguí caminando, abriendo huella a través del bosque. Los árboles estaban muchos de ellos llenos de cintas votivas. Algunas eran pañuelos finos con inscripciones y colores vivos, pero la mayoría eran meros jirones de tela sucia o incluso tiras de plástico. De lejos, la estampa tenía encanto, pero a medida que uno se acercaba se iba convirtiendo en un pequeño basurero con la única salvedad de estar flotando por encima del suelo. De una rama colgaba el plástico de una botella de agua mineral sujeta por un nudo hecho sin cuidado que amenazaba con deshacerse. Era una forma curiosa de mostrar respeto a los espíritus. De pronto encontré unos enormes monolitos de hielo. Dos de ellos era simples menhires congelados en mitad de la nada. Un tercero abrazaba el tronco de un árbol, que soportaba resignado aquel peculiar abrazo. El hielo era de un azul suave pero vivo, que se oscurecía en algunos pequeños hoyos de su superficie, donde se acumulaba además un poco de nieve. A simple vista, eran un incomprensible capricho del frío, como las paredes de hielo en la orilla del Baikal si uno no conoce el modo en que se forman. La realidad era, sin embargo, mucho más prosaica. De las montaña bajaba una tubería de agua que emergía en algunos puntos y después seguía su camino enterrada bajo la nieve, y aquellos tres enormes carámbanos de hielo no eran sino el resultado de fugas en ella, simples roturas en la conducción con un resultado aparatoso pero atractivo. 142 El camino ascendía deprisa paralelo al río, que se encajonaba y formada cascadas heladas en algunos puntos. Había en total doce de ellas, señalizadas con carteles de chapa en los que las letras se habían borrado en buena parte, y que daban a entender que la ruta era mucho más turística de lo que parecía. Las botellas de cerveza y vodka que se acumulaban bajo algunos árboles en la parte baja del recorrido corroboraban aquello de forma algo menos elegante. El cielo comenzó a abrirse cuando empecé mi camino de vuelta, pero el viento que soplaba por entre los árboles levantaba a veces la nieve recién caída, que brillaba según volaba de un lugar a otro. Abajo, las dos mujeres seguían en sus puestos, solitarias, sin hablar entre ellas, y volvieron a dejarme pasar sin intentar llamar mi atención. Las dejé atrás y fui hacia el centro del pueblo aprovechando la luz del sol que ahora brillaba con fuerza. Detrás de mí, las montañas habían ocupado ya su lugar en el paisaje, tomando el relevo de las nubes. La calle principal era amplia, y a ambos lados había casas bajas de madera que se extendían algo más de un kilómetro. Con la luz del día era más fácil aún localizar los innumerables carteles con la inscripción Dom Zhile, que indicaban que la casa alojaba huéspedes. Todas ellas seguían, sin embargo, aparentemente igual de abandonadas que la noche anterior, y era probable que si llamase a la puerta de la mayoría no obtendría respuesta alguna. Pasada la primera linea de cabañas, el pueblo se extendía por algunas callejuelas casi desiertas, con nieve bacheada. Reconocí algunos de los lugares por los que había deambulado la noche anterior. Ahora había perros despeinados corriendo de un lado a otro, que me ladraban al pasar pero apenas se acercaban, y al oírles nadie salía de las casas a ver lo que pasaba. Las vacas se detenían en grupos a un lado de la calle y miraban con desgana. Eran vacas rusas, al fin y al cabo. Oficialmente, no más de un millar de personas vivían en Arshan. Era una cifra ridícula comparada con esas veinte mil que el viejo panel en la entrada de mi edificio proclamaba, y tras un primer vistazo al pueblo me resultaba difícil 143 creer que pudiera albergar a tanta gente, más aún después de regresar de un paseo completamente a solas por el monte. Pero Arshan tenía otra cara que aún me quedaba por descubrir, una totalmente opuesta aunque fácilmente entendible si se tenía en cuenta la estacionalidad extrema que caracterizaba allí al turismo, y tras la que se revelaba como una realidad distinta, muy alejada de la imagen de aldea perdida que evocaba a primera vista. Al final del pueblo, en el extremo contrario, una entrada con dos arcos de cemento pintados de un rosa apagado daba acceso a un recinto con un edificio viejo y enorme. Entre los arcos estaba escrito «Sayany», el nombre del segundo sanatorio, el segundo rostro mucho menos idílico de un aparentemente típico pueblo siberiano. Desde la entrada, se veía el lateral del edificio y algunos coches aparcados en una explanada junto a la puerta principal, pero a medida que se ganaba el lado contrario, la visión se hacía simplemente espeluznante. La otra cara de Arshan no era tan solo un edificio viejo y grande, sino una deprimente mole de hormigón mal pintada de verde, un Frankenstein soviético con ventanas rotas, manchas de humedad y balcones que se desmoronaban. Debía tener unos sesenta metros de largo y cinco pisos de desvencijadas ventanas muy juntas entre sí. Fuera de él, la nieve se acumulaba sobre pequeños montones de basura en la que algunos perros rebuscaban infructuosamente. Visto desde el exterior, aquel edificio podría ser cualquier cosa salvo un lugar destinado al descanso. Parecía más bien el escenario ideal para una película de terror, o tal vez un internado psiquiátrico donde en lugar de aguas termales y masajes el único tratamiento eran intensas sesiones de electroshock y píldoras de colores en pequeños vasitos. No sé si todos esos miles de personas para los que supuestamente había lugar allí cabrían en aquel edificio, pero desde fuera parecía una ruina abandonada en la que nadie en su sano juicio pasaría la noche. Imaginarme aquello lleno de rusos ociosos era aún más aterrador que contemplarlo ahora, completamente vacío. Pensé en entrar y echar un vistazo dentro para tal vez cambiar de opinión, pero preferí 144 no hacerlo y quedarme con aquella imagen. Sencillamente, resultaba más interesante. Me adentré en el bosque de los alrededores y descubrí algunos otros edificios más pequeños y agradables, y seguí una pista estrecha entre los árboles en la que no había huellas de pisadas pero sí de esquís de fondo. Pasaba por algunas casas separadas del centro del pueblo, y después daba la vuelta y regresaba, alcanzando unas instalaciones deportivas muy básicas con hierros, muchos de ellos torcidos. Desde allí había algunas huellas que llevaban de vuelta al edificio central, más aterrador aún cuando se contemplaba desde lejos. En mitad del bosque encontré una canasta de baloncesto hecha con unos viejos tablones y la llanta sin radios de una bicicleta. Estaba lejos de todo, sin huellas que llevaran hasta allí, perdida donde no llegaba ni siquiera el ruido de los perros que ladraban en las casas del pueblo. Las montañas asomaban por encima de las copas ahora que no había nubes, aunque el día se estaba acabando y el sol desaparecía dejando una luz macilenta que resultaba hermosa sobre los arboles y las rocas, pero daba un aire triste al pueblo a medida que uno se iba acercando. En el café donde entré a cenar algo solo tenían pozys25 grasientos y las mesas estaban sucias. Una chica de pelo corto me atendió de mala gana y desapareció hacia la parte de atrás. Me quedé a solas con mi ración de tres pozys en un plato de plástico y una cerveza, mientras se iba haciendo de noche y el lugar quedaba cada vez más oscuro. Ella había encendido una luz en la trastienda, donde debía estar la cocina, pero no se molestó en salir al comedor a encender las luces hasta que estuve completamente a oscuras. Acabé mi comida y volví a paso ligero hacia mi peculiar hogar de aquellos días. La puerta estaba abierta pero no había ni rastro de la mujer en su pequeña habitación. Di una vuelta por al pasillo haciendo algo de ruido para que me oyera, pero no vino nadie. Acabé cogiendo yo mismo la llave del armario y me encerré en mi habitación, que resultaba mucho más acogedora que el resto. El edificio parecía abandonado. En145 cendí la televisión y vi una vieja película soviética antes de quedarme dormido. El lugar estaba en un silencio absoluto, casi angustioso. La carretera que llevaba hasta él no debía tener más de un kilómetro, una breve franja estrecha cortada a través del bosque que, sin embargo, daba la sensación de haberme alejado mucho más del pueblo. A mitad de camino había un cartel de madera clavado en un árbol que rezaba «Este no es un lugar para la basura, es un lugar sagrado», y se acompañaba de un esquemático dibujo de un templo. Curiosamente, parecía tener efecto. El entorno estaba sorprendentemente limpio, al menos para el estándar ruso. Leí un panel en la entrada, mal sujeto en un clavo de la valla de madera que rodeaba el recinto. No era más que un folio impreso metido en una funda de plástico transparente dentro de la que se acumulaba algo de escarcha, y que daba instrucciones e invitaba a los visitantes a pedir consejo a los monjes o solicitar sus servicios de curación y astrología. Decidí seguir las instrucciones —que simplemente indicaban la dirección en la que había que caminar alrededor del edificio y la forma de girar los cilindros de oración— pero prescindir de los otros servicios. De cualquier modo, el sitio estaba desierto y no parecía haber nadie dentro a quien pedir nada. El datsán Khoismorskhi tenía un aspecto reciente, y consistía en no más que un edificio de madera sencillo y una estupa de poca altura. Construido en 1991, a decir verdad llevaba bastante bien el paso del tiempo. Parecía incluso más nuevo de lo que era, y todavía más desprovisto de historia e interés, salvo si uno guardaba debilidad por las creencias budistas, el cual no era mi caso. No tenía el encanto de Arshan como pueblo, ni la espantosa apariencia del edificio principal del sanatorio. Por el contrario, resultaba allí un lugar vacío, insulso, que no era capaz de despertar ni las entrañables emociones del pueblo ni la congoja y el horror de aquella enorme mole de hormigón soviética. Salvo 146 su enclave pintoresco con las montañas al fondo, no había mucho en él de interés —al menos, a ojos seculares—, y me dio la sensación de estar completamente fuera de lugar, más aún que todo lo que había visto antes allí. Datsan es el nombre genérico que reciben los templos budistas de la zonas de Siberia más próximas a Mongolia, especialmente en las repúblicas de Tuva y Buriatia. Es allí donde el budismo tiene su principal núcleo en Rusia, y donde, después de años de represión, vuelve a resurgir tímidamente hasta casi los niveles anteriores a la revolución. El gobierno soviético fue poco permisivo con el culto budista. Algunos datsanes desaparecieron o vieron como el número de sus lamas comenzaba a decrecer tras la llegada del comunismo. Otros, más afortunados en aquel entonces, tan solo prolongaron su agonía hasta que Stalin decidió añadir a su larga lista de ataques indiscriminados la persecución sistemática de monjes y simples practicantes, o la destrucción masiva de templos y patrimonio, buena parte de este último con innegable valor histórico y artístico. A finales de los años 30 no quedaba ni uno de esos templos operativo: o bien habían sido destruidos o funcionaban como oficinas de correos, almacenes o gimnasios; figuras más acordes con el ideario comunista que su función original como lugares de culto. A mediados de los años 40 la situación se hizo algo menos difícil y volvieron a abrirse algunos templos, pero no sería hasta la caída de la Unión Soviética cuando se normalizaría por completo la práctica religiosa. Aquel datsan a las afueras de Arshan era nuevo, pero el pueblo había tenido uno anterior que, como todos los de entonces, había dejado de funcionar forzosamente. De los más de 200 monjes que habitaban allí tres años después de que Lenin tomara el poder, solo seis permanecían en 1934, y dos años más tarde, en el 36, el templo fue cerrado para siempre. Aun sin conocer aquel, su sustituto me resultaba falto de razón de ser, un símbolo de incierto significado que conjugaba mal con aquel enclave y, sobre todo, con la realidad humana de este. Caminé alrededor del edificio e hice girar los rodillos con poca emoción. El breve paseo me produjo una sensación 147 extraña. Me imaginé el lugar en el verano, lleno de rusos ociosos vestidos con pantalones cortos, haciendo ruido y con niños alborotadores que probablemente recorrerían el lugar en todas direcciones, y una buena parte de ellos quizás con algún que otro vodka de más encima. Estaba claro que los turistas rusos no encajarían probablemente en el lugar, aunque ese es un problema del que todo lugar turístico adolece en cierto modo. Lo más extraño era, sin embargo, que no solo los turistas, sino cualquier ruso, incluidos los habitantes del propio Arshan, parecían no encajar en ese lugar ni en lo que representaba. Las creencias budistas no parecían hechas para un pueblo así, con unas costumbres y una idiosincrasia muy alejada en apariencia de su filosofía. Por alguna razón, el lugar me resultaba una realidad anodina que por momentos me invitaba a pensar que aquello era una visión menos veraz de la auténtica Siberia. La historia estaba lejos de corroborar mis impresiones. A mitad del siglo XVII ya había lamas mongoles y tibetanos asentados en las orillas del Baikal, y su labor contribuyó a una expansión rápida del budismo, que se convirtió en la religión mayoritaria en amplias regiones como por ejemplo la república de Tuva. El chamanismo, arraigado desde tiempos ancestrales, comparte una buena parte de ideas con el budismo, y tradicionalmente ambas creencias han convivido armoniosamente. De cualquier modo, tenía una sensación extraña, acentuada tal vez por el aparente abandono del lugar y el aspecto del edificio, tan distinto de las envejecidas isbas que había dejado atrás en el pueblo hacía tan solo unos minutos. En el camino de regreso me cruce con dos pequeños en esquís de fondo viejos, de madera, con unos botines de cuero gastados. Apenas deslizaban por la ligera pendiente de la carretera, cubierta de una nieve aún blanca, poco transitada. Entré en el mismo café de la noche anterior y comí algo. Después, volví a por mi mochila, que la mujer me había permitido dejar en la habitación sin problema alguno, y me acerqué a la parada del autobús para tomar la marshrutka de vuelta a Irkutsk. Quedaban diez minutos para las dos de la tarde y la 148 clásica furgoneta azul estaba ya allí, pero no había nadie cerca. Supuse que tal vez sería el único viajero. Abrí la puerta trasera y entré. El conductor estaba ordenando unas monedas y se giró hacia mí. Tenía cara de pocos amigos y el pelo cortado a cepillo. —Yo salgo a las tres —dijo mientras movía ligeramente la mano como invitándome a salir. Su gesto era bastante claro. —¿Y la de las dos? —La de las dos no va a venir. —¿Y eso? —No viene —se limitó a decir. Hizo un gesto que daba a entender que no tenía interés en darme más explicaciones. —¿Y qué puedo hacer? Tengo un billete para la de las dos—. Le enseñé mi billete recortado y lo miró por encima sin mucha atención. —Yo salgo a las tres. Puedes esperar y venir conmigo. —¿Pero sirve el mismo billete? —Sí —respondió con sequedad y sin mirarme. Había vuelto a ordenar sus monedas. Salí y cerré la puerta y me quedé en los alrededores a esperar, para poder comprobar si era cierto lo que decía. En la pequeña caseta donde despachaban los billetes, la mujer no me confirmó si la marshrutka vendría o si bien, por alguna razón, se había anulado el servicio. Se limitó a desentenderse y cerró el pequeño ventanuco sin darme mucha opción a discutir. Esperé hasta las dos y cuarto pero no apareció ningún otro coche ni ninguna otra persona. Por la última calle del pueblo, desde la que salía el camino en dirección hacia el datsán, eché a andar y me detuve en un comedor de aspecto viejo. No había mucho más donde elegir para pasar el tiempo que quedaba, así que entré, pedí una cerveza y me senté en una mesa en mitad de una habitación desierta. Tal vez el budismo no fuera la religión más acorde con la mentalidad del pueblo ruso y de sus gentes, pero qué duda cabe que un poco de filosofía oriental no estaba de más para enfrentarse a ellos. Sin paciencia, este país se convierte pronto en un enemigo invencible. Intenté ser positivo y me 149 dije a mí mismo que era un mal menor. A fin de cuentas, estaría de vuelta en Irkutsk a media tarde de cualquier modo. La chica que me había servido la cerveza se acercó hacia mí y cogió la botella vacía. —¿Otra? —preguntó Miré el reloj. Aún tenía tiempo de sobra. —Sí, por favor —respondí. Practicar el zen al modo ruso, con una botella en la mano, resultaba más estimulante. Las flores me dicen adiós inclinando al suelo sus tallos, que nunca más volveré a ver su rostro y el suelo patrio. —S ERGUEI E SENIN The relationship between a Russian and a bottle of vodka is almost mystical. —R ICHARD O WEN sol nacía ahora cada mañana a la espalda del tren, que se alejaba del amanecer a su ritmo pausado en pos de un Moscú todavía lejano pero siempre presente. Había cambiado el sentido de mi viaje, ahora regresando por donde había venido, de este a oeste, atrasando el reloj al cruzar cada huso horario en lugar de adelantarlo como antes. Era una diferencia ridícula que sin embargo me recordaba que mi viaje se había convertido en un regreso, y aunque seguiría aún un tiempo en Siberia, tenía ya la sensación de abandonar los lugares en vez de llegar hasta ellos a descubrirlos. Por la ventanilla del tren discurría un paisaje similar a tantos en aquellos últimos días, pero me descubría a mí mismo poniendo más atención en cuanto dejaba atrás que en cuando veía delante de mí, que ya no me despertaba las mismas emociones. Me sentí como huyendo de una parte de Siberia o tal vez de toda ella, y en cierto modo mi rumbo era ahora una huida. Había desechado mi plan original de llegar hasta Tynda, que con el paso de los días empezó a parecerme cada vez menos lógico, y que a decir verdad no tenía demasiado E L 151 sentido. Eran cerca de 40 horas de tren hasta una ciudad de la que apenas sabía nada, un nudo ferroviario en el que probablemente no hubiera mucho que pudiera justificar una visita, y con una temperatura cercana a los 50 grados bajo cero frente a la cual los 35 bajo cero de Irkutsk en aquellos días parecían un agradable frescor primaveral. La ruta transcurría la mitad del recorrido por la linea del transiberiano y después se desviaba hacia el norte por un ramal que lo unía a la del BAM y que se conocía como «pequeño BAM». Ese mismo tren, después de cruzar Tynda, continuaba más hacia el norte, hacia la gélida república de Saja, cuya capital Yakutsk soporta en enero una inverosímil temperatura media de 42 bajo cero, y a la que el tren no ha llegado aún debido a las dificultades que implica su construcción en un clima con esas características. A Yakutsk solo puede llegarse en el invierno en avión, o bien, si uno gusta de algo de aventura, intentando conseguir un lugar con algún camionero que haga el camino desde alguna ciudad más al sur, y que viajará a buen seguro con otros colegas para evitar los riesgos de una ruta en la que un fallo mecánico es poco menos que una garantía de morir congelado en mitad de la nada. Desde Tynda, otras 25 horas de tren me llevarían a Severobaikalsk donde, si hacía caso a aquel chico que había conocido en el tren, el panorama no sería muy distinto en cuanto al frío. Pero al menos tendría cerca el Baikal, y eso cambiaba mucho las cosas, así que podría intentar simplemente tomar un atajo. Podía llegar directamente a Severobaikalsk a través del propio Baikal, por el hielo, recorriéndolo de sur a norte en coche y ahorrando mucho tiempo respecto al tren. Áquel era un buen plan alternativo, pero todavía era pronto y el hielo poco profundo no garantizaba que el viaje fuera seguro en todo su recorrido. Salvo los más incautos, nadie se arriesgaría a llevarme. Y yo no tenía intención de irme al fondo del lago para protagonizar el día de mañana un documental subacuático. —Espérate un par de semanas y entonces te llevo —me 152 dijo el conductor del UAZ con el que hice la excursión al norte de Oljón cuando le pregunté. Pero dos semanas eran demasiado tiempo para mí. Por eso había comprado aquel billete antes de ir hacia Arshan, firmando así una retirada que en ese momento era difícil de entender. Ahora, en el tren, ya de camino, comprendía que huía más que viajaba y que no era del frío de quién escapaba, sino más bien de la soledad que auguraba en esos lugares distantes, y tal vez de un ligero agotamiento en el viaje. La dinámica de un viaje así es completamente impredecible, y el tren, como una etapa de transición desde la que observar objetivamente las cosas, me servía para darme cuenta de aquello mientras contemplaba por la ventana una Siberia de la que ahora partía en lugar de llegar a ella. En realidad, quedaba mucho para que saliera de Siberia. Mi siguiente destino era Novosibirsk, nada menos que su capital y a pocas horas de Barnaul, geográficamente en el centro mismo de la región. El viaje desde Irkutsk era largo, pero en la vasta extensión de Siberia no resultaba suficiente para alcanzar la Rusia europea, para cuyos habitantes Novosibirsk era tan remota y auténticamente siberiana como cualquier otro de los lugares en los que había estado durante los últimos días. A lo largo de los tiempos, Siberia no siempre ha tenido los limites actuales, si es que puede decirse que estos existan más allá de lo meramente físico. La república de Saja al completo entra y sale de Siberia caprichosamente de un texto histórico a otro, e incluso el oriente ruso en toda su extensión se considera en ocasiones como parte integra de la región. A esto hay que sumar lo que el pueblo mismo considera como Siberia y lo que no, y hasta dónde se extiende la identidad siberiana, cuyas fronteras son aún mucho más difusas. Y por si esto fuera poco, está además la imprecisa definición, tanto geográfica como humana, de Siberia desde fuera, donde básicamente todo aquello que pueda identificarse con una llanura de nieve y algunas cabañas humeantes se considera como parte de la Siberia más auténtica. Poco antes de empezar este viaje, un amigo me envió un enlace a la página web de una empresa que orga153 nizaba viajes de aventura a zonas polares. Entre ellas, en la sección de Siberia, ofertaban una ruta por la península de Kola, una zona situada al norte de la parte europea de Rusia. Una imprecisión que no hacía sino reflejar lo desconocida que Siberia resulta, incluso en sus caracteres más fundamentales. Desde muchos puntos de vista, se puede decir que no existe una Siberia unánimemente definida, sino que para cada cual parece existir una particular en función de muchos parámetros distintos. Yo tenía la mía propia, que era más sentimental que geográfica, y que por alguna razón dependía no tanto de unas coordenadas como de un rumbo. Alejarme de Moscú significaba entrar en Siberia. Regresar hacia Moscú tras haber superado el ecuador emocional de mi viaje era salir de Siberia. Así de simple. Mientras dejaba atrás Irkutsk y el Baikal, entendí que Siberia, al menos en mi propia definición, era uno de esos lugares que no quería abandonar, en el que no me importaría quedarme indefinidamente, pero que al mismo tiempo deseaba dejar atrás solo por el agridulce placer de echarlo de menos. Aún allí, imaginaba ya la nostalgia que esos instantes causarían meses después, y el cambio de dirección parecía despertar los sentidos, ahora más atentos para recoger imágenes y sonidos, aguzados al máximo para formar recuerdos. Algo similar debió sentir Gagarin cuando empezó a descender de nuevo hacia la Tierra. Sea cual sea la dimensión del viaje, los regresos tienen la particular virtud de evocar sentimientos así. Volver sobre mis pasos había tenido otras consecuencias menos poéticas y en realidad sin mucha relación aparente, como por ejemplo la de haber perdido mi suerte en los trenes, que ahora parecían vengarse de mí por elegir aquel rumbo. Malacostumbrado a trayectos relajados, me encontré en un vagón viejo y apenas cuidado, y con una compañía que invitaba a retirarse y no salir de la cama en lo que duraba el viaje. El problema era que tenía una vez más la litera de abajo, que en este caso era más un castigo que un privilegio, y no me quedaba más remedio que convivir y socializarme, al menos en cierta medida. 154 El vagón no iba demasiado lleno, pero mi grupo de seis camas estaba completo. Junto a mí, cinco muchachos de unos 25 años vestidos con uniformes militares desgastados cuya única diversión parecía ser beber sin parar, hablar conmigo solo para comprobar cuántas palabras malsonantes conocía en ruso, y enseñarme algunas nuevas para después reírse al oírme repetirlas. Fui poco colaborativo y no les di mucha oportunidad de hacer estas dos últimas cosas, así que se centraron fundamentalmente en la primera y bajaron botella tras botella sin descanso, probando cada poco tiempo a invitarme por si me decidía a unirme a ellos. Pasé el inicio del viaje abstraído, leyendo o mirando el mismo paisaje repetitivo, intentando aislarme de la ruidosa celebración de mis compañeros. Poner de nuevo rumbo hacia Moscú parecía tener un precio. Se notaba en los atardeceres el tiempo que llevaba ya viajando. El sol se ponía más tarde y había más horas de luz, pero los días me parecían menos luminosos, como si incluso cuando el cielo estaba despejado no tuviera el mismo color brillante. Estaba recorriendo una ruta que ya conocía no solo de aquel viaje, sino de otros, pero que cada vez que la hacía tenía un cariz distinto. En aquel momento, me parecía simplemente más gris, sin que pudiera explicar bien el porqué. En las estaciones, escuchaba los sonidos del tren con atención a través del ruido del vagón. Los trenes se revisaban sistemáticamente en muchas paradas de un modo ridículamente básico, con un operario que pasaba y golpeaba las ruedas y los ejes con un martillo en el extremo de un mango largo. Aquello bastaba para comprobar el buen estado de la mecánica y de paso eliminar a base de golpes la nieve que hubiera podido acumularse. El sonido metálico tintineaba en las piezas más finas y retumbaba en las ruedas y piezas grandes, golpeadas con más energía, conformando una música en la que nadie salvo yo parecía reparar. Los chicos de mi alrededor seguían con su vida ajenos a mis pensamientos. A mitad de camino decidí que eran un enemigo demasiado numeroso al que resultaba mejor unirse. Mantenerme aislado de ellos requería esfuerzo y 155 acentuaba una sensación de soledad que en aquel momento no sabía bien como disfrutar. Me quedé mirándoles hasta que uno de ellos volvió a fijarse en mí y me invito a acompañarles en el siguiente trago. Estaban algo borrachos y yo completamente sobrio, pero era un problema de fácil solución. Le respondí que me sirviera un vaso, y lo hice con una frase en la que puse un buen puñado de tacos que sabría les gustaría escuchar. Al oírme, estallaron en risas y al instante me encontré sobre la mesita con un vaso lleno para mí solo. Quedaban aún muchas horas de viaje y, para bien o para mal, me acababa de convertir en uno de ellos. El Príncipe Vladimir de Kiev no era un hombre de fe. Durante los primeros años como regente de la Rus de Kiev, el germen de lo que más tarde sería Rusia, construyó templos paganos y vivió una vida lujuriosa alejada de toda virtud religiosa. Sin embargo, sus boyardos26 comenzaron a recomendarle establecer una religión para su pueblo, a semejanza de lo que sucedía en otras naciones vecinas. Los ritos paganos y las múltiples deidades de las tribus que su reino aglutinaba no eran tan convenientes para sus propósitos como un credo monoteísta, mucho más acorde con la figura que él mismo pretendía encarnar como único señor de sus territorios. Vladimir envió emisarios a esas naciones de su entorno para estudiar las posibilidades existentes y escoger un culto bajo el que guiar a sus súbditos, y acabo optando por el Cristianismo Ortodoxo para convertir a su pueblo. El relató vívido que algunos de sus emisarios hicieron a su regreso de Constantinopla, detallando el despliegue que la iglesia Bizantina había preparado para atraerles hacia su causa, fue determinante en la elección del Príncipe. No obstante, antes de tomar su decisión Vladimir valoró todas las opciones y descartó las restante por razones no todas ellas muy convincentes. El Catolicismo, traído por los alemanes, simplemente no le resultaba atractivo. Del Judaismo dijo que la pérdida de Jerusalen indicaba que habían sido 156 abandonados por Dios, y por tanto no eran adecuados para educar a su pueblo. Y el Islam, profesado por los búlgaros musulmanes del Volga, lo dejó de lado por razones que no tenían nada que ver con la fe sino con una costumbre que ya entonces constituía una especie de culto tan arraigado o más que cualquier otro: la bebida. A Vladimir le gustaba el Islam. Entre otras cosas, era más probable que pudiera seguir disfrutando de sus 800 concubinas si se decantaba por él que si lo hacía por el Cristianismo. Pero por desgracia para él, la actitud musulmana frente al alcohol era a todas luces un obstáculo insuperable. Vladimir se negó a abrazar el Islam porque, sencillamente, no concebía que su pueblo —y él mismo como parte de este— pudiera ser fiel a unas creencias que prohibían expresamente el alcohol. Sin este, su reino no parecía tener razón de ser. «Beber es el gozo de Rus», había dicho, y con esa sentencia que hoy se recuerda en Rusia mucho más que toda su labor política, había dejado sin más discusión descartada aquella alternativa. Faltaban entonces casi 500 años para que los monasterios rusos comenzaran a fabricar los primeros vodkas a partir de grano, pero el pueblo ruso ya apuntaba maneras para convertir a esa bebida en una de las piedras angulares de su identidad. Una vez que el vodka comenzó a producirse, su popularidad pronto superó a la de las entonces preferidas bebidas de menor graduación como la cerveza o el aguamiel, en parte gracias al esfuerzo del estado que tenía un fácilmente comprensible interés en ello. El monopolio que el estado ostentaba tanto en la producción como en la distribución del vodka dejaba unos beneficios que llegaron a suponer hasta el 30 % de sus ingresos, y suponía un filón que no podía ignorarse. La dependencia del pueblo del alcohol garantizaba la riqueza del zar y también de la aristocracia, que en algunas épocas pudo producir vodka a cambio del pago de ciertos impuestos, y en otras, como sucedió durante el reinado de Catalina II, tenía directamente el permiso exclusivo de producción sin necesidad de rendir ningún tipo de cuentas. La lección que los zares aprendieron acerca del poten157 cial económico del vodka se transmitió intacta —aunque a través de algunos periodos de liberalización— hasta la época soviética. El del vodka fue simplemente otro más de los monopolios del gobierno comunista, y al igual que lo había sido en tiempos zaristas, uno especialmente rentable. Por supuesto, el negocio se hizo siempre en detrimento del pueblo, que consumía cantidades suficientes como para enriquecer las arcas estatales, aunque también para dañar irremediablemente su salud, elevando unos niveles de alcoholismo más que preocupantes. El interés por combatir el alcoholismo en Rusia no es tan antiguo como el vodka. Solo a principios del siglo XX, con unas tasas de alcoholismo realmente alarmantes, se empezaron a promulgar medidas al respecto, tratando de controlar el consumo de alcohol. Algunas de ellas fueron eficaces, pero otras tuvieron efectos radicalmente opuestos. El intento de Gorbachov a mediados de 1985, restringiendo radicalmente la producción y la adquisición de vodka, pareció funcionar al principio, pero solo se trataba de un espejismo. Cuando el vodka de producción ilegal, de ínfima calidad y mucho más dañino, invadió el mercado, la situación no solo volvió a su estado anterior, sino a uno mucho peor. Hay quienes opinan que incluso hoy en día perduran en la población y la industria las huellas nefastas de aquel paso en falso. Intentar luchar contra el problema de un modo tan expeditivo no es una solución que Rusia pueda asumir. Para muchos, incluso si siguen un consumo moderado, beber es parte primordial de su propia esencia, hasta el punto de que no resulta difícil encontrar a quienes consideran «poco patriótico» llevar una vida abstemia en la Rusia actual. Al igual que en tiempos de Vladimir de Kiev, Rusia necesita el gozo de beber ahora y lo necesitó también sin duda para pasar los peores años de la etapa soviética. Privados de otras libertades, los rusos siempre han tenido al menos la libertad de poder emborracharse a placer como una vía de escape ante los muchos malos momentos de su historia, y han llegado a asumirla como algo inherente a su pueblo. Pocas libertades hay que los gobiernos rusos no hayan in158 tentado quitarles a sus ciudadanos en uno u otro momento de la historia, y esa es una de ellas. Y de haberlo intentado, es probable que no lo hubiesen conseguido. Con estos antecedentes, no es difícil entender por qué hoy en día un vaso de vodka en Rusia es mucho más que un mero trago sin significado, y constituye sin embargo una forma distinta de acercarse a los detalles de una historia y un pueblo que tiene en su bebida nacional tanto un orgullo como un estigma sin los que no sería posible entenderla. A la provodnitsa de aquel vagón, una mujer grande de unos cuarenta años, no parecía hacerle demasiada gracia que aquellos muchachos siguieran la tradición y se emborracharan bebiéndose una colección completa de botellas de vodka distintas casi sin descanso, pero les dejaba hacer siempre que no armaran demasiado escándalo. De cuando en cuando pasaba para controlar al grupo y poner algo de orden, y alguno aprovechaba la ocasión para pedirle otra nueva botella ahora que las reservas que traían consigo se habían acabado. Manteniendo su gesto de desaprobación, servía sin embargo diligentemente una tras otra las pequeñas botellas que ellos pedían, como si no tuviera más remedio y demostrando estar más que acostumbrada a lidiar con situaciones así. Se me quedó mirando cuando vino a traer una botella más. Yo estaba sentado en el extremo de la cama junto al pasillo, con las piernas estiradas, en silencio y tratando de asimilar el ultimo trago. Las otras veces que había pasado por delante me había encontrado aún solo, mirando por la ventana aislado del resto, y ahora al verme ya dentro de aquella pequeña y predecible vorágine de vodka y tipos rudos su mirada parecía indicar cierta desaprobación y al mismo tiempo algo de pena, como si se entristeciera de verme atrapado en aquel grupo. Lo cierto era que, después de un inicio de viaje poco alentador y más bien triste, empezaba a disfrutar del trayecto e iba dejando atrás mi melancolía con cada nuevo tramo del recorrido. Tal vez fuera solo el efecto del vodka. Dos hombres mayores se unieron al grupo poco después que yo lo hiciera. Ambos guardaban en su equipaje 159 una botella y algo de comida que llevarse a la boca tras cada trago, y lo pusieron encima de la mesa como primer gesto. Después de aquello, tardaron poco en integrarse en el grupo, y me dieron algo de conversación distinta a la del resto, más pausada. Uno de ellos propuso un brindis. Pese a que va perdiéndose entre los más jóvenes, la costumbre de brindar en Rusia es un ritual rodeado de cierta mística, que no busca sino añadir un poco de profundidad a algo tan superficial como emborracharse sin sentido, y trata de ocultar en la medida de lo posible la obvia vulgaridad del acto de beber. Beber sin pronunciar un brindis de vez en cuando, o si uno no come algo en cada trago, es visto como una práctica cuestionable que indica que uno solo lo hace por el mero hecho de beber, comparable a hacerlo en solitario y sin la coartada de unos amigos junto a los que compartir una botella. Resulta curioso cómo el ideario ruso en torno al vodka está lleno de elementos así, de justificaciones que son necesarias para revestir el rito de beber vaso tras vaso hasta convertirlo en una costumbre respetable y digna, o al menos para creer que lo es. Los brindis rusos suelen ser largos y poéticos, y se extienden durante minutos si quien lo pronuncia esta versado en estas lides —algo habitual entre los de mayor edad—, tiene una cierta proclividad a los discursos engolados —algo habitual en esos bebedores cultos que abundan en Rusia— o bien lleva ya encima suficiente cantidad de alcohol como para destapar su vena literaria —algo que acaba sucediendo siempre tarde o temprano—. Aquel hombre no era excesivamente prolijo en su discurso, pero empleó un minuto al menos para brindar por nuestra reunión, buena parte de él mencionando como era previsible mi presencia allí y celebrándola como buena señal. No hay mejor motivo para un brindis ruso que contar con un extranjero a la mesa. Tener a alguien de fuera compartiendo una botella de vodka es una representación perfecta de la hospitalidad de la que los rusos son capaces, o de lo reconfortante que puede ser un momento de compañía como aquel, ambas cosas dignas de ser alabadas y glorificadas como antesala de cada nueva 160 ronda de bebida. Además de brindarse por la presencia de un visitante, otra costumbre inevitable es ceder el turno a este para que pronuncie su propio brindis, independientemente de si tiene o no habilidad para ello, o incluso de si habla el idioma o lo desconoce por completo. Yo no era particularmente bueno en aquello, pero a base de haber escuchado ya muchos brindis tenía mi pequeña colección de clichés y frases a las que recurrir cuando era necesario. Juntándolas todas ellas, brindé por la buena compañía, Rusia, Siberia, y la suerte de habernos encontrado en aquel tren, entre muchas otras gastadas formulas que siempre surtían buen efecto, antes de coronar mi intervención con el favorito en estas ocasiones y culminar aquella parrafada brindando por la amistad entre los pueblos. Coseché un aplauso ruidoso y unos tragos impulsivos por parte del resto, que parecían haber cobrado nuevas energías tras escucharme. La provodnitsa estaba cerca y escuchó mi discurso con una sonrisa en los labios, y se retiró después dejándome una nueva mirada llena aparentemente de comprensión, que, sin embargo, una vez más no supe interpretar del todo. Los chicos estaban todos ellos sentados junto a la mesa, y habían cedido los asientos laterales de la ventana a los hombres mayores. Después de beber, parecían tomarse un descanso mirando por la ventana, callados, como un momento de calma tras la oratoria del brindis. Las zonas que atravesábamos alternaban árboles helados, claros de nieve blanca, casas de madera dispersas y algunas pequeñas poblaciones con construcciones de ladrillo feas, mal rematadas. Contemplar el paisaje seguía siendo el pasatiempo perfecto para un viaje como aquel que, lejos de hacer monótona la vista, la dotaba de nuevos matices en cada ocasión. La velocidad del tren aparentaba ser aún menor que la habitual, y podía detenerme en los detalles de algunas estaciones por las que el tren pasaba sin pararse, que apenas eran un edificio y una señal vieja. Muchas de ellas ni siquiera tenían nombre, solo identificadas con un punto kilométrico. Un hombre de la militsia pasó haciendo su ronda por los 161 vagones y echó una mirada desganada sin casi detenerse. Nadie pareció prestarle mucha atención. Yo me callé para que no se fijara en mí e hice un ridículo intento por parecer sobrio, y él siguió su camino como si no hubiera reparado en nuestro grupo. No aparentaba tener mucha intención de comprobar nada, sino simplemente de deambular de un lado a otro, pero yo no tenía ganas de tener que enseñarle mi pasaporte y afrontar la casi inevitable discusión sobre la validez de este que vendría después. La militsia en los trenes es mucho más insidiosa que a pie de calle. Instigar a unos viajeros sin opción de escapar de su acoso resulta más sencillo y además incluso anima las largas horas de viaje de unos hombres aburridos que pasan días a bordo del tren sin más que hacer que mantener a raya a algún que otro borracho rebelde. La última vez que me había encontrado con ellos en mi anterior viaje, camino de Moscú como ahora, había acabado en un compartimento con dos oficiales con mucho tiempo libre, que solo tras una hora de regateos y preguntas indiscretas sobre mi viaje, y previo pago de 300 rublos, me dejaron regresar a mi plaza. Acabé pagando sin encontrar otra solución cómoda a aquel callejón sin salida —quedaban casi un par de días de viaje por delante—, y viendo que la cantidad era escasa. En cierto modo, resultó un precio no tan elevado por un rato de diversión y una experiencia curiosa. O al menos así me gusta verlo, tal vez para justificarme por haber cedido en aquella ocasión como un turista fácil. Vi como se perdía camino del siguiente vagón, donde lo más seguro es que tampoco encontrara nada que hacer y pasara desapercibido entre grupos similares de viajeros ociosos. Después volví a fijarme en el paisaje y miré cómo se iban quedando atrás más retazos de aquella Siberia de la que seguía siendo extraño despedirse. Cuando volví a mirar hacia el interior, uno de los chicos estaba terminando de llenar mi vaso de vodka una vez más. No es fácil para el hombre que nació en Siberia, ser tierno en la agitada tempestad. —VASILI F IODOROV [...] —but then, tranquility is not one of Russia’s virtues. —J EFFREY TAYLER . River of no reprieve. rusos gustan de contar la edad de sus ciudades y celebrar cada aniversario como si de la fiesta de cumpleaños de un niño se tratara. Las calles se adornan ese día con carteles que celebran un año más en la vida de la población y proclaman orgullosos la cifra exacta transcurrida desde su fundación con frases algo cursis como «¡Feliz 542 cumpleaños, mi querida ciudad!» colgando de las paredes de edificios grandes y pequeños. Aunque toda ciudad del mundo tiene su día del año en que festeja de un modo su historia, y las rusas no son una excepción, allí las cifras cobran un significado especial en ese día, ya sean ciudades ancianas con un largo camino a sus espaldas o asentamientos recientes que obedezcan no más a algún capricho estratégico–político de la era soviética. Todo ruso conoce la fecha exacta en la que se fundó su ciudad y tal vez la edad de algunas poblaciones vecinas y, sin saber a ciencia cierta el porqué, asume ese dato como relevante. Comparada con otras ciudades rusas, Novosibirsk es aún muy joven. Por las calles podían verse aún algunos carteles de la última celebración que festejaban sus 106 años de vida, una cifra ridícula al lado de los más de 1000 años de L OS 163 Kazán o los 860 de Moscú. Sin embargo, nadie puede negar que la ciudad ha sabido sacarle partido a tan corto periodo de tiempo, habiéndose convertido en la tercera ciudad de Rusia y ostentando la capitalidad de Siberia, una región en la que, en términos de talla y poder, no tiene prácticamente rivales. La estación de trenes de Novosibirsk es un buen ejemplo de la prosperidad de la ciudad. Las salas de espera son enormes y con asientos modernos aceptablemente confortables. El edificio tiene un interior nuevo y decorado con algunas plantas, y en el exterior hay un gigantesco panel luminoso que, no sin cierto afán de ostentación, informa de la hora, la temperatura o la velocidad del viento, entre otras cosas. La mayoría de las estaciones rusas tienen un espacio donde pernoctar, conocido como habitaciones de descanso, donde resulta relativamente económico pasar la noche en una habitación compartida, y donde a veces puede incluso pagarse por horas. En lugar de eso, la de Novosibirsk tenía su propio hotel dentro del mismo edificio, aunque no era difícil adivinar que también aquello no era sino mera apariencia, y que esa denominación era un simple juego de palabras para esconder bajo un nombre más elegante las mismas facilidades que otras estaciones —menos refinadas, eso sí— ofrecían. Decidí probar suerte e intentar alojarme en la estación, probablemente más asequible pese a su inusitado buen estado, y con toda seguridad menos deprimente que la oferta hotelera de una populosa ciudad como aquella. No tenía intención de quedarme mucho tiempo en la ciudad, así que era una buena opción, y siempre podía después moverme a algún hotel en caso de que quisiera pasar más días. Me recibió una mujer atenta que me dijo que estaban completos, pero que si quería podía pagar por 12 horas y usar la cama por la noche, cuando quedarían sitios libres. Acepté y le pedí si podía guardarme el equipaje hasta entonces. Con el clásico rictus de negación ruso, me dio a entender que aquello no entraba dentro de sus cometidos, y me dirigió diligentemente a la consigna de la estación. Comparada con la mayoría de recepcionistas con las que había tratado, 164 aquella era de las más amables, así que no protesté y seguí sus indicaciones. La consigna eran tres especie de habitaciones enjauladas tras una reja de barrotes con una luz amplia entre sí, cada una de ellas custodiada por una mujer, y situadas en el sótano del edificio. Me acerqué a la primera de ellas y la mujer al verme vino rápidamente hacia mí negando con la cabeza y diciéndome que no podía dejar así la mochila. Sorprendido, la miré con cara de extrañeza esperando una explicación. —¡Los valenki27 ! —se limitó a exclamar mientras señalaba con la mano abierta y la palma hacia arriba. Mi calzado no era demasiado cálido y había comprado unos valenki para mis días en el Baikal, más abrigados para aquellos largos paseos sobre nieve y hielo. Ahora en la ciudad no me eran tan necesarios, así que los llevaba enganchados en las cintas laterales de la mochila, uno a cada lado, y aquello parecía constituir una irregularidad de suficiente calibre como para que no pudieran aceptar mi equipaje. Al oír las voces, las encargadas de las otras dos jaulas abrieron sus portezuelas para asomarse, e inmediatamente confirmaron con rotundidad las palabras de su colega. Echaron además una mirada curiosa a mis valenki. Era un calzado propio de las zonas rurales, y que alguien de mi edad lo llevara consigo en una ciudad como aquella, aunque no lo tuviera puesto, era algo que resultaba poco corriente. Otro de tantos detalles que me delataba como turista, aunque a aquellas alturas no me importaba ya demasiado. —Puede dejarlo, pero tendrá que pagar triple —dijo una de ellas—. Eso son realmente tres piezas. Las otras dos asintieron con la cabeza al oírla y me lanzaron una mirada acusatoria. Me sentí como si hubiera intentado dejar un paquete explosivo en lugar de una mochila. Deshice el equipaje y lo volví a hacer cuidadosamente, tratando de aprovechar al máximo el espacio para que hubiera suficiente hueco para meterlo todo dentro. Las mujeres me observaban con el mismo aire inquisitorio, con la 165 actitud del profesor que está enseñando a un niño irreverente una lección básica de buenos modales. Cuando conseguí meterlo todo dentro, me volví hacia ellas y eran tres personas distintas, con rostros de satisfacción, que sonreían y asentían con la cabeza felicitándose a sí mismas. Inevitablemente, me vino a la mente el episodio de aquella noche en Arshan y todas las demás historias sobre las caras ocultas de cada ruso. Entregué la mochila y la mujer me indicó donde dejarla. Las otras dos volvieron a entrar en silencio en sus jaulas. Pagué y me advirtió que no me retrasara o tendría que pagar otro día más, con una sonrisa que un minuto antes hubiera considerado imposible en ella. Tomé la ficha del resguardo y le dije que no me retrasaría. Después me fui a pasear por la ciudad. La manera rusa de hacer las cosas es muchas veces extraña e incomprensible, pero seguirla al pie de la letra puede tener resultados fantásticos. Desconocer u obviar detalles aparentemente irrelevantes como aquellos puede ser visto como un intento de ir completamente contracorriente o como el desconocimiento de algo fundamental que merece ser sancionado. Pero aun siendo algo a sus ojos tan básico, conocer y observar esas pequeñas costumbres puede despertar en un ruso un sentimiento de bienestar digno de agradecer. No son muchas las maneras de arrancarle una sonrisa a un empleado ruso. Aquella era sin ninguna duda una de ellas. En el exterior de la estación, algunos hombres pululaban por la gran plaza anunciando con voz desganada pisos que se alquilaban por días e incluso horas. En una ciudad como aquella, eran muchos los que llegaban a resolver algún negocio breve, completar algún papeleo en la siempre desesperante burocracia rusa o, sencillamente, pasar unas horas de camino hacia algún otro lugar. A primera vista, la ciudad tenía poco que ofrecer. Los edificios más viejos carecían de todo atractivo, ni siquiera ese decadente encanto de los bloques soviéticos más añejos, y los de reciente construcción rivalizaban entre sí en mal gusto y discordancia con el entorno, sin que pudiera encontrarse nada nuevo que se integrara al menos ligeramente 166 con el resto. Algo aparentemente no muy difícil a juzgar por la monotonía que lucían las construcciones de más edad. El poco interés de Novosibirsk como lugar que visitar no tenía tanto que ver con su corta historia como con lo variado de esta. Era una ciudad capaz de cambiar rápido, de evolucionar a grandes pasos cuando era necesario. En realidad, llevaba haciéndolo desde siempre, y era ese cambio el que la hacía perder en el olvido lo poco de su historia que podía resultar de valor. Otras ciudades recientes de Siberia avanzan mucho más despacio incluso hoy en día, aún ancladas en su pasado y con prácticamente la misma imagen que años atrás. Son esas ciudades de aspecto deprimente y gris, de habitantes que aún lanzan miradas extrañas haciendo que uno no se sienta como un visitante, sino como un sujeto sospechoso no bienvenido. Y es que no resulta tan sencillo dejar atrás los años de KGB y estricta vigilancia, de aislamiento con un exterior desconocido y distante. Si uno lee algún relato de viajes por Rusia, es probable que se encuentre en el prólogo con unas líneas en las que se advierte que los nombres de los personajes han sido cambiados para preservar su identidad, por petición expresa de estos. Un inocente libro como este se convierte en algo que temer, pues recoge opiniones que no todos parecen tener tan claro que ya pueden expresarse con seguridad hoy en día. La preocupación paranoica por la privacidad que caracterizaba a los ciudadanos de entonces ha desaparecido ya en parte, pero siguen quedando en las viejas generaciones los rictus desconfiados y las miradas inseguras, y son fáciles de advertir y de comprender a la luz de esa historia. Yo sentía una extraña atracción por esas ciudades adustas cuyo aspecto no invita a visitarlas, tanto mayor cuanto más desangeladas fueran sus calles y tristes sus edificios, pero Novosibirk era bien distinto de todo aquello, un lugar donde solo quedaban las huellas vacías de su peor pasado y en cuyas calles la gente era simplemente indiferente, con la clásica frialdad de los hombres de ciudad de cualquier lugar, no más. Pensé que a aquella ciudad le faltaba sobre todo humil167 dad. Sin llegar a la opulencia inalcanzable de Moscú y sus mismos habitantes, tan exagerada que a veces incluso podía tener encanto, bastaba un breve paseo para apreciar que Novosibirsk suplía con una actitud en cierto modo prepotente su carencia de historia y atractivo, pretendiendo ser lo que no era, tal vez para ocultar que, más allá de su importancia económica y su tamaño, no había mucho más allí de lo que poder sentirse orgulloso. Aquella era una ciudad para otro tipo de siberianos distintos a los que yo había conocido, tal vez aquellos que no aborrecen sino que admiran Moscú, y de algún modo, aunque con escaso éxito, tratan de replicar allí lo que les atrae de esta. Encontré una exposición de esculturas de hielo y nieve cerca del centro, una agradable muestra de espontaneidad en medio de un lugar falto de frescura. Aparte de eso, no parecía fácil disfrutar de algo más que un paseo acelerado, así que decidí escaparme y buscar refugio en la orilla del Obi. Me alejé del centro hacia el río viendo como los poco seductores edificios de la ciudad se transformaban en irregulares bloques que formaban una especie de polígonos industriales, apenas transitados y con calles que en muchos casos no tenían aceras. A lo lejos podía verse un gran puente bajo el que se intuía el Obi, y el camino hacia él era una sucesión de finos senderos sobre la nieve que cruzaban aceras, zonas sin construir, medianas y en un par de ocasiones peligrosamente la carretera de entrada a la ciudad, atestada de coches en hora punta. Muy distinta de la imagen que recordaba de su paso por Barnaul, el cauce estaba como abandonado a su suerte, cual un elemento innecesario del paisaje. La nieve sobre el hielo estaba intacta, pero sin esa tranquilidad reposada de entonces, sino que parecía paralizada por la congoja de aquel enclave, entre el paisaje de fábricas, coches y estrés matutino. Tampoco aquel era un lugar donde quedarse mucho tiempo, así que volví hacia el centro para cambiar el rumbo de aquel día. 168 Cuando me bajé de la marshrutka en algún lugar del centro de Akademgorodok, apenas 20 minutos después de montarme en ella, tenía ya la sensación de estar en otra ciudad. A decir verdad, a mitad de camino, viendo el paisaje por las ventanillas, me sentía ya en un lugar distinto, muy diferente a ese Novosibirsk poco reconfortante del que venía. Akademgorodok —que puede traducirse como «Ciudad Académica»— es una denominación bajo la que se suelen recoger los barrios de las grandes ciudades en los que se concentran los centros universitarios. Junto con los Studgorodok —Ciudad de Estudiantes—, representan la parte de las urbes rusas donde la vida académica tiene lugar. El Akademgorodok de Novosibirsk es, no obstante, distinto de la mayoría de los de otras ciudades. Aunque oficialmente es una parte más de la ciudad, en realidad tiene una identidad propia y puede decirse que más que un apartado académico dentro de esta es un verdadero reducto autosuficiente de ciencia y saber, con un pasado propio donde buena parte de la historia rusa reciente puede explicarse desde el punto de vista del mundo científico. Cuando en Rusia se habla de Akademgorodok sin precisar una ciudad concreta, se está hablando de esa ciudadela de saber a la orilla del Obi, y no de otra de las muchas zonas académicas en otras tantas ciudades de Rusia. Si Novosibirsk es una ciudad joven con poco más de un siglo de vida, su Akademgorodok, sea como simple barrio o como población por derecho propio, es todavía más reciente. Sin embargo, comparte con aquella una historia rápida e intensa en la que, pese al corto periodo de tiempo, ha logrado alcanzar un lugar importante dentro del panorama ruso. Fundada en 1958 en mitad de un denso bosque prácticamente inhabitado, y junto mar del Obi, un lago artificial en el río del mismo nombre, Akademgorodok se creó con el objetivo de alojar las mejores facilidades para la práctica científica y, especialmente, a los mejores científicos. Las elites intelectuales habitaban una población que no tardó en convertirse en bastión de la ciencia soviética, y que creció hasta lograr un estatus inmejorable dentro de la 169 comunidad científica de aquel entonces. La ciudad tiene un diseño moderno y la huella soviética, aunque innegable, se presenta de una forma más atractiva, demostrando que también en el planteamiento del lugar se puso inteligencia, incluso en aquellos tiempos en que algo así no resultaba siempre sencillo. Las calles son amplias y los edificios, pese a su aspecto adusto, no son de gran altura y no resultan tan intimidantes. Las aceras son anchas y con vegetación, e incluso en algunas zonas hay carriles–bici, un detalle de urbanismo impensable en el resto de Rusia. Una de las ventajas de las que gozó Akademgorodok en su época de máximo esplendor fue existir ligeramente al margen del poder central, pudiendo guiar su labor científica con una cierta libertad, a buen seguro bien apreciada por los miembros de su comunidad. También aquellos no ligados directamente al mundo científico encontraban en Akademgorodok menos trabas para sus actividades, y artistas y pensadores podían expresarse sin apenas impedimentos, prácticamente ajenos a la censura que imperaba en el resto del país. Y, aparentemente, también los urbanistas de entonces disfrutaron de una libertad similar al diseñar la ciudad, que en este caso es de agradecer al visitarla. Aunque mantiene parte de su prestigio, Akademgorodok no es ya el enclave privilegiado de aquellos tiempos, y hoy es a partes iguales un símbolo de aquel glorioso pasado y un monumento revelador sobre cuanto queda y cuanto se ha perdido en la academia rusa actual. No solo la ciudad, sino la universidad rusa como tal ya no es ni de lejos lo que era antes. No goza de la importancia de otros tiempos y, sobre todo, no dispone del imprescindible apoyo económico, que ha pasado de ser abundante a ni siquiera alcanzar para la supervivencia de las instituciones y, mucho menos aún, de los profesores. La de profesor es una profesión que no aporta ya el reconocimiento social de entonces y cuyos beneficios económicos son exiguos, al tiempo que uno va viendo como todo aquello mengua, cada vez alejándose más de esos tiempos en que la academia era orgullo y pilar básico de una sociedad. Quizás por ello el ámbito universitario sea uno de los más nostálgicos, donde se congregan 170 en mayor número quienes echan de menos los tiempos soviéticos cuando todo era bien distinto para los hombres de ciencia y saber. Visitar los edificios de las universidades rusas es una experiencia en sí misma, y Akademgorodok ofrecía mucho donde elegir. Pese a no figurar como tales en los destinos de la mayoría de viajeros, las universidades son puntos de interés excelentes, llenos de información sobre la historia de las ciudades y las costumbres rusas, y en ellas se respira un ambiente peculiar que puede transportar a uno a otro tiempo y arrojar una luz distinta sobre los lugares. En Akademgorodok, la universidad está en un correcto punto de equilibrio entre el pomposo prestigio de los centros de Moscú y las carencias evidentes de los de otras ciudades, y guarda un sinfín de lugares en los que poder recrear parte del papel real que la universidad rusa juega hoy en día. La lista de centros de Akademgorodok está adornada con exóticos nombres como el Instituto Budker de Física Nuclear, el Instituto de Física del Laser o el Instituto de Citología y Genética, que dan una buena idea de la especialización de la formación en sus aulas. Pasada la entrada, y una vez que uno deja atrás denominaciones esotéricas y auras de ciencia futurista, lo que realmente hay no es sino la misma maquinaria burócrata de toda institución rusa —por supuesto con su inevitable entramado de sobornos, donde la gran mayoría de profesores acepta rublos en lugar de preguntas correctas en un examen—, y una falta de medios que se asume ya como algo inevitable. Probé a entrar en uno de aquellos edificios, animado por los grupos de estudiantes que se dejaban ver por los alrededores. Desde fuera, el ambiente parecía el típico de una universidad cualquiera en cualquier lugar del mundo. El vigilante de la entrada no dijo nada y me miró con poco interés. Por los pasillos, se congregaban grupos ruidosos de estudiantes, junto a paneles en las paredes con fotografías de sus profesores y de académicos relevantes, que aparecían muchos de ellos con uniformes llenos de galones. Aquella era otra de esas pequeñas costumbres de antaño que parecía difícil cambiar. En edificios institucionales o incluso 171 en la misma calle, paneles como aquellos ponían rostro a los personajes más destacados de una sociedad a la que supuestamente habrían de servir como referentes. Todavía quedan en muchas ciudades los murales en mitad de plazas y avenidas donde pueden verse los retratos de aquellos que han recibido la distinción de Héroes de la Unión Soviética, la máxima condecoración otorgada entonces, o los denominados «Paneles del Honor», que muestran a los miembros de la comunidad local cuya sobresaliente labor es digna de ponerse en conocimiento del pueblo. Aunque ya no se actualizan, siguen ahí, honrando a su particular manera y dejando en el paisaje urbano su particular impronta. Al inicio de la era soviética, existía también una versión negativa de aquellos murales, el denominado «Panel Negro», una suerte de lista negra donde se exhibían para escarnio público las identidades de borrachos, maleantes e indeseables. Estos paneles, sin embargo, dejaron de existir pronto, tal vez porque, aunque fuese un castigo menos elegante, resultaba más sencillo y práctico deportar a los susodichos a algún gulag en lugar de andar poniendo sus fotos sobre un mural. Era la hora de la comida, así que hice un recorrido breve por el edificio, subí y bajé algunas escaleras, y después intenté encontrar el comedor, aprovechando así la visita para comer algo barato. La mayoría de la gente parecía ir en la misma dirección, así que simplemente me uní a la masa. Por el camino, se notaba en los pasillos el paso del tiempo y podía intuirse la prestancia original del edificio, que con los años se había convertido en una decrepita elegancia, pese a que estaba mejor conservado que la gran mayoría de construcciones de su clase. El comedor era amplio y rugía con el bullicio de estudiantes en hora punta. Me puse a la fila para coger algo de comer. Al otro lado de la barra había tres mujeres jóvenes a las que uno iba pidiendo lo que quería en cada zona, ataviadas las tres con el clásico uniforme azul y blanco de dependienta soviética, y con ese rictus de indiferencia también propio de aquel entonces, la actitud de quien no considera estar dando un servicio sino solo transfiriendo 172 una mercancía. Las paredes estaban pintadas de un triste gris satinado, capas y capas de pintura densa que parecían haber sido puestas con el convencimiento de que habrían de durar por siempre. Me recordaba a algunos de esos hoteles viejos en bloques estalinistas que a la vista resultaban por completo inamovibles, donde nada parecía poder cambiar aunque pasaran los años. Todo aquello contrastaba con la fila de estudiantes y su estilo actual, hablando por sus teléfonos móviles mientras pedían y alejándose hacia las mesas como huyendo de aquel pasado. Parecía que a este lado de la barra la vida discurriera normalmente mientras que al otro todo siguiera igual, anclado en la confiable eficacia del viejo sistema. Cogí un plato de solyanka28 , algunos trozos de pan y un cuenco de ensaladilla, y le pagué la cantidad debida a la mujer de la caja, que por supuesto gastaba el mismo semblante que las otras. Después busqué un sitio libre en alguna de las mesas. Escogí un lugar junto a dos chicos en apariencia mayores que el resto, tal vez de mi edad, uno de los cuales tenía una larga coleta rubia. Les pregunté si podía sentarme con ellos y asintieron mientras retiraban ligeramente sus bandejas para hacerme hueco. Más acostumbrados tal vez a la presencia de extranjeros, especialmente en una ciudad así, los estudiantes son, sin embargo, más curiosos que el ruso medio y algo más abiertos, como corresponde su edad. Aquellos dos no eran una excepción. Aún estaba con la ensaladilla cuando el de la coleta empezó a preguntarme. —¿Estudias aquí? —No. Estoy solo de paso. Viajando—. Pareció gustarle mi respuesta. Su compañero era más callado, pero escuchaba con atención. Ambos eran estudiantes de doctorado que completaban allí sus estudios. Habían terminado ya su comida, pero se quedaron a seguir charlando conmigo. Era una señal clara de que les resultaba interesante. En Rusia, la sobremesa no es una costumbre muy extendida, y menos aún si no hay vodka de por medio. Aquellos no tenía aspecto de ser muy aficiona173 dos a la bebida, pero sí a curiosear en las historias de un visitante de fuera cuando tenían ocasión de ello. —Si quieres te podemos enseñar el instituto —dijo el del pelo corto cuando terminé. El de la coleta asintió con la cabeza y me miró, haciendo ver que le parecía una buena idea. Acepté la invitación poniendo cara de interés. Guiado por ellos, visité algunos laboratorios sencillos, muchos con instrumental actual pero con aspecto de estancias viejas, de lugares consagrados a metodologías antiguas, donde solo la ciencia más fundamental parecía encontrar hueco. En buena parte de ellos había hombres mayores que ellos me presentaban, estrechaban mi mano y tal vez dedicaban un par de minutos a explicarme sin mucha emoción algunos de aquellos aparatos. Cuánto había cambiado el trabajo de aquellos hombres y, sobre todo, la importancia de este, era algo que no me atreví a preguntar, pero que me hubiera gustado saber en aquel momento de primera mano. Después de aquello bajamos hasta la planta baja, en la que se encontraba el despacho donde uno de ellos trabajaba. Era el clásico despacho de profesor de universidad, repleto de libros y artículos, con una mesa gastada al fondo en la que los papeles desordenados apenas dejaban espacio, y con un ordenador viejo en una esquina, incómodamente dispuesto como lugar de trabajo adicional para un estudiante, utilizado en este caso por uno de mis particulares guías. El profesor en cuestión era diferente a los anteriores, afable y enérgico, y se levantó veloz de su asiento al verme llegar, como si ya me conociera y estuviera esperando mi visita. Era mayor pero tenía un rostro joven y bien conservado, y se movía ágilmente. —¿De España? —preguntó con ojos de sorpresa. —Eso es —respondí. Mantuvo su cara de asombro y miró hacia ellos, que pusieron cara de sentirse bien al ver que habían traído a un visitante que aparentemente agradaba al profesor. Estuvimos un rato en el despacho, pero me mantuve al margen mientras ellos discutían sus asuntos, y curioseé 174 los libros disimuladamente. La mayoría eran grandes volúmenes sobre plantas, aunque había algunos más pequeños. Todos estaban en ruso. —Coge los que quieras. Puedes mirarlos, no tengas vergüenza —dijo el profesor al verme. Tomé un par de los que tenían un aspecto más antiguo y los hojeé por encima. Tenían fotos viejas de plantas y paisajes, en blanco y negro sobre un grueso papel satinado. Estaba a punto de irme para no molestar ya más, cuando el profesor se dirigió hacia mí. —¿Tienes algún plan para mañana? Pensé durante un momento. Realmente mi plan era comprar esa misma tarde un billete para irme de allí al día siguiente, pero tal vez tuvieran algo interesante que ofrecerme. Sin darme tiempo a responder, interpretaron mi silencio como una negativa. —Por la mañana vamos a ir a los cultivos de bayas en el jardín botánico. Yo hago mis trabajos allí. Si quieres, puedes venirte —se apresuró a decir el de la coleta. La propuesta sonaba bien. —¿Por la mañana temprano? —respondí intentando hacer algo de tiempo y no aceptar tan rápidamente su invitación. —Sí, pero no demasiado temprano —dijo el profesor sonriendo. —Entonces sí, me apunto. Se miraron aparentemente satisfechos. Después me dieron la mano antes de seguir con sus asuntos. Les dejé y me fui a dar un paseo por la manzana, comí algo y luego puse rumbo de nuevo hacia el triste Novosibirsk. Pasar la noche en la habitación de descanso de una estación de tren es muy distinto a hacerlo en un hotel o incluso en una habitación compartida en alguna pensión. Es más parecido a estar aún en el tren, un tren que no se mueve y con compartimentos algo más anchos, pero un tren al fin y al cabo, donde gentes que se mueven a distintos 175 lugares comparten tiempo y espacio y, la mayoría de las veces, también experiencias e historias. Resulta obligado preguntar a los compañeros hacia dónde van o de dónde vienen, qué les lleva hacia ese destino y qué les trae hasta aquí, y a partir de ello construir conversaciones y compartir de igual modo comida o bebida. En mitad de la noche uno puede oír cómo alguien abandona la habitación o entra un nuevo huésped, del mismo modo que un tren se detiene en una estación y se escucha el subir y bajar de pasajeros, y las habitaciones a veces dan a los andenes y de fondo se oye sin descanso el traqueteo de los trenes. Mi habitación de aquella noche en la estación de Novosibirsk estaba vacía cuando llegué, aunque las otras camas estaban desechas y había bolsas y equipaje a sus pies. Al cabo de un rato, un hombre mayor entró llevando en la mano pan y algo de comida. Me dio la mano y se presentó. —Me llamo Víctor —dijo. —Yo también —le respondí sonriendo, y puso una cara de exagerada pero divertida sorpresa. —¿Ruso? —Español —Pues tienes un nombre ruso. —Es un nombre latino —le dije con un gesto amistoso para suavizar que le estaba contradiciendo. —¡De origen latino, pero Víctor es un nombre típicamente ruso! —respondió rápidamente sin dejar de sonreír, como si no fuera posible discutir aquello, aunque en su rostro se veía que en realidad lo que le gustaría sería una interesante discusión sobre ese tema o cualquier otro por banal que fuese. Se quedó un instante esperando una respuesta por mi parte, pero yo solo le miré y me encogí de hombros, y aquello pareció divertirle más aún. En lugar de decir nada, se retiró hacia su cama. Llenó de agua una taza y enchufó una pequeña resistencia para calentarla. Después sacó una bolsita de té y la puso cerca, lista para ser sumergida cuando el agua hirviera. Estuvimos hablando un par de horas antes de dormir. En las otras camas había dos chicos más jóvenes que llega176 ron poco después, pero no se unieron a nosotros. Simplemente saludaron y se tumbaron en sus camas, uno de ellos a leer y el otro a escuchar música. El hombre me ofreció comida y té, pero yo ya había tomado algo antes y rechacé su invitación, algo que no pareció disgustarle demasiado y apenas insistió. Sacó una pequeña navaja y cortó pan y algo de embutido. Mientras comía seguía hablando, despacio pero sin pausa, contándome pequeñas historias que esperaba que yo continuara. —Conoces más Rusia que la mayoría de los rusos. Yo, por ejemplo, nunca he estado en el Baikal —dijo. Su voz tenía una sinceridad entrañable que ayudaba a dar ritmo a nuestra conversación y la hacía más sencilla. Me quedé callado un instante, buscando una respuesta adecuada que parecía escapárseme. —Pero me queda aún mucho por ver —añadí. —Por supuesto, Rusia es enorme. Ahora fue él quien se quedo un momento pensando. —¿Sabes? En este país tenemos de todo: tierra, materias primas, una naturaleza increíble. Pero, ¿sabes qué nos falta? Te lo voy a decir: inteligencia. No tenemos la inteligencia suficiente para usar todo eso. ¿No te parece? Me miró fijamente y me mantuve callado, esperando que fuera una pregunta retórica y no tuviera que responderle a aquello. No quería contradecir su teoría, pero confirmarla tampoco sonaba demasiado bien. Le miré aguardando a que continuara con sus ideas. —Tenemos gente inteligente, pero en este país no hemos tenido más que guerras, una tras otra. Y la guerra se lleva a los inteligentes, así que nos quedamos los que no sabemos hacer mucho. Mírame a mí—. Se llevó las manos al pecho y se rió—. Pero si estuviera en buenas manos, sería mucho mejor de lo que es ahora. Rusia es un país fantástico. Su planteamiento era tan curioso que ni siquiera me paré a pensar en lo descabellado o acertado que resultaba. La evolución seguía, según él, una dirección distinta en Rusia, donde los más preparados desaparecían en lugar de sobrevivir. Y él no estaba destinado a jugar otro papel que 177 el de amar su país y ser consciente de un potencial que solo otros podían sacar adelante. —Todo podría ser mejor en todos sitios. A mí no me parece que esto esté tan mal. Quizás no sea tan fácil aprovechar lo que hay —fue lo único que acerté torpemente a decir. Me miró con un gracioso brillo en los ojos y se echó a reír negando con la cabeza. Me sentí algo ridículo intentando ser demasiado condescendiente, pero lo cierto era que estaba cansado y, aunque la conversación era interesante, me daba pereza discutir aquello con más profundidad y prefería solo escuchar. Me ofreció de nuevo algo de comida y le cogí un trozo de pan con algo de carne ahumada. —¿No quieres té? —No, gracias —No tengo vodka —dijo sonriente. —Mejor —le respondí exagerando mi cara de alivio. Había tenido ya suficiente alcohol por el momento. Levantó su trozo de pan en un gesto divertido antes de llevárselo a la boca. Yo hice algo parecido y me quedé mirándole. Aunque no teníamos vodka y no dijimos nada al hacerlo, aquello fue en realidad un brindis en toda regla. Por lo que Rusia era. Y por lo que podría ser. —Aquel es Yuri —dijo el profesor. A lo lejos se veía a un hombre de aspecto sencillo que movía algunas piedras de un lugar a otro. Al aire libre, y bajo el sol que brillaba aquella mañana, el profesor tenía el pelo muy blanco, y su rostro aparentaba algo menos de edad. De los dos chicos le acompañaba solamente el de la coleta, que descubrí que se llamaba Yura, aunque no recordaba que el día anterior se hubiera presentado, o tal vez yo no presté la suficiente atención entonces. Miré hacia donde el profesor indicaba e intenté atisbar algún gesto en el rostro de aquel hombre mientras trabajaba. Yuri Ovichinnikov había pasado muchos años de su 178 vida creando aquel jardín con sus propias manos, moviendo día tras día piedras y ramas como hacía ahora, igual que un pintor da pinceladas sobre un lienzo hasta que van apareciendo sobre él las formas y comienzan a evocar sensaciones cada vez más nítidas. El recinto por el que que caminábamos era su creación particular, una colección de bonsáis al aire libre que, no obstante, ensombrecía con su atractivo todo el interés botánico que podía tener, y que constituía la pieza más destacable en el rompecabezas de pequeñas exposiciones que rodeaban el edificio central del jardín. Muestras similares en el entorno del centro, como la dedicada a las plantas medicinales, o incluso la desconcertante y anodina colección de cactus —autoproclamada como la mayor de toda Siberia—, palidecían ante el despliegue artístico de aquel lugar, y fue allí a donde me llevaron esa mañana antes de partir hacia los cultivares de bayas que querían enseñarme. Aquella parecía ser una visita que no podía obviarse, con un escenario tan singular que merecía un alto antes de ponerse en marcha. Desde la puerta de entrada salía una senda difusa, y a ambos lados, salpicados cada pocos metros, figuras y composiciones hechas con todo tipo de materiales, dispuestas con originalidad en un ecléctico collage. Ramas, troncos apilados, hierros oxidados o botellas marrones de plástico eran solo algunos de los objetos que se ordenaban de modo curioso para representar escenas cuyo significado era fascinante tratar de descubrir. Una vieja barca de madera, una red, el aspa oxidada de una hélice amontonada sobre otras chatarras metálicas; la colección por sí misma era ya difícil de reunir, incluso si no se tenía intención de después darles forma y crear algo con todos aquellos elementos. Del camino de piedra salían pequeñas sendas con rodajas de madera a modo de baldosas, y algo más allá había dos camas viejas, de metal sin brillo, con somieres de muelles herrumbrosos alfombrados en parte por hojas o pequeños tepes de césped. Más allá, el esqueleto de una esfera metálica estaba relleno de ramas formando algo que se asemejaba a un nido, y en otro lugar había troncos de leña apilada en un montón redondeado, como en una carbonera, y junto a 179 ellos una mecedora de mimbre y un banco hecho con una tabla larga y basta, sin pulir. Era como una colección de naturalezas muertas que podían tocarse y que iban desde la simpleza tosca de una escena rural siberiana hasta un punto completamente opuesto, rozando el surrealismo. Algunos bonsáis descansaban sobre terrazas, en vasijas de colores o pedestales de arcilla de formas inusuales, pero lejos de ser el centro de atención no eran sino meras partes del conjunto. Pese a su nombre, los bonsáis no eran allí la razón de ser del jardín, sino solo un material más, como la madera o el óxido. —Él mismo ha creado todos los relieves —continuó el profesor—, y también los ríos y los estanques. Y todas las figuras las ha pensado él solo. Ante aquello, el reto más interesante parecía ser no solo observar, sino tratar de deshacer el transcurso del tiempo e imaginar cómo sería ese lugar antes de que existieran esos relieves y esos pequeños cursos de agua, cuando las piezas que formaban aquellas figuras no tenían significado alguno tiradas en mitad de cualquier lugar sin importancia. Recorrí el jardín paseando muy despacio junto al profesor y a Yura, aunque solo aquel me iba explicando algunos detalles o comentaba cuanto íbamos viendo. En la distancia, Yuri Ovichnnikov seguía con su labor, y nadie hizo ademán de llamarle. Quizás hubiese estado encantado de ser él el guía a través de su particular creación, o quizás su único interés fuera el jardín en sí y darle forma para que otros fueran después quienes lo disfrutaran y lo explicaran. El profesor miró su reloj y aceleró el ritmo. Era hora de salir de allí. Les seguí hasta la salida y de regreso a la parte delantera del edificio, donde nos esperaba un UAZ, inevitablemente de color gris y abollado por los cuatro costados. Yura abrió la puerta trasera del vehículo con un ruido estridente, y me invitó a entrar delante de él. Cerró la puerta con un golpe seco y nos pusimos en marcha, adentrándonos en breve en una zona boscosa. El profesor iba sentado en la parte delantera del viejo UAZ, igual de versátil y fiable allí que sobre los hielos del Baikal, y conducido por un hombre serio que debía perte180 necer al personal de la universidad y que nos esperaba. El camino era estrecho y bacheado y los árboles se cerraban sobre él, abrazándolo con toda su riqueza florística. Los asientos de la parte trasera eran incómodos y puestos en los laterales, y no había ningún lugar al que agarrarse para no salir lanzado contra el techo al pasar bache tras bache. Yura me miraba entretenido, claramente más acostumbrado que yo a mantener el equilibrio en vehículos así y trayectos como aquel. Detrás de él, a través del cristal lleno de arañazos, se veía pasar un bosque denso. Al margen de sus peculiares muestras y sus colecciones, el jardín botánico de Akademgorodok es sobre todo una vasta extensión salvaje de más de 1000 hectáreas que se funde con los bosques densos que rodean la ciudad. Otrora una masa cuidada con cientos de especies distintas, hoy es en su mayoría un vergel abandonado a su suerte donde plantas muy diversas crecen en un decadente abandono lleno de sensualidad. Los fondos actuales se destinan a las colecciones y a la investigación, pero no a la conservación de ese espacio abierto del jardín, el cual, convertido en una colección salvaje, guarda un extraño atractivo. Recorrerlo y observar la disposición de los árboles y el ambiente que se respira es como estar en un zoo donde los animales hubieran escapado de sus jaulas y vivieran ahora en una libertad envidiable, mezclados en combinaciones extrañas pero en una armonía desafiante. Al cabo de unos minutos, llegamos a un claro en el bosque donde el camino se acababa. El coche se detuvo. Había una verja de poca altura y un par de casetas, y al lado dos grandes depósitos cilíndricos, altos, de hierro parcialmente oxidado. Supuse que allí se almacenaba el agua para regar las plantas, y también que probablemente estuvieran vacíos o tal vez congelados. Algo más allá había un cubículo de madera con un retrete desvencijado, y más a lo lejos se podían ver los invernaderos y las plantaciones de arbustos y árboles de poca altura. Me dejaron explorar el terreno por mí mismo antes de contarme nada, simplemente observándome por si había algo que despertara mi curiosidad. Yura y el profesor cami181 naban cerca de mí haciendo un recorrido sin orden, deambulando entre las matas. El conductor desapareció en dirección contraria, alejándose por el camino por el que habíamos venido, sin que yo supiera hacia dónde iba. Quizás no tuviera mucho interés en aquello y prefiriese pasear hasta que su presencia fuera de nuevo necesaria para hacer el camino de vuelta. Me quedé parado esperando a que llegaran a mi altura. El profesor paseaba lentamente mirando cerca de él, y se detenía a tocar algunas ramas con las manos desnudas. Parecía gustarle su trabajo y cultivar aquellas plantas. No en vano, de aquellas ramas salían bayas que eran mucho más que parte de un experimento y que representaban más que un dulce capricho en forma de fruta. Las bayas y arándanos son en Siberia mucho más que frutos con que endulzar una comida. Históricamente, el aporte de vitaminas de las bayas ha sido uno de los suplementos imprescindibles para superar la crudeza de un invierno en el que la naturaleza produce poco o más bien nada. La dieta rusa, y la siberiana en particular, están llenas ambas de conservas y encurtidos, de mermeladas y almibares para hacer que los productos más necesarios sobrevivan al paso del tiempo y lleguen hasta el invierno, cuando más se los necesita. Y en este escenario, los pequeños frutos rojos y azulados son la estrella de un menú que se demuestra vital para poder sobrevivir en esas circunstancias. Toda despensa rusa que se precie está llena de bayas y otras pequeñas frutas con las que se preparan desde ensaladas a compotas, y de grandes tarros de conservas con pepinillos o tomates que apenas han tenido tiempo de madurar y enrojecer. En los mercadillos se venden por docenas tapas metálicas con que sellar tarros de cristal, que habrán de contener gran parte de las reservas de vitaminas con que una familia rusa típica hace frente al invierno. El trabajo del profesor y su equipo era simple: tratar de unir en un cultivar la resistencia de aquellas especies de bayas que crecen en las zonas más frías, el mayor contenido posible de vitaminas y un sabor que las haga comestibles. Sencillo en apariencia, aunque la realidad era bien distinta. 182 —Es ciencia para el pueblo —apuntó dejando intuir un orgullo contenido—. Nuestra gente necesita las bayas para sobrevivir. Son importantes para ellos. Al hablar, agarraba con fuerza una mata, de nuevo con las manos desnudas, y la agitaba enérgicamente. Parecía un vendedor intentando mostrar la frescura de su género para convencer a un comprador indeciso. Sin duda, era un hombre que creía en su trabajo. La ciencia tiene dos raíces fundamentales que, en el escenario académico de la sociedad moderna, en ocasiones parecen haberse olvidado: la necesidad y la curiosidad. La labor del profesor bebía de ambas y resultaba un agradable contrapunto al frívolo ambiente científico actual al que yo estaba acostumbrado, con su afán de publicaciones y su funcionamiento casi industrial. —Si conseguimos variedades resistentes al frío y con muchas vitaminas, esto supone una gran diferencia. ¿Sabías que estos arándanos tienen muchas más vitaminas que las especies similares que crecen en Europa? El problema es que muchos no son muy apetecibles—. Sonrió—. Suelen ser amargos. A veces conseguimos buenos resultados, pero no es fácil. —Supongo que no siempre sale lo que esperas. La naturaleza no es tan fácil de controlar —respondí aportando mi dosis de vacua filosofía. —Si solo fuera ese el problema—. Su voz sonaba pesimista—. Lo peor es que ya no tenemos casi dinero. No parecía un tipo de ciencia que requiriese grandes sumas para salir adelante, pero su cara reflejaba realmente una preocupación sincera. —El año pasado conseguimos buenos resultados, pero un día vinimos y no había nada. —¿Nada? —Se habían llevado las plantas —dijo como si aquello no resultase más que un pequeño contratiempo cotidiano. —¿Se habían llevado las plantas? ¿Quiénes? —No sé. Ladrones. Antes teníamos algo de vigilancia, pero ahora no podemos pagarla—. Se encogió de hombros. 183 El relato me resultaba desconcertante. No podía creer que alguien, allí en mitad del bosque, robara las aparentemente inservibles matas de arándanos del profesor como si de asaltar un banco o robar un coche se tratase. Quizás estaba subestimando el verdadero valor de aquellas plantas. —Hemos perdido lo que teníamos, y hemos tenido que volver a empezar. Pero, ¿qué podemos hacer si no tenemos a nadie que vigile esto?—. Hizo una pausa y miró hacia lo lejos—. Yura ha tenido que rehacer mucho de su tesis y mucho de lo que tenía ya no sirve—. Miró hacia donde Yura estaba, y este al vernos levantó un brazo para saludar y después continuó tomando medidas y apuntando cosas en una libreta. Caminamos serpenteando por hileras de plantas, prestando ya poca atención a estas y simplemente conversando. Era como caminar por una larga pista recta que se perdía en el horizonte, pero que en este caso zigzagueaba por un terreno de apenas un par de hectáreas. Las bayas dejaron pronto de ser el centro de atención, para ser solo el entorno en el que discurría nuestra charla. Descubrí que había otros problemas además de la falta de presupuesto y los ladrones de bayas. Parte del trabajo que desarrollaban en el jardín botánico solo se publicaba en revistas rusas de difusión limitada, y acceder a las publicaciones internacionales no era una cuestión de la calidad de los trabajos, sino de mera comunicación. —Nadie de mi equipo sabe inglés —se lamentó—. No podemos publicar fuera, y por supuesto no hay dinero para pagar un traductor. En otros tiempos, Rusia era un universo autocontenido, también en lo científico. No importaba si la ciencia soviética no se compartía con el exterior y solo quedaba al alcance de quienes pudieran entender el idioma ruso. Bastaba con que fuera supieran acerca del nivel de esa misma ciencia, no necesariamente que tuvieran los detalles más técnicos. Pero hoy en día, en un mundo globalizado, plasmar los resultados de una investigación solo en ruso es casi una garantía de que esos conocimientos nunca adquirirán relevancia alguna. 184 No todo eran malas noticias. El profesor tenía una voz apesadumbrada, pero su espíritu era optimista. Me habló de otras de sus pasiones: la música. Había estudiado piano de niño y se le veía feliz hablando de ello. —Lo que de verdad me gusta es la música popular — dijo, e hizo una pausa breve—. Me gustan las cosas sencillas —añadió como con disculpa. Yura acabó su labor y reclamó la presencia del profesor, que se acercó para ayudarle. Me quedé a solas y seguí moviéndome despacio hasta alcanzar los invernaderos. Después regresé igual de lento mirando en derredor, esperando a que acabaran. La vista no tenía nada de especial, solo un hueco en el bosque con filas de pequeños árboles y arbustos, pero era relajante y reinaba un silencio calmo. Siberia era en general un lugar silencioso, pensé. Me hicieron una señal para que fuera hacia el UAZ. Era hora de regresar. Mágicamente, el conductor apareció de la nada, como acudiendo a una señal inaudible, se sentó al volante y puso el motor en marcha sin decir una palabra. —¿Te ha gustado? —me preguntó Yura, sentado de nuevo enfrente de mí. —Mucho —respondí. Pareció gustarle mi respuesta. En la parte de delante el profesor también aparentaba sentirse satisfecho. Me dejaron en la puerta del jardín botánico, en el mismo lugar del que habíamos partido. Me despedí del conductor con un formal apretón de manos, y de ellos dos de forma algo más efusiva. El conductor volvió a entrar en el UAZ y salió de allí. Ellos se retiraron hacia el interior del edificio y yo me quedé a solas en la entrada un instante, sin querer abusar de su hospitalidad, y tras dar una vuelta por los alrededores me alejé de regreso. De camino, encontré un grupo de mujeres vendiendo algunas frutas y verduras. Estaban hablando entre ellas, abrigadas con ropas de aspecto pesado y unos chales grisáceos que les cubrían la cabeza y parte del rostro. Ninguna de ellas vendía bayas, pero a buen seguro que en otra época alguna las tendrían entre sus productos. Quizás solo fue un mero capricho, o tal vez las palabras del profesor habían 185 dejado su pequeña huella en mí aquel día, pero pensando en aquello me acerqué a ellas a comprar algo. Cogí un par de samsá, unos triángulos de hojaldre rellenos de carne. La mujer que los vendía era pequeña y de rostro alegre, y sonrió mientras las otras me miraban con curiosidad. —Gracias —dije, y ella asintió con la cabeza rápidamente mientras cogía el dinero y me devolvía apresuradamente el cambio. A mi espalda, mientras me iba alejando, volvieron a su conversación de antes sin seguramente adivinar lo que yo iba pensando. There was no color, few cars, oppresive Stalinist architecture. The capital reminded me of a city at war, under blackout. I loved it. —F EN M ONTAGNE . Reeling in Russia mayoría de las notas que tomé para escribir este libro las escribí en estaciones de tren, lugares en los que aprendí a encontrar una cierta fuente de inspiración mientras esperaba mi tren y veía pasar la gente de camino hacia sus destinos. Me gustaba llegar con antelación, a veces dos o tres horas antes, y sentarme en una sala de espera o un simple banco apartado con algo de comer y una cerveza, anotar ideas, y después sin prisa comprar tal vez algo para el viaje en alguna de sus tiendas. Pronto descubrí que muchas de aquellas personas que abarrotaban las estaciones esperaban trenes que partían incluso más tarde que el mío, y esperaban varias horas con sus grandes bolsos, comiendo, charlando, leyendo un libro o resolviendo un crucigrama. Al igual que yo, llegaban antes de tiempo y disfrutaban de esos momentos de transición antes de embarcar. No era una cuestión de puntualidad, sino que simplemente no consideraban tiempo perdido el estar allí aguardando la salida del tren. En cierto modo, una parte del calor familiar de los trenes se extendía a las estaciones, y había quienes comenzaban ya allí la experiencia de viajar. Tobolsk no era una ciudad particularmente relevante en cuanto a trenes, sino más bien todo lo contrario. Su estratégica posición en la confluencia de los ríos Irtish y L A 187 Tobol perdió buena parte de su valor el día que la ruta del transiberiano fue trazada a pocos kilómetros al sur de allí pero sin cruzar por la ciudad, dejándola en un ramal de menor rango que puso un punto de inflexión en su historia. La antigua capital de Siberia quedaba ahora fuera de la principal arteria ferroviaria rusa, bien comunicada con ella pero al margen de ese eje vital que había llevado el desarrollo a toda una región. El tren, o la falta de él, había condenado a Tobolsk a lo que ahora era: una ciudad con un desarrollo que no se correspondía con el que había tenido tiempo atrás, pero que, desde otro punto de vista, era también una ciudad recoleta y atractiva para el viajero, mucho más probablemente de lo que habría sido de seguir una evolución distinta. Tal vez por eso su estación tenía un encanto inusual que la diferenciaba del resto, y pasar en ella algunas horas de espera era ya de por sí una interesante etapa dentro de un viaje. Llegué a Tobolsk desde Novosibirsk poco después de que hubiera anochecido, compartiendo espacio con una pareja de unos cincuenta años y una mujer mayor. La pareja continuaba viaje hacia Surgut, apartándose del transiberiano por la ruta que ahora seguíamos. La mujer, por su parte, se bajaba conmigo en Tobolsk, y me ofreció ir con ella hasta el centro. Su marido estaría esperándola y tenían sitio en el coche. La estación era en realidad un apeadero a unos cinco kilómetros del extremo más cercano de la ciudad, y aunque los autobuses que hacían ese trayecto probablemente se sincronizaban bien con la llegada de los trenes, siempre era mejor aprovechar la experiencia y compañía de un local, así que acepté con gusto la invitación. La estación tenía dos pisos de poca altura: el inferior donde se encontraban las taquillas y el superior que daba acceso a las vías y tenía algunos bancos donde esperar. Seguí a la mujer, que me guió por unas escaleras que bajaban directamente hasta la explanada enfrente de la entrada, de forma que no era necesario atravesar el edificio. Nevaba ligeramente y las escaleras estaban resbaladizas. Ella se agarró con fuerza a la barandilla y miro hacia atrás para asegurarse de que yo hacía lo mismo. 188 Su marido era un hombre corpulento que se apresuró a salir de un viejo Lada blanco tan pronto como la vio llegar. Me dio la mano con un gesto seco mientras ella me presentaba. Vestía una gorra de pana marrón con orejeras e interior de pelo, un pantalón militar y una chaqueta negra. En la mano derecha tenía algunos tatuajes pequeños, descoloridos, que eran más un borrón de tinta que un dibujo, y en los que apenas podía reconocerse forma alguna. Su aspecto contrastaba con el de la mujer, sencillo pero con cierto estilo, y sobre todo con la impresión de mujer inteligente y educada que me había dado en el tren al hablar con ella. Me dejaron en el centro y me recomendaron un hotel cerca de allí, aunque no estaban muy seguros de que fuera efectivamente la mejor opción de la ciudad. —Nosotros nunca hemos dormido en un hotel aquí — dijo él con una ligera sonrisa y encogiéndose de hombros. Me ayudó a coger mi mochila del maletero y volvió a darme la mano, esta vez con un gesto más amigable. Aquella tarde no hice mucho más que dejar mis cosas en el hotel y salir a comer algo, y después leer en la habitación algunos apuntes sobre la ciudad que había recopilado antes de salir, y que acusaban ya los días de viaje tras más de un mes en una endeble carpetilla de plástico. La recepcionista me indicó que mi habitación estaba en el segundo piso. La dezhurnaya, la mujer responsable de ese piso, me esperaba en un cuarto justo enfrente del ascensor y me pidió el pequeño papel donde estaba apuntado mi nombre y el número de la habitación que me correspondía. Me condujo hasta ella y después de darme la llave me recordó previsiblemente que podía avisarla si necesitaba algo. Antes de irse, no pudo reprimir su curiosidad y me preguntó de dónde era. Le respondí que era español y ella hizo el típico comentario de que allí probablemente hacía más frío que en España. Los dos nos reímos sin demasiado entusiasmo. Aquellas fueron las únicas palabras que intercambié durante toda mi estancia en la ciudad. Tobolsk fue para mí un lugar silencioso donde no tuve conversación alguna, solo observando, visitando en silencio los enclaves. No era la clase de viaje que me gustara, pero en cierto modo supe 189 agradecerlo como un breve paréntesis en un viaje en general desbordante de trato humano. Me sentí bien pensando que aquella era sin duda una ciudad ideal para ello, tal vez la mejor de cuantas había visitado hasta ese punto. Resultaba extraño pensar que la última ciudad siberiana de mi viaje era en realidad uno de los orígenes de Siberia, de donde las raíces históricas y culturales de esta región tomaban buena parte de su ideas fundamentales. Hasta allí habían llegado las tropas de Ermak en aquella primera avanzada colonizadora del siglo XVI, y el asentamiento que fundaron se había convertido en la capital de Siberia por mérito propio. De la importancia de aquellos tiempos y de los posteriores, le queda todavía mucho a Tobolsk en su encarnación actual, quizás no tanto por cuanto existe en la ciudad sino por su actitud, por su forma de ser y su atmósfera, como la actitud de un viejo galán que ha perdido su atractivo pero no su estilo. Tobolsk desprende una sencillez y una humildad reconfortantes, mezclando los vestigios de su pasada grandiosidad con signos cotidianos de una población rusa cualquiera, nada pretenciosos. Una parte de la ciudad parece recordarle a uno lo que en otros tiempos fue, mientras que otra parece ignorarlo y representar un día a día de lo más mundano. La joya arquitectónica de Tobolsk es, sin duda, su kremlin29 , un complejo fortificado bien preservado y lleno de edificios interesantes, situado sobre un promontorio a la orilla del río. Tras él, sobre la elevación donde la fortaleza se asienta, se extiende un Tobolsk actual con avenidas amplias y bloques de casas altas de la última mitad del siglo pasado, pegados unos a otros en algunas partes y poco densos en otras, salpicados entre zonas sin construir. Aquí, Tobolsk es simplemente una ciudad común, sin nada especial, con algunos detalles renovados y otros muchos aún viejos, como en tantas otras ciudades rusas. Cuando uno desciende hacia la parte baja sobre la que el kremlin domina, se tiene sin embargo la sensación de 190 caminar hacia ese Tobolsk antiguo, de acercarse hacia esa villa emblemática de la que arranca la historia de Siberia. Los grandes edificios impersonales dan paso a casas de poca altura, isbas de madera esparcidas en calles amplias e irregulares con un firme de tierra que asoma de entre la nieve en algunos lugares. Aquí y allá, visibles desde lejos sobre el perfil bajo de las casas, aparecen iglesias de paredes desconchadas con un porte viejo, como dominando cada una de ellas su pequeña parte de ciudad. Había mucha menos gente en esta zona de la ciudad. Los autobuses, decrépitos y casi vacíos, se detenían frente a las iglesias para dar forma a una estampa que unos cientos de metros más allá, en la nueva realidad de Tobolsk, parecía inverosímil. En lugar de una ciudad dividida en dos partes, parecían la unión de una ciudad y un pueblo sencillo, solo separadas por un talud sobre el que el kremlin, como perteneciendo a ambas, presidia las dos realidades. Paseé sin rumbo callejeando de un lugar a otro, caminando entre las iglesias y casas y perdiéndome por las zonas intermedias. Era un entorno lleno de imágenes pintorescas, y con el sol brillando era fácil encontrar ángulos que quedarse observando durante minutos. A medida que me alejaba, el kremlin se iba convirtiendo en una referencia cada vez más distante, y parecía acercarme no solo hacia el extremo de aquella parte de la ciudad, donde la nieve tomaba el lugar de casas y calles, sino también hacia ese anciano origen de Siberia. Al anochecer, cogí un autobús que llevaba desde el centro hasta la estación del tren, deshaciendo curva por curva el camino que había hecho en coche el día anterior. Quería comprar un nuevo billete que me siguiera acercando hacia Moscú, a ser posible en un par de días. Fui el único en bajarme del autobús en aquella parada, y al entrar me encontré el piso inferior casi vacío. La estación era pequeña, pero aún así esperaba encontrar más gente, como corresponde en un país donde hacer cola para comprar un billete parece ser una parte intrínseca de todo viaje. Ahora tenía más tiempo para observar la estación que cuando había llegado por primera vez. Si Tobolsk no era 191 un lugar de trenes, aquella estación estaba lejos de ser el orgullo de la ciudad, o incluso de recibir cualquier atención por parte de sus responsables. Símbolos de tiempo atrás poblaban la estancia, indicando el poco esfuerzo que se había hecho por cambiar nada. En las paredes, las frases escritas con colores ya apagados instaban a los camaradas viajeros a respetar la fila o guardar silencio, en ese lenguaje soviético que delataba que desde entonces no habían recibido aquellos muros ni una sola mano de pintura. Compré mi billete y fui hacia la izquierda de la sala, donde se encontraban las puertas de los aseos. Igual de abandonados que el resto del edificio, los servicios estaban sucios y deteriorados, y en una de sus paredes sobre los azulejos estaban pintadas las letras de una consigna: No está limpio allí donde se limpia, sino donde no se ensucia. Otra muestra más del adoctrinamiento de otros tiempos que había quedado congelado en aquel lugar. Junto a ella había una larga pila sucia a poca altura sobre la cual asomaban algunos grifos finos y oxidados, y encima de estos otra frase más de aviso para el visitante: Prohibido limpiar zapatos. Al salir reparé en un aparato solitario que de lejos podía parecerse a un cajero automático pero sin duda no lo era. Tenía dos bloques de botones prominentes a izquierda y derecha, y un cristal amplio por el que se veía el interior. La caja era de metal grueso, robusto y sin pulir, del mismo tipo que los elementos que uno encontraba en un tren ruso, elementos hechos para resistir en los que primaba la durabilidad sobre la funcionalidad. Debía tener unos 40 años al menos. Tras el cristal había una especie de gran cuaderno de anillas, un archivador con pesadas hojas que mostraba los horarios de cada linea. Los botones tenían anotados los nombres de algunas ciudades rusas, representando los del lado izquierdo las ciudades de origen y los del lado derecho las de destino. Apreté uno de los de la izquierda hasta que quedó pulsado, haciendo saltar el anterior. Después hice lo mismo en el lado derecho. Las hojas empezaron entonces a pasar una tras otra rítmicamente hasta que quedó visible la línea que unía esas dos ciudades. Sorprendido, me quedé un instante 192 observando con la mirada perdida al fondo de la máquina, tras el cristal en el que se reflejaba débilmente mi cara, intentando averiguar cómo funcionaba aquello. Al cabo de unos segundos, volví a seleccionar dos ciudades más para contemplar de nuevo aquel curioso espectáculo. Me recordaba a una de esas películas adolescentes de aventuras en la que el protagonista pulsa una piedra o coloca dos huesos y de pronto, habiendo accionado un mecanismo oculto, todo comienza a moverse, las paredes se desplazan y las puertas se abren revelando un pasadizo secreto. Los pequeños goznes tenían un sonido musical que se unía al entrañable rugir del aparato, y era agradable no solo ver sino también escuchar su funcionamiento. Aquella máquina era sin duda un prodigio de la mecánica, una joya de la ingeniería de entonces que hoy no constituía sino una nostálgica pieza de museo. Y aquella estación de Tobolsk, antigua y olvidada, era un museo vivo de historia. Probé con otros dos botones y me di cuenta de que la poca gente que había en la estación me miraba con algo de extrañeza. Estaba claro que la máquina, pese al interés que pudiera despertar, no era mucho más útil que un tablón lleno de horarios, y además yo acababa de comprar mi billete, así que era fácil ver que hacía aquello únicamente por ver pasar las paginas y accionar aquel mecanismo, algo que, a juzgar sus miradas, probablemente ellos no apreciaban del mismo modo que yo. Me alejé del aparato hasta la puerta de entrada y me quedé observando, esperando a que el autobús de regreso a la ciudad apareciera a lo lejos antes de salir a su encuentro. Era mucho más agradable esperar en el interior, especialmente en aquel lugar que no solo aportaba calor sino también una gran dosis de encanto. Cuando vi la luz del autobús, corrí a paso ligero hasta la parada y me subí en él sabiendo que en breve regresaría a aquella estación. —Documentos, por favor —dijo el oficial de la militsia con ese clásico gesto altivo tras el que, sin embargo, no se 193 intuía demasiado convencimiento. Yo estaba sentado tranquilo en un banco solitario, ciertamente incomodo, desde el que le había visto venir, y sabía muy bien que acabaría pidiéndome el pasaporte. Pasó por delante de las pocas personas que había esperando el tren, hizo incorporarse a un hombre visiblemente borracho que dormía tumbado a los pies de otro banco, y después vino hacía mí despacio, demorando el encuentro simplemente para darle algo más de trascendencia a aquella aburrida rutina. Saqué mi pasaporte y se lo entregué. Miró con curiosidad la funda negra de letras rusas, quizás sorprendido pensando que dentro de él había un pasaporte ruso pese a que mi apariencia indicaba lo contrario. Cuando lo abrió y vio un pasaporte extranjero, esbozó un gesto de interés tras el que se advertía que aquello cuadraba mucho más con sus expectativas. Pasó algunas hojas despacio, aparentemente sin ningún propósito. Parecía algo perdido, como si no supiera bien lo que buscaba. Mientras él exploraba el pasaporte, le eché un rápido vistazo aprovechando que no me miraba. Tenía algo menos de 40 años, y era muy delgado, tanto que la gorra del uniforme, grande de por sí, parecía una enorme pamela en su diminuta cabeza. Aunque su gesto era serio, daba la impresión de ser una persona con buen humor que tan solo representaba el papel que le correspondía. Seguía pasando las hojas con parsimonia y aparentando estar poco o nada seguro de lo que le correspondía hacer, y por un momento pensé en indicarle dónde estaba aquello que debía revisar, pero pronto me di cuenta de que no era una buena idea. De cualquier modo, si le dejaba hacer, acabaría mirando todas las hojas y comprobaría que todo estaba en orden, así que era mejor esperar y no hacer nada que pudiera contrariarle. —¿Y su pasaporte en ruso? —preguntó de pronto. —¿Perdón? —¿No habla ruso? —Sí, sí, pero no entiendo lo que quiere decir —le repliqué sorprendido. 194 —Necesita un pasaporte en ruso, este no sirve—. Blandió el pasaporte con su mano izquierda mientras hablaba. Me quedé un instante sorprendido y él me miró con un punto de apremio, como esperando que dijera algo rápidamente. —No es cierto —respondí con energía pero sin levantar demasiado la voz. —Sí lo es. Está usted en Rusia y necesita un pasaporte en ruso —repitió. Su voz sonaba tranquila. Superé mi inicial sorpresa e intenté adivinar qué se escondía tras aquella petición inaudita. Estaba claro que no podía hablar en serio; no podía desconocer algo tan básico como que en otros países no expiden pasaportes escritos en ruso. Alguien como él, al servicio del gobierno más burocrático del planeta, no podía estar diciendo eso en serio, aunque lo cierto era que parecía completamente convencido de ello. Probablemente estaba aburrido a esas horas de la noche y aquello era un pasatiempo que, si tenía suerte y daba con algún turista inocente, podría reportarle algunos rublos extra además de algo de entretenimiento. —No necesito un pasaporte en ruso. Me han parado muchas veces y sé que esta todo en orden —mentí. Aquel viaje estaba siendo extrañamente tranquilo y no me habían parado todavía ninguna vez. Aún así, estaba seguro de tener todo en regla. Me miró con gesto cansado y negó con la cabeza. —Aquí está el registro —le dije mientras le mostraba el papel del registro, que estaba guardado en una solapa de la funda, y me alegré de al final haber registrado mi pasaporte antes de salir de Moscú. Lo cogió y le echó un vistazo por encima con la misma indiferencia con la que había mirado antes el resto del pasaporte. No tenía mucho interés en comprobar nada, y tan solo perdió algo de tiempo para que no pareciera tan obvia su falta de atención. Me miró y yo le hice un gesto de duda esperando que me confirmara que aquello era suficiente. Pero volvió a negar con la cabeza. —Necesita un pasaporte en ruso —fue lo único que dijo. No era la primera vez que me topaba con un miembro 195 de la militsia más pertinaz de lo deseable, aunque normalmente solían desistir rápido cuando veían que no era fácil sacar nada, y si insistían no era con estrategias tan inverosímiles como aquella. Tenían mejores formas de perder el tiempo y, si el lugar era turístico, era más eficaz abandonar y buscar otro turista que constituyera una presa más fácil. Pero aquel no tenía nada mejor que hacer y probablemente no hubiera otro extranjero a quien instigar en kilómetros a la redonda. Discutimos durante algunos minutos, pero no parecía dispuesto a ceder. Yo le daba ejemplos para contradecir su postura, pero era obvio que no se trataba de un duelo de argumentos, sino de mera paciencia. —Si usted viaja a España, ¿necesita un pasaporte en español? ¿Puede conseguir un pasaporte ruso en español? —No es lo mismo. Ahora estamos en Rusia, y necesita un pasaporte en ruso. No basta con el visado —repitió una vez más. La discusión era, cuando menos, curiosa. Yo seguía intentando dar razones, pero no me enojaba al ver que aquello no surtía efecto, y él se mantenía igualmente tranquilo. En ningún momento hizo amago de utilizar su posición de poder, ni probablemente lo haría porque sabía que estaba engañándome y que yo era consciente de ello, así que simplemente intentaba cansarme. A veces, incluso se le escapaba alguna sonrisa, y acto seguido volvía a repetir las mismas frases, como si hubiera estado a punto de rendirse y claudicar, pero quisiera hacer un intento más por convencerme. Después de haber perdido el nerviosismo inicial, yo comprendía perfectamente la situación, y le seguía la corriente sabiendo que o bien se cansaría pronto, o bien conseguiría vencerme y me tocaría pagarle algunos rublos, probablemente no más que el equivalente a un par de cervezas. Al final, acabó devolviéndome el pasaporte sin darme más explicaciones y me miró con una cara alegre, admitiendo deportivamente la derrota. —Gracias —me limité a decir. Él no respondió. Se alejó tan lentamente como había venido y desapare196 ció por la escalera hacia el piso de abajo. Las demás personas de la sala miraban ahora en dirección a mí con cierta curiosidad. Todas esperaban mi mismo tren, que saldría en poco menos de una hora. Era una estación peculiar, pensé. Muy peculiar. Saqué mi libreta y anoté los detalles de esta historia antes de que se me olvidasen. ¿En dónde empieza Rusia?[...] Empieza Rusia en la pasión por el trabajo, por el paciente esfuerzo, por la razón y la bondad. —V ICTOR B OKOV 1807, el Zar Alejandro I ordenó la creación en Izhevsk, a orillas del rió Izh, de una planta de producción de armamento que, con el paso del tiempo, se acabaría convirtiendo en la mayor de toda Rusia y jugando un papel decisivo en su historia. Durante la Segunda Guerra Mundial la fabrica produjo 11,5 millones de rifles, más que los 10,5 que se fabricaron en total en todas las plantas alemanas de entonces, dando a la ciudad de Izhevsk un papel decisivo y una posición ciertamente peculiar dentro del imperio soviético. En 1947, Mijail Kalashnikov, sin duda el ciudadano más famoso en la historia de la ciudad, desarrolló en esa misma fabrica el diseño de su rifle de asalto AK–47, que se convirtió inmediatamente en la joya de la ingeniería rusa y no hizo sino elevar más aún la importancia y el desarrollo industrial de un Izhevsk que seguía definiéndose en un particular lugar gracias a su valía estratégica. Hoy la producción de armas no alcanza el ritmo frenético de aquellos tiempos de contienda, y la economía de la ciudad ha encontrado otros pilares en los que apoyarse. Kalashnikov es ahora un octogenario y respetable anciano que, E N 199 junto con una suerte de puesto honorario en la empresa, se dedica a labores más prosaicas como la de promocionar fuera del país el vodka que lleva su nombre, en algo que no solo es una labor comercial, sino también un intento de lavar en cierto modo la imagen de su creación. E Izhevsk, con 700.000 habitantes, es la gran capital de toda una república y una ciudad suficientemente populosa como para aparecer en todos los mapas con letras grandes, pero no así en las mentes de los rusos, cuya practica totalidad la desconoce y no sabría localizarla en el mapa ni decir nada al respecto. Ni siquiera añadiendo el nombre de Kalashnikov como pista. Si Izhevsk fuera una ciudad española, muy probablemente se llamase Teruel, importante pero olvidada; no como una insignificante aldea en la mitad de Siberia, sino como un lugar de importancia cuyo nombre suena tan perdido o más que el de esa aldea olvidada. Aunque en un país cuya superficie es casi 40 veces la de España, la posibilidad de realmente desaparecer de la geografía personal que la gente conoce es infinitamente mayor que en el nuestro. Izhevsk es así una ciudad sin la cual probablemente parte de la Rusia actual no sería como la conocemos, pero siendo esa una deuda histórica que nadie conoce y, por supuesto, nadie paga, dejándola en una situación en la que parece haber desaparecido —o tal vez nunca estuvo ahí— de la conciencia de un país en el que no solo las enormes distancias son las que alejan unos lugares de otros. De dudoso atractivo para el viajero, Izhevsk no parecía el lugar ideal para la última etapa de un viaje así, pero yo tenía, sin embargo, dos razones que bastaban para justificar aquella visita y pasar algunos días: amigos y recuerdos. Los amigos me daban la oportunidad de acudir a una compañía conocida, además, por supuesto, de añadir el placer nada desdeñable de un reencuentro después de años sin vernos. Los recuerdos, guardados desde una visita anterior en la que pase un mes trabajando en una escuela de la ciudad, me servían para comparar y tener una imagen dinámica del lugar y sus gentes, la evolución de todo aquello como otra verdad más que sumar a este viaje. Izhevsk no era la única ciudad de mi recorrido a la que 200 yo regresaba y en la que podía comparar el antes y el ahora, pero en ese sentido se diferenciaba mucho de las otras, y sus cambios eran más reveladores y mucho más apasionantes de observar. Moscú era visita fija por motivos prácticos, pero tenía su propio ritmo de cambio y se reinventaba tanto a sí misma que dejaba de resultar interesante. Su cambio era, además, solo eso, una modificación sin rumbo fijo, pero no una evolución desde los viejos tiempos soviéticos ahora que las circunstancias lo permitían. Irkutsk tampoco me era desconocida, y ciertos cambios habían sido fáciles de advertir cuando estuve allí, incluso teniendo en cuenta que el invierno también aportaba su variación. Pero era un proceso más paulatino, nada apresurado, en una ciudad que podía permitírselo. Aun con una innegable huella soviética, Irkutsk arrancaba algunos pasos por delante en la dirección de avance habitual, donde el progreso significaba acercarse a las ideas occidentales antes vetadas. Apodada no en vano el «París de Siberia», tenía más aire europeo que la mayoría de ciudades rusas y partía con una cierta ventaja, por lo que podía tomarse con más calma su modernización. Izhevsk, por el contrario, partía a la cola y arrastraba el lastre de su particular historia, que incluía haber sido una ciudad cerrada y vetada a extranjeros hasta hacia pocos años. Compensaba todo aquello avanzando rápido, demasiado rápido, propulsada por la prosperidad de esa misma industria a la que debía gran parte de su pasado. No era difícil darse cuenta de que había muchas cosas distintas en aquel Izhevsk. Los cambios se apreciaban con facilidad y la ciudad los ponía de manifiesto sin pudor. Era además bastante probable que aquello no fuera causal y que existiera en realidad un cierto afán exhibicionista, una intención orgullosa de hacer que cada cambio resultara patente. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, puesto en práctica a la manera post–soviética. A diferencia de lo que sucedía en lugares como Irkutsk, las viejas casas de madera no se mezclaban con las construcciones nuevas, y los barrios eran como compartimentos cerrados cuyas fronteras eran bruscas, sin transición algu201 na, parcheando un territorio extenso con colores en general apagados. Desde lo alto de un edificio, se distinguían perfectamente unos de otros. La zona de casas antiguas tenía desde lejos un color marrón oscuro, y podían verse en muchos puntos calles cubiertas de nieve. Otros barrios nuevos, surgidos tal vez en alguna expansión de la ciudad, eran como bosques aislados de bloques casi todos de la misma altura y similar diseño. El centro era la parte más variada, aunque todos los edificios eran altos, y recogía la mayor parte de los cambios que yo podía advertir. Pese al escaso turismo, había un nuevo y enorme hotel de una cadena extranjera a un lado de la plaza central, adornando con su luminoso un lugar donde antes no recordaba hacer visto más que un espacio vacío. En un rincón de la plaza había brotado un espantoso café con forma de cúpula, metálico y acristalado, que desentonaba con el estilo de todo lo que había a su alrededor. En el exterior, tenía unos altavoces por los que sonaba a todas horas música chill–out, pretendiendo darle un aire de sofisticación aunque fuera la hora del desayuno y en lugar de jóvenes de fiesta hubiera hombres rudos tomando su segundo vaso de vodka de la mañana. No lejos, una nueva catedral destacaba entre otras más modestas a su alrededor. Sin ser demasiado ostentosa o falta de estilo, tenía ese aspecto vacío de las cosas que uno espera que contengan historia, pero cuya nueva factura indica que no guardan más que lo que se aprecia a simple vista. Parecía que Izhevsk se modernizaba a pasos agigantados, pero aquel era un proceso que funcionaba no por sustitución, sino por adición. Un vistazo rápido alrededor de cualquiera de aquellos nuevos elementos bastaba para descubrir los mismos edificios decrépitos, las mismas aceras rotas, los viejos transportes. En lugar de renovar nada, se añadían piezas deslumbrantes que no encajaban en el puzle anterior, pero que tal vez sirvieran para desviar la atención lejos de todos aquellos símbolos ruinosos. En lugar de mudar su piel, el Izhevsk de hoy era un monstruo de dos cabezas, una de las cuales estaba destinada a comerse a 202 la otra con el tiempo. Aunque, a la vista de los resultados, aquel quizás fuera un proceso largo. Nadia y Serguei me recogieron en Agryz, a unos 40 kilómetros de Izhevsk. Era la estación más cercana sobre la línea del transiberiano, aunque nada en la ciudad parecía acusarlo. El tren pasaba por allí sin dejar en apariencia mucho salvo tal vez unos cuantos pasajeros más que, como yo, se detenían allí para enlazar con otros destinos dentro de la república de Udmurtia —de la que Izhevsk es capital— y no tenían nada que hacer en la ciudad. Llevaba más de tres años sin verles, pero no habían cambiado mucho. La ciudad parecía avanzar más rápido que sus gentes. El trayecto hasta salir de Agryz se hacía por una carretera estrecha completamente cubierta de una nieve que parecía más desordenada, caótica como los grupos de coches parados que por alguna razón abundaban en sus márgenes. Seguía un tramo de varios carriles y poco después se entraba en Izhevsk por un maltrecho barrio en su mayoría compuesto por casas de madera viejas, para pasar de pronto a una zona de edificios grandes y descuidados. El barrio de Nadia y Serguei estaba a unos diez minutos del centro en coche, en una zona de bloques altos y calles mal iluminadas. La mayoría de edificios eran altos pero viejos, de colores grisáceos ensuciados por los años. Su apartamento estaba en el último piso de uno de aquellos. La entrada y la escalera estaban entre las más descorazonadoras que yo había visto nunca, sucias y con una luz sórdida que no invitaba a entrar. El ascensor llegaba solo hasta el penúltimo piso, y desde allí se subía por una escalera algo más pequeña pero igual de maltrecha. El interior del ascensor parecía recomendar subir a pie no solo ese último tramo, sino desde el primer piso. Sus paredes estaban parcialmente quemadas y llenas de marcas y pintadas, y faltaban una buena parte de los botones. La casa tenía la típica doble puerta, por la que al abrirla asomó un gato blanco. Cerré rápidamente tras de mí al entrar para que no saliera. —Tranquilo, no se escapa —dijo Nadia mientras se qui203 taba las botas—. No le gusta la escalera—. No me era difícil entender la postura del gato. La ultima vez que había estado allí ellos aún no vivían en aquella casa, así que me la enseñaron de arriba abajo no sin cierto orgullo. Era pequeña pero acogedora, como la gran mayoría de pisos rusos, pero demostraba cuidado y una buena dosis de ilusión. —La vista no es gran cosa —dijo ella mirando por la ventana de la cocina, con un doble cristal imperfecto que distorsionaba al mirar desde un cierto ángulo. La ciudad se extendía en la distancia, y podían verse también los bosques densos en su extremo. El perfil del horizonte tenía una forma curiosa, como trazada con lineas desordenadas. —Antes la vista buena estaba en el otro lado, pero ahora ya verás lo que hay —dijo mientras salía de la cocina y avanzaba hacia un dormitorio que hacía las veces de sala de estar. La seguí hasta la otra habitación. Delante, a unos 200 metros, un enorme y antiestético bloque nuevo de colores amarillo, rojo y azul ocupaba casi toda la vista. —Aquí en el barrio la llamamos la «Casa Papagayo»—. Sonrió—. La han terminado de construir hace muy poco. —¿Y qué había ahí antes? —pregunté. —Nada. Por eso antes podíamos ver todo. No era una vista espectacular, pero se veía hasta el otro extremo de la ciudad desde aquí. Por adición, no por sustitución. Así funcionaba el desarrollo de aquel Izhevsk, desde el centro mismo hasta ese barrio alejado. Comimos una sopa sencilla y después tomamos té con unos panecillos de jengibre y otros dulces. Fuera el día estaba nublado pero la temperatura ya no era como la de los últimos días, y el termómetro en el exterior de la ventana marcaba tan solo 10 grados bajo cero. En la calle, la gente paseaba igual de abrigada, y la estampa tenía un encanto distinto pero también reconfortante. Les conté algunas historias del resto de mi viaje y escucharon atentamente sin esconder su sorpresa por cosas 204 que, aunque debieran resultarles más familiares, parecían ser para ellos como de un país distinto, completamente inesperadas. Me sentí bien descubriéndoles cosas de una tierra que era infinitamente más cercana, tanto en lo físico como en lo humano, para ellos que para mí, pero que en muchos aspectos yo conocía mejor. Su extrañeza me hizo recordar que ya no estaba en Siberia, en esa ahora lejana parte de Rusia que guardaba tantas diferencias con una ciudad como Izhevsk. Había olvidado por un momento que mi ultimo viaje en tren me había sacado de Siberia para dejarme de nuevo más cerca de Moscú, y aunque la realidad no era tan distinta a mis ojos, viendo su reacción volvía a apreciar que había dejado atrás una gran parte de la realidad en la que llevaba viviendo las últimas semanas. Extrañamente, aquello me despertó una ligera sensación de nostalgia, pero también el sentimiento de que, al tiempo que dejaba atrás una extraña suerte de hogar, llegaba a otro igual de acogedor. Existen dos tipos de museos. Por un lado, están aquellos que guardan ejemplares únicos, obras grandiosas o elementos irrepetibles que solo allí pueden encontrarse y que muestran la parte más sobresaliente de nuestra historia a través de algunos de sus hitos. En el otro extremo están los museos pequeños cuya misión no es preservar piezas relevantes, sino atesorar un conocimiento más básico y simple, al alcance de todos, y que contienen la mayor parte de las veces colecciones de cosas relativamente poco valiosas. Son esos museos que resultan como versiones vivas de un libro de ciencias o historia, donde un saber simple y poco pretencioso puede no solo leerse sino contemplarse, sentirse o incluso tocarse. Rusia tiene algunos de los primeros y muchos de estos segundos, y en estos últimos puede en realidad descubrirse mucho más de lo que en principio están pensados para mostrar. Si uno visita el pequeño museo local de una ciudad rusa, encontrará algunas vitrinas con animales disecados, 205 algunas máquinas viejas, fotografías y pinturas que muestren el cambió sufrido por sus calles y edificios, o recortes enmarcados de algún periódico que contengan noticias sobre algún personaje relevante nacido allí. Recorriendo unas pocas salas se conoce algo más sobre la verdad de la ciudad, se refrescan conocimientos básicos de cultura general o se descubren datos curiosos pero normalmente irrelevantes como el número medio de días que el río más cercano está helado o cuántos rublos costaba un kilo de mantequilla a mitad del siglo pasado. La parte más interesante de estos museos es la dedicada a la industria de la región, donde historia y pensamiento ruso se unen, y que en el contexto actual tiene mucho más que ofrecer que aquello que alberga. Herencia directa de los tiempos soviéticos, los museos locales suelen tener una sala dedicada a mostrar la grandeza de la industria local y engrandecer la vital importancia de esta en el desarrollo no solo de la ciudad sino del país entero. Por supuesto, con independencia de la verdadera relevancia que dicha industria pueda tener, como si hubiera de asumirse de antemano que, sin importar sus características, es el pilar fundamental de la vida en muchos kilómetros a la redonda. Si no lejos de allí hay una fábrica de embutidos, el museo mostrará la tecnología utilizada, que puede ser actual o primitiva, pero que será presentada como un colosal avance científico, y contará las glorias de su producto como si la alimentación de toda la nación se fundamentara en él. A la vista de lo expuesto en la sala de un museo, algo tan simple como la panificadora local puede concebirse como un enclave estratégico del que depende mucho más de lo que uno puede imaginarse, y que al mismo tiempo ejemplifica la mejor forma de industria y desarrollo posible. Todo esto suele adornarse con algunos carteles y banderas de la época soviética en las que se ensalzan de igual modo las bondades de esas industrias, y que con pocas palabras e imágenes sencillas buscan convencer y adoctrinar en esas mismas ideas. Y para quien necesite datos tangibles, nunca faltan las cifras, que inevitablemente son siempre crecientes, y que reflejan el aumento en el número de coches 206 fabricados, de toneladas de pan repartidas o de camiones de grano empleados. Como escribía George Orwell en su clásica alegoría del poder soviético Rebelión en la granja: Los domingos por la mañana Squealer, sujetando un papel largo con una pata, les leía largas listas de cifras, demostrando que la producción de toda clase de víveres había aumentado en un 200 por ciento, 300 por ciento, o 500 por ciento, según el caso. Los animales no vieron motivo para no creerle, especialmente porque no podían recordar con claridad cómo eran las cosas antes de la Rebelión. Aun así, preferían a veces tener menos cifras y más comida. Las salas dedicadas a la industria de la zona han cambiado poco desde esos tiempos en que además de ser meras partes de museos eran además un medio de instruir al pueblo y una particular herramienta política. A lo sumo, algunas cifras se han actualizado, siguiendo como era de esperar la tendencia al alza de todo el periodo soviético, y mostrando que en la mente rusa de hoy en día, aun sin aquella intención adoctrinante de entonces, sigue existiendo una pasión por los grandes números y una misma devoción por vanagloriar cosas irrelevantes. Lo que sí ha cambiado es el significado de esas salas, que ahora siguen mostrando técnicas y resultados de una industria cualquiera, pero que además han pasado a contener historia, y esta es en cierto modo una historia aún viva que puede seguir experimentándose a día de hoy si uno lo desea. Porque lo más curioso es que, en la mayoría de casos, esas fábricas que arrojaban cifras y cifras para la galería siguen funcionando exactamente igual que entonces, con los mismos medios y, lo que es más interesante, con la misma filosofía. Los métodos de trabajo originales conviven con un enfoque productivo que sigue pareciendo interesarse tan solo por los guarismos y no por la parte práctica de los resultados. Junto a trabajadores que operan en el nivel productivo con poco entusiasmo, los responsables de las fábricas de hoy demuestran una devoción y 207 un convencimiento idénticos a los de antaño, y el mismo propósito de engrosar los números que definen su labor, por encima de objetivos como garantizar el futuro de la empresa o aumentar los márgenes de beneficios. Para quienes las aves disecadas de las vitrinas no resultan suficientes, siempre queda buscar las reales en los bosques y contemplarlas en vuelo. Para quien no bastan los paneles con cifras y las maquetas de la maquinaria de una fábrica, siempre queda visitar la fábrica en sí y comprobar que esas mismas máquinas siguen ahí, funcionando, tratando de hacer pequeños los números de la última campaña. A falta de atractivos turísticos más comunes, Izhevsk es un lugar ideal para acercarse a esa realidad industrial y transportarse por un instante a otro tiempo a través de alguna de sus muchas fábricas. A la orilla del lago Izhevsk, la metalurgia puede reconocerse desde lejos, con sus hileras de chimeneas siempre vomitando humo negro, y sus tuberías que arrojan al lago todos sus desechos y son responsables del turbio color verde de sus aguas. Afortunadamente, el invierno pone un velo de hielo y una capa de nieve limpia sobre este, haciendo que parezca un enclave tan prístino como el mismísimo Baikal, incluso con cierto encanto si uno contempla el paisaje de pescadores extendiéndose hasta bien lejos de la orilla. En un barrio apartado, lejos del centro, la fábrica de coches es una ciudad en sí misma, responsable de producir vehículos bajo la marca que lleva el nombre de la ciudad, Izh, y que abastece de clásicos utilitarios rusos a una extensa área alrededor de esta. Y, por supuesto, está la fábrica de armas, el orgullo histórico del lugar, acerca de la que pueden encontrarse al menos dos museos en la ciudad y que, con un papel estratégico en este caso verdaderamente importante, es probable que no solo merezca el papel vital que en estos se le adjudica, sino incluso más que eso. Conseguí a través de Nadia una invitación para visitar la fábrica de coches, una agradable sorpresa cuando creía que la ciudad no tenía ya nada nuevo que ofrecerme y mi presencia allí solo la justificaba el reencuentro con viejos amigos. Aparentemente, la visita a la fábrica resultaba tan 208 apasionante para quienes iban a mostrármela como para mí mismo, ya que me esperaban con gran interés dispuestos a relatarme orgullosos cada detalle del proceso, cada hito de la historia de la fábrica y, sin lugar a dudas, cada cifra acerca de esta, mejor si era de gran envergadura. De antemano yo solo sabía que de allí salían una buena parte de los vehículos de la ciudad, de corte poco moderno y formas rectilíneas, y con mecánica sencilla y motores de poca cilindrada. Coches de gama baja que se venían fabricando de igual modo desde hacía mucho tiempo, y cuyos destinatarios, sin embargo, habían cambiado mucho dentro de una sociedad que, especialmente en lo que a coches respecta, se ha transformado por completo desde que aquellos modelos comenzaron a fabricarse. Yo había visto coches como aquellos no solo allí, sino en prácticamente todos los lugares de Rusia. Con pocos o quizás ningún cambio, esos mismos diseños se utilizan para producir automóviles en fábricas a lo largo y ancho de todo el país, cambiando el nombre de la marca y tal vez el del modelo, pero con un producto idéntico que acababa siendo casi una seña de identidad de la clase media rusa. Mientras las ventas de coches europeos o japoneses crecen, los coches rusos son la alternativa económica a estos, sin más pretensiones, en apariencia, que la de funcionar correctamente, y para un público que, aun pudiendo costearse quizás otras opciones , no guarda más ambiciones que tener sencillamente un vehículo cualquiera. Igual que allí, en Izhevsk, las fábricas de coches como esta suelen llevar una marca que hace mención a la ciudad, en lo que probablemente sea una estrategia de antaño, donde se producen en todo el país idénticos modelos, pero cada lugar tiene su identidad propia. Así quizás se fomenta ese orgullo y esa creencia de que lo que allí se hace es único y excepcional aunque el resultado final sea el mismo que en tantas fábricas similares. Llegando en el tranvía, la fábrica se ve desde lejos, mucho antes de alcanzar la parada no lejos de la entrada. Ocupa todo un barrio completo, como una pequeña villa donde los edificios son solo partes de un largo proceso, cada uno 209 dedicado a una tarea y formando un complejo gris mastodóntico de tintes muy antiguos. Le dije al guarda de la entrada mi nombre y el de la mujer con quien debía encontrarme, en teoría una responsable de cierto grado dentro de aquel complejo. Ella apareció en unos segundos con paso ligero y un gesto alegre que parecía decir que me estaba esperando y estaba lista para empezar la visita. Debía tener poco más de cincuenta años e iba bien vestida, sobria pero con estilo. Un atuendo bastante acorde con el sitio, pensé. Tenía las maneras de un guía de museo, con un discurso bien memorizado que por momentos sonaba a cantinela automatizada, en el que, sin embargo, ponía mucha más pasión que aquel. Me contó algunos datos sobre la historia de la fábrica antes de darme un par de normas básicas y empezar a recorrer el recinto de edificio en edificio. —No se pueden hacer fotografías. Esto no es un museo, es una fábrica —dijo cambiando a un tono más serio—. Una fábrica de coches —remarcó. Con aquello último pretendía darme a entender que más allá de la producción de vehículos aquel lugar representaba algo de mayor importancia estratégica, y que a tenor de aquello debía resultar obvio el porqué de esa prohibición. En otros tiempos, sin duda, la norma tenía su razón de ser, pero ahora no era más que una divertida reglamentación desfasada con respecto al mundo fuera de allí, que no parecía ser el mismo que dentro de aquellos edificios. Al igual que aquel detalle, la seguridad del lugar era un conjunto de anticuados métodos y elementos de los que uno obtenía una idea muy distinta a la real acerca de lo que allí se hacía. Parecía difícil que alguien pudiera interesarse en robar una tecnología anticuada que no solo carecía de valor sino que probablemente era más que conocida fuera de esas paredes desde hacía tiempo. Las medidas de seguridad, con un aire casi marcial, hacían pensar sin embargo que allí se escondía mucho más que aquello, y creaban un contraste entre gracioso e intrigante. Muchas de ellas eran, aun así, más una forma de control que un verdadero medio de seguridad, y en el remoto caso de que alguien tuviera 210 intereses poco nobles con respecto a aquella fábrica, probablemente no le resultase complicado burlar la anacrónica seguridad del lugar. Recorrimos edificio tras edificio siguiendo el proceso completo de montaje, y se detenía en cada bloque a contarme algunos detalles de la fase concreta que allí tenía lugar. Al hablar, acompañaba su discurso de gestos vivos, mucho más de lo que resultaba habitual en un ruso, en un curioso contrapunto con el fondo donde los trabajadores transportaban y montaban desganadamente las piezas con movimientos pesados y operaban a un ritmo lento. La colección de cifras que conocía era predeciblemente extensa, desde el número total de coches producidos en el último año hasta la cifra total de piezas distintas que cada modelo contenía, pasando por la longitud total que tendría la cadena de montaje al completo si fuese puesta en línea, o el tiempo que se tardaba en recorrerla. Las intercalaba entre las explicaciones de detalles constructivos y a veces se paraba a observar la colocación de una pieza en particular, resaltando su excelsa factura ante la mirada indiferente del trabajador correspondiente, que a buen seguro tenía una opinión distinta al respecto. Yo prestaba poca atención al discurso y más a las peculiaridades del lugar, y observaba las sombras que arrojaban las luces amarillentas, escuchaba el sonido de las piezas o respiraba el olor sucio a grasa y humo. La escena, explorada con todos los sentidos, era digna de ser experimentada olvidando lo que había visto en los últimos días y lo que conocía acerca de la realidad de la Rusia actual, intentando estar solo allí y atender a cada detalle. Pintadas con letras de molde sobre las paredes o en placas metálicas que colgaban directamente de la maquinaria, las máximas de otro tiempo salpicaban cada zona. Había perdido gran parte de su significado original y,a juzgar por la actitud de los trabajadores ante ellas, también la mayor parte de su efecto, pero valía la pena detenerse a leerlas e imaginar esas consignas en su contexto inicial. Algunas eran inofensivas frases no sin un cierto toque de humor vistas hoy en día, que recordaban por ejemplo 211 que beber vodka no es una actividad compatible con un buen rendimiento laboral. Otras tenían un tono más amenazante, como la escrita en una larga placa blanca con letras rojas, que colgaba en un extremo del primer edificio y advertía que aquellos que no trabajaran como se esperaba no recibirían su sueldo. Faltaba pintura en muchos de aquellos carteles, desconchados por el tiempo. A cambio, habían acumulado una gruesa capa de mugre, a imagen del resto de los rincones, víctimas de años y años de atención descuidada. La limpieza no parecía estar entre las prioridades del lugar, y la suciedad crecía igual que las cifras de producción, aunque aquello no fuera motivo de tanto orgullo. Los coches que salían de la cadena de montaje tenían el brillo y el aspecto de las cosas nuevas, pero a la vez parecían envejecidos, como si necesariamente hubieran de haberse fabricado tiempo atrás y no en aquel instante. Se probaban en un pequeño circuito con algunos baches, y después se aparcaban, listos para ser movidos a donde correspondiera. La prueba, no obstante, se hacía al modo ruso. El chico que los probaba dejó el último, de un color azul oscuro mate, no sin antes quemar un poco de rueda y hacer un par de trompos. Salió del coche sonriente, ignorando que su falta de disciplina tenía en aquella ocasión un testigo inesperado. La mujer se quedó mirando sin decir nada después de haber oído los primeros ruidos que delataban el comportamiento indebido del muchacho, que debía tener no más de veinte años. Tenía un gesto seco, muy distinto al de hacía un instante, mientras cantaba la ultima colección de cifras sobre aquella parte de la fábrica. Me pidió que la disculpara un instante y se puso en marcha con un paso brusco y acelerado, en línea recta hacia el chico, que la esperaba después de haber descubierto para su desgracia que no había elegido el mejor momento para saltarse las normas de trabajo. La reprimenda duró apenas unos segundos, y después regresó hacia mí con unos andares igual de contundentes, recuperó de pronto la sonrisa de antes y reanudó el discurso exactamente en el punto en el que lo había dejado. El chico cogió el siguiente coche y lo llevó a través del circuito a poca velocidad y con maniobras precisas, y luego 212 lo aparcó cuidadosamente al lado de los otros. La mujer seguía entregada a sus explicaciones y sus números, pero miraba de reojo satisfaciendo su autoridad al ver cómo sus palabras parecían haber tenido efecto. Me llevó a una habitación no lejos de su despacho, recorriendo de nuevo parte de la cadena de montaje, aunque esta vez en silencio y a paso más ligero. Era una sala no muy grande con algunos coches, carteles y piezas sueltas; una exposición reducida de algunos de los momentos más reseñables de la fábrica. No llegaba a tener ni la entidad de una sala de pequeño museo, y no era más que una muestra sencilla de cuanto aquello que yo acababa de visitar era capaz de producir y alcanzar. Supuse que era la visita rápida que hacían quienes venían a atender algún negocio y tenían suficiente con un par de curiosidades, sin necesidad de recorrer las entrañas de la fábrica. Me detuve a leer algunos carteles mientras ella sacaba de un armario un par de folletos y me los entregaba como colofón de aquel recorrido. Su actitud después de aquello parecía decir que no había más que ofrecer y que si necesitaba algo lo encontraría en aquellos folletos o bien en la información que me había proporcionado a lo largo de la visita, que como era de esperar yo ya había olvidado prácticamente por completo. Eché un vistazo a los folletos mientras me acompañaba de vuelta a su despacho a recoger mi abrigo. Uno de ellos era grande, de tamaño folio y con bastantes páginas de colores azulados. No era más que un catálogo de los modelos de la marca, impreso algunos años atrás pero que probablemente reflejaba también la gama actual con pocas diferencias. Era lo suficientemente viejo como para no tener ningún interés desde el punto de vista técnico, pero no lo bastante como para recoger algo de historia, y pasé una tras otra las páginas con el convencimiento de que no volvería a hacerlo más veces, y de que más allá de ser una mera publicidad no tenía valor alguno. El otro folleto era bien distinto. Era un panfleto pequeño y con pocas hojas, de tonos ocres y un papel de tacto áspero. Según rezaba una inscripción en su contraportada, había sido impreso a mediados de los ochenta, pero desde en213 tonces no había salido de aquel armario y, al contrario que el anterior, al hacerlo ahora arrastraba consigo una buena dosis de historia condensada en apenas unos pocos textos y fotografías. No contenía datos sobre los vehículos ni cifra alguna, sino solo un texto en el que se narraba algo de historia de la fábrica y se contaba su excelencia, algo así como lo que podría encontrarse en el panel informativo al pie de un monumento. Leído con detalle, tenía sin embargo un enfoque bien diferente, y ensalzaba el lugar no por lo que allí pudiera verse, sino como ejemplificador de lo que la industria soviética de aquel entonces era o al menos pretendía ser. Había mucho más de panfleto político en ese folleto que de reclamo comercial, concebido para mostrar una imagen idílica de la proletaria industria rusa. Una de las fotos mostraba las instalaciones adicionales dedicadas al bienestar de los trabajadores, como el banya dentro del propio recinto en el que felices operarios disfrutaban del final de su jornada tan sonrientes que parecían estar deseando volver a ponerse manos a la obra y contribuir al desarrollo del país desde sus puestos de trabajo. Aquellas instalaciones no entraban dentro de mi visita, y apostaría unos cuantos rublos a que la mayor parte de los que había visto en la cadena de montaje montando piezas las conocían igual que yo. Es decir, en fotografía. El estilo del folleto se comprendía fácilmente viendo la inscripción de la portada donde podía leerse «SSSR, Moskva»30 , escrito en letras latinas con un afán claro de promulgar también allende las fronteras las bondades del sistema soviético por encima de las prestaciones de sus utilitarios. En el interior, los pies de foto estaban también traducidos en un inglés graciosamente adoctrinante. Eran claramente otros tiempos, y en aquella época, como bien se indicaba en la primera página, la ciudad tenía incluso un nombre distinto. Durante los últimos años del periodo soviético, Izhevsk pasó a llamarse Ustinov, en honor a Dmitri Ustinov, antiguo militar y ministro de defensa. Uno más de los tantos caprichos en una geografía también al servicio del poder político. Como había sucedido en tantas otras ciudades con la caída del régimen, el nombre se había perdido después 214 en favor del antiguo, más apreciado, y sin que apenas hubiera tenido tiempo de calar en la población antes de que Gorbachov decidiera devolver por ley los viejos nombres a las ciudades que habían sido rebautizadas en honor a relevancias soviéticas recientes. La mujer me vio hojeando los folletos y puso cara de satisfacción, sin seguramente intuir lo que estaba pensando. Lo más curioso de todo aquello era la forma en que me había entregado ese particular incunable soviético, ofreciéndomelo de la misma forma que un comercial entrega su catálogo y su tarjeta de visita a un potencial cliente, como si ignorase que los tiempos habían cambiado y estuviera convencida de que los folletos acababan de salir de la imprenta, aún calientes, con los avances más recientes en sus páginas. Me acompañó hasta la salida y me dedicó una ultima sonrisa. El vigilante se recostaba en una silla con gesto aburrido, y parecía aún más desganado y menos eficaz que antes, representando una seguridad que ahora me daba la sensación de ser todavía más fácil de burlar. Cogí un trolebús de vuelta en lugar del tranvía. Poco antes de llegar a la parada, el brazo que lo unía al tendido se desenganchó y se fue deteniendo lentamente. El conductor se puso un gorro y unos guantes gruesos de cuero y salió a enganchar de nuevo el brazo. Después avanzó hasta la parada donde yo era el único esperando. En la cabina donde se sentaba, había colgada una bandera bordada con la hoz y el martillo, tejida más o menos cuando aquel viejo folleto fue impreso. Sin duda, aquel era el barrio más nostálgico de Izhevsk. O quizás debiera decir de Ustinov. Tatiana Makarovna no era una profesora cualquiera. Los mejores alumnos siempre estaban en sus clases, y eso era algo que sabían tanto los propios alumnos como el resto de profesores. Los niños que estaban a su cargo, desde los 8 a los 16 años, ya fueran aplicados o no, le profesaban todos un respeto exquisito lleno de admiración, al tiempo que 215 disfrutaban de sus lecciones de inglés, estrictas pero amenas. Cuando alguien le preguntaba cómo había aprendido a hablar un inglés tan perfecto, ella solía responder: —Practicando. Aprovechando cada ocasión. Nunca he estado fuera de Rusia, y cuando estudiaba estaba prohibido escuchar radios extranjeras o hablar con los turistas. Aunque la verdad es que tampoco había muchos —bromeaba—. Así que ahora aprovecho y sigo aprendiendo, practico con la gente que viene por aquí que hablan inglés y con cualquiera que me encuentro. Cuando el profesor guarda más interés por aprender que sus mismos alumnos, es entonces cuando es de veras un buen profesor, y ella sin duda lo era. Algo digno de admirar, sobre todo sabiendo que jugar ese papel en Rusia en una escuela como la suya no es en absoluto sencillo. En las escuelas rusas la gran mayoría de docentes son profesoras, uno más de esos trabajos copados por mujeres, pero en este caso por razones que no resultan difíciles de entender. Si en la universidad las condiciones del profesorado ya no son las que eran en cuanto al prestigio y la remuneración económica, en las escuelas no existe tal prestigio y la remuneración es ridícula o a veces incluso inexistente. En 2004, los poco más de 100 dolares mensuales que constituyen el exiguo salario de profesores como Tatiana sencillamente dejaron de ser ingresados por el estado, que había decidido tomar la vía rápida para tratar de solventar sus problemas de liquidez. En octubre de ese año, miles de profesores y trabajadores de la salud pública —el salario de los médicos es equivalente al de un profesor de colegio— se declararon en huelga para exigir dos cosas: el pago de sus sueldos y el aumento de estos. El sueldo volvió a llegar, pero el aumento fue apenas perceptible. Llegar a fin de mes era una tarea imposible que tenía dos soluciones: tener un segundo empleo o contar con otro apoyo económico para mantenerse. Para muchas de las profesoras como Tatiana Makarovna, esta segunda opción tiene forma de un marido que aporta un sueldo suficiente, y al que ellas no han de contribuir más que con su ridícula cantidad, sin que realmente el montante sea de importancia. En una romántica 216 pero triste realidad, muchas de las profesoras que dedican su tiempo a formar niños en escuelas rusas lo hacen prácticamente sin afán de lucro, por mero amor a la enseñanza, respaldadas por una segunda economía que les permite sobrevivir pese al ínfimo salario que perciben. La de 2004 no había sido la primera huelga de los profesores. En noviembre de 1998, algunos profesores de la ciudad de Ulyanovsk comenzaron una huelga de hambre para protestar por unos sueldos insuficientes que desde hacía algunos meses ni siquiera cobraban. 11 días después de comenzar su protesta, Aleksandr Motorin, uno de aquellos profesores, moría a consecuencia de ello convirtiéndose en el mártir de una pequeña revolución que, a diferencia de las que el país vio en otros tiempos, no tuvo demasiada trascendencia. Su salario de entonces equivalía a unos ridículos 23 dolares mensuales. Fui a visitar a Tatiana a media mañana y esperé fuera del aula hasta que la lección terminara. Los niños de las clases contiguas que salieron algo antes al descanso se paraban a mirarme sin mucho disimulo. Ella estaba igual que como la recordaba, y sonrió al verme, reconociéndome al instante. Las penurias del sistema educativo ruso parecían desvanecerse cuando uno hablaba con ella. La última vez que la vi fue en una fiesta que las profesoras celebraron poco antes de que yo dejara la ciudad en mi primer viaje, hacía ya más de cuatro años, y a la que me invitaron esperando seguramente que mi presencia aportase algo de color al evento. Fue en un comedor amplio en el bajo de un bloque cercano a la escuela, adaptado como modesta sala de fiestas con apenas luz natural y unas pocas mesas cubiertas con manteles de hule multicolores. Por fuera, nada hacía sospechar que el lugar albergara aquello, y era uno de los todavía muchos negocios rusos que mantienen su actividad sin señal alguna en el exterior que lo indique. Me senté en una mesa llena de pequeños platos de ensaladilla y embutidos, salpicados entre el inevitable bosque transparente de botellas de vodka. Era el único hombre en un grupo estridente de mujeres la mayoría rondando 217 los 50 años, profesoras que no disfrutaban de muchos días como aquel a lo largo del año, y en el que probablemente se dejaban la mayor parte de su sueldo. Comí un poco de todo y bebí vasos y vasos de vodka, que una tras otra de ellas se ocupaban de llenar sin descanso. En apenas media hora, habían perdido el formalismo y la vergüenza y acabaron apartando las mesas contra la pared antes de terminar la comida, para improvisar una pista de baile y un espacio desde el que cantar karaoke frente a un televisor en un armario con ruedas. Me tocó bailar con una buena parte de ellas e incluso cantar una canción que ni siquiera conocía, mientras ellas me miraban y aplaudían riéndose. Cuando me fui, todavía algunas de ellas se quedaban a apurar el último trago. Me regalaron una matrioshka alargada en cuyo interior no había más muñecas, sino una pequeña botella de vodka. El rostro tenía supuestamente los ojos de una mujer udmurta, algo achinados según se encargaron de explicarme, aunque parecía interesarles mucho más mi reacción al ver su contenido que la atención que prestaba a los detalles etnográficos. Tatiana Makarovna me dio un abrazo antes de separarnos, y yo guardé la muñeca en mi mochila aquella noche y la reservé para una ocasión especial. Ahora estaba de nuevo allí ante ella y la muñeca seguía en mi casa sin que esa ocasión hubiera llegado aún. —Mi vida ha cambiado mucho —me dijo—. Ahora tengo dos nietos—. Puso un gesto de orgullo al decirlo. —La mía también —dije—, aunque yo todavía no tengo nietos—. Se rió y volvió a sentarse en su silla, haciéndome un gesto para que me acercase. Se agachó y saco del cajón una bolsa llena de bombones y una tableta de chocolate, y me los dio. —Este chocolate te va a gustar. Y coge bombones, son todos diferentes. —Esto sí que no ha cambiado —bromeé, y ella negó con la cabeza. Recordaba su particular afición por regalar todo tipo de chocolate en cuanto la ocasión lo merecía. Siempre guardaba algunas tabletas y bombones en el cajón de la mesa o en su bolso, y rara era la persona que habiendo tratado con 218 ella no hubiera recibido en algún momento uno de aquellos dulces obsequios. Abrí mi tableta y le ofrecí unas onzas a los niños que empezaban a llegar a la siguiente clase, que no debían tener más de 10 años. Las cogían y se sentaban en grupos a hablar en voz baja con los ojos muy abiertos. Me quedé a ver la clase sentado en la última fila. Los niños se giraban de vez en cuando a echar una mirada indiscreta, pero volvían rápidamente la vista a la pizarra. Tatiana Makarovna me miraba de vez en cuando para comprobar que todo estaba en orden y me invitaba a participar con algunas palabras en su clase, para disfrute de los pequeños. —¿Te apetece contarles cosas sobre España a los de quinto curso? —preguntó cuando la clase acabó y me acerqué hasta ella mientras los niños se despedían de mí con algarabía—. Te lo vas a pasar bien. Vente —dijo sin dejarme responder. La seguí por el pasillo ante la mirada de más niños curiosos. La profesora del quinto curso estaba a la entrada del aula, y no fue difícil convencerla de que hiciera un cambio en sus planes y me dejara ocupar los cuarenta minutos de clase contando curiosidades a buen seguro muy lejos de lo que su programa docente dictaba. La idea parecía entusiasmar a los niños, que corrieron a ocupar sus asientos e informar del cambio de planes a sus compañeros que no se habían enterado. Aunque no lo expresaba de forma tan explicita como ellos, la profesora, una mujer de pelo cardado de unos 40 años, parecía guardar una curiosidad igual o mayor por escuchar lo que yo tenía que contar. Estuve hablando unos veinte minutos, contando cuantas curiosidades me venían a la mente. Mi discurso probablemente no me coronaría como un buen embajador de España en aquellos lares, pero hizo las delicias de los pequeños, que parecían encontrar apasionantes todos los datos, tanto más cuanto más distintos resultaban de lo que ellos conocían. —¿Hay nieve? —preguntó de pronto uno de ellos cuando comencé a comentar algo sobre el clima. —Donde yo vivo, seguro que no. Creo que ayer había unos 10 grados —dije, y todos empezaron a murmurar y reír. Era fácil y muy entretenido provocar reacciones así. 219 El resto del tiempo les dejé que me preguntaran y, salvo los más tímidos, todos parecían tener una lista enorme de curiosidades que consultarme. En lugar de levantar el brazo para pedir la palabra, levantaban el antebrazo en vertical y ponían la mano contraria bajo el codo. Para llamar más la atención, en lugar de alzarlo hacia lo alto, se agitaban y hacían ruido intentando que les mirara. Era un gesto divertido que ya había visto antes, pero que ahora, siendo yo el encargado de dar la palabra, se me hacía aún más curioso. —¿Podemos ver tu pasaporte? —preguntó un chico de pelo rubio vestido con un uniforme negro que le venía algo grande. —¡Sasha! —le espetó la profesora, mirándole con cara de enfado para regañarle por su pregunta. El crío bajó el brazo y me miró con cara de pena. Saqué el pasaporte y se lo di. —Con cuidado —le dije, y él volvió a sonreír y lo cogió suavemente, como si manejara un valioso pergamino. Los otros niños a su alrededor se asomaban a atisbar, y pronto el pasaporte empezó a circular de pupitre en pupitre. Cuando dio la vuelta a toda la clase, el último niño se levantó y me lo trajo. Era curioso —y en cierto modo inquietante— ver cómo el amor ruso por los documentos parecía forjarse desde la infancia. Sin duda, serían un buen relevo para las viejas generaciones de burócratas que todavía controlaban el ritmo del país —¿En qué trabajas? —preguntó una niña muy rubia y delgada. —Trabajo en la universidad. —respondí. No pareció sorprenderle demasiado—. Es un buen trabajo. Tengo tiempo para venir a Rusia en invierno —añadí con una sonrisa intentando que mi respuesta le resultase más convincente. —¿Y cuánto ganas? —preguntó sin dar oportunidad a que los otros niños volvieran a reclamar su turno. Miré a la profesora, que seguía sentada en la última fila. Aquella pregunta no parecía resultarle en absoluto indiscreta, y me miraba con el mismo gesto expectante que los niños, aguardando a que yo respondiera. 220 —¿Tengo que contestar? —Sí, sí, claro. Para ellos es importante —contestó. Tal vez para los niños fuera importante obtener una respuesta, pero estaba claro que también para ella resultaba un dato interesante. Su mirada delataba una curiosidad quizás menos infantil pero igual de apremiante. Pensé en inventarme una cifra, pero al final simplemente opté por lo más sencillo y dije la verdad, haciendo un rápido cálculo para pasar la cantidad a rublos, y redondeándola después algo a la baja. Al oírlo, los niños se revolucionaron y empezaron a comentar entre ellos en voz alta. La profesora miraba divertida. —¿Sabes cuánto dinero gana aquí un profesor como yo? —preguntó. —Más o menos —respondí tímidamente después de quedarme un instante en silencio sin saber muy bien qué decir. Los niños comenzaron a reírse, y ella también se rió con ellos. Yo me sentí incómodo y esbocé una sonrisa entre dientes para disimular la extrañeza que me provocaba aquella situación. Respondí algunas otras preguntas más antes del final de la lección, y la clase me obsequió un aplauso de despedida. Después, los niños salieron al pasillo a esperar el comienzo de la siguiente lección. La profesora me acompañó a la puerta y me agradeció el esfuerzo. Su mirada expresaba más de lo que sus pocas palabras contaban, y parecía estar pensando muchas cosas que por alguna razón no pronunciaba. Se perdió rápidamente por el pasillo mientras yo salía lento a través del revuelo de niños. Cuando estaba llegando a la escalera, un muchacho alto y delgado al que le faltaba un diente vino corriendo hasta mí y me toco levemente por la espalda. Había estado sentado en la segunda fila de la clase, y no había participado mucho, pero tenía un gesto de interés sincero. —Adiós —me dijo, y extendió el brazo hacia mí para que estrechara su mano. Le di la mano y sonrió, mostrando sus dientes mellados. Después salió corriendo de vuelta al aula. Yo subí por la 221 escalera a la búsqueda de Tatiana Makarovna, que probablemente me estuviera esperando con un nuevo puñado de bombones que obsequiarme. Si algo he aprendido viajando es que no suele ser buena idea condicionar una despedida a una hora fija o a la salida de un transporte. Una separación obligada por una causa arbitraria así suele resultar en una melancolía extraña que se ha de evitar siempre que sea posible, y se debe dejar que sea no más el propio sentir quien ponga fin al contacto antes de partir. Yo quería haberme despedido de Nadia y Serguei la noche anterior cenando, pero ella insistió en acompañarme hasta la estación. No tenía que trabajar esa tarde, así que decidió acercarme en coche y no tuve más remedio que hacer una excepción a mi norma. La de Izhevsk es una estación de tren nueva pero sin excesos, sorprendentemente moderada en comparación con las otras construcciones recientes de la ciudad. Cuando llegamos, había un grupo variopinto de gente en su interior, todos ellos esperando a mi mismo tren, que arrancaba de Izhevsk y llegaba a Moscú en unas 15 horas. Era un trayecto corto en términos rusos, así que los equipajes no eran muy voluminosos ni se veían las clásicas bolsas llenas de comida y bebida para el camino. El tren tenía el poético nombre de Italmas, un tipo de florecilla dorada que crece en los Urales y en la parte oeste de Siberia, y que representa una especie de seña de identidad udmurta. No era un tren nuevo, pero estaba bien cuidado. Ocupé mi lugar, una litera inferior, y Nadia se sentó en la de enfrente, ocupada por una mujer mayor que miraba con curiosidad pero no dijo nada. La litera por encima de la mía estaba vacía, y en el otro lado había un chico joven cuyo único equipaje eran dos botellines de cerveza. Dejó las botellas en la litera y volvió a salir fuera, supongo que a fumar un cigarro. Dos minutos antes de que el tren saliera, el chico volvió y la provodnitsa pasó por el vagón avisando a los acompa222 ñantes que salieran. Nadia se despidió de mí con un abrazo rápido y salió a paso ligero. Me sentí como si el tren estuviera ya en marcha y yo continuara ese mismo camino escapando de Siberia, dejando atrás con tristeza algo que ya había abandonado hace tiempo, pero que ahora definitivamente parecía quedar lejos de mi alcance. Pasé algo de tiempo observando el paisaje, pero muy pronto se hizo de noche. Nadie parecía dispuesto a iniciar conversaciones, y por momentos parecía que la dinámica habitual de un tren ruso no se aplicaba a aquel, con un ambiente que resultaba especialmente estéril. Comí algo de fruta y subí a mi litera. El tren llegaba a Moscú a primera hora de la mañana, así que no tenía más que dormir y despertaría al final del trayecto. Era un extraño último viaje. No he aprendido nada nuevo, tan solo percibido aquello que ya sabía. —L EÓN T OLSTÓI trabajaba en un nuevo cuadro cuando volví a su casa de Moscú. Era un retrato de un coche azul de principios de siglo, de ruedas finas y faros que parecían ojos saltones. Según ella, se trataba tan solo de «un encargo de trabajo, para sacar algo de dinero». No había barcos allí, ni barcos ni aguas relajadas, y el fondo no era el de un lugar que yo pudiera reconocer. Le enseñé las fotografías de mi viaje, deteniéndome especialmente en las del Baikal. Yo nunca había sido un buen fotógrafo, y vistas ahora en grande mis instantáneas tenían incluso menos atractivo que en la pequeña pantalla de la cámara, más alejadas aún de la realidad de aquellos lugares. Pero sabía que, de cualquier modo, servían para despertar en ella recuerdos y deseos de regresar allí, y quizás también para encender alguna idea nueva para una de sus pinturas. Ella miraba con atención, acudiendo a su memoria para comparar aquellas estampas heladas con las de entonces, muy distintas, y me preguntaba por las diferencias o las sensaciones vividas al revisitar aquel lugar. Había varias fotos del gran barco negro que ella había pintado en infinidad de bocetos, y que ahora al verlo varado en mitad de la nieve le resultaba intrigante. Supe que guardaba de él los mismos recuerdos que yo: la playa de guijarros, el silencio de aquel momento, la extraña sensa- M ASHA 225 ción de inmortalidad que desprendía ese casco negro pese a su decadencia. —¿Sigue igual? —preguntó al cabo de un rato de observarlo. —Idéntico —respondí. Su cara reflejaba una satisfacción agridulce. Había fotos de Irkutsk por las que pasó algo más deprisa hasta llegar a una que le hizo esbozar una sonrisa. —Este sitio lo conozco —dijo con una voz alegre pero melancólica. La foto no tenía nada de especial, recogía tan solo el ir y venir de gentes en un esquina cercana del mercado central donde los autobuses y marshrutkas formaban un agitado caos mientras dejaban y tomaban pasajeros. Pero aquel era el lugar donde nos habíamos separado la ultima vez después de volver a Oljón. Ella siguió su viaje hacia la orilla este del Baikal. A mí no me quedaban ya apenas días de viaje y tomé rumbo de regreso a Moscú. Volvió a pararse en otra fotografía. Era del busto de Gagarin en el bulevar que lleva su nombre, a orillas del Angara. Ella había hecho una igual después de separarnos, y se apresuró a buscar en el ordenador para mostrármela. Solo un poco de nieve graciosamente posada sobre la cabeza las hacía diferentes. La contemplamos juntos un instante. —Poiéjali —dije mientras apretaba una tecla para pasar a la siguiente fotografía. Ella se echó a reír.