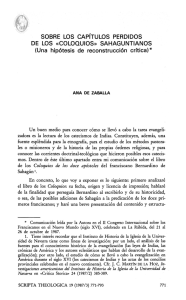La misión de los tres flamencos y la llegada de los Doce
Anuncio

La misión de los tres flamencos y la llegada de los Doce Mientras que en las montañas de Extremadura se preparaba la misión oficial, tres franciscanos ya habían llegado a México. Eran flamencos, procedían del convento de Gante y habían desembarcado en Veracruz en el mes de agosto de 1523. La iniciativa de la expedición recae en un tal Johann Dekkers, conocido en los textos españoles con el nombre de Juan de Tecto. Este religioso había enseñado teología en la universidad de París durante 14 años antes de convertirse en guardián del convento de Gante. Confesor de Carlos V, obtuvo de éste la autorización para trasladarse a la Nueva España; habiendo a su vez dado consentimiento el provincial franciscano de Flandes, Juan de Tecto pudo comprometerse en la aventura mexicana, junto con dos compañeros: Johann Van den Auwera (Juan de Aora) y Pedro de Gante, un hermano lego que no había aceptado el sacerdocio por humildad. La misión de los flamencos obedece más a motivaciones personales que a un plan bien determinado; en una acción individual y no institucional. Sin embargo, tendrá una importancia táctica para los Doce. Desde finales de 1523, los flamencos residirán en Texcoco y se empeñarán en su apostolado: comienzan por aprender el náhuatl y enseñar a algunos niños indígenas de las familias nobles de la ciudad. Sobre todo, observan y analizan, se forman una idea de la “idolatría” que van a tener que combatir. Esta experiencia será preciosa unos meses después, en el momento de la llegada de los Doce. Juan de Tecto y sus dos compañeros, efectivamente estarán ahí, para acoger, en México, la misión oficial. Pero para dos de ellos, su contribución a la evangelización de la Nueva España fue de corta duración: Juan de Tecto, que partió con Cortés el 15 de octubre de 1524 para la expedición de Las Hinueras, encontrará allí la muerte; en cuanto a Juan de Aora, ya mayor a su llegada a México, debió morir en Texcoco al correr el año de 1525. Pedro de Gante, por el contrario, será un pilar de la actividad franciscana en la Nueva España durante casi 50 años. Después de un viaje sin historia, pero nutrido con una larga escala en Santo Domingo que les permitió tomar la medida a la realidad colonial en las islas, los Doce tocan las costas mexicanas en San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524, la antevíspera de Pentecostés. Emprenden a pie el largo camino que lleva hacia la altiplanicie central pasando por Tlaxcala. Primeros contactos con los indios. Sorpresa y fascinación recíprocas. Del lado franciscano, no dejan de maravillarse ante la multitud de esos habitantes, ante la prodigiosa riqueza de los mercados, ante la inmensidad de esa tierra que ondula indefinidamente hacia el horizonte. ¿No oprime los corazones una angustia secreta frente a la envergadura de la tarea por cumplir? Del lado mexicano, la sorpresa es viva. Los Doce no pueden dar un paso sin que los escolten centenares de indios que observan a esos españoles tan diferentes de los otros, tan extraños en sus hábitos de lana burda sacudiéndose el polvo de los caminos. Una anécdota ilustra el sentimiento que debía prevalecer en el espíritu de los indígenas: los misioneros escuchaban todo el tiempo a su paso las palabras motolinia, motolinia. Uno de los padres, Toribio de Benavente, termina por preguntar a un español el significado de ese leitmotiv. Al conocer que la palabra significa “pobre”, el monje decide sobre la marcha adoptar ese nombre para toda la vida. Los franciscanos, descalzos, necesitaron poco más de un mes para llegar a la ciudad de México. Su llegada tenía que alegrar a Cortés, que no había dejado de pedir el envío de religiosos. Tan pronto fue informado de su desembarco, hizo poner una escolta a disposición de los Doce. Y, en el mes de junio de 1524, se apresta a darles un recibimiento del mayor efecto. Hombre de comunicación atento a los símbolos, hombre de poder ligado al aparato, Cortés imagina un ritual nuevo: una ceremonia humilde y majestuosa a la vez. En presencia de la multitud y de todos los jefes mexicanos reunidos, avanza al encuentro del cortejo, se arrodilla a los pies de Martín de Valencia y, respetuosamente, le besa la mano antes de hacer lo mismo con los demás frailes. Luego pide a sus capitanes y lugartenientes que lo imiten. Entonces, viendo esto, arrastrados por el ejemplo, los dignatarios indios se ponen también a besar las manos de los religiosos. La escena es fuerte y se intensifica con un discurso de Cortés explicando en qué es superior la autoridad de Dios a la de las autoridades humanas, porque es de otra naturaleza. La organización de los coloquios de México Indudablemente a Cortés le gusta ese género de situaciones y ese recurso e dramaturgia. Por lo tanto, apenas sería posible dudar que fue él quien tuvo la idea de organizar los famosos “coloquios”. Fue Cortés quien imaginó ese encuentro “en la cumbre” entre los antiguos jefes aztecas y los doce franciscanos enviados por el papa. Todo el ceremonial puesto en marcha lleva su marca: el aspecto solemne de la reunión, el protocolo jerárquico, el uso de la palabra como arma de persuasión... Y el hecho de que el capitán general inaugure y presida la primera jornada indica el papel moral que se propone desempeñar en este encuentro de dos culturas. ¿Cuándo sucede, pues, este solemne encuentro, frente a frente, entre los franciscanos y los aztecas para intercambiar los primeros diálogos teológicos del Nuevo Mundo? as fuentes proporciona indicaciones lo bastante precisas como para que se pueda deducir de ellas una fecha probable. El encuentro con los mexicanos tiene lugar antes del primer “capítulo” franciscano, es decir, antes de la reunión reglamentaria constitutiva de la nueva comunidad seráfica. Ahora bien, como sabemos, ese capítulo principia el 2 de julio de 1524, “día de la Visitación de Nuestra Señora”. Por otra parte, la llegada de los Doce a la ciudad de México puede fijarse por diversas verificaciones en el 17 o 18 de junio. Sahagún precisa que los coloquios tuvieron lugar “algunos días” después de la llegada. Por lo tanto, hay que situarlos entre el 25 y el 30 de junio. En efecto, parece haber sido indispensable toda una semana para la preparación de la reunión. Si se la juzga por el contenido de las discusiones mantenidas durante esa sesión histórica y relatadas por Sahagún en el texto [...], está claro que la exposición de los franciscanos fue maduramente reflexionada. Tan pronto llegan, lo Doce tratan de informarse y consultan intensamente: se hace contribuir a Cortés en persona, quien se presta con la mejor disposición a esas discusiones exploratorias; se interroga a sus lugartenientes; se utiliza el conocimiento de los cinco franciscanos que ya están allí. En fin, los Doce observan: circulan por la ciudad para darse una idea exacta de la situación. Los textos dicen que fray Martín de Valencia se sorprende de que los templos de los ídolos estén todavía en pie y pregunta a Juan de Tecto y a sus compañeros lo que habían hecho en un tono que dejaba descubrir el reproche. “Aprendemos la teología que de todo ignoró S. Agustín”, responde el fraile flamenco, quien insiste en el interés de conocer la lengua de los indios. Hay toda una filosofía que los Doce harán suya: comprender antes de actuar. La puesta en escena de Cortés y el talento oratorio de los predicadores hicieron de los coloquios un triunfo para el campo cristiano. Quebrantados en sus convicciones, los jefes aztecas van a terminar por abjurar y solicitar el bautismo. Un texto ha fijado ese momento clave en el proceso de evangelización, ese instante decisivo en que el poder religioso se balancea en manos de los frailes menores. Sahagún, siendo también franciscano, hace ciertamente entender la fe en el mensaje y la fuerza de convicción que animan a los Doce. Pero, por lo mismo, no ha callado el eco del drama interior que se desarrolla entonces en el corazón de los indios. No es menor ahí el interés de este texto elocuente. (DUVERGER, Christian. La conversión de los indios de Nueva España : con el texto de los Coloquios de los Doce de Bernardino de Sahagún (1564), 1ª Reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 30-34. ISBN 968-16-4295-3).