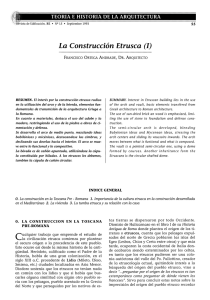Perfil de la monarquía romana
Anuncio
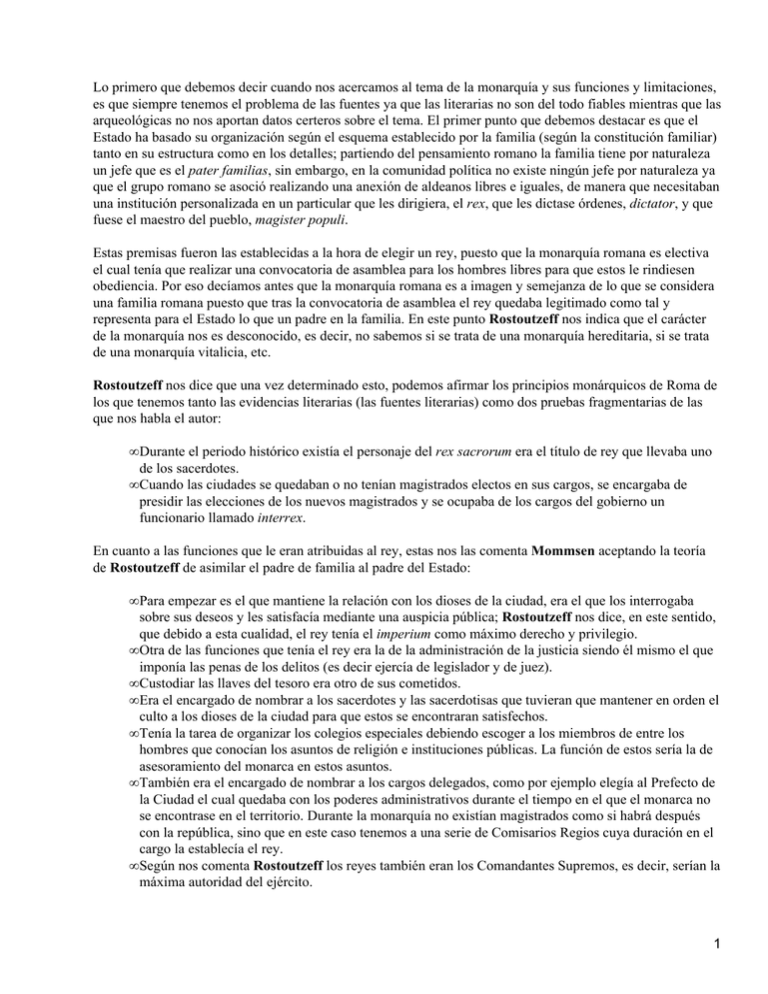
Lo primero que debemos decir cuando nos acercamos al tema de la monarquía y sus funciones y limitaciones, es que siempre tenemos el problema de las fuentes ya que las literarias no son del todo fiables mientras que las arqueológicas no nos aportan datos certeros sobre el tema. El primer punto que debemos destacar es que el Estado ha basado su organización según el esquema establecido por la familia (según la constitución familiar) tanto en su estructura como en los detalles; partiendo del pensamiento romano la familia tiene por naturaleza un jefe que es el pater familias, sin embargo, en la comunidad política no existe ningún jefe por naturaleza ya que el grupo romano se asoció realizando una anexión de aldeanos libres e iguales, de manera que necesitaban una institución personalizada en un particular que les dirigiera, el rex, que les dictase órdenes, dictator, y que fuese el maestro del pueblo, magister populi. Estas premisas fueron las establecidas a la hora de elegir un rey, puesto que la monarquía romana es electiva el cual tenía que realizar una convocatoria de asamblea para los hombres libres para que estos le rindiesen obediencia. Por eso decíamos antes que la monarquía romana es a imagen y semejanza de lo que se considera una familia romana puesto que tras la convocatoria de asamblea el rey quedaba legitimado como tal y representa para el Estado lo que un padre en la familia. En este punto Rostoutzeff nos indica que el carácter de la monarquía nos es desconocido, es decir, no sabemos si se trata de una monarquía hereditaria, si se trata de una monarquía vitalicia, etc. Rostoutzeff nos dice que una vez determinado esto, podemos afirmar los principios monárquicos de Roma de los que tenemos tanto las evidencias literarias (las fuentes literarias) como dos pruebas fragmentarias de las que nos habla el autor: • Durante el periodo histórico existía el personaje del rex sacrorum era el título de rey que llevaba uno de los sacerdotes. • Cuando las ciudades se quedaban o no tenían magistrados electos en sus cargos, se encargaba de presidir las elecciones de los nuevos magistrados y se ocupaba de los cargos del gobierno un funcionario llamado interrex. En cuanto a las funciones que le eran atribuidas al rey, estas nos las comenta Mommsen aceptando la teoría de Rostoutzeff de asimilar el padre de familia al padre del Estado: • Para empezar es el que mantiene la relación con los dioses de la ciudad, era el que los interrogaba sobre sus deseos y les satisfacía mediante una auspicia pública; Rostoutzeff nos dice, en este sentido, que debido a esta cualidad, el rey tenía el imperium como máximo derecho y privilegio. • Otra de las funciones que tenía el rey era la de la administración de la justicia siendo él mismo el que imponía las penas de los delitos (es decir ejercía de legislador y de juez). • Custodiar las llaves del tesoro era otro de sus cometidos. • Era el encargado de nombrar a los sacerdotes y las sacerdotisas que tuvieran que mantener en orden el culto a los dioses de la ciudad para que estos se encontraran satisfechos. • Tenía la tarea de organizar los colegios especiales debiendo escoger a los miembros de entre los hombres que conocían los asuntos de religión e instituciones públicas. La función de estos sería la de asesoramiento del monarca en estos asuntos. • También era el encargado de nombrar a los cargos delegados, como por ejemplo elegía al Prefecto de la Ciudad el cual quedaba con los poderes administrativos durante el tiempo en el que el monarca no se encontrase en el territorio. Durante la monarquía no existían magistrados como si habrá después con la república, sino que en este caso tenemos a una serie de Comisarios Regios cuya duración en el cargo la establecía el rey. • Según nos comenta Rostoutzeff los reyes también eran los Comandantes Supremos, es decir, serían la máxima autoridad del ejército. 1 Por lo que se refiere al tema de los derechos y privilegios, Mommsen ya nos ha hablado del imperium, máxima autoridad civil, militar y religiosa, que sería el aspecto más destacado de sus funciones, cosa en la que se encuentran de acuerdo todos los autores. Uno de sus derechos era la simbología relativa al rey la cual tenemos, por ejemplo, un hacha insertada en un haz de vacas que siempre le tenía que preceder cuando marchaba oficialmente y que debían portearlo sus ayudantes especiales (el símbolo se llamaba fascis y sus ayudantes especiales eran denominados lictores). El ceremonial del que hemos hablado es una importación etrusca (a su vez se trataba de una importación oriental), algo obvio puesto que las primeras monarquías fueron de dinastía etrusca. Otros privilegio con el que contaban era el judicial, es decir, tenía plenos poderes judiciales pero al condenado o acusado le quedaba el recurso de apelar al pueblo, la provocatio, para que este intercediera en su favor; sin embargo, el rey tenía la potestad de atender o no a la petición (con lo que se supone que en la mayoría de los caos esta petición no servía para nada). También se trataba del único órgano de poder del Estado (esto, sin duda le otorgaba un gran poder). También tenía el exclusivo derecho de hablar en público a los ciudadanos y tenía la capacidad de elegir a los hombres a su servicio tanto para el cargo que el monarca quisiera como por el tiempo que él estipulase. Todos los cargos de la administración, fuesen cuales fuesen, sólo tenían capacidad consultiva con respecto al rey por lo que parece que el rey tuviera un poder ilimitado, y, efectivamente, como nos comenta Mommsen, el monarca no tenía límites legales en absoluto. Sin embargo, tanto este autor como Rostoutzeff afirman que el rey si tenía una limitación, los hechos tradicionales y las costumbres eran los factores que limitaban al monarca, es decir, tenía la capacidad de aplicar la ley cuando y para lo que le conviniese, pero lo que no podía hacer en ningún caso era modificar dicha ley sin la consulta previa y aprobación posterior de la asamblea de ciudadanos o Consejo de Ancianos, lo que sería el Senado posterior (esta consulta solía realizarse para asuntos graves donde la misma costumbre exigía la consulta). Esta limitación al poder ilimitado del monarca se correspondía solo con el plano político ya que el poder absoluto en las demás materias quedaba intacto. Un caso curioso que podemos abordar aunque de pasada es el del interregnum aunque el único autor que se introduce en la materia es Mommsen aunque no entra en los formalismos y condiciones del proceso de elección del monarca, limitándose a explicarnos que en el caso de la defunción inesperada de un rey, es decir, antes de que éste hubiera nombrado un sucesor, el pueblo se reunía, o sea, los ciudadanos se reunían (los no considerados ciudadanos no podían acceder a este tipo de asuntos) con el objetivo de designar un interrex al cual se le otorgaba un mandato de tan sólo cinco días y además se le limitaban las funciones, sobre todo se le prohibía hacerse jurar fidelidad. El asunto, según nos cuenta el autor, era una especie de ceremonial puesto que este interrex reconocido legalmente, al obtener el cargo de manera imperfecta ya que el pueblo en principio no tiene la capacidad de nombrar dicho cargo, tiene la función de nombrar a otro interrex el cual ya si contaba con la capacidad de nombrar a otro rey. En este último nombramiento no participaba el Consejo de Ciudadanos salvo en el momento en el que deben ratificar y reconocer como rey al nuevo nombrado. Otros autores escogidos para la realización de este trabajo hablan acerca de la monarquía y sus características. Por ejemplo tenemos a J. Iglesias quien nos habla de las pervivencias existentes, en los regímenes políticos posteriores, de un régimen monárquico como un símbolo del tradicionalismo que caracteriza al pueblo romano: nos habla del Rex Sacrorum, representando a la máxima autoridad religiosa; del Senado que es de creación de la época de Rómulo según nos cuenta la tradición; y los cónsules que tendrían el mismo poder que tuvo el monarca. Bibliografía. • Iglesias, J. Roma. Claves históricas. En Seminario de derecho romano. UCM, Madrid 1985. • Mommsen, T. Desde la fundación de Roma hasta la caída de los reyes. En Historia de Roma vol I. Turner, Madrid 1983. • Rostoutzeff, M. Roma. De los orígenes a la última crisis. Eudeba 1977. 2 PERFIL DE LA MONARQUÍA ROMANA Sergio Hoyos Ugarteburu Historia de Roma I: orígenes En cuanto a la religión hemos de decir que el pueblo etrusco es uno de los más religiosos del mundo civilizado. Sin embargo, es difícil tomarse una idea real de lo que fue la religión para este pueblo. La principal característica es que, a diferencia del resto de las religiones indoeuropeas, se trata de una religión revelada, una revelación protagonizada por Tages, según cuentan las fuentes literarias. Otra de las características de esta religión es que estaba escrita, al contrario que religiones como la romana o la griega; los etruscos establecieron muy pronto su doctrina y la pusieron por escrito. Se componía de libros sagrados divididos en tres series: − Haruspicini: reglaban el arte de examinar las entrañas de las víctimas, objeto esencial de la revelación tagética. − Fulgurales: era la interpretación del rayo. − Rituales: contenían los preceptos y las claúsulas que debían regir la relación del individuo o colectivo con la divinidad. También se encontraban los libros Aquerónticos que contenían todo lo que era necesario saber para llegar bien al más allá. Tenemos la figura del Haruspes que puede desvelar el destino mediante el examen del hígado de los animales. En definitiva la religión etrusca es ante todo de rito y se presenta como una tentativa por conocer la voluntad de los dioses y por satisfacer esa voluntad. Por eso tienen múltiples ritos y ceremonias destinadas a satisfacer esa voluntad. El conjunto de rituales, doctrina y teología se denominaba "disciplina etrusca" y se necesitaban sacerdotes especializados. Lo principal de esta disciplina era la preocupación obsesiva por desvelar el futuro y por prevenirse en el caso de que este sea desfavorable. En cuanto a la cuestión del posible monoteismo, este sólo lo encontramos en la teogonía que recoge Cicerón y no aparece en ninguna otra fuente. Por el contrario es más creíble la teoría de una triada en el panteón etrusco compuesta por Tinia, Uni y Mernva (asimilados a Júpiter, Juno y Minerva). Tinia sería la Zeus de los griegos con el rayo como símbolo. Aunque el panteón etrusco tampoco es del todo fiable puesto que el conjunto de divinidades etruscas sufrió modificaciones debidas al contacto con creencias de los pueblos vecinos y a la asimilación con otros dioses de la mitología helénica y de los pueblos itálicos. Fuera de la tríada tenemos dioses como Vertumnus (Voltumna romano que era un dios de la vegetación), Fufluns como el Dionisio griego, Sethlans que era el dios del fuego, Thurms el Mercurio romano, Maris, Turan (Venus y Marte), etc. De lo que no sabemos nada es de los dioses superiores que por ejemplo ordenan a Tinia que lance los rayos; no sabemos nada nosotros pero es muy probable que los mismos etruscos mantuvieran cierta confusión acerca de estos dioses. Además de los dioses tenemos una serie de personajes intermediarios o semidioses que por lo general están ligadas al hogar y a la familia. La religión etrusca destaca por la enorme proliferación de semidioses y potencias demoníacas, genios y espíritus de ultratumba, que conocemos bien por sus representaciones en las tumbas y sarcófagos y que desvelan la concepción etrusca sobre el destino tras la muerte. Los etruscos, como todos los pueblos de la antigüedad, creían en la vida tras la muerte, sin embargo, no concibieron la muerte como un ascenso del alma a los cielos, al menos hasta una época tardía. Para los etruscos no se suspendía la continuidad entre la vida y la muerte. La obsesión por el más allá condujo a cuidar especialmente el lugar de reposo del difunto lo cual llevó a un auge artístico ya que se decoraban impresionantemente las tumbas con todo tipo de motivos (en una primera época eran motivos de vida cotidiana de carácter alegre pero después, a partir del siglo IV a.C. las paredes se pueblan de demonios atormentadores que reflejan la angustia de un más allá tenebroso que parecían plasmar el inicio de la crisis de un pueblo que acabaría por desaparecer como independiente. 3 Por lo que se refiere a la "disciplina etrusca" podemos decir que para los etruscos lo que contaba eran las relaciones entre dioses y hombres, el conocimiento del mundo divino y su voluntad y la ciencia acerca de la interpretación de esta voluntad y los medios de satisfacerla. Esta disciplina se dividía en dos preocupaciones: el arte de la adivinación y un ritual que dictase los preceptos que se debían observar en las circunstancias de la vida. La adivinación se basaba tanto en la creencia en una causalidad ineludible como en la afirmación de que todo acontecimiento que se produjese en un punto del mundo terrestre era la manifestación de otro acontecimiento que se manifestaba en el mundo celeste. Entre los métodos adivinatorios tenemos la interpretación de la caída de los rayos (en cuanto al lugar y la fecha de la caída de los mismos), el examen del hígado de las víctimas y la ostentaria que era la observación e interpretación de los prodigios. Visto que la religión se basaba en la adivinación de la voluntad de los dioses, y, por lo tanto, en el descubrimiento del destino de los hombres, podemos decir que la religión etrusca es de características fatalistas donde el hombre no es libre ya que está sujeto a su destino, el cual no puede cambiar. Además se trata de un pueblo teocrático que vivió dependiendo de la religión, al contrario de pueblos como el griego o el romano que llegó un momento en el que el laicismo casi superó a las supersticiones religiosas. (junto a los hebreos y los egipcios, los etruscos son un pueblo incapaces de separar lo divino de lo político). Sin embargo, en Etruria no existía un culto en el sentido moderno de la palabra aunque una doctrina tan compleja no pudo existir sin un clero potente. No sabemos nada de la organización del clero pero no parece que puedan aparecer como un cuerpo aparte de la sociedad sino que más bien serían individuos pertenecientes a las familias más nobles y cuyo cargo se transmita de manera hereditaria. Tenemos primero un pontífice supremo de cuyas funciones sólo sabemos que era el que organizaba la Asamblea anual en el Forum Voltumnae. Estos sacerdotes tuvieron que tener una importancia capital a la hora de influir en las decisiones políticas por dos razones: la sociedad etrusca se encontraba muy inmersa en la doctrina religiosa y porque ningún acto importante se podía realizar sin haber consultado los presagios (esto les daba capacidad de decisión). Bibliografía. − Hus, A. Los etruscos. Fondo de Cultura Económica, México 1962. − Roldán Hervás, J.M. Historia de Roma. La República romana. Cátedra, Madrid 1995. − Torelli, M. Historia de los etruscos. Crítica, Madrid 1996. RELIGIÓN ETRUSCA A la hora de comenzar el trabajo hemos de comenzar por la situación social del periodo arcaico del mundo etrusco establecida por Torelli el cual arranca comentando que estas primeras fases se caracterizarían por un fuerte movimiento colonizador debido a la uniformidad social que tenemos. La transformación económica iniciada a finales de la Edad del Bronce nos lleva a la separación entre las actividades agrícolas y las pastorales que quedan en una situación de subordinación, y también a la privatización de la tierra que es el medio más fundamental. En la realidad socioeconómica la célula esencial ahora es la familia nuclear donde el Paterfamilias es el jefe de un grupo social patriarcal de tamaño medio, guerrero y sacerdote. El poblado suele estar constituido por unos pocos grupos familiares (a veces un sólo grupo familiar). En su primera configuración observamos un igualitarismo social y cultural, sin embargo, en el cambio de siglo del IX al VIII a.C. vemos que esta realidad cambia radicalmente. No sólo vemos fuertes diferencias culturales en el conjunto de la península entre áreas villanovianas con un gran desarrollo económico y otras zonas estancadas, sino que además dentro de la propia zona villanoviana empiezan a aparecer diferencias que conocemos a través de los estudios sobre las excavaciones de las necrópolis. Tenemos así una diferenciación regional con una zona sur donde estarían las futuras ciudades de 4 Veio, Caere, Tarquinia y Vulci; un área centro−septentrional entre los ríos Tíber y Arno; un área Campana y otra Padana. Dentro de esta división evolutiva las más desarrolladas serían las zonas sur y la Campana debido a que es donde más objetos de ornamento personal han aparecido al igual que armas de bronce y vasijas de acompañamiento (en esta división en cuanto al desarrollo cultural y económico están de acuerdo todos los autores). Otra de las características que afirman esta división es un cambio en el rito funerario ya que hasta el 740 a.C. aproximadamente se utiliza la cremación mientras que a partir de esta fecha observamos un cambio hacia la inhumación. Las diferencias las observamos no sólo en cuanto a los recursos naturales (mayores en las zonas más avanzadas), sino también en otros aspectos de la base económica como la proximidad de las zonas más desarrolladas a los centros de intercambio más antiguos, o la paralela evolución de formas artesanales complejas. El siglo VIII a.C. es el de la definitiva diferenciación de áreas pero también se asiste a un proceso de segmentación socioeconómica y cultural rompiendo con la homogeneidad y el igualitarismo de la primera fase. Las tumbas villanovianas que en un principio mostraban austeridad empiezan a mostrar ahora un progresivo incremento del material de acompañamiento delatando el movimiento que se habría producido en el seno del cuerpo social, es decir, estamos ante el nacimiento de las aristocracias etruscas. El igualitarismo de la primera fase se explica a través de las dificultades de acumular riqueza mediante una agricultura primitiva y se necesitaron dos siglos para permitir la plena diferenciación social y la consiguiente exhibición de la riqueza (muchos obstáculos debido a los antiguos y extensos lazos de consanguinidad que obligaban a redistribuciones y reequilibrios de la riqueza). En cuanto al comienzo de las desigualdades vemos primero un incremento de los materiales cerámicos depositados ahora a tamaño natural y luego de los elementos metálicos; hacia mediados de siglo el número de objetos se hace enorme y los materiales de importación se hacen cada vez más frecuentes (objetos griegos, egipcios, etc.) lo que acabará desembocando en el periodo orientalizante etrusco desde finales del siglo VIII y a lo largo de todo el siglo VII a.C. También observamos que los objetos van ganando en calidad. Como ya hemos visto tanto la diferenciación comarcal como la social se hallan en estrecha relación con la distinta cualidad de los recursos de cada zona en particular y, dentro de estas, con la probable diferencia en la extensión o la productividad del terreno poseído por cada zona. En el siglo VIII a.C. las tumbas más ricas son numéricamente inferiores a las de la fase sucesiva y da la impresión que la distinción de riqueza corresponde a individuos reconocidos como jefes dentro de un grupo que pretende representarse a sí mismo como un bloque unitario. Las diferencias sociales se establecen en edad y en la división fundamental del trabajo entre sexos (hombres relacionados con la guerra y el mundo exterior y las mujeres con las actividades domésticas como demuestran sus tumbas). La estructura igualitaria estaba rota económicamente pero se recupera y se mantiene ideológicamente. Hacia mediados de siglo la oposición pobreza−riqueza se articula como realidad estratificada, en cuyo seno existe una articulación de los niveles de riqueza. A todo esto debemos sumar un fuerte incremento demográfico a lo largo del siglo VIII a.C. (no sólo explosión demográfica sino que se agregó en las necrópolis a amplios estratos de personas originariamente ajenas a la comunidad y presumiblemente en condiciones de subordinación). Además del proceso de estratificación social debemos hablar de la progresiva división del trabajo; como ocupaciones específicas tenemos la metalurgia y la actividad artesanal que surge de manera autónoma que es la producción cerámica a torno. En esta época también aparecen los embriones de oficios que en los siglos VII y VI a.C. tendrán autonomía propia: curtidores, carpinteros, músicos, etc. Por lo que se refiere a la articulación social, las fuentes romanas describen diversas instituciones de la sociedad arcaica: el Rex o rey que, según nos cuenta Roldán Hervás, sería el rey de cada ciudad en épocas primitivas (también llamado Lucumo) y que tendría atribuciones políticas, religiosas y militares; se trata de regímenes que evolucionarían hacía regímenes oligárquicos. También tenemos el Populus, pueblo; las Curiae o asociaciones de Genera Hominum para el reclutamiento de la infantería; las Tribus para el reclutamiento de la caballería; los Patres o ancianos organizados en asamblea; los Clientes o ciudadanos del séquito de los Patroni o personas eminentes; las Familiae o familias nucleares; las Gens o grupos ligados por lazos de 5 consanguinidad o dependencia, etc. De esta manera en las primeras fases etruscas el sistema político−institucional implica un jefe, Rex, y un pueblo subdividido en la realidad productiva en familias y en organismos territoriales destinados al reclutamiento de la infantería y de la caballería. Las estructuras de parentesco representan la única articulación de las relaciones de producción. Durante los siglos que nos afectan, es decir, los siglos VIII y VII a.C. comienza a comentarnos Martínez−Pinna que según los autores clásicos la imagen de la sociedad se da por oposición entre un número reducido de nobles y una masa sometida fuera del sistema. La arqueología y la epigrafía han desmentido esta situación en parte ya que han mostrado una situación estratificada con grupos intermedios entre los príncipes los siervos o esclavos. El problema no sería económico sino en cuanto a la integración social y política de esas clases medias (aquí es donde la tradición puede tener parte de razón ya que las clases medias no tienen participación política y también la falta de paridad jurídica). En primer lugar, sigue argumentando Martínez−Pinna, estarían los nobles, los cuales monopolizan el poder público ocupando las magistraturas (elegidos anualmente igual que los pretores que eran elegidos por un pretor supremo), los sacerdocios y las asambleas senatoriales que gobernaban las ciudades. Se trata de un dominio político como consecuencia del dominio económico ya que los nobles ocupan la mayoría de los bienes de producción. Además de la explotación agraria se dedicaban a otras ocupaciones como el comercio, al menos durante la época arcaica, y las explotaciones metalúrgicas. La nobleza etrusca se presenta como una gran consumidora de productos de lujo practicando una vida ociosa (como reflejan, aparte de la arqueología donde se han encontrado pinturas relativas al tema, las fuentes literarias). Roldán Hervás opina que la sociedad etrusca es de carácter gentilicio (como ya vimos para la época arcaica anterior) y pertenecer a una familia es condición fundamental para el disfrute de los derechos políticos. Era la familia en sentido amplio, miembros emparentados por lazos de sangre, clientes libres y esclavos; tenemos, de esta manera, un grupo de gentes que se elevan sobre el resto de la población libre que forman la nobleza la cual monopoliza el aparato político a través del control de los medios de producción y de su prestigio social. En el mismo sentido habla Torelli que comenta que las relaciones sociales vienen determinadas por las relaciones de parentesco aunque ahora debemos hablar de familia en un sentido extenso, es decir, incluyendo a clientes y esclavos los cuales tenían la obligación de una lealtad recíproca. El sistema gentilicio venía a sancionar la subordinación de clase existente entre los miembros de una misma comunidad. Uno de los aspectos de la aristocracia etrusca era el privilegiado status que tenía la mujer con el privilegio de asistir a espectáculos, participar en banquetes, tenía una capacidad jurídica idéntica al hombre, podía poseer esclavos, bienes, etc. lo cual ha hecho pensar en una sociedad matriarcal etrusca. En este sentido, cabe resaltar a Roldán Hervás quien rechaza esta teoría aduciendo que la arqueología y sus interpretaciones han hecho pensar algo que sólo viene determinado por el arte etrusco. En el mismo sentido opina Torelli quien dice que la singular preeminencia de las mujeres en determinadas sociedades se halla estrechamente vinculada con el carácter oligárquico de las estructuras sociales (las sociedades guerreras suelen sufrir de escasez de hombres con lo que suelen atribuir a la mujer un status más o menos elevado y unas condiciones jurídicas más o menos libres (para garantizar la continuidad de las estirpes). Por lo que respecta a Torelli en cuanto a sus tesis acerca de las aristocracias cabe destacar el hecho de que le da una importancia vital a la llegada del periodo orientalizante en cuanto a las inclinaciones culturales de las aristocracias etruscas, en relación con esa ociosidad y esa tendencia al lujo y a la construcción de grandiosos monumentos (influidos sobre todo por los griegos, aunque también reciben influencias egipcias y de la costa sirio−palestina. Esta influencia procedente de oriente sería también la responsable del mayor desarrollo urbano y del auge cultural y económico (aumentó en gran medida la producción artesana). Por lo que respecta a las clases medias, podemos decir que estas presentan muchas dificultades en cuanto a su conocimiento, en parte debido a su heterogeneidad ya que el grupo lo constituyen todos los individuos libres que no gozan de los privilegios de los príncipes. Es la definición que nos da Martínez−Pinna, y tanto este como Roldán Hervás, están de acuerdo es que son gentes que mayoritariamente tenían una economía de carácter urbano (artesanía y comercio) mientras que la agricultura era secundaria. En el nivel económico 6 también está estratificada ya que hay grupos de familias con cierto grado de riqueza que acaban siendo admitidos entre los príncipes. Sin embargo, las aspiraciones de promoción social eran escasas y la mayoría vivía en situación marginal. Además podemos decir que la dependencia o libertad de este grupo es algo que no puede precisarse. En cuanto a las clases dependientes socialmente, las fuentes literarias hablan de unas gentes en situación de semiservidumbre (fórmula muy extendida en el Mediterráneo sobre todo en sociedades oligárquicas), que, a pesar de estar fuertemente vinculados a sus patronos, jurídicamente eran personas libres (aceptaban voluntariamente su situación). La existencia de estas clases se relaciona con el modo de vida de la aristocracia etrusca (en cuanto a la existencia de bailarinas, sirvientes, artistas, etc.). Existen otro tipo de siervos que cultivan los campos de los aristócratas, llevando una vida miserable y además teniendo obligaciones como el servicio militar. La epigrafía nos muestra la terminología del siervo mediante el término Lautni, Lautn eteri y Etera pero prácticamente desconocemos la situación jurídica de cada uno aunque Roldán Hervás identifica al Lautni como un siervo que ha sido manumitido y que se ha integrado con ciertos privilegios en las familias gentilicias, sujetos al patrono por lazos de clientela. Roldán Hervás también tiene un punto de discordia con respecto a Martínez−Pinna y es el relativo a la movilidad social donde éste último recalca la escasa movilidad social existente en la sociedad etrusca, argumentando que se trata de una rígida estructura social sin posibilidades de ascenso lo cual, además, provocó a finales del siglo IV a.C., cuando la situación en Etruria era crítica, la aparición del mercenariado como demuestran las fuentes griegas y cartaginesas al hablar de la existencia de mercenarios etruscos en sus ejércitos. Por su parte Roldán Hervás defiende su teoría de la existencia de movilidad social mediante el término Lautni los cuales eran esclavos manumitidos. Torelli al hablar de las personas dependientes dice que, al contrario que otros pueblos como el romano o el griego donde existen ciertos grados de libertad, los esclavos etruscos, debido a la situación de la aristocracia etrusca con su ociosidad y lujo, no tienen ninguna libertad y son tratados con crueldad. Bibliografía. − Martínez−Pinna, J. El pueblo etrusco. Akal, Madrid 1989. − Roldán Hervás, J.M. Historia de Roma. La República romana. Cátedra, Madrid 1995. − Torelli, M. Historia de los etruscos. Crítica, Madrid 1996. LA SOCIEDAD ETRUSCA 7