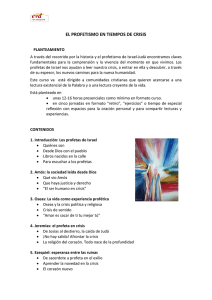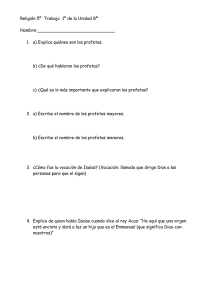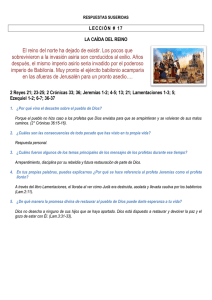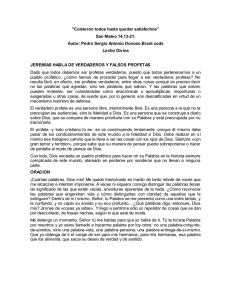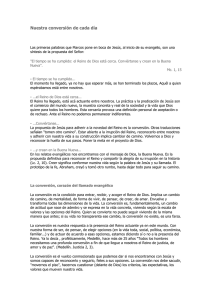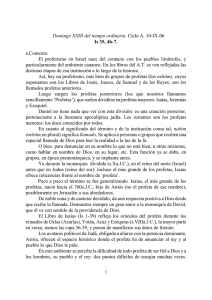El fulgor de los fuegos fatuos
Anuncio

El fulgor de los fuegos fatuos A la escucha de la vida/7 – Desafiar a la oscuridad y resistirse a ella, sin confundir el alba con el ocaso Luigino Bruni Publicado en Avvenire el 07/08/2016 «Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia.» Jorge Luis Borges, El Aleph El profeta no es sólo un liberador de hombres, mujeres, esclavos y pobres. Es también, quizá por encima de otras cosas, un liberador de Dios. Las religiones y las ideologías, por naturaleza, tienden a aprisionar a Dios en sus jaulas. Tratan de construir tiendas y templos en los que obligarle a entrar para después dejarle encerrado. Elaboran teologías y filosofías en las que Dios no puede dejar de obedecer las leyes preparadas para él, no puede sorprender a nadie. Esas jaulas serían perfectas si no existiera la profecía. El primer don de los profetas consiste en ver esas prisiones de Dios y en pedir a gritos la liberación del Prisionero. Pero la liberación profética no se realiza en el tiempo histórico del profeta. Su presente sólo puede ser el tiempo de la lucha; pero, sin embargo, crea la posibilidad de una historia distinta mañana. El profeta es como el viejo que planta en la tierra la semilla de una encina, sabiendo que el árbol no será para él. Con el capítulo 9 termina lo que se conoce como “el memorial de Isaías” (6,1-9,6), es decir, el gran relato, probablemente autobiográfico, de la primera misión histórica del profeta y de su fracaso final. Isaías recibió la llamada a convertirse en profeta y a hablar con Ajaz, rey de Judá. El rey no le escuchó, no creyó en las señales, y el corazón de su pueblo se endureció cada vez más. Esta primera fase de su vida de profeta, que duró quizá dos años, le marcó profundamente. Sus hijos se convirtieron en las coordenadas de su profecía. El primero fue el hijo de la esperanza: «un-resto-volverá» (Is 7,3). El segundo, el anuncio de la desventura: «YHWH me dijo: llámale “pronto-saqueo-rápido-botín”» (8,4). Ciertamente se trata de nombres simbólicos, que corresponden a episodios donde la historia y los hechos son inciertos y están difuminados, desenfocados. Pero no hasta tal punto que perdamos la concreción y la carnalidad de la historia profética. No entenderíamos a Isaías ni el humanismo bíblico si renunciáramos a ver hombres de carne y hueso dentro de sus relatos. Nos perderíamos demasiado, casi todo, de los primeros capítulos del rollo de Isaías si lo convirtiéramos en una colección de discursos morales y visionarios, totalmente desconectado de las vicisitudes humanas e históricas de su autor. Sus hijos son mensajes y señales, pero antes que nada son niños, que llevan grabada para siempre en su nombre la profecía de su padre. En la Biblia el nombre es cosa seria. Todas las vocaciones marcan nuestra carne personal y colectiva. No hay nada más carnal que seguir una vocación. Si los profetas pueden enseñar palabras-carne, es porque antes han sido marcados por la palabra en su carne más profunda. Toda llamada es personal, pero sus efectos van más allá de la persona. Alcanzan a los amigos, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a las novias que no han llegado a ser esposas. Todos ellos son “heridos” y “bendecidos” por la llamada. Este es uno de los motivos por los que las historias de los profetas comienzan con una genealogía: «Isaías, hijo de Amós», «Jeremías, hijo de Jilquías». La bendición de la vocación profética no va sólo hacia delante, hacia los hijos y descendientes. Misteriosamente tiene un valor retroactivo, va también hacia atrás, dando sentido y bendiciendo el pasado. Muchas vocaciones de hijos han cambiado, redimiéndola, la historia de sus padres, madres y abuelos. Han sido la urdimbre que desvela el diseño de una trama hasta entonces incomprensible. El nacimiento de Jesús de Nazaret dio un sentido distinto a las dolorosas historias de Tamar y Betsabé. Cada hijo que nace da un sentido distinto a la historia de los padres, a sus encuentros y desencuentros, a sus alegrías y sufrimientos. Ese niño en concreto nos explica el dolor del primer noviazgo fallido, de los abandonos ocasionados y padecidos: nuestros y de nuestros abuelos. Por eso, cada hijo es un mensaje escrito en muchas lenguas: las más sencillas todavía vivas, otras muertas y algunas aún no descifradas. Los profetas, con sus señales distintas, son como una “piedra Roseta” viva, que nos permite descifrar lenguas desconocidas, para poder comprender al fin historias, poesías e inscripciones funerarias. Pero a diferencia del profeta, sus familiares y amigos no tienen un encuentro personal con la voz. No siempre. Casi nunca llega en sueños un ángel a decirles: «José, no temas» (Mateo 1,20). Pero muchas veces, casi siempre, los compañeros deben caminar junto a los profetas, seguirles en su misión, en sus dolores y a veces en su martirio, sin haberlo elegido. Siguen una voz que no oyen directamente, pero que misteriosamente les llama y les asocia a la vocación de otro a quien están unidos por otra vocación o destino. Muchas veces su historia está hecha de una mansedumbre y docilidad que les hace “heredar” la misma tierra que el profeta. Estas “vocaciones sin voz” son verdaderas vocaciones, auténticos mensajes: «Aquí estamos yo y los hijos que me ha dado el Señor, por señales y pruebas» (8,18). Una señal es el profeta, señales son sus hijos, señal es “la profetisa” (8,3). Isaías cierra su primera misión con una solemne entrega a sus discípulos: «Cerraré el testimonio, sellaré la enseñanza en presencia de mis discípulos» (8,16). Por la arqueología antigua y por otros textos bíblicos sabemos que estos actos eran momentos oficiales, jurídicos, que se realizaban en presencia de testigos que, a veces, estampaban también su firma. Los documentos especialmente importantes, los contratos o los testamentos se ataban con una cuerda y se sellaban para garantizar su autenticidad. Después se depositaban en una vasija de barro cocido y se entregaban a la persona que debía custodiarlos. Isaías ha realizado su misión. No le queda sino confiar su testimonio (torah) y su enseñanza a sus discípulos, con la misma actitud espiritual con la que se deja un testamento. Para decir que la palabra no escuchada sigue viva y representa una herencia, entrega a sus discípulos el testimonio-enseñanza. Es la primera vez que aparece la comunidad de los discípulos de Isaías. Y lo hace para recibir la herencia de su palabra y de su fracaso. El primer deber de toda comunidad profética y carismática que recibe una herencia no es gestionar o administrar los éxitos del profeta/fundador, sino custodiar el testimonio de un fracaso. La primera de las muchas herencias de un profeta que hay que atar y sellar es la memoria de su fracaso histórico. En cambio, cuando lo que se “atan” son los éxitos y se olvidan los fracasos, las comunidades se pierden. Antes de retirarse de la vida pública (por unos veinte años, tal vez) Isaías dirige otras palabras a sus discípulos: «Cuando os digan: “Consultad a los nigromantes y a los adivinos que bisbisean y murmuran fórmulas”, vosotros ateneos a la enseñanza y al testimonio.» (8,19-20). Durante las crisis sociales, morales y políticas, aumenta mucho la oferta de adivinos y magos, a menudo inducida por la demanda. A los profetas no se les escucha o se les mata. Y así naturalmente crece el mercado de la magia y la adivinación, junto a espiritualidades espectaculares de efectos especiales, “señales”, visiones y milagros. Isaías profetiza la inminente llegada de graves pruebas y sufrimientos para el pueblo, y siente la necesidad de ponerles en guardia de esta peligrosa enfermedad de los tiempos de crisis. Pero resulta muy significativo que el profeta dirija esta advertencia a sus discípulos, a su comunidad profética. Durante las crisis no abundan sólo los falsos profetas y los magos. También los auténticos profetas corren un fuerte peligro de transformarse en adivinos. La profecía siempre es fidelidad costosa a una palabra que no es propia y que sólo asegura falta de éxito y persecuciones. En los momentos de cambio y de extravío colectivo, durante las carestías y las pruebas, los pueblos y sus jefes buscan y piden salvación. Las respuestas de los profetas no gustan, porque no indican los caminos amplios y veloces que el pueblo y sus jefes desearían, hechos de consuelos ilusorios que los profetas, por vocación, no pueden dar. Los consuelos de los profetas son verdaderos porque no responden a los “gustos de los consumidores”. Los “clientes” de los profetas no siempre tienen la razón. Ante la dificultad de permanecer fieles al mensaje, puntualmente llega la gran tentación de ablandar el mensaje («es duro este lenguaje», Jn 6,60), para entrar en consonancia cognitiva con los oyentes. Pero así la profecía muere, transformándose poco a poco en producción de ilusiones y pseudo-consuelos, en «bisbiseo de fórmulas». Dejan de guardar “el testimonio y la enseñanza” y se convierten en vendedores de bienes de consumo emocional y en organizadores de espectáculos de entretenimiento de gran éxito. Pero el mismo Isaías nos advierte del destino de los que caen en estas trampas: «No habrá aurora para ellos» (8,20). El que se encuentra en la noche puede ver el alba. En cambio, si confundimos la noche con el día, acabaremos confundiendo el alba con el ocaso. Las religiones de los adivinos combaten la verdadera oscuridad de la noche con fuegos de artificio y, aunque llegara el alba, no serían capaces de reconocerla, deslumbrados por los fuegos fatuos. Cuando los profetas se retiran y la crisis arrecia, la única cosa sabia que podemos hacer es aprender a resistir en la oscuridad, aprender su nuevo lenguaje, hacernos compañeros solidarios de los demás habitantes de la noche del mundo, que son muchos. Las comunidades herederas de los profetas permanecen fieles a la enseñanza y al testimonio si se convierten en centinelas del final de la noche. Si esperan, aman y desean el alba, si ven sus primeras luces y anuncian a todos la buena noticia: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz brilló. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría (…) Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» (9,1-5).