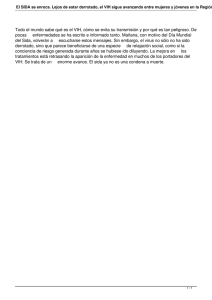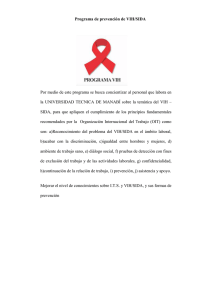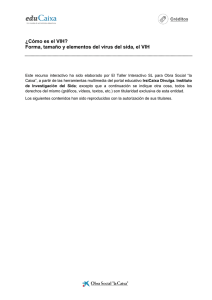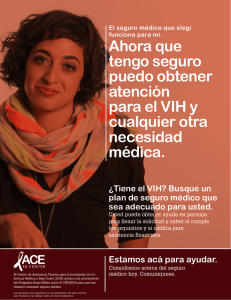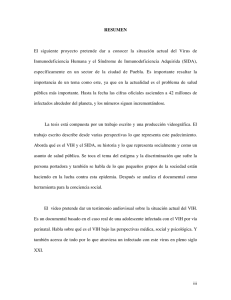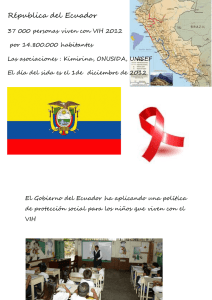VIHy SIDA en las Américas
Anuncio

VIHySIDA en las Américas una epidemia multifacética Organización Panamericana de la Salud (OPS) Organización Mundial de la Salud (OMS) Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ONUSIDA VIHySIDA en las Américas una epidemia multifacética Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA © Organización Panamericana de la Salud (Orginal Inglés, 2001) ISBN pendiente Este documento no es una publicación oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y todos los derechos están reservados para la Organización. Sin embargo, este documento puede ser libremente revisado, resumido, reproducido o traducido, en su totalidad o parcialmente, siempre que se cite la fuente. Este documento no puede ser vendido o utilizado en relación a actividades comerciales. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de sus autores. Este documento ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Agradecimiento El documento VIH y el SIDA en las Américas: una epidemia multifacética fue preparado y producido por Elizabeth Pisani, Paloma Cuchí (ONUSIDA/OPS), Fernando Zacarías (OPS), Bernhard Schwartlander (ONUSIDA), Karen Stanecki (USBC), Euclides Castilho, Eduardo Fernandez-Zincke (OPS), Dionne Patz (OPS), Stefano Lazari (OMS) y Txema G. Calleja (ONUSIDA). Posteriormente, fue analizado por los miembros de la Red de Monitoreo de la Pandemia de SIDA (MAP) y de la Red Epidemiológica de VIH/SIDA para América Latina y el Caribe (EpiRed) en Río de Janeiro, Brasil, el 4 y 5 de noviembre de 2000 durante el Foro 2000 de América Latina y el Caribe. Este informe no habría podido elaborarse sin el apoyo y la contribución valiosa de los colegas de los programas nacionales contra el SIDA y de instituciones nacionales de investigación de todo el mundo. Reunión de Monitoring the AIDS Pandemic (MAP) y la Red de Epidemiología sobre VIH/SIDA para América Latina y el Caribe (EpiRed) E l Foro 2000, Primer Foro, y Segunda Conferencia de la Cooperación Técnica Horizontal sobre VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en América Latina y el Caribe se llevaron a cabo en Río de Janeiro, Brasil, del 6 al 11 de noviembre de 2000. El Foro 2000 presenta una de las oportunidades más importantes de intercambio sobre el tema y reúne a investigadores, científicos, profesionales de la salud, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, personas que viven con el VIH y el SIDA, estudiantes y otros interesados en el VIH, el SIDA y las ITS en América Latina y el Caribe. Aprovechando la oportunidad del Foro, ONUSIDA, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y MAP organizaron la reunión de las redes de Vigilancia de la Pandemia de Sida y de Epidemiología sobre el VIH/SIDA para América Latina y el Caribe (EpiRed). Esta última reunión se realizó el 4 y 5 de noviembre de 2000, y tuvo por finalidad compartir los avances realizados en la vigilancia de segunda generación y analizar la situación epidemiológica en la Región. Así se generó este informe para el Foro 2000. Los objetivos específicos de la reunión fueron: ❂ Actualizar y presentar las expectativas futuras de la vigilancia de segunda generación en el mundo y en América Latina y el Caribe, incluidos los proyectos sobre el tema que se llevan a cabo en México y la República Dominicana; ❂ Celebrar la reunión regional de MAP y preparar el informe sobre la situación epidemiológica del VIH y el SIDA en América Latina y el Caribe; ❂ Presentar el progreso realizado por la EpiRed de América Latina y el Caribe; ❂ Analizar los modelos disponibles para estimar el número de casos de infecciones por VIH y SIDA en América Latina y el Caribe; ❂ Examinar el progreso en relación con los métodos de monitoreo del comportamiento; ❂ Presentar los avances sobre los nuevos métodos de tamizaje y su aplicación a la vigilancia del VIH. Este informe proporciona información que los organismos internacionales pueden utilizar para examinar brevemente los aspectos históricos más relevantes de la epidemia, analizar su estado actual y sus tendencias y tomar medidas inmediatas para afectar su curso futuro. Índice 2 Introducción 2 El panorama mundial 4 El Caribe: países pequeños, epidemia grande 7 México: la epidemia del VIH impulsada por los hombres 7 América Central: una gran hola de infecciones que sigue creciendo 9 El Área Andina: los pocos datos disponibles señalan que, por ahora, la prevalencia es baja 12 Brasil: el tratamiento reduce la mortalidad, pero sigue habiendo nuevas infecciones 12 El Cono Sur: se necesita una mejor comprensión del riesgo 14 América del Norte: el SIDA se desplaza hacia los márgenes de la sociedad 15 Las otras epidemias: infecciones de transmisión sexual y tuberculosis 16 El riesgo bajo genera una recompensa alta: éxitos y fracasos de la prevención del VIH 22 Las poblaciones olvidadas: la lucha contra la desidia y el riesgo en los márgenes de la sociedad 23 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: es el comportamiento el que transmite el virus, no la identidad 26 El VIH transmitido por inyección: un problema persistente con una solución clara 29 Los jóvenes: con ayuda, la relación sexual a una edad temprana puede darse sin riesgos 32 El VIH en los grupos sociales marginados: transmisión a lo largo de las brechas sociales 35 A mejor conocimiento, mejor respuesta. Mejoramiento de la vigilancia del VIH 38 Tratamiento para las personas con VIH y Sida: más que un sueño 42 Protección de la próxima generación: los bebés pueden nacer sin el VIH 44 El reto sigue 47 Bibliografía 55 Lista de participantes 2 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Introducción A medida que la epidemia del VIH inicia su tercer decenio, plantea retos crecientes a la familia, la sociedad, los gobiernos y la ciencia. Y, según aumenta el conocimiento sobre el VIH y los comportamientos que lo transmiten, nos vemos obligados a reconocer lo diverso de esta pandemia mundial. En ninguna parte esta aseveración es más cierta que en las Américas, especialmente en América Latina y el Caribe, donde la magnitud de la epidemia, su forma de propagación y la manera de enfrentarla son probablemente más diversas que en ninguna otra parte del mundo. En este informe se trata de dar una imagen de esa diversidad. Se examina lo que se conoce acerca de la epidemia del VIH en diferentes países y subregiones y se analiza la información sobre comportamientos de riesgo, tanto de la población en general, como de grupos particulares con conductas que los pueden exponer a un riesgo mayor de infectarse. También se señalan las brechas en el conocimiento y las deficiencias de los sistemas de información, y se emiten recomendaciones para mejorar la recopilación y el análisis de los datos. Finalmente, en el informe se analizan los principales problemas que enfrentan los países de la Región en relación con el SIDA, a saber: mayor demanda de tratamiento a medida que se elaboran nuevos fármacos y necesidad de mantener las acciones prevención. Este documento tiene el propósito principal de realizar un análisis epidemiológico. No tiene por objeto describir las diferentes respuestas a la epidemia utilizadas por comunidades y países. Estas se presentan en otros documentos que pueden obtenerse de los programas nacionales de SIDA solicitándolos a las personas que figuran en la sección final de este documento. También se han documentado en la Colección de las Mejores Prácticas, publicada por ONUSIDA y disponible en Internet. Aunque aquí se presenta información pertinente al Canadá y los Estados Unidos, el grueso del informe se refiere a América Latina y el Caribe. El panorama mundial Si se compara en términos mundiales, la epidemia del VIH en las Américas se encuentra relativamente controlada. Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ONUSIDA, la infección por VIH afectaba a 1 de cada 200 adultos de 15 a 49 años de edad en América del Norte y América Latina a finales del Siglo XX. La tasa de prevalencia era de alrededor de 0,56%. En el Caribe, esa tasa es casi cuatro veces más alta, y se piensa que 1,96% de los adultos del grupo de edad sexualmente más activo vive actualmente con el VIH. Mientras la subregión del Caribe ocupa el segundo lugar en cuanto a la magnitud de la infección por VIH, sus tasas aún se encuentran por debajo de las de África al Sur del Sahara, donde 1 de cada 12 adulto está infectado por el virus que produce el SIDA. El cuadro 1 muestra el número de personas que se estimaba que vivían con el VIH y el SIDA en diferentes regiones del mundo a fines de 2000. En Canadá y Estados Unidos el acceso generalizado al tratamiento antirretroviral ha reducido extraordinariamente la mortalidad por SIDA, pero no ha disminuido el número de nuevas infecciones de manera significativa. Por lo tanto, la prevalencia de la infección por VIH ha aumentado. Se estima que actualmente hay unas 900.000 personas que viven con el VIH. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética 3 Cuadro 1: Datos estadísticos y características regionales del VIH y el SIDA, por región, fines de 2000 Fecha en que comenzó la epidemia Número de adultos y niños que vivían con infección por VIH o SIDA Número de adultos y niños recientemente infectados por el VIH Tasa de prevalencia (%) entre los adultos (*) Porcentaje de mujeres del total de adultos infectados por el VIH Modo principal de transmisión (#) entre los adultos que viven con infección por VIH o SIDA África al Sur del Sahara Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 25,3 millones 3,8 milliones 8,8% 55% Heterosexual Norte de África y Medio Oriente Fines de la década de 1980 400.000 80.000 0,2% 40% Heterosexual, UDI Sur y sudoriente de Asia Fines de la década de 1980 5,8 millones 780.000 0,56% 35% Heterosexual, UDI Asia oriental y Pacífico Fines de la década de 1980 640.000 130.000 0,07% 13% UDI, heterosexual, HSH América Latina Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 1,4 millones 150.000 0,5% 25% HSH, UDI, heterosexual Caribe Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 390.000 60.000 2,3% 35% Heterosexual, HSH Europa oriental y Asia central Principios de la década de 1990 700.000 250.000 0,35% 25% UDI Europa occidental Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 540.000 30.000 0,24% 25% HSH, UDI, heterosexual América del Norte Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 920.000 45.000 0,6% 20% HSH, UDI, heterosexual Australia y Nueva Zelanda Fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 15.000 500 0,13% 10% HSH 36,1 millones 5,3 millones 1,1% 47% Región TOTAL * La proporción de los adultos (de 15 a 49 años de edad) que vive con infección por VIH o SIDA en 2000, con base en la población de 2000. Heterosexual (transmisión heterosexual) UDI (transmisión por uso inyectables) HSH (transmisión sexual entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres). Fuente: ONUSIDA/OMS 4 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética La Región de América Latina y el Caribe, con 8% de la población del mundo, alberga a 4,9% de las personas que viven con el VIH al comienzo del Siglo XXI. Alrededor de 1,3 millones de personas en América Latina y 360.000 en el Caribe viven actualmente con el VIH. Muchos de estos hombres, mujeres y niños morirán durante el próximo decenio y se unirán a las 557.000 personas que ya han fallecido a causa del SIDA desde que comenzó la epidemia hace 20 años en la Región. En 1999, hubo el doble de nuevas infecciones por VIH que de defunciones por SIDA. De hecho, unas 567 personas se infectaban diariamente con el VIH en América Latina y el Caribe en 1999—un mal augurio para iniciar el nuevo siglo. Debido a la diversidad de las epidemias de VIH estas cifras regionales ocultan diferencias enormes en la magnitud de la epidemia y los perfiles de transmisión. La próxima sección suministra más información acerca de la prevalencia de la infección por VIH y el SIDA en diferentes subregiones de las Américas. El Caribe países pequeños, epidemia grande El VIH está afectando gravemente a las poblaciones de varios países del Caribe. Aunque desde el punto de vista geográfico en esa región es pequeña, tiene más de 36 millones de habitantes, y algunos países han sido más afectados por la epidemia que cualquier otra zona del mundo, con la excepción de África al Sur del Sahara. Por ejemplo, en partes de Haití y República Dominicana, las pruebas de detección del VIH entre las mujeres embarazadas que reciben atención prenatal parecen señalar que más de uno de cada 12 adultos de 15 a 49 años tienen la infección por VIH. Al otro extremo se encuentran Saint Lucia, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, donde la prevalencia de la infección detectada fue de menor de 1 por 500 mujeres embarazadas en estudios de vigilancia recientes. Haití es el país más afectado de la Región. En 1996, en algunas zonas se encontró que hasta 13% de las mujeres embarazadas sometidas a pruebas anónimas de detección del VIH tuvieron resultados positivos. En general, se calcula que alrededor de 10% de los adultos de las zonas urbanas y 4% de los de las zonas rurales están infectados por el VIH. La gran mayoría de estas infecciones son consecuencia de las relaciones sexuales sin protección entre mujeres y hombres. Muchas de las personas infectadas a principios de la epidemia ya han muerto. En Haití, al igual que en la mayoría de las epidemias heterosexuales, tanto la infección por VIH como las defunciones se concentran en la población de adultos jóvenes, es decir, mujeres y hombres con niños que criar y padres ancianos que atender. Se ha calculado que 5,4% de los adultos estarían actualmente infectados por el VIH y que, a fines de 1998, 190.000 niños haitianos habrían quedado huérfanos debido al SIDA. En Guyana también ha azotado fuerte la epidemia del VIH. En 1996, se encontró que 7,1% de las mujeres embarazadas sometidas a pruebas de detección del VIH estaban infectadas. Por lo general, se piensa que las mujeres embarazadas son representativas de la población sexualmente activa y que no tienen un riesgo especialmente alto de contraer el VIH. No obstante, la tasa entre las mujeres embarazadas en 1996 fue un poco más alta que la que se registró un año antes entre pacientes con infecciones de transmisión sexual (ITS). Estos últimos, por definición, han tenido relaciones sexuales sin protección con personas que tienen otras parejas, por lo tanto, son representativos de grupos con mayor peligro de contraer la infección por VIH. La cercanía entre los valores de las tasas entre los grupos de VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética alto riesgo y bajo riesgo indica que una proporción muy alta de la población de Guyana podría estar expuesta al riesgo de contraer la infección por VIH. En las epidemias que son primordialmente de origen heterosexual, como la de Guyana, el mayor riesgo de contraer el VIH por lo general se concentra en las personas que más cambian de pareja sexual, por ejemplo, los trabajadores sexuales. En un estudio reciente realizado en Georgetown, la capital de Guyana, una proporción astronómica (46%) de trabajadoras sexuales de la calle y de burdeles estaba infectada por el VIH. Lo más preocupante es que más de un tercio de las participantes del estudio señalaron que nunca usaban condones con sus clientes, mientras casi tres cuartos no los usaban con sus parejas regulares. En consecuencia, es muy probable que por lo menos algunas trabajadoras sexuales transmitan la infección por VIH a sus maridos o parejas regulares. Asimismo, los clientes que optan por tener relaciones sexuales sin protección tienen gran probabilidad de exponerse al virus. Otra señal de alarma se observa en Guyana entre los donantes de sangre. En la mayoría de los países del Caribe y el resto del mundo, se pregunta a los donantes de sangre potenciales acerca de su comportamiento sexual y de uso de drogas inyectables y se rechazan las donaciones de personas cuyo comportamiento los pone a riesgo de contraer la infección por VIH. Por consiguiente, en la mayoría de los países del Caribe donde se dispone de datos, la tasa de prevalencia de la infección entre los donantes de sangre es generalmente bastante baja, inferior a 0,5%. En Guyana, por el contrario, se encontró una tasa de 3,2% de personas positivas al VIH entre hombres y mujeres que donaron sangre en 1997, en comparación con 0,9% en 1989 y 1,5% en 1993. Asimismo, en las Islas Turcas y Caicos, las tasas de infección entre donantes de sangre (2,5% en 1996) señalan que la prevalencia de infección por VIH es alta entre la población y que las políticas de selección de los donantes de sangre no han tenido éxito. En varias zonas del Caribe, hay una diferencia muy pronunciada entre las poblaciones de alto y bajo riesgo. Por ejemplo, en Trinidad y Tabago, 1% de 2.041 mujeres embarazadas sometidas al examen de detección del VIH entre 1995 y 1996 tenía la infección. Esta cifra corresponde a la sexta parte de la prevalencia registrada entre 479 clientes de la consulta de ITS en San Fernando (Trinidad) en 1996. Por otra parte, en Jamaica se informó una prevalencia de infección por VIH de 1,5% entre 1.231 mujeres embarazadas examinadas en 1998, lo cual representó un aumento de 0,98% con respecto al año anterior. Sin embargo, entre los clientes de la consulta de ITS, la prevalencia de infección por VIH fue de 7,1% en 1998, frente a 6,4% un año antes. Una encuesta realizada en 1995 entre trabajadoras sexuales registró una prevalencia de infección por VIH de 11% en la isla como un todo, tasa que era más del doble en el centro turístico de St. James. En San Vicente, la tasa de infección entre pacientes con ITS fue de 2%, o el cuádruple de la tasa que se había encontrado entre mujeres embarazadas en 1995, último año en que se hizo un estudio de vigilancia. Es interesante observar que, aun con estos niveles relativamente bajos de infección, el VIH podría estar ejerciendo presión sobre los servicios de salud. Por ejemplo, se ha informado que 30% de los ingresos hospitalarios en San Vicente guardan relación con la infección por VIH. En las Bahamas, la prevalencia nacional de infección por VIH entre los pacientes con ITS fue de 7,2% en 1995, o exactamente doble de la prevalencia entre las mujeres embarazadas en el mismo año. Cabe observar que, a diferencia de la mayoría de las pruebas de detección 5 6 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética entre las mujeres embarazadas, que se realizan con muestras anónimas cuyos resultados no pueden vincularse con la fuente, en las Bahamas la sangre se obtuvo de 3.502 mujeres embarazadas que decidieron hacerse la prueba después de recibir la debida orientación. En Barbados, donde opera un sistema similar, se registró una prevalencia de infección por VIH de 1% en 1996. Probablemente los mejores datos sobre la infección por VIH en el Caribe vienen de la República Dominicana, donde desde 1991 se ha llevado a cabo sistemáticamente la vigilancia del VIH entre mujeres embarazadas, pacientes de ITS y trabajadores sexuales. Si bien se observa alguna fluctuación en las tasas de infección de los grupos con mayor riesgo, probablemente vinculados a diferencias individuales entre los pacientes que se atienden en los consultorios donde se realiza la prueba de detección, las tasas entre las nuevas madres muestran una tendencia lentamente ascendente, que se ha duplicado en los seis años que lleva la vigilancia. Aunque hay variaciones en la prevalencia de infección por VIH a lo largo del país, el promedio nacional entre las mujeres embarazadas en 1997 era 1,7%. Este promedio fue cinco más alto que la tasa registrada en 1991, año en que comenzó la vigilancia centinela en este grupo de población. En 1998, la vigilancia centinela entre trabajadoras sexuales arrojó una tasa de infección de 5,5% como promedio en toda la República Dominicana, en comparación con una tasa de 3,3% obtenida entre un número menor de sitios siete años antes. En algunas zonas del país, la tasa de prevalencia de infección por VIH entre trabajadoras sexuales alcanzó 10% en 1998. En Cuba, a partir de 1986, toda la sangre de donación se somete a pruebas de detección de VIH; asimismo, desde 1987, se hace el examen a todas las mujeres embarazadas, las personas con diagnóstico de ITS y sus parejas y las que solicitan hacerse la prueba en centros de salud. Entre enero y mediados de noviembre de 2000, se hicieron pruebas a 519.586 donantes de sangre, 172.310 mujeres embarazadas y 146.062 pacientes de ITS y sus contactos sexuales;1 las tasas de infección fueron 0,009%, 0,005% y 0,033%, respectivamente. Del total de 67.558 personas que solicitaron la prueba en centros de salud, 0,09% tuvieron resultados positivos. La mayoría de los casos de infección por VIH en el Caribe se deben a transmisión heterosexual, pero también se registran otros modos de transmisión. Se sabe que la prevalencia de infección por VIH es alta en los grupos de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En Puerto Rico, muchas personas están infectadas por el VIH debido al uso compartido de agujas o jeringas de inyección de drogas. En ese país, más de la mitad de todos los casos de SIDA notificados desde el comienzo de la epidemia se ha dado entre usuarios de drogas inyectables, aunque esta proporción parece estar disminuyendo con el transcurso del tiempo. 1 Casos de sífilis y gonorrea. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética México la epidemia del VIH se impulsa en los hombres Desde su origen, la epidemia del VIH en México ha sido impulsada en gran parte por las relaciones sexuales sin protección entre hombres. Los estudios de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) señalan que 14,2% de ellos está infectado por el VIH. Esto se compara con una prevalencia de infección por VIH muy baja entre la población heterosexual, incluso entre los trabajadores sexuales y los pacientes con ITS. Entre 1990 y 1997, se encontró que solo 98 de 28.000 trabajadoras sexuales de 18 estados tenían la infección por VIH, lo cual corresponde a una tasa de prevalencia de 0,35%. En una investigación realizada en 1995 entre trabajadoras sexuales de Ciudad de México se encontró que las tasas eran igualmente bajas. Asimismo, en un centro de detección y tratamiento de ITS, se encontró una prevalencia de infección por VIH de 0,14% entre 1.398 trabajadoras sexuales examinadas. A pesar de todo, esa baja tasa de infección no puede atribuirse a una alta tasa de uso de condones, dado que la prevalencia de otras infecciones de transmisión sexual señala que muchas de estas mujeres tendrían relaciones sexuales sin protección con hombres en riesgo de infección. Del total de mujeres de la muestra, 43% tenían vaginosis bacteriana, 15%, candidiasis y muchas tenían otras ITS, como sífilis, tricomoniasis e infección por clamidia. El esfuerzo que se haga para aumentar el uso de condones entre las trabajadoras sexuales podría evitar una potencial epidemia de VIH, como la de Tailandia. Como cabría esperar, las tasas de infección por VIH entre mujeres embarazadas son aun más bajas que las mencionadas en el párrafo anterior. Entre 1996 y 1998, en el ámbito de un programa para reducir la transmisión maternoinfantil del VIH, se ofreció en México orientación y pruebas voluntarias de detección del VIH a 6.300 mujeres embarazadas. La gran mayoría optó por hacerse la prueba y, como parte de ese ejercicio, se encontró una prevalencia de infección de 0,09%. Este resultado indica que menos de 1 de cada 1.000 mujeres en edad fértil está infectada, en comparación con 1 de cada 7 HSH. Dado que la relación sexual entre hombres es el factor que sigue impulsando la epidemia del VIH en México, se estimó que, a fines de 1999, había en el país seis hombres con VIH por cada mujer infectada. En general, el Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA calculó que a fines de la década de 1990 habría entre 116.000 y 174.000 mexicanos que vivían con el VIH, lo cual resulta en una prevalencia adulta de 0,28%. Aunque las tasas de prevalencia son comparativamente bajas, las repercusiones de la epidemia son notorias: en la población de 25 a 44 años de edad, el SIDA es la tercera causa más común de muerte de los hombres y la sexta de las mujeres. América Central una gran ola de infecciones que sigue creciendo De todos los países de América Latina continental, los del norte de América Central parecen ser los más afectados por el VIH. Sin embargo, la situación es muy diversa, aun dentro del istmo. En Honduras, Guatemala y Belice, la epidemia parece estar impulsada por las relaciones heterosexuales y va en rápido aumento. En Costa Rica, por otro lado, el VIH está concentrado entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y parece haberse mantenido en niveles bastante bajos. En 7 8 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Centroamérica varios países cuentan con datos muy limitados sobre la prevalencia de la infección por VIH en grupos de alto riesgo potencial. Si bien en Honduras se concentra más de 50% de los casos de SIDA notificados en la región, esa notificación es incompleta, y refleja la situación de la infección de hace varios años, por lo cual es difícil de interpretar. Actualmente, los datos señalan que la epidemia está aumentando en todos los países. Sin duda, los mejores datos sobre prevalencia del VIH en América Central provienen de Honduras, donde cuatro de cada cinco infecciones se contraen por medio de las relaciones heterosexuales sin protección. Recientemente se ha realizado en el país una serie de estudios que permite obtener un buen panorama de la prevalencia de la infección por VIH y los comportamientos de riesgo de diversos grupos de población. Un estudio de más de 2.700 mujeres embarazadas, emprendido en 1998, reveló que 1,4% de las mujeres estaba infectada con el VIH a lo largo del país. Además, en 6% se obtuvieron resultados positivos para hepatitis B, infección que se transmite de la misma manera que el virus que causa el SIDA y es, por consiguiente, un buen indicador de exposición al riesgo. En San Pedro Sula, centro geográfico del VIH en Honduras, la infección entre las mujeres embarazadas ha fluctuado entre 2% y 5% por varios años. No obstante, es probable que el futuro de la infección en Honduras sea aún peor. En 1997 se hizo una estimación ponderada para el país que arrojó una prevalencia de infección por VIH de 1,5% entre las embarazadas 15 a 19 años de edad. Dado que muchas personas de ese grupo de edad contraerán la infección en los años venideros, es casi inevitable que aumente la prevalencia entre la población sexualmente activa en el futuro. Entre algunos grupos étnicos específicos, la tasa de prevalencia de infección por VIH ya es varias veces más alta de lo que indicarían las cifras registradas entre la población en general. La prevalencia de infección por VIH también es alta entre los trabajadores sexuales hondureños. En San Pedro Sula, la vigilancia centinela entre este grupo de población indicó que una de cada cinco personas estaba infectada por el VIH. Por otra parte, esa tasa era menos de la mitad entre los trabajadores sexuales de Tegucigalpa, la capital. En estudios realizados a mediados de 1998 en cinco ciudades, se detectó, en promedio, 10% de infección por VIH entre trabajadoras sexuales. Las mujeres que respondieron que habían usado condón con su cliente más reciente tenían menos probabilidad (40% menos) de tener infección por VIH, sífilis o hepatitis B que las mujeres que no habían usado condón con su cliente más reciente. Honduras es uno de los pocos países con buenos datos sobre el VIH entre la población masculina. En un estudio realizado a principios de 1999 entre guardias nocturnos de dos ciudades hondureñas, se detectó una prevalencia de infección por VIH de 0,5%. Asimismo, y sorprendentemente, 11% de los sujetos entrevistados reconoció haber tenido relaciones sexuales anales con hombres, si bien la mayoría también declaró que tenía relaciones heterosexuales. En un estudio similar realizado entre camioneros a principios de 1999, se encontró una prevalencia de infección por VIH igual a 1,1%. Recientemente, Belice ha pasado a ser, junto con Honduras, uno de los países más afectados por la epidemia del VIH en América. En 1994, se encontró que menos de 1% de las mujeres embarazadas atendidas en servicios prenatales en el Distrito de Belice tenía resultados positivos a la prueba de detección del virus. Sin embargo, solo un año después, esta prevalencia había subido a 2,5%. Más aún, en uno de los centros de salud que participó en la muestra, Puerto Loyola, se registró una tasa prevalencia de infección por VIH de 4,8%. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética En Guatemala, las tasas de infección varían mucho según el lugar. En algunos estudios recientes (1998-1999) no se registró ninguna infección entre mujeres embarazadas o trabajadoras sexuales de ciudades ubicadas en lugares de mayor altitud. Sin embargo, en la ciudad costera de Puerto Barrios, 11% de las trabajadoras sexuales tuvieron resultados positivos en estudios serológicos de VIH. En el capital, 4,7% de ese grupo de población y 0,9% de las embarazadas tuvieron resultados positivos cuando se realizaron pruebas anónimas no ligadas con las muestras de sangre obtenidas para el tamizaje de sífilis. En Costa Rica, estudios recientes registraron tasas de prevalencia bajas entre las mujeres sexualmente activas, incluidas las trabajadoras sexuales. La prueba anónima no ligada administrada a 800 mujeres embarazadas de la capital, San José, registró tasas de infección por VIH de 0,25% en 1997, en comparación con 0,13% en un estudio similar que se llevara a cabo en la ciudad costera de Limón. El examen de detección del VIH aplicada de manera voluntaria a trabajadores sexuales registrados señaló que las tasas en este grupo eran similares a las de las mujeres embarazadas, vale decir, de 0,25%. Esta cifra probablemente subestima el grado real de infección en el primer grupo, porque las mujeres que se saben infectadas o creen que podrían estarlo podrían evitar hacerse la prueba por temor de perder clientes y, por lo tanto, su forma de subsistencia. Las relaciones entre HSH en Costa Rica contribuyen en mayor proporción a la propagación del VIH que en otros países de Centroamérica. Los estudios de la prevalencia de infección por VIH entre estos hombres indican que las tasas de infección fluctuaban entre 10% y 16% en 1993. En Panamá a nivel nacional, la prevalencia de infección por VIH es relativamente baja entre la población general, al menos entre las mujeres. Sin embargo, en lugares específicos, como la zona Metropolitana y San Miguelito (ambos entre los de mayor densidad de población) y Chiriqui, se ha registrado una seroprevalencia de VIH alta entre las mujeres embarazadas, entre 0,75% y 0,87%. Entre las trabajadoras sexuales registradas que se han hecho la prueba de detección del VIH, la proporción de resultados positivos ha oscilado entre 0,3% y 0,9% durante el período de 1992 a 1997. Prácticamente no se dispone de datos recientes de prevalencia de VIH en Nicaragua. A la fecha, se han notificado menos de 500 casos de VIH a las autoridades sanitarias; de estos, 57% corresponden a transmisión heterosexual y 10% a inyección de drogas. No obstante, en ausencia de datos de vigilancia del VIH, no es posible saber qué proporción de los casos reales se está notificando, o si el grado de integridad de la notificación difiere según el tipo de transmisión. En El Salvador, 6% de pacientes con ITS tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del VIH en 1995 y 1996. Por otra parte, la prevalencia de la infección entre 2.195 mujeres en edad de procrear atendidas en hospitales de maternidad en 1996 era de 0,5%. El Área Andina una epidemia escondida pero que crece Hasta la fecha, el Área Andina parece relativamente poco afectada por el VIH. No obstante, no debe cederse al conformismo, ya que hay comportamientos de riesgo bien establecidos en varios países. Se dispone de datos relativamente completos en Colombia y Perú, pero la información de Bolivia, Ecuador y Venezuela es mucho más escasa. 9 10 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética En Colombia se calcula que habría unas 67.000 personas que vivían con el VIH en 1998, pero el comportamiento de la infección propiamente tal parece ser distinto en distintas regiones. En el altiplano, el VIH se transmite principalmente por medio de las relaciones sexuales sin protección entre hombres, mientras en la costa, la epidemia en gran parte es de carácter heterosexual. En los estudios de vigilancia centinela realizados con embarazadas se observan diferentes patrones de infección. En Bogotá, 0,1% de las mujeres embarazadas tuvieron resultados positivos a la prueba de detección del VIH realizada como parte de la vigilancia centinela en 1996. Sin embargo, en Cali, ciudad de la costa, la prevalencia de la infección fue de 0,4%. El departamento de salud regional correspondiente a la costa Atlántica de Colombia informa que una cuarta parte de todos los casos de VIH registrados son de sexo femenino; de estas mujeres, casi la mitad dice ser ama de casa con una pareja estable. Una gran campaña nacional para promover la orientación y las pruebas voluntarias de detección del VIH realizada a mediados del decenio de 1990 llevó a 130.000 colombianos a hacerse el examen. La tasa global de seroprevalencia fue de 0,24%. En general, la gente que decide hacerse la prueba de VIH lo hace porque piensa que podría haber tenido riesgo de contraer la infección. Esto significa que las personas que recurren a los centros que ofrecen la prueba voluntaria tienen, en general, más peligro y, por lo tanto, su prevalencia real de infección por VIH también es más alta que la de la población en general. La vigilancia centinela entre clientes de ambos sexos atendidos en consultorios de ITS en Colombia recientemente ha mostrado prevalencias de infección por VIH de alrededor de 1,1%. Entre trabajadoras sexuales, la prevalencia reciente ha oscilado entre 0,2 y 1,4%. En 1999, los resultados de la vigilancia mostraron un aumento preocupante de la infección en la mayoría de las 11 ciudades estudiadas, entre 0.1 y 0,7% entre mujeres embarazadas y de 0,4 a 1,7% de los pacientes de ITS. El largo monopolio de la epidemia del VIH por parte de los hombres colombianos ya se ha perdido. En 1987, la razón hombre:mujer de los casos de VIH y SIDA era de 37:1. En 1995, esa razón había disminuido a 5:1. Parece estar avanzando la feminización de la epidemia, ya que la razón hombre:mujer de los casos de infección por VIH llegó a 3:1 en 1998. En el Perú, unas 44.200 personas vivían con el VIH en 1999. En 1998, 3.990 mujeres embarazadas de Lima, la capital, se hicieron el examen de detección del VIH de manera anónima como parte de la vigilancia centinela. De ellas, 0,23% tuvo resultado positivo. Asimismo, 0,23% de los donantes de sangre era positivo en 1998. En los tres años en que se dispone de vigilancia centinela en este grupo no ha podido detectarse una tendencia clara de la infección. Entre los trabajadores sexuales, al igual que entre las mujeres de la población en general, la prevalencia de la infección por VIH es más alta en las ciudades que en las zonas rurales. En un estudio de 1.400 trabajadores sexuales que aún está en curso en el país, se ha encontrado una prevalencia de infección por VIH de 1,6%. La prevalencia llega a 0,6% entre más de 1.700 trabajadores sexuales de provincia. La notificación de casos de SIDA indica que en el Perú los hombres tienen entre cuatro y siete veces más probabilidades de estar infectados por el VIH que las mujeres; la mayor parte del exceso de infecciones se debe a las relaciones sexuales entre hombres. Sin embargo, en un estudio serológico reciente de hombres de 20 a 29 años de edad, se ha obtenido una tasa de infección similar a la registrada entre mujeres embarazadas. De 1.274 hombres evaluados en tres ciudades del Perú, solo 3 tuvieron resultados positivos en la VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética prueba de detección del VIH, lo cual equivale a una prevalencia de 0,23%. La tasa más alta se observó en la ciudad costera de Chiclayo, donde llegó a 0,4%. En la ciudad amazónica de Iquitos, 0,23% de los hombres evaluados estaba infectado. Ni uno de los 405 hombres que se hicieron la prueba en la ciudad andina de Cuzco tuvo resultados positivos a la prueba de detección del virus. En Bolivia, la vigilancia centinela corriente realizada entre 1992 y 1996 entre mujeres embarazadas y estudiantes universitarios de primer año en dos ciudades no detectó ni una persona infectada por el VIH. En 1997, en Cochabamba, de 980 mujeres embarazadas sometidas a la prueba de detección 0,5% tuvo resultado positivo. En otro estudio de prevalencia realizado entre más de 1.000 trabajadoras sexuales en Santa Cruz a fines de 1998, se obtuvo una tasa de infección de 0,3%. En Bolivia, las trabajadoras sexuales deben registrarse y llevar una tarjeta de salud con información sobre sus pruebas de detección periódicas y, cuando corresponda, tratamiento para las ITS. Sin embargo, ya que a las mujeres con resultados positivos en la prueba del VIH no se les permite ejercer, al conocer su estado de infección, las mujeres infectadas buscan continuar trabajando, pero sin el registro correspondiente. También está prohibido el registro de trabajadoras sexuales menores de 18 años de edad. Aún así, las mujeres menores quizá sean las que tienen mayor riesgo de infección por VIH, debido a que son fisiológicamente más susceptibles que las mujeres de más edad. También es probable que tengan menos capacidad de negociar el acto sexual sin riesgos con sus clientes y podrían tener mayor probabilidad de ser portadoras de una infección de transmisión sexual sin tratar. Por consiguiente, es posible que la tasa de infección por VIH observada entre las trabajadoras sexuales registradas de Bolivia sea significativamente más baja que la prevalencia real entre todas las prostitutas del país. En el Ecuador, no parece que haya habido vigilancia regular de la infección por VIH desde 1993. En ese año, 3,5% de casi 1.400 pacientes con ITS atendidos en un consultorio en Guayaquil, la ciudad más grande del país, tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del VIH. En Quito, la capital, 0,5% de pacientes con ITS tuvo resultados positivos en el examen serológico en 1992. Los datos más recientes de que se dispone corresponden a donantes de sangre estudiados en 1999, entre los que la tasa de infección fue de 0,2%. En Venezuela se ha realizado poca vigilancia sistemática de la infección por VIH. No obstante, las estimaciones nacionales indican que habría entre 50.000 y 100.000 personas viviendo con el virus en el país. En un estudio realizado en 1996, que incluyó 893 hombres y mujeres de las comunidades mineras del estado del Bolívar, se encontró una tasa de infección de 1%, más alta de lo que se había esperado. La tasa de infecciones de transmisión sexual en la misma población también fue muy alta, ya que una persona de cada cinco personas tenía una o más ITS. Más de 16% del total de la muestra tuvo resultados positivos a la prueba de sífilis. Los comportamientos de riesgo eran corrientes en esta comunidad. Por ejemplo, durante una serie de talleres sobre prevención de ITS y VIH que abarcó a unas 2.000 personas, incluidos mineros, indígenas y mujeres dedicadas al sexo comercial, se descubrió que más de 90% de los participantes nunca había visto ni usado un condón. En el mismo año, se sometieron a la prueba de detección del VIH 407 muestras de sangre tomadas de población carcelaria venezolana, que arrojaron una tasa de prevalencia de 2,46%. 11 12 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Brasil el tratamiento reduce la mortalidad, pero sigue habiendo nuevas infecciones El país más poblado de América Latina y el Caribe, Brasil, también tiene el mayor número de personas infectadas por el VIH. Se calcula que en el país unas 540.000 personas estaban viviendo con VIH y el SIDA hacia fines de 1999. Casi con toda seguridad, ese número crecerá a medida que se administran tratamientos que prolongan la vida, ya que con ellos se reduce la mortalidad más rápido de lo que disminuyen las nuevas infecciones como consecuencia de la prevención. Se piensa que el 75% de los individuos que actualmente viven con el VIH se concentra en las principales zonas urbanas de São Paulo y Río de Janeiro. La notificación de casos de SIDA indica que la gran mayoría de las infecciones de principios de la epidemia afectó a los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres. No obstante, según se observa en la figura 1, esa concentración ha cambiado drásticamente en años recientes. Actualmente, las relaciones sexuales sin protección entre hombres y mujeres causan más casos de SIDA que nunca. Esto no significa que haya que descuidar otros comportamientos de riesgo. Estudios recientes señalan que los HSH y los usuarios de drogas inyectables siguen con un alto grado de exposición al riesgo de infección por VIH. Esto es especialmente cierto en algunas partes del país, como el Noroeste, que es una zona muy pobre, donde el acceso a la información sobre prevención de la infección y a los servicios son relativamente limitados. Los comportamientos de riesgo de estos grupos se describen con más detalle a lo largo del documento. Con el fin de entender mejor la dinámica de la epidemia del VIH en Brasil, en 1994 inició la vigilancia centinela de la infección entre mujeres embarazadas, pacientes de ITS y salas de urgencias de hospitales. Se ha confirmado que la distribución regional de la infección es muy variada. Entre las mujeres embarazadas de 13 a 24 años de edad, la prevalencia de la infección varió de 1,7% en el sudeste a principios de 1997 a 0,2% en el norte un año después. En el país como un todo, la prevalencia de la infección por VIH llegó a 0,4% entre 6.290 mujeres embarazadas de 13 a 24 años de edad sometidas a la prueba de detección anónimamente, en marzo de 1998. Por otra parte, en los consultorios de ITS, 3,7% de los hombres y 1,7% de las mujeres tuvieron resultados positivos en la misma fecha. De los pacientes atendidos en salas de urgencia, 1,7% de los hombres y 1,2% de las mujeres mostraron resultados positivos en la prueba de detección del VIH. En años recientes, en Brasil se ha ampliado con creces la provisión de fármacos antirretrovirales que prolongan la vida de las personas con SIDA y, como resultado, ha disminuido la mortalidad por la enfermedad. En 1995, el SIDA era la segunda causa de muerte de la población de 20 a 50 años de edad de ambos sexos. El Cono Sur se necesita una mejor comprensión del riesgo Al igual que en muchos países de América, los del Cono Sur han dependido en gran parte de la notificación de casos de SIDA para rastrear la epidemia. Si bien esta información da una visión retrospectiva de las tendencias de la infección, al mismo tiempo indica que a fines de la década de 1990 aún se sabe muy poco acerca de la epidemiología del VIH. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Figura 1. Distribución de los casos notificados del SIDA, según modo de transmisión, Brasil, 1981-1999 50 Homosexual Bisexual Heterosexual Porcentaje de casos no identificados 40 30 20 10 0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998/99 Fuente: Programa Nacional de DTS/AIDS, Brasil En Chile sí se lleva a cabo la vigilancia centinela de la infección por VIH entre mujeres embarazadas y pacientes de ITS. Se ha encontrado poco o nada de infección entre la población en general en varias áreas del país, incluso en Santiago, donde posiblemente haya más comportamientos de riesgo. Entre 1992 y 1999, la prevalencia de la infección entre mujeres embarazadas nunca pasó de 0,1%. En ese último año, los pacientes que se atendieron en consultorios de ITS presentaron tasas de infección que fueron nulas en algunas zonas y alcanzaron máximo de 3% en la capital. La tasa de infecciones de transmisión sexual entre mujeres atendidas en consultorios de ITS en 1996 fue de 0% a 1,96% en Santiago. En Argentina no se realizan exámenes de detección anónimos no ligados. Sin embargo, una proporción muy alta de mujeres embarazadas recibe atención prenatal y elige hacerse la prueba del VIH y así, en caso necesario, reciben ayuda para prevenir la transmisión del virus a su bebé. De más de 66.000 mujeres evaluadas en 2000, un 0,56% tuvo resultados positivos en la prueba de detección del VIH. Ese mismo año se encontró una tasa de infección de 3,6% entre personas con infecciones de transmisión sexual, que, por lo general, son consideradas de alto riesgo en relación con la infección por VIH. Las pruebas de detección en este último grupo de personas se realizaron a solicitud de los pacientes y después de haberles dado orientación sobre el examen de detección. Las tasas de infección por VIH entre pacientes de ITS que aceptan hacerse el examen pueden subestimar el verdadero grado de infección entre las personas con riesgo más alto. 13 14 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética En el Uruguay, se registraron tasas igualmente bajas entre más de 12.000 trabajadores evaluados en 1997, de los cuales un 0,26% tuvo un resultado positivo a la prueba del VIH. Asimismo, en un estudio no vinculado realizado en Montevideo en 2000, se obtuvo una seroprevalencia de 0,23% entre las mujeres y 0,24% entre los hombres. La población del estudio estaba constituida por 12.000 trabajadores del sector público y privado de 16 a 70 años de edad. En otros grupos de población, como las mujeres embarazadas de bajos recursos, se obtuvo una tasa de 0,23% en 2000. El panorama entre personas con comportamientos de alto riesgo fue completamente distinto, ya que, por ejemplo, se encontró una prevalencia de infección por VIH de 21% entre 250 trasvestistas que trabajaban en Montevideo y ciudades vecinas. América del Norte el SIDA se desplaza hacia los márgenes de la sociedad Al principio, en América del Norte, el amplio acceso a los tratamientos antirretrovirales avanzados mejoró las posibilidades de supervivencia de las personas infectadas por el VIH. No obstante, las ganancias iniciales parecen estar mermando. No hay mayor indicación de que se esté reduciendo el número de nuevas infecciones. En efecto, hay señales de que los tratamientos que sirven para postergar la muerte podrían estar llevando a una cierta complacencia, y que los comportamientos de riesgo están en realidad en aumento entre la comunidad de HSH y quizás entre otros grupos. En términos generales, sin embargo, está claro de que tanto el VIH como el SIDA cada vez se concentran más entre las minorías étnicas y los grupos menos favorecidos de la población. En los Estados Unidos, alrededor de 40.000 personas contraen el VIH cada año; de ellas, dos tercios son hombres. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos calculan que la mitad de las nuevas infecciones de los hombres y cerca de dos tercios de las de las mujeres afectan a gente de raza negra, aunque ella constituye menos de 20% de la población total del país. Más aún, un cuarto de todas las nuevas infecciones se da entre consumidores de drogas inyectables y 42% se debe a relaciones sexuales entre hombres. Las relaciones heterosexuales sin condón son la causa principal del resto de las infecciones. En los Estados Unidos, donde se estima que un 0,8% de los adultos está infectado por el VIH, la prevalencia es la más alta de los países desarrollados. En el Canadá, las relaciones heterosexuales y el uso de drogas inyectables están aumentando como factor de riesgo para la infección por VIH. La razón hombre:mujer de los casos de VIH recién notificados, que era 9,4:1 entre 1985 y 1994, se había reducido a 1,5:1 para 1998. Aún así, la prevalencia global de infección por VIH es muy baja. Aunque en el Canadá las relaciones sexuales entre hombres fueron la principal causa de infección durante el primer decenio de la epidemia, con el 75% de los casos notificados entre 1985 y 1994, en 1998 esta proporción había bajado a 36,5%. Por el contrario, el uso de drogas inyectables, que entre 1985 y 1994 generó 9% de las infecciones, entre 1995 y 1998 produjo anualmente entre 29% y 33,5% de ellas. La relación sexual entre hombres y mujeres también cobró más importancia como factor de transmisión, causando 16% de las infecciones notificadas en 1998, en vez del 6% durante el primer decenio en que hubo notificación. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Parece que el efecto de los tratamientos en las tasas de mortalidad podría estar llegando a su máximo, ya que la letalidad de los casos de SIDA en los Estados Unidos disminuyó 42% entre 1996 y 1997, pero solo 21% en el año siguiente. Las otras epidemias infecciones de transmisión sexual y tuberculosis El VIH y el SIDA no vienen solos. Traen consigo otras enfermedades, las infecciones oportunistas, que surgen como consecuencia de la debilitación de la inmunidad causada por el VIH. Una de las infecciones oportunistas más comunes es la tuberculosis. En efecto, un portador del bacilo de la tuberculosis tiene un riesgo de 5% a 10% de contraer tuberculosis activa (0,2% en un año) durante su vida. Un individuo con ambas infecciones, vale decir, VIH y tuberculosis, tiene un riesgo de 30% a 50% de tener tuberculosis activa a lo largo de su vida (8% por año). Los países más afectados por el VIH generalmente también sufren la embestida de la tuberculosis. En América Latina y el Caribe se calcula que de 3% a 5% de los casos de tuberculosis pueden atribuirse directamente a la infección por VIH, aun en los países en que la última tiene una tasa relativamente baja entre la población en general. En el Uruguay, recientemente, 6,1% de los pacientes con tuberculosis tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del VIH. En Guatemala esa tasa fue de 5% y en Belice, 4%. En México, Honduras y El Salvador, la prevalencia de infección por VIH es de alrededor de 3% a 5% entre los pacientes con tuberculosis, según datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud. Por otra parte, el Programa de Control de la Tuberculosis de la OPS calcula que habría unas 400.000 personas en las Américas infectadas simultáneamente por el VIH y el bacilo tuberculoso. En Colombia, en un estudio de 166 pacientes tuberculosos realizado en 1993, 9% presentó resultados positivos en la prueba de detección del VIH. Asimismo, de más de 300 pacientes con tuberculosis evaluados en la ciudad de Cali entre 1996 y 1997, 6% tenía infección por VIH. En 1995, se obtuvo una tasa similar entre 272 pacientes con infección de las vías respiratorias en Bogotá. Hay indicios de que las cepas farmacorresistentes del bacilo tuberculoso no son raras. Por ejemplo, en un estudio realizado en hospitales del Perú, se encontró que 15,4% de 1.500 pacientes que nunca habían recibido tratamiento para tuberculosis eran resistentes a por lo menos un medicamento antituberculoso. La tasa de farmacorresistencia entre 458 pacientes tratados anteriormente fue más del doble, es decir, 36%. Con frecuencia, el VIH se asocia también con otras infecciones de transmisión sexual. En parte, esto se debe a que ambos tipos de infección comparten modos de transmisión. También las personas infectadas con otras ITS tienen mucho más probabilidad de contraer o transmitir la infección por VIH mediante las relaciones sexuales sin protección que las personas que no tienen otro tipo de infección sexual. Las ITS de origen bacteriano se pueden curar, a menudo pueden tratarse relativamente rápido, especialmente en los hombres (las ITS de las mujeres pueden persistir por períodos largos sin manifestar síntomas, por lo cual es menos probable que reciban tratamiento inmediato). Asimismo, una ITS bacteriana activa, como indicador de comportamiento de riesgo reciente, es mejor 15 16 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética que el VIH, ya que este último refleja un comportamiento de riesgo de hace 5, 10 o más años atrás. Dado lo anterior, las ITS a menudo se mencionan junto con el VIH, aunque esas infecciones constituyen por sí mismas un problema de salud pública importante y deben recibir atención, aun en aquellos países en que la prevalencia del VIH es todavía baja. En la mayoría de los países, la información sobre la distribución de las ITS en la población es deficiente y la que corresponde a su tratamiento es aún peor. Sin embargo, en general, se cree que una alta proporción de los hombres no solicita tratamiento oportuno para sus infecciones. Este hecho es aún más grave entre las mujeres infectadas. Por ejemplo, en un estudio de 1.367 hombres de 20 a 29 años de edad de tres ciudades del Perú, se encontró que de 12% a 16% habían tenido una ITS en el año anterior. Sin embargo, entre uno y dos tercios de los que habían tenido síntomas no habían solicitado tratamiento para el episodio de infección más reciente. En un estudio realizado entre camioneros hondureños, un cuarto de los hombres encuestados indicó que había tenido una ITS en el año anterior, principalmente, gonorrea. La mayoría de estos hombres fue a un consultorio o farmacia privada en busca de tratamiento; varios también dijeron que se habían tratado ellos mismos. Solo un 25% fue a tratarse a los servicios de salud estatales, y sin embargo son los que después proporcionan la información que sirve de base para tomar las decisiones de política en cuanto a programas de prevención y tratamiento. Algunas ITS de origen bacteriano y la tuberculosis están generando preocupación en torno a la farmacorresistencia. Por ejemplo, en un estudio realizado en 1995 en una zona pobre de Haití, entre 40% y 45% de las embarazadas padecían de alguna ITS. En ese caso, 90% de las cepas de gonococos estudiadas fueron resistentes a los antibióticos que se usan comúnmente para combatirlas. Por otra parte, no es sorprendente que haya una correlación fuerte entre el VIH y otras ITS en Haití. Como parte de la vigilancia serológica corriente, se detectó que 27% de los hombres y 24% de las mujeres con infecciones clásicas de transmisión sexual están también infectados por el VIH. El riesgo bajo genera una recompensa alta éxitos y fracasos de la prevención del VIH Los datos de prevalencia de la infección por VIH dan una idea de la situación actual de la epidemia, sin embargo, son los datos sobre el comportamiento los que pueden servir para predecir las epidemias del mañana. Estos datos pueden constituirse en una especie de sistema de advertencia para la sociedad, señalando los riesgos y sugiriendo la dirección que debe darse al fortalecimiento de la prevención. Esta sección del informe se refiere al conocimiento actual acerca del comportamiento de la mayoría de los adultos de América Latina y el Caribe, que es heterosexual y, por lo general, se consideraría que no tiene mayor riesgo de transmitir la infección por VIH. La próxima sección del informe da una mirada al comportamiento y a la prevalencia de la infección por VIH entre individuos que tienen conductas que pueden aumentar su riesgo de infección por VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética encima del promedio. Ejemplos de estos individuos son los jóvenes, los hombres quién tienen relaciones sexuales con hombres, personas de ambos sexos que usan drogas inyectables y las que viven al margen de la sociedad. En la mayoría de los países, los datos del comportamiento indican que las relaciones sexuales monógamas son la norma, al menos para las mujeres. Sin embargo, en muchos países se ve que una proporción significativa de los adultos tiene relaciones ocasionales, y las parejas múltiples no son raras. En casi todos los países donde se dispone de información, la probabilidad de tener parejas ocasionales es mucho más alta entre los hombres que entre las mujeres. Dado que son las relaciones sexuales sin protección las que exponen a las personas al riesgo del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el uso de condones es un factor sumamente importante para determinar cómo la infección podría propagarse en una población. El uso de condones varía enormemente de un país a otro y entre los sexos y diversos grupos de edad. En general, los hombres tienen mayor probabilidad de usar condones en las relaciones ocasionales que las mujeres, y los jóvenes, más que las personas mayores. Algunos estudios recientes del comportamiento sexual realizados en varios países revelan que no se puede suponer que casi todos los adultos sean sexualmente activos. En encuestas sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad realizadas en cinco países revelaron que en Chile, Costa Rica y República Dominicana, un 25% de los adultos no había tenido relaciones sexuales, en absoluto, por un año o más. En efecto, en la República Dominicana, 41,5% de las mujeres entrevistadas como parte de una encuesta de hogares señaló que no había tenido relaciones sexuales en el año anterior. Entre las mujeres de los mismos países que sí habían tenido relaciones sexuales en el año anterior, en 90% o más de los casos había sido solo con una pareja regular. En Cuba, donde el comportamiento de riesgo fue mayor en varios aspectos, 14% de las mujeres sexualmente activas había tenido relaciones sexuales ocasionales en el año anterior al estudio. En Barbados, en 1992 y 1999, las encuestas de hogar revelaron que la proporción de mujeres que no había tenido relaciones sexuales en el año anterior había aumentado 30,3% a 41,5%, entre ambos años, respectivamente. En los mismos estudios, los hombres tenían más probabilidades tanto de ser sexualmente activos como de tener parejas ocasionales. De hecho, más de la mitad de los hombres dominicanos sexualmente activos señaló que había tenido relaciones sexuales ocasionales en el año anterior. En Chile, esa proporción fue de 29%. En México 14% de los hombres sexualmente activos había tenido por lo menos una pareja ocasional en el año anterior a la encuesta. La figura 2 muestra la proporción de hombres y mujeres sexualmente activos que había tenido una o más parejas ocasionales en los 12 meses que precedieron al estudio. No sorprende que las tasas de relaciones sexuales ocasionales sean más altas entre los grupos más jóvenes. Los jóvenes tienen menos probabilidad de estar casados que las personas mayores, de modo que una alta proporción de los que tienen relaciones sexuales las tienen con parejas ocasionales. Pero, como ya se mencionó, la exposición al VIH y otras ITS depende tanto del uso de condones como de la actividad sexual. En la figura 3 se ve que, en tres de cuatro países estudiados, los jóvenes tienen más oportunidad de tener 17 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Figura 2: Porcentaje de personas sexualmente activas que señalaron haber tenido parejas ocasionales, por grupo de edad y país 70 Porcentaje de individuos con parejas ocasionales, del total que dijo haber tenido relaciones sexuales en el año más reciente. 18 Cuba República Dominicana Costa Rica Chile 60 50 40 30 20 10 0 15/19 20/29 30/39 40/49 Grupo de edad Fuente: OPS/PNS. Peruga A, Child R, Arredondo A, Santín M, Torres R, León E, M Hernández, Cuchí P, et al. Análisis de indicadores seleccionados de la encuesta de indicadores de prevención en 5 países (Chile, Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana). parejas ocasionales, pero también tienen más probabilidades de haber usado condones con su pareja ocasional más reciente (véanse las figuras 2 y 3).2 En todos los países estudiados se mostró que el uso de condones en las relaciones sexuales de riesgo aumenta también con el grado de educación de las personas. La comparación entre países sirve para sacar ideas para diseñar programas de prevención. Por ejemplo, el uso de condón fue casi tres veces más entre los adolescentes de Costa Rica que tuvieron relaciones con parejas ocasionales que entre sus congéneres cubanos. Cuba presenta un caso interesante de las diferencias por sexo de los comportamiento de riesgo. En una encuesta de 3.564 adultos realizada con base en hogares seleccionados aleatoriamente en 1996, casi la mitad de los hombres sexualmente activos había tenido una pareja sexual ocasional en los 12 meses anteriores, en comparación con 14% de las mujeres. De las personas que habían tenido parejas ocasionales, 23% de los hombres y 14% de las mujeres indicaron que habían usado condón con su última pareja ocasional. A pesar de que el grado de riesgo era relativamente alto, 90% de los cubanos que participaron en la encuesta pensaban que no tenían riesgo de contraer el VIH o que su riesgo era bajo. Dado que se cree que la prevalencia de la infección por VIH entre la población cubana, en 2 México no figura en la gráfica porque la muestra no incluyó mujeres. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Figura 3: Porcentaje de personas sexualmente activas que señalaron haber tenido parejas ocasionales, por grupo de edad y país 80 Porcentaje de personas que usó condones en su relación más reciente con una pareja eventual 70 Costa Rica República Dominicana Chile Cuba 60 50 40 30 20 10 0 15/19 20/29 30/39 40/49 Grupo de edad Fuente: OPS/SIESTA.Peruga A, Child R, Arredondo A, Santín M, Torres R, León E, M Hernández, Cuchí P et al. Análisis de indicadores seleccionados de la encuesta de indicadores de prevención en 5 países (Chile, Costa Rica, Cuba, México y República Dominicana). 2000. general, es excepcionalmente baja, es probable que esas personas estén en lo cierto, por ahora. No obstante, existe una situación potencial favorable a la propagación rápida de otras infecciones de transmisión sexual y, en última instancia, del VIH, lo cual no puede ignorarse debido a los comportamientos de riesgo que practican los adultos. En el Brasil se observan modelos similares de redes sexuales, pero el uso de condones es algo más alto. En un estudio de cerca de 5.000 empleados de fábrica y otros trabajadores brasileños, se encontró que sus conocimientos sobre SIDA, otras ITS, sus síntomas y cómo prevenir la propagación de la infección era impecable. De todos modos, más de 25% de los 3.746 hombres que participaron en el estudio indicaron que habían tenido múltiples parejas ocasionales (en comparación con 3,2% de las 1.140 mujeres). En efecto, 17,6% de los hombres estudiados dijeron que habían tenido dos o más parejas en el mes anterior a la encuesta. Casi 25% de todos los hombres y mujeres con parejas múltiples usaron condones. Sin embargo, 39% los usaron siempre con parejas no regulares, lo cual es una noticia 19 20 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética relativamente buena. Por otra parte, 13,5% de las personas con parejas múltiples que nunca usaban condones dijeron que pensaban que su riesgo era bajo o nulo con respecto a contraer la infección por VIH. No obstante, 97% de los entrevistados dijeron que la infección podría evitarse con el uso de condones. En otro estudio del comportamiento sexual hecho en Brasil, 71% de las mujeres dijeron que solo habían tenido relaciones sexuales con una pareja en el año anterior. Los hombres tenían más probabilidades de tener a dos o más parejas; solo 46% de los hombres sexualmente activos habían tenido con una sola pareja en el año anterior. Sin embargo, en gran parte de las relaciones ocasionales se usa condón. Más de dos tercios de las personas de ambos sexos indicaron que usaban condones en las relaciones sexuales ocasionales. Casi la mitad dijo que había usado condones por primera vez en último quinquenio, sugiriendo que las campañas de prevención del VIH estaban efectivamente dando algún resultado. Según el Programa Nacional contra el SIDA del Brasil, las ventas de condones en el país subieron de 2,9 millones de unidades anuales en 1992 a 269 millones en 1997. También se ha registrado un aumento del uso de condones en la costa del Caribe de Nicaragua, como consecuencia de una campaña activa de prevención de la infección por VIH y de promoción de condones que se realizara entre 1991 y 1997. Entre las personas que habían tenido relaciones sexuales con más de una pareja durante el año anterior, el uso de condones subió de 35% en 1991, es decir, antes de la campaña de prevención, a 55% en 1994 y a 71% en 1997. Muchos estudios del comportamiento sexual tratan de dilucidar porqué las personas optan por no usar condones con sus con parejas ocasionales, aún en la era del SIDA. En todo el mundo, la mayoría de las personas que no usa condones en sus relaciones sexuales ocasionales atribuye su decisión a la confianza que tiene en sus parejas. Esta es una respuesta frecuente, aun entre las personas que tienen múltiples parejas. Por otra parte, en algunos casos, los condones sencillamente no se encuentran disponibles dónde y cuándo se necesitan. En un estudio de 1.367 hombres de 20 a 29 años de edad realizado en tres ciudades del Perú, 16% de los participantes dijeron que habían tenido relaciones sexuales con trabajadoras sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta. Es más, 70% informó haber tenido algún tipo de pareja sexual ocasional. Mientras un tercio de los hombres contestó que pensaba usar condón en su última relación sexual con una pareja ocasional, el porcentaje que realmente llegó a usarlos fue de 17% a 22%. Una alta proporción de los que no usaron condón dijo que no los tenía a mano. Información de este tipo señala la necesidad de distribuir más condones dónde y cuándo las personas que puedan tener relaciones sexuales ocasionales los necesiten. Lo mismo es válido en relación con la información que refuerza la necesidad de usar condones en todas las relaciones sexuales de riesgo. Estudios realizados en varios países indican que una proporción significativa de los hombres paga por tener relaciones sexuales con mujeres. El uso de condones en relaciones sexuales con trabajadoras sexuales varía, pero, por lo general, es más alto que en las relaciones con otro tipo de pareja. Por ejemplo, en un estudio de 200 celadores nocturnos en Honduras, 12% indicó que había tenido relaciones sexuales pagadas en los seis meses anteriores. Asimismo, 25% de los entrevistados señaló que había usado condones en sus relaciones sexuales con trabajadoras sexuales. Por el contrario, cerca de 70% de estos guardias nocturnos señalaron haber tenido relaciones sexuales con empleadas domésticas y, en esos casos, solo 4% siempre usaba condones. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética En otro estudio realizado en Honduras entre un grupo más nómade y teóricamente de mayor riesgo, como es el de camioneros, el perfil del riesgo fue bastante diferente. A pesar de su ocupación, que los obliga a estar viajando constantemente, 91% de 447 hombres dijeron que habían tenido relaciones sexuales con parejas regulares en los seis meses anteriores a la encuesta. Dado que 18% informó haber tenido relaciones con trabajadores sexuales y 23% con empleadas domésticas, se deduce que algunos hombres tienen parejas en varias de estas categorías. En efecto, 37% de ellos reconocieron que habían tenido relaciones sexuales con dos o más parejas en los seis meses anteriores. Lo más alarmante es que 40% de los hombres señalaron que nunca habían usado condón en sus relaciones con trabajadoras sexuales y dos tercios no los usaron en sus relaciones sexuales con empleadas domésticas. En Honduras, las trabajadoras sexuales informan un uso de condones mucho más alto. Sin embargo, en este tema, rara vez coincide la información de las trabajadoras sexuales con la de sus clientes, puesto que, típicamente, solo unas pocas mujeres tienen relaciones sexuales con un gran número de clientes hombres. Como resultado, una sola trabajadora sexual que no use condones resulta en varios clientes que informan que no siempre usan este método de protección en sus relaciones sexuales con esas mujeres. Aún así, las diferencias detectadas en Honduras, donde 80% de las trabajadoras sexuales de calle de cinco ciudades dijeron que siempre usaban condón, en comparación con un máximo de 25% de cualquier grupo de clientes entrevistados, sugieren que las trabajadoras sexuales pueden estar exagerando al informar su uso habitual de condones. Sin duda, no faltaron pruebas biológicas del riesgo en este estudio, ya que 10% de las 699 trabajadoras sexuales que participaron tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del VIH, y 15,2% presentaron sífilis. Por otra parte, el alto grado de uso de condones informado por trabajadoras sexuales de burdeles de Lima, Perú, fue más coherente con los marcadores biológicos de riesgo. Estas trabajadoras informaron que 75% de todos sus clientes hombres usaban condones; la prevalencia de ITS fue muy baja en este grupo de mujeres, indicando que una proporción alta efectivamente se protegió de las ITS y el VIH. Ni una de las 158 trabajadoras sexuales examinadas tenía infección por VIH. La mayoría de las que no usaban condones señaló que era por temor a perder sus clientes. “A veces se lo ponen (un condón). Nunca les pido que se lo pongan y a la mayoría no le gusta … Para prevenir, es cierto que hay que usar condones, pero a los clientes no les gusta y si uno insiste, el negocio se va al diablo” dijo una trabajadora sexual en un estudio en Iquitos, Perú.3 En realidad, los estudios cualitativos en otros países señalan que los hombres están más dispuestos a considerar el uso de condones en sus relaciones sexuales comerciales de lo que se supone generalmente. En un estudio realizado entre militares venezolanos, la mayoría expresó que no le gustaba usar condones, y que no se ofrecería voluntariamente a hacerlo. Sin embargo, la mayoría dijo también que los usaría en las relaciones sexuales comerciales si la trabajadora sexual lo propusiera. Los programas activos de prevención entre trabajadoras sexuales y sus clientes sí pueden funcionar. Por ejemplo, el Proyecto Contra el SIDA que se lleva acabo en La Paz, Bolivia, tiene por objeto promover el uso de condones y la detección y tratamiento de las ITS entre trabajadoras sexuales de 25 burdeles. Según se observa en la figura 4, la prevalencia de las ITS clásicas descendió extraordinariamente entre 1992 y 1995: la prevalencia de gonorrea y sífilis se redujo a la mitad, aproximadamente, y la de úlcera genital, de 5,7% a 1,3%. Al mismo tiempo, la proporción de las 3 Citado en: Cáceres C. SIDA en el Perú: imagenes de diversidad" UPCH, Lima, 1998 21 22 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Figura 4: Prevalencia de infecciones de transmisión sexual y uso sistemático de condones entre trabajadoras sexuales de La Paz, Bolivia, 1992-1995 30 80 70 60 Gonorrea Porcentaje de ITS (%) 20 50 Síphilis Úlcera genital 15 Uso condón (escala derecha) 40 30 10 20 5 10 0 0 1992 1993 1994 1995 Fuente: Levine W, Revollo R, Kaune V et al. Decline in sexually transmitted disease prevalence in female Bolivian sex workers: impact of an HIV prevention project. AIDS 1998, 12: 1899-1906 mujeres que indicó que usaba condones de manera constante durante el mes previo a la encuesta subió de poco más de un tercio a casi tres cuartos. Las mujeres que informaron que usaban condones sistemáticamente tuvieron una probabilidad significativamente mayor de sufrir de gonorrea, sífilis o tricomoniasis que las que dijeron que nunca o rara vez habían usado condones en el mismo período. Al final del período de la intervención, la infección por VIH entre estas trabajadoras sexuales se mantenía en 0,1%. Las poblaciones olvidadas la lucha contra la desidia y el riesgo en los márgenes de la sociedad En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en que se dispone de información, las tasas más altas de infección por VIH se encuentran entre grupos de población cuyo comportamiento los hace sumamente vulnerables a contraer el virus. Estos grupos de población incluyen a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hombres y mujeres que se inyectan drogas, presos, niños de la calle y otros grupos marginados, como algunas minorías étnicas. También puede considerarse que los jóvenes, cuya sexualidad a Uso sistemático de condones en el más reciente (%) 25 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética menudo se pasa por alto cuando se planifican programas de prevención y servicios de atención, tienen mayor riesgo de infección por VIH que el promedio de la población. En muchos países de América Latina y el Caribe no hay información acerca del grado de infección o los comportamientos de riesgo entre los grupos de población más susceptibles de contraer la infección por VIH. Es muy difícil que esto se deba a la ausencia de tales comportamientos; podría deberse, más bien, a que tales conductas se hayan ignorado, deliberadamente o no. El comportamiento homosexual es ilegal en muchos países de la Región, y el uso de drogas inyectables lo es en todos. Además de ser ilegales, estas conductas son ampliamente condenadas y con frecuencia negadas, aún por las mismas personas que las practican. Dado que los individuos que son parte de grupos de población con comportamiento de alto riesgo son también parte de la población en general, su exposición al VIH puede, con el tiempo, afectar a los hombres y mujeres con quienes se relacionan, aun cuando ellos no compartan el comportamiento de riesgo. Por consiguiente, la sociedad debería ser inducida, por su propio interés, así como por obligación moral, a proporcionar información y servicios que satisfagan las necesidades de los grupos de alto riesgo de contraer el VIH o de contagiar el virus a otros. En la próxima sección se analiza el conocimiento actual sobre los comportamientos de riesgo y la infección por VIH en algunos grupos de población con mayor riesgo que el promedio de contraer la infección por VIH en las Américas. Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: es el comportamiento el que transmite el virus, no la identidad Se ha escrito mucho acerca de la diversidad de las poblaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en el continente americano. En algunos países, principalmente Estados Unidos y Canadá, la cultura gay está bien establecida. Es relativamente fácil hacer llegar información y servicios dirigidos a reducir el riesgo de infección por VIH a los hombres de esas comunidades. Sin embargo, en gran parte de América Latina y el Caribe, la cultura predominantemente machista ha impedido el desarrollo de la identidad gay, lo cual ha llevado a que de manera generalizada se niegue la existencia de las relaciones sexuales entre hombres en el ámbito social e incluso en el personal. La provisión de servicios apropiados de prevención del VIH a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, pero que no se consideran gays, ha planteado un problema grave en muchos países. A pesar de que la tasa de infección entre las mujeres está en aumento, las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo la causa principal de las nuevas infecciones por VIH en varios países, incluso en Canadá, Estados Unidos y México. La vigilancia centinela del VIH entre HSH de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, muestra que la tasa de infección por VIH actualmente se encuentra alrededor de 15%, prevalencia similar a la registrada en México. Estudios de prevalencia realizados en México entre 1991 y 1997, dieron 14,2% de positivos entre 7.747 HSH. Cabe señalar que las relaciones sexuales entre hombres en México parecen crear un riesgo de infección por VIH mayor que el atribuible 23 24 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética al uso de drogas inyectables. En un amplio estudio de vigilancia que se llevara a cabo por varios años y en diversas ciudades de ese país, se llegó a la conclusión de que los hombres que usaban drogas inyectables y tenían relaciones sexuales con hombres tenían 3,3 veces más probabilidad de tener infección por VIH que los que usaban drogas inyectables pero indicaron que no tenían relaciones sexuales con hombres. Además, 5,9% de los hombres que usaban drogas inyectables en México tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del VIH. Esta proporción es el triple que la de las mujeres que se inyectaban drogas. Ya que no hay pruebas de que las mujeres que se inyectan drogas tengan menos posibilidades de compartir el equipo de inyección que los hombres, puede deducirse que el mayor riesgo de infección de los hombres surge de la transmisión sexual. Si bien en la Argentina es muy poca la vigilancia centinela entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, la actividad homosexual sigue presentándose como un factor de dispersión de la epidemia. A mediados de 1999, más de un cuarto de todos los casos de SIDA de Argentina se debía a las relaciones sexuales entre hombres. Aun en los países donde se cree que la transmisión del VIH en su mayoría se debe a las relaciones heterosexuales, y donde la proporción de hombres y mujeres infectados es similar, las relaciones sexuales entre hombres son un factor de riesgo predominante. En un estudio de camioneros realizado en cuatro ciudades de Honduras, los hombres que dijeron que habían tenido relaciones sexuales anales con hombres tenían seis veces más probabilidades de tener infección por VIH, sífilis o hepatitis B que los hombres exclusivamente heterosexuales. En otro estudio realizado también en Honduras entre hombres que declararon que tenían relaciones sexuales con hombres se encontró una prevalencia de infección por VIH de 8.0%, en comparación con 0,5% entre hombres que trabajaban como guardias nocturnos de las mismas ciudades y 1,1% entre un grupo de camioneros. También en el Caribe se considera que la prevalencia de la infección por VIH es alta entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aunque esa población ha sido en parte ignorada por las acciones de prevención debido a que, por lo menos en número, generan menos infecciones que las relaciones heterosexuales. En un estudio realizado en Suriname en 1998 se detectó una prevalencia de infección por VIH de 18% entre los HSH. En Jamaica, esa tasa subió de 9,6% en 1985 a 15% en 1986. En el decenio siguiente la tasa se duplicó y llegó a 30%. En un estudio pequeño que se llevó a cabo en la isla de Margarita en el Caribe venezolano, se encontró que 10 hombres, de un total de 40 que habían tenido relaciones sexuales con hombres, tenían infección por VIH. Aunque los estudios realizados en la Región son pocos, queda claro que las relaciones sexuales entre hombres distan mucho de ser poco comunes. Por ejemplo, en un estudio de más de 2.300 estudiantes universitarios de sexo masculino de Bogotá, uno de cada 10 sujetos informó haber tenido actividad homosexual. Además, 18,2% de 630 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tuvieron resultados positivos a la prueba de detección del VIH en esa ciudad en 1999. Por otra parte, en un estudio de 1.367 hombres de 20 a 29 años de edad de tres ciudades del Perú, en dos de las ciudades 14% de los sujetos entrevistados señalaron que habían tenido relaciones sexuales con hombres. En la tercera ciudad, 4% de los hombres entrevistados dijeron que habían tenido relaciones sexuales anales con otro hombre en el año anterior. El uso de condones fue muy bajo en estas relaciones: entre 60% y 77% de los que tuvieron relaciones sexuales anales con hombres nunca había usado un condón. En consecuencia, no sorprende encontrar una alta VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética prevalencia de infección por VIH entre los HSH en el Perú. En un estudio que se encuentra actualmente en curso en Lima, Perú, en el que participan alrededor de 4.000 hombres que han informado que tienen relaciones sexuales con hombres, se ha detectado una prevalencia de infección por VIH de 13,8%. En provincia, otro estudio de 1.400 hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, 4,9% tuvieron resultados positivos en la prueba detección del VIH. Los hombres que ejercen la prostitución masculina parecen ser especialmente susceptibles a infectarse con el VIH. En un estudio que se está realizando actualmente en Montevideo, Uruguay, se ha encontrado una prevalencia de infección por VIH de 21% entre 200 hombres sometidos a la prueba de detección del virus. Las relaciones sexuales entre hombres conllevan alto riesgo en toda la Región. Por otra parte, en los países donde el tema se ha abordado con programas de prevención activa se ha registrado algún éxito. Por ejemplo, en Bogotá, Colombia, se dan tasas altas de actividad sexual con múltiples parejas, pero el uso de condones en las relaciones sexuales anales también es alto. En 1996, en un estudio de 425 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, casi tres cuartas partes de los individuos entrevistados declararon que habían tenido relaciones sexuales con dos o más hombres en los dos años antes del estudio; 29% declaró que había tenido seis o más parejas. Aun cuando más de la mitad de los entrevistados reconoció haber tenido relaciones sexuales anales con penetración, 55% indicó que siempre usaba condón en ese tipo de acto sexual con parejas ocasionales. Entre los hombres que al momento de la entrevista no tenían una pareja regular, tres cuartas partes informaron que habían usado condón la última vez que habían tenido relaciones sexuales anales. Tales tasas de uso de protección son similares a las registradas en países donde la comunidad de HSH vive mucho menos marginada de la sociedad y constituyen un logro importante de las acciones realizadas para prevenir la infección por VIH. Brasil también se ha visto un ascenso del uso de condones en las relaciones sexuales entre hombres, aunque también ha aumentado la actividad sexual. En una serie de estudios realizados en Río de Janeiro entre 1989 y 1995, la proporción de hombres que informó haber tenido relaciones sexuales anales con hombres en los seis meses anteriores a la encuesta aumentó de 67% a 76%, respectivamente. No obstante, es alentador observar que la proporción de relaciones sexuales anales en las que se usó condón subió extraordinariamente, a más del doble, de 34% a 69%, respectivamente, en el mismo período. De todas maneras, y a pesar de estos éxitos, los HSH en Brasil siguen contrayendo el VIH a una tasa alarmante. Un estudio de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres realizado en São Paulo detectó un aumento de 2% anual en las nuevas infecciones por VIH entre 1994 y 1997. En Belo Horizonte el aumento anual fue de 1% durante el mismo período. Estas ciudades se encuentran entre aquellas que han tenido campañas de prevención sumamente activas. En Fortaleza, una ciudad brasileña pobre del nordeste del país, los hombres están mucho menos informados que en el sur de los peligros de tener relaciones sexuales sin protección con otros hombres. Mientras en los estudios realizados en ciudades del sur se calcula que 9 de cada 10 hombres que tienen relaciones sexuales con hombres se encuentran bien informados sobre el SIDA, un estudio entre 400 de sus congéneres de Fortaleza encontró que 43% de los entrevistados no contaba con el mínimo aceptable de información sobre prevención del VIH. Los hombres del último estudio tuvieron en promedio 14 parejas en el año anterior a la encuesta. Dado que estos hombres ingresaron al estudio en bares y parques conocidos por su actividad homosexual, probablemente los resultados exageren un tanto el grado de formación de redes sexuales, si se considera el círculo más amplio de población HSH de Fortaleza. Aún así, el alto número de 25 26 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética relaciones sexuales eventuales entre hombres son causa de preocupación, entre otras razones, porque el uso de condones en esas relaciones de alto riesgo fue muy bajo. De los 400 hombres que participaron en el estudio, 44% indicaron que habían tenido relaciones sexuales anales sin condón en los seis meses anteriores a la encuesta. Junto con otros estudios realizados en la Región, el de Fortaleza de 1995 plantea una preocupación potencial desde el punto de vista epidemiológico. Aunque solo 15% de los hombres de una pequeña muestra de conveniencia se autodefinieron como bisexuales, 23% señalaron que habían tenido relaciones sexuales con una mujer en el año anterior, la mayoría de las veces sin protección. Dos tercios de los participantes que habían tenido relaciones sexuales sin protección con una mujer también habían tenido relaciones sexuales anales sin protección con hombres. Asimismo, en un estudio de 425 HSH hombres realizado en Colombia en 1996, se encontró que 14% de estos hombres también tienen compañeras sexuales. Esta superposición de distintos comportamientos de riesgo sirve de puente al VIH, permitiéndole pasar de un grupo de HSH con conductas de alto riesgo a la población heterosexual, cuyo riesgo de exposición al VIH no es mayor que el promedio. Las actividades de prevención del VIH están bien establecidas en las comunidades de hombres norteamericanos que tienen comportamiento gay. Sin embargo, ahora han surgido pruebas que indican que con la llegada de los tratamientos podría estarse llegado a una cierta despreocupación, lo cual a su vez conduce a un aumento de los comportamientos peligrosos. Por ejemplo, un estudio que se llevó a cabo en San Francisco, Estados Unidos, entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, reveló que, aunque poco más de un tercio de ellos informó que había tenido relación anal sin protección en 1993 y 1994, esta proporción había subido a la mitad tres años después, cuando ya se disponía tratamiento eficaz. Una proporción alta de estos hombres no sabía si su pareja estaba infectada o no. Esta situación preocupa aún más por el hecho de que los medicamentos permiten a las personas infectadas por el VIH de este grupo de población, que históricamente tiene comportamientos de alto riesgo, vivir más tiempo; simultáneamente el número absoluto de HSH que viven con el VIH está aumentando en Estados Unidos. Si bien es posible que los medicamentos antirretrovirales reduzcan la probabilidad de que una persona infectada transmita el virus, este efecto aún no se ha demostrado claramente. Por el momento, debe suponerse que si las tasas de infección de las parejas sexuales potenciales son altas, el riesgo asociado con la relación sexual sin protección con una pareja cuyo estado de infección se desconoce también es alto. El VIH transmitido por inyección un problema persistente con una solución clara El compartir equipo inyección de drogas sin esterilizar es una manera extraordinariamente eficaz de propagar el VIH. En los lugares donde esta práctica es común, el virus puede transmitirse entre los usuarios de drogas inyectables con una velocidad increíble. En algunos países, se ha detectado que la prevalencia de infección por VIH entre esos grupos de población puede crecer de forma explosiva en menos de un año, yendo de la nada a más de 50%. Se ha demostrado que al poner en práctica programas de prevención en gran escala, incluidos programas de intercambio de agujas, antes de que la prevalencia del VIH suba de VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética alrededor de 5% entre los usuarios de drogas inyectables, esta puede mantenerse baja indefinidamente. No obstante, en casi todos los países de América, los programas de reducción de daños dirigidos a la gente que se inyecta drogas son extremadamente sensibles desde el punto de vista político. Por ejemplo, al menos seis estudios de usuarios de drogas inyectables realizados con financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que los programas de intercambio de agujas reducen significativamente la incidencia del VIH entre ese grupo de población, sin alentar el uso de drogas. Sin embargo, a pesar de esos resultados, continúa prohibido que el Gobierno Federal de los Estados Unidos financie programas de intercambio de agujas, debido a la oposición política que enfrentan las medidas de reducción de daños. En un estudio se calculó que el no haber puesto en práctica programas generalizados de intercambio de agujas en los Estados Unidos entre 1987 y 1995, le costará al país cerca de US$244 millones en la atención médica de los casos de VIH que se habría podido evitar. En varias ciudades importantes del Canadá (Vancouver, Toronto, Montreal) ha habido programas de intercambio de agujas desde fines de la década de 1980. Se ha demostrado que los programas de intercambio de agujas no estimulan la transmisión del VIH entre los usuarios de drogas inyectables al promover la formación de las redes de usuarios de alto riesgo. Más bien, se ha mostrado que atraen a las personas que se inyectan drogas y tienen comportamientos de alto riesgo y que, por lo tanto, son clave para llevar a cabo intervenciones entre este grupo de población de difícil acceso. Una de las principales lecciones aprendidas es que a los programas de intercambio de agujas no deben ser considerados una panacea, sino deben ejecutarse de manera integral junto con servicios de orientación, apoyo, educación continua y acceso a tratamiento de la farmacodependencia, con el fin de reducir la transmisión del VIH. Los estudios de prevalencia de la infección por VIH entre personas que usan drogas inyectables en América Latina y el Caribe son pocos y esporádicos. En algunos países, sin embargo, la prevalencia entre los usuarios de drogas parecería ser posible de contener si se diera prioridad a los programas de prevención, como el intercambio de agujas y otros. En un estudio realizado en 16 ciudades en México entre 1990 y 1997, entre más de 17.000 hombres y 31.000 mujeres reclutados en calles, bares, centros de orientación sobre el VIH y otros sitios, 6,2% de los hombres y menos de 1% de mujeres señalaron que usaban drogas inyectables. En 1997, 5,9% de los sujetos que dijeron que se inyectaban drogas y aceptaron hacerse la prueba del VIH (después de haber recibido orientación) tuvieron resultados positivos. En ausencia de un programa activo de prevención, la tasa de prevalencia podría aumentar rápidamente en los años venideros, a juzgar por lo peligroso de las prácticas informadas por los usuarios de drogas. Por ejemplo, 70% de los últimos dijeron que compartían jeringas, y solo un tercio las limpiaba. En otras partes de la Región, hay indicios de que la infección por VIH está muy generalizada entre los miembros de las redes de narcodependientes. En Puerto Rico, la prevalencia de la infección en este grupo de población se ha registrado entre 30% y 45%. La notificación de casos de SIDA indica que el uso de drogas inyectables es una de las principales fuentes de infección por VIH en Argentina (40%) y Uruguay (26%). En este último país, un tercio de todos los casos de SIDA notificados hasta la fecha se ha debido a la práctica de inyección de drogas y más 40% de todos los bebés con VIH son hijos de mujeres que se inyectan drogas. 27 28 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Estudios realizados en varias ciudades de Brasil indican que la prevalencia de infección por VIH entre usuarios de drogas inyectables varía de 25% en Río de Janeiro a tres veces esa proporción en São Paulo. El Programa Nacional de DST/AIDS ha informado que, en término medio, la mitad de los usuarios de drogas inyectables brasileños están infectados por el VIH. El potencial para que aumente la propagación es indiscutible. Un estudio del comportamiento, con 400 personas que se inyectan drogas en Río de Janeiro, reveló que 31% de ellas comparten jeringas. Dos tercios de estos individuos dicen que limpian el equipo de inyección entre un usuario y otro, pero la mayoría solo usa agua, lo cual de ninguna manera protege contra la transmisión del VIH. En otro estudio realizado también en Río de Janeiro, con 168 usuarios de drogas, más de la mitad dijo que compartía las jeringas. Los riesgos son similares en el Uruguay, otro país donde la transmisión por drogas inyectables es común. En un estudio de 216 personas que usaban drogas, más de 40% compartían las jeringas. En la Argentina, 75% de los usuarios de drogas que participaron en un estudio reciente en Buenos Aires dijeron que habían compartido jeringas en el pasado, la gran mayoría sin limpiarlas adecuadamente. Uno de los factores que aumenta el riesgo de la infección por VIH en América Latina es el tipo de droga que se inyectan las personas. Mientras en Europa, América del Norte y Asia, la droga inyectable de opción es la heroína, en América del Sur es la cocaína. Esta última se inyecta con mucho mayor frecuencia que la heroína. Por consiguiente, la demanda de las agujas limpias es mayor al igual que son mayores los riesgos de contraer o transmitir el VIH. En los estudios de Argentina y Brasil, entre 75% y 83% de las personas que usan drogas inyectables se administran cocaína. Aun cuando los usuarios drogas inyectables a menudo se ven obligados a vivir en los márgenes de la sociedad, forman parte de nuestra población y, como tales, tienen cónyuges, novios o enamorados, e hijos. Muchos de estos últimos no se inyectan drogas, pero se exponen al riesgo de infección por VIH por el comportamiento de sus parejas (o progenitor). En total, 83% de los usuarios de drogas estudiados en el Río de Janeiro informaron que no usaba condones con sus parejas regulares y 63% no los usaban nunca con las parejas casuales. Esto expone al riesgo inmediato de adquirir la infección por VIH a cualquier pareja sexual, aunque él o ella no se inyecte drogas. Asimismo, los bebés tendrán alto riesgo de contraer el virus durante el embarazo, al nacer o durante la lactancia materna. En un estudio reciente con usuarios de drogas inyectables realizado en Buenos Aires, 58% de los entrevistados informaron que tenían una pareja sexual única y regular, y 25% tenían parejas múltiples o casuales, o ambas. Del total de la muestra, 42% nunca había usado condones y 59% no los usaron con sus convivientes. Esto es sumamente alarmante, dada la alta prevalencia de infección por VIH en este grupo de población. En la misma muestra, 70% de los sujetos se habían hecho la prueba del VIH y 57% resultaron positivos. Quizás el mayor peligro de que la epidemia de los farmacodependientes se desborde hacia la población en general surge de la actividad sexual comercial que estos individuos realizan para financiar su adicción. En Buenos Aires, del grupo de usuarios de drogas infectados por el VIH mencionado en el párrafo anterior, un tercio de los hombres entrevistados y dos tercios del reducido grupo de mujeres dijeron que habían tenido relaciones sexuales a cambio de drogas por lo menos una vez. En otro estudio en el que participaron usuarios de drogas de Río de Janeiro, un tercio de los entrevistados dijo que había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero o drogas. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Más de 85% de la muestra total (n = 168) correspondía a hombres, de lo cual se desprende que, al menos algunos, deben haber tenido un mínimo de tres comportamientos de alto riesgo en relación con la infección por VIH, es decir, inyección de drogas, relaciones sexuales comerciales y relaciones sexuales entre hombres. En un estudio realizado en Canadá en 1994, más de un tercio de los hombres que usaban drogas inyectables dijeron que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres en los tres meses anteriores. Estas relaciones habían sido a cambio de dinero, bienes o drogas. La superposición de comportamientos de riesgo parece aumentar las posibilidades de contraer la infección. Así, en un estudio de 212 hombres usuarios de drogas inyectables de la ciudad de Quebec, la prevalencia de infección por VIH fue 28,6% entre los sujetos que también trabajaban como profesionales sexuales, en comparación con 9,7% de los que no tenían esa actividad comercial. Claramente, habrá que aumentar en toda América el esfuerzo para reducir, tanto las prácticas de inyección de drogas, como el riesgo de la infección por VIH entre las personas que decidan seguir usándolas. Los programas nacionales de SIDA de algunos países, como el de la Argentina, están apoyando activamente las acciones de las organizaciones no gubernamentales para prevenir la infección por VIH entre los usuarios de drogas inyectables, sus compañeros sexuales y sus bebés. Estos esfuerzos son dignos de encomio y, por sobre todo, deben ampliarse. Los jóvenes con ayuda, la relación sexual a una edad temprana puede darse sin riesgos En las culturas con gran influencia religiosa de las Américas, todavía algunos padres promueven entre sus hijos el ideal de retrasar el inicio de las relaciones sexuales hasta el matrimonio y luego el tener una única pareja, vitalicia. Esto es especialmente cierto en el caso de las niñas. Hay pruebas abundantes de que la brecha entre ese “ideal” y la realidad de los jóvenes está aumentando. No obstante, la cultura sexual y social, predominantemente conservadora, ha creado dificultades para hacer frente a la situación real, tanto en el ámbito nacional como en el familiar. Como resultado, a menudo se priva a los jóvenes de la información y los servicios que necesitan para protegerse del VIH. En país tras país, los estudios señalan repetidamente que los jóvenes de ambos sexos están teniendo relaciones sexuales, a menudo, desde comienzos de la adolescencia. En Venezuela, un estudio emprendido por el Gobierno a comienzos de la década de 1990 señaló que un cuarto de los jóvenes había tenido relaciones sexuales por primera vez entre los 10 y los 14 años de edad; otros dos tercios habían comenzado durante su adolescencia. En un estudio realizado en México en 1996, con la participación de más de 31.000 escuelas secundarias y 22.000 estudiantes universitarios de primer año, se encontró que 17% de los varones de15 años de edad y 5% de las niñas de la misma edad dijeron que ya habían tenido relaciones sexuales. Al entrar a la universidad, a la edad 18 años, la mitad de los hombres y un quinto de las mujeres respondieron que eran sexualmente activos. Por otra parte, en un estudio con base en encuestas de hogar en Lambayeque, Perú, 37% de casi 900 niños de 12 a 19 años de edad eran sexualmente activos, alrededor del triple de las niñas. Otro estudio, este entre estudiantes universitarios colombianos, reveló un grado aún mayor de 29 30 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética actividad sexual. De un total de más de 4.000 estudiantes, 78% dijeron que ya habían tenido relaciones sexuales. En El Salvador, un quinto de más de 5.600 adolescentes entrevistados tuvo la misma respuesta. En el Caribe de habla inglesa, parecería que los jóvenes inician su vida sexual a una edad aún más precoz, lo cual puede, por lo menos en parte, explicar la tasa alta de prevalencia de infección por VIH en esta región. Estudios realizados entre 1990 y 1999 en Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago revelan que la mediana de la edad de inicio de las relaciones seuxales oscila entre 13 y 15 años. En todos los casos, se encontró que los hombres empezaban a tener relaciones sexuales antes que las mujeres; tanto la mediana como el promedio de la edad de inicio fueron mas bajos para los hombres. La proporción de niños varones que informaron que ya habían tenido relaciones sexuales a los 10 años de edad fue 45% en Barbados en 1990, 20% en Jamaica en 1994, 21% en Jamaica en 1996 y 16% en Tabago en 1999. Hasta cierto punto, puede esperarse una exageración de parte de los hombres en relación con su experiencia sexual. No obstante, aunque hubiesen exagerado, los resultados indicarían que los hombres están bajo intensa presión social en cuanto a tener que probar su virilidad desde una edad muy temprana. De lo anterior, se desprende que es innegable que una alta proporción de jóvenes tiene relaciones sexuales. Lo que quizás sea aún más alarmante es que también parece ser alta la proporción de jóvenes que tiene relaciones sexuales sin protección con parejas múltiples. En consecuencia, este grupo de población se expone al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Entre los estudiantes universitarios colombianos, por ejemplo, la mayoría informó que había tenido entre una y cuatro parejas en su vida, pero solo un cuarto dijo que usaba condones con frecuencia. Un 45% de los hombres de esta muestra dijeron que habían tenido relaciones sexuales con una prostituta por lo menos una vez. En otro estudio, este de 1.294 estudiantes colombianos de tres ciudades, 42% de los que eran sexualmente activos dijeron que habían tenido relaciones sexuales con más de una pareja, y alrededor de 8% de la muestra había tenido relaciones con una pareja del mismo sexo en el año anterior. Menos de un cuarto de los sexualmente activos había usado un condón en su relación sexual más reciente. En el estudio de Lambayeque, 5 de cada 10 niños peruanos sexualmente activos y 7 de cada 10 niñas nunca habían usado un condón. Una disparidad por sexo aún mayor en el uso de condones se observó entre 812 jóvenes de 13 a 24 años de edad de la República Dominicana. Allí, casi la mitad de los hombres sexualmente activos dijo que había usado condón en su relación sexual más reciente, pero solo un 17% de las mujeres dijo lo mismo. Un estudio de trabajadores sexuales callejeros de Honduras sirve para demostrar los comportamientos de riesgo extremos de los jóvenes, ya que de 700 trabajadores sexuales, un cuarto era adolescente. En otro estudio, realizado en Bogotá, de más de 100 trabajadores sexuales adolescentes de ambos sexos, 11% estaban infectado por el VIH, y la prevalencia de otras ITS también fue alta: 19% de los sujetos tenía gonorrea. Las relaciones sexuales a edades tempranas y los comportamientos de riesgo que a menudo las siguen parecen estar cobrando su costo en algunos países, aun entre personas que no se dedican a las relaciones sexuales comerciales. En Honduras, la edad promedio al inicio de la actividad sexual de los hombres infectados por el VIH fue de 13,6 años. Por su parte, los hombres que no estaban infectados habían comenzado su vida sexual un promedio de dos años más tarde. En Colombia, más de 130.000 personas de todo el país decidieron hacerse el examen de detección del VIH después de recibir la orientación correspondiente. En ese VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética caso, más de 40% de las personas que tuvieron resultados positivos habían iniciado su actividad sexual antes de los 16 años de edad. Las adolescentes tienen mayor probabilidad de sufrir las consecuencias de las relaciones sexuales prematuras, ya que son fisiológicamente más susceptibles a la infección por VIH que las mujeres de más edad. También tienen menos capacidad de negociar el uso de condones, especialmente en las relaciones sexuales con hombres mayores. Estas últimas son más peligrosas que las relaciones con personas de su misma edad, porque los hombres mayores habrán tenido más parejas sexuales y, por consiguiente, habrán estado más expuestos al VIH y otras ITS. En Trinidad, se encontró que los jóvenes de ambos sexos tienen relaciones sexuales de riesgo, según un estudio que se llevó a cabo 1995 entre 1.500 hombres y mujeres de 15 a 24 años de edad. Casi un cuarto de los hombres y mujeres sexualmente activos tenía relaciones sexuales con más de una pareja, y menos de un quinto informó que siempre usaba condones. En efecto, dos tercios indicaron que no usaban condones en absoluto. Cabe destacar, sin embargo, que se encontró una gran diferencia en la combinación de edades de las parejas. Si bien la mayoría de los varones tenía relaciones sexuales con las jóvenes de su edad o menores, 28,5% de las niñas dijeron que habían tenido relaciones sexuales con hombres mayores. Quizás como resultado, en Trinidad y Tabago la tasa de infección por VIH de los jóvenes de 15 a 19 años de edad es cinco veces más alta entre las mujeres que entre los hombres. También en Jamaica la infección por VIH está cada vez más concentrada entre las mujeres adolescentes sexualmente activas. En 1998, un estudio de las mujeres embarazadas detectó una prevalencia de infección por VIH de 2,5% en el grupo de 15 a 19 años de edad, comparado con 1,5% para todo el grupo de 15 a 49 años de edad. En efecto, las tasas de infección por VIH fueron mucho más altas entre las adolescentes que entre cualquier otro grupo de edad. En Tabago, en 1999, el promedio de la edad de inicio de la relación sexual fue de 15,2 años para las niñas y 13,1 para los niños. Aunque supuestamente los hombres iniciaron su actividad sexual a una edad más temprana y tenían un número mayor de parejas, el riesgo de las mujeres era más alto, ya que ellas tenían parejas significativamente mayores. Se encontró que la primera relación sexual de las niñas fue con parejas de 19,2 años de edad, es decir, un promedio de 4 años mayores que ellas. Por el contrario, las primeras parejas sexuales de los hombres eran, en promedio, 1,2 años mayores. El riesgo de las niñas es mayor dado que sus parejas, potencialmente, habían tenido una experiencia sexual considerable, tanto por el tiempo transcurrido desde su primer encuentro sexual como por el número de parejas. Los grupos de opinión organizados en torno a este estudio revelaron que el materialismo desempeña una función importante en este aspecto, ya que las niñas se sienten atraídas por los hombres mayores que tienen automóviles y dinero para comprarles comidas tipo “fast food” y ropa. La epidemia del VIH ha venido a solo aumentar las repercusiones que pueden tener para los jóvenes las relaciones sexuales sin protección, puesto que las consecuencias ya eran graves, especialmente para las niñas. La relación sexual sin protección expone a las mujeres al embarazo, y el embarazo de una adolescente conlleva muchos otros riesgos para la salud. Por otra parte, las adolescentes embarazadas a menudo tienen que abandonar la escuela o son expulsadas, con lo cual disminuye su acceso a la información y se termina de dañar su oportunidad de lograr un futuro saludable y económicamente seguro. En Colombia, el parto es la primera causa de atención hospitalaria entre las niñas de 10 a 14 años de edad. En el 31 32 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética grupo de edad de 15 a 19 años, las cinco principales razones de ingreso al hospital se relacionan con la maternidad, el aborto o sus consecuencias. Al comienzo del Siglo XXI, uno en cada cinco recién nacidos en Belice tiene una madre adolescente. En Honduras, 4% de 2.700 mujeres embarazadas encuestadas tenían menos de 15 años de edad y cerca de un tercio eran adolescentes. Estas cifras no son de ninguna manera extraordinarias, ya que las tasas de embarazo en adolescentes son similares en muchos países de América Latina y el Caribe. Si bien estas estadísticas causan preocupación, hay motivos para alimentar esperanzas. Cuando los jóvenes tienen acceso a información y servicios de apoyo adecuados, también están dispuestos a retrasar la edad de su inicio sexual y son capaces de hacerlo; y se aseguraran de evitar el riesgo cuando deciden comenzar una vida sexual activa. Por ejemplo, en México, de un total de 50.000 estudiantes secundarios y universitarios de ambos sexos, 42,2% de los hombres y 35,5% de las mujeres habían usado condón en su primera relación sexual. Este grado de uso es similar al encontrado en países europeos donde se ha promovido activamente el uso de condones entre los adolescentes sexualmente activos. En Brasil se encontró una proporción similar a la de México en cuanto a uso de condones en la primera relación sexual. En ese país, 48% de los jóvenes habían usado condón en su primera relación sexual, proporción que llegó a 71% entre las personas con un grado mayor de escolaridad. En los Estados Unidos, la educación sexual y los programas de prevención del SIDA probablemente contribuyeron a una reducción de los comportamientos de riesgo entre los hombres adolescentes a comienzos de la década de 1990. En 1988 y 1995 se realizaron encuestas con más de 1.700 hombres de 15 a 19 años de edad en las cuales se preguntaba sobre el comportamiento sexual. En la segunda de estas encuestas, los jóvenes informaron una disminución de su actividad sexual, especialmente a las edades más tempranas; también notificaron tasas mayores de uso de condones. Poco más de un cuarto de los niños de 15 años de edad eran sexualmente activos en 1995, en comparación con un tercio de los entrevistados en 1988. En general, la proporción de los adolescentes hombres que había tenido relaciones sexuales sin protección en el año anterior a la encuesta había descendido de 37% en 1988 a 27% en 1995. El VIH en los grupos marginados transmisión a lo largo de las brechas sociales El VIH tiene una tendencia a difundirse a lo largo de brechas que surgen en nuestras sociedades, y a afectar así a las poblaciones menos atendidas, destacando tanto la inequidad como la hipocresía social. Ya se ha tratado en párrafos anteriores la situación de algunos grupos de población marginada, entre los cuales, desde luego, con frecuencia hay superposición. Es posible, por ejemplo, que en muchos países, tanto hombres como mujeres de ciertos grupos étnicos tengan menos oportunidades educativas y laborales que la población mayoritaria. A su vez, esas desventajas los llevan aún más hacia los márgenes de la sociedad, aumentando la probabilidad de que se conviertan en trabajadores sexuales o usuarios de drogas o de que se dediquen a actividades ilícitas para mantenerse. En un estudio que se llevara a cabo en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, más de la mitad de los usuarios de drogas inyectables no había completado la escuela secundaria y 97% eran de raza negra. Es posible que los integrantes de comunidades marginadas también VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética 33 tengan menos acceso a información y servicios de salud, lo cual contribuye a aumentar su vulnerabilidad a las enfermedades (incluidas las ITS y el VIH) y, simultáneamente, a disminuir su acceso a tratamiento adecuado. La concentración del VIH entre grupos de poblaciones étnicas es un tema, por lo general, políticamente delicado. Por lo tanto, son muy pocos los países donde se ha publicado algún estudio que haya tenido el objeto de determinar el grado de concentración de la epidemia en esos grupos o las razones para ello. En efecto, en algunos países, solo recientemente se ha empezado a incluir información sobre el origen étnico en la notificación de casos de VIH y SIDA. En Canadá, del total acumulado de casos de SIDA notificados por diagnóstico y notificados a diciembre de 1998, 78,6% habían sido clasificados por grupo étnico. En la figura 5 se observa una tendencia clara entre los casos de grupo étnico conocido. Una proporción de los casos que asciende rápidamente corresponde a los grupos de minorías étnicas. Figura 5: Número de casos del SIDA entre personas de raza blanca y personas de otras etnias, del total de casos con grupo étnico conocido, y proporción de casos conocidos entre individuos de grupos étnicos que no sean de raza blanca, Canadá, 1991-1998. Raza blanca 1400 40 Otros grupos Porcentaje de otros grupos (escala derecha) 35 1200 30 1000 25 800 20 600 15 400 10 200 5 0 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Fuente: Health Canada. HIV and AIDS in Canada. Informe de vigilancia hasta el 31 de diciembre de 1998. Ottawa, 1999. 1998 34 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética En los Estados Unidos, también se oberva una tendencia similar a la del Canadá, es decir, un aumento relativo mayor de la infección por VIH entre las minorías. Los estudios realizados en los Estados Unidos también señalan que las personas pertenecientes a minorías étnicas tienen menor probabilidad que las de raza blanca de haber adoptado comportamientos de menor riesgo desde que se iniciaron campañas activas de prevención del VIH. Esto apunta a la necesidad de diseñar métodos de información sobre prevención y servicios que sean culturalmente apropiados. Quizas esta sea una señal de que esta información y los servicios mencionados no satisfacen las necesidades específicas de poblaciones de origen étnico distinto a la mayoría. Por ejemplo, las relaciones sexuales de riesgo disminuyeron 35% entre los adolescentes de raza blanca entre 1988 y 1995, en comparación con una reducción de 15% entre sus congéneres de raza negra. Entre los jóvenes de origen hispanoamericano, subió la exposición al riesgo durante el mismo período. En Honduras, por otra parte, se ha realizado un esfuerzo para comprender las diferencias de la prevalencia de la infección por VIH entre diferentes grupos étnicos. Los resultados de un estudio realizado entre el grupo de población minoritaria conocido como Garífuna son muy inquietantes. La infección por VIH en esa población es seis veces el promedio del total del país, y corresponde a 8,2% entre los hombres y 8,5% en las mujeres. Entre los hombres y las mujeres veinteañeros, la prevalencia de la infección por VIH aumentó a la cifra astronómica de 16%. Aquí no hay duda de que la ignorancia no fue una razón del comportamiento de riesgo, ya que 96% de los hombres y 97% de las mujeres sabían acerca del VIH y sus formas de transmisión. También una proporción muy alta de las personas citó el uso de condones como la principal manera de evitar infección. Este conocimiento no se reflejó en el comportamiento. Casi 40% de los hombres Garífunas habían tenido relaciones sexuales con dos o más mujeres en los seis meses anteriores al estudio, en comparación con 13% de las mujeres. Entre los hombres que tenían relaciones sexuales con trabajadoras del sexo, tres cuartos utilizaban condones solo ocasionalmente o nunca. Claramente, urge contar con programas de prevención y atención del VIH que satisfagan las necesidades de este grupo minoritario. Los presos constituyen otra población marginada que atrae la infección por VIH. En efecto, muchos de los presos están en la cárcel por actividades que se asocian con el VIH, principalmente el uso de drogas y la prostitución. Por lo tanto, la posibilidad de que un individuo que va a la cárcel esté infectado es, casi sin lugar a dudas, más alta que el promedio nacional. Por ejemplo, 28% de los presos de las cárceles brasileñas llegaron a esa situación por crímenes relacionados con drogas. Por otra parte, en un estudio realizado en Buenos Aires entre usuarios de drogas contactados en la comunidad, se encontró que casi dos tercios de los sujetos habían estado en la cárcel en algún momento. Al margen de la magnitud de la prevalencia de la infección por VIH entre los presos recién encarcelados, la violencia, las relaciones sexuales de riesgo y el uso de drogas en prisión harán aumentar el grado de infección para cuando estos individuos salgan en libertad. En un estudio de presos hondureños (principalmente hombres), la prevalencia de infección por VIH era de 6,8%, en comparación con un 0,5% detectado un grupo de hombres más representativo de la población en general. En el Brasil, las tasas de infección por VIH registradas van de 12,5% a 17,3%. El Ministerio de Salud calcula que aproximadamente 15% de la población carcelaria, de alrededor de 150.000 personas, está actualmente infectada por el virus. Los epidemiólogos estiman que en las cárceles brasileñas mueren más VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética personas de SIDA que por cualquier otra causa, incluida la violencia. Así, cada año, unas 3.500 personas infectadas por el VIH salen en libertad del sistema de cárceles del Brasil. Los expresidiarios informan que el uso de drogas inyectables es común en la cárcel, que las jeringas son difíciles de obtener y no se dispone de lavandina (lejía), por lo cual es corriente que se compartan las jeringas entre docenas de presos, sin limpiarlas adecuadamente. Las relaciones sexuales, en particular entre los hombres, también son corrientes, y rara vez se consiguen condones. Las políticas de carácter humanitario que permiten las visitas conyugales pueden ser la vía por donde las elevadas prevalencias de infección que se encuentran en la cárcel se insinúen entre la población en general, a menos que en la cárcel se proporcionen condones y se promueva su uso. En Honduras, 62% de 2.095 prisioneros entrevistados dijeron que habían tenido relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta, estando encarcelados, principalmente con sus cónyuges, pero también con otros presos. Más de 80% nunca había usado condón en esos encuentros. En el Brasil, en la mayoría de las cárceles se permite a los presos tener relaciones sexuales durante las visitas conyugales, pero muy pocas instituciones dan condones. No obstante, un aspecto positivo es que en algunos estados se ha tomado la delantera con el fin de cambiar esta situación. Por ejemplo, en el estado de São Paulo, se proporcionan 100.000 condones por mes a 36.000 presos. Si bien en apariencia estos se usan en las visitas conyugales, el estado no pregunta el destino que se da a los mismos. Una de las dificultades que enfrentan las personas que planifican las acciones preventivas en relación con el VIH para grupos de población marginada es que la amenaza del virus puede parecer muy distante cuando se la compara con la necesidad de supervivencia cotidiana. Por ejemplo, si bien se dispone de poca información cuantitativa sobre los niños de la calle, está claro que tienen un alto grado de exposición al VIH. En un estudio de 60 de estos niños detenidos en Belo Horizonte, Brasil, la información obtenida indicó que todos los niños, menos uno, eran sexualmente activos y que ninguno usaba condones. Las edades de los niños oscilaban entre 13 y 18 años. A pesar de que los jóvenes sabían todo lo necesario acerca de la infección por VIH, sus consecuencias y cómo evitarla, su importancia en comparación con los otros riesgos que enfrentaban era mínima. Según la mayoría de estos niños, el riesgo más grande que corrían era de recibir un balazo o morir de otras causas violentas. A mejor conocimiento, mejor respuesta mejoramiento de la vigilancia del VIH Según lo indica el análisis anterior, se sabe mucho acerca del VIH y los comportamientos que lo transmiten en las Américas. Sin embargo, hay todavía brechas importantes en este conocimiento. Si se llenan esos vacíos, mejorará la capacidad de los países y las comunidades de tomar acciones que reduzcan la propagación y las repercusiones de la epidemia del VIH. En el pasado, la mayoría de los países de la Región han usado la información de la notificación de los casos de SIDA para rastrear la epidemia. Tal sistema tiene varias limitaciones importantes. En primer lugar, puede tomar un decenio o más para que una persona infectada por el VIH manifieste síntomas de SIDA, por lo cual la notificación de los casos de SIDA refleja las tendencias antiguas de las tasas de nuevas infecciones por VIH. La planificación de programas de prevención con base en la notificación de casos de SIDA 35 36 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética no es oportuna, ya que es información antigua. Segundo, las carencias relacionadas con el diagnóstico, la confusión acerca de las definiciones de caso, la renuencia para registrar el SIDA como causa de muerte, dado el estigma asociado con la enfermedad, y el carácter irregular de la notificación contribuyen, en la mayoría de los países, a que el subregistro de los casos de SIDA sea significativo. Es difícil calcular el grado de subregistro, que sin duda varía ampliamente en la Región. En algunos países relativamente fuertes del Caribe, como Barbados, se estima que más de 70% de los casos de SIDA se notifican en un plazo razonable. En los países menos desarrollados, como Guyana, se calcula que 9 de cada 10 casos se quedan sin notificar. Un análisis del sistema de vigilancia del VIH y el SIDA en Colombia, país donde la notificación del VIH y el SIDA es obligatoria, concluyó que las cifras informadas eran tan solo la séptima parte del número real de casos. De manera similar, en Trinidad y Tabago se llegó a la conclusión de que la sensibilidad de la definición de caso de SIDA utilizada se encontraba entre 45% y 50%, mientras que en el Perú, había grandes pérdidas de información en los diferentes niveles del sistema de notificación. Con la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales combinados, que alteraron el ciclo clínico de la infección por VIH y su progresión a SIDA, recientemente ha surgido un tercer elemento que dificulta medir el tiempo de progresión del VIH. Si bien el SIDA sigue siendo una enfermedad mortal, la terapia puede prolongar la vida de algunas personas infectadas por el virus y aplazar la muerte por un plazo desconocido. Esto significa que se ha tornado muy difícil predecir la evolución del VIH hasta llegar al SIDA y a la muerte, de modo que el cálculo de la tendencia de la infección por VIH de épocas pasadas con base en los casos de SIDA o las muertes actuales ha pasado a ser más o menos imposible. Algunos de los problemas mencionados pueden reducirse al mínimo al pasar de la notificación de casos de SIDA a la de casos de infección por VIH. El problema de obtener información completa, sin embargo, es aun mayor para el VIH que para el SIDA. En todas partes, excepto las zonas más pobres, las personas con SIDA, en su mayoría, tendrán contacto con el sistema de salud en un momento u otro, y brindarán así la oportunidad de registrar y notificar los casos. Esto no es igualmente válido para las personas con infección por VIH, sin síntomas, que pueden vivir muchos años sin necesidad de solicitar atención sanitaria. Por las razones anteriores, cada vez más los países están fortaleciendo sus sistemas de vigilancia del VIH. En vez de depender de la notificación de los casos de VIH a medida que se descubren, la vigilancia activa de la infección busca hacer exámenes de sangre, saliva u orina a personas que pertenecen a diferentes grupos de población, con el fin de determinar la prevalencia actual de la infección por VIH. A menudo, estas pruebas se realizan con restos de sangre que se obtiene para otros tipos de exámenes periódicos. Las muestras son anónimas, de manera que no se pueda relacionar sus resultados con el individuo a quien pertenece la sangre. Este tipo de vigilancia anónima no ligada, se hace corrientemente con muestras de sangre tomadas de mujeres embarazadas para el tamizaje de sífilis; los resultados tienen, relativamente, menos sesgos. Dado que los restos de sangre no pueden vincularse con los individuos, las pruebas pueden realizarse sin el consentimiento del cliente, así se evita que las personas que no quieren conocer su estado de infección por VIH se nieguen a someterse al examen. Al menos en un país, Argentina, las pruebas anónimas no ligadas han sido reemplazadas en su totalidad por los exámenes de detección del VIH hechos a personas que optan hacérselo después de recibir orientación al respecto. Esto se debe a que, en Argentina, se ha VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética pasado una ley por medio de la cual se da tratamiento antirretroviral gratuito a quien tenga un resultado positivo en el examen de detección. Dado que se dispone ampliamente de orientación de alta calidad, muchos argentinos, incluidas casi todas las mujeres embarazadas, deciden voluntariamente someterse a la prueba. Esto permite que en el país se pueda seguir rastreando la epidemia del VIH mientras entre los individuos y la comunidad aumenta la toma de conciencia sobre la infección; asimismo, se aprovecha la oportunidad que presenta el examen de detección y la orientación para perfeccionar la prevención. Sin embargo, muchos países todavía no tienen recursos para prestar estos servicios de manera universal. Por lo tanto, el ONUSIDA, la OMS y la OPS sostienen que, como medida de salud pública, es necesario hacer el seguimiento continuo de la epidemia del VIH mediante las pruebas anónimas no ligadas entre diferentes grupos de población. Estas proporcionan información valiosa sobre la capacidad de una nación de elaborar planes de prevención y dar servicios de atención a quienes más los necesitan. ¿Pero cómo puede determinarse mejor en un país quiénes son los que más necesitan servicios de prevención y atención? La piedra angular de la planificación de cualquier programa de lucha contra el VIH debe ser la vigilancia biológica y del comportamiento en grupos que pueden tener un alto grado de exposición al VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Los comportamientos que contribuyen a la transmisión del VIH son bien conocidos: por mucho, las relaciones sexuales con parejas múltiples y el uso compartido de agujas o equipo de inyección sin esterilización adecuada son los más importantes. Los programas nacionales de SIDA y sus socios (programas, otros colaboradores y aliados) deben buscar activamente los grupos más afectados por estos comportamientos, como son los de usuarios de drogas inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los jóvenes que no tienen acceso a información o servicios de prevención adecuados, poblaciones carcelarias, trabajadores sexuales y otros. Los miembros de estos grupos de población no son por definición de alto riesgo, ya que, por ejemplo, si todos los usuarios de drogas inyectables usaran sus propias jeringas, además de condones con sus compañeros sexuales, no tendrían mayor riesgo de infección por VIH que otras personas de la población en general. El hecho es que los gerentes de programa deberán buscar a estos individuos e indagar acerca de su comportamiento para saber si es necesario establecer acciones de prevención, o qué intervenciones podrían ser más eficaces. La vigilancia del comportamiento también es sumamente importante para identificar las conexiones sexuales entre las personas con alto riesgo de exposición al VIH y las personas con riesgo menor (por ejemplo, las esposas de hombres que con frecuencia tienen relaciones sexuales sin protección con hombres). El conocimiento profundo de los grupos de edad entre los que presentan estos comportamientos con mayor frecuencia proporciona información fundamental, especialmente cuando se trata de los más jóvenes. La vigilancia del comportamiento actúa como un sistema de advertencia temprana y señala a los gerentes de programa dónde es necesario implantar la vigilancia biológica del VIH y otras ITS. Ambos tipos de vigilancia proporcionan indicadores contra los cuales se podrá medir en el futuro los avances en el control de la epidemia. El hecho de que no haya en un país información sobre el comportamiento de riesgo de los usuarios de drogas inyectables o de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no significa que esas prácticas no existan, ni que no haya una epidemia de VIH en esos grupos de población. Sin embargo, la falta de información sí hace pensar que probablemente no haya acciones de prevención planificadas cuidadosamente o eficaces para tratar el problema entre esas poblaciones. Así, 37 38 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética si existen comportamientos de riesgo, el pasarlos por alto no los hará desaparecer sino, por el contrario, los empeorará. Tratamiento para las personas con VIH y SIDA más que un sueño A partir de que, en 1996, surgiera el tratamiento combinado con fármacos antirretrovirales HAART (Highly Active Antirretroviral Therapy) como terapia eficaz para el VIH, muchos países de América han hecho un gran esfuerzo para aumentar el acceso a la terapia para las personas que viven con el VIH y el SIDA. En efecto, algunos países de América Latina y el Caribe han liderado el proceso, al proporcionar acceso al tratamiento antirretroviral. Sin embargo, todavía hay enormes diferencias entre los países, ya que en algunos ni siquiera se puede proporcionar tratamiento para las infecciones oportunistas comunes, mientras en otros, por ley, se debe dar tratamiento combinado de vanguardia a todo quien lo necesite. También existe la inquietud de que se pueda estar haciendo demasiado hincapié en el tratamiento, a expensas de los esfuerzos continuos de prevención. Sin duda, en el caso de los países que están contemplando dar tratamiento contra el VIH, el elemento más importante a considerar es el costo de la terapia. El costo de los fármacos antirretrovirales es de por sí alto, entre US$ 1.500 y $10.000 por persona por año, según la combinación de medicamentos que se administre. A eso hay que agregar el costo de equipos complejos para el diagnóstico y la observación del progreso de la infección, con el fin de ajustar los esquemas de tratamiento. En el Brasil, donde se ha publicado información completa sobre el costo y la eficacia de los tratamientos, se calcula que el costo anual promedio de la terapia triple con inhibidores de proteasa en 1999 llegaba a US$ 5.644 por paciente. La terapia doble costaba un promedio de $1.412 por paciente por año, según las cifras del Programa Nacional de DST/AIDS. Sin embargo, los precios están bajando a medida que aumentan el volumen y la producción local. La figura 6 muestra el precio unitario de dos medicamentos antirretrovirales y su evolución con el transcurso del tiempo. El precio de una cápsula de 100 mg de didanosina se redujo a menos de la mitad entre 1996 y 1999, de $1,91 a 0,83, respectivamente. El costo del fármaco zalcitabina tuvo una caída aún más drástica, de $1.51 por una tableta de 0,75 mg a solo $0,19 en el mismo período. El aumento de la producción local de medicamentos antirretrovirales ha contribuido a reducir los precios. Si bien en 1999 solo 28% del gasto en medicamentos fue a los productores brasileños, se calcula que esa proporción aumentará a casi tres cuartos para fines de 2000. Cabe destacar que el tratamiento eficaz produce ahorros y costos. Se calcula que en el Brasil se gastó un total de US$ 345 millones en tratamientos relacionados con el SIDA en 1999, alrededor de 80% más que un año antes y más de dos veces y media lo gastado en 1997. Sin embargo, se cree que ese desembolso evitó unas 146.000 hospitalizaciones entre 1997 y 1999, con un ahorro de Br$ 521 millones (o US$ 270 millones según la tasa de cambio correspondiente a diciembre de 1999) en costos de hospitalización y medicamentos para las infecciones oportunistas. En 1996 y 1997, dos grandes hospitales de São Paulo registraron reducciones de 35% a 42% de la demanda de tratamiento para enfermedades relacionadas VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética con el VIH. La demanda de tratamiento para citomegalovirus, una enfermedad que a menudo afecta a las personas con infección por VIH muy avanzada, disminuyó en 60% en el período 1997-1998 y los casos nuevos de tuberculosis se redujeron 54%. La estancia promedio de un paciente hospitalizado con infección por VIH también disminuyó significativamente, de 38 días en 1995 a 20 en 1997. En la medida en que haya menos episodios de enfermedad grave también habrá menos muerte, menos pérdida de trabajo e ingresos, menos tensión para los individuos, sus familias, amigos y comunidades. La figura 7 muestra la disminución del número de defunciones relacionadas con el SIDA en el estado de São Paulo, Brasil, a partir de que estuvo disponible el tratamiento. Figura 6: Costo unitario de dos medicamentos antirretrovirales en Brasil, 1996 a 1999, por año 2 Didanosina, 100 mg Zalcitabina, 0.75 mg Costo por cápsula en US$ 1.5 1 0.5 0 1996 1997 Fuente: Programa Nacional de DTS/AIDS, Brasil. 1998 1999 39 40 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Figura 7: Defunciones por SIDA, São Paulo, Brasil, por año, 1995 a 1997 3000 2500 Número de defunciones 2000 1500 1000 500 0 1994 1995 1996 Hombres 1997 1994 1995 1996 Mujeres 1997 1994 1995 1996 1997 Total Fuente: Brasil, Ministerio de Salud. Bol. Epi. 1 diciembre 1999 - enero 2000. En el Uruguay, donde también existe la obligación legal de proporcionar tratamiento para las personas con VIH, cuatro de cada cinco personas en tratamiento recibe la combinación triple. Con esto se estima que se evitan 1,3 hospitalizaciones por año por cada individuo tratado, con lo cual se ahorran unos US$ 1,7 millones. El costo estimado de los medicamentos es de alrededor de $8 millones. Aunque las personas que viven con el VIH en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay tienen el derecho legal de recibir atención médica y al menos alguna forma de tratamiento antirretroviral, la aplicación de la ley, en la práctica, es un tanto irregular. Otros países tienen diferentes métodos, como loterías, para obtener acceso a los medicamentos. En México, por ejemplo, los antirretrovirales están disponibles a los afiliados a la seguridad social o quienes tienen seguro de salud privado. No obstante, para las personas que dependen del sistema de atención de la salud pública, el tratamiento está por lejos fuera de su alcance y su continuidad es insostenible. El Consejo Nacional de Prevención y Control de SIDA de SIDA de México calculó que 55% de las más de 20.000 personas que vivían con el SIDA a fines de 1997 no tenían seguridad social ni acceso, de ningún tipo, a tratamiento antirretroviral. En un esfuerzo por corregir el problema, el Gobierno se ha unido con organizaciones no gubernamentales, empresas farmacéuticas privadas, instituciones académicas y otros socios con el fin de aumentar el acceso a los fármacos antirretrovirales. Esta iniciativa, conocida como FONSIDA, ahora da tratamiento gratuito a todos los niños menores de 18 meses y a las embarazadas cuyo examen de VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética detección da un resultado positivo al VIH y no tienen cobertura de seguro social o privado. En Venezuela, donde prácticamente no se dispone de ningún tratamiento antirretroviral en el sistema de salud pública, una ONG está reclutando personas para hacerles donaciones mensuales en sus tarjetas de crédito para financiar la compra de antirretrovirales. En efecto, las ONG cada vez participan más en la promoción del acceso a los medicamentos, de diversas maneras. Estas incluyen, por ejemplo, retos legales a las políticas actuales, a menudo con base en los derechos constitucionales a la atención de salud como mecanismo de acción. Como resultado, en varios países se han promulgado leyes que garantizan el acceso a los medicamentos relacionados con el VIH a través del sistema de salud pública o la seguridad social. En unos pocos países también se ha obligado a las aseguradoras privadas a proporcionar fármacos antirretrovirales y otros tratamientos para el VIH. De todas maneras, el acceso por sí solo no es suficiente. Es indispensable que haya sistemas que aseguren la calidad de los medicamentos donados y el suministro constante para evitar el aumento de la farmacorresistencia. Actualmente la resistencia a los medicamentos antirretrovirales causa una preocupación importante en todos los países donde se dispone de tratamiento. En un estudio realizado en São Paulo, Brasil, con 59 donantes de sangre positivos al VIH que nunca habían recibido ningún tipo de tratamiento para su infección, 13,5% eran portadores de cepas del virus que ya eran resistentes al tratamiento con inhibidores de transcriptasa inversa. El acceso es un problema para los grupos marginados aun en los países con el gasto per cápita en salud más alto. En un estudio entre usuarios de drogas en una ciudad de los Estados Unidos, la mitad de las personas que satisfacían los criterios de selección para recibir tratamiento según las normas nacionales no estaban recibiendo terapia antirretroviral alguna, y solo 14% recibía la combinación triple de medicamentos. Las personas sin seguro de salud tenían cuatro veces más probabilidad de no recibir el tratamiento que las aseguradas. Asimismo, en un estudio en Canadá, donde el acceso a la atención de salud es más equitativo que en los Estados Unidos, se encontró que solo 40% de los usuarios de drogas inyectables estaban recibiendo algún medicamento antirretroviral casi un año después que habían alcanzado la elegibilidad. La probabilidad de que las mujeres no recibieran tratamiento fue más del doble que la de los hombres. Los autores de ambos estudios piensan que quizás los médicos no estén prescribiendo la terapia a los usuarios de drogas inyectables por temor a que no la tomen como está prescrita. El no adherirse al esquema aprobado puede generar farmacorresistencia del VIH, y reducir la eficacia del tratamiento contra el virus. Los autores del estudio brasileño dicen que los médicos no deben permitir que los temores relacionados con el cumplimiento lleven a discriminar en cuanto a la prescripción del tratamiento. Después de todo, señalan, nadie sabe más acerca del consumo regular de drogas que los mismos adictos. Los esfuerzos para proporcionar medicamentos antirretrovirales son loables, pero cabe destacar que la provisión de tratamiento no debe desplazar las acciones de prevención. Después de todo, la manera más eficaz de reducir la enfermedad y la muerte por VIH sigue siendo la reducción de la infección propiamente tal, lo cual solo se logra mediante acciones de prevención. En Brasil, se calcula que en 1998 se gastó más de siete veces más en atención médica integral de lo que se destinó a la prevención del VIH. Por otra parte, en Guatemala, donde la cobertura del tratamiento antirretroviral es sumamente baja, en 1996 se gastó dos veces más en servicios curativos relacionados con el VIH que en actividades de prevención. 41 42 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Jamaica gasta alrededor de US$ 2,4 millones al año en prevención y atención del VIH, casi 60% para dar tratamiento a las personas infectadas. En México, tres cuartas partes del presupuesto, de US$ 121,3, que se estima que se gastó en SIDA en 1996 se destinó a servicios curativos, aunque más de 40% del total vino de fuentes privadas. Si bien es importante apoyar un aumento del acceso al tratamiento del VIH, es absolutamente indispensable que el apoyo a la prevención aumente al menos en la misma proporción. Protección de la próxima generación: los bebés pueden nacer sin el VIH Alrededor de un tercio de las mujeres embarazadas e infectadas por el VIH transmitirán el virus a sus bebés, ya sea en el útero, durante el parto o al amamantar, a menos que haya intervenciones preventivas. Al no lactar al bebé se puede reducir el riesgo significativamente. Si a ello se suma un esquema sencillo de terapia antirretroviral oral, administrada a la madre en el último mes del embarazo, la tasa de transmisión puede reducirse a menos de 10%. Sin embargo, estos programas dependen de que la madre sepa que está infectada por el VIH antes del parto. Eso requiere, a su vez, que las mujeres reciban atención prenatal, orientación sobre el VIH, y decidan hacerse la prueba de detección de la infección. Las tasas de prevalencia de infección por VIH están aumentando entre las mujeres en muchas zonas, especialmente en el Caribe y América Central. En el Caribe de habla inglesa todos los días o nace un niño con el VIH o se infecta un bebé con la leche materna. En la República Dominicana se calcula que los servicios preventivos para las mujeres embarazadas podrían reducir el número de infecciones entre los recién nacidos de madres seropositivas de 930 a alrededor de 270 por año. Para fines de 2000, en Jamaica hay planes de proporcionar servicios de prevención del VIH que incluyan orientación y pruebas voluntarias, tratamiento con antirretrovirales y provisión de sucedáneos de la leche materna a las mujeres embarazadas cuyas pruebas den resultados positivos. En Honduras, en una evaluación externa de las necesidades, se calculó que unas 24.000 mujeres al año se atienden en los servicios prenatales públicos de las principales zonas urbanas. Con las tasas de prevalencia actuales, se espera que nazcan unos 400 niños por año de madres seropositivas al VIH, lo cual corresponde a 120 niños positivos, si no se hace algo. Actualmente se están planificando intervenciones para reducir este número. En Guatemala se gastó un total de US$ 34.000 en AZT entre 1995 y 1998 para prevenir la transmisión vertical; esa cifra corresponde a aproximadamente 3% del gasto total del país en el SIDA. En Belice, en la actualidad, no hay ningún servicio para prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño, pero el país ha programado proporcionar dentro de dos años orientación y pruebas voluntarias para las 6.000 mujeres que se calcula que quedan en cinta cada año. Los países donde se han instaurado y monitoreado los programas para reducir transmisión de VIH de la madre al niño se han registrado éxitos. Por ejemplo, en las Bahamas, se usa una versión modificada de un régimen complejo en uso en América del Norte, con el cual se ha registrado una disminución de más de la mitad en la transmisión maternoinfantil del VIH, de 28% a 12%, después de poner en práctica el programa. Algunos países de la Región usan el régimen ACTG 076 para evitar que las mujeres embarazadas transmitan el VIH a sus bebés. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética El costo de los programas de prevención de la transmisión vertical depende tanto de la fecundidad (el número de mujeres que quedan embarazadas y a las que habría que ofrecer la prueba) como de la prevalencia de la infección por VIH, que determina el número de mujeres que deberá recibir tratamiento y sucedáneos de la leche materna. Aunque el costo absoluto aumentará a medida que asciende la prevalencia, el costo por infección evitada disminuirá. En un estudio realizado en el Caribe se calculó que el costo de los programas destinados a prevenir la transmisión vertical del VIH estaba en torno a US$ 6.300 por infección evitada, vale decir, menos de lo que cuesta tratar a un niño infectado de por vida. El éxito de los programas de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño depende hasta cierto punto de la cobertura de la atención prenatal y el grado de aceptación de las pruebas de detección del VIH entre las embarazadas. La cobertura de los servicios prenatales en América Latina y el Caribe varía, aunque en general es bastante alta. Por ejemplo, en la mayor parte de los países del Caribe, entre 75% y 100% de las embarazadas tienen contacto con un consultorio antes del parto, y muchos partos tienen lugar en el hospital. En la República Dominicana, casi todas las mujeres embarazadas reciben atención prenatal y más de 95% paren en el hospital. Por el contrario, en Haití, 80% de las mujeres paren en el hogar y 30% no recibe atención prenatal, en absoluto. En Centroamérica y México, la cobertura de la atención prenatal es irregular. En algunas zonas de México y Guatemala se registran tasas de atención de menos de 60%. En algunos países andinos, especialmente en las zonas rurales, las mujeres no tienen acceso a ningún tipo de atención prenatal. De la escasa información disponible, el tema de la aceptación de la prueba no parece ser un obstáculo importante a los programas de prevención para las mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe. Un amplio estudio preparatorio que se llevó a cabo en la ciudad de México encontró tasas de aceptación muy altas para las pruebas de detección del VIH entre las mujeres embarazadas después de que habían recibido orientación al respecto. Solo 23 de un total de 6.369 mujeres se negaron a hacerse la prueba (0,36%), aunque 8% pensaba que tenía riesgo de infección. En realidad, como grupo, exageraron su riesgo, ya que solo 0,09% de todas las mujeres que se hicieron la prueba tuvieron resultados positivos al VIH. Estas tasas de aceptación son totalmente distintas a las de África al Sur del Sahara, donde 70% de las mujeres rechazaron la oportunidad de hacerse la prueba del VIH, incluso después de habérseles dicho que, ante un resultado positivo, el tratamiento gratuito podría salvar la vida de su bebé. Varios estudios sobre el conocimiento relacionado con el VIH muestran que la transmisión maternoinfantil del virus es, de los mecanismos principales de transmisión, el menos conocido. De hecho, la lactancia es el modo de transmisión menos conocido. En una población de casi 5.000 trabajadores brasileños de ambos sexos, que por lo general se encuentran sumamente bien informados sobre los otros mecanismos principales de transmisión y prevención, solo 57% sabía que el VIH se puede transmitir por la leche materna. 43 44 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética El reto sigue A pesar de que la epidemia del VIH y el SIDA en las Américas es de carácter multifacético, es posible identificar ciertos elementos comunes que pueden ayudar a presentar una respuesta más exitosa al reto continuo que plantea la infección por el VIH. A continuación figuran las recomendaciones principales emitidas en la reunión conjunta de EpiRed sobre VIH/SIDA para América Latina y el Caribe y las redes de Monitoreo de la Epidemia de SIDA celebrada en Río de Janeiro, el 4 y 5 de noviembre de 2000: ❂ Los participantes de la reunión expresaron su inquietud por la falta de datos recientes, y el hecho de que este informe contiene, principalmente, datos de mediados del decenio de 1990. Por lo tanto, habrá que realizar esfuerzos para garantizar que la vigilancia se mantenga de manera continua. ❂ Es necesario contar con mejor información para ayudar a comprender la evolución de la epidemia. La vigilancia activa del VIH y del comportamiento debe fortalecerse en toda la Región. Asimismo, habrá que prestar más atención a los grupos de población con comportamientos de alto riesgo, entre los cuales la infección podría concentrarse. ❂ También habrá que prestar más atención a las lecciones del pasado. Por ejemplo, será necesario poner de inmediato en práctica la prevención del uso de drogas inyectables y del VIH y otros programas de reducción de daños, especialmente entre las poblaciones de usuarios de drogas cuya prevalencia de VIH es todavía baja. ❂ Los programas de prevención deben dirigirse a satisfacer las necesidades de poblaciones marginadas que, en el pasado, han sido ignoradas por las acciones de promoción de comportamientos de menor riesgo. ❂ Habrá que aplicar los principios de la Vigilancia de Segunda Generación en toda la Región, con el fin de obtener mejor información sobre grupos marginados. Aun cuando en los países se esté haciendo vigilancia integrada, habrá que velar por que se recopile información adecuada acerca de la epidemia del VIH y el SIDA. ❂ La provisión de tratamientos que reducen la morbilidad y la mortalidad debe ampliarse lo antes posible y extenderse a quienes más lo necesitan. Sin embargo, nunca habrá que permitir que la vigilancia y la prevención se vean desplazadas por el tratamiento y los programas de atención. ❂ Los programas nacionales contra el SIDA necesitan incorporar la vigilancia como parte de su plan estratégico, al igual que fortalecer el seguimiento y la evaluación. Habrá que asignar recursos especialmente destinados a la vigilancia. ❂ Los datos de vigilancia deben difundirse amplia, oportuna y periódicamente a los organismos no gubernamentales que participan en las acciones de prevención y, especialmente, a los formuladores de políticas y otros beneficiarios. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética ❂ Los países de América Latina y el Caribe necesitan elaborar indicadores estandarizados de vigilancia y especificar en sus informes la definición de caso de SIDA en uso. ❂ Los países de América Latina y el Caribe deben fortalecer las redes interpaís e intrarregionales para mejorar la recopilación, el análisis, la interpretación y el uso de los datos. Es esencial que los países de la región sigan intercambiando experiencias para fortalecer y perfeccionar su recurso humano asignado a la vigilancia. ❂ Se alienta a los países de América Latina y el Caribe a que investiguen y vuelvan a analizar los datos ya recopilados para complementar las necesidades locales relacionadas con el diseño y ejecución de programas de intervención. ❂ Los programas nacionales de vigilancia del SIDA deben colaborar con las instituciones y organizaciones no gubernamentales locales en el perfeccionamiento del sistema de vigilancia de infección por VIH y el SIDA en sus respectivos países. ❂ Los datos de vigilancia deben usarse para obtener el máximo beneficio de los recursos, utilizándolos para llevar a cabo programas de intervención dirigidos a poblaciones blanco. ❂ Los datos de vigilancia del comportamiento deben recopilarse y analizarse en colaboración con instituciones que tengan la pericia y experiencia en este campo. ❂ Los países de América Latina y el Caribe tienen que garantizar la preservación de las funciones de salud pública, incluido el fortalecimiento de la vigilancia, como parte del proceso de reforma del sector de salud. ❂ Se reconoce la valiosa contribución de ONUSIDA, OMS y la OPS a la vigilancia mundial y regional del SIDA. Es esencial que estas organizaciones internacionales mantengan su liderazgo técnico y el apoyo a los países de la Región en cuanto a la vigilancia de la infección por VIH y el SIDA. Este documento solo muestra una parte muy superficial de la situación extraordinariamente diversa del VIH y el SIDA en las Américas. Es el primero de una serie de análisis concebidos como exámenes anuales de diferentes aspectos de esta epidemia tan cambiante y problemática. Las observaciones al documento serán muy bien recibidas. Esperamos seguir colaborando para obtener una comprensión más completa de la epidemia, y para elaborar respuestas exitosas a la misma. 45 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Bibliografía Aguilar S, Fulladolsa A, Villanueva P et al. Prevalemcia del VIH en parturientas y trabajadoras del sexo en cinco ciudades de Guatemala. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 202 Allen C, McLetchie, K, De Gazon-Washington, A and Chapman-Smith, T. The sexual health needs of youth in Tobago. Family Planning Association of Trinidad and Tobago, Tobago AIDS Society and Caribbean Epidemiology Centre. 2000 Allman D and Meyers T. Male sex work and HIV/AIDS in Canada. In Aggleton P ed: Men who sell sex. UCL press, London, 1999 Archibald, CP, Ofner M, Patrick DM et al. (1996). Needle exchange program attracts high-risk injection drug users. Inter Conf AIDS, 11(1), 244 (abstract no. Tu.C.320) Ardila H. Access to treatment for people living with HIV/AIDS in Colombia. Int Conf AIDS 1998. 12: 837 Arredondo Paz A, Ortiz Nuñez E, León Díaz EM, Peruga A, Cuchí P. sexual behavior in 5 countries in Latin America and the Caribbean. XIII Int AIDS Conf, Durban, South Africa . 2000 Avila Figueroa C. Primer seminario sobre cuentas nacionales de VIH/SIDA. Mexico City, 1999 Azevedo-Neto RS, Bueno RC, Mesquita F, Haiek R, Maestre M, Almeida LN, Castrignano SB. HIV seroprevalence in IDUs from Santos: general trends and gender analysis. Int Conf AIDS. 1996;11(1):350 Barrios L. STD-HIV awareness and perception of risk among men enrolled in the Venezuelan army. Int Cof AIDS 1996. 11(2): 342 Bastos Junior WS, Telles PR, Sampaio CM, Guanabara LP. The relevance of the harm reduction program for injecting drug users in Rio de Janeiro, Brazil. Int Conf AIDS. 1998;12:669-70 Blume E, Rouillon M, Mazzotti G, Cuellar L, Rosasco A. Working together: an experience among NGOs, private enterprises and the government. Int Conf AIDS, 1994; 10 (1):398 Brasil. Custo-efetividade da terapia anti-retroviral no Brasil. 1999 Cáceres C. SIDA en el Perú: imágenes de diversidad” UPCH, Lima, 1998 Camara B, Wagner HU, Hopedales CJ, Lewis M, de Groulard M. Evaluation of STD/HIV/AIDS surveillance systems in five Caribbean countries. Int Conf AIDS, 1998; 12:934 Camara B. HIV prevalence among specific groups – the Caribbean picture. 1999, personal communication. Campos M, Martins R, van Zeeland A et al. A multi-institutional street youth prevention programme in Brazil: searching for consensus. Int Conf AIDS, 1998. 12:892-3 CAREC/PAHO/UNAIDS. Reducing mother to child transmission of HIV in the Caribbean. Trinidad and Tobago, 1998. CARICOM/UNAIDS/EC. HIV/AIDS and patterns of mobility in the Caribbean: policies and strategic priorities for interventions. Trinidad and Tobago, June 1998 47 48 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Castro de Batanjer E, Echeverria de Perez G, Coura JR. An epidemiological approach to HIV 1 and 2 infection among female sex workers and gay men of Margarita Island. Int Conf AIDS 1996 11(1):131 Celentano D, Vlahov D, Cohn S et al. Self-reported antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA 1998;280:544-546 Centre for Disease Control and Prevention. HIV/AIDS surveillance report, Vol 11 no 1. Atlanta, 1999 CONASIDA, Chile, comunicación personal. Cruz C, Hernandez-Tepichin G, Uribe Z, Teran X, del Rio CH. STDs and HIV prevalence in female sex workers in Mexico City. Int Conf AIDS 1996, 11 (1): 130 de Carvalho HB, Mesquita F, Massad E, Bueno RC, Lopes GT, Ruiz MA, Burattini MN. HIV and infections of similar transmission patterns in a drug injectors community of Santos, Brazil. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1996 May 1;12(1):84-92 de Groulard M, Wagner HU, Camara B. Analysis of the situation on HIV/AIDS in the Englishspeaking Caribbean. Int Conf AIDS, 1998; 12:118 Dominguez M. HIV sentinel surveillance in female sex workers 1992-1997. Int Conf AIDS, 1998. 12:1138 Dominguez M. HIV sentinel surveillance in pregnant women 1992-1997. Int Conf AIDS, 1998. 12:438 Dourado I, Andrade T, Carpenter CL et al. Risk factors for human T cell lymphotropic virus type I among injecting drug users in Northeast Brazil: possibly greater efficiency of male to female transmission. Mem Inst Oswaldo Cruz 1999 Jan-Feb;94(1):13-8 Dourado I, Andrade T, Montes JC, Azevedo C, Gallo D, Galvao-Castro B. Human retrovirus in a Brazilian city with a population predominantly of African origin: evidences for high prevalence of HTLV and HIV-1 among injection drug users (IDU). Int Conf AIDS. 1996;11(2) Egger M, Isler M, Borel B, Stoll B. AIDS related knowledge, attitudes and practices on the Carribean coast of Nicaragua, 1991-1997. Int Conf AIDS 1998. 12: 238 EpiRed sobre VIH/SIDA para ALC. Narvaez A, Kusunoki L, Narvaez B, Rivas B, Hernández C, Acosta E. Diagnóstico de los sistemas de vigilancia de la Región Andina. Serie de cinco documentos Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. OPS/ONUSIDA/PNS, 2000 Faas L, Rodrígues-Acosta A, Echeverría de Pérez G. HIV/STD transmission in gold mining areas of Bolívar State, Venezuela: interventions for diagnosis, treatment and prevention. Rev Panam Salud Publica 5(1) 1999 Fajardo C, Garcia-Beral R, Klaskala W, Baum M. High risk sexual practices among university students in Colombia. Int Conf AIDS, 1998; 12:208 Freda R, Durán J, Quast A, Vázquez E. Informe diagnostico de la epidemia VIH entre hombres que hacen sexo con hombres en Argentina. Recomendaciones de prevención. Cedosex, Buenos Aires, 1999 Ganteaume FR. Access to treatment/care in Venezuela’s social security system void. Int Conf AIDS. 1998; 12:834. VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética García R, Klaskala W, Angulo C, Baum M. HIV and AIDS surveillance in Colombia. Int Conf AIDS, 1996, 11(1): 151 Harrison LH, do Lago RF, Friedman RK, Rodrigues J, Santos EM, de Melo MF, Moulton LH, Schechter M. Incident HIV infection in a high-risk, homosexual, male cohort in Rio de Janeiro, Brazil. J Acquir Immune Defic Syndr. 1999 Aug 15;21(5):408-12 Health Canada. HIV and AIDS in Canada. Surveillance report to December 31, 1998. Ottowa, 1999 Honduras. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 204 Honduras. Provision of basic standards of comprehensive care to women of reproductive age infected with HIV/AIDS in Honduras. 1999-2001. IBOPE. Sumário analítico dos principais resultados da pesquisa. Os jovens e as drogas: opiniões e atitudes. Enero 1999. São Paulo, Brasil Intercambios. Asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas. Prevención del VIH/SIDA en usuarios de drogas. Argentina, 1999 Izazola JA (Ed). El SIDA en América Latina y el Caribe: una visión multidiciplinaria. SISALAC/FUNSALUD, Mexico DF, 1999 Kerr-Pontes LRS, Gondim R, Mota R, Matins T, Wypij D. Self-reported behaviour and HIV risk taking among men who have sex with men in Fortaleza, Brazil. AIDS 1999, 13: 709-717 Lacerda R, Gravato N, McFarland W, Rutherford G, Iskrant K, Stall R, Hearst N. Truck Drivers in Brazil: HIV and STD Prevalence, Risk Behaviors, and Potential for Spread of Infection. AIDS, 1997 Sep, 11 Suppl 1:S15-9 Leon E, Hernández M, Peruga A. Comportamiento sexual y caracterización de la población con conductas de riesgo de infección por el VIH/SIDA, a través de métodos matemáticos: estudio de ciudad de La Habana. La Habana, 1999 León Díaz EM, Arredondo Paz A, Ortiz Nuñez E C, Peruga A, Cuchí P. Occasional sexual partners and condom use in 5 countries of Latin America and. the Caribbean. National Commission of AIDS, CONASIDA/Chile and Cuba, XIII Int AIDS Conf, Durban, South Africa. 2000. Levine W, Revollo R, Kaune V et al. Decline in sexually transmitted disease prevalence in female Bolivian sex workers: impact of an HIV prevention project. AIDS 1998, 12: 1899-1906 Liga Colombiana de Lucha contra SIDA. Sexo Gay. Acercándonos a Nuestra Realidad. 1996 Bogotá. Ligia RS, Kerr’Pontes, Gondim R, Mota RS, Martins TA, Wypij D. Self-reported sexual behaviour and HIV risk taking among men who have sex with men in Fortaleza, Brazil. AIDS 1999, 13:709-717 Lima ES, Azevedo RC, Manfrinatti MB, Silva JA. Risk behaviors for HIV-1 seroprevalence in a sample of injecting drug users (IDUs) and crack smokers (CSS) in Campinas, Brazil. Int Conf AIDS. 1996;11(2) Lowndes CM, de Souza V, Bastos FI, Sutmoller F. Sexual behaviour and perception of vulnerability to HIV infection in men who have sex with men enrolled in a cohort study on HIV incidence in Rio de Janeiro, Brazil. Int Conf AIDS, 1998; 12: 203 49 50 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Lurie P, Drucker E. An opportunity lost: HIV infection associated with lack of a needle exchange programme in the USA. Lancet 1997; 348:604-608. Lurie P, Fernandes MEL, Hughes V, Arevalo EI, Hudes ES, Reingold A, Hearst N. Socioeconomic Status and Risk for HIV-1, Syphilis and Hepatitis B Infections among Sex Workers in Sao Paulo State, Brazil. AIDS 9:S31-S37 (suppl. 1), 1995 Lutter C, Freire W. Maternal HIV infection and breastfeeding in Honduras: analysis of the need for infant formula. PAHO 1998. Micher JM, Silva JS. Nivel de conocimientos y prácticas de riesgo de enfermedades de transmisión sexual. SIDA-ETS 1997: 3 (3) 68-73. Ministério de Saúde, Brasil. Boletim: Uso indevido de drogas & DST/AIDS, Ano II, no 5, 1998. Brasília. Ministério de Saúde, Brasil. DST e AIDS no local de trabalho. Brasília, 1998. Ministry of Health. AIDS in Brazil: a joint government and society endeavour. Brasilia, 1998 Ministry of Health, Jamaica. Knowledge, Attitude, Behaviour and Practice Study among Adolescents 12-14 years. Prepared for FHI/AIDSCAP in collaboration with the Ministry of Health by Hope Enterprises Limited, Jamaica. 1994 Ministry of Health, Jamaica. Knowledge, Attitude, Behaviour and Practice Study among Adolescents 12-14 years. Prepared for FHI/AIDSCAP in collaboration with the Ministry of Health by Hope Enterprises Limited, Jamaica. 1994 Monge E, Ma L, Moraga M. HIV seroprevalence among high and low risk women in Costa Rica, 1997. Int Conf AIDS, 1998 Mora V, Antonio M. Presence of STD/AIDS and drug addiction in 102 minors who are commercial sex workers in Central Bogotá, Colombia. Int Conf AIDS 1996. 11(2): 415 National AIDS Programme, Trinidad and Tobago. Youth response survey: a national survey of knowledge, perceptions and practices among 1500 youth in Trinidad and Tobago subsequent to IEC activities on AIDS. Ministry of Health, Trinidad and Tobago. 1995 National Surveillance Unit, Ministry of Health/CAREC. Evaluation of HIV/AIDS/STD surveillance. Trinidad and Tobago, March 1997 Ofner M, Archibald C.P, Strathdeee SA, et al. (1996). High-risk behaviours of injection drug users in two large Canadian cities. Inter Conf AIDS, 11(1), 352 (abstract no. Tu.C.2504) ONUSIDA Grupo Temático para Colombia/Ministerio de Salud de Colombia. Infección por VIH y SIDA en Colombia: aspectos fundamentales, respuesta nacional y situación actual. Bogotá, 1999 PAHO/NMRCD. Epidemiology of HIV in South America. Collaborative studies with National Programmes. Update October 1999 Pedrosa L, Martínez F, Hernández P, Magis C, Soler C. Detección oportuna de VIH en mujeres embarazadas. Retos en la prevención de transmisión perinatal. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 007 Pérez Then E, Salvador Quiñones M, Guerrero E, Butler de Lister M. Estrategias para disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo. PROCETS, Santo Domingo, República Dominicana, 1999 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Pérez R, Suárez E, Pérez C, Morales A. Epidemiological profile of HIV/AIDS in Puerto Rico: 19811996. San Juan, 1998 Persaud N, Klaskala W, Tewari T, Shultz J, Baum M. Drug use and syphilis. Co-factors fro HIV transmission among commercial sex workers in Guyana. West Indian Med J. 1999 48(2):52-56 Rangel A, Telles PR, Bastos FI, Guydish J, Hearst N. HIV risk in IDU’s in Rio de Janeiro: psychological predictors & implications for interventions. Int Conf AIDS. 1996;11(1):350 República Dominicana. Programa Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA. Informe de monitoreo 8vo año encuestas seroprevalencias del VIH según población y puestos. Santo Domingo, 1998 Revigliono M, Reynoso C, Spoleti P and Bortolozzi R. Knowledge and attitudes about HIV/AIDS. A comparative study. Int Conf AIDS, 1998. 12:1141 Reyes O, Baquerizo M, Hearst N. HIV sentinel surveillance in STD patients in Ecuador, 1991-1993. Int Conf AIDS 1994. 10(2): 294 Ricardo G, Castro J, Klaskala W, Baum M. Epidemiological characteristics of HIV serosurvey in Colombia. Int Conf AIDS, 1996, 11(2): 348 Rodrigues LG, Castilho E, Chequer P et al. Interaction HIV/tuberculosis in Brazil: the first 15 years and the future. Int Conf AIDS, 1996, 11(1): 167 Rodriguez CM, Ruiz Badillo AR, Loo Mendez RE et al. Sentinel studies in intravenous drug users in Mexico. Int Conf AIDS 1998; 12:1135 Rossi D, Cymerman P, Ereñú N et al. Prevención del VIH-SIDA en usuarios de drogas. Buenos Aires, 1999 Saavedra J, Molina R, Gontes M, et al. AIDS care expenditures: Ambulatory care vs hospitalization. Int Conf AIDS, 1998 Sabino EC, Saez-Alquezar A, Barreto C. Prevalence of mutations that confer resistance to RT inhibitors among drug naïve HIV-positive blood donors in Sao Paulo/Brazil. Int Conf AIDS. 1998;12:16 Santarriaga Sandoval M, Loo Mendez RE, Magis Rodriguez C, Uribe Zuñiga. Females sex workers in Mexico: sentinel surveillance 1990-1997. Int Conf AIDS 1998; 12:451-2 Schechter MT, Strathdee SA, Currie SL, et al (1998). Harm reduction, not harm production: needle exchange does not promote HIV transmission among injection drug users in Vancouver, Canada. Inter Conf AIDS, 12, 665-6 (abstract no. 33379) Scheffer M, Marthe M. AIDS in Brazil’s prisons. In Foreman Ed: “AIDS and men: taking risks or taking responsibility.” Panos Institute, London 1999 Schechter, M.T., Strathdee, S.A., Cornelisse, P.G., et al. (1999). Do needle exchange programmes increase the spread of HIV among injection drug users?: an investigation of the Vancouver outbreak. AIDS, 13(6), F45-51 Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiológico de sífilis, hepatitis B, y VIH en conductores de camiones y rastras de El Amatillo, El Henecán, Puerto Cortés, y Sába, 51 52 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiologico de sífilis, hepatitis B, y VIH en vigilantes nocturnos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 186 Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiológico de sífilis, hepatitis B, y VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 184 Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiológico de sífilis, hepatitis B, y VIH en trabajadoras comerciales del sexo ambulantes de 5 ciudades principales de Honduras. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 203 Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiológico de sífilis, hepatitis B, y VIH en mujeres embarazadas que asisten a control prenatal en las regiones sanitarias Metropolitana, 2, 3, 4, 6 y 7. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 184 Sierra M, Paredes C, Pinel R et al. Estudio seroepidemiologico de sifilis, hepatitis B, y VIH en población Garífuna de El Triunfo de la Cruz, Bajamar, Sambo Creek y Corozal. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 205 Sierra M, Mejia O, Pinel R et al. Estudio sero-epidemiológico de sífilis, hepatitis B, y VIH en población privada de libertad de Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 187 Sonestein F, Ku L, Dubersten Lindberg L, Turner C and Pleck J. Changes in sexual behaviour and condom use among teenaged males: 1988 to 1995. Am J Public Health 1998;88: 956-959. Soto R, Klaskala W, Zelaya J Baum M. Risk factors for heterosexual transmission of HIV-1 infection among women in Honduras. Int Conf AIDS, 1998; 12:443 Soto, V. Knowledge about STD/AIDS and sexual behaviour of risk in adolescents at Lambayeque, Peru. Int Conf AIDS, 1998. Strathdee S, Palepu A, Cornelisse P et al. Barriers to use of free antiretroviral therapy in injection drug users. JAMA 1998;280:547-549 Strathdee SA, Patrick, DM, Currie, SL, et al. (1997). Needle exchange is not enough: lessons learned from the Vancouver injecting drug use study. AIDS, 11(8), F59-65 Systems Caribbean Ltd. Knowledge, Attitudes and Practice Survey to Measure Efficacy of Intervention Strategies on HIV/AIDS. Ministry of Health and National Advisory Council on AIDS, Barbados. 1999 Telles PR, Bastos FL, Morgado M, Hearst N. Project Brazil-Rio de Janeiro, preventing HIV and addressing risk behaviors among injecting drug users (IDUs). Int Conf AIDS. 1998;12:383 Telles PR, Bastos FL, Guydish J, Inciardi JA, Surratt HL, Pearl M, Hearst N. Núcleo de estudos e pesquisas em atenção ao uso de drogas, State University of Rio de Janeiro, Brazil. AIDS 1997 Sep;11 Suppl 1:S35-42 Then E, Quiñones S, Guerrero E, Butler de Lister M. Estrategias para disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo. República Dominicana. Santo Domingo, 1999 Trape L, Acosta M, Troglia A et al. Popular survey in Rosario about attitudes towards HIV/AIDS infections. Int Conf AIDS, 1998. 12:1170 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Trujillo L, Munoz D, Gotuzzo E, Yi A and Watts DM. Sexual practices and prevalence of HIV, HLTV-I/II and Treponema pallidum among clandestine female sex workers in Lima, Peru. Sex Transm Dis 1999 26(2):115-8. UNAIDS. NGO perspectives on access to HIV-related drugs in 13 Latin American and Caribbean countries. Geneva, 1998 UNAIDS. Prevention of HIV infection among injecting drug users in the Southern Cone. January 1998. UNAIDS Best Practices Collection, “The Thailand Experience.” 1998. Uribe P, Magis C, Bravo E. AIDS situation in Mexico. Vasquez L, Asencios L, Quispe N et al. Surveillance of antituberculous drug resistance in Peru, 199596. Intl Conf Emerg Infect Dis. 1998; 71 Veloso VG, Pilotto JH, Azambuja R, do Valle FF, Perez M, Grinsztein B, Nascimento MI. High prevalence of HIV infection in low income pregnant women in Rio de Janeiro-Brazil. Int Conf AIDS. 1998;12:1167 Walrond, ER, Hoyos MD, and Jones, F. Report on AIDS Related Knowledge, Belief and Practices in Barbados. Faculty of Medical Sciences and Faculty of Social Sciences, University of the West Indies with the National Advisory Committee on AIDS, Ministry of Health, Barbados, 1992 Walrond, ER, Jones, F, Ellis, H and Hoyos MD. Report on Barbadian School Children: KABP Survey on AIDS. Faculty of Medical Sciences and Faculty of Social Sciences, University of the West Indies with the National Advisory Committee on AIDS, Ministry of Health, Barbados. 1992 Zayas J, Clará A, Chavarria I et al. Conocimientos, actitudes y practicas sexuales entre los adolescentes escolares de El Salvador y su relación con las ETS-VIH/SIDA. I Congreso Centroamericano de ETS/SIDA, Honduras, 1999: 109 Zegarra L, Flores J, Bachelet M. Prevalence of HIV among different risk groups in Cochabamba, Bolivia. Int Conf AIDS 1998. 12: 53 VIH y SIDA en las Américas: una epidemia multifacética Lista de participantes Sergio AGUILAR 3a Calle 50-93 Zona 11 Colonia Molino de las Flores Guatemala, Guatemala [email protected] Caroline ALLEN Caribbean Epidemiology Centre (CAREC) 16-18 Jamaica Boulevard, Federation Park Port of Spain, Trinidad and Tobago [email protected] Anabella ARREDONDO Comisión Nacional de SIDA Monjitas 689, Oficina 68, Piso 6 Santiago de Chile, Chile [email protected] Laura ASTARLOA Programa Nacional de SIDA/ETS Secretaría de Recursos y Programas de Salud Ministerio de Salud Avenida 9 de julio 1925, piso 8 1332 Buenos Aires, Argentina [email protected] Draurio BARREIRA Esplanada dos Ministérios Broco G Sobreloja—Sala 106 Brasília, Brasil [email protected] Rubén BERRIOLO Programa Nacional de SIDA Av. 18 de julio Nº 1892, 4º piso—Anexo A Montevideo, Uruguay [email protected] [email protected] Claudio BLOCH Programa Nacional de SIDA/ETS Secretaría de Recursos y Programas de Salud Ministerio de Salud Avenida 9 de julio 1925, piso 8 1332 Buenos Aires, Argentina [email protected] [email protected] Enrique BRAVO Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA(CONASIDA) Calzada de Tlalpan 4885, 2º piso Colonia Toriello Guerra CP 14050, México, DF, México [email protected] Carlos CACERES Lima, Peru [email protected] Euclides CASTILHO Faculdade de Medicina da USP Depto. Medicina Preventiva Av. Dr. Arnaldo 455 Sao Paulo, SP 01246-903 [email protected] Paloma CUCHI UNAIDS/PAHO 525 23rd Street, NW Washington DC 20005 USA [email protected] Carlos del RIO Emory University 69 Butler Street, SE Atlanta, GA 30303 USA [email protected] Theresa DIAZ PAHO/Brazil [email protected] Marisela DUVAL PEREZ Dirección general de Epidemiología C/Biblioteca Nacional, Edif. 6, Apto. 3B, El Millón Santo Domingo, República Dominicana [email protected] Morris EDWARDS National AIDS Programme Secretariat Hadfield Street and College Road Georgetown, Guyana [email protected] 55 56 VIH y SIDA en las Américas: Jafmary FELIZ FERRERAS C/Fernando Arturo Soto Nº 39 Urbanización Marien Km 8 Carretera Sánchez Santo Domingo, República Dominicana [email protected] Txema G. CALLEJA UNAIDS 20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland [email protected] Norma GARCIA DE PAREDES Apartado 55-1949 Paitilla Panamá, Panamá [email protected] [email protected] Ricardo GARCIA UNAIDS Organización Panamericana de la Salud Carrera 13 Nº 3276, Piso 5º Bogotá, Colombia [email protected] Yitades GEBRE 2—4 King Street Oceana Building, Ministry of Health Kingston WI, Jamaica [email protected] Gladys Alicia GUERRERO DELGADO Depto. Epidemiología Ministerio de Salud Corregimiento de Ancón, Edif. 261 Panamá, 1928 Zona 9A, Panamá [email protected] Ernesto GUERRERO UNAIDS/Dominican Republic C/o UNDP Avenida Anacaona 9, Mirador del Sur Apartado 1424 Santo Domingo, República Domincana [email protected] una epidemia multifacética Rosalinda HERNANDEZ Villa Universitaria Bloque A #404 Tegucigalpa, Honduras [email protected] Jose-Antonio IZAZOLA SIDALAC Iniciativa Regional sobre SIDA para América Latina y el Caribe [email protected] [email protected] Lourdes KUSUNOKI Programa Nacional de Control de SIDA y ETS Ministro de Salud Av. Salaverry s/n, Jesús María Lima, Perú [email protected] Peter LAMPTEY Family Health International 2101 Wilson Blvd. Arlington, VA 22201 [email protected] Stefano LAZZARI WHO 20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland [email protected] Luiz LOURES UNAIDS 20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland [email protected] Rebecca MARTIN 1600 Clifton Raine Mailstop E’46 Atlanta, GA 30333 [email protected] Fabio MESQUITA Programa Nacional de DST/AIDS Ministerio da Saude, Bloco G—Sobreloja Esplanada dos Ministérios 70.058-900 Brasilia, DF, Brazil VIH y SIDA en las Américas: Alberto NARVAEZ Ecuador [email protected] Cesar NUÑEZ PASCA [email protected] [email protected] Rolando Enrique PINEL GODOY Col. Las Colinas 5ta Avenue Sur #3335, Representación OPS/OMS Honduras Tegucigalpa, Honduras [email protected] Bernhard SCHWARTLANDER UNAIDS 20, Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland [email protected] Manuel Antonio SIERRA SANTOS UIC, Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional UNAH Tegucigalpa, Honduras [email protected] Karen STANECKI International Programs Center US Census Bureau Washington, DC 20233-8860 [email protected] Laura TORRES DE THOMAS Dpto. Epidemiología Caja de Seguro Social Calle 17, Edificio Administrativo Panamá, 4777 Zonas Panamá [email protected] una epidemia multifacética Rigoberto TORRES Ministerio de Salud Pública Dirección de Epidemiología 23 y N Vedado Habana, Cuba 10600 [email protected] Joshua VOLLE Family Health International 2101 Wilson Blvd., Suite 700 Arlington, Va 22201 USA [email protected] Barry WINT 6 Salisbury Avenue Kingston, Jamaica [email protected] Fernando ZACARIAS PAHO 525 23rd Street, NW Washington DC 20037 [email protected] Enrique ZELAYA UNAIDS/Centroamerica [email protected] 57 ONUSIDA Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 525 Twenty-third Stret, N.W., Washington, D.C. 20037, U.S.A. Fax: (202) 974-3695 URL: www.paho.org Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 20 Avenue Appia CH-1211 Geneva 27 Switzerland Telephone: (41-22) 791-4651 Fax: (41-22) 791-4187 e-mail: [email protected] URL: www.unaids.org