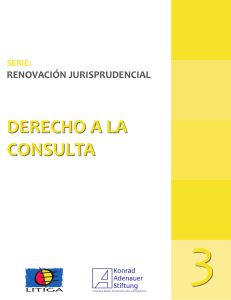La responsabilidad civil ante el error médico
Anuncio

Voces: RESPONSABILIDAD CIVIL ~ RESPONSABILIDAD MEDICA ~ MEDICO ~ ERROR ~ DIAGNOSTICO MEDICO ~ MALA PRAXIS MEDICA ~ RESPONSABILIDAD PROFESIONAL ~ CULPA ~ TRATAMIENTO MEDICO Título: La responsabilidad civil ante el error médico Autor: Calvo Costa, Carlos A. Publicado en: RCyS2007, 228 Sumario: SUMARIO: I. El error como hipótesis de la culpa médica.— II. El error de diagnóstico y de tratamiento como supuestos de responsabilidad médica. Errores excusables e inexcusables.— III. El error en los exámenes de laboratorio.— IV. Consideraciones finales. Abstract: Un error cometido por un médico alcanzará la categorización de inexcusable cuando el mismo resulta ser objetivamente injustificable para un profesional de la categoría en la que se halla situado (vgr. especialista); en cambio, si el supuesto error es de apreciación subjetiva, por el carácter discutible u opinable del tema o materia, se juzgará que es excusable y, por lo tanto, que no generará responsabilidad. I. El error como hipótesis de la culpa médica La medicina es una ciencia en la cual el riesgo —entendido como posibilidad de que ocurra un daño— está siempre latente. Muchos son, advertimos, los factores que contribuyen a ello, pero es indudable que en gran medida provienen de la inexactitud que porta el arte de curar, agravado por la incertidumbre y la aleatoriedad de los resultados esperados. En definitiva, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el éxito del acto médico, dependerá en definitiva de cuestiones que escapan al control del profesional de la medicina: la biología humana, la receptividad del paciente (con reacciones a veces incontrolables e imprevisibles), los efectos de los medicamentos, etcétera. Lorenzetti, acertadamente según nuestro parecer, afirma que en toda relación jurídica que se enmarque dentro del ámbito del Derecho de las Obligaciones, existen riesgos de prestación; en la relación médico-paciente, el error inculpable y la enfermedad constituyen tales riesgos, ya que la ciencia médica establece que hay un margen de error inevitable en muchas etapas del diagnóstico y de la terapia: sin embargo, por ser inferiores a los beneficios esperados, son tolerados. De tal modo, la enfermedad es un riesgo por el cual el médico no responde; no obstante, responderá si decide tratar o someter al paciente a una terapia riesgosa equivocándose culposamente en el balance riesgo-beneficio (1). Empero, como dijimos, existen supuestos en los cuales el daño que sufre el paciente es imputable a la culpa del médico. En los últimos años, se vienen apreciando en la jurisprudencia muchos reclamos de daños derivados de errores médicos tanto al momento de emitir el diagnóstico del cuadro que presenta el paciente, como así también cuando se aconseja e indica el tratamiento. Resulta acorde a las reglas de la lógica formal que si el diagnóstico es equivocado, seguramente el tratamiento indicado por el profesional seguirá idéntica suerte, ya que este último es indicado atendiendo al diagnóstico del mal que sufre el paciente: es evidente, pues, que un equivocado diagnóstico impedirá tratar eficientemente al enfermo. Sin embargo, muchas veces se dan casos en los cuales el médico diagnostica correctamente pero aconseja el tratamiento equivocado para combatir la enfermedad que padece el paciente. Ambas situaciones son susceptibles de configurar la culpa médica; es nuestra intención, pues, referirnos a ellas detalladamente. Debemos decir, previo a ingresar en el análisis del tema de fondo, que hacia septiembre de 2005 se ha elaborado un proyecto, creado por la iniciativa conjunta de la Academia Nacional de Medicina y del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a la creación de un Registro Nacional Unificado de Errores Médicos. Su objetivo básico, claro está, es registrar los errores que se repiten en la práctica médica, a fin de hacerlos conocer (al igual que las causas que lo originan), ya que a partir de un diagnóstico acerca de cómo, cuanto y por qué se producen errores, se puede trabajar para evitarlos. Es lógico que los médicos, preocupados por las eventuales acciones de mala praxis que pueden iniciarse en su contra, sean renuentes a dar a conocer sus equivocaciones; sin embargo, a través de este proyecto se pretende que el registro de los errores sea anónima, de modo tal que el profesional se sienta con la libertad de brindar su información en un marco de total seguridad. El error médico, cuando se vuelve repetitivo, se vuelve previsible y conocido. Por ende, esta propuesta —que aún no ha sido concretada al momento en que esta obra ve la luz— nos parece saludable, puesto que si se toma conciencia de la importancia que revestirá el registrar los errores (ya que la ciencia médica no es infalible y el médico —como todo ser humano— puede equivocarse en el ejercicio de su profesión), entendemos disminuirán en gran las equivocaciones, los daños y los juicios de mala praxis. II. El error de diagnóstico y de tratamiento como supuestos de responsabilidad médica. Errores excusables e inexcusables El diagnóstico es un acto médico de indudable trascendencia, puesto que a través de él el profesional emite su opinión sobre el estado del paciente, luego de evaluar una serie de consideraciones previas: información brindada por éste, estudios y exámenes médicos, observación del cuadro clínico y de los síntomas que presenta el enfermo, etcétera. Necesariamente, pues, el diagnóstico debe finalizar con una conclusión por parte del © Thomson La Ley 1 médico en cuanto al mal que posee el paciente. Algunos autores extranjeros lo definen de diferentes maneras. En el derecho francés, Penneau lo evidencia como un proceso integrado por diferentes actos sucesivos —susceptible de retoques y correcciones— (2), que permite al médico arribar a una conclusión final en torno a la enfermedad del paciente; este proceso comienza con el examen corporal del enfermo y el interrogatorio inicial del médico sobre los síntomas que presenta éste (llamado anamnesis), continúa con el resultado de los estudios que el galeno indique realizar (análisis clínicos, radiografías, ecografías, etc.) y finaliza con la interpretación que de dichos elementos efectúe el profesional. Por su parte, el jurista español González Morán lo define como "la determinación de la enfermedad del paciente, de sus caracteres y de sus causas; pero esta definición tiende a ensancharse: el diagnóstico intenta alcanzar un conocimiento del paciente tan amplio como sea útil, ya se trate de medicina curativa como de medicina preventiva"(3). Estimamos, pues, que debe valorarse la importancia del diagnóstico, ya que constituye la piedra angular de la actuación médica frente al paciente: es indudable que, como lo hemos manifestado precedentemente, un diagnóstico erróneo impedirá al médico indicar un tratamiento correcto, ya que éste será determinado en función de las conclusiones a las que arribe el galeno en la emisión de aquél. Es evidente que si el médico yerra al momento de diagnosticar, no podrá tratar acertadamente al paciente, debido a que la calificación equivocada que efectúe de la enfermedad obstaculizará a que el profesional pueda brindar un tratamiento acorde a la afección real. En razón de ello, consideramos que resulta apropiado definirlo como un proceso como lo hace Penneau, dado que el camino que debe transitar el profesional de la medicina para arribar a la emisión del diagnóstico reconoce etapas progresivas (4) y que se desarrollan temporalmente de modo sucesivo. La primera, como hemos dicho, comenzará con la revisión que realice el médico del paciente, lo cual le permitirá al profesional tomar los primeros conocimientos de la afección que éste padece considerando para ello los síntomas que le manifieste el enfermo en el reconocimiento; este primer paso resulta muy importante, puesto que cuanto mayor sea el empeño que adopte el profesional en ese examen inicial (guiando el interrogatorio del paciente, orientándolo y no sólo limitándose a escucharlo), más amplios serán también los elementos con los que contará al momento de diagnosticar. En este paso es muy importante que el médico indague al paciente sobre los antecedentes patológicos que ha tenido en forma previa a la sintomatología que presenta al momento de la revisión, a fin de averiguar la etiología del mal que lo aqueja. Ese proceso debe continuar con una segunda instancia que debe consistir en la realización por parte del paciente de los estudios y análisis que le indique el profesional (radiografías, análisis de laboratorio, ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, etc.), lo cual le posibilitará al médico la obtención de datos científicos relacionados con el estado de salud del enfermo. Y, finalmente, luego de que el galeno evalúe, coordine y analice los datos obtenidos en el examen físico del afectado con los resultados que han arrojado los exámenes técnicos por él encomendados, estará en condiciones de emitir un diagnóstico de la afección del paciente (5), resultando ser éste el punto final del proceso.Sin embargo, no soslayamos las preocupaciones que han dejado traslucir algunos autores en cuanto a la responsabilidad por diagnóstico erróneo, puesto que al ser la medicina una ciencia incierta, son numerosas las dificultades que debe enfrentar un médico abocado a diagnosticar, máxime cuando los signos de que dispone son equívocos, la enfermedad no ha evolucionado todavía suficientemente y sobre todo, porque nadie está a cubierto de interpretar a veces equivocadamente los datos de que dispone (6). Debemos advertir, en este mismo sentido, que si bien el error de diagnóstico se erige en una de las causas originarias del deber de responder del profesional hacia al paciente, es de destacar que no todo error en el diagnóstico implicará culpa del médico, ya que no toda equivocación en la incurra el profesional al diagnosticar será objeto de reproche. Por el contrario, en forma previa a analizar la responsabilidad profesional por error en el diagnóstico, debemos indicar que existen en materia médica dos clases de errores con diferentes consecuencias uno del otro: a) Error excusable: es aquel en el que incurre el médico sin que de su parte haya culpabilidad alguna. b) Error inexcusable: es aquel en el que incurre el profesional en su actuación, que podría haberse evitado si el médico hubiera actuado diligentemente y no culpablemente como lo ha hecho. Esta distinción entre la excusación o no del error tiene su fundamento en la propia naturaleza de la obligación médica, que resulta ser en esencia una obligación de medios. Dentro de este análisis cabe incorporar al diagnóstico médico, ya que su emisión no puede ser considerada como una obligación de resultado asumida por el profesional: éste se compromete a emitirlo empleando toda su pericia y el apego a la lex artis para conseguirlo. Pero, no se puede soslayar que la inexactitud de la medicina provoca que muchas veces se arribe a un diagnóstico equivocado; no obstante, cuando ello ocurre se debe analizar previamente si ha existido culpabilidad o no del médico al momento de su emisión: si no la hubo, no habrá responsabilidad, y si aquella existió, el profesional deberá responder por ello (7). Es evidente, se nos ocurre, que revestirán el carácter de excusables todos aquellos errores en que incurra el médico durante su prestación, pero que hubieran exigido para su evitación una conducta heroica en el galeno. Por el contrario, en nuestro derecho y también en la gran © Thomson La Ley 2 mayoría de los ordenamientos jurídicos del derecho continental, resultará inexcusable —como veremos— aquél error de cierta gravedad, craso y objetivamente injustificable para el profesional que lo comete. Ello así, puesto que —como advertimos anteriormente— no todo error médico resulta ser generador de culpa: existen equivocaciones que resultan admisibles en determinados casos en los cuales el médico, pese a haber adoptado todos los cuidados exigidos por la naturaleza de la obligación no logra identificar el diagnóstico correcto y sobreviene el daño en el paciente. Algunos autores, estiman que es posible que el error de diagnóstico sea considerado excusable cuando el profesional de la medicina se encuentra frente a síntomas complejos en el paciente y ello cree en el galeno una duda razonable (8); ello, claro está, no podrá alegarse cuando la duda provenga del deficiente conocimiento de los medios científicos que posea el médico de dicha enfermedad: en palabras de Mosset Iturraspe, la culpa comienza donde terminan las discusiones científicas (9). La inexactitud de la ciencia médica y la falibilidad humana son razones suficientes para no imponer al profesional médico un deber de resultado en cuanto a la emisión del diagnóstico (10). Además, no debemos olvidar que en variadas ocasiones los temas médicos —como los de cualquier ciencia— constituyen materia de opinión, y están sujetos a conjeturas varias (11), por lo cual deben los magistrados ser muy cuidadosos al momento de analizar la responsabilidad que se le imputa a un médico por error en el diagnóstico, tal como lo referiremos seguidamente. Si a esto adicionamos que en gran cantidad de situaciones los síntomas que presenta el paciente son equívocos, resulta claro y evidente que no es un tema de fácil resolución el determinar la responsabilidad civil médica por un diagnóstico equivocado. El error médico generador de responsabilidad, es decir, el error inexcusable, se encuentra —como advertimos— íntimamente ligado a la idea de culpa; es frecuente que el profesional que incurre en la equivocación del diagnóstico lo haga por ausencia de conocimientos (impericia), ligereza (no haber examinado lo suficiente al enfermo), por no haber tomado los recaudos previos necesarios (vgr. estudios clínicos), etcétera. Por ello, para cuestionar la conducta médica ante un diagnóstico erróneo —como lo afirma Penneau, autor francés de calificada opinión—, no se debe sólo indagar si un médico prudente hubiera incurrido en el mismo error sino más bien en establecer qué medios habría empleado ese médico prudente para arribar a un diagnóstico acertado (12). Por nuestra parte, aún cuando compartimos la opinión del ilustre jurista galo, estimamos que un error alcanzará la categorización de inexcusable cuando el médico cometa un error que resulta ser objetivamente injustificable para un profesional de la categoría en la que se halla situado (vgr. especialista); en cambio, si el supuesto error es de apreciación subjetiva, por el carácter discutible u opinable del tema o materia, se juzgará que es excusable y, por lo tanto, que no generará responsabilidad (13). La calificación del error en cada situación, por cierto, siempre estará en manos del juez que juzga la conducta del profesional, ya que deberá evaluar frente al caso en concreto, verbigracia, y como paso previo a analizar la eventual culpabilidad profesional en el diagnóstico equivocado, si el médico ha agotado todos los medios que tenía a su alcance antes de diagnosticar y que recomendaba la ciencia médica, si ha basado el mismo en los resultados de la totalidad de los estudios y exámenes que el caso requería, etcétera. Nuestra jurisprudencia ha puesto de resalto en diferentes decisorios recientes estas cuestiones a la hora de analizar la responsabilidad del profesional del arte de curar: * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 18/11/2005 - D. C., O. C. c. Clínica Espora y otro – DJ, 2006-1-741, con nota de Horacio G. López Miró. "Corresponde responsabilizar en forma solidaria al médico tratante y al establecimiento asistencial por la extirpación de varios órganos del actor producida luego de haber sido dado de alta cuando aún presentaba un cuadro infeccioso pues, más allá de la posible incertidumbre inicial ante un cuadro no verificado, que podía ser compatible con el informe provisional del médico de guardia, una vez dispuesta la internación del actor era necesario agotar el diagnóstico y despejar toda duda, resultando negligente disponer la externación del paciente sin una clara remisión del cuadro que habría motivado su ingreso". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 01/11/2005 - F., S. c. Clínica Bazterrica y otros - La Ley Online. "Cabe condenar al centro de asistencia médica y a los médicos codemandados por haber incurrido en mala praxis, dado que dichos profesionales a través de un diagnóstico errado —embarazo detenido, huevo muerto y retenido— sometieron a la actora a un acto quirúrgico —raspado uterino— innecesario, lo cual surge evidente ante el nacimiento de un niño sano". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, 13/09/2005 - Fernández Leguiza, Roberto E. c. C. A., D. R. y otro - DJ, 2005-3-1104. "Cabe confirmar la sentencia que condenó a un médico de guardia al pago de los daños y perjuicios sufridos por un paciente, pues, si bien no puede desconocerse la complejidad de las lesiones que el accidentado padecía —en el caso, corte del nervio mediano—, aquél cometió un error en el diagnóstico, lo cual llevó a practicar un tratamiento inadecuado, máxime cuando no se encuentra acreditada la habilitación del profesional para el ejercicio de la medicina en el país". Como podemos apreciar, esta problemática del error de diagnóstico está íntimamente ligada a la cuestión de la culpa médica. Sin embargo, no existe una hipótesis de culpa especial para juzgar la conducta del profesional de la medicina, sino que, por el contrario, el facultativo se halla sometido a los mismos principios jurídicos que rigen la culpa en general (cfr. arts. 512, 902 y 909 CC). No obstante esta directiva, que resulta ser clara y © Thomson La Ley 3 contundente en la doctrina y en la jurisprudencia argentinas de los últimos años, existe una tendencia doctrinaria y jurisprudencial que pareciera poner en duda este principio frente a supuestos de errores médicos en el diagnóstico, ya que hay quienes piensan —siguiendo la línea de autores extranjeros (14)— que el profesional de la medicina deberá responder por una equivocación en el diagnóstico cuando el error tenga cierta entidad, o sea éste grosero, grave, patente o manifiesto. La gran mayoría de los autores nacionales (15), no dudan que el error grave genera responsabilidad, mientras que todos los demás errores excusan; lo importante es que para que sea reprochable, deba ser —como dijimos— objetivamente injustificable para un profesional de su clase. Por lo tanto, mayoritariamente se pregona que se analice la responsabilidad del médico frente al error de diagnóstico con criterio eminentemente restrictivo en su apreciación, quedando ésta limitada a los supuestos de errores crasos e injustificables. Lorenzetti, por su parte, expresa que establecer la gravedad o levedad del error nos reconduce al problema de la culpa y del contenido del deber prestatorio, por lo cual lo considera un criterio de poca utilidad práctica (16). La jurisprudencia argentina, por su parte, también parece transitar este sendero en gran mayoría, aunque con aisladas disidencias: * Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa, 19/02/2004 - R., H. E. - LLLitoral 2004-531. "No todo diagnóstico médico erróneo configura una conducta punible —en el caso, un médico consideró que era más apropiado efectuar un parto natural que una cesárea—, puesto que existen errores que no son producto de la impericia sino que hay una zona donde cubierta una cierta diligencia en función de los medios disponibles el error es una posibilidad aún para quien dispone de los conocimientos de la "lex artis" de su profesión" (Del voto del doctor Hang). * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 13/03/2002 - R., F. M. c. M., W. O. y otros - LA LEY 2002-E, 598. "En materia de responsabilidad médica, el principio es que la prueba corre por cuenta de quien imputa culpa al galeno, demostrando la existencia de negligencia manifiesta o errores graves de diagnóstico —en el caso, el médico había colocado mal un clavo en la cadera de la paciente durante la operación—, ello sin perjuicio del deber del médico de aportar los elementos necesarios que hagan a su descargo como fluye del art. 377 del Cód. Procesal, denominado "carga probatoria dinámica", que hace que quien se encuentre con aptitud y comodidad para prestar su ayuda a esclarecer la verdad, lo haga". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, 17/09/2001 - A., F. y otro c. G.C.B.A.- LA LEY, 2002-A, 634. "En materia de responsabilidad médica, el principio es que la prueba corre por cuenta de quien imputa culpa al galeno, debiendo demostrar la existencia de negligencia manifiesta o errores graves de diagnóstico, sin perjuicio del deber del médico de aportar los elementos necesarios que hagan a su descargo". Es dable decir, asimismo, que es obligación del médico emitir el diagnóstico, ya que cuando lo demora o lo posterga injustificadamente incumple con su obligación (17): ello ocurrirá, por ejemplo, cuando el paciente permanezca internado en un establecimiento asistencial por una cantidad considerable de horas sin que se le indique siquiera un diagnóstico provisional de su afección, o bien, cuando se haya retardado injustificadamente la emisión del diagnóstico a lo largo del tiempo si hubiese bastado —en el caso— la realización de un simple estudio para lograr detectar la afección del paciente, etcétera. En ambos supuestos, se advierte en la conducta del médico una omisión de empleo de los medios necesarios que estaban a su alcance para permitirle diagnosticar sin dificultad. Sin embargo, es importante mencionar que aun cuando el profesional del arte de curar tiene la obligación de emitir un diagnóstico, éste puede ser brindado en forma provisoria, puesto que es susceptible de ser modificado o cambiado durante el desarrollo progresivo del proceso al que antes hemos aludido, que comienza con el examen físico del paciente y que continúa con los estudios técnicos indicados por el médico. Ello así, ya que existen determinadas situaciones en las cuales los síntomas que presenta el paciente pueden ser coincidentes con dos posibles diagnósticos; en este caso, no puede obligarse al médico a acertar, debido a que —como bien lo refieren calificados juristas españoles (18) —, estamos en un terreno en el cual muchas veces la decisión a adoptar no pasa de un juicio conjetural y por tanto, hay ciertos errores que constituyen el riesgo inseparable de la profesión médica. Lo importante, advierte Penneau (19), es saber de qué medios disponen el facultativo y la ciencia médica para asegurar un diagnóstico exacto y, en el caso, si tales medios han sido empleados o no; y, en caso negativo, por qué no han sido empleados. La doctrina nacional y extranjera, a modo de enumeración meramente enunciativa, destaca que son indicios de error de diagnóstico inexcusable, los siguientes sucesos (20): - Si el diagnóstico es erróneo porque el médico no está actualizado o porque no hizo un estudio acabado del paciente. - Si el médico confunde la sintomatología. - Si diagnostica en forma precipitada y superficial, sin bases firmes que indiquen la causa de la patología. - Si en el proceso que implica la emisión del diagnóstico final, no investiga las probabilidades de error en que pudo haber incurrido al emitir un diagnóstico presunto y no corrige las equivocaciones. © Thomson La Ley 4 En cambio, se considera excusable el error en las siguientes situaciones: - Cuando los síntomas y signos al examen clínico de urgencia son equívocos, pudiendo responder a más de una causa. - Cuando los síntomas que presenta el paciente pueden inducir a confusión. - Cuando no se verifica sintomatología o los síntomas presentas variantes. Estimamos que, además de este pequeño esquema de situaciones que hemos expuesto, también constituirá una causa de excusación del error de diagnóstico cuando el profesional médico se encuentre frente a un caso dudoso, que revista el carácter de opinable para la ciencia médica por ser científicamente incierto (21). Respecto de ello, advierte con acierto Bueres que si se cuestiona la conducta del profesional por indagar acerca de nuevas orientaciones científicas y de aplicar nuevos tratamientos, se estaría obstaculizando el progreso de la medicina (22), que es precisamente lo que se pretende evitar; por el contrario, se debe propender al desarrollo de la ciencia médica que redundará en definitiva, en mayores y mejores servicios para la salud del paciente. Compartimos ampliamente este criterio, puesto que de no ser así y de existir por ello un posterior control judicial susceptible de reprochar la conducta del médico que aplicó alguna técnica moderna, puede provocar que los profesionales del arte de curar adopten una actitud conservadora —y por qué no defensiva— en cuanto a la aplicación de nuevos tratamientos, que terminaría por perjudicar al principal beneficiario del sistema de salud: el paciente. Como regla general y salvo contadas situaciones de excepción, toda opinión médica ha de estar —como lo advirtieron los tribunales franceses en forma inveterada y continuada— conforme a los conocimientos científicos vigentes en cada momento. No obstante, consideramos prudente, como ya lo ha manifestado oportunamente una autorizada doctrina (23), que cuando se encuentren divididas las opiniones científicas respecto de alguna cuestión médica, el juez no debe tomar partido por ninguna de las opiniones, y estar siempre a favor de la negativa en cuanto a la responsabilidad del médico que se pretende endilgar por haber basado un diagnóstico o indicado un tratamiento con apoyo en alguna de estas posturas controvertidas. En este mismo sentido, advierte también la doctrina argentina (24), siempre que nos encontremos ante una situación donde la ciencia médica resulta opinable, resulta muy difícil fijar contornos precisos para limitar qué es lo correcto y qué no lo es. Así también lo entiende la jurisprudencia: * Tribunal Supremo de España, sala 1a en lo Civil, 08/02/2006 - S., C. I. c. D. Ruben y otros, LA LEY 05/06/2006, 7, con nota de Marcelo López Mesa. "El médico, en su ejercicio profesional, es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente, poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces al caso a tratar, siempre y cuando sean generalmente aceptados por la ciencia médica que practica, en cuanto está comprometido por una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico o una terapéutica determinada que tiene como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del paciente". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 29/05/2002 - Alvariño Fernández, Mary Esther c. Sidi, Claudio David y otro, RCyS, 2002-442, con nota de Carlos A. Calvo Costa. "No incurre en un error objetivamente injustificable el médico ginecólogo tratante, que de acuerdo a las circunstancias del caso y estado de la paciente, adopta una conducta diagnóstica correcta entre las posibles y plurales a seguir, al existir en la materia varios criterios de actuación que tornan discutible u opinable la solución diagnóstica para detectar un tumor maligno". En el derecho comparado, los autores franceses se han volcado decididamente en favor de este criterio (25) que es el que nosotros pregonamos. En Italia, en cambio, a comienzos del siglo pasado la mayoría de los autores manifestaban su preocupación por considerar que el magistrado no se encontraba moralmente autorizado a juzgar la opinión de un médico cuando de un tema científico se tratase, dado que siendo un lego en la materia, su único fundamento estaría dado por un peritaje realizado por otro profesional de la medicina, que puede no compartir la opinión científica del médico enjuiciado; esto llevó a que durante mucho tiempo se resistiera en los foros itálicos el enjuiciamiento de los médicos por los errores en los diagnósticos. Recién hacia mediados del siglo XX, Bonasi Benucci (26) fue uno de los primeros juristas itálicos en admitir la responsabilidad del médico por equivocación en el diagnóstico, pero únicamente cuando el profesional había sido negligente en la averiguación de las causas que motivaron la enfermedad del paciente. En cuanto al momento en el cual debe valorarse el error médico, compartimos en un todo el pensamiento de Vázquez Ferreyra, quien afirma que no puede hacerse ese análisis enfocando la situación en un posterius, dado que el juez y los peritos deben retrotraerse en el tiempo al momento en que se encontraba el médico al diagnosticar; si bien los estudios posteriores (vgr. autopsias) pueden ser reveladores a ciencia cierta del mal que aquejaba al paciente, ello no debe ser revelador de culpa en el proceder médico. Si a posteriori, destaca el jurista rosarino, se establece que el diagnóstico elegido no era el más indicado, ello por sí solo no puede comprometer la responsabilidad del médico en la medida en que el camino elegido haya estado dentro de los aconsejados prima facie por la ciencia médica (27). En síntesis, entendemos haber sido determinantes al afirmar que el médico puede equivocarse al momento de diagnosticar, puesto que no puede imponérsele el deber de acertar el mal del paciente y más cuando ha © Thomson La Ley 5 empleado todos los medios que la ciencia médica ponía a su disposición. Aquello que será causal de responsabilidad del profesional médico, es el error inexcusable, es decir, el que está vinculado a una conducta negligente que lo ha conducido al mismo que, como dice la doctrina (28), ha sido revelador de una negligencia culpable y no ha brindado al médico razón alguna para errar. Asimismo, estimamos que los principios que hemos expuesto y que son invocados en materia de error de diagnóstico, también resultan de aplicación cuando la equivocación del médico reside en la elección del tratamiento indicado, puesto que —como lo hemos manifestado al comienzo del presente trabajo— éste no resulta ser más que una consecuencia del diagnóstico obtenido, y por lo tanto el análisis de la culpabilidad del médico debe efectuarse en ambas situaciones por igual (29). Existirán supuestos, sin embargo, en los cuales la responsabilidad del médico emanará por equivocación en el tratamiento aconsejado aún cuando el diagnóstico emitido haya sido el correcto. El profesional de la medicina debe conocer los efectos negativos para la salud del paciente vinculados al tratamiento aplicado (30), así como también debe adoptar las medidas oportunas (suspensión del tratamiento por efectos contrarios al esperado, de suscitarse éstos durante su desarrollo); en consecuencia, su errónea elección, así como un ineficaz seguimiento y control del tratamiento indicado —que implica la necesidad de que el médico siga de cerca el cuadro de evolución del paciente—, comprometerá la responsabilidad del profesional del arte de curar. Existen varios pronunciamientos judiciales recientes —nacionales y extranjeros— que se han expedido respecto a la responsabilidad médica originada en el error en el tratamiento indicado: * Tribunal Supremo de España, Sala 1ª. en lo Civil, 08/02/2006 - S., C. I. c. D. R. y otros, LA LEY 05/06/2006, 7, con nota de Marcelo López Mesa. "Cabe confirmar la resolución que condenó al médico demandado por las secuelas sufridas por un paciente en virtud del tratamiento médico farmacológico que le suministró de manera negligente —en el caso, no elaboró un control analítico para corregir la excesiva pérdida de sodio de quien presentaba un cuadro de hipertensión severa—, dado que dicho profesional a través de la impugnación realizada no logró desvirtuar el criterio de imputación de responsabilidad asignado en función de una acreditada falta de la deseable diligencia y atención que exigía el estado del paciente, causalmente vinculada al daño de incapacidad absoluta resultante". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L, 08/09/2004 - Pastrana, Alejandra L. y otros c. Obra Social del Personal Edificios de Renta y Horizontal - LA LEY 2005-A, 317. "Cabe atribuir responsabilidad al médico por los daños y perjuicios ocasionados al prescribir a una menor un medicamento no apto para su edad, en tanto no acreditó que los servicios hayan sido prestados en condiciones acordes con el nivel que hace presumir su título profesional habilitante y de acuerdo con las reglas de su ciencia". * Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Martín, sala I, 22/06/2004 - Felippi, Luis y otro c. Provincia de Buenos Aires y otros. RCyS, 2005-948. "Debe responsabilizarse a los tres hospitales que brindaron sucesivamente asistencia a un paciente fallecido, si el primero, pese a la corrección del diagnóstico —apendicitis aguda— y ante la imposibilidad de intervenirlo quirúrgicamente, omitió acompañarlo o al menos comunicar al hospital donde sí podía efectuarse dicha intervención, mientras que en el segundo se equivocó el diagnóstico, enviándoselo a su domicilio con un tratamiento que sólo ocultó su sintomatología y demoró la debida y urgente atención, derivándolo finalmente al tercer nosocomio, que si bien lo recibió en estado delicado, erró en la aplicación de antibiótico frente a la grave infección desatada". Finalmente, es de destacar que al igual que lo que ocurría en la etapa de diagnóstico, no podrá reprocharse la conducta del médico que opta por un tratamiento determinado cuando posteriormente se verifica que otro hubiera sido el más acorde, siempre que el que ha adoptado sea aceptado por la ciencia médica. Ello así, puesto que el médico cuenta en todo momento con una alta dosis de discrecionalidad técnica para optar por el tratamiento más conveniente para el paciente, entre los científicamente aceptados por la ciencia. Ello no puede dar lugar a reproche alguno del galeno, puesto que —como lo pone de manifiesto una calificada doctrina (31) — la función del facultativo no reside en la evaluación de una técnica desde el punto de vista del investigador científico; en su caso, por el contrario, el error se evidenciará únicamente al relacionar el método con su aplicación al caso en concreto. La conducta del médico, por el contrario, será susceptible de reproche y sujeta a un análisis judicial, en caso de que se haya apartado del método indicado por la ciencia por haber efectuado el médico modificaciones a aquél: en tal caso, estimamos, los riesgos en que incurrió el profesional al haberse apartado de los principios indicados por la ciencia, deben ser asumidos por él y no soportados por el paciente. III. El error en los exámenes de laboratorio En varias ocasiones, nos encontramos en presencia de situaciones en las cuales el error en el que ha incurrido el médico al diagnosticar o al tratar al paciente reconoce su origen en la inexactitud de los análisis de laboratorio o bioquímicos que el facultativo le había ordenado realizar a éste. Sin embargo, el error puede originarse en diferentes razones: en la interpretación misma del análisis, en los componentes, o instrumentos utilizados, en una equivocación de la identidad de los pacientes, o en un olvido del laboratorista (32). En razón de ello, y en forma previa a analizar la posibilidad de excusación o no de esta clase de error, estimamos que se debe efectuar un profundo análisis de cada caso en particular y estudiar si estamos en © Thomson La Ley 6 presencia de una obligación de medios o de fines. Según lo destaca Vázquez Ferreyra en su obra, aparece en la doctrina una opinión generalizada según la cual en este tipo de prácticas médicas, la regla es la obligación de resultado (33), con fuerte arraigo en el derecho español (34). Por nuestra parte, consideramos que debe manejarse esta cuestión con suma cautela y atendiendo —como dijimos— a cada caso en particular, a fin de posibilitar que no se adopten soluciones injustas en cuanto a la responsabilidad civil se refiere. Si bien es cierto que el examen de laboratorio se realiza para la obtención de un resultado determinado (el dato "x" sobre la salud del paciente), la frustración de su consecución no debe traer aparejada en forma automática la responsabilidad del laboratorista sin que se analice previamente el contexto en cual se produjo el error. Queda claro, a nuestro entender, que si en el estado actual de la ciencia el resultado esperado resulta seguro (es decir, no existe aleas alguno en la obtención del mismo), la responsabilidad del laboratorista por el error en el resultado del análisis será objetiva, puesto que habrá incumplido una obligación de fines. Por el contrario, si en la actualidad científica dichos exámenes no resultan del todo seguros (puesto que existe un amplio grado de aleatoriedad en la certeza de la obtención del resultado correcto), la obligación será de medios (35); queda claro, pues, que un error justificable en una época determinada (vgr. por no existir investigaciones profundas sobre una enfermedad, análisis precisos que detecten el mal o medios técnicos para conseguirlo), se convierte en inexcusable si con el avance la ciencia todas estas imprecisiones que crean la aleatoriedad del resultado desaparecen. En cambio, constituyen a nuestro criterio incumplimiento de obligaciones de resultado las siguientes situaciones en los cuales puedan verse involucrados los laboratoristas: - Si el error en el resultado del examen se origina por la deficiente conservación de los instrumentos y componentes utilizados para efectuar el análisis (vgr. si el material utilizado no estaba correctamente desinfectado, o se utilizaron reactivos de baja calidad). - Si se cambian los resultados de las muestras de los exámenes, equivocando las identidades de los pacientes, lo que puede conducir —a tenor de dichos resultados— a que se trate médicamente a una persona sana como si no lo estuviera, y que a quien estuviera realmente enfermo no se indique tratamiento alguno. La jurisprudencia argentina parece haber emprendido el sendero que nosotros pregonamos: * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 07/07/2003- Fischman Sánchez, Viviana M. c. Tecnología Integral Médica S.A. (TIM) y otro -LA LEY 2004-B, 199. "Si bien la obligación de los médicos respecto de análisis menores como son los de orina, materia fecal, extracción de muestras de sangre, es encuadrable dentro de las obligaciones de resultado, no pueden asimilarse en esta categoría los de alta complejidad y de posible inexactitud en los resultados diagnósticos —en el caso, se exime de responsabilidad al patólogo que diagnosticó que la actora padecía un "epondinoma" en lugar de un "tumor carcinoide" presacro, de significativa rareza por su ubicación anatómica— ni las situaciones que exigen para los estudios intervenciones invasivas y cruentas". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 14/03/2002 - Irabedra, Karina Mónica c. Pascuccelli, Héctor, JA, 2002-II-588. "Corresponde hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por una paciente contra el anatomopatólogo que le diagnóstico, por error, una grave enfermedad y un tratamiento altamente agresivo —en el caso, un tumor maligno recomendándole quimioterapia— sin haber realizado todos los estudios necesarios para confirmar el diagnóstico pues, de haberse efectuado aquellos análisis que el Cuerpo Médico Forense catalogó como imprescindibles —en el caso, estudio de inmunomarcación— se hubiera evitado que cometiera semejante error". * Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, 26/02/1999 - B., P. I. c. Rapaport, Mauricio y otro LA LEY, 1999-F, 22, con nota de Roberto A. Vázquez Ferreyra – DJ, 1999-2-842 - "La obligación de un médico que supone la emisión de un diagnóstico patológico común basado en el análisis de un tumor es una obligación de resultado". IV. Consideraciones finales Finalmente, queremos dejar aclarado a modo de colofón del presente aporte, que aun cuando se acredite la inexcusabilidad del error del profesional de la medicina en un diagnóstico o tratamiento equivocados, ello será simplemente revelador de culpa, pero no será suficiente para obligar al médico a reparar el daño ocasionado. Esto así, puesto que además de la inexcusabilidad del error del profesional, pesará en cabeza del paciente (o de quien reclame por ello si éste ha fallecido) la prueba de la relación causal adecuada entre el daño que ha sufrido y la equivocación culpable del galeno. No debemos olvidar que en virtud de esta teoría de la causalidad adecuada, para imponer a alguien la obligación de reparar el daño sufrido por otro, no basta que el hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que es preciso además que, en virtud de los juicios de probabilidad, resulte una causa adecuada para ello. La adecuación de la consecuencia a la causa se juzga en relación a la previsibilidad en © Thomson La Ley 7 abstracto; la cuestión a resolver consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo. Sólo en el primer caso el resultado se corresponde con la actuación que lo originó (es adecuado a ésta), está en relación causal con ella y fundamenta el deber de indemnizar. Es decir, hablamos de causalidad adecuada, cuando la causa produce normalmente la consecuencia. En rigor de verdad, tal como lo hemos expuesto en un anterior trabajo (36), para que la responsabilidad médica pueda configurarse, el paciente estará obligado a acreditar que el daño que padece —y cuya reparación reclama— es consecuencia de ese error inexcusable atribuible a la mala praxis del profesional; ello exige, en definitiva, como también lo sostiene una calificada doctrina (37), que el paciente se vea obligado a demostrar no sólo la culpa (evidenciada ante la equivocación inexcusable del médico) sino también la relación de causalidad adecuada entre ese error médico y el daño que ha padecido. Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) (1) LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1997, T. II, ps. 42 y 46. (2) PENNEAU, Jean, "La responsabilité médicale", Ed. Sirey, París, 1977, p. 72. En similar sentido, véase en el derecho italiano: D´ORSI, VINCENZO, "La responsabilità civile del professionista", Giuffrè, Milano, 1981, Cap. IX, ps. 169 y siguientes. (3) GONZALEZ MORAN, Luis, "La responsabilidad civil del médico", Bosch, Barcelona, 1990, p. 95. (4) VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2002, ps. 106 a 108, y en "Responsabilidad civil por error de diagnóstico médico", JA, 1992-II-740 y 741. (5) FERNANDEZ COSTALES, Javier, "Responsabilidad civil médica y hospitalaria", La Ley, Madrid, 1987. Afirma textualmente que los datos obtenidos por el médico deben ser coordinados y relacionados entre sí, "siendo también precisa su comparación y contraste con los diversos cuadros patológicos ya conocidos por la ciencia médica; es decir, se trata, en suma, una vez efectuadas las correspondientes valoraciones, de emitir un juicio" (p. 116). (6) GAMARRA, Jorge, "Responsabilidad civil médica", Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1989, T. 1, p. 67. (7) YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, "La responsabilidad civil del profesional liberal", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1998, p. 389. (8) MOSSET ITURRASPE, Jorge – LORENZETTI, Ricardo L., "Contratos médicos", Ed. La Rocca, Santa Fe, 1991, p. 138. ALBANESE, Susana, "Error de diagnóstico y su interpretación jurisprudencial", La Ley, 1992-E, 331. (9) MOSSET ITURRASPE, Jorge, "Frustración de una chance por error en el diagnóstico", La Ley, 1982-D, 479. (10) ATAZ LOPEZ, Joaquín, "Los médicos y la responsabilidad civil", Montecorvo, Madrid, 1985, p. 307; MEMETEAU, Gerard, "La responsabilitè civile médicale en droit comparé francais et québecois", Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Montreal, 1990, p. 44; DE MATTEIS, Raffaella, "La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile", Cedam, Padova, 1995, p. 158. (11) ATAZ LOPEZ, Joaquín, "Los médicos y la responsabilidad civil", ob. cit., p. 307. (12) PENNEAU, Jean, "La responsabilité médicale", ob. cit., p. 72. (13) En este sentido: "V Jornadas Rioplatenses de Derecho. Responsabilidad Profesional" (San Isidro, 1989), conclusión Nro. 10 de lege lata ("El Derecho Privado en la Argentina: conclusiones de congresos y jornadas de los últimos treinta años", ob. cit., p. 160); VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina", ob. cit., ps. 116 y ss.; BUERES, Alberto, J., "Responsabilidad civil de los médicos", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 3ra. edición renovada, 2006, p. 569. (14) PRINCIGALLI, Anna, "La responsabilità del medico", Ed. Jovene, Napoles, 1983, p. 142. La profesora italiana destaca que el patrón de cuestionamiento de la conducta profesional debe ser el de la culpa leve, por lo cual el médico no responde por errores que sean imputables en virtud de una culpa levísima. (15) LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., t. II, p. 51. TRIGO REPRESAS, Félix, "Error de diagnóstico y responsabilidad civil del médico", JA 1988-II-31. Afirma que "el error es culpable si se aplica al paciente el tratamiento de una enfermedad que no tenía, sin esforzarse el médico por descubrir de qué mal realmente se trataba, o se realiza un diagnóstico superficial o inexacto en presencia de síntomas clínicos totalmente contrarios y pese a la enérgica protesta del enfermo". © Thomson La Ley 8 ANDORNO, Luis O., "La responsabilidad médica", Zeus, Rosario, octubre-diciembre 1982, t. 29, p. 113. YUNGANO, Arturo – LOPEZ BOLADO, Jorge – POGGI, Víctor – BRUNO, Antonio, "Responsabilidad profesional de los médicos. Cuestiones civiles, penales, médico-legales, deontológicas", Ed. Universidad, Buenos Aires, 1982, p. 157. (16) LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., t. II, p. 51. (17) GAMARRA, JORGE, "Responsabilidad civil médica", ob. cit., t. 1, p. 76. (18) ATAZ LOPEZ, Joaquín, "Los médicos y la responsabilidad civil", ob. cit., ps. 307 y siguientes. LLAMAS POMBO, Eugenio, "La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos", Trivium, Madrid, 1988, p. 67. (19) PENNEAU, Jean, "La responsabilité médicale", ob. cit., ps. 72 y siguientes. (20) GAMARRA, Jorge, "Responsabilidad civil médica", ob. cit., T. 1, p. 78. LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., T. II, p. 54. (21) Este es el criterio adoptado también en el seno del "II Congreso Internacional de Derecho de Daños" (Buenos Aires, 1991), Comisión Nro. 2 "Responsabilidad de los profesionales", en donde –como despacho de lege lata- se ha concluido que: "11. Cuando se cuestione en un caso concreto la idoneidad de un tratamiento médico, y no exista un criterio uniforme, bastará con que una respetable minoría comparta tal criterio, a efectos de que el fracaso del tratamiento (per se) no genera responsabilidad profesional" ("El Derecho Privado en la Argentina: conclusiones de congresos y jornadas de los últimos treinta años", Universidad Notarial Argentina, Buenos Aires, 1991, p. 308). (22) BUERES, Alberto J., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., p. 565. Afirma, asimismo, que no incurre el facultativo que aplica un método antiguo, si el mismo es todavía conocido y defendible. (23) BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", Ed. Abeledo Perrot, 7ma. edición, Buenos Aires, 1992, nro. 1400, p. 461; BUERES, Alberto, J., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., p. 566; COLOMBO, Leonardo A., "Culpa aquiliana. Cuasidelitos", 3ra. edición, La Ley, Buenos Aires, 1965, p. 282. (24) BUERES, Alberto, J., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., p. 568. VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina", ob. cit., en donde textualmente destaca que "la operación valorativa de todos los antecedentes (por parte del médico) es la que presenta los mayores inconvenientes al momento de juzgar la conducta médica, pues como en definitiva se trata de un juicio incierto, la culpa profesional debe valorarse con sumo cuidado, y siempre teniendo en cuenta que no estamos frente a una operación matemática" (p. 107). (25) MAZEAUD, Henri y León – TUNC, André, "Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil, delictual y contractual", traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, Ed. EJEA, Buenos Aires, 1977, T. 1, Vol. 2, ps. 172 y siguientes. (26) BONASI BENUCCI, Eduardo, "La responsabilidad civil", trad. de Juan V. Fuentes Lojo y José Peré Raluy, Ed. Bosch, Barcelona, 1958, ps. 310 y siguientes. (27) VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina", ob. cit., p. 124, y en "Responsabilidad civil por error de diagnóstico médico", JA, 1992-II-747. Véase también: LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., T. II, quien afirma que "no puede juzgarse el error de diagnóstico con libros médicos de diez años antes o después del caso, o exigiendo recursos inalcanzables" (p. 54). (28) LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., T. II, ps. 51 y siguientes. (29) En contra: CNCiv., Sala C, 16/06/87, "Galluccio, Gorizia c. García, Félix y otros" JA, 1988-III-656 ("Dentro de la temática de la responsabilidad médica, en la que debe privar un criterio casuístico para el juzgamiento de la conducta profesional, corresponde distinguir entre los errores de diagnóstico y tratamiento y los que se verifican en la aplicación del tratamiento mismo"). (30) LOPEZ MESA, Marcelo J., "La responsabilidad del médico en un interesante fallo español", La Ley, ejemplar del 05/06/06. (31) LORENZETTI, Ricardo L., "Responsabilidad civil de los médicos", ob. cit., T. II, p. 49. (32) TAMAYO JARAMILLO, Javier, "Responsabilidad por medicamentos y exámenes de laboratorio", en Castaño de Restrepo, María Patricia (Dir.), "Responsabilidad Civil y patrimonial del Estado derivada de la administración y prestación de servicios de la salud", Ed. Temis, Bogotá, 2003, ps. 19 y siguientes. (33) VAZQUEZ FERREYRA, Roberto A., "Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina", ob. cit., p. 127. © Thomson La Ley 9 (34) JORDANO FRAGA, Francisco, "Aspectos problemáticos de la responsabilidad contractual del médico", ob. cit., p. 42; Fernández Costales, Javier, "Responsabilidad civil médica y hospitalaria", en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", Madrid, 1985, nro. 1, p. 82; LLAMAS POMBO, Eugenio, "La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos", ob. cit., p. 79. (35) LE TOURNEAU, Philippe – CADIET, Loïc, "Droit de la responsabilitè et des contrats", Dalloz, París, 2002-2003, nro. 3453. (36) CALVO COSTA, Carlos A., "Responsabilidad civil médica. Causalidad adecuada y daño: una sentencia justa", La Ley, 2006-D, 69. (37) PANTALEON PRIETO, Fernando, "Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación", en "Centenario del Código Civil (1889-1989"), Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, T. II, ps. 1561 y ss. Expresa textualmente que "el problema de la existencia o no del nexo de causalidad entre la conducta del posible responsable y el resultado dañoso —lo que los anglosajones llaman causation in fac.— no debe ser en modo alguno confundido con el problema, radicalmente distinto, de si el resultado dañoso, causalmente ligado a la conducta en cuestión, puede o no ser puesto a cargo de aquella conducta como obra de su autor, esto es, si el resultado dañoso es o no objetivamente imputable a la conducta del demandado –causation in law". Véase también en este sentido: DIAZ - REGAÑON GARCIA - ALCALA, Calixto, "El régimen de la prueba en la responsabilidad civil médica. Hechos y derecho", Aranzadi, Pamplona, 1996, nota n° 380, p. 255. Destaca que la confusión es fruto de la presunción de hecho, sin saber con exactitud si el hecho presumido viene definido por la culpa, por el nexo causal o por ambos extremos a la vez. © Thomson La Ley 10