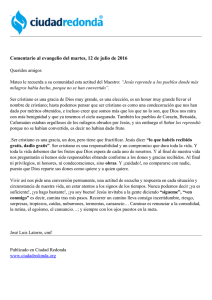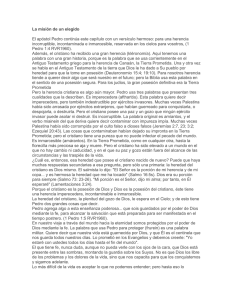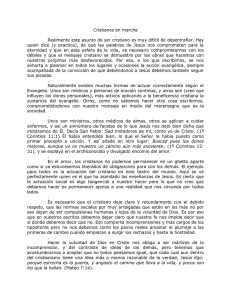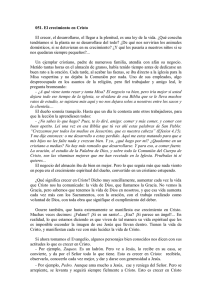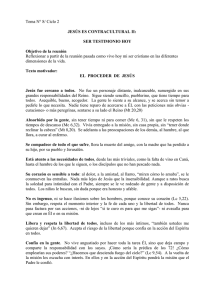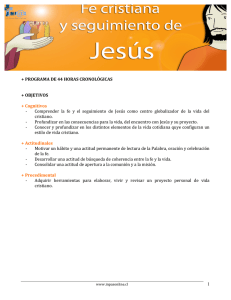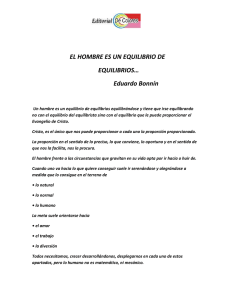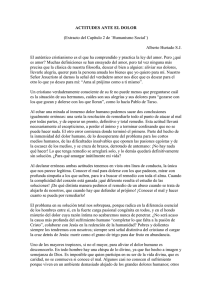LA MUERTE
Parte de una meditación en un retiro
sobre el significado cristiano de la muerte
Beato Alberto Hurtado S.J.
La vida del hombre oscila entre dos polos. La adoración de Dios o la adoración de su
“yo”; el servicio de Dios o la lucha contra Dios. Para apreciar los verdaderos valores en
juego en esta contienda, nada más útil que meditar en la muerte, lo que no quiere decir
contemplación terrorífica, sino por el contrario, visión de aliento y esperanza. Hay dos
maneras de mirar la muerte: una puramente humana y otra cristiana.
El concepto humano considera la muerte como el gran derrumbe, el fin de todo. Es un
concepto impregnado de tristeza. Desde los primeros tiempos el hombre ha sentido
pavor ante la muerte. Nadie la conoce por experiencia propia y de los que han pasado
por ella ni uno ha vuelto a decirnos lo que es: Ha entrado en un eterno silencio.
La muerte va ordinariamente precedida de una dolorosa enfermedad, acompañada de
una impotencia creciente, que llega a ser total. Los que rodean al moribundo
contemplan, en completa pasividad, cómo ese ser querido es arrastrado al inevitable
abismo. Cuando queremos seguirlo con la mirada nos parece que la nada lo hubiera
devorado.
Cuando vivimos no parecemos tan solos frente a Dios. Hay otros seres que, aunque
débiles, nos ofrecen refugio para escondernos pero en el momento de la muerte no
queda ya donde ocultarse: el alma es arrancada y arrojada a la llanura infinita donde no
quedan más que ella y su Dios.
El concepto cristiano de la muerte es inmensamente más rico y consolador: la muerte
para el cristiano es el momento de hallar a Dios, a Dios a quien ha buscado durante toda
su vida. La muerte para el cristiano es el encuentro del Hijo con el Padre; es la
inteligencia que halla la suprema verdad, es la inteligencia que se apodera del sumo
Bien. La muerte no es muerte.
Lo veremos a Él cara a cara, a Él nuestro Dios que hoy está escondido. Veremos a su
Madre, nuestra dulce Madre, la Virgen María. Veremos a sus santos, sus amigos que
serán también nuestros amigos; hallaremos nuestros padres y parientes, y aquellos seres
cuya partida nos precedió. En la vida terrestre no pudimos penetrar en lo íntimo de sus
corazones, pero en la Gloria nos veremos sin oscuridades ni incomprensiones. Muchos
se preguntan si en la otra vida conoceremos a los seres queridos. Conociendo la manera
de obrar de Dios ¿no sería una burla extraña en su proceder la de poner en nuestros
corazones un amor inmenso, ardiente hacia seres que para nosotros son más que
nosotros mismos, si ese amor estuviese llamado a desaparecer con la muerte? Todo lo
nuestro nos acompañará en el más allá. Dios no rompe los vínculos que ha creado. Pero,
por encima de todo, el gran don del cielo es estar presentes ante Dios. ¡Qué más puedo
necesitar!
¿Cuál será la sorpresa y la alegría del cristiano al terminar su vida terrena y ver que su
prueba ha terminado? Los dolores pasaron, y ha llegado aquello por lo cual luchó y se
sacrificó. Algunos años difíciles ¡Pero qué cortos fueron! En esta vida tendremos
dolores, pero los dolores no son sólo castigo, como tampoco morir es sólo castigo. Es
bello poder sufrir por Cristo. Él sufrió primero por nosotros. Bajó del Cielo a la tierra a
buscar lo único que en el Cielo no encontraba: el dolor y lo tomó sin medida por amor
al hombre. Lo tomó en su alma, lo tomó en su imaginación, en su corazón, en su cuerpo
y en su espíritu, porque “me amó a mí, también a mí, y se entregó a la muerte por mí”
(Gal 2,20). Después de Él, María, su Madre y mi Madre, es Reina del Cielo porque amó
y sufrió.
La vida ha sido dada al hombre para cooperar con Dios, para realizar su plan, la muerte
es el complemento de esa colaboración pues es la entrega de todos nuestros poderes en
manos del Creador. Que cada día sea como la preparación de mi muerte entregándome
minuto a minuto a la obra de cooperación que Dios me pide, cumpliendo mi misión, la
que Dios espera de mí, la que no puedo hacer sino yo.
La muerte es la gran consejera del hombre. Ella nos muestra lo esencial de la vida,
como el árbol en el invierno, una vez despojado de sus hojas, muestra el tronco. Cada
día vamos muriendo, como las aguas van acercándose, minuto a minuto, al mar que las
ha de recibir. Que nuestra muerte cotidiana sea la que ilumine nuestras grandes
determinaciones: a su luz, qué claras aparecerán las resoluciones que hemos de tomar,
los sacrificios que hemos de aceptar, la perfección que hemos de abrazar.
El gran estímulo para la vida y para luchar en ella, es la muerte: motivo poderoso para
darme a Dios por Dios. Y mientras algunos nada emprenden por temor a la muerte, el
cristiano se apresura a trabajar porque su tiempo es breve, porque falta tan poco para
presentarse a Aquel que se lo dio todo, a Aquel a quién él ama más que a sí mismo.
¡Apúrate alma, haz algo grande y bello que pronto has de morir! ¡Hazlo hoy, y no
mañana, que hoy puede venir Él a tomar tu alma! Si comprendemos así la muerte,
entenderemos perfectamente que, para el cristiano, su meditación no le inspira temor,
antes al contrario, alegría, la única auténtica alegría.
Para los que tienen fe cada cosa que ven les habla del otro mundo, las bellezas de la
naturaleza, el sol, la luna, todo es como figura que nos da testimonio de la invisible
belleza de Dios. Todo lo que vemos está destinado a florecer un día y está destinado a
ser Gloria inmortal.