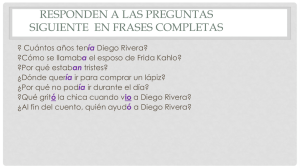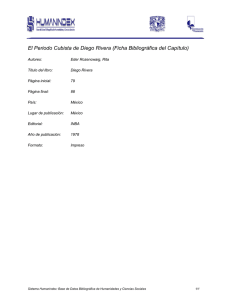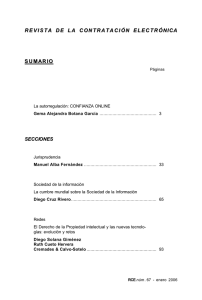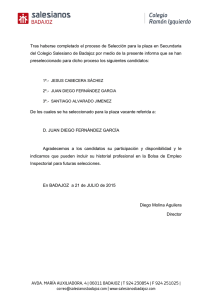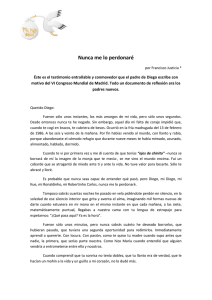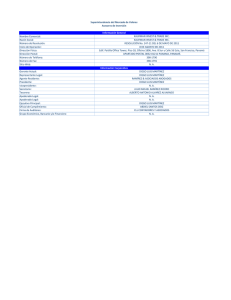14 Navego hacia México a donde, como periodista, he sido invitado
Anuncio

14 Navego hacia México a donde, como periodista, he sido invitado a acompañar una excursión oficial promovida con el objeto de mostrar a un grupo de industriales cubanos ciertos aspectos del renuevo económico del país, después de catorce años de una revolución que parece terminada (?) después de haber logrado (?) sus propósitos. Para mí, es la gran emoción del primer viaje. Y de un primer viaje, además, que viene a dar enorme relieve a mis cavilaciones suspensas entre Montparnasse y el Anáhuac. Allá, lo universal y necesario: la evolución de la las formas, de los modos de mirar y de entender, y también de escuchar y de entender por los oídos, y también de leer y descubrir con los ojos del entendimiento; aquí, a esta ciudad de la Veracruz, a la que el buque que me lleva se va aproximando, una realidad contingente, mía y de todos los que nos hallamos del lado de acá del Océano, una problemática de formas, de sonidos, de textos, que nos conciernen a todos por igual. Hay que dar cuerpo, definir texturas, analizar las luces de un mundo que hala de nosotros, aunque nuestras mentes estén puestas en otra parte. México nos crea un problema de conciencia –tan política como estética –que jamás habrán de conocer quienes, en La Rotonde en Le Dôme, discuten, se interrogan, crean, en función de Europa. A pesar de todo, no me sentía desvinculado del mal llamado “viejo continente”: mis orígenes, nuestras esencias hispánicas, la herencia de una cultura coherente como ninguna, me ataban a ese mundo. Pero, frente a mi ánimo poblado de interrogaciones, se alzaban ya las primeras casas de la Veracruz –y recordaba el verso de Apollinaire que aludía a sus gens de mauvaise mine–, donde una, pintada de color sangre de toro, ostentaba este letrero dotado, para nosotros, de un formidable potencial revolucionario: SINDICATO DE INQUILINOS. (Detrás quedaba el Castillo de San Juan de Ulúa pintado, con otro nombre, por don Ramón del Valle Inclán, en las páginas de su Tirano Banderas)… La Veracruz era entonces una ciudad polvorienta y descuidada que conservaba, en las esquinas, en las paredes, en las columnas, las huellas de una revolución que se había rubricado en el impacto de sus balas. Sin embargo, se servían magníficos mint-juleps en los portales del viejo Hotel Diligencias que todavía guardaba, en sus habitaciones de enormes camas cubiertas de mosquiteros, un no sé qué de empaque a lo Maximiliano. Fuimos a presentar nuestros respetos a mi general Arnulfo Gómez, entonces gobernador militar del Estado, sin imaginarnos que en su estampa de militar alemán de bigote entesado al hierro saludábamos a un próximo fusilado que, pocos meses después, conocería en persona propia, el paredón de las ejecuciones… Al día siguiente, los volcanes nos vinieron al encuentro. Después de un tránsito por las Tierras Calientes ascendimos a las cumbres de Maltrata descubriendo, al cabo, la “región más transparente” de la que habló Cortés, con las personas –que personas son y no montañas– del Popocatépetl y de la Iztaccihuatl, su mujer dormida. Levantado desde antes del amanecer, veía pasar, en la obscuridad de la noche en término, a las indias arrebozadas en sus rebozos de bolillos, que ofrecían cosas –para mí extraordinarias –en cestas alzadas hacia las ventanillas del vagón: higos chumbos, tunas peladas, vasijas de pulque curado, tacos de gusanos de maguey, bastones, sarapes, tejidos. El amanecer me ofreció las pirámides de San Juan de Teotihuacán; poco después, la visión del riente cementerio de Tepeyac (“aquí quiero que me entierren” –dije a un escritor mexicano que me acompañaba…) y finalmente, la revelación de México –de un México muy distinto del que ahora conocen quienes visitan la inmensa ciudad moderna. El México que conocí en 1926 llevaba en sí, todavía, las huellas de la revolución –de una revolución que aún no había terminado, como lo veríamos después. Bajo la luz resplandeciente del Anáhuac era una ciudad gris, de casas muy descuidadas por sus propietarios, donde sólo las arterias centrales comenzaban a tener un pálpito anunciador del portentoso desarrollo futuro. Por lo pronto, a las diez de la noche las calles quedaban desiertas. Donde hoy se encuentra el permanente comercio folklórico que ofrece sus objetos, telas, pinturas, junto a la Alameda, hirviente de transeúntes, quedaba la acera en soledad desde muy temprano. Se hablaba del peligro de concurrir a bares nocturnos donde el disparo de pistola era suceso cotidiano. Se hablaba de una barrio llamado “de la bolsa o la vida” donde la existencia humana no tenía el menor precio; también de otro, el de Guatimozín donde centenares de mujeres –muchas, desnudas en plena calle – se exhibían a todas horas del día y de la noche. Los enemigos de la revolución nos hablaban de México como de un país sometido a la ley de la pistola, con bombas puestas en las iglesias, donde la ejecución cotidiana era suceso que ni siquiera se consignaba en los diarios por harto habitual. Lo cierto es que, sin hacer caso de ciertas advertencias, me di a visitar, solo y sin armas, los famosos barrios malditos –a menudo extraviado y sin saber muy bien dónde quedaba mi hotel– sin que jamás me ocurriera un percance enojoso, aun en el caso de entrar en tabernas de mala muerte, de las adornadas con flecos de papeles de colores, en busca del sabor de la tequila acompañada de limón y sal. Conocí las pulquerías clásicas –hoy desaparecidas– de Los changos vaciladores, Los triunfos de la Venus de Milo, Mi oficina, Los hombres sabios sin estudio, La tapatía, La india bonita, El Tecolote, Las mulas de Don Cristóbal (graciosa alusión a la asociación católica de los Caballeros de Colón) y Los recuerdos del porvenir que desempeñaría un papel simbólico en mi novela Los pasos perdidos. Me pintaban esos lugares como unos antros, unos coupe-gorges donde los parroquianos orinaban contra las paredes –lo cual sí era cierto. No niego que al verme entrar se me mirara con alguna extrañeza. Pero al saberse que no era gringo ni gachupín, se me convidaba a participar de conversaciones muy semejantes a las que hallaría luego Malcolm Lowry en El Farolito de Parián, con invitaciones a echarme al cogote una catrina “del almendras” o del “de mango” o ”de fresa”, en vistas de que vacilaba ante el bravo sabor del pulque puro. Con sus mañanas suntuosas de luz, de resplandor, de transparencia, viví días de muy profunda huella entre el Museo Nacional y el Zócalo – huelga decir que me escapaba del hotel al alba, para no asistir a los “actos oficiales” que esperaban a nuestra delegación– en espera de la tarde en que toqué a la puerta de la casa de Diego Rivera, situada entonces en la Calle de Mixcales Nº 12, en un caserón cuya escalera servía de asiento a mujeres del barrio que allí, de pechos desnudos, amamantaban a sus críos. Mixcalco 12. Todavía evoca esa dirección, para mí, los conflictos interiores que habría de suscitar. Ansioso de verme cuanto antes en el ámbito de Montparnasse, había ido a dar a la casa de Diego Rivera en los días en que, con su obra, con su palabra increíblemente imaginativa, reaccionaba de modo constante y tenaz contra el espíritu de Montparnasse. (Conocería yo esa crisis, años más tarde, cuando, por reaccionar contra el ámbito del Café des Deux Magots, me volvería hacia América con un ánimo capaz de justificar sus mayores debilidades…). Abrióse la puerta y apareció Lupe Marín, cuya belleza de entonces alabaría Ehrenburgh en sus memorias, hablándome de Diego antes de que Diego llegara. Me enseñó la casa. Y para mí resultó nueva, maravillosa, una casa amueblada, adornada, aderezada, con objetos y cosas que eran de la artesanía y del folklore mexicano. Todo aquello que se hizo, desde entonces, de abalorio barato en manos del turista –todo lo que aún no había nacido en la flaca categoría del mexicancurios –era insólito, inédito, en la casa de Diego, casa que, con el tiempo, crearía un estilo, del mismo modo que las casas de Pablo Neruda, decoradas con su sensibilidad de poeta, han creado un estilo de la decoración en Chile –del mismo modo, también, que el estilo surrealista de los primeros tiempos, ha creado una estética, un estilo de la decoración en Francia. Por lo pronto, me hallaba por vez primera ante las jícaras de Mochoacán, los sarapes de Oaxaca o de Saltillo, los cofres de Olinalá, los bastones de Apizaco, y todo aquello que el viajero norteamericano adoptaría, en años sucesivos, como “souvenirs” de poca monta y mucha difusión. Pero ahí estaba también los muertos y calaveras de días de fieles difuntos, los Judas rescatados de las quemas tradicionales, los suntuosos, alquímicos, candeleros de Puebla, que me dejaban absorto. Cuando muy pocos valorizaban todavía aquellos frutos de la industria popular mexicana, en sus objetos, tallas rústicas, cestería, figuras de barro, tejidos, muebles de exquisita prestancia aldeana, en la casa de Diego todo aquello se ubicaba, funcionaba, hablaba, como cosas de una morada legítimamente organizada… No tuvo Lupe que decirme que Diego llegaba. Sentí sus pasos en la escalera, escandidos por golpes de bastón en los peldaños. Nos saludamos como gente que se conociera de mucho tiempo atrás. Empezó, enseguida, a mostrarme dibujos guardados en cartapacios, pasándolos con lentitud, como quien muestra obras a un aficionado de entendimiento moroso. Viendo que uno de ellos me agradaba sobremanera –era un paisaje de cercanías del Cementerio de Tepeyac –me hizo inmediatamente obsequio de él. Al día siguiente fui a reunirme con él en uno de los patios de la Secretaría de Educación, donde comenzaba a pintar los frescos de “los trabajos” que habrían de armonizarse con “las fiestas” –los holgorios, las celebraciones, incluso mortuorias– del otro patio. Diego trabajaba en lo alto de sus andamios, con el torso desnudo sobre un pantalón de mecánico de los que entonces llamaban en México “monos azules” –el over-all norteamericano. De rato en rato sacaba del bolsillo un chile verde que mordía como un caramelo, llevando su jornada de labor, sin interrupción al mediodía, desde la hora del amanecer. Me imagino que había empezado a trabajar con la técnica de los fresquistas italianos del pre-renacimiento, usando de sus procedimientos en la preparación de las paredes. Pero esto, lejos de serle favorable, dando lugar a resultados mediocres que mucho se debían acaso al clima contrastado de México en su considerable altitud, lo había arrumbado, en cambio hacia un sistema más personal, más ajustado al medio climático, que iba cobrando cuerpo a partir de una corta serie de frescos un tanto malogrados. Los primeros resultaban ásperos en el color, terrosos, como voluntariamente rayados en sus zonas que hubiesen debido parecer luminosas; los segundos, en cambio –si bien recuerdo, un poco después del fresco de “la salida de la mina”– se iban haciendo cada vez más elocuentes en sus zonas de luz y de sombras, más afirmados en sus volúmenes, llegándose después en el Patio de las Fiestas, a las elásticas composiciones que Diego desarrollaría, ampliaría, diversificaría, hasta su muerte, alcanzando, en los frescos del Palacio Presidencial, la claridad de los Códigos de la Conquista con una transparencia –transparencia de la “región más transparente”– que rebasaría las limitaciones tradicionales de la pintura al fresco. Dicen que los agraristas somos Una tanda de ladrones Porque no queremos ser Los bueyes de los patrones. cantaban unos mariachis en la casa de Diego Rivera, la tarde en que hubo, allí, una pequeña fiesta. Volvía a encontrarme, en compás de agrariano, con las figuras de Felipe Carrillo Puerto, de Emiliano Zapata, y de otros revolucionarios mexicanos cuyos nombres se estampaban en las primeras planas de los diarios de mi adolescencia. Diego, en las noches, cumplida la tarea que se había impuesto para la jornada, me llevaba a caminar por las calles de México. Cenábamos en la taberna de Los Monotes, frente al Teatro Fábregas, cuyas paredes habían sido decoradas por José Clemente Orozco con unas figuras de prostitutas y gente de mal vivir que mucho debían todavía a Toulouse Lautrec. Diego me hablaba de su horror a París. “Hay noches que tengo una terrible pesadilla” –decía. “Sueño que me encuentro todavía en mi estudio de la Rue de Rennes. Me bañan sudores fríos, me agito, doy de puñetazos a las paredes, hasta que acabo de por despertarme con una indecible sensación de angustia”. La verdad es que el pintor no había de tener mayores quejas de París. Apollinaire le había dado su espaldarazo desde el principio. Había sido amigo de Picasso, de Modigliani, de tantos otros que nos enumera Ehrenburgh en sus memorias; sus pinturas cubistas, conservadas por Leoncio Rozenberg, eran excelentes. Además –las he visto muchas veces– no eran cubistas en el sentido estricto de la palabra. Había mucho, en ellas, de evocación mexicana, con detalles que recordaban las artes populares de México. Así, en un cuadro de enormes proporciones, había transcrito, a modo de complemento de una composición, ciertos motivos que le venían de los cofres de Olinalá y de las jícaras de Michoacán. Desde sus tiempos de París, Diego Rivera se presentía a sí mismo. Sus cuadros de la época cubista anhelaban una escala mayor. Buscaba algo más –algo que la revolución de su país le daría en paredes– después de la pintura de caballete. Por lo demás, era afecto a hablar de los pintores de París, pero, salvo en lo que refería a Picasso, Gris, Braque, Modigliani, Matisse –a los verdaderos grandes, en suma– se mostraba sumamente cáustico. Marcoussis, Delaunay, Metzinger, le parecían sencillamente “malos”. Detestaba a los “marchands” que, en París, no le habían sido adversos, sin embargo. Su pasión mexicana era de una contagiosa intensidad. Todo le era significativo, mágico, maravilloso, en la ciudad de calles desiertas, dramáticamente desiertas, en las noches de una revolución que aún no había apagado sus fuegos –como se vería un año después. Y, dentro del clima real-prodigioso que sabía crear con su presencia, estaba su imaginación verbal, que se traducía en discursos y demostraciones llevados en voz sorda e inspirada. Diego, al parecer, sabía de todo: de astronomía, de cosmografía, de etnografía, de historia antigua, de civilizaciones precolombinas, de ciencias, de religiones, de cuanto pudiera imaginarse. Planteaba una cuestión relacionada con la posible población de América por los Atlantes, desarrollaba una teoría sobre las relaciones entre chinos y mexicanos antes de nuestra era, explicaba los artículos de un código azteca anterior al de Hammurabi, hablaba de los gigantes de Tiahuanaco, de las caídas de la luna sobre la tierra, de la teoría del flotamiento de los continentes, de los portentos de la farmacopea indígena, de las glándulas atrofiadas del cuerpo humano, con la misma intrepidez, con un tono pausado, medido, sin acaloramientos, sin alterar la tonalidad de una emisión salida de su enorme cabeza. Todo era inventado, imaginado, creado, en el momento. Y cuando una teoría resultaba, en verdad, demasiado inadmisible para su auditorio, Diego Rivera, dándose cuenta de que había rebasado las fronteras de toda credibilidad, advertía, sentencioso, “Esto ha sido demostrado (o estudiado) por una comisión de sabios alemanes”. Ante una comisión de sabios alemanes era imposible abrigar dudas. Y el discurso proseguía: espeluznante o asombroso, desconcertante o acaso creador de realidades posibles, según la materia tratada. Por lo demás, se había jactado, en París, de matar a los insectos que se atrevían a chuparle la sangre: después de probarla caían envenenados. En nuestras cenas, tragaba pomos enteros de los chiles más bravos que pudieran conseguirse. Era truculento en todo, aunque con una inteligencia, una agudeza, que matizaba su truculencia de ironía –ironía hacia los demás, ironía hacia sí mismo. Un día lo vi pintando un fresco, en uno de los patios de la Secretaría de Educación, con una tremebunda pistola colgada del cinturón. –“Y… ¿para qué usa usted eso?” –le pregunté. –“Es para orientar la crítica” –me respondió. Y la verdad es que Diego Rivera, hoy gloria nacional de México, edificador de la extraordinaria construcción que, en el Pedregal de San Ángel, le sirvió de última y suntuosa morada, era muy combatido en su país por aquel entonces. Raro era el día en que sus frescos no amanecieron dañados, lacerados, manchados, por quienes se ensañaban contra una pintura que se inspiraba en las más auténticas esencias populares de México. Cabe señalar aquí también que en la América de mi adolescencia no sólo las tendencias del arte nuevo parecían subversivas –ya lo dije– a quienes velaban por el “orden establecido”, sino que también era visto con malos ojos eso de pintar indios o de pintar negros, o de ocuparse de folklore indígena o de tradiciones originarias del África. Había quien negara el valor de las aportaciones negras de la cultura cubana. En cuanto a México, las fuerzas reaccionarias combatían violentamente aquella pintura conquistadora de espacios que se adueñaba de las paredes de los edificios públicos –más irritante que nunca cuando se trataba de José Clemente Orozco. De ahí que el aspecto beligerante del muralismo mexicano fuese tan atrayente como desconcertante para quien, como yo, ansiaba conocer también o que de modo muy apacible, resguardado y seguro, se exponía en las galerías de los marchands de la Rue de La Boétie.