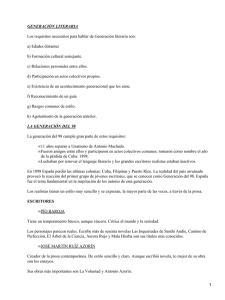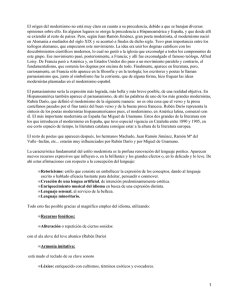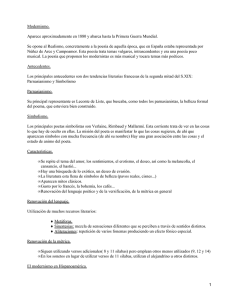EL MODERNISMO El modernismo es un movimiento sincrético, es
Anuncio

EL MODERNISMO El modernismo es un movimiento sincrético, es decir, que trata de conciliar influencias diferentes. El modernismo combina los aportes del parnasianismo, simbolismo, impresionismo, decadentismo, esteticismo y misticismo. Este movimiento surgió en Hispanoamérica hacia 1885, se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, un culturalismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica literaria. Supuso una actitud vital tanto en España como en Hispanoamérica, y constituyó una relación en contra de los patrones del sistema burgués. Existen dos posturas fundamentales para interpretar el modernismo: -La más restrictiva lo considera un movimiento literario bien definido que se desarrolló entre 1887 y 1915. -La más amplia considera que el modernismo no es sólo un movimiento literario sino toda una época y la actitud que le sirvió de base. CARACTERÍSTICAS DEL MODERNISMO: 1. El rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio, como es la búsqueda de lugares exóticos y lejanos donde poder evadirse, puesto que es obvio que no le gusta la sociedad vulgar que le rodea. Esa búsqueda se realiza por diversas vías: en primer lugar, esta la introspección, la búsqueda de los estratos más profundos de la conciencia. Es un camino que siguen muchos de nuestros modernistas. Por ejemplo, Antonio Machado en uno de los poemas de “Galerías” nos habla de las galerías del alma que no son otras que las de su propia alma, pues con ellas alude a sus recuerdos, a su infancia. Galerías del alma... ¡El alma niña! Su clara luz risueña; y la pequeña historia, y la alegría de la vida nueva... Hay autores como Valle-Inclán que se inmiscuyen en un territorio mítico que sienten cercano, como podía ser Galicia y su pasado de leyenda. En muchas de sus obras más representativas el temario de Valle-Inclán arranca de la tierra de su nacimiento. Así ocurre en su novela Sonata de Otoño que se considera todo un monumento del modernismo. Otros, como Rubén Darío, sentirán fascinación por el París versallesco, o buscan las respuestas a su identidad rastreando en las culturas precolombinas y sus personajes más emblemáticos. De ahí el tema del indigenismo en sus obras, donde cobran vida personajes como Caupolican: «¡El Toqui, el Toqui!» clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo: «Basta», e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. 2. Una actitud aristocratizante y cierto **preciosismo** en el estilo. Así, Rubén Darío en su obra Prosas profanas, publicada en 1896, muestra el aristocratismo que propugnaba el arte modernista. Nos muestra un mundo lleno de artificiosidad, un mundo precioso y galante: Era un aire suave de pausados giros; el hada Harmonía, ritmaba sus vuelos, e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos y los violoncelos. 3. La búsqueda de la perfección formal, de inspiración parnasiana. Los parnasianos cuidaban mucho la forma. Si los románticos demostraron una preocupación por los sentimientos, los parnasianos lo hicieron por la belleza. De hecho, el lema del parnasianismo era: el arte por el arte, arte visto como forma y no como contenido. Arte que no estuviese comprometido con la realidad social. Siguiéndole, se instaura el culto a la perfección formal, el ideal de una poesía serena y equilibrada, el gusto por las líneas puras y “escultóricas”. Todo esto se observa perfectamente en el fragmento anterior. 4. Preferencia por el simbolismo para condensar en una figura o palabra lo inexplicable. Entre los símbolos preferidos está el color azul que representa lo celeste y el ensueño. Azul… precisamente es el título del primer gran libro publicado por Rubén Darío, posiblemente inspirado en el comentario hecho por un autor francés, Víctor Hugo, al que admiraba profundamente: “L'Art c'est l'azur” (El arte es azul). Otro de los símbolos preferidos es el cisne que simboliza al poeta, la elegancia, la gracia y el misterio. He aquí un fragmento del poema Blasón de Rubén Darío: El olímpico cisne de nieve Con el ágata rosa del pico Lustra el ala eucarística y breve Que abre al sol como un casto abanico. En la obra de Antonio Machado también destacan los valores simbolistas. Motivos temáticos tan característicos de Machado como la tarde, el agua, la noria constituyen símbolos de realidades profundas, de obsesiones íntimas ; el agua, por ejemplo, es símbolo de vida cuando brota, símbolo de la fugacidad cuando corre, también el agua puede simbolizar la muerte como en este verso tan próximo a Manrique de su obra “Soledades. Galerías. Otros Poemas”: Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría. (Yo pensaba: ¡el alma mía! ) 5. La búsqueda de la belleza a través de imágenes muy plásticas y acercamiento a las artes, de una adjetivación con predominio del color. Son riquísimos los efectos plásticos que se consiguen en ambas direcciones: desde lo más brillante (amor lleno de púrpura y oros) hasta lo tenuemente matizado (diosa blanca, rosa y rubia hermana) como se puede observar en estos dos ejemplos sacados del poema divagación de Rubén Darío de su obra Prosas Profanas. 6. Abundantes recursos fónicos que responden al ideal de musicalidad. Así, encontramos los simbolismos fonéticos (las trompas guerreras resuenan), la armonía imitativa (está mudo el teclado de su clave sonoro). Destaca el uso de aliteraciones como la que encontramos en el poema Era un aire suave de Rubén Darío: bajo el ala aleve del leve abanico La preeminencia de lo sensorial se manifiesta en el copioso empleo de sinestesias, clara influencia del simbolismo: furias escarlatas y rojos destinos, verso azul, esperanza olorosa, risa de oro, sones alados , blanco horror, sol sonoro. Cabe destacar, en este sentido, las palabras de José Martí, precursor del modernismo hispanoamericano: “Entre los colores y los sonidos hay una gran relación. El cornetín de pistón produce sonidos amarillos; la flauta suele tener sonidos azules y anaranjados; el fagot y el violín dan sonidos de color de castaña y azul de Prusia, y el silencio, que es la ausencia de sonido, el color negro”. 7. El ansia de armonía y el “imperio de la música” conducen a un inmenso enriquecimiento de ritmos. También a la influencia francesa se debe el abundante cultivo de dodecasílabos y de eneasílabos, versificación apenas usada en nuestra poesía. Versos eneasílabos son los que encontramos en el poema “Canción de Otoño en Primavera” de Rubén Darío: Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer. Pero el verso preferido, sin duda, es el alejandrino, enriquecido con nuevos esquemas acentuales. Y con él se combinan ahora versos trimembres(el trimètre romantique francés). Un ejemplo lo encontramos en la obra Prosas Profanas deRubén Darío. Adiós -dije-,países / que me fuisteis esquivos; Adiós, peñascos / enemigos / del poeta. 8. La adaptación de la **métrica** castellana a la latina. Rubén Darío es sin duda el mayor y mejor exponente de la adaptación de los ritmos de las literaturas clásicas (grecorromanas) a la lírica hispánica. Estos ritmos se basan en el contraste de vocales tónicas y átonas, y por ello en la cantidad silábica. Recordemos que en el latín la tónica no se marca como en español con un golpe de voz más fuerte, sino con un alargamiento de la vocal. Rubén cultivará los ritmos tradicionales (yámbico y trocaico como binarios, y dactílico, anfibráquico y anapéstico como ternarios) también forjará sus propios ritmos cuaternarios e innovará juntando en un mismo verso ritmos binarios y ternarios. Ejemplo de ternario dactílico: Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda Ejemplo de ternario anfibráquico: Escúcha divíno Rolándo Ejemplo de binario trocaico: Rósa rója pálio azúl 9. El amor y el erotismo . Hay un contraste entre el profundo y delicado amor y un intenso erotismo. Es como un desahogo vitalistas ante las frustraciones. Nos encontramos con muestras de erotismo desenfrenado, descripciones sensuales como ocurre en el poema “Mía“ de Rubén Darío. Tu sexo fundiste con mi sexo fuerte, fundiendo dos bronces. El erotismo es uno de los temas centrales de la poesía del poeta. Se trata de un erotismo básicamente sensorial,cuya finalidad es el placer. Se diferencia Darío de otros poetas amorosos en el hecho de que su poesía carece del personaje literario de la amada ideal No hay una sola amada ideal, sino muchas amadas pasajeras. Como escribió: Plural ha sido la celeste historia de mi corazón... La atracción erótica encarna para Darío el misterio esencial del universo, como se pone de manifiesto en el poema "Coloquio de los centauros": ¡El enigma es el rostro fatal de Deyanira! Mi espalda aún guarda el dulce perfume de la bella; aún mis pupilas llaman su claridad de estrella. ¡Oh aroma de su sexo! ¡Oh rosas y alabastros! ¡Oh envidia de las flores y celos de los astros! 10. El exotismo y la mitología. Estrechamente relacionado con el tema del erotismo está el recurso a escenarios exóticos, lejanos en el espacio y en el tiempo. La búsqueda de exotismo se ha interpretado generalmente en los poetas modernistas como una actitud de rechazo a la realidad en que les había tocado vivir. En general, la poesía de Darío excluye la actualidad de los países en que vivió, y se centra en escenarios remotos. Entre estos escenarios está el que le proporciona la mitología de la antigua Grecia. Los poemas de Darío están poblados de sátiros, ninfas, centauros y otras criaturas mitológicas. Esto se puede observar en el poema anteriormente mencionado ”El coloquio de los centauros” al cual pertenece el siguiente fragmento: Calladas las bocinas a los tritones gratas, calladas las sirenas de labios escarlatas, los carrillos de Eolo desinflados, digamos junto al laurel ilustre de florecidos ramos la gloria inmarcesible de las Musas hermosas y el triunfo del terrible misterio de las cosas. He aquí que renacen los lauros milenarios; vuelven a dar su lumbre los viejos lampadarios; y anímase en mi cuerpo de Centauro inmortal la sangre del celeste caballo paternal. Ese deseo de escapismo, de evasión de la realidad, del tiempo y del espacio se traduce, por tanto, en una renovación léxica con el uso de helenismos, galicismos cultismos (//olímpico, áureo, ágata)// , que no buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo. 11. El cosmopolitismo, es decir, la idea de que el poeta es ciudadano del mundo, que está por encima de la realidad cotidiana, abierto hacia todo lo nuevo. Es también otra característica ligada a la anterior; un aspecto más de la necesidad de evasión, del anhelo de buscar lo distinto, lo aristocrático. Ese cosmopolitismo desembocó, sobre todo, en la devoción por París, meta e inspiración de tantos modernistas, con su Montmartre, sus cafés, sus bohemios o sus “dandys”, sus “dames galantes”. Así, Rubén Darío en Palabras Liminares, una composición que forma parte de «Prosas Profanas y otros poemas» nos muestra ese “galicismo mental”: Luego, al despedirme: « Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida, de París». Teniendo en cuenta todas estas características, podemos concluir este estudio diciendo que el Modernismo es un movimiento artístico que reacciona contra el Realismo al que acusa de prosaico y ramplón; que busca ante todo la belleza por sí misma, lo exótico, lo exquisito y el arte como única finalidad. El modernismo literario español (1) Panorama literario español a finales del XIX a) Sobrevive la que en los libros tradicionales se ha llamado generación del 68, integrada básicamente por novelistas: Valera, Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Pereda, Palacio Valdés, entre otros. Su modelo realista disfruta del favor del público y de los editores, así como del respeto de la crítica, pero no de las simpatías de los creadores más jóvenes. b) Se está dando a conocer lo que en esos mismos libros tradicionales se denomina generación del 98, con Baroja, Azorín y Maeztu a la cabeza y Unamuno como figura un tanto extraterritorial. Al margen de su malestar político, en el fondo la rebeldía del grupo está animada por el deseo de desplazar a la gente vieja, cosa que empezará a suceder en 1902, cuando algunos de ellos publiquen obras de cierta repercusión. Hasta ese momento, los citados no pasarán de ser autores conocidos únicamente en un círculo de iniciados. c) Ya se habían dado a conocer los autores que en los citados libros acostumbran a ser llamados modernistas. Los escritores de los dos últimos bloques se sentían los representantes de la modernidad y tenían en común un deseo de renovación. Las fronteras entre uno y otro grupo eran entonces tan borrosas como hoy se lo parecen a la mayor parte de los críticos. Todos ellos mostraron su respeto por el maestro Rubén Darío, que consiguió atribuirse el papel de trasplantador al mundo hispánico de las nuevas corrientes literarias. Modernismo y Generación del 98 Al hablar de la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX, los libros más antiguos y casi todos los recientes de carácter divulgativo mantienen la dicotomía Generación del 98 / Modernismo. Se trata de rotulaciones que han sobrevivido durante décadas, no tanto por su validez científica como por su indiscutible utilidad didáctica. Sin embargo, la crítica reciente sostiene que modernista sería toda manifestación estética que pueda considerarse nueva a finales del siglo XIX y principios del XX. Ello obliga a rechazar el concepto de generación del 98 y hablar de modernismo igual que lo hacemos de romanticismo o barroco, por ejemplo: no como una escuela o corriente literaria, sino como un cuerpo de límites muy amplios. Nuestro modernismo sería lo que en el ámbito anglosajón fueron el prerrafaelismo y el modern style, en el francés el simbolismo y el art nouveau, en el germánico el Jugendstile, en el italiano el decadentismo, etc. El modernismo literario hispánico vendría a ser un conglomerado de impresionismo, simbolismo, expresionismo y parnasianismo que, en definitiva, se nutre de la modernidad de fines del XIX, porque todos esos movimientos se oponen al realismo dominante en la segunda mitad del siglo, aunque también se alimenten parcialmente de él. Si el lenguaje del realismo y el naturalismo decimonónicos se dirigía a un público mayoritario, el del modernismo apunta a una minoría selecta y exquisita, proclive al deslumbramiento producido por adjetivos atípicos y por otras rarezas y exotismos. Las páginas modernistas se poblaron, por un lado, de suntuosidades, lujos, jardines, lagos, pavos reales, nenúfares, flores de lis, piedras preciosas, mármoles, ocasos, ninfas y princesas residentes en lugares exóticos, y por otro de melancólicas inquietudes místicas, oníricas, sexuales y estéticas que pueden resumirse en la palabras hiperestesia y neurastenia. Todos estos elementos encarnan el ideal modernista de belleza. Modernismo y romanticismo bohemio El fin de siglo es un tiempo de profundo cambio. Si el creador realista y naturalista creía en el progreso material, el modernista ha perdido la fe en esos valores. Si en el tiempo positivista los nombres más reconocidos eran los de Darwin, Taine y Comte, en la encrucijada del nuevo siglo es el turno de Kierkegaard, Nietzsche y Schopenhauer: al racionalismo ha sucedido el irracionalismo subjetivista. Zola, el adalid del naturalismo narrativo, era para nuestros escritores de finales del siglo XIX recuerdo de otro tiempo, porque en este nuevo la literatura europea exploraba vías por las que transitaban o habían transitado Tolstoi, Ibsen, Leconte de Lisle, Maeterlinck, Poe, D'Annunzio o Whitman, representantes, junto con los escritores citados en el párrafo anterior, de la modernidad con la que los jóvenes escritores repudiaban la lírica realista de Núñez de Arce y Campoamor y el teatro melodramático de Echegaray. Si estos últimos autores representan la conformidad con el sistema y la aceptación del orden, los nuevos creadores se sitúan, al menos en principio, en oposición a él. Es la resurrección de la bohemia que ya había sido avanzada por el romanticismo. Romanticismo y modernismo coinciden en su apuesta por la pasión, en detrimento de la razón; en su rechazo del acomodaticio orden burgués, de la mediocridad, de la vulgaridad y de la mezquindad; en su búsqueda de ficticios ambientes en los que evadirse. Al igual que en el romanticismo, en el modernismo se le concede a la mujer un papel relevante como símbolo de aspiraciones idealistas. Se impone así un nuevo modelo de mujer, distinto del de las novelas realistas y que también habrá de ser diferente del deportivo y masculinizado que encarnará años después la fémina de la vanguardia. La mujer tan bella como perversa, tan voluptuosa como cruel, tan sugestiva como astuta se adueña de la iconografía decadentista retratada por el pintor francés Gustave Moreau. Pero la bohemia modernista necesitaba la confrontación con lo establecido. De ahí, de lo establecido, parten las sátiras antimodernistas, que retratan un modelo de poeta flaco, desaseado, estrafalario, pesimista, neurasténico y melenudo. Noctambulismo, alcoholismo, drogadicción, erotismo y ocultismo son componentes que se asocian a esta variante modernista poco respetuosa con el orden social, que terminó convirtiéndose, en la mayor parte de los casos, en un simple rasgo de negación inicial, sin alcanzar el grado de una actitud asumida como sincero rasgo existencial: las luengas barbas de Valle-Inclán, el desaliño de Baroja, los exabruptos revolucionarios de Maeztu terminaron no siendo otra cosa que marcas dejadas por la juventud. De la bohemia quedarán testimonios literarios como el Max Estrella de Luces de bohemia. Los espacios modernistas El nuevo creador modernista se siente atraído por la rareza y la exquisitez y tiende al aislamiento en un universo propio en el que el arte es el valor más digno de aprecio. Es un hombre desilusionado que ha dejado de creer en ideales colectivos y que dirige su mirada a dos extremos. Por un lado, al radical subjetivismo interior, al individualismo más rotundamente afirmador de su yo. Por otro, a la huida a mundos exóticos, perdidos en la imaginación o en la Historia. Los movimientos literarios franceses (parnasianismo y simbolismo, pero también romanticismo) estuvieron en el origen de un modernismo hispanoamericano fuertemente influido por la novedad que representaban y, quizá por eso, no excesivamente interesado por su propia tierra, aunque, naturalmente, no la dejara por completo de lado. París fue durante todo el siglo XIX el centro de la actividad cultural europea, el escaparate artístico al que deseaba asomarse cualquier creador español. La peregrinación a París resultaba obligada para cualquier escritor que quisiera presumir de modernidad. Las frecuentes evocaciones que los modernistas realizan de Versalles son la conexión entre el interés por épocas pasadas y el deslumbramiento parisino. Los modernistas se sienten atraídos por espacios lejanos, más imaginados que vividos: China, Japón. El que define mejor el decadentismo de la literatura modernista es la civilización grecolatina en la que se encuentran nuestros orígenes culturales y en la que muchos escritores finiseculares localizan sus visiones de creadores. Baste recordar la publicación, en 1895, de Quo vadis?, la novela más leída del polaco Henryk Sienkiewicz. En éste y otros libros similares encontrarían inspiración muchas páginas modernistas que poetizaron la decadencia de un tiempo histórico empeñado en agotar sus últimos cartuchos en lujos, fiestas y sensualidades varias, como las de la época bizantina, última trinchera de la civilización romana y, quizá por ello, preferida de muchas páginas modernistas. (1) Extractado de: Barrero Pérez, Óscar: El modernismo literario español, hoy. Revista Liceus N°2 Meses Mayo-Junio 2002- ISSN- 1578-4709 Fuente: http://literaturaiesalagon.wikispaces.com/Modernismo