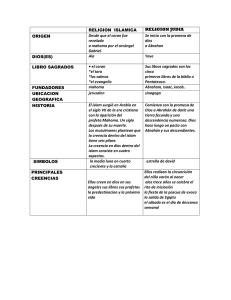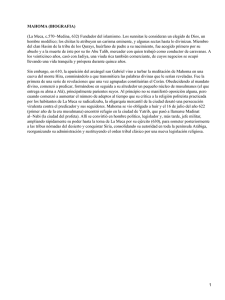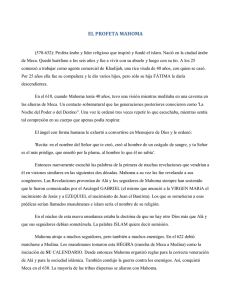En el año 711 un contingente de tropas musulmanas cruzaba el
Anuncio
En el año 711 un contingente de tropas musulmanas cruzaba el estrecho de Gibraltar -un
accidente geográfico que, por cierto, debe su nombre actual a esa circunstancia- y se adentraba
en España. En un plazo de algunos años pasaría a controlar, con los matices que señalaremos en
su momento, la casi totalidad de la Península, dando inicio a una ocupación parcial y a una lucha
de liberación de sus habitantes que se extendería a lo largo de casi ocho siglos. El episodio -de
importancia esencial en la historia de España y por ende en la de Europa occidental- tuvo su
origen en una marea de expansión territorial iniciada algunas décadas antes en un lugar tan
apartado de la órbita cultural hispana como la península Arábiga. Ésta, que se halla enclavada
entre el mar Rojo, el golfo Pérsico y el océano Índico, cuenta con una superficie de unos 2,5
millones de kilómetros cuadrados sometidos a un clima extremadamente caluroso y seco. Su
importancia hasta el siglo vii había sido muy escasa -por no decir prácticamente nula- en la
historia de Oriente Próximo. Territorial y culturalmente, la península Arábiga se dividía en tres
zonas relativamente bien delimitadas. Al norte se hallaban situados algunos principados
sometidos, según la ocasión, al imperio persa o al bizantino. Se trataba de pequeñas entidades
políticas no exentas de contacto con influencias religiosas y filosóficas que junto al judaísmo y al
cristianismo incluían elementos griegos y persas. Posiblemente ese carácter más abierto explica
que el alfabeto árabe naciera en ese contexto. Al sur se encontraba la denominada por los
clásicos «Arabia feliz», que había perdido tiempo atrás su papel en el comercio de aromas y
especias pero que todavía conservaba vínculos comerciales con Egipto y la India. Finalmente, en
el centro -dominado totalmente por el desierto- se hallaba el dominio de los nómadas, en torno
fundamentalmente a las ciudades de Medina y La Meca, siendo esta última un importante centro
de peregrinación, ya que en su santuario, conocido con el nombre de Kaaba, se conservaba una
piedra negra -seguramente un aerolito- objeto de peregrinaciones.
A pesar de sus diferencias y de la existencia de comunidades judías y cristianas, las tres áreas
eran adeptas religiosamente a un politeísmo animista que no sólo reconocía la existencia de
distintos dioses -entre ellos Allah- sino que además otorgaba carácter mágico a lugares y objetos.
Ese entramado religioso se entrelazaba además con la tribu como unidad social esencial,
sustentada en la existencia de una consanguinidad transmitida por vía masculina y vinculada a
una solidaridad que ni siquiera retrocedía ante el derramamiento de sangre a la hora de vengar las
supuestas ofensas. Semejante estructura social no sólo resultaba frágil y dificultaba la adopción
de formas más avanzadas de convivencia, sino que proyectaba una sombra de violencia sobre la
existencia cotidiana que no siempre llegaba a ser conjurada felizmente. En este contexto iba a
nacer, a finales del siglo vi, Mahoma (Muhammad en árabe).
Los datos históricos que poseemos sobre Mahoma sólo comienzan a ser sólidos en torno a los
años 615-620, es decir, cuando contaba con una edad comprendida entre los cuarenta y cinco y
los cincuenta años. Puede aceptarse sin mucho temor al error que nació en La Meca en torno al
año 570 en el seno de los hashemíes, una rama ya en decadencia de los quraysíes. Se ha señalado
la posibilidad de que los cambios de fortuna contemplados durante sus primeros años entre los
habitantes de La Meca -y sufridos por él- habrían podido provocarle una cierta sensibilidad hacia
los menesterosos, pero semejante aserto no pasa de ser mera especulación ante la ausencia de
fuentes sólidas. Sí sabemos que en torno a los cuarenta años Mahoma comenzó a afirmar que
había sido objeto de una revelación que las distintas fuentes relacionan incluso con Allah y que,
finalmente, se vinculó con el arcángel Gabriel. Dedicaremos al análisis del mensaje espiritual de
Mahoma un capítulo ulterior, por lo que no vamos a detenernos ahora en él. Sí debe señalarse
que, en sus primeros momentos, apenas llamó el profeta la atención de sus paisanos, limitándose
los adeptos iniciales a su esposa Jadiya -una mujer acaudalada y de mayor edad que Mahoma,
que había contraído matrimonio con él al quedar viuda-, a su primo Alí, que contraería
matrimonio con Fátima, hija del profeta, y a su amigo Abu Bakr, cuya hija Aisha llegaría a ser la
última mujer de Mahoma.
La predicación iniciada en torno al 610 acabó finalmente cuajando en la creación de una
comunidad sobre el año 619. En su seno Mahoma se presentaba como un profeta superior a todos
los anteriores -aunque siguiendo una línea que incluía, entre otros, a Abraham, Moisés y Jesús-,
y que predicaba un monoteísmo difuso relacionado con un dios pre-islámico denominado Allah.
No fue bien recibido el mensaje de Mahoma por varias razones. Una, sin duda, era su carácter
monoteísta, aun con todas sus limitaciones, que chocaba con el politeísmo arábigo y que, como
había sucedido con el cristianismo, tenía consecuencias negativas para los politeístas en el
terreno económico. Otra, similar a la animadversión que provocan hoy en día muchas sectas,
arrancaba de la manera en que la aceptación del mensaje de Mahoma erosionaba las relaciones
familiares a favor de una forma de unión distinta, en este caso una nueva lealtad religiosa. Esa
relación familiar, que se extendía protegiéndolo, salvó a Mahoma de verse atacado por sus
paisanos, pero fue también la que, viéndose lesionada, le acabó impulsando a huir de La Meca.
En su ayuda se produjo además una circunstancia que cambiaría ciertamente la Historia. En la
ciudad de Yatrib (Medina) se habían dado controversias políticas que hacían recomendable el
arbitraje de alguien dotado de cierto prestigio personal. Algunos de los medineses pensaron que
Mahoma podía ser ese personaje y le invitaron a trasladarse a su ciudad. La invitación no pudo
llegar en momento mejor, y el 16 de julio de 622 Mahoma optó por la huida (hégira) de La Meca
en dirección a Medina. Se iniciaba así la era islámica y, como tendremos ocasión de ver en el
capítulo siguiente, una época de profundas mutaciones en el mensaje del profeta.
La toma del poder en Medina transformó al hasta entonces pacífico profeta religioso en un
político dispuesto a utilizar la fuerza para hacer progresar sus tesis. Ciertamente Medina era una
población en la que convivían politeístas y judíos y que, inicialmente, no se sentía inclinada a
aceptar el islam. Sin embargo, en muy poco tiempo se fue perfilando la configuración de una
comunidad islámica engrosada por las conversiones locales. Que muchas de éstas fueron
motivadas por la conveniencia no admite discusión. Las mismas fuentes islámicas señalan la
existencia de falsos conversos al islam a los que denominan «hipócritas» (munafiqun). Por lo que
se refiere a los judíos -nada inclinados a ver en Mahoma a un nuevo profeta- no tardaron en ser
expulsados o ejecutados por orden de Mahoma. Se iniciaba así un antisemitismo islámico que
luego se ha querido explicar aduciendo otro tipo de razones pero que, como veremos, hunde sus
raíces en el mismo fundador del islam.
Las razones para el asentamiento de la autoridad de Mahoma en Medina fueron diversas y, desde
luego, estuvieron directamente relacionadas con la predicación del islam. En primer lugar, se
encontraba la creación de unos lazos de lealtad que se superponían y aventajaban, al menos en
teoría, a los nacidos de la relación familiar. El que abrazaba el islam derivaba tales beneficios de
la pertenencia a la nueva comunidad, mientras que permanecer fuera de ella implicaba situarse
en un estado de inferioridad en el seno de la sociedad. No resulta por ello extraño el fenómeno de
los denominados hipócritas que, posiblemente, tan sólo deseaban sobrevivir de la mejor manera
en el interior de una realidad social cambiante.
En segundo lugar, el poder político dejó de derivar su legitimidad de un consenso tribal para
tomarla del islam. El musulmán -en este caso el propio Mahoma- contaba con una legitimidad
que procedía de su sumisión (islam) a Allah. El no musulmán carecía por definición de cualquier
legitimidad política y, al respecto, la suerte seguida por los judíos no podía resultar más
reveladora.
En tercer lugar, Mahoma recurrió a una militarización de la comunidad islámica que, unida al
aliciente del botín arrebatado a los enemigos, fortaleció enormemente los vínculos existentes
entre los seguidores del profeta y estimuló las conversiones. No deja de ser significativo que el
robo y asalto de caravanas -una actividad bien lucrativa y extendida en la Arabia preislámica-
recibiera ahora la legitimación del profeta de Allah, profeta, dicho sea de paso, que se reservaba
una quinta parte del botín conseguido en las incursiones de sus seguidores. A nuestra
sensibilidad actual -tan imbuida, aun sin saberlo o reconocerlo, de principios cristianos- puede
repugnarle que una religión se encuentre tan vinculada a la práctica del saqueo y de la violencia
y que incluso las dote de una legitimidad muy acentuada. Es comprensible que así sea, pero lo
cierto es que las repetidas victorias islámicas en el campo de batalla provocaron que a partir del
625 no fueran pocas las tribus que llegaran a una alianza con Mahoma e incluso aceptaran el
islam. En el 628, la firma del tratado de Al-Hudaibiya con La Meca le permitió no sólo
peregrinar a esta ciudad, sino incluso conseguir para Medina un cierto plano de igualdad. A
partir de ese momento, puede decirse que La Meca estaba a la espera de caer en manos del
profeta del islam como fruta madura. El creciente poder militar de Mahoma, la práctica del
asesinato de disidentes mediante comandos especialmente encargados de esa misión -un siniestro
precedente de los atentados terroristas de la actualidad-, el trágico destino de los opositores, la
utilización de la tortura y el temor a un cerco económico que aniquilara su posición acabaron
provocando, al fin y a la postre, que en el 630 La Meca se entregara sin combate a Mahoma.
Pocos fueron ejecutados después de su entrada en la ciudad -lo que ha sido interpretado
generalmente por los historiadores islámicos como una muestra de magnanimidad-, y el
santuario de la Kaaba no sólo quedó abierto a los musulmanes sino que, de hecho, pasó a ser
controlado por ellos.
En el 632, Mahoma viajó por última vez desde La Meca a Medina para realizar las ceremonias
de la peregrinación, falleciendo poco después. A su muerte, el islam se había convertido en la
única religión permitida en la península Arábiga, ocasionando el despojo, unido a la muerte o al
exilio, de sus adversarios. Su expansión territorial, que se produciría como en Arabia sobre la
base de un militarismo legitimado religiosamente, sin embargo, apenas había comenzado.
Los sucesores de Mahoma: La muerte de Mahoma en el año 632 significó para sus seguidores no
pocos inconvenientes. Hubo entre ellos los que esperaron que resucitara -como había sucedido
con Jesús, según los Evangelios- pero al final, el carácter naturalmente inerte del cadáver de su
profeta acabó obligándoles a darle sepultura. A pesar de todo, el problema mayor vino derivado
del hecho de que Mahoma no hubiera dejado ninguna instrucción previendo un proceso
sucesorio. ¿Quién debía suceder al profeta y, sobre todo, con qué atribuciones? Materialmente la
cuestión quedó zanjada mediante la elección en Medina de Abu Bakr al-Siddiq, suegro de
Mahoma. Su título sería el de Jalifat Rasul Allah ('sucesor -o vicario- del Mensajero de Dios'), de
donde derivaría nuestro 'califa'.
Omar se convirtió en el segundo califa en el año 634 gracias a la designación de Abu Bakr. A
esas alturas el islam estaba más que consolidado en Arabia, resultaba impensable ya un
movimiento de resistencia y, siguiendo la propia dinámica de esta religión, se inició una gran
expansión territorial. Países que desde hacía siglos eran cristianos como Egipto, Siria, Iraq y la
parte norte de Mesopotamia se vieron invadidos militarmente, desposeídos de sus culturas
propias y sometidos por la fuerza al islam. En adelante sus pobladores tendrían que elegir entre
la sumisión a la nueva fe o verse relegados -si es que habían sobrevivido- a la categoría de
súbditos de segunda clase.
En el 644, tras la muerte de Omar, Otmán ibn Affan, yerno de Mahoma y uno de sus primeros
conversos, fue proclamado tercer califa por un consejo de seis miembros, elegidos entre antiguos
compañeros de Mahoma. Otmán no dudó en continuar la política de expansión bélica, y podía
aducir causas considerables de legitimidad, pero no tardó en chocar con algunos de los
problemas que caracterizarían al islam durante los siglos siguientes, sin excluir los de su
presencia en España. En primer lugar, y a pesar de la insistencia del islam en ser una religión
universal, Otmán era un firme creyente en la superioridad de los árabes sobre los pueblos
conquistados. Semejante posición se tradujo, por ejemplo, en un escandaloso trato de favor en
pro de la aristocracia mequí. En segundo lugar, Otmán chocó con los maestros del islam -una
religión ciertamente sin clero jerarquizado semejante al católico, por ejemplo, pero en la que el
peso del clero equivalente es realmente extraordinario- al publicar un texto oficial y unificado del
Corán y llevar a cabo la destrucción de las copias que se contradecían con él. A pesar de su
relación privilegiada con Mahoma, en el año 656, Otmán fue asesinado en Medina por un
contingente de tropas procedentes de Iraq y Egipto.
El hecho de que el califato recayera a continuación en Alí, primo y yerno de Mahoma, no
significó el final de unas luchas intestinas que iban a caracterizar al islam durante los siguientes
siglos. El gobernador musulmán de Siria, Muawiya, se negó a reconocer a Alí como califa y
quiso vengar la muerte de su pariente Otmán. En el año 657, las tropas de ambos se encontraron
en la llanura de Siffin (al norte de Siria), cerca del emplazamiento de la moderna ciudad de
Raqqa. El combate no resultó decisivo y ambas partes decidieron recurrir a un arbitraje para
acabar con el conflicto. La fórmula podía ser buena pero, desde luego, resultó inaceptable para
un grupo de musulmanes -conocidos posteriormente como jariyíes- que no podían aceptarla y
que se juramentaron para dar muerte a ambos pretendientes. Alí, efectivamente, fue asesinado, y
mientras sus seguidores -conocidos como shiíes- formaban la escisión más importante en el seno
del islam, su hijo Asan abdicó al cabo de unos meses en favor de Muawiya, una abdicación en la
que pesó, desde luego, mucho más el temor que la convicción acerca de la legitimidad de éste.
Los omeyas (661-750): La toma del poder por Muawiya, miembro de una aristocrática familia de
comerciantes, marcó el inicio de la dinastía de los omeyas y la realización de algunos cambios
políticos ciertamente sustanciales. Muawiya no sólo trasladó la capital de Medina a Damasco -un
cambio siquiera en parte motivado para sustraerse de la influencia de las primeras familias
musulmanas-, sino que además copió el modelo administrativo bizantino y estableció el principio
sucesorio en el califato. Esta última práctica quedaría incorporada a la visión política del islam,
pero siempre sujeta a las aceradas críticas de aquellos que pensaban que no era adecuada y que la
legitimidad derivaba más bien de la sumisión del gobernante a los postulados del Corán. Todavía
en la actualidad el debate continúa abierto y preñado de trágicas consecuencias. Por supuesto, en
el siglo vii revestía una actualidad innegable. Así, Yazid I (680-683) logró suceder a su padre
pero, de manera inmediata, hubo de enfrentarse a los shiíes de Kufa partidarios de Husayn,
segundo hijo de Alí y nieto de Mahoma. Husayn fue asesinado en compañía de algunos
partidarios en la llanura de Karbala, en Iraq, un acontecimiento que convirtió el cisma shií en
irreparable.
Los omeyas -definidos en alguna ocasión como bizantinos que hablaban árabe- no dejaron de
enfrentarse con problemas de grave envergadura que siguen caracterizando aún hoy en día el
universo musulmán. A los enfrentamientos con shiíes y jariyíes que discutían su legitimidad, se
sumaban las críticas de los mawali o conversos de origen no árabe que acusaban la inexistencia
de una verdadera fraternidad islámica. No es objeto del presente estudio detenerse en esta
problemática específica del califato omeya, aunque la analizaremos al tratar su gobierno en
España.
Las reformas políticas de los omeyas vinieron acompañadas de una espectacular expansión
territorial que, por Oriente, llegó a China y la India y, por occidente, hasta el norte de África y,
como veremos, la península Ibérica. Sin embargo, antes de llegar a esta cuestión debemos
detenernos en la ideología que impulsaba tan pujante expansión religiosa, militar y política.
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados