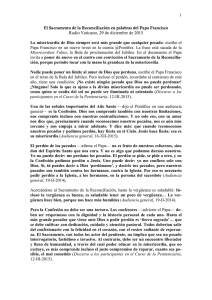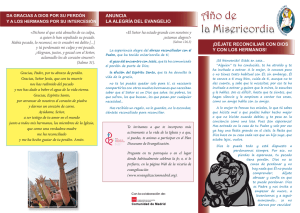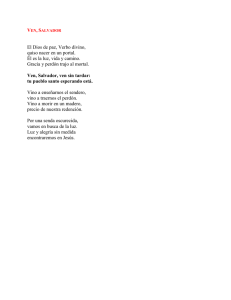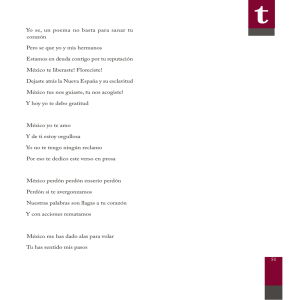Confesión sacramento de la misericordia
Anuncio

Contenido
La confesión, sacramento de la misericordia
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
EL PERDÓN DE LOS PECADOS DE PARTE DE JESÚS
Una cuestión controvertida
Desde el escándalo
A las maravillas
Perder el sentido del perdón
La maravilla de la experiencia
Un evento eclesial y personal
La fe de los cuatro camilleros
Levántate y vete
CAPÍTULO SEGUNDO
UN PADRE Y DOS HIJOS
1. El retorno de un hijo
La experiencia del pecado
La experiencia del perdón
2. ¿Entrar en la casa del Padre?
La mentalidad de un empleado
Respuesta a la invitación
3. La compasión de un padre
Los dones de la misericordia
La fiesta del perdón
CAPÍTULO TERCERO
CUESTIÓN DE DEUDAS Y DE DEUDORES
La parábola del rey bueno y el servidor despiadado
Una deuda insolvente
Regularizar las cuentas
El juicio final
Perdona nuestras deudas
Perdonamos a nuestros deudores
CAPÍTULO CUARTO
DON DEL ESPÍRITU Y PERDÓN DE LOS PECADOS
Como fruto el día de la Pascua, el Resucitado confirió a los discípulos reunidos la potestad de
perdonar los pecados.
CAPÍTULO QUINTO
LAS PALABRAS DEL PERDÓN
Dios, Padre de misericordia, que ha reconciliado al mundo consigo
En la muerte y la resurrección de su Hijo
La efusión del Espíritu Santo para la remisión de los pecados
Te conceda mediante el ministerio de la Iglesia
El perdón y la paz
Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
CAPÍTULO SEXTO
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN EN LA PASTORAL
1. La formación de la conciencia
2. Educar el sentido de la penitencia
3. Vivir la reconciliación
La reconciliación dentro de la comunidad
a) Buscar al que falta
b) La corrección fraterna
En el mundo, artífice de reconciliación
La confesión, sacramento de la misericordia
INTRODUCCIÓN
Cuando se organizó el Jubileo extraordinario centrado en la misericordia de Dios, el papa Francisco
lo caracterizó como "una nueva etapa del camino de la Iglesia en su misión de llevar a cada persona
el Evangelio de la Misericordia". Después agregó: "Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá
encontrar en este Jubileo la alegría por redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, por
medio de la cual estamos llamados a dar consolación a cada hombre y a cada mujer de nuestro
tiempo" (homilía en la Basílica de San Pedro, 13 de marzo de 2015).
Buscando ofrecer una ayuda en respuesta a tales expectativas y recordando que "El Evangelio es la
revelación, en Jesucristo, de la misericordia de Dios hacia los pecadores" (CIC 1846), en este
volumen se proponen algunas reflexiones para comprender mejor el sacramento de la Reconciliación,
sacramento de aquellos que en Cristo experimentan el amor misericordioso de Dios. Los cuatro
primeros capítulos presentan un contenido bíblico muy rico. En ellos, el argumento se desarrolla en
cuatro fragmentos, uno por cada Evangelio, en los cuales los temas de la misericordia, el perdón de
los pecados y la conversión son aquellos que Jesús ha puesto en el centro de su enseñanza y de sus
obras. En los capítulos sucesivos, en cambio, prevalece la reflexión sistemática y pastoral para
favorecer una comprensión más coherente del sacramento.
Hoy es muy común constatar la existencia de un desinterés marcado en la práctica de la confesión.
Los motivos son muchas veces evidentes: desde la negación de su utilidad hasta la convicción de que
el perdón es una cosa solamente privada, entre la propia conciencia y Dios. A algunos les causa
malestar confesar sus propios pecados ante un sacerdote, mientras que otros se desilusionan por la
poca disponibilidad de sacerdotes y confesores bien preparados. Quizá sea necesario reconocer que
la dificultad de acercarse al sacramento de la Reconciliación sea, asimismo, reflejo de la dificultad
de poner la fe en Dios y, sobre todo, en su misericordia. Este Jubileo puede constituir un momento
favorable para proponer nuevamente este sacramento como tema central de la pastoral con el fin de
recibir, de alguna forma, su belleza y su eficacia. El Consejo Pontificio por la Promoción de la
Nueva Evangeli- zación agradece profundamente al padre Mauricio Compiani quien, de manera
competente y con sensibilidad pastoral, se ha dedicado a la redacción de estas páginas. Deseamos
que la lectura y la reflexión de este instrumento pastoral ayuden a alcanzar la alegría de Dios en el
perdón y la fuerza de la misericordia como signo de su cercanía y ternura.
+RINO FISICHELLA
CAPÍTULO PRIMERO
EL PERDÓN DE LOS PECADOS DE PARTE DE JESÚS
En el interior del capítulo intitulado "Los Sacramentos de Curación" (CIC 1420-1532), el Catecismo
de la Iglesia Católica trata del sacramento de la Reconciliación. El argumento se circunscribe a dos
referencias evangélicas, una, al principio del texto y la otra, en la conclusión, que se refieren al
paralítico curado por Jesús en Cafarnaúm (cf. Me 2, 1-12). En esta circunstancia, entre Jesús y los
escribas estalla una polémica sobre el tema del "perdón de los pecados". A partir de este episodio,
planteamos nuestra reflexión.
Una cuestión controvertida
Que el tema del perdón de los pecados sea siempre un argumento que crea conflictos y acarrea
dificultades ya está planteado en el Evangelio más antiguo, el de san Marcos. De hecho, es
significativo que la primera controversia la haya provocado el mismo Jesús en referencia al "perdón
de los pecados" (Me 2, 1-12).
Desde el escándalo
En Cafarnaúm, Jesús le dice a un paralítico que le han presentado: "Hijo, tus pecados te son
perdonados" (v. 5). Estas palabras escandalizan a algunos escribas presentes que, en su corazón,
objetan: "¿Qué está diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¡¿Quién puede perdonar los pecados,
sino solo Dios?!" (v. 7). Consideradas blasfemas, las palabras de Jesús provocan desconcierto y
desprecio en los doctores de la Ley.
Aunque las fuertes reacciones resultan comprensibles, son comparables con las enseñanzas de la
tradición hebrea que concebía que el perdón de los pecados era exclusivo privilegio de Dios, y ¡solo
de Dios! ("Soy Yo, sólo Yo, el que borro tus crímenes por consideración a mí, y ya no me acordaré
de tus pecados", Is 43, 25). Ellos, ciertamente, habrían manifestado esto en la era mesiánica porque
la salvación de Dios obrada para el pueblo habría incluido el perdón de los pecados. ("¿Qué dios es
como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su
ira para siempre porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará
nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados", Miq 7, 18-19).
Sin embargo, a pesar de que las expectativas sobre el Mesías eran múltiples y variadas (un liberador
del habitante extranjero, aquel que habría reunido al pueblo disperso, el fiel intérprete de la Ley),
nunca nadie se había osado a atribuir al consagrado de Dios el poder de perdonar los pecados a
alguien. Se trataba de una prerrogativa absoluta de Dios, ¡el Único! Juzgando como blasfemas las
palabras de Jesús, los escribas manifiestan tener clara conciencia de la condición del hombre "sobre
la tierra" (v. 10) y del carácter de la auténtica experiencia religiosa. De hecho, toman en serio la
distancia abismal que separa al hombre, por su naturaleza pecadora, del Dios tres veces santo (Is 6,
3).
Entre el surgimiento de la vida de Dios y la fragilidad de la propia existencia, el hombre advierte una
inmensa diferencia, por lo cual se reconoce indigno de entrar en comunión con él. Ningún hombre
puede colmar una distancia semejante: solo Dios puede tomar la iniciativa perdonando el pecado,
reconciliándose a sí mismo con el pecador y abriéndole la posibilidad de una comunión con él. Por
ello, la tradición bíblica ha relacionado estrictamente el perdón de los pecados con el culto, el
ámbito sagrado donde la potencia de Dios actúa a través de un rito sacrificial, en el que el sacerdote
ofrece una víctima de expiación (Lev 4-5) o también mediante la solemne y compleja liturgia del día
de la expiación de Yom Kippur (Éx 30, 10; Lev 23, 26-32). En sintonía con estos textos bíblicos, los
escribas reconocen solo a Dios como único salvador. Por consiguiente, ante sus oídos, las palabras
de Jesús hacia el paralítico son inaceptables y sin fundamento, porque parecen querer engañar por su
condición y colocar a quien las pronuncia a la misma altura del Dios "único" de Israel.
A las maravillas
La prodigiosa curación del paralítico suscita en todos los presentes una nueva reacción, esta vez sí
manifestada abiertamente. La gente está fuera de sí por las maravillas y alaba a Dios diciendo:
"Nunca hemos visto nada igual" (v. 12). En las palabras de Jesús sobre el perdón y en la repentina
curación del paralítico, la gente reconoce la relación de reciprocidad que existe entre él y Dios. En
el modo de obrar de Jesús, curar y perdonar los pecados son dos aspectos que se vinculan
estrechamente porque dan testimonio del poder de la reconciliación con Dios al sanar las relaciones
con él. Por eso, de modo contrario a los escribas, la gente resuelve la polémica con un juicio a favor
de Jesús: nunca se había visto una autoridad con cuyo poder hiciera caminar a un paralítico postrado
en una camilla, como tampoco nunca se había visto una autoridad tal que tuviera el poder de
perdonar los pecados aquí, "sobre la tierra" (v. 10).
También ante la misión evangelizadora de la Iglesia, escándalo y maravilla se manifiestan en todo
tiempo. De hecho, la Iglesia, frente al mandato del Señor, no se cansa de anunciar el Evangelio
"porque es el poder de Dios para la salvación de los que creen" (Rom 1,16), y constantemente
recuerda que en Jesucristo "redimidos por su sangre, hemos recibido el perdón de los pecados, según
la riqueza de su gracia" (Ef 1, 7). También hoy las mismas reacciones provocan a la comunidad de
los creyentes y preguntan a toda la sociedad: ¿quién puede perdonar los pecados? Ante todo,
términos como pecado, perdón, misericordia y reconciliación, ¿encuentran aún cabida en el mundo
que estamos construyendo? ¿Tenemos todavía necesidad del perdón? ¿Y del perdón de Dios? ¿Hay
todavía lugar para la experiencia de la misericordia?
Perder el sentido del perdón
Cuando nuestra sociedad exalta al individuo a tal punto de ponerlo en permanente competencia con
los demás, y a cualquier precio, entonces los mismos conceptos de "perdón" y "salvación" se vuelven
incomprensibles e intolerables. ¿Por qué debemos ser perdonados? ¿Por qué debemos tener la
necesidad de la salvación?
La ilusión de la omnipotencia humana que el progreso tecnológico parece inspirar, el impulso del
mito de la eterna juventud, la ostentación del bienestar, la eficiencia y la productividad, únicos
criterios de referencia social, conducen a una visión alienada y alienante del hombre y de la vida. En
ella cualquier límite se rompe y confunde. El "límite" en sí, incluso aquel más natural y ético,
representa un "mal" por el simple hecho de que frena el camino hacia la libertad sin otras referencias
que la afirmación de sí mismo contra todos y contra todo. Entonces la confesión del propio pecado
suena a debilidad, y la invocación del perdón hacia Dios se considera un rito humillante del cual
tomar distancia. No se cree más en la misericordia de Dios porque no se tiene más conciencia del
pecado, y no se tiene más conciencia del pecado porque subyace en nosotros la convicción de que no
existe ninguna noción objetiva del bien o del mal.
Este Ego desmedido se contrapone al reconocimiento de la culpa, desde el momento en que cada
decisión y cada acción parten de criterios autorreferenciales. Entonces la percepción de sí mismo,
del mundo, de los demás y de Dios se ve distorsionada y hostil.
El Ego desmesurado coincide con el Ego alienado y egoísta. En el mundo de la perfección, para una
sociedad de individuos que buscan la perfección, reconocerse pecadores y necesitados de salvación
es siempre un escándalo. "El anuncio de la conversión como exigencia imprescindible del amor
cristiano es particularmente importante en la sociedad actual, donde con frecuencia parecen
desvanecerse los fundamentos mismos de una visión ética de la existencia humana" (Juan Pablo II,
Tertio millennio adveniente, n. 50). Por lo tanto, hoy más que nunca, es urgente el mandato de Cristo,
a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio (Cf. Me 16,15): evangelio de
verdad y de salvación, Evangelio que suscita la fe, impulsa a la conversión e ilumina la vida
desenmascarando cada visión falsa del hombre y de la sociedad. Como recuerda el papa Francisco:
Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las
otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad
de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros
mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace
del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el
que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor,
recibimos ojos nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la
mirada al futuro (Lumen Fidei, n. 50).
La maravilla de la experiencia
Cuando se hace experiencia del perdón de los pecados, el escándalo cede su lugar a la maravilla.
Efectivamente, en el sacramento de la reconciliación, la "alegre noticia" sobre el perdón de los
pecados se hace realidad, el pecador es alcanzado por la misericordia de Dios y regenerado por la
multiforme e inconmensurable gracia divina.
Ante todo, se trata de una experiencia de gratuidad. No resultan suficientes los méritos para
conseguirla, porque el perdón de Dios no puede ser conquistado, sino solo implorado y recibido:
ello, ciertamente, es el don que alcanza el hombre por medio de Cristo. Pronunciando palabras de
perdón estando en la cruz (Le 23, 34), el Mesías de Dios no solo muestra el sentido de su muerte,
sino que, además, se hace él mismo "transparencia" de la misericordia del Padre. Todo se nos ha
perdonado en ¡Cristo crucificado y resucitado! Y la gratuidad impulsa a la acción de gracias.
El perdón de los pecados es experiencia de luz. La misericordia con la que Dios acerca al pecador a
él no es un sentimiento vago que define su bondad, sino la firme determinación con la que él extiende
a cada uno de manera eficaz la salvación que Cristo ha realizado en la cruz para todos y de manera
completa y definitiva. Esto significa que solo el Crucificado y Resucitado es el centro adecuado del
cual partir para comprender al hombre, la historia y el mundo, es decir, el punto de vista, del cual y
en el cual cada hombre puede descubrir el sentido del proyecto de Dios sobre sí mismo y sobre el
mundo, el valor de sus acciones y de todo aquello que lo circunda, la profundidad del vivir y el
sentido del morir. Al recibir el perdón de los pecados, el hombre es iluminado, y descubre el
corazón de Dios y su voluntad. En el rostro de Dios, se revela el rostro de un Padre que no niega a
ninguno de sus hijos.
El perdón de los pecados es la experiencia de la verdad. El pedido reiterado del perdón de Dios
pone en vigilancia la conciencia del cristiano sobre la verdad de la propia condición de pecador. De
hecho, uno de los mayores peligros en los que el discípulo de Jesús puede incurrir es el de no saber
medir más la profundidad y la seriedad de esta condición. Para el cristiano, el pecado y el
consiguiente mal no constituyen una simple violación de una ley, sino una realidad que lo penetra y lo
rodea sin que jamás logre comprender plenamente las raíces y su alcance. El mal nunca se anuncia de
forma anticipada por lo que verdaderamente es, pero se mide y se esconde en los pliegues más
recónditos de la vida humana, más banal y cotidiana, hasta que solamente una mirada particularmente
aguda lo puede discernir antes de que estalle con todo su horrible realidad. De lo demás, la
experiencia y la historia enseñan que no es suficiente querer hacer el bien para evitar el mal:
crímenes terribles se llevan a cabo con la convicción de perseguir el bien. El sacramento de la
reconciliación certifica que hay, indudablemente, un misterio del mal que nos supera y frente al cual
deberíamos cultivar siempre una actitud vigilante, con humildad, lucidez y prudencia, sin la fantasía
de querer comprenderlo y dominarlo con nuestra sola razón y nuestros buenos sentimientos.
Desde la perspectiva cristiana, además, la cruz de Cristo -de la cual despliega el perdón del Padre-,
con todo su dramatismo, revela, ante todo, la realidad de nuestro pecado y nuestro papel de
pecadores porque, a pesar de que lo sepamos o no, en la cruz aparecen con claridad las cosas que
somos capaces de hacer, aunque sin desearlo explícitamente, somos capaces de matar a Dios mismo.
De esta manera, el Crucificado se convierte en permanente testigo de nuestra ceguera radical e
impotencia ante el mal y el pecado, hasta llegar a decir que sin Cristo estaríamos definitivamente y
radicalmente perdidos. La luz que el crucificado proyecta de tal forma sobre el misterio del mal,
reduce a su raíz cada afirmación presuntuosa de conocernos hasta el fondo a nosotros mismos y de
saber quiénes somos realmente.
El perdón de los pecados es una experiencia regeneradora que renueva la gracia del bautismo y
consagra como tarea constante el camino personal y eclesial de la conversión. Estar reconciliado con
Dios obra en el cristiano pecador una transfiguración, que le renueva las fuerzas y lo lanza en el
cumplimento de su misión en la Iglesia y en el mundo. Para el creyente, el sacramento de la
Reconciliación es un sacramento de curación que lo acompaña en el seguimiento de Cristo,
sosteniéndolo en el camino señalado ante la propia fragilidad y debilidad.
El perdón de los pecados es una experiencia de comunión. El perdón que Dios ofrece al pecador
jamás es una realidad puramente individualista. Como el llamado de la fe implica una respuesta
personal pero inserta en una comunidad de discípulos, el perdón de Dios no solo se realiza en lo
profundo del corazón, sino que también es recibido en el seno de la Iglesia y mediante ella. La
reconciliación que Dios obra fortalece la comunión de la comunidad de creyentes. Es desde el amor
de Dios que nos ha alcanzado Cristo, el cristiano aprende a amar: la gracia sobreabundante se
derrama en el amor a los hermanos. De este modo, el yo del creyente -inseparable del nosotros de la
comunidad- y el perdón de Dios, donado en Cristo por medio del Espíritu Santo, todo se reúne en un
único misterio de comunión.
Finalmente, el perdón de los pecados es una experiencia de estupor. Justamente porque, "en Cristo",
la revelación del pecado y de su misterio individual y colectivo no existe separada de la salvación
que él nos ofrece, porque el Crucificado es también el Resucitado. Por consiguiente, mientras
observa el abismo del mal que lo rodea y lo atraviesa, el cristiano no tiene miedo de hacer su examen
de conciencia y realizar una confesión abierta, porque actúa a partir de la certeza de que la salvación
ya fue ofrecida por el Señor, quien, con hábil mano amiga, lo guía a través de un campo minado, del
cual se hace consciente sólo después de haberlo superado con él y gracias a él. A partir de entonces,
el estupor y el agradecimiento del creyente no dejan de acompañar tal toma de conciencia. Es en esta
sensación que la confesión del pecado, la salvación donada y el amor infundido no son más que una
sola cosa, en la que la gratuidad del don recibido se manifiesta con toda su evidencia. Como
recuerda el papa Benedicto XVI: El sacramento de la Reconciliación, que parte de una mirada a la
condición existencial propia y concreta, ayuda de modo singular a esa “apertura del corazón" que
permite dirigir la mirada a Dios para que entre en la vida. La certeza de que él está cerca y en su
misericordia espera al hombre, también al que está en pecado, para sanar sus enfermedades con la
gracia del sacramento de la Reconciliación, es siempre una luz de esperanza para el mundo
(Discurso formulado en la Penitenciaría Apostólica, 9 de marzo de 2012).
"¡Nunca hemos visto nada igual! La gente de Cafarnaúm queda estupefacta ante el gozo maravilloso
de la Iglesia en todo momento y la gratitud de cada creyente que en el misterio pascual descubre,
vive y anuncia la fuente inagotable de la salvación.
Un evento eclesial y personal
El encuentro entre Jesús y el paralítico de Cafarnaúm sucede de modo particular. Sin especificar
quién ha tomado la iniciativa, Marcos relata que "Le trajeron entonces a un paralítico, llevado por
cuatro hombres" (2, 3). ¿Quiénes son estos cuatro hombres? Los textos paralelos de Mateo y Lucas
ignoran semejante detalle (Mt 9, 2): "Entonces le presentaron a un paralítico postrado en una
camilla"; Le 5, 18: "Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico". Impedidos de
alcanzar a Jesús a causa de la multitud que se juntaba delante de la casa, ellos asumen una actitud
decidida: realizan una abertura en el techo "sobre el lugar donde se encontraba Jesús" (2, 4) y luego
bajan la camilla sobre la que estaba acostado el paralítico. Jesús, "al ver la fe de esos hombres", se
sorprende y se dirige al paralítico no con palabras de curación, sino así: "¡Hijo, tus pecados te son
perdonados!" (v. 5).
El curioso episodio pone en evidencia el deseo y la fuerte determinación que anima a aquellos que
quieren ayudar al paralítico transportándolo hasta donde estaba Jesús. No existe obstáculo que logre
frenarlos: ni la condición problemática del enfermo, ni el camino obstruido por la gente, ni siquiera
los muros de la casa que los separaba de Jesús. Es en consideración a "su" fe que Jesús proclama al
paralítico el perdón de los pecados. Las exégesis, a menudo, han identificado a los cuatro camilleros
con los cuatro discípulos de los cuales poco antes se relata que Jesús llama a orillas del lago de
Galilea (Me 1, 16-20). "Síganme y los haré pescadores de hombres": esta orden y la promesa
dirigida por Jesús a ellos parecen comenzar a implementarse en el comportamiento de los cuatro
camilleros. Ellos van en búsqueda de quien no puede llegar hasta Jesús, ni meterse entre la
muchedumbre a causa de la propia enfermedad.
Ser pescadores significa sacar algo del mar, ser pescadores de hombres significa sacar a los
hombres del peligro de la muerte (condición que el paralítico, inmóvil, representa muy bien) para
asegurar sus vidas, como ahora parece sugerir la primera reacción del enfermo a su curación: "se
levantó" (v. 12, égerthé); se usa el mismo verbo que indica la resurrección de Jesús (Me 16, 6). La
misión confiada a sus discípulos y la acción de los camilleros unen a unos con otros, mostrando que
el misterio pascual de Jesús se realiza y se extiende también gracias a su colaboración.
Una última particularidad, también de Marcos, no pasa inadvertida: se trata de la importancia con
que el texto evidencia el objetivo que los camilleros persiguen. Según Lucas, la camilla la bajan
"delante" de Jesús (Le 5,19). Mateo evita cualquier determinación precisa (cf. Mt 9, 1). Marcos, en
cambio, señala que el punto donde ellos quitaron el techo era exactamente "donde" se encontraba
Jesús, allí bajan la camilla, "donde" estaba acostado el paralítico (2, 4). La doble aclaración sobre
el lugar hace coincidir espacialmente -como una superposición- la figura del paralítico con aquella
de Jesús: los dos se encuentran presentes en el mismo lugar. El lugar de la enfermedad resulta
coincidente con el lugar en el que Jesús "anuncia la Palabra" (v. 2): allí donde el pecado se hace
presente es el lugar donde la Palabra misma salva perdonando. ¡El lugar de pecado se convierte en
lugar de salvación!
La fe de los cuatro camilleros
Existe una relación estrecha entre los cuatro camilleros y el perdón de los pecados: es, justamente,
gracias a "su" fe que Jesús concede el perdón al paralítico. Contrariamente al pensamiento de la
gente, ellos no son simples espectadores de las obras realizadas por Jesús. De todos modos, al
parecer, ellos mismos han provocado tal reacción. Una antigua interpretación litúrgica bautismal los
asocia con la figura de los "padrinos" que acompañan al catecúmeno, pero, más ampliamente, ellos
portan la referencia de la comunidad cristiana en su conjunto y la tarea que ella reviste en mérito del
perdón de los pecados, que Dios imparte. El único objetivo que los cuatro amigos persiguen, y por el
que con creativa perseverancia actúan para alcanzarlo, es el de "llevarlo" hasta Jesús. Tal claridad y
tal firmeza se remiten a la determinación con la que Jesús busca hacer la voluntad de Dios, desde el
lugar de Hijo del hombre, hasta el supremo sacrificio de la cruz, la fuente desde donde surge el
perdón cristiano (cf. Me. 8, 31; 9, 31; 10, 33-34). La actuación de los cuatro está en plena sintonía
con la forma de proceder de Jesús. El perdón de los pecados alcanza al paralítico a través de las
palabras de Jesús, palabras que resuenan en un contexto bien preparado por los cuatro amigos y en el
que ellos juegan un lugar de vital importancia. En el relato, no dice que el paralítico tenía fe, sino
que es transportado por ¡la fe de los cuatro! La fe de la comunidad creyente abre el espacio hasta que
el pecador sea alcanzado por el perdón de Dios por medio del encuentro con Jesús. Se trata de una
dimensión fundamental y "sacramental" de la gracia: el perdón de los pecados se realiza dentro de un
acontecimiento eclesial.
La misión de la Iglesia es resumida en la fórmula "llevar a Jesús", que, no obstante, no significa
colocarlo "delante" a él. Los cuatro, de hecho, no se ocupan del pecador simplemente liberando el
camino de todo obstáculo hacia Cristo: el paralítico es bajado exactamente en el punto donde se
encuentra Jesús, lo cual de esa manera permite el encuentro particular, sorprendente y personal con
él. Más que una acción de auxilio y compasión, se trata de una misión inicial, partícipe de una
dinámica por medio de la que el perdón es entregado por Dios y que, al mismo tiempo, introduce el
misterio de la potencia que Dios manifiesta en su palabra y en su persona. De esta forma, parece
claro que toda la salvación viene de Dios, pero, a la vez, alcanza al pecador al asociar a los mismos
discípulos a la misión de Cristo.
Con respecto al sacramento de la Reconciliación, el Catecismo de la Iglesia Católica señala, ante
todo, la dimensión eclesial del ministerio de los Apóstoles: "Al hacer partícipes a los Apóstoles de
su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los
pecadores con la Iglesia" (n. 1444), y la derivada tarea del obispo de "ser moderador de la
disciplina penitencial" (n. 1462). Después se abre una perspectiva de un horizonte más amplio
cuando se habla de los efectos del sacramento:
Este sacramento nos reconcilia con la Iglesia. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El
sacramento de la Penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se
reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que
ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros (CIC 1469).
El episodio del paralítico de Cafarnaúm proyecta un punto de vista teológico en el que la dimensión
eclesial de este sacramento es todavía más amplia y más fuerte. Ella no se extiende solo al momento
celebrativo por la fuerza de la confesión personal ante el ministro, pero tampoco se limita al hecho
de que la reconciliación con Dios lleve, por ende, a la reconciliación con la Iglesia. La dimensión
eclesial es la primera en darse y tiene, por así decirlo, una connotación performante: ella es inherente
a todo el camino penitencial, desde el comienzo hasta su cumplimiento. Aquí Dios dona el perdón al
pecador porque, a través de los ojos de Jesús, él reconoce la fe que la Iglesia deposita en el Hijo.
Se trata de una visión tridimensional de la misericordia, que, de modo particular, pone en relación a
Dios, a Jesús y a la Iglesia. Una analogía semejante aparece también en el gran himno a los Efesios
(1, 3-14), donde el autor declara que la redención, como perdón de los pecados, está diseminada
mediante la sangre de Cristo derramada (v. 7). Tal evento de gracia se cumple en un designio de
amor, fruto de la libre voluntad del Padre que, viéndonos en Cristo y desde siempre asociados a él,
nos ha elegido antes de la creación del mundo, donándonos la condición de hijos adoptivos (v. 3). La
reconciliación, entonces, se desarrolla dentro de una visión en la que el Padre "ve" la Iglesia, que
tiene su real identidad y fundamento en ser en relación con Cristo.
Esta perspectiva teológica, al mismo tiempo trinitaria y eclesial, está tan unida que la práctica
penitencial y la pastoral seguramente aún no han desarrollado todas sus implicancias y sus recaídas.
La liturgia, como sabia educadora, impide que se pierda el recuerdo. En los ritos de comunión de la
celebración eucarística, en el momento en que se invoca la paz prometida por Cristo, el sacerdote
dice: "No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia". De esa manera, somos llevados
hasta aquel día en Cafarnaúm, el momento en que los ojos de Cristo se posan sobre la fe de los
cuatro camilleros.
Levántate y vete
Solo al final del relato el paralítico asume un rol activo. En perfecta afinidad con las palabras de
Jesús: "Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa" (v. 11), él "se levantó enseguida, tomó la camilla
y salió a la vista de todos" (v. 12). La prontitud y la perfecta sintonía entre el mandato y la ejecución
tienen, ante todo, el propósito de señalar la potencia y la eficacia de la palabra de Jesús. La
polémica con los escribas, de hecho, era sobre la cualidad del "decir" de Jesús: "¿Es más fácil decir
al paralítico 'tus pecados te son perdonados', o decir, 'levántate, toma tu camilla y camina'?". El
doble "decir" subraya todo lo que está en juego: la palabra de Jesús, ¿es verdadera o irreal?, ¿es
poderosa o ficticia? El hecho de que, de pronto, el paralítico se levantara, exige que los doctores de
la Ley tengan que rever sus juicios contra Jesús.
Antes de este momento -incluso estando presente en la escena-, la figura del paralítico reviste una
condición extremadamente marginal. Más allá de su condición de enfermo, de él no conocemos
ningún dato o característica: no tiene nombre, ni se sabe si es de alguna pertenencia religiosa
(pagano, judío, fariseo o levita), le faltan calificativos sociales (rico o pobre), no habla, ni se
revelan sus pensamientos, emociones o reacciones. Se trata de un muro impenetrable, con una única
brecha que deja entrever su connotación moral, inserta en la declaración de Jesús por la que le son
perdonados los pecados; por consiguiente, es un pecador. Jesús ve la fe de los cuatro, pero también
conoce la situación íntima de este hombre; asimismo, no le escapa al juicio que los escribas
expresan, incluso si solo fueran-pensamientos (v. 8). En definitiva, solo Jesús conoce el corazón de
cada uno hasta el fondo y lo puede revelar, y así se revela él mismo como el profético Mesías
redentor.
La atención sobre el paralítico está dada por otro elemento: en referencia a él, dos veces se usa el
verbo "llevar": "le llevaron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres" (v. 3). La
figura de este enfermo no es solo impenetrable, sino también indefensa del todo: una descripción que
se clama con el contexto bastante caótico por la multitudinaria presencia de la gente y la intrepidez
de los camilleros. Es a esta figura inanimada, privada de voluntad y vitalidad, perteneciente más al
mundo de los muertos que de los vivos, a la que Jesús, como Padre, llama "hijo". A este hijo le
perdona los pecados en el mismo momento en que le revela que no existe ningún obstáculo entre él y
Dios. Él se ve señalado como "pecador", pero, mediante la misma palabra, encuentra su vocación de
"hijo". La distancia que separaba al paralítico de Jesús corresponde a la máxima distancia que
separa a Dios del pecador. Así el paralítico experimenta que, al acercarse a Jesús, se le hace más
cercano el Reino de Dios, donde fe, conversión y buena noticia se funden en una sola cosa (cf. Me 1,
15).
Las palabras que Jesús pronuncia en alta voz, y al mismo tiempo para que todos la conozcan,
expresan que enfermedad y pecado no son fuerzas insuperables que vayan a tener en su poder por
siempre al paralítico, porque Dios siempre lo ha considerado "hijo", sin repudiarlo jamás,
cualquiera sea el pecado que haya cometido. En el encuentro con Jesús, el perdón de los pecados se
asocia así a la revelación salvífica sobre el pecador: el origen de la relación con Dios -aquella la de
ser su "hijo"- retorna a la luz. Si bien nadie la nota, pero la palabra de Jesús que hace levantar al
paralítico asegura que jamás se ha perdido y que nunca se ha quitado.
El carácter poderoso de la palabra de Jesús se manifiesta por el efecto que ella provoca. El
paralítico es finalmente sanado, y él reacciona con una transformación que lo expresa en tres
tiempos: él, que ha estado tendido, se levanta; él, que ha sido llevado, toma su camilla; él, que no
llegaba a entrar en la casa, sale a la vista de todos. La rapidez de las acciones amplifica el efecto de
la vitalidad que ahora lo distingue. El "llevado" finalmente camina, y el comentario sobre la camilla
es que, mientras se aleja, la lleva consigo, aunque ya no la necesite, esto sugiere que está aún no
termina su tarea. Ahora servirá para llevar a Jesús otros enfermos pecadores, de los cuales él mismo
se hará cargo. Así se cierra el círculo: el "llevado" se transforma en "aquel que lleva", aquel que ha
estado bajo la sombra de la muerte y ahora camina delante de todos, aquel, que ha sido objeto de
misericordia de parte de Dios y de cuatro camilleros, se hace "pescador de hombres" para que otros
conducidos a Jesús como él experimenten el misterioso encuentro de fe, amor y perdón.
CAPÍTULO SEGUNDO
UN PADRE Y DOS HIJOS
La dinámica de la misericordia realiza en nosotros el perdón de los pecados; esto se manifiesta
claramente en la parábola del padre y sus dos hijos (Le 15, 11-32); es la más larga del Evangelio de
Lucas y la tercera de las tres parábolas en secuencia en el comportamiento de Dios y la alegría del
encuentro de todo lo que se había perdido (una oveja; Le 15, 1-7; una moneda: Le 15, 8-10: el hijo
15, 11-32). Esta descripción se asemeja a la del paralítico de Cafarnaúm, aunque a los autores de las
parábolas de Lucas están referidos de manera prácticamente anónima. El único interés que se
evidencia sobre el relato son los problemas de relaciones que suceden entre un padre y sus dos hijos.
Todo el relato tiene que ver con la paternidad, las relaciones filiales y los lazos de fraternidad. Del
resto, perdón y misericordia son realidades ante todo personales, sucesos que penetran en el hombre
en su más profunda interioridad y en su recíproca relación, hasta cambiar la propia vida y a veces de
manera inesperada y casi prodigiosa. En la narración, se necesita poner particular atención en las
acciones que realizan los autores y en las palabras que ellos dicen. Porque es aquí donde quedan a la
vista sus auténticos sentimientos, los valores que guardan en el corazón. Los verdaderos propósitos
que ellos persiguen. Emerge un cuadro inesperado: una paternidad singular, relaciones filiales
desconcertantes y una fraternidad por restaurar.
1. El retorno de un hijo
Desde el principio de la parábola, la figura del hijo menor presenta algunos puntos oscuros y
preocupantes. Él aparece de repente en la escena sin preámbulos, con un discurso que se dirige al
padre pidiendo la parte de sus bienes. Él no explica las razones de este pedido, y ni siquiera el padre
se lo pide. El hecho de que pida simplemente "la parte que me corresponde" (v. 12) muestra que no
tiene pretensiones fuera de lugar: es más, es consciente de su condición de hijo, y así todo su deseo
es de irse bien lejos. El patrimonio tendrá que dividirse, y del hermano mayor él nunca habla en la
narración. Abandonando la casa, en la que no piensa dejar ningún recuerdo suyo ("recogió todo lo
que tenía"), él rompe radicalmente la relación que lo unía al padre y al hermano, que después de todo
no parece importarle mucho, está muy decidido a ir detrás de su objetivo.
El modo tan repentino con que "Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a
un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa"(v. 13) ilumina sobre las
verdaderas motivaciones que subyacen tras el pedido que le hace al padre. Aunque muy imprudente,
el deseo del hijo es fruto de una decisión libre y consciente. Él no podrá culpar a nadie si en el futuro
se encontrara en la dramática situación de riesgo de morir de hambre: la culpa es suya, la
responsabilidad es personal. Pero, ante el padre y el hermano mayor, sus palabras dicen mucho más
de lo que afirman. En cuanto al hijo, las pretensiones sobre el patrimonio son legítimas, y el padre no
pone objeciones. Ni siquiera se habla de alguna corrección al respecto de parte del hermano mayor.
Así todo el énfasis que él pida "cuanto le pertenece" implica una división patrimonial en vista a la
herencia. La solicitud está dirigida al padre, como si ya se hubiera ¡muerto! Por eso, el apuro de los
preparativos para marcharse, no por todas partes, sino un país lejano, muestra que la distancia no es
más solo geográfica. Cualquiera que haya sido el motivo que se pueda deducir por su partida, para el
hijo menor, el deseo de autonomía cuenta más que las relaciones filiales. En este repentino
marcharse, el énfasis sobre la separación señala que la figura del padre y la del hermano están ya
muertos en el proyecto de vida que este hijo persigue.
Se aleja del padre y del hermano para vivir una vida libertina y de placeres. Muy a menudo, este
hecho particular ha dado lugar a la predicación de moral estigmática. El relato más bien quiere poner
en evidencia el cariz imprevisto que toma el caso. Ante todo por el mismo joven: aquel vivir
"lejano" deseado y querido a toda costa revela una trágica elección en la cual él pierde toda su
dignidad. Buscaba su propia autonomía lejos del padre y con un decidido corte con su casa, pero se
encuentra con el trabajo de cuidar cerdos, para un hebreo un trabajo denigrante. El país "lejano"
pierde todo su atractivo y muestra una doble característica: no es motivo de enriquecimiento, le hace
gastar todo y lo vacía completamente incluso interiormente. Además, es un lugar marcado por la
escasez, por eso, de alguna manera no lo puede alimentar. Para el hijo menor, se perfila una
condición sin futuro, un estado sin esperanza. Sin embargo, esta catástrofe traerá un nuevo
descubrimiento: el modo con el cual será recibido por el padre. Por su regreso, la decisión del padre
provocará una inesperada reacción en el hijo mayor. Esta trama de pecado y misericordia, de culpa y
de perdón, pasa de sorpresa en sorpresa.
La experiencia del pecado
La parábola no da una definición de pecado, ni presta un particular interés a las motivaciones que
impulsan al hijo menor a marcharse de su casa. Todo mira más bien a preparar las motivaciones de
su regreso al padre. Este silencio sobre las causas de las elecciones equivocadas nos llevan a
preguntarnos sobre el origen del mal en cada uno de nosotros y sobre por qué el hombre sigue
buscando un país lejano del padre. Es un silencio que deja espacio a mil respuestas (egoísmo,
envidia, pérdida de referencia, valores equivocados, indiferencia al prójimo, etc.). Todos los
confesores y todos los penitentes podrían cada día actualizar la casuística sin mucha dificultad,
poniendo a la luz las motivaciones individuales, sociales y eclesiales que subyacen a los males de
nuestro tiempo. Pero la evidencia muestra simplemente que el pecado nos es connatural, a tal punto
que la continua repetición pone en peligro el adormecer la conciencia. Para darnos cuenta bastaría
con hacer el ejercicio de intentar recordar nuestro primer pecado para darnos cuenta de la
imposibilidad de emitir una respuesta. Simplemente, hasta donde tenemos conciencia, debemos
reconocer que el pecado siempre estuvo con nosotros, siempre presente en sus más variadas facetas
más o menos graves. Sobre esta misteriosa e inquietante presencia ha meditado el texto de Génesis 3,
hablando de la serpiente tentadora que "era la más astuta de todas las bestias del campo que el Señor
había hecho" (v. 1). Adán y Eva se encuentran en el jardín de Edén, literalmente "jardín de las
delicias"; la serpiente está representada como una extraña: no pertenece al jardín, sino al campo, sin
embargo, aparece de repente allá donde están el hombre y la mujer. Algunos padres de la Iglesia se
preguntan cómo ha podido entrar esta bestia en el jardín, quién y cuándo la ha introducido. Es la
misma pregunta que se hacen los servidores de la parábola de la cizaña: "Señor, ¿no has sembrado
buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?" (Mt 13, 27). Es la misma pregunta
que se repite cada vez que el pecado y sus consecuencias de males y de dolores provocan escándalo
ante nuestros ojos. La Biblia evita cada especulación filosófica: el mal se presenta, pero no se
explica, simplemente "es". Desde el momento en el cual Adán y Eva comienzan su aventura humana
la serpiente habita en su intimidad, presente en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones.
Ella es persuasiva, capaz de sugerir "países lejanos" más allá de cada norma y límite ("¡serán como
dioses!", Gn 3, 4), sobre todo, capaces de perturbar y deformar la visión de Dios y las relaciones con
él. Como el hijo menor de la parábola también Adán y Eva se reencuentran vacíos y en la miseria,
incluso de mirarse el uno al otro: su desnudez ahora es el espejo de la verdad de la propia culpa, una
mirada que ellos no son capaces de sostener.
¿Qué es entonces el pecado? La parábola de Lucas sugiere la imagen de la "separación" del Padre.
Pecado es todo aquello que nos aleja de él y de los hermanos y perturba nuestro corazón. Pecado es
aquello que no nos deja llevar una vida plena. Pecado es todo aquello que nos impide reconocer,
como nuestra casa, la casa del Padre, haciéndonos olvidar que somos hermanos. En fin, pecado es
todo aquello que degrada nuestra relación filial y nuestra relación fraterna.
Por eso, al presentarse ante el sacramento de la Reconciliación para recibir el perdón de Dios, es
importante que el cristiano madure una seguridad y evite un peligro. Una auténtica vida de fe pone en
vigilancia la conciencia. El discípulo, en el seguimiento al Señor, sabe que el camino es en la verdad
y no teme por eso desnudan el corazón delante del Padre para que lo haga "nuevo" (cf. Ez 11, 19):
"Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable; asume su
responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer
posible un nuevo futuro" (CIC1455). Asimismo, al identificar los propios pecados, evitará dejarse
llevar por el cálculo, un poco mezquino, que tiende a especular sobre el amor de Dios: "¿Hasta
dónde puedo llegar impune con este comportamiento? ¿Dentro de qué límites? Si no voy más allá de
esta medida, entonces, ¿está bien?".
Se trata de una mentalidad mezquina que, en la relación con el Padre, juega con lo mínimo e
indispensable. En general, una perspectiva semejante reduce la propia vida ética, el testimonio de fe
y la pertenencia a la Iglesia a un conjunto infinito de reglas que, "desgraciadamente", necesita
respetar y hacer cada vez más difícil al penitente (y ¡al confesor!) la celebración del sacramento de
la Reconciliación. Se trata de una frustración de la vida espiritual que no lleva al creyente a abrirse
al proyecto que Dios tiene sobre él y abandonarse en su inmensa misericordia, sino a apagar el
entusiasmo de la fe. Oscurece la belleza debilitando fatalmente cada dinámica de la vida cristiana.
Como lo recordó el papa Francisco, el problema no es ser pecador, el problema es no dejarse
transformar por el amor de Cristo (Cf. Homilía en santa Marta 17/05/2013). Entonces no llegamos a
la meta y no alcanzamos el objetivo esencial, ¿cuál? El objetivo de vivir como hijos. Y es el
Crucificado y Resucitado, el Hijo bendito, el que muestra cómo se realiza una auténtica relación
filial. Se trata de un camino de libertad: un éxodo de sí mismo sin retorno, una libertad hecha para
amar al Padre y a los hombres hasta el abandono sobre la cruz. Esta misma libertad él la pide para
entrar en la gracia de la vida de divina.
La experiencia del perdón
El monologo del Hijo menor comienza con una constatación: en la casa de su padre, los trabajadores
tienen pan en abundancia, en cambio, "Yo estoy aquí muriéndome de hambre" (v. 17). Es el hambre,
no el remordimiento por haber entristecido a su padre, lo que lo estimula a regresar a su casa,
aquella "vuelta en sí mismo" no es índice de conversión como muchos piensan. Más bien él ahora
toma conciencia de la realidad en la que se ha dejado caer aferrado a una necesidad fundamental que
no puede satisfacer más: está muriendo de hambre. Es el instinto de sobrevivencia lo que le hace
recordar su casa de origen. Es el deseo de una buena comida que mueven sus palabras, no la relación
con su padre. Se trata de un cálculo de interés, más que de un sentimiento sincero. De hecho, si bien
ha confesado "Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo" (vv. 1819), el joven no deja de sugerir como penitencia exactamente según su condición: "Trátame como a
uno de tus jornaleros", una condición evidentemente mucho mejor que cuidar cerdos.
Un posterior indicio crea fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones del joven. El monólogo
sirve como discurso preparatorio, porque, una vez que llega y está delante del padre, el hijo omite la
frase inicial: no dice que el hambre lo ha hecho regresar. Él calla la verdadera razón: es una
auténtica viveza. Establecida la estrategia para obtener el perdón paterno, comienza a realizarse el
plan bien organizado: "se levantó y partió hacia la casa del padre" (v. 20). Imposible no quedarse
perplejo ante tal comportamiento que instrumentaliza los sentimientos y las relaciones del padre
detrás de un discurso de tinte religioso. El cálculo es innegable, la confesión es muy interesada.
El pícaro comportamiento del hijo menor deja a la vista la imagen que él tiene del padre: un severo y
justo juez, pero que puede ser apaciguado con un buen discurso. El plan organizado se cae justamente
por un comportamiento del padre imprevisto por el hijo: "Cuando todavía estaba lejos, su padre lo
vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó" (v. 21). La apremiante
rapidez con la que se mueve el padre comprueba que su abrazo no depende de la motivación que el
hijo pueda fundamentar. El padre no espera que el hijo hable. Su modo de actuar no depende ni se
mide por las palabras del hijo. En este momento, el joven puede decir cualquier cosa, ya no tiene
más la necesidad de mentir o de callar las razones de su regreso. No tiene por qué temer: el padre ha
corrido a su encuentro, lo ha abrazado y lo ha besado, una actitud determinante que pone fin a cada
disimulada estrategia. Al hijo no le reprocha nada ("Ah, cuánto me hiciste sufrir, pero estoy contento
porque ¡regresaste!" o "Te diste cuenta finalmente de que te habías equivocado"). Para el padre lo
único que importa es que el hijo haya regresado. Es más, apenas el joven comienza su discurso y dice
que no merece ser llamado su hijo, el padre lo interrumpe porque son palabras insoportables e
inadmisibles: una posibilidad para no tomar ni siquiera en consideración. De tal manera que el hijo
descubre que en el corazón del padre él siempre tuvo un lugar y que nunca ha dejado de ser hijo.
Ninguna elección equivocada, ningún comportamiento reprochable, ningún dolor provocado han
disminuido su ser hijo ante el padre. El hijo calculador nunca imaginó que se le revelaría el rostro
del padre y que solo a su regreso a la casa lo descubriría: un padre no ingenuo, ni juez severo, sino
que ama sin cálculos y sin medida. Las palabras con las que el joven se dirige al padre después de
haber sido abrazado y besado por él, ahora pueden fluir de su corazón sin temor alguno: "Padre,
pequé contra el cielo y contra ti". Esta relación, que reaviva los dones del padre hacia el hijo, no
hace más que amplificar su amor, que nunca había disminuido, restableciendo así los signos de una
dignidad filial que el hijo creía ya pérdida. Como Jesús con el paralítico de Cafarnaúm ("Hijo, tus
pecados te son perdonados"; Me 2, 5), también este padre devuelve al propio hijo su verdadera
identidad.
2. ¿Entrar en la casa del Padre?
En la segunda parte de la parábola, entra en escena el hijo mayor. Es curioso este comentario "El hijo
mayor estaba en el campo” (v. 25) porque corresponde al mismo lugar en el que se encontraba el hijo
menor antes de regresar al padre: "Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa
región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos". El hijo menor se había ido a un país lejano, el
hijo mayor, en cambio, no se había alejado jamás de su casa. El primero se entrega a la vida libertina
malgastando sus bienes, el segundo se ocupa del trabajo, aunque atareado por diversas y opuestas
vicisitudes; los dos hermanos llegan a un mismo lugar: se encuentran en el campo y desde allí se
ponen en marcha hacia la casa del padre. No son pocos los textos bíblicos que utilizan la imagen del
campo con un acento negativo: la casa de la serpiente tentadora y de los animales salvajes (Gn 3, 1),
lugar de muerte (en los campos Caín se abalanzó sobre su hermano Abel, Cf. Gn 4, 8) y de violencia
(los hebreos esclavos son obligados a realizar trabajos forzados en el campo, Cf. Éx 1, 14), imagen
profética de amenaza (Os 2,14; Jer 26, 18), sitio donde las fuerzas se contraponen (Mt 13, 24-30). De
hecho, en toda la parábola los dos hermanos no muestran algún signo de fraternidad: el menor nunca
menciona al hermano mayor, y este a su vez no lo reconoce ("¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto", v.
30). Al fin de cuentas, el hijo menor y el hijo mayor comparten más de cuanto creen: los dos lejos del
padre y de su voluntad de verlos "hermanos". Este, en cambio, llama a los dos con el mismo título
"hijo" (v. 24; v. 31) e invita a los dos a entrar en la casa, así poder participar de la fiesta donde el
padre entrega el uno al otro como "tu hermano" (v. 32). Pero hay otros elementos en común entre los
dos hermanos. Parece que si el hijo mayor trabaja intensamente en los campos significa que en la
casa del padre la condición de hijo no es válida, porque es motivo para no hacer nada y dedicarse a
la dolce vita. Quizás por esto el hijo menor ha decidido irse de casa. No obstante las diferentes
elecciones, uno es libertino, y el otro es trabajador, cuando se refiere a la vida en relación con el
padre, los dos están determinados como empleados. Ellos comparten los mismos criterios evaluados
en la lógica de la retribución: he pecado, entonces merezco el castigo de no ser más tu hijo; te he
servido siempre, por eso, merezco tu recompensa. El menor no se atreve a más, el mayor toma como
objeto de reproche al padre: "Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una
sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos" (v. 29).
Desgraciadamente, ante frentes opuestos, aparece una misma mirada calculadora que priva a los dos
de la posibilidad de experimentar el corazón infinitamente generoso del padre. Es nuevamente él
quien surge como figura presente, una paternidad absolutamente excepcional, que recibe al hijo
menor sin condiciones y le manifiesta al mayor que no necesita pedirle nada porque: "Tú estás
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo" (v. 31). En comparación con los hijos, el padre no calcula
nada, y nunca ha calculado nada, simplemente siempre ha querido compartir cada cosa. Su ser padre
es pura relación hacia ellos en un impulso de amor y ternura sin medida.
La mentalidad de un empleado
Al escuchar música y danza, el hijo mayor no entra enseguida en la casa, sino que ¿llama a un
sirviente para que le dé información? Estando cerca del padre por mucho tiempo, ¿sospecha ya
cualquier cosa? El padre ¿ya le ha dicho sus intenciones si el hermano regresa? Su indignación
¿quiere provocar al padre para que cambie de opinión? Todas son repuestas posibles. El texto quiere
remarcar el contraste entre las palabras del sirviente que lo invita a reconocer sus relaciones
familiares ("Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado", v. 27) y aquellas
que el hijo en cambio dirige al padre ("¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber
gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!" v. 30). Él niega una
relación con el hermano, cuestiona el comportamiento del padre y toma distancia de ellos. No quiere
entrar en la casa del padre porque de alguna manera su corazón ya vive en "un país lejano". Con
respecto al hermano menor él destaca su largo y perfecto servicio de fidelidad a los mandatos del
padre. Su presentación sugiere un tipo de curriculum ejemplar, pero su relación con el padre se
manifiesta con mucha frialdad, en términos de "obediencia" y de "mandatos". Él ha obedecido sus
leyes, por eso, espera de él una retribución, una recompensa aunque no corresponda a todo su
trabajo: por lo menos un cabrito "para hacer una fiesta con mis amigos" (v. 29), pero a la fiesta que
él proyecta celebrar, ¡el padre y el hermano no están invitados! ¿Podrá aceptar la súplica del padre
de unirse a la fiesta que él mando preparar para el hijo menor?
Respuesta a la invitación
Aparece una dificultad: ¿Por qué el padre no invito enseguida al hijo mayor y comenzó los festejos
sin él? ¿Por qué no lo ordenó llamar o no esperó a que llegase del campo? La parábola no ofrece una
respuesta, pero deja entender claramente que, si la fiesta se pone en acto, es por la única decisión
indiscutible del padre ("hagamos fiesta", v. 23): no depende de la voluntad del hijo. Esta surge
directamente de la "compasión" (v. 20) y de la alegría sobreabundante del padre porque el hijo "ha
vuelto a la vida", y no puede suspenderse. Para el corazón del padre, no hay alternativa: "Es justo
que haya fiesta y alegría" (v. 32). El hijo mayor ahora solo puede decidir si unirse a los festejos y así
compartir los sentimientos y los valores del padre, o rechazar y revelarse. El final abierto de la
parábola no permite saber cuál es la respuesta del hijo mayor. Entre las escenas, la del hijo menor
(vv. 12-24) y la del hijo mayor (vv. 25-32) terminan con las palabras del padre: marcan el camino de
la historia e interrogan a cada lector que, junto con los dos hijos, se hace partícipe del corazón del
padre. Se trata de confrontarse con su punto de vista, sus razones y sus elecciones: los únicos valores
en juego. Al final de la parábola, de hecho, cada uno debe hacer una elección: entrar en aquella casa
y participar de la fiesta o quedarse lejos sin gozar la alegría del padre, rechazando su abrazo
misericordioso y sin poder recibir su perdón que les devuelve la vida y los hace hermanos.
3. La compasión de un padre
Mientras al comienzo de la parábola la figura del padre aparece más bien secundaria, va alcanzando
cada vez más consistencia a partir del momento en que el hijo menor se aleja de la casa, hasta ocupar
el lugar protagonista que determina toda la estructura de los hechos. Lo que mueve al padre se
muestra desde el principio: a la vista del hijo aún lejano, el padre "se conmovió profundamente" (v.
21). Es esta profunda piedad la que produce la rápida sucesión de las acciones: corre al encuentro
del hijo, se echa a su cuello y lo besa. El verbo (que traduce el hebreo rakhamim) señala una
compasión instintiva: él no puede esperar que el hijo llegue a la casa, sino que se adelanta y va hacia
él impulsado por esta fuerza irresistible. Son más bien los profetas quienes describen esta efusiva
conmoción en Dios: "Mira desde el cielo y contempla, desde tu santo y glorioso dominio. ¿Dónde
están tus celos y tu valor, tu ternura entrañable y tu compasión?" (Is 63, 15; Cf. También Is 49,15; Os
2,21; Zc 1,16; Sal 145, 9). La compasión así representada es exactamente lo contrario de la frialdad
o dureza de corazón, y es la cualidad fundamental de aquel Dios que es misericordia; una ternura que
va hasta la conmoción física, un celo y una pasión que lo impulsan a actuar siempre y con eficacia.
También el diálogo que el padre tiene con el hijo menor muestra la profundidad del misterio de su
misericordia. Con inmensa ternura él no corrige la palabra "pecado" que el hijo apenas ha
pronunciado, ni siquiera se pone a pensar sobre las ambiguas motivaciones que lo han traído a casa.
En lo único que piensa es en salvar del peligro al hijo: ¡la muerte lo estaba privando de su hijo! Para
el padre ahora cuenta que el hijo este allí, de nuevo en casa, rescatado a la vida de hijo por un amor
que siempre estuvo allí.
El padre declara que el alejamiento del hijo (con la consiguiente separación del padre y del
hermano) fue para el hijo una muerte, y que su regreso equivale a un retorno a la vida (v. 24). Su
regreso a la vida fue un largo camino y con las connotaciones típicamente pascuales. En el pasaje de
la muerte a la vida, el hijo menor esta misteriosamente asociado al misterio pascual de Cristo
crucificado y resucitado. La conversión como retorno al padre es la dinámica propia de la vida
cristiana: una tensión continua sostenida por un amor que va más allá de la imaginación y en la que se
reflexiona el evento que aquel amor manifiesta generosamente: La Pascua del Señor. La vida del
cristiano no puede sino ser una vida pascual distinguida.
Los dones de la misericordia
De la excepcional alegría del padre florecen los dones que el hijo recibe. En ellos a menudo se ven
varios significados extraídos del amplio patrimonio simbólico de la tradición cristiana.
El vestido más bello está asociado inmediatamente al nuevo estado de vida con el que el padre
reintegra al hijo y crea una sugerencia típicamente bautismal: "ustedes que fueron bautizados en
Cristo, han sido revestidos de Cristo" (Gál 3, 27): Por consecuencia, "Ahora es necesario que acaben
con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los
unos a los otros. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras, y se revistieron del
hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según
la imagen de su creador" (Col 3, 8-10). Por medio del bautismo la vida del cristiano aquí está
definida en nuevos términos, con un comportamiento impensable para quienes queden detenidos en la
gravedad del pecado. De hecho, si el bautizado es un "recién nacido", su vida nueva es la vida de
Cristo y la vida en Cristo. La carta a los colosenses subraya que este crecimiento se hace mediante
una continua renovación. De esta manera el sacramento de la reconciliación se relaciona
profundamente con el sacramento de nuestro bautismo:
La vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la
naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, y que
permanece en los bautizados, a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana
ayudados por la gracia de Dios (CIC 1426). La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en
la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que
"recibe en su propio seno a los pecadores" y que siendo “santa al mismo tiempo que necesitada de
purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación" (LG 8). Este esfuerzo de
conversión no es solo una obra humana. Es el movimiento del "corazón contrito" (Sal 51, 19), atraído
y movido por la gracia (Cf. Jn 6, 44; 12, 32) a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha
amado primero (Cf. 1Jn 4, 10) (CIC 1428).
El anillo en el dedo indica el poder con el cual el hijo es nuevamente investido. Para conceder
plenos poderes a José, hijo de Jacob, el faraón le entrega su anillo (Gn 41, 42), lo mismo hace el rey
persiano Artajerjes con su confidente Amán (Est 3, 10). El anillo constituye un símbolo de vínculo y
unión. El hijo se restableció en plena comunión con el padre y participa de su señoría.
Las sandalias en los pies. Llevar zapatos y sandalias era un privilegio de los hombres libres: los
prisioneros de guerra y los esclavos tenían que caminar descalzos (Is 20,2. 4). El hijo es reintegrado
de esta manera en sus antiguos derechos.
La última indicación que da el padre es sobre los preparativos para la fiesta. La disposición de
preparar el ternero engordado y la precisa exhortación para comerlo, constituye una referencia al
banquete de manjares suculentos que sella la alianza entre Dios y la humanidad: "El Señor de los
ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un
banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados" (Is
25, 6). Sobre todo el libro del Deuteronomio que une el tema del banquete con aquello de la fiesta
gozosa en la presencia de Dios:
Con el Señor, su Dios, ustedes se comportarán de una manera distinta. Irán a buscarlo al lugar que él
elija entre todas las tribus, para constituirlo morada de su Nombre. Solamente allí presentarán sus
holocaustos y sacrificios, sus diezmos y sus dones, sus ofrendas votivas y voluntarias, y también las
primicias de sus ganados y rebaños. Allí, ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor,
su Dios, y se alegrarán por todos los beneficios que hayan obtenido de su trabajo, porque el Señor, tu
Dios, te bendijo (Deut 12,4-7; ver también Deut 14, 22-24; 16, 10-17).
En el Nuevo Testamento, son numerosos los textos que hacen referencia a un banquete gozoso y
familiar en el cual participar: en Lucas la parábola sobre los invitados a una gran cena anticipa las
tres parábolas sobre la misericordia (Le 14, 16-24). En la conclusión de la escena, el banquete que
el padre hace preparar para el hijo que regresó, tiene un valor ritual y ceremonial: festejar a aquel
que atravesó un momento difícil y que ha vivido una transformación. También celebra la recíproca
solidaridad que une al padre y al hijo, el vínculo recíproco que existe entre ellos. Muchos han
interpretado que aluda al banquete pascual que Cristo celebra en la última cena, donde la alianza
entre Dios y los hombres se establece para siempre por medio de su sangre (Le 22,20). La explícita
invitación a participar a su banquete lo retoma el Ángel del Apocalipsis que ordena a Juan este
mandato: "Escribe esto: Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero" (Apoc
19, 9). Es la bienaventuranza que, con una adaptación, se retoma en la liturgia para invitar a la
comunión eucarística. El bautismo, también la eucaristía se unen al sacramento de la reconciliación.
A la comunidad cristiana, de hecho, le manifiesta la exigencia de una continua conversión y pone a
disposición la potencia reconciliadora de la pascua del Señor: "La conversión y la penitencia diarias
encuentran su fuente y su alimento en la eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de
Cristo que nos reconcilió con Dios; por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida
de Cristo" (CIC 1436).
La fiesta del perdón
Al hijo mayor el padre le dice: "Es justo que haya fiesta y alegría". El padre obedece a una lógica
superior a la que debe satisfacer, una lógica diferente y más alta respecto al modo de ver del hijo
mayor: "Él ama, no sabe hacer otra cosa" (papa Francisco, Homilía en Santa Marta, 28 de marzo
2014). Su paternidad pone en primer lugar la relación con el hijo: y este es el sentido de su ser
padre. Si el hijo estuviera "muerto" él mismo dejaría de ser su padre. Regresando al padre "Ha
vuelto a la vida", a la vida de hijo, y así reanima al padre mismo que enseguida va a su encuentro. El
hijo mayor es invitado a comprender el círculo de este amor profundo que une al padre y al hijo,
circulo que vale para él mismo. Reencontrando al hijo, el padre puede restituirle al hermano, sin el
cual el hijo mayor perdería su misma identidad de hermano. Por eso, la profunda compasión que
mueve el actuar del padre encuentra la alegría más grande en ver que los hijos se reconozcan
hermanos, entonces la paternidad alcanza su vértice y se revela con todo su esplendor. Comentando
la parábola del hijo pródigo, el papa Benedicto XVI así lo resumía:
Este pasaje de san Lucas constituye una cima de la espiritualidad y de la literatura de todos los
tiempos (...). No deja nunca de conmovernos, y cada vez que la escuchamos o la leemos tiene la
capacidad de sugerirnos significados siempre nuevos. Este texto evangélico tiene, sobre todo, el
poder de hablarnos de Dios, de darnos a conocer su rostro, mejor aún, su corazón. Desde que Jesús
nos habló del Padre misericordioso, las cosas ya no son como antes; ahora conocemos a Dios: es
nuestro Padre, que por amor nos ha creado libres y dotados de conciencia, que sufre si nos perdemos
y que hace fiesta si regresamos. Por esto, la relación con él se construye a través de una historia,
como le sucede a todo hijo con sus padres: al inicio depende de ellos; después reivindica su propia
autonomía; y por último -si se da un desarrollo positivo- llega a una relación madura, basada en el
agradecimiento y en el amor auténtico (Ángelus, 14 marzo 2010).
Ilustrando esta sabia pedagogía de la misericordia de Dios, la parábola del padre y de los dos hijos
no quiere hacernos meditar en modo abstracto el misterio del amor que perdona, sino que impulsa a
cada hombre a recurrir a esta misericordia en nombre de Cristo y en unión con él. De esta manera
somos transportados por el amor que salva a reconocer nuestras infidelidades confesando nuestros
pecados. Así, revelando el amor de Dios, la palabra del Señor sigue encarnándose en la vida de cada
creyente sellando en su conciencia herida el rostro del padre rico en misericordia. Por eso, la misión
de la Iglesia es confesar la misericordia divina en toda la verdad que la Revelación nos envía a
testimoniar poniéndonos a su servicio: A la luz de esta inagotable parábola de la misericordia que
borra el pecado, la Iglesia, haciendo suya la llamada allí contenida, comprende, siguiendo las huellas
del Señor, su misión de trabajar por la conversión de los corazones y por la reconciliación de los
hombres con Dios y entre sí, dos realidades íntimamente unidas (San Juan Pablo II, Reconciliación y
Penitencia, n° 6).
CAPÍTULO TERCERO
CUESTIÓN DE DEUDAS Y DE DEUDORES
En el discurso de la montaña (Mt 5-7), el primero es el más amplio entre los discursos de Jesús en el
Evangelio según Mateo (Mt 5-7), el fragmento central trata de las tres formas clásicas de la devoción
judaica: la limosna, la oración y el ayuno (6, 1-18). En el corazón de la enseñanza sobre la oración,
por lo tanto, en la posición absolutamente más central de todo el discurso, se encuentra la oración del
Padrenuestro (6, 9-13). La centralidad reservada a la oración que enseño Jesús a la gente demuestra
que ella constituye un precioso don, una perla inestimable insertada en su enseñanza. La relación del
cristiano con el Padre, de hecho, esta en la base de todo su ser y de todo su actuar. La oración se
articula en siete pedidos (siete es el número de la totalidad y de la perfección) : las tres primeras
conciernen principalmente a la iniciativa de Dios, destacan los objetivos posesivos referidos a la
segunda persona (tu nombre, tu reino, tu voluntad, 6, 9-11); las últimas cuatro son peticiones
fundamentales referidas a las necesidades humanas, expresadas utilizando los posesivos referidos a
la primera persona (da a nosotros el pan, perdona a nosotros nuestras ofensas, no nos dejes caer, sino
libera a nosotros). La quinta petición se configura como pedido de perdón.
Hablando de "deudas" (gr. opheilématd) y de "deudores" (gr. Opheilétais, Mt 6, 12), Mateo utiliza un
lenguaje jurídico-comercial: "Las deudas" indicaban, sobre todo, aquel dinero que se restituía para
no caer en una ulterior desgracia. Para compensar los consecuentes desequilibrios sociales, la
legislación del año sabático ordenaba que los esclavos fuesen restituidos libres, disposición
concerniente para las personas esclavas y que no podían pagar sus propias deudas (Cf. Éx 21, 2-6;
Deutl5,1-11). En paralelo, Lucas usa la expresión "perdona nuestros pecados" (gr. Amartías, Le 11,
4), queriendo precisar teológicamente la solicitud: en cuanto "deudas" ante Dios, ellos son
"pecados". Las dos versiones entonces convergen, y, en el rezo del Padrenuestro, el cristiano utiliza
sin dificultad el término "deudas" pensando que son "pecados". No se debería evitar el preciso valor
del término utilizado por Mateo, porque ello constituye un reclamo a la parábola del rey bueno y el
servidor despiadado (Mt 18, 21-35), una parábola presente solo en Mateo y en la que se ve, por
segunda y última vez, el término "deudas" (opheilémata). Es a partir de esta parábola que se entiende
el pedido presente en el Padrenuestro de perdonar nuestras deudas.
La parábola del rey bueno y el servidor despiadado
La parábola (Mt 18, 21-35) se pone en marcha desde el diálogo entre Pedro y Jesús, sobre el tema
concerniente a la reconciliación entre los discípulos: "Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a
mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?La pregunta parece sobrentender una
práctica de reconciliación interna de la comunidad cristiana donde deben aclararse algunos criterios.
El punto de partida de Pedro es ciertamente generoso: "¿Hasta siete veces?". La respuesta de Jesús
es directa: no se deben hacer cálculos. El discípulo debe asumir un estilo consecuente con la
dinámica del Reino de los Cielos, en la cual la misericordia es sin límites y concede un perdón sin
medida y sin reservas. La vertiginosa perspectiva abierta por Jesús esta ilustrada por el relato
parabólico en el que el elemento de efecto está constituido por una deuda inmensa e inolvidable,
acumulado por un servidor en comparación con el patrón. Tres escenas se suceden, de las cuales las
dos primeras son simétricas pero opuestas. Al principio, se describe la acción del patrón que
condena (vv. 23-27), después del siervo que castiga (vv. 28-30), la tercera pone en confrontación los
dos modos de actuar (vv. 31-34) y tiene su vértice en las últimas palabras que el patrón pronuncia:
"¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?" (v. 33). El
contraste se amplifica por algunas diferencias: la condición social entre el patrón y el servidor en la
primera escena y aquella paritaria entre servidor y con-siervo (doülos e syndoülos) en la segunda, la
deuda enorme en la primera y aquella pequeña en la segunda, el rol que juega el siervo, al principio
deudor insolvente y después acreedor despiadado. El objetivo es de suscitar la idea de la dimensión
inconmensurable en la que se extiende el perdón de Dios, sobre todo, si es llevado a la limitada y un
poco mezquina realidad humana.
Una deuda insolvente
En un primer momento, el patrón impone al servidor pagar la propia deuda: se trata de diez mil
talentos, una suma exorbitante si nos ponemos a pensar en la rendición anual del reino de Herodes:
era de novecientos talentos, y el ingreso de las tasas de Galilea y de Perea no superaba los
doscientos talentos. El relato pone en evidencia que en ningún caso una deuda semejante puede
pagarla un servidor quien, por su suplica desesperada ("postrado en tierra"), resulta conmovedor e
irreal: "Señor, dame un plazo y te pagaré todo" (v. 26). Ninguna prórroga sería suficiente para saldar
una ¡semejante deuda! La verdad es que él no se puede liberar de ella de ninguna manera. La solución
inesperada viene (¡otra vez!) de la "compasión" (v. 27) que mueve la actitud del patrón. En primer
lugar, para vender están: "él, los hijos y cuánto poseía", y así poder saldar la deuda; sin embargo,
surge la sorprendente decisión de despedirlo con la deuda totalmente perdonada.
El perdón de una deuda así de grande debería traducirse en una actitud de agradecimiento y de
misericordia de parte de quien se beneficia, sobre todo, si el deudor es un con-servidor, uno, es
decir, de quien se conoce bien la condición de pobreza y de necesidad por haberla experimentado en
primera persona, y más aún por una deuda modesta con relación a cuánto apenas se ha perdonado.
Pero aquello sucede cuando: "Al salir" (v. 28), el servidor, se encuentra con un compañero deudor, a
su vez, de cien denarios. Para un servidor cien denarios corresponden a un poco menos que tres
meses de trabajo, una cifra no del todo insignificante conforma a los criterios de justicia conmutativa
entre compañeros. Pero la introducción de la parábola obliga a otra comparación: "Un rey quiso
arreglar las cuentas con sus servidores" (v. 23): la tabla de medición no es horizontal, entre pares,
sino vertical tratándose de un rey y un servidor. Cuando el rey perdona una gran deuda a un servidor,
¿qué se debería esperar de este? El siguiente comportamiento que llama la atención: "Comenzada la
tarea, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos" (v. 24): la audiencia del servidor se dirige
a los comienzos de la actividad del juicio del rey, y que supone que tal actividad proseguiría también
después. Tampoco sabemos quiénes son aquellos que "le presentaron" al servidor deudor, pero
seguramente es su actitud la que conduce al servidor a tener que regular las cuentas delante del reyjuez. No es el patrón que ha llamado directamente al servidor, él le pide cuentas porque otros le han
hablado de él. Una vez que haya pagado la deuda, el servidor tendrá, por lo menos, que ser un poco
más atento y prudente: el ajuste de las cuentas que el rey absuelve se mueve, de hecho, sobre las
relaciones que los "servidores" (syndouloi) mantienen entre ellos.
Regularizar las cuentas
En la segunda escena, la cruel actitud del servidor acreedor en comparación con un compañero está
señalada con dureza desde el principio: "tomándolo del cuello hasta ahogarlo", quien dice a
continuación usando el imperativo: "¡Págame lo que me debes!" (v. 28). El servidor no pide otra
cosa sino aquello que espera: es una cuestión de justicia, y nada se tendría que decir si él mismo
poco antes, en su misma condición no hubiera suplicado una manera diferente de actuar. A través de
la remisión de la deuda, el servidor no solamente recibió el don de la misericordia, sino que,
además, se introdujo dentro del corazón del patrón, cuyo diferente modo de evaluar la deuda fue
ambicionado por el mismo deudor. En aquel corazón, la justicia no fue simplemente adaptada a la
deuda. Participándole la propia compasión, el patrón le demostró que la misericordia era posible y
realizable, accediendo más allá de toda esperanza a su súplica. En modo sorprendente, con el perdón
de la deuda el rey tuvo que dar comienzo a su "rendición de cuentas".
Cuando se convirtió en partícipe del corazón del rey y pudo experimentar su misteriosa justicia, el
servidor podría haber extendido a otros tal misericordia: habría podido y debido. El pedido del
plazo de parte del compañero deudor (v. 29) fue exactamente paralelo a aquello que él le había
hecho al patrón (v. 26), pero no obtuvo el mismo efecto y en ese debido momento. La crueldad del
servidor es por eso ¡injustificable! El compañero deudor fue mandado a la cárcel "hasta que pagara
lo que debía" (v. 30).
El juicio final
El último acto de la parábola se abre con las reacciones de los demás "servidores" (syndouloi) (v.
31). Ellos estaban "muy apenados": un conjunto de dolores y de tristezas. La proposición syn (let.
con) expresa una particular relación que los une entre ellos a estos servidores. Ellos constituyen un
grupo de compaisanos al servicio del rey-juez. Como tales, en mérito a su servicio, es por él que
reciben las directivas y a quien ellos deben remitirse. Los servidores no pueden sino asumir la
perspectiva del patrón: aquella de la compasión. Y justo sobre esto se evalúa la actitud del servidor
despiadado, por eso: "servidor" (syndouloi) la misericordia del patrón ha reformulado el sentido de
su justicia: esta es la que establece la norma que regula sus relaciones y su servicio. Faltando a la
misericordia el servidor despiadado ignoró cuanto concretamente le había enseñado el patrón y tomó
distancia de los propios compañeros: "Este lo mando llamar y le dijo: '¡miserable!'": un servidor
malvado no puede estar a su servicio, es solamente "un hombre" que está delante a él. De esta manera
se delinea la identidad de la comunidad cristiana: los discípulos del Señor constituyen una
fraternidad basada en la misericordia que el Señor derrama sobre ella y que tiene a la remisión de
las deudas como principal regulador. El perdón ilimitado e incondicionado determina las relaciones
fraternas, activando un servicio que en la misericordia encuentra el elemento inspirador y
performante.
Así la dinámica del Reino de Dios se actúa en el mundo, transfigurando cristológicamente "al
hombre" en "servidor", a imagen de aquel que "era de condición divina, no consideró esta igualdad
con Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó así mismo, tomando la
condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y, presentándose con aspecto humano,
se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz" (Flp 2, 6-8).
No dejándose transportar por el dinamismo del amor compasivo del patrón, el servidor se
encontraba envuelto en un epílogo dramático y desastroso. La sentencia del patrón movía según un
criterio de justicia que el propio servidor había adoptado ante su compañero. La declaración del rey:
"me suplicaste y te perdoné la deuda" demuestra que para él la súplica del servidor era una oración,
que llegó directamente a su corazón. Sigue una pregunta retórica: "¿No debías también tú tener
compasión de tu compañero, así como (gr. Ós kai, valor comparativo) como yo me compadecí de ti?”
(v. 33). Entrando en la misericordia del patrón el servidor habría podido imitar el corazón y tener
piedad del compañero, dejándose transportar por aquella compasión desbordante e incondicional
con la que había sido beneficiado. La conclusión es desagradable y asombrosa en cuanto a la
misericordia del inicio: "indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo
lo que debía". A fin de cuentas, el patrón aplicó al segundo servidor los deseos que estos habían
expresado: suplicando tocó el corazón del patrón a la misericordia, la deuda movió su justicia, una
justicia que no tiene en cuenta la inmensidad de la deuda se vuelve su ruina. El relato pone también a
la luz que el rostro de Dios, compasivo o indignado, se refleja en el rostro de sus servidores:
"compasivo" cuando se practica el perdón fraterno, "desagradable" cuando la misericordia no
encuentra espacio. En esta parábola, emerge una dinámica del perdón en tres tiempos: en primer
lugar, está el perdón inmerecido e inmenso del patrón hacia el servidor, en un segundo momento, eso
se extiende dando forma a las relaciones de aquellos que están al servicio del patrón, y finalmente la
fraternidad que de aquel perdón brota y se alimenta se hace referencia y fundamento a su vez para un
juicio final. Se trata de un desarrollo que tiene su punto de partida y su cumplimiento en la figura del
patrón, pero que el ejercido implica a los siervos en comprometerse y vivir según el "corazón" de
aquel que aparece infinitamente misericordioso.
Las palabras conclusivas de Jesús responden a la pregunta inicial de Pedro: "Así también (gr. Os kai,
valor consecutivo) hará mi padre celestial con ustedes, sino perdonan de corazón a sus hermanos" (v.
35). El perdón surge de la remisión de una deuda impagable que se ejerce con la fuerza del amor del
Padre celeste. Este mismo amor estimula también "el corazón" del cristiano para asumir con
sinceridad y buena voluntad la lógica del perdón entre hermanos: es el compromiso de una
comunidad creyente que vive la experiencia de la fraternidad como servicio.
Perdona nuestras deudas
El pedido de perdón de las deudas en el Padrenuestro se entiende sobre el fondo de la enseñanza de
la parábola. En primer lugar una súplica: "Perdona nuestras deudas", y después una subordinada:
"como nosotros perdonamos a nuestros deudores". La suplica hace referencia a la petición del
servidor delante del patrón, y la subordinada evoca el comportamiento que el servidor habría tenido
que adoptar con el compañero deudor: aquel sugerido de la compasión del rey con respecto a él.
Cuando recita el Padrenuestro, el cristiano asume que el punto de vista del rey de la parábola, reza al
"Padre celeste", que es también "nuestro", en sintonía con su corazón y su voluntad. Es un "servidor"
(syndoulos) a su servicio dentro de una comunidad que tiene en la fraternidad su pieza constitutiva y
su nota distintiva.
El hecho de que el perdón deba pedirse en la oración implica una actitud de temor (¡no temerosa!):
porque la deuda es enorme, el cristiano sabe que es un servidor insolvente. ¿Es verdaderamente
posible corresponder totalmente a una misericordia así de grande? La comunidad de los creyentes
conoce los primeros límites y no los esconde: ella implora sabiendo que no puede contar con las
propias fuerzas. Ella sabe que perdón y fraternidad son ante todo fruto de gracia y que se pueden
recibir solo como don de parte de un corazón lleno de amor como el del Padre, Padre "celeste" y
"nuestro". Porque la oración del Padrenuestro fue enseñada por Cristo, es a través de sus palabras
que la petición del creyente sube al Padre. Así como a través de él el corazón del padre se ha
manifestado más allá de cada medida sobre el madero de la cruz. Es aun a través de él que el perdón
es donado y mueve a los discípulos a reconocerse hermanos: "Todo esto procede de Dios, que nos
reconcilió con él por medio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación" (2Cor 5, 18).
Perdonamos a nuestros deudores
Muchas discusiones surgieron con respecto a cómo se debía entender la relación literaria que el
Padrenuestro plantea entre perdón de Dios y perdón entre hermanos. Alguna perplejidad circula
también entre los creyentes cuando recitan: "Como nosotros (gr. Ós kai) perdonamos a nuestros
deudores". Jesús, ¿condicionaría el actuar de Dios a la acción del hombre? El amor de Dios, ¿está
adaptado al compromiso ético del cristiano? ¿Recibimos el perdón porque somos pecadores o en la
medida en la cual no lo somos? El perdón, ¿es un do ut des, una especie de comercio con Dios? La
parábola del servidor insolvente se presta para semejantes interpretaciones. El servidor recibe el
perdón antes de encontrarse con el compañero deudor, y solo después, el juicio final, el patrón le
pide cuenta de cómo ha actuado. La expresión greca "como nosotros" (Ós kai) recorre dos veces la
parábola, pero cada una con valores diferentes. En Mt 18, 33, tiene el valor comparativo
confrontando el perdón del servidor con el del patrón. Segunda acepción comparativa, el pedido de
perdón del Padrenuestro se puede entender de dos modos: "perdona nuestras deudas en la misma
manera y en la misma medida como nosotros perdonamos a nuestros deudores". No se trataría de una
correspondencia cuantitativa, sino de una declaración. La comunidad cristiana muestra que no tiene
otra perspectiva, sino aquella del perdón como lo ha entendido y enseñado Jesús. Delante del Padre
ella constata que es la propia regla de vida y por eso no teme pedirle perdón. Una segunda
interpretación lo toma desde el valor comparativo de la partícula una referencia al perdón
escatológico: los cristianos, de buenos "servidores" (syndouloi), se conforman a la perspectiva del
perdón de Dios, y no del servidor despiadado, y piden que se tenga presente en el juicio final:
"Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos (=lo estamos perdonando) a nuestros
deudores". En Mt 18, 35 "como nosotros" (Ós kai) tiene en cambio valor consecutivo: un perdón que
no fue dado de corazón consigue la indignación del Padre celeste. En tal caso, el cristiano reza para
que el perdón desmerecido que él recibe del Padre sea fuente inagotable y abundante del perdón que
lo difunde en los hermanos: "Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores".
Desde el punto de vista literario no es posible establecer con certeza cuál de las dos opciones es
preferible. El valor comparativo esta remarcado en los versículos inmediatamente seguidos al
Padrenuestro: "Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los
perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes"
(Mt 6, 14-15). Quizás es preferible dar un sentido consecutivo al pedido de perdón antes expresado
en la oración y así mantener las dos acepciones. De tal manera se mantiene la dinámica del perdón en
tres tiempos: el perdón de Dios genera la capacidad de perdón en los creyentes (Mt 6, 12) y el
perdón que ellos ofrecen a los hombres abre al perdón en el juicio final de Dios (Mt 6,14-15). Todo
parece valorarse de los dos últimos pedidos que el Padrenuestro formula: aquel referente a "la
tentación" y la "liberación del mal", una terminología de tipo apocalíptico que lleva a una mirada
exactamente escatológica. En conclusión, el hecho de que el perdón de los pecados y aquello en
referencia a los hermanos sean objeto de la oración que Jesús enseña, muestra que la oración es el
ámbito en el cual esto se pide y comprende, pero no es en ella donde se agota; es responsabilidad de
los discípulos llamados a construir una fraternidad en la que la misericordia de Dios cotidianamente
se traduce y se conjuga.
CAPÍTULO CUARTO
DON DEL ESPÍRITU Y PERDÓN DE LOS PECADOS
De las apariciones del Resucitado narradas en el Evangelio según san Juan, aquella a los discípulos
(Jn 20, 19-23) asume particular importancia porque el don del Espíritu Santo que les fue trasmitido y
las palabras sobre el perdón de los pecados son decisivos para la fe, la vida y el futuro de la
comunidad cristiana. Aquí, de hecho, dentro de un contexto pascual claramente vinculado con la
muerte y la resurrección de Jesús, el poder de perdonar o retener los pecados fue confiado a los
discípulos como tarea de su mandato, en íntima relación con la efusión del Espíritu Santo.
La aparición del Resucitado sucede "al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana" (v. 19).
Se trata de la conclusión del día de Pascua que comienza con el descubrimiento de la tumba vacía, y
sigue con la aparición del Resucitado a María Magdalena. Ahora el día alcanza su culmen porque el
Resucitado se hace presente en medio de la comunidad de sus discípulos, haciéndolos partícipes de
su resurrección. Durante el relato hay algo que subrayar sobre los discípulos que "por temor a los
judíos" se esconden con las puertas cerradas, y se contrapone al poder conquistado por el Resucitado
que atraviesa esas puertas, mostrando una capacidad de superar barreras y cerraduras para "estar en
medio" de los suyos. Con este fuerte contraste el evangelio subraya que la gran hostilidad en contra
de Jesús no termina con su muerte, sino que se extiende en su comunidad: por esto el Resucitado la
alcanza sin que nada pueda impedir su presencia y su cercanía. Esta aparición lleva a los discípulos
a un nuevo conocimiento y a una nueva sabiduría de la fe que han puesto en Jesús nazareno.
Ante todo el Resucitado se presenta con un saludo de paz y mostrando los signos de su pasión: las
heridas de las manos y el costado. En el Antiguo Testamento, el saludo de paz estaba reservado para
momentos solemnes y hacía referencia al don de la paz escatológica, aquella definitiva que sería
alcanzada al final de los tiempos por obra de Dios. En este sentido, Jesús ya había preanunciado este
momento:
Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman! Me han oído
decir: "Me voy y volveré a ustedes". Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre,
porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se
cumpla, ustedes crean (Jn 14, 27-29).
Ahora, la paz llega a los discípulos por medio del Resucitado y confirmada por los gestos que
recuerdan su muerte en cruz. A los once les manifiesta la continuidad entre resurrección y crucifixión.
Aquel que está vivo en medio de ellos es el mismo Jesús que murió crucificado por ellos. Los
discípulos se encuentran envueltos en un misterio de gracia, partícipes del misterio pascual. A través
de la crucifixión Jesús ha manifestado el amor de Dios por el mundo, y a través de su resurrección
este amor ahora triunfa sobre aquellos poderes que intentan cerrar al hombre en el miedo. La pascua
de Jesús es el acontecimiento salvífico definitivo que trae a los discípulos la paz de Dios y que los
hace florecer donando a la comunidad de los creyentes la certeza de la victoria de Jesucristo.
El saludo de paz muchas veces viene a subrayar el tiempo nuevo que se ha inaugurado. En él resuena,
sobre todo, el mandamiento que pone a los discípulos en sintonía con el mandato que Cristo recibió
del Padre. La misión de la Iglesia prolonga la misión salvífica del Hijo que realiza el proyecto del
Padre. Ella se apoya sobre la autoridad de la palabra del Resucitado y sobre su poderosa presencia,
extiende los límites y asume las características, compartiendo también las dificultades y el rechazo.
Por eso, a los discípulos les fue dado el don del Espíritu Santo. El Resucitado "sopla" sobre ellos (v.
22) repitiendo el gesto del Creador (Gn 2, 7). En esta nueva creación los discípulos renacen como
testigos del Crucificado Resucitado y, como tal, están autorizados para el anuncio del evangelio al
mundo. Por medio del Espíritu Santo ellos están consagrados en la verdad de Cristo, exactamente
como Jesús había pedido al Padre en el discurso de despedida: "Conságralos en la verdad: tu
palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me
consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad" (Jn 17, 17-19).
El don del Espíritu acompaña las palabras sobre el poder de perdonar y de retener los pecados (v.
23). Se trata de un versículo que ha provocado grandes y vivaces polémicas y en las que a menudo se
ha corrido el peligro de modificar la riqueza de su significado. En todas las actividades en que el
Espíritu que han recibido se hace presente, los discípulos reciben la facultad de ejercer un particular
poder sobre el pecado: en la predicación, en el testimonio, en el bautismo y en la eucaristía, y
también en aquella que hoy nosotros llamamos la penitencia sacramental. El Concilio de Trento
utiliza este paso para afirmar la institución del sacramento de la penitencia de parte de Cristo. El
papa Francisco lo sintetiza así.
Jesús, transfigurado en su cuerpo, es ya el hombre nuevo, que ofrece los dones pascuales fruto de su
muerte y resurrección. ¿ Cuáles son estos dones? La paz, la alegría, el perdón de los pecados, la
misión, pero sobre todo dona el Espíritu Santo que es la fuente de todo esto. El soplo de Jesús,
acompañado por las palabras con las que comunica el Espíritu, indica la transmisión de la vida, la
vida nueva regenerada por el perdón (Audiencia general, 20 noviembre 2013).
Como fruto el día de la Pascua, el Resucitado confirió a los discípulos reunidos la
potestad de perdonar los pecados.
El mandato misionero y el poder salvífico son dones para la comunidad de los discípulos como tales
y permanecen siempre válidos: su eficacia no se agota y mucho menos una vez que ya no están los
once, porque fue trasmitida a sus sucesores, los obispos. Es notable que el sacramento de la
penitencia tiene en sus espaldas una larga historia de la cual ha asumido internamente variadas
formas, y la misma comprensión sacramental fue madurando progresivamente. En ella el poder
salvífico en referencia a los pecados nunca disminuyó, al contrario, continuó a fluir copiosamente.
Recuerda el papa Francisco: Este pasaje nos descubre la dinámica más profunda contenida en este
sacramento. Ante todo, el hecho de (fue el perdón de nuestros pecados no es algo fue podamos damos
nosotros mismos. Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El perdón se pide, se pide a otro, y en
la confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino fue es un
regalo, es un don del Espíritu Santo, fue nos llena de la purificación de misericordia y de gracia fue
brota incesantemente del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. En
segundo lugar, nos recuerda fue solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con
los hermanos podemos estar verdaderamente en la paz (Audiencia general, 19 de febrero 2014).
La facultad de perdonar o retener los pecados implica un juicio sobre las acciones del cristiano y sus
pecados consumados. Tal discernimiento lo hace la Iglesia en una doble dirección: ella debe
desenmascarar y ayudar a los creyentes a reconocer el pecado en su vida de tal manera que ellos
puedan tomar distancia y rechazarlo. Al mismo tiempo, la Iglesia recibe con los brazos abiertos al
pecador arrepentido para confiarlo a la palabra salvífica y creadora de Jesús. Así ella da
continuación a la obra de su Señor:
La Iglesia es depositaría del poder de las llaves, de abrir o cerrar al perdón. Dios perdona a todo
hombre en su soberana misericordia, pero él mismo quiso que quienes pertenezcan a Cristo y a la
Iglesia reciban el perdón mediante los ministros de la comunidad. A través del ministerio apostólico
me alcanza la misericordia de Dios, mis culpas son perdonadas y se me dona la alegría. De este
modo Jesús nos llama a vivir la reconciliación también en la dimensión eclesial, comunitaria. Y esto
es muy bello. La Iglesia, que es santa y a la vez necesitada de penitencia, acompaña nuestro camino
de conversión durante toda la vida. La Iglesia no es dueña del poder de las llaves, sino que es sierva
del ministerio de la misericordia y se alegra todas las veces que puede ofrecer este don divino (papa
Francisco, Audiencia general, 20 noviembre 2013).
El sacramento de la penitencia está íntimamente en relación con el bautismo y la eucaristía, porque
juntos, cada uno con su propia modalidad, actualizan para todos los creyentes el sacrificio de Cristo
y su importancia soteriológica:
En el sacramento del bautismo se perdonan todos los pecados, el pecado original y todos los pecados
personales, como también todas las penas del pecado. Con el bautismo se abre la puerta a una
efectiva novedad de vida que no está abrumada por el peso de un pasado negativo, sino que goza ya
de la belleza y la bondad del reino de los cielos. Se trata de una intervención poderosa de la
misericordia de Dios en nuestra vida, para salvarnos. Esta intervención salvífica no quita a nuestra
naturaleza humana su debilidad -todos somos débiles y todos somos pecadores-; no nos quita la
responsabilidad de pedir perdón cada vez que nos equivocamos. No puedo bautizarme más de una
vez, pero puedo confesarme y renovar así la gracia del bautismo. Es como si hiciera un segundo
bautismo. El Señor Jesús es muy bueno y jamás se cansa de perdonarnos. Incluso cuando la puerta
que nos abrió el bautismo para entrar en la Iglesia se cierra un poco, a causa de nuestras debilidades
y nuestros pecados, la confesión la vuelve abrir, precisamente porque es como un segundo bautismo
que nos perdona todo y nos ilumina para seguir adelante con la luz del Señor. Sigamos adelante así,
gozosos, porque la vida se debe vivir con la alegría de Jesucristo; y esto es una gracia del Señor
(papa Francisco, Audiencia general, 13 noviembre 2013).
CAPÍTULO QUINTO
LAS PALABRAS DEL PERDÓN
La fórmula de la absolución de los pecados que el sacerdote pronuncia con las manos extendidas
sobre la cabeza del penitente señala el carácter trinitario, pascual y eclesial propio del Sacramento
de la penitencia. Esta fórmula ofrece la posibilidad para esbozar una visión sintética del sacramento.
Dios, Padre de misericordia, que ha reconciliado al mundo consigo
Como primer elemento se hace referencia a la misericordia del Padre. El perdón de los pecados, de
hecho surge de la libre y firme voluntad de salvación concerniente a todo el mundo. Toda la historia
de la salvación corresponde a la realización de este único proyecto. Desde el principio la historia
del antiguo pueblo de Dios se configura como el lugar de la acción liberadora de Dios y el ámbito en
el que él se manifiesta: "compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad" (Sal
86, 15). El evento de la salida de Egipto y la alianza del Sinaí ratifican la misericordia de Dios por
su pueblo: en ella él se presenta como su redentor que libera y salva, y el pueblo se forma pueblo
santo que en la alianza celebra el fundamento de su vida y de la propia identidad. Todo aquello
permite al cristiano reconocer la pedagogía de Dios hacia su pueblo. A partir de ella él puede
madurar algunas actitudes fundamentales para acercarse al sacramento de la Reconciliación. Porque
surge de la fidelidad de Dios, el cristiano sabe cuán importante es "creer" en su misericordia; ella es
una fuente reconciliadora que no conoce obstáculos insuperables. Creer en tal misericordia significa
volver siempre a confiar en el Padre, en la certeza de que la realidad del pecado en nosotros no es
más grande que su misericordia: "aunque nuestra conciencia nos reproche algo, Dios es más grande
que nuestra conciencia y conoce todas las cosas" (ljn 3, 20).
El deseo y la garantía de ser perdonados, el arrepentimiento, la reparación del mal causado, para el
creyente son siempre posibles porque se apoya sobre esta inquebrantable certeza de fe: la
misericordia de Dios, dirigida a cada uno y a todo el mundo. Esto significa que ninguno se salva a sí
mismo: en cuanto don incondicionado de Dios, la misericordia de Dios es pedida y recibida. Es el
padre quien nos reconcilia consigo, la iniciativa es ante todo suya. El sacramento del perdón
recuerda al cristiano pecador que es parte de una historia de salvación que lo precede, una
misericordia que por gracia él se inserta y descubre el rostro bondadoso del Padre y que cada vez lo
atrae en la comunión consigo y a la vida de fe.
Un segundo aspecto: la misericordia tiende a la comunión. La misericordia donada por Dios
reconstruye y hace más fuerte las relaciones débiles o interrumpidas por el pecado: ella cubre al
penitente abriendo espacio al abrazo y al encuentro del Padre. El perdón no es simplemente un don
otorgado al pecador independientemente de su voluntad, sino que este, movido por su voluntad, debe
reconocer en Dios al Padre lleno de amor, un amor que por la vida de fe provee alimento para la
conversión.
La absolución de los pecados no es un gesto mecánico, casi mágico: ella es la gracia que penetra en
el pecador abriéndole el corazón, la mente y la voluntad para una vida de comunión con Dios. En fin,
una última advertencia: en el sacramento de la reconciliación, el perdón de Dios alcanza al cristiano
pecador teniendo la mirada sobre el "mundo" entero: aquello significa que la fuerza de este perdón
no terminan con el encuentro de la persona penitente y tampoco con la Iglesia sola.
La misericordia de Dios tiene un alcance universal, hasta cósmico, porque está íntimamente en
contacto con su voluntad de salvación que se extiende "a toda creatura" (Mt 16, 15). Como recuerda
san Pablo: "porque la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar
de la gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rom 8, 21). La solidaridad en el pecado, que une al
pecador con el mundo de la corrupción, encuentra una alta retribución en la solidaridad de la gracia
redentora. En ella la voluntad del Padre se extiende imperiosamente donde sea que el pecado tenga
su poder en la esclavitud, y así liberar el mundo de toda corrupción. Acercándose al sacramento del
perdón, el cristiano sabe que es llevado por esta acción poderosa: él recibe el don del perdón, y con
ello mismo el don lo compromete y lo impulsa dentro del proyecto de liberación que tiende a
reconciliar con Dios a toda la creación. Al recibir el perdón, el pecador arrepentido tiene fija la
mirada en su Señor, escucha su Palabra y en ella confía para construir un mundo que, salido de la
misma Palabra a ella quiere volver. La vida cristiana es por eso una continua con-versión a aquel
Dios que tiene un corazón que resguarda a la humanidad pecadora y a aquel mundo en el cual ella
vive y construye.
En la muerte y la resurrección de su Hijo
La solidaridad y la acogida de los pecadores son hechos que están en toda la vida de Jesús, su mismo
nombre significa "Dios salva" (Mt 1, 21), desde los acontecimientos históricos viene el perdón de
Dios: "El Hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una
multitud" (Me 10, 45). Momento culminante de esta obra reconciliadora cumplida por el Hijo de
Dios es la ofrenda de su vida en la cruz, cuando por todos nosotros ha implorado y obtenido el
perdón del Padre (Le 23, 23). Por lo tanto, es solo en Cristo redentor que la plenitud del perdón de
Dios llega al hombre, y es su misterio pascual el que ocupa el centro de la historia de la salvación.
Desde la cruz de Cristo, el perdón de los pecados brota de manera permanente y continua, y en virtud
de la potencia del Resucitado ella se extiende eternamente actual en cada lugar "por muchos" (Me 14,
24). Siendo cada sacramento una particular manifestación de la presencia de la pascua de Cristo en
la historia, la redención que él realizó, alcanza a los hombres de múltiples y variadas maneras. El
sacramento de la remisión es ante todo el bautismo que da al hombre una vida nueva. Porque es
inmersión en la muerte y la resurrección de Jesús, el bautismo inserta al cristiano en el destino
salvífico de Cristo. Por la fuerza de aquello lo conduce al nuevo pueblo, al pueblo que está en
camino hacia la pascua definitiva:
Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido
para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz: ustedes, que
antes no eran un pueblo, ahora son el Pueblo de Dios; ustedes, que antes no habían obtenido
misericordia, ahora la han alcanzado (IPed 2, 9-10).
Para el bautizado todo aquello comporta un modo nuevo de vivir: "Por el bautismo fuimos sepultados
con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros
llevemos una Vida nueva" (Rom 6, 4).
La vida nueva bautismal no anula la fragilidad de la naturaleza humana, por eso, el camino del
cristiano está señalado por la dolorosa experiencia del pecado y exige el continuo perdón de Dios en
el sacramento de la reconciliación. En ello la victoria de Cristo sobre el pecado se hace histórica y
visible para cada uno a través de la Iglesia. La repetición de la celebración de este sacramento de
curación muestra toda la capacidad renovadora de aquel dinamismo de salvación donde Dios está
inmerso irreversiblemente en la historia humana con la encarnación, la muerte y la resurrección de
Jesús.
Reconciliado con Dios en Cristo, el bautizado es así un hombre continuamente transfigurado por la
Pascua del Señor que constituye su punto firme a partir del cual él comienza a vivir "en", "con" y
"por" Cristo (Cf. Ef 2, 10; Col 3, 3; Rom 6, 8; Flm 1, 6). La relación con Cristo es constitutiva de su
existencia, a partir de ella se comprende a sí mismo, la humanidad, el mundo, la historia.
Iluminado desde la fe y vivificado desde el amor que proviene de la cruz gloriosa del Señor, él es
libre y valiente frente a todos y a todo, y por esto evangélicamente protagonista y responsable en la
Iglesia y en el mundo. Movido por la fe, el creyente aprende a ver no solo a Cristo en el hombre en la
apertura a la caridad solidaria, sino también a ver al hombre "en Cristo", así recibir en él su propia
plenitud y ocuparse por su desarrollo integral.
La efusión del Espíritu Santo para la remisión de los pecados
La remisión de los pecados obtenida por la muerte de Jesús en la cruz alcanza a cada cristiano por la
fuerza del Espíritu Santo enviado por Dios a través del Resucitado. Es el Espíritu, de hecho, que
actúa en la comunidad cristiana. De otra manera sería un evento del pasado, lejos en el tiempo, y no
podría actuarse en el signo sacramental para ser comunicado a los creyentes.
El Espíritu Santo entonces aparece como fuerza operante que permite el cumplimiento del proyecto
salvífico del Padre realizado por el Hijo. Los Evangelios muestran que el Espíritu de Dios, es decir
la vida y la potencia de Dios mismo, actúa antes de todo en Jesús, en su vida terrena. A partir del
bautismo en el Jordán (Mt 3, 13-17), Jesús comienza su ministerio público y continúa
caracterizándolo por el vínculo íntimo y pleno con el Espíritu que es Dios, como el Padre. En la
sinagoga de Nazaret (Le 4,16-19), Jesús proclama que se ha realizado en él la profecía de Is 61, 1-2:
Él es el consagrado y el enviado del "Espíritu del Señor", encargado de llevar a los pobres la alegre
noticia de proclamar a los prisioneros la liberación, de devolver la vista a los ciegos, de poner en
libertad a los oprimidos inaugurando "el año de gracia del Señor". Así toda la actividad de Jesús
está bajo el signo del Espíritu Santo.
El mismo Espíritu fue entregado por el Resucitado a su comunidad. Como fuerza de Dios vivificante
y principio de nueva creación, él habita en la Iglesia y la habilita para cumplir la misión que le
confió el Señor. Les confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, llevando a
cumplimiento en la Iglesia y a través de ella la obra de Cristo tendiendo a la reconciliación entre el
hombre y Dios. De este modo el Espíritu une íntimamente al bautizado a Cristo y, al mismo tiempo, a
los creyentes entre ellos en la Iglesia. En el ritual del sacramento de la penitencia, la misión del
Espíritu Santo es muy nombrada, él es repetidamente mencionada mostrando que toda la acción
celebrativa está bajo su signo: antes, durante y después de la celebración, el Espíritu acompaña y
actúa siempre, ya sea sobre el penitente y sobre el ministro del sacramento. El Espíritu Santo está en
los orígenes del camino de la conversión porque exhorta al pecador a enmendarse y volver al Señor.
Él realiza en él lo que el salmista ha invocado: "¡Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu
rostro y seremos salvados!" (Sal 80, 4).
El Espíritu, que el himno del Ven Creador proclama "luz al intelecto y llama ardiente en el corazón",
concede también el don de la verdad en la propia conciencia y, juntos, dan la certeza de la remisión
de los pecados. Por ello, recibiendo al pecador, el sacerdote le recuerda la presencia operante del
Espíritu Santo en él y en la Iglesia: "La gracia del Espíritu Santo ilumine tu corazón para que puedas
confesar con confianza tus pecados y reconocer la misericordia de Dios".
Esta exhortación, propia de la cuarta fórmula, muestra que para el penitente no se trata solamente de
discernir los pecados, sino también de llegar a la metanoia, a la transformación del corazón. Una
acción movida por el Espíritu de verdad que es también el Espíritu del amor, en la intimidad de la
conciencia, el examen de la propia vida se vuelve, al mismo tiempo, un nuevo comienzo donde se
otorga la gracia del amor hacia Dios y hacia los hermanos.
Desde el momento en que el ministro del sacramento actúa en nombre de Cristo y de la Iglesia, el
Espíritu Santo infunde su acción también sobre él: "El sacerdote y el penitente prepárense a la
celebración del sacramento ante todo con la oración. El sacerdote invoque el Espíritu Santo para
recibir su luz y claridad" (Prenotanda, Ritual del sacramento de la reconciliación, n° 15). Con "luz" y
"claridad" se ve cuáles son los dones del Espíritu, el discernimiento y la misericordia. El mismo
ritual de la Reconciliación nos da otras precisiones:
Para que el confesor pueda cumplir su ministerio con rectitud y fidelidad, aprenda a conocer las
enfermedades de las almas y a aportarles los remedios adecuados; procure ejercitar sabiamente la
función de juez (...). El discernimiento del espíritu es, ciertamente, un conocimiento íntimo de la
acción de Dios en el corazón de los hombres, un don del Espíritu Santo y un fruto de la caridad.
(...) Al acoger al pecador penitente y guiarlo hacia la luz de la verdad cumple su función paternal,
revelando el corazón del Padre a los hombres y reproduciendo la imagen de Cristo Pastor, recuerde,
por consiguiente, que le ha sido confiado el ministerio de Cristo, que para salvar a los hombres llevo
a cabo misericordiosamente la obra de redención y con su poder está presente en los sacramentos
(Prenotanda, Ritual del sacramento de la reconciliación, n° 10).
Porque la remisión de los pecados es obra del Espíritu de Cristo, el ejercicio de tal ministerio no
puede sino ser inspirado, sostenido y guiado por el mismo Espíritu. De tal manera que el sacramento
de la reconciliación se cualifica como una manifestación privilegiada de la presencia del Espíritu en
la Iglesia, para que el designio de la salvación alcance en la historia su plenitud: ello es una
"maravilla de la salvación".
Te conceda mediante el ministerio de la Iglesia
La remisión de los pecados, obtenida en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, adquiere
eficacia en el tiempo por la fuerza de la acción del Espíritu Santo y alcanza al cristiano pecador en la
Iglesia y a través de la Iglesia. La dimensión eclesial del sacramento es constitutiva, aunque no es
fácil comprenderla: aún hoy muchos entienden el pecado como algo exclusivamente individual.
Porque el sacramento de la reconciliación celebra la misericordiosa ofrenda de amor de Dios hacia
los hombres y la respuesta de amor del pecador arrepentido hacia Dios, la acción mediadora de la
Iglesia se desarrolla en las dos direcciones. Además, porque el perdón se realiza "en Cristo" y "en la
Iglesia", más allá de ser un retorno a Dios es un retorno a la comunidad eclesial.
En Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II trata sobre la reconciliación entre pecador e Iglesia,
afirmando la simultaneidad con la reconciliación con Dios. Este documento es el primero en
desarrollar oficialmente este tema, la Iglesia se describe como comunidad vivificada por el Espíritu
Santo, por el cual el pecado es siempre contradicción que lacera su naturaleza. La acción del Espíritu
se extiende hasta reconducir al pecador arrepentido a la plenitud de la comunidad eclesial y así
reconstruir la integridad de la comunión violada: "Quienes se acercan al sacramento de la penitencia
obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a él y al mismo tiempo se
reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad,
con el ejemplo y las oraciones" (LG 11). El Catecismo .de la Iglesia Católica retoma el tema:
Este sacramento nos reconcilia con la Iglesia. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El
sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se
reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que
ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros (CIC 1469).
El carácter absolutamente extensivo de la reconciliación obrada por Dios fue puesto a la luz por Juan
Pablo II. Tal reconciliación, de hecho, reconstruye múltiples roturas causadas por el pecado, a partir
de la intimidad del pecador hasta tocar su relación con la creación.
Hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por asi decir, otras
reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado: el penitente perdonado se
reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia
verdad interior; se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo; se
reconcilia con la Iglesia; se reconcilia con toda la creación (Reconciliación y Penitencia n° 31).
El contexto social ayuda a comprender mejor por qué la remisión de los pecados este ligada a la
absolución del ministerio sacerdotal. El sacramento de la reconciliación implica ante todo el
ejercicio sacerdotal de toda la Iglesia: tanto del sacerdocio común como del sacerdocio ministerial.
El sacerdocio común de los fieles es ejercido en primer lugar por el mismo penitente: él no vive
pasivamente la reconciliación, sino que, impulsado por la gracia, coopera activamente con su propia
conversión y con la plena reintegración en la comunión de la Iglesia. Ni siquiera la comunidad
eclesial vive pasivamente el reintegro del penitente, sino que colabora con su conversión "con la
caridad, el ejemplo y la oración" (LG 11). Por eso, toda la Iglesia ejercita el propio sacerdocio
común para obtener la reconciliación y el perdón de los propios hijos pecadores. En tal sentido, las
herramientas que ofrecen como la corrección, el discernimiento, la ayuda, y animar en el camino
penitencial, son expresiones preciosas de su "caridad" para ayudar al reintegro en la caridad
eclesial.
El ejercicio del sacerdocio común exige el ejercicio del sacerdocio ministerial, que está a su
servicio. Cuando el ministro de la confesión o el sacerdote dispensa la gracia sacramental "en
Cristo" y "en la Iglesia", dos son las determinaciones que aclaran el ejercicio de su ministerio y al
mismo tiempo trazan las fronteras. Actuando "en el nombre de Jesucristo y por la fuerza del Espíritu
Santo" (,Prenotando,, n° 9), el ministro se pone al servicio de la palabra del Señor porque realiza el
mandato sobre el perdón de los pecados que Cristo ha confiado a los apóstoles y a sus sucesores. El
obispo es el moderador de la disciplina penitencial y el pleno receptor del ministerio de la
reconciliación que administra confiándolo también a los sacerdotes, sus colaboradores. Se trata de
un poder que no puede ejercitarse de manera arbitraria, sino en conformidad a las enseñanzas y a la
intencionalidad de Cristo. Por eso: "El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El
ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo" (CIC 1466a). Al
mismo tiempo, el sacerdote actúa también "en nombre de la Iglesia", al servicio de aquella comunión
eclesial a la que la reconciliación conduce a Dios. Consigue así que el ejercicio del ministerio de la
reconciliación se ejercite en comunión y en sintonía con la Iglesia y con su magisterio. El Catecismo
recomienda que el ministro:
Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas
humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído; debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la
Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez. Debe orar y hacer
penitencia por él confiándolo a la misericordia del Señor (CIC 1466b).
El perdón y la paz
La paz es el éxito final de la acción salvífica que deriva de la misericordia del Padre. Ella es el fruto
del perdón y de la reconciliación con Dios obtenidos mediante la confesión de los propios pecados.
No se trata simplemente de la paz psicológica y que el penitente puede advertir después de haber
"aliviado" el corazón del peso de las propias culpas, sino también de la paz bíblica, don de Dios,
signo visible de su alianza. Es la paz "nueva" que tiene su fundamento en la muerte y la resurrección
de Jesús y que supera cada laceración con Dios y con los hermanos. Es la paz que el Espíritu Santo
infunde en los discípulos del Señor donándoles a ellos el coraje y la vitalidad para el anuncio y el
testimonio del evangelio.
En el largo discurso de despedida (Jn 13-17), Jesús une el don de la paz a la acción del Espíritu
Santo consolador (Jn 14, 25-31). El Espíritu "enseñará cada cosa", y tales enseñanzas están ligadas a
la enseñanza de Jesús: él "les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho" (Jn 14, 26). La tarea
del Espíritu es de continuar y mantener viva en la historia la revelación de Jesús, no porque agregue
cosas nuevas, sino porque las profundiza continuamente en la comprensión de la revelación. Su
acción permite a cada comunidad cristiana vivir en su propio tiempo la fidelidad al evangelio. El
pecador arrepentido y perdonado es alcanzado por el don de la paz, reflejo de la salvación
escatológica y definitiva que Dios ofrece a la humanidad en Cristo Jesús y realmente a ella participa
a través de la gracia sacramental. Esta es la paz que sostiene al cristiano en las vicisitudes de la vida
y en las pruebas que encuentra, testificando la fe: es "su paz", aquella de Cristo y que el evangelio
anuncia y el Espíritu trasmite. La riqueza de esta salvación está relatada por el Evangelio de Juan
como una realidad de las muchas y complementarias facetas: es "verdad", "luz", "vida", "paz" y
"alegría". A todo esto el perdón de Dios introduce. Cubierto por la misericordia del Padre,
alcanzado por el misterio pascual de Cristo, sostenido por la fuerza del Espíritu Santo, el pecador
arrepentido se dispone a recibir la absolución de los pecados que lo introduce en la paz de Dios.
Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo
El gesto de la imposición de las manos con las que el sacerdote acompaña las palabras de la
absolución significa la efusión del Espíritu Santo por la remisión de los pecados, la reconciliación y
la comunión con el Señor. El sacramento de la penitencia no obra solo la "cancelación" de los
pecados; está también destinado a suscitar en quien lo recibe la voluntad de cambiar de mentalidad y
la orientación de la vida, un camino de conversión que solo el Espíritu puede guiar y sostener. Las
palabras de la absolución están llenas de solemnidad y autoridad. El "Yo" inicial en posición
enfática señala que aquel que está hablando no lo hace en nombre propio, sino en cuanto depositario
de la autoridad de perdonar los pecados que el Señor les ha confiado a los apóstoles y a sus
sucesores; expresa también la fe y la participación de toda la Iglesia que está comprometida en la
reconciliación del penitente, sobre todo, afirma que las palabras de la absolución no son una simple
declaración del perdón de Dios: ella es palabra eficaz que perdona los pecados porque, en ella y en
unión con el ministro, actúa y están actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El penitente se
encuentra así realmente inmerso en la acción salvífica de Dios que lo regenera a la gracia del
bautismo.
CAPÍTULO SEXTO
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN EN LA
PASTORAL
El llamado a la vigilancia y el imperativo a la firmeza de ánimo en la fe concluyen la primera carta a
los Corintios: "Estén atentos, permanezcan firmes en la fe" (lCor 16, 13). La vigilancia, a menudo
asociada a la oración y a la sobriedad (ITes 5, 6), es la característica del cristiano que vive en la
espera del regreso del Señor, el de permanecer firmes en la fe designa el empeño firme y constante
en vivir en relación con el Señor. Todo mira a consolidar la adhesión profunda del creyente al
evangelio, adhesión siempre amenazada por dificultades externas y turbulencias internas. A estas dos
primeras recomendaciones san Pablo les agrega otras tres: "Tengan valor y sean fuertes. Háganlo
todo con amor". El apóstol condensa en estas expresiones un verdadero y propio programa de vida
cuyo centro unificador es el amor de Dios. Es un llamado a la valentía, a la confianza, a la firmeza
que se requiere a quien enfrenta una lucha. Sí, porque la vida cristiana es lucha y combate: "Tú, que
eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Comparte mis fatigas, como buen soldado de
Jesucristo" (2Tim 2, 1. 3). Con respecto a una pastoral tensa al valorizar el sacramento de la
reconciliación en el interior de un contexto eclesial y social muy complejo como lo son nuestros días,
es oportuno señalar y tomar en seria consideración algunos "nudos" significativos porque resultan
puntos sintéticos y fundamentales, también dinámicos capaces de liberar y de plasmar personalidad y
experiencia cristiana en tantas direcciones.
1. La formación de la conciencia
El sacramento de la reconciliación tiene como supuesto necesario la formación de la conciencia. La
expresión indica una fe que se convierte en saber. El término conciencia, de hecho (del latín conscientia; en griego syn-eídesis), indica un saber que no es fruto de esfuerzos individuales, sino de un
conocer "juntos". En la tradición cristiana, la excepción es asumida de manera amplia y no se refiere
solamente a la luz de la gracia que permite reconocer los propios pecados. Para el cristiano, se trata
más bien de comprender el significado de aquello que sucede, sobre todo en la propia vida, en una
comprensión que se realiza junto con Dios y a través de él. La vida cristiana se realiza de hecho en el
Espíritu Santo, por amor a Cristo, iluminada por su palabra: para el creyente, el conocimiento de sí y
del mundo es, por lo tanto, una obra de discernimiento espiritual. Hoy, sanar la formación de la
conciencia aparece como una tarea muy urgente. Cada creyente debería hacerse cargo, y una
particular atención debería reservarse de parte de los confesores, de los directores espirituales, de
los padres, y de todos los educadores en general. Es fácil constatar cómo en nuestra sociedad, a
menudo señalada por graves fenómenos de degradación humana, también moral, muchas conciencias
están bloqueadas por las opiniones públicas, casi adormecidas y resignadas en una especie de
pacífica inocencia, tanto que da a pensar que al final sea suficiente ser "un poco buenos", "no matar y
no robar", "no hacer mal a ninguno", para agregar después al confesor "por lo demás haga usted como
le parezca". La incapacidad de hacer un análisis de la propia conciencia es una grave contradicción
del hombre de nuestro tiempo: es una especie de enfermedad que impide a la gracia iluminante dada
por el Espíritu Santo actuar, ya sea oscureciendo la auténtica comprensión de la dignidad del
hombre, o ya sea impidiendo descubrir la verdad de su pecado para que pueda ser perdonado.
Definiendo "la voz de Dios en nosotros", la antigua tradición ha descubierto en la conciencia una
participación del hombre a Dios. Con este concepto es sancionado el carácter absolutamente
inviolable de la conciencia, que la pone sobre cualquier ley humana. La exigencia de una parecida
relación directa entre Dios y el hombre da a este no solo una dignidad absoluta, sino también una
libertad plena en relación con todo aquello que sea represivo o tienda a manipular sus elecciones. Es
porque Dios se hace presente en la conciencia, que ella se vuelve instrumento de la libertad humana
que, sujeto a la gracia, busca lo verdadero y el bien. Como instrumento interior del hombre, para
convertirse en aquello que ella es, necesita crecer, ser formada, ejercitarse. Para no adormecerse o
deformarse, necesita de la ayuda de los demás: la palabra de Dios viva en su transmisión
ininterrumpida, el consejo, el examen sincero y leal, el silencio y la reflexión, la oración. La
conciencia requiere formación y educación, ella revela nuestra identidad, genera un estilo de vida,
indica una madurez personal, una sensibilidad a la instancia moral y social. Al contrario, la pérdida
o el mutismo de la conciencia pueden convertirse en el morbo que envenena no solo la vida de fe,
sino también toda una sociedad.
¿Cómo se forma la conciencia? Cumpliendo un camino que se adentra en la verdad del hombre, que
es imagen de Dios. Desde esta óptica, el reconocer los pecados propios (cada pecado es una visión
falsa de uno mismo, de los demás, del mundo y de Dios) es solo una etapa de este gran recorrido en
el conocimiento de sí y de Dios, un recorrido muy arduo, pero, al mismo tiempo, bello y cautivador.
El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la conciencia está formada, educada, y es recta y
verídica cuando es "conforme a la sabiduría del Creador" (CIC 1783); esta educación es "tarea de
toda la vida" (CIC 1784). El saber con Dios ilumina el saber sobre el yo. De hecho, el yo nunca es
totalmente consciente de sí, sino cuando está relacionado con Dios. Este saber "con Dios" es un
saber de sí mismo en Cristo, a través de la luz del Espíritu Santo: por eso, es un saber que "garantiza
la libertad y genera la paz del corazón" (CIC 1784). La formación de la conciencia nace y se
desarrolla desde el encuentro con Cristo, se ilumina y se nutre de su Palabra y hace cumplir las obras
que el Espíritu sugiere. La fe no existe sin las obras, y la redención no es posible sin la santificación.
Por ello, la conciencia madura dentro de una visión positiva y realista de la condición humana, que
desenmascara cada falsa imagen de Dios y de sí. Aprender a discernir significa ejercitarse en la
examinación y el análisis. En definitiva, se trata de tener el centro de gravedad de la propia
existencia en Cristo, no en sí mismo, y dejar que la gracia de Dios obre y actúe en nosotros y a través
de nosotros. Entonces, ser vigilantes y reconocer aquello que no nos hace libres, aquello que crea en
nosotros desorden, en definitiva, aquello que no está orientado a nuestra vocación de hijos de Dios.
Los sacerdotes, como confesores, y los directores espirituales, a quienes los fieles les abren su
propia conciencia y piden un consejo iluminador, tienen una gran responsabilidad unida a su
ministerio: la de ser maestros de la vida espiritual. Ellos mismos necesitan una educación
concientizada en el "discernimiento de los espíritus", educación que, a partir de la formación en los
seminarios, debe crecer y refinarse en el ejercicio del ministerio, además de la confrontación con los
hermanos, sobre la situación de la sociedad actual, sobre las mayores problemáticas que ellos
encuentran con respecto a la educación de la conciencia y sobre las directivas comunes que se
considere que deban ser especialmente enfatizadas. Para ellos y todos los cristianos, debe quedar
claro que la conciencia está formada cuando asume la forma de Cristo, se reviste de sus sentimientos
y practica su mismo estilo de vida.
¿De dónde partir para educar la conciencia? De la atención a las cosas concretas. El papa Francisco
ha exhortado a los creyentes para que retomen la antigua "pero muy buena" práctica del examen de
conciencia. Esto "es una gracia, porque custodiar nuestro corazón es custodiar el Espíritu Santo que
está dentro nuestro" (Homilía en Santa Marta, 10 de octubre de 2014). El Espíritu incita a los
creyentes a encarnar en la vida de cada día la palabra de la salvación. No se trata de hacer grandes
discursos o altas especulaciones: "Está bien, servidor bueno y fiel -le dijo su señor-, ya que
respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor"
(Mt 25, 21). La conciencia se forma mientras está atenta e ilumina. Ella no se queda en la
constatación del pecado, sino que discierne entre los pensamientos y los sentimientos que se han
producido: pensamientos y sentimientos que son, a menudo, los más recónditos de nuestro yo.
Observando lo concreto y particular, el cristiano puede ver dónde y hacia quién o qué lo ha
impulsado: él comprende en qué se está convirtiendo. De esta manera, en el encuentro con Cristo,
que salva, en la escucha y la oración de la Palabra, en la relación con la comunidad eclesial y el trato
con los otros y la realidad que lo circunda, el pecador reencuentra su misma imagen de hijo amado y
perdonado. Él entonces llega a ser hijo en el Hijo, y tal reconocimiento se abre al deseo de una vida
siempre más feliz.
2. Educar el sentido de la penitencia
Para la comunidad cristiana y para cada creyente en particular, el Jubileo de la Misericordia se
perfila como una buena ocasión para poder redescubrir el valor y la belleza del sacramento de la
reconciliación. Es recomendable que, en la programación del año pastoral, se prevean encuentros de
catequesis y varias iniciativas que, partiendo del tema de la misericordia de Dios, ayuden a delinear
un contexto adecuado para favorecer el acercamiento a este sacramento. Todos los esfuerzos, por
más admirables que sean, no serán suficientes, darán frutos duraderos si, como Iglesia, no nos
ponemos el más alto interrogante de cómo educar hoy el sentido de la penitencia. Sin dudas, esto ha
decaído en nuestros días, tanto que en muchas partes se está perdiendo del todo la dimensión
penitencial de la vida cristiana. Gradualmente, pero inexorablemente, una pérdida como esta
disuelve el sentido de la gratuidad de la gracia y, por ende, lleva a olvidar o abandonar los
sacramentos en general, y, en particular, el de la reconciliación. Cuando el hombre deja de
reconocerse pecador, no hace nada para evitar el pecado o buscarle un remedio, y la gracia de la
salvación se convierte para él en algo irrelevante. En este caso, el creyente pierde conciencia de la
pascua del Señor y del porqué de su muerte en la cruz. Su vida de fe resulta vacía, debilitada, sin
entusiasmo, una triste costumbre de la vida. Al contrario, la ascesis cristiana habla del sentido de la
penitencia como "lucha espiritual", con la cual, el corazón, la mente y la voluntad del discípulo se
mantienen vigilantes y atentos. La ascesis es un camino necesario para robustecer la personalidad del
creyente, es ponerse a prueba para medir concretamente la "calidad" de la relación con el Señor y,
sobre todo, una respuesta gozosa a la gracia que Dios entrega a manos llenas. En este sentido, resulta
iluminador un texto autobiográfico de san Pablo:
Todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida, a causa de Cristo. Más aún,
todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor. Por él, he sacrificado todas las cosas, a las que considero desperdicio, con tal de ganar a
Cristo y estar unido a él... Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección,
pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo
Jesús (Flp3, 7-12).
Reavivando los sentimientos de afecto y reconocimiento ante los cristianos filipenses -la primera
comunidad de Macedonia que él fundó en Europa-, el Apóstol, ya anciano y prisionero en Roma,
escribe una carta para reconstruir aquel vínculo de caridad y amor que lo une a ellos. Él se refiere
abiertamente a la experiencia de Damasco, evento que lo ha llevado a la fe en Cristo, y pone a la luz
todo cuanto en él haya obrado la gracia de aquel encuentro y cuán grande es la nueva vitalidad que
surge de ella. A partir de ese momento, aquello que había sido una gran ganancia para él ahora lo
considera "basura" y él se encuentra plenamente entregado "con tal de ganar a Cristo y estar unido a
él" (vv. 8. 9). Ese es el momento adecuado para la tensión fuerte y maravillosa que necesita
descubrir. El sentido de la penitencia abre la conciencia al sentido del pecado, permite sentir el
dolor por las propias faltas, estimula la reparación del mal cometido y dispone a confiar, con un
corazón generoso, en todo el bien que el Señor inspira para estar siempre "en Cristo". El episodio de
Damasco ha reorientado la vida de Pablo, entonces ahora se mueve para llegar a "ganar", o sea,
conquistar el Cristo que se le ha aparecido. "Conquistar" es el verbo de los enamorados: el
enamorado, ¿logrará conquistar a la amada? Todo aquello que ha vivido hasta el momento con gran
intensidad, lo considera una pérdida porque hay algo más importante que urge: fundamentalmente,
"ganar a Cristo". Y se lo gana cuando se ha "encontrado a sí mismo en él". Para el Apóstol, antes la
ley estaba en el centro y, por consiguiente, la obediencia debida a ella; en el nuevo universo que la
gracia le ha abierto en el centro, ahora está Cristo resucitado, que lo llama.
Un último pasaje: después de conocerlo y conformarse a él, está el "correr" (v. 12). Pablo quiere
conquistar a Jesús porque él mismo lo ha conquistado. La fe es reconocimiento: volver a conocer a
aquel que ya se ha conocido. Por una parte, se trata de un continuo revelarse y, por la otra, de un
continuo reconocerse. En fin, es una realización interminable, dinámica y comprometedora. Los
cristianos saben que nunca llegarán: ellos corren independientemente de la edad, de las propias
fuerzas y energías, de los sucesos y las equivocaciones; corren en la historia, como Pablo por todo el
Mediterráneo, donde Cristo quiera ser encontrado, donde la humanidad manifieste el rostro del
crucificado, o sienta sed de palabras consoladoras, o tienda una mano a la esperanza, o tenga su
dignidad alterada. Los cristianos corren a acudir por ayuda, olvidan aquello que llevan en la espalda,
las fatigas, las incomprensiones y los fracasos, y son impulsados únicamente hacia la meta para ser
siempre todos "encontrados en Cristo". Al fin de cuentas, la dimensión penitencial de la vida
cristiana ayuda a poner el centro de gravedad de la propia existencia en Cristo, no en sí mismo, y a
dejar que la gracia de Dios opere y actúe en nosotros y a través de nosotros. El papa Juan Pablo II lo
ha explicado así: "Aquí se trata de reconquistar la simplicidad del pensamiento, de la voluntad, y del
corazón, que es indispensable para encontrarse en el propio 'yo' interior con Dios" (Audiencia
general, 28 de febrero de 1979). En la verdadera penitencia, nuestra única tarea es hacer espacio a su
acción en nosotros. Exactamente, es la dinámica que caracteriza cada relación amorosa auténtica: "El
amor es 'éxtasis', pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como
un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente de este
modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios" (papa
Benedicto XVI, Deus caritas est, 6). Este es el camino que nos conduce directamente a buscar y amar
el sacramento de la reconciliación. El Catecismo de la Iglesia Católica hace un elenco de muchas
formas de penitencia y actitudes penitenciales que favorecen la conversión. Aquí la fantasía pastoral
puede aprovechar para conjugar sugerencias individuales y comunitarias: desde las propuestas más
clásicas como el ayuno, la oración y la limosna, hasta otras invitaciones a la práctica de la caridad
que luego declinan; gestos de reconciliación, solicitudes por los pobres, empeño en la defensa de la
justicia y el derecho, corrección fraterna, lectura de la Sagrada Escritura, ejercicios espirituales,
liturgias penitenciales y peregrinaciones (Cf. CIC 1434-1438b).
3. Vivir la reconciliación
El perdón de Dios no se termina con el pecador arrepentido, sino que por él se irradia a toda la
comunidad, lo cual transforma las relaciones interpersonales e imprime a toda la Iglesia un estilo de
vida que la caracteriza como "pueblo de Dios". La carta a los Efesios exhorta de manera apasionada:
No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la
redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad.
Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como
Dios los ha perdonado en Cristo (Ef 4, 30-32).
La expresión "entristezcan al Espíritu" hace referencia a un texto de Isaías (63, 8-10) que estigmatiza
la actitud de rebeldía de los israelitas en comparación con el Señor que los ha salvado "con amor y
compasión". De tal manera ellos niegan su propia identidad de pueblo elegido, rescatado por el amor
de Dios. A través de la mención de Isaías, la carta a los Efesios recuerda a los cristianos que,
mediante el bautismo, ellos fueron incorporados en el proyecto salvífico de Dios gracias al don del
Espíritu; por lo tanto, una conducta reprensible contradice el don recibido y la acción redentora de
Dios. Entristecer el Espíritu significa impedir que este lleve aquello a cumplimiento, y esto se
verifica cuando se violan las exigencias del amor fraterno. Ellos, en cambio, son llamados para tener
una actitud responsable de cooperación con el proyecto salvífico de Dios, que se devana en la
historia. Por eso, los creyentes son exhortados, sobre todo, a remover de la comunidad eclesial todas
aquellas manifestaciones que contrasten con la solidaridad que debe reinar en ella. Para revelar
cierta progresión en las actitudes que contaminan las relaciones interpersonales y rompen la
fraternidad de la fe, se dispone de cinco sinónimos que pertenecen al área semántica de la ira. Se
trata de los comportamientos incompatibles con el estado de hombre nuevo adquirido en el bautismo.
Respecto de estos, se debe aplicar la misma generosidad y magnanimidad que Dios ha demostrado
con Cristo. Por eso, en contraposición a estos sinónimos, llega la invitación para asumir actitudes de
acogida recíproca que culminen en el perdón recíproco. La motivación aparece al final del versículo:
el creyente puede recibir y perdonar porque sabe que, ante todo, él mismo ha sido
incondicionalmente recibido y perdonado por Dios. Por tal motivo, el perdón es un bien recibido
gratuitamente para compartir con los hermanos. Es tal y profunda la autoconciencia de fe que hace de
la solidaridad la característica dominante de la comunidad cristiana, sea con respecto a las propias
relaciones internas o al modo de confrontarse con el mundo.
Viviendo la reconciliación donada por Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia se vuelve
anunciadora y dispensadora al mundo entero, en ello resplandece su testimonio.
San Pablo recuerda a los gálatas qué significa vivir en el mundo animados por el Espíritu del
Resucitado: "El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y
confianza, mansedumbre y temperancia" (Gál 5, 22-23). Esta lista muestra el camino que el Espíritu
señala a los creyentes. El fruto es único y crea unidad en la vida nueva del cristiano, pero esto
aparece de diversas maneras: sobre todo, el agápe, el amor generoso que viene de Dios. Ello trae
consigo la "alegría" que corresponde a la aspiración más fuerte del corazón del hombre, creado para
ser amado y para amar. Junto con la alegría está la "paz", que permite sintonizar con la voluntad de
Dios y superar desórdenes y conflictos al orientar a todos hacia la benevolencia y la concordia. La
enumeración continúa con aspectos más particulares: la paciencia, que sabe esperar y soportar; la
benevolencia, que predispone al encuentro; la bondad, que dispone al servicio; la fidelidad, que
lleva a la perseverancia y sobre la cual se puede confiar; la mansedumbre, que excluye el uso de
medios violentos; el dominio de si contra cada forma de libertinaje y de cólera.
Todos estos aspectos del "fruto" del Espíritu Santo conciernen a las relaciones del creyente con los
demás y, por eso, constituyen una especie de examen de conciencia para todas las comunidades
cristianas. El cumplimiento de la acción de la gracia del perdón de Dios no es posible si no se
encuentran los modos para que el Espíritu fructifique en lo concreto de la vida. Los aspectos de la
vida en los que las acciones reconciliadoras sirven son verdaderamente innumerables y ocupan toda
la existencia y la actividad humana: desde la vida personal, en la que se juegan, en grado variable,
situaciones alienantes, hasta en las relaciones de parejas que se cansan de expresarse un amor mutuo
y auténtico; desde la realidad familiar, cuya identidad está cada vez más contaminada, hasta las
relaciones entre generaciones, en las que emergen conflictos e incomprensiones; desde el mundo del
trabajo y de la economía, atravesados por crisis y contrastes profundos, hasta la situación social,
donde surgen siempre más necesidades y pobreza; desde la situación política, a menudo envuelta en
intereses particulares, hasta el contexto internacional, señalado por el poder de las naciones ricas
sobre las pobres; desde las guerras que estallan en muchas partes del mundo, hasta las divisiones
entre cristianos y la incomprensión entre creyentes de diversos credos. Es por este programa,
inmenso y articulado, que toda la Iglesia, en todas sus manifestaciones y en todos sus fieles, es
llamada a ofrecer el testimonio de una vida reconciliada y el servicio por una acción reconciliadora:
En la medida en que los cristianos son agradecidos y fieles a Dios por el gran don de la
reconciliación recibida, se convierten en testigos vivientes y fuente de reconciliación en la existencia
cotidiana. La reconciliación con Dios se constituye en fuente de reconciliación fraterna -en la
comunidad eclesial y en la sociedad humana-, que en conjunto son una gracia recibida pero también
una responsabilidad que los cristianos deben asumir ante el mundo. Las tensiones y las divisiones
que continúan a pesar del mundo -el grande y pequeño mundo en que los cristianos, en lo individual y
lo comunitario, están insertos-, se convierten en un desafío para cuantos han recibido el don de la
reconciliación: estos, liberados del pecado por la gracia de Cristo, podrán ser en el mundo, junto con
todos los hombres de buena voluntad, operadores de justicia y de paz (CEI, Reconciliación y
penitencia, n. 42).
El servicio de la reconciliación es una llamada que concierne a cada uno de nosotros, una llamada
siempre actual en cada nivel, a pesar de la complejidad de las divisiones existentes. Algunas
urgencias aún llaman la atención.
La reconciliación dentro de la comunidad
Es dentro de la comunidad cristiana donde, ante todo, se comprueba el tema de la reconciliación. La
unidad que caracteriza a la Iglesia no es el resultado de los esfuerzos más o menos conseguidos por
sus miembros, tampoco es establecida por leyes canónicas impuestas por una disciplina madurada en
la tradición. La unidad es un dato originario: en el bautismo, los cristianos son incorporados en
Cristo y son miembros de su cuerpo, creyentes vivos en la comunidad creyente en que Cristo vive. Es
tan originaria esta unidad, reconocida como don recibido, que el cristiano aprende a buscar y a vivir
la comunión y la reconciliación con los hermanos. En la fe, ella funda la conciencia de que ningún
agravio, ninguna incomprensión, ninguna diferencia (cultural, racial, ideológica, política, jerárquica,
etc.), es razón suficiente para separarnos de Cristo y, por lo tanto, de su cuerpo, que es la Iglesia. Es
más, ante cada evidencia, se cree en esta unidad y se la confiesa como la expresión más típica de fe
en el Señor crucificado y resucitado; además, se la custodia continuamente mediante dos actitudes
fundamentales: la búsqueda de los que se han alejado y la corrección fraterna.
a) Buscar al que falta
Puede parecer una obviedad, pero en la comunidad cristiana siempre hay alguien que falta, y, a
veces, este vacío es tal que desanima a los pocos presentes. A pesar de que en las comunidades más
numerosas siempre quedan lugares vacíos, abandonados por quienes se han alejado, la comunidad no
deja de ser una fraternidad herida. En la parábola de la oveja perdida, Jesús introduce el relato con
una pregunta: "Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el
campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla?" (Le 15, 4). En general, los
comentaristas comienzan a partir de la acción con la que el pastor realiza su obra, y terminan
subrayando la alegría por el reencuentro de la oveja perdida. Alguna vez deberíamos asumir también
el punto de vista de la grey abandonada por el pastor en un desierto sin recinto, sin defensa, sin
ningún cuidado, todo por la búsqueda de un solo individuo. Dejadas solas, ¿qué sería de las noventa
y nueve? Tendrán miedo o buscarán refugio, pero en el desierto no tendrán otra opción que ir detrás
del pastor ya puesto en viaje. Su seguridad no será en un recinto cerrado, sino allá donde el pastor
esté, y su pastor estará allá donde se encuentre la oveja perdida. La secuela del Resucitado no puede
faltar, es un camino de fraternidad, destinado a todos. Desde el punto de vista de Jesús, como el de la
Iglesia, no existe la posibilidad de resignarse a la pérdida de una oveja, solo existen "ovejas
encontradas" y reintegradas a la comunidad de hermanos. Por consiguiente, ninguna distancia puede
alejar al pastor, ninguna grey puede renunciar al hermano. No tenemos alternativas: el pastor es
buscado allá donde él quiere ser encontrado, donde su alegría es plena.
b) La corrección fraterna
El Jubileo de la Misericordia desea caracterizarse por la reconciliación sobre todo en el interior de
la comunidad cristiana; una misión ad intra, un camino de descubrimiento y de conversión dentro de
la propia identidad de comunidad universal de salvación, para que el evangelio alcance a todo el
hombre, en cada hombre. En este camino, la "corrección fraterna" juega un papel de particular
relevancia y de una actuación no tan fácil. Lo ha reconocido también el papa Francisco: La verdadera
corrección fraterna es dolorosa porque está hecha con amor, en la verdad y con humildad (...). No se
puede corregir a una persona sin amor y sin caridad. No se puede hacer una intervención quirúrgica
sin anestesia: no se puede porque el enfermo morirá de dolor. Y la caridad es como una anestesia
que ayuda a recibir la cura y aceptar la corrección. Llevarlo aparte, con mansedumbre, con amor, y
hablarle (...). Es cierto, cuando te dicen la verdad no es bonito escucharla, pero si se dice con
caridad y con amor es más fácil aceptarla (Homilía, Iglesia Santa Marta, 12 de septiembre de 2014).
Exhortando a los Gálatas, san Pablo examina el problema de cómo comportarse respecto de un
miembro de la comunidad que comete alguna culpa: "Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna
falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú
puedes ser tentado" (Gál 6,1). En lugar de una reprimenda rigurosa, el Apóstol sugiere la
mansedumbre demostrando tal comportamiento con el pensamiento puesto en la propia fragilidad
moral y, por ende, en el riesgo, de ninguna manera hipotética, de ser tentado nuevamente. Corregir
con espíritu de dulzura significa estar en el camino recto. La recuperación del hermano que peca es
tarea de toda la comunidad y no excluye que cada uno personalmente examine la propia conciencia
para no caer a su vez. Pablo denomina a los cristianos de Galacia "pneumáticos" (oi pneumatikoi), es
decir, vivientes mediante el Espíritu y, por eso, llamados a actuar según el Espíritu y a garantizar a la
comunidad su ayuda "espiritual": la llamada a la reconciliación es, en consecuencia, una llamada a
actuar y vale para todos los creyentes. Toda la comunidad ha recibido el Espíritu y, por este motivo,
es capaz de llevar la conversión a cuantos se equivocan y pecan.
La corrección fraterna mira exactamente a la reconciliación para la edificación de la comunidad.
Hablando de la primera comunidad cristiana, las cartas del Nuevo Testamento presentan numerosas
expresiones de solidaridad, que recurren como estribillo a la relación "los unos-los otros". Así
queda delineado el ámbito en el que se puede ejercitar y proporcionar la corrección fraterna: al
competir en la estima mutua (Rom 12, 10), cuidar los mismos sentimientos de los unos hacia los otros
(Rom 12, 16), aceptar los unos a los otros (Rom 15, 7), esperarse los unos a los otros (ICor 11, 33),
ponerse al servicio los unos a los otros en el amor (Gál 5, 13), llevar los unos los pesos de los otros
(Gál 6, 2), confortarse mutuamente (ITes 5, 11), vivir en paz los unos con los otros (ITes 5, 13),
buscar el bien los unos de los otros (ITes 5, 15), soportase mutuamente (Ef 4, 2). Al ser benévolos y
misericordiosos los unos con los otros (Ef 4, 32), ser sumisos los unos a los otros (Ef 5, 21),
perdonarse mutuamente (Col 3, 13), rezar los unos por los otros (Sant 5, 16), amarse intensamente los
unos a los otros (IPed 1, 22), practicar la hospitalidad los unos hacia los otros (IPed 4, 9), revestirse
de humildad los unos hacia los otros (IPed 5,5), estar en comunión los unos con los otros (lJn 1, 7).
La reconciliación supone la colaboración recíproca, un acercamiento del uno hacia el otro. La
corrección fraterna activa la conciencia de cada uno para que la conversión sea un motor poderoso
en el camino de la comunidad cristiana: "En nombre de Cristo, pues, somos embajadores: por medio
nuestro es Dios mismo quien exhorta. Les suplicamos en nombre de Cristo: déjense reconciliar con
Dios" (2Cor 5, 20). Por lo tanto, para todos la misión reconciliadora se resume y concreta en el
"pedido de conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz" (Ef 4,37). Las celebraciones
penitenciales mismas celebradas en la preparación para la confesión individual tienen en estos pasos
óptimos puntos de referencia para la revisión de vida comunitaria.
En el mundo, artífice de reconciliación
El servicio de reconciliación al que la Iglesia es llamada a desarrollar en el mundo no es fácil y
mucho menos indoloro, para la Iglesia misma antes que nadie. La causa no se encuentra solo en la
complejidad o en el alcance de esta misión, sino también en el contraste profundo entre el evangelio
del perdón y la lógica del mundo. Porque la reconciliación mana de la cruz, ella se hace partícipe del
misterio de la muerte redentora de Cristo, quien se pone a su servicio. Mostrando las dinámicas con
las que la salvación del Señor se extiende en el mundo, el libro del Apocalipsis da testimonio de la
desigualdad entre el anuncio del evangelio y el pensamiento del mundo, a tal punto que, por el solo
hecho de pertenecer a Cristo, en cada época se da el espacio para la prueba y la persecución de los
creyentes. Gracias al bautismo, la vida del cristiano da testimonio (gr. martyría) del evangelio de la
salvación para la reconciliación y la pacificación entre los hombres. Es una misión irrenunciable: la
Iglesia no es una comunidad de héroes y temerarios, pero no huye en las pruebas o persecuciones.
Ella invoca al Espíritu Santo, Espíritu de paz y de reconciliación, para tener la vida salva, si eso se
corresponde con el proyecto de Dios; en todo caso, ella lo invoca para pedirle el don de la parresía,
es decir, la fuerza de la libertad para no callar nada por el evangelio.
Resulta memorable la imagen de los apóstoles Pedro y Juan, que, junto con toda la comunidad, en
medio de la persecución, elevan loores al Señor: "Fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos
proclamar con toda franqueza tu palabra" (Hech 4, 29). Al término de la plegaria, Lucas nota que "el
lugar en el que se habían reunido tembló y todos se llenaron del Espíritu Santo y proclamaron la
palabra de Dios con franqueza". A pesar de que no se llegue al martirio, el testimonio de
reconciliación implica meterse en el campo de juego con una presencia humilde pero tenaz,
dispuesto, además, a pagar personalmente sobre el ejemplo de Jesús. Las contradicciones inevitables
originadas en el pecado comportan la fatiga de retomar cada vez el esfuerzo por comprenderse; una
distinción esmerada entre aquello que es esencial y lo que participa en una legítima pluralidad de
opiniones, implica respeto y comprensión, y también asumir una nueva mentalidad en la que se basen
las relaciones humanas, mentalidad centrada en el amor que el espíritu de Dios derrama en aquellos
que aman a Jesús. Pero cuando cada camino de reconciliación parece interrumpirse, ¿qué puede
hacer el cristiano?
Desde Abraham hasta Moisés, los salmos y Jesucristo, la tradición bíblica muestra la fuerza de la
plegaria de intercesión. Interceder no significa simplemente rogar por alguien, sino, como sugiere la
etimología, "hacer de intermediario"; significa meterse en el medio de una situación. Interceder
significa meterse allí donde tiene lugar el conflicto y, sin moverse, quedarse entre las dos partes
enfrentadas. La plegaria de intercesión tiende las manos de ambas partes para aunarlas,
reconciliarlas y pacificarlas: este es el gesto de Jesús en la cruz, un gesto en el que el Hijo en sí
mismo reconcilia con Dios la insalubre situación humana. Nacida de la plegaria, la Iglesia vive de
ella y cree en su eficacia firmemente. Por eso, reza cada día por el perdón de los pecados de todos
sus hijos y por la conversión de los pecadores. Asimismo, al inicio de la celebración eucarística, con
el acto penitencial confiesa los pecados de la comunidad entera y suplica "a la beata y siempre
virgen María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, de rogar por mí ante Dios, nuestro
Señor". La plegaria de intercesión se perfila como intermediación y signo de la íntima unión con la
comunidad que une a todos los cristianos entre sí. Mediante la voz de los fieles, se renueva y se
perpetúa así en la Iglesia el misterio del Hijo que lleva sobre sí la iniquidad de todos los fieles para
reconciliar a todos con Dios. Celebrando en Seúl la santa misa por la reconciliación, en su homilía,
el papa Francisco ha recordado a todos lo siguiente:
Jesús nos pide que creamos que el perdón es la puerta que conduce a la reconciliación. Diciéndonos
que perdonemos a nuestros hermanos sin reservas, nos pide algo totalmente radical, pero también nos
da la gracia para hacerlo. Lo que desde un punto de vista humano parece imposible, irrealizable y,
quizás, hasta inaceptable, Jesús lo hace posible y fructífero mediante la fuerza infinita de su cruz. La
cruz de Cristo revela el poder de Dios que supera toda división, sana cualquier herida y restablece
los lazos originarios del amor fraterno. Este es el mensaje que les dejo como conclusión de mi visita
a Corea. ¡Tengan confianza en la fuerza de la cruz de Cristo! Reciban su gracia reconciliadora en sus
corazones ¡y compártanla con los demás! ('Homilía, Seúl, 18 de agosto de 2014).