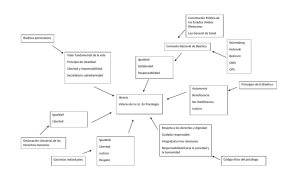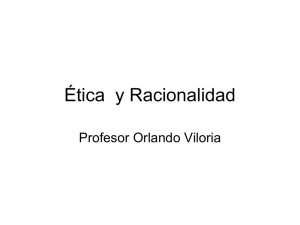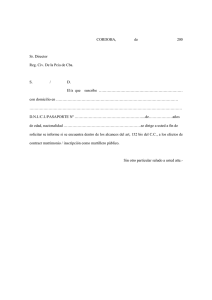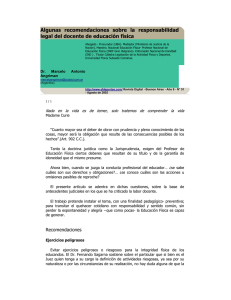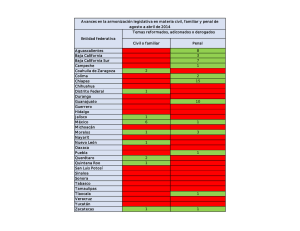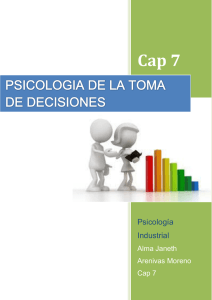El absolutismo de la tecnología y la Ley Natural
Anuncio

El absolutismo de la tecnología y la Ley Natural Natalia López Moratalla Fortalecer el aprecio por una libertad no arbitraria Benedicto XVI impulsa a las universidades católicas a orientar la actividad de sus investigadores hacia una rehabilitación de la ley natural, un empeño que él mismo refuerza con sus valiosas aportaciones personales. Una de esas aportaciones la realiza en la encíclica Caritas in Veritate (CiV) al plantear el reto de “fortalecer el aprecio por una libertad no arbitraria sino verdaderamente humanizada por el reconocimiento del bien que la precede”. Para alcanzar tal aprecio, dirá, “es necesario que el hombre entre en sí mismo para descubrir las normas fundamentales de la ley moral natural que Dios ha inscrito en su corazón… la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la grandeza del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad moral” (CiV, n.68). Estamos en una cultura en la que se ha llevado a cabo una fuerte disolución de lo humano, y se ha perdido el sentido profundo de las tradiciones, en cuyo seno las personas se enfrentan a las cuestiones fundamentales de la existencia. No estamos sólo ante un problema de presión multicultural, sino que nos movemos en un déficit de racionalidad, motivado fundamentalmente por el absolutismo de la biotecnología. Se nos presenta impuesta la elección entre una tecnología cerrada en sí misma, que afirma que lo que puede técnicamente llevarse a cabo puede éticamente hacerse, y, más incluso, debe realizarse; o una tecnología orientada por la naturaleza propia de la realidad en juego. Debemos elegir entre la omnipotencia y omnipresencia de una técnica que niega valor al progreso mismo, o la mirada atenta a lo que son las cosas, y a lo que son los procesos naturales de desarrollo. La lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, la batalla por la racionalidad de la Bioética es, en afirmación de Benedicto XVI "un ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Estamos ante un aut aut decisivo” (CiV, n.74). Un aut aut entre la razón y la fe. La sola razón, atraída obsesivamente hacia el quehacer técnico, se pierde en sus sueños de autosuficiencia y pleno poder. La fe sola se aleja de un mundo real, en el que la vuelta al pasado pre-tecnológico ya no es posible. En la esencia de la cultura del hombre autónomo, el hombre que niega y reniega de deberle la existencia a alguien, está la pretensión de tomar él las riendas del futuro de la humanidad apoyándose en la biotecnología. Es una permanente negación del proyecto del Creador que exige borrar la naturaleza de las criaturas, reinventar el proyecto original y realizarlo justamente con el poder de la técnica. El intento de borrar lo natural, la naturaleza humana en concreto, y exaltar lo artificial, lo diseñado y hecho por los hombres conllevaría necesariamente cambiar la finalidad natural para imponer los propios fines, sin reconocer que lo natural es previo a su intervención. Para ello se precisa necesariamente descomponer lo que constituye cada unidad vital para recomponer según su proyecto. ¿Qué tipo de garantía puede existir para una programación de la humanidad basada en opciones y preferencias que están fuera, y en contra, de los lazos naturales que ligan la vida de los hombres? La destrucción, cultura de la muerte, que acompaña, paso a paso, a los planteamientos de la autonomía del hombre, responde por sí misma que no existe garantía alguna. Precisamente, como refleja la encíclica, “el desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. De modo análogo, también el desarrollo de los pueblos se degrada cuando la humanidad piensa que puede recrearse utilizando los «prodigios» de la tecnología” (CiV, n.68)… Precisamente, “la persona humana tiende por naturaleza a su propio desarrollo” y, añade Benedicto XVI, “éste no está garantizado por una serie de mecanismos naturales” (CiV, n.68). Por muchos que sean, que los son, los avances de las ciencias de la naturaleza, el mundo natural no es obra del hombre y en él existe una razón, una coherencia y una lógica que el hombre no ha creado, sino que se la encuentra existiendo. Más aún, el hombre, cada hombre, es más que sus sofisticados procesos cerebrales. El desencanto total de nuestra cultura proviene de creer que ya ha “desvelado cualquier misterio, puesto que se ha llegado ya a la raíz de la vida…, y afirma “es aquí donde el absolutismo de la técnica encuentra su máxima expresión” (CiV, n.25). El nihilismo trabaja las realidades más importantes y radicales de la naturaleza humana. Hoy la teoría de género inventa un hombre liberado de la diferencia sexual: los hombres y las mujeres son intercambiables y las orientaciones sexuales podrían ser origen de la pareja y de la familia. Las ideologías de este corte pasan a través de leyes que tienen por objeto crear la realidad social capaz de asumir sus planteamientos. Los grupos de presión y los informes de las grandes Conferencias mundiales, preparados ideológicamente de antemano en muchos organismos internacionales y europeos, crean a menudo leyes que parecen “simples ajustes técnicos”. Y, sin embargo, en su trasfondo reiterado, generan una concepción de la vida y cambian el sentido de la realidad de instituciones naturales como el matrimonio, la familia. Tales planteamientos, ofrecidos como científicos, requieren pasar al menos el control de ese laboratorio, que es la naturaleza humana vista desde la ciencia misma. La ciencia actual tiene explicación acerca de qué hace humano el cuerpo humano y no cabe en ella el determinismo biológico. Estas ideologías de corte marxista y racista, que están sumiendo la cultura de hondas raíces judeocristianas, se contradicen totalmente con los avances del conocimiento. Cada generación tiene sus retos intelectuales específicos, justamente porque en cada etapa el avance del conocimiento de la naturaleza plantea desarrollos tecnológicos que permiten un tipo u otro de intervenciones y que siempre requieren orientación. Y esa orientación no es técnica sino ética. Este es uno de lo retos de nuestras Universidades. Tanto la búsqueda de la verdad mediante el método de las ciencias positivas, como las aplicaciones de los conocimientos exigen una racionalidad ética capaz de establecer la relación entre el sentido biológico de los procesos, que lo pone de manifiesto el conocimiento científico, y el sentido personal de los procesos del cuerpo humano, puesto que el hombre es un ser vivo con un carácter personal. Y por serlo puede liberarse del automatismo determinante de los procesos biológicos. Sin embargo, la racionalidad ética, la racionalidad de las bioéticas, se reduce con demasiada frecuencia a la descripción mecánica del proceso, las ventajas o inconvenientes de intervenir en tal o cual proceso, sin preguntarse por la dimensión propiamente humana de ese hecho natural. Se requiere, por tanto, una doble tarea. Por una parte, liberar las certezas científicas. En una cultura en que la verdad no cuenta sino que todo parece relativo, y la única verdad es lo factible, lo que pueda hacerse, aportar certezas científicas autenticas, respecto al hombre y el mundo, es un servicio innegable y posiblemente imprescindible. Por otra, lograr que la ética, la bioética, tenga la ley natural como lenguaje universal y en su horizonte el sentido de la persona. En definitiva, se trata de ensanchar nuestro concepto de razón y nuestro uso de la misma. La razón humana no se identifica con la actividad científica, ni la ciencia con el método positivo del conocer para hacer. El deber ético de liberar la verdad científica El avance de las ciencias biomédicas, en especial de las neurociencias, ofrecen una oportunidad única en la búsqueda de certezas sobre el hombre y el mundo natural. La condición para cumplir esta tarea es no rendirse ante la presión de los reduccionismos, que incapacitan para percibir lo que no se puede explicar con la mera materialidad, o percibir lo que está más allá de los intereses que ofrecen la utilidad de los conocimientos. Lo que aparece a la observación empírica es signo, siempre, de la realidad más profunda. Para cada hombre el primer nivel es siempre lo biológico y este nivel se funde inseparablemente con el nivel del espíritu, que le permite vivir en convivencia con los demás. Es esta certeza la que puede orientar racionalmente la conducta humana en lo que se refiere a las intervenciones biotecnológicas en la corporalidad del hombre. El presupuesto intelectual para alcanzar tal certeza exige superar el dualismo y elaborar, desde la unidad radical de las dos dimensiones de cada ser humano –nivel biológico y el nivel del espíritu-, un conocimiento antropológico interdisciplinar que parta de un conocimiento de la biología humana, riguroso y actualizado. Obviamente no se trata de defender un “naturalismo” en el sentido de reducir la moral, la Bioética, a las leyes biológicas, como si el cuerpo humano fuera neutro y no personal. Por el contrario, se trata de poner de manifiesto, desde y con la biología humana, qué esconde el cuerpo del hombre más allá de los datos empíricos. El primer paso imprescindible es el rigor del conocimiento de los hechos corporales. El significado natural de los hechos y procesos biológicos y sin solución de continuidad el sentido humano de esos hechos biológicos, aquello de lo que los hechos y procesos son signo. Su sentido en la unidad del ser humano que es biología potenciada con libertad, biología humana, y no mera zoología. Hay conocimientos científicos que tienen relevancia ética y han de ser liberados de las presiones ideológicas y utilitaristas, y dados a conocer como fuente de cultura. La Bioética renuncia a su valor de guía cuando no conjuga los dos aspectos indisolubles para el juicio ético. Presenta entonces un cierto déficit de racionalidad debido a uno u otro tipo de dualismo. Por una parte, porque separa las dos dimensiones o dinamismos de la única vida de cada uno, que hace que el cuerpo humano sea siempre personal. Y por otra, la separación entre lo natural y lo racional al no dar cuenta de los limites naturales de la corporalidad. La recurrencia de la Ética Aunque el hombre autónomo niegue la naturaleza humana, sin embargo, no ha sido capaz de eliminar la cuestión ética. Realmente podemos aceptar pacíficamente que sociedades diversas tengan sistemas de organización “social” diversos. Pero cuando las diferencias se refieren a asuntos que afectan al hombre en su humanidad, asuntos serios de la vida, la divergencia u oposición no puede ser admitida sin abdicar de nuestra condición humana. La capacidad de juicio no se puede erradicar. La experiencia ética es indestructible, aunque pueda sofocarse. La experiencia ética es una dimensión radical de nuestra propia experiencia humana. En ella aparece precisamente la verdad sobre el hombre como medida de su libertad. Es la experiencia de sí mismo como tarea a realizar. Tarea fundamental de la propia vida, de ninguna forma comparable con la realización de cualquier otro objetivo. Es la experiencia de lo malo o lo bueno radical, de lo que me hace presentable o impresentable como persona. “En todo conocimiento y acto de amor, el alma del hombre experimenta un “más” que se asemeja mucho a un don recibido, a una altura a la que se nos lleva” (CiV, n.76). La ética no le viene al hombre de fuera, sino que lo ético es intrínseco al ser humano. Cuando la persona traiciona un valor moral, la conciencia moral le condena como persona. No se trata del mero disgusto que sigue a fallar en un ámbito sectorial. Puesto que al decidir libremente, decidimos en el fondo sobre nosotros mismos, la referencia que nos advierte sobre el acierto o desacierto de nuestra decisión libre será la verdad sobre nosotros mismos. La experiencia ética está estrechamente ligada a la experiencia de la libertad y del alcance de la libertad. La valoración ética positiva o negativa se fundamenta, para todo hombre, en lo que es humano o es deshumanizante. La interpelación ética tiene siempre el carácter de algo que se me impone, algo que yo no he creado, ni me remite a la cultura, y respecto a lo cual hay una actitud adecuada y otra que no lo es. La Bioética tiene a la naturaleza humana como instancia a la que apelar. La fundamentación de la dignidad personal no es una fundamentación meramente científica. Lo decisivo es cómo y de qué manera cada dimensión biológica involucra a la persona titular del cuerpo. Qué significado propio personal tiene un proceso corporal y, por tanto, qué es lo que se hace realmente al intervenir en él La ley de la libertad es la referencia universal necesaria para el juicio ético El carácter personal del cuerpo humano es la gramática de la ley natural, el lenguaje universal de la Bioética. El cuerpo de cada uno de los hombres es signo de la presencia de la persona que es su “titular”. El cuerpo humano tiene un lenguaje que manifiesta y expresa a la persona. Habla acerca de una realidad que no se agota en la descripción de los procesos fisiológicos, sino que remiten más allá, a la persona. Cada cuerpo de hombre tiene un plus de realidad. Lo que hace humano el cuerpo de cada hombre no es tener más genes manipulables a fin de hacer avanzar la evolución de la especie hacia superhombres antológicamente autosuficientes. El hombre no posee “otro” principio vital, que no sea la potenciación con libertad de la dinámica de la expresión de los genes, elevación o potenciación con libertad del único programa genético que cada hombre, como cualquier ser vivo, hereda de sus progenitores. No existe una “propiedad biológica” que explique la apertura libre, intelectual y amorosa de los seres humanos. La libertad, que procede de la persona, hace humano el cuerpo al liberar a cada uno de quedar encerrado en el automatismo de lo meramente biológico. La dinámica de la vida, que analiza la Biología humana, muestra que el mensaje genético siempre heredado en vez de quedarse ordenado a la mera vida corporal, en función de la especie, se ordena hacia el fin propio personal. Cada hombre está abierto a la relación con los demás y el mundo, y así humaniza la necesidad biológica, su pobreza biológica. Cada uno se agranda o se estrecha a sí mismo sus aperturas naturales hacia dentro de sí mismo y hacia los demás; por ello, los hombres no están nunca terminados. Se abren sin límite con los hábitos. Lo propiamente humano, de cada uno de los hombres y no de la especie, es su capacidad de liberarse del automatismo de los procesos biológicos; de forma especial del encierro en la fisiología neuronal. Y al mismo tiempo, el desarrollo de cada uno – indispensable puesto que los seres humanos no están nunca terminados- no es opcional. La naturaleza humana marca unos límites naturales. No somos disponibles, de hecho, para nosotros mismos, ni tampoco lo son los demás. La vida de cada hombre es trabajo, tarea a realizar y por tanto empresa moral. Es así como la debilidad biológica es compensada por la razón, un elemento radicalmente nuevo en el mundo de la vida. Es la naturaleza humana la que pone las condiciones al ejercicio de la libertad. Al ser conocida y asumida la propia naturaleza, indagada racionalmente su propia inteligibilidad, orienta las elecciones libres que las personas han de realizar. Son orientaciones de la propia naturaleza. En este sentido se habla de la existencia de esa ley natural: decir que es ley natural es afirmar que es intrínseca a la persona humana: que las especificaciones de esa ley se derivan de la finalidad de las inclinaciones naturales del hombre. Los principios derivados de las inclinaciones naturales del hombre tienen así el fundamento racional. Por otra parte, es inevitable la convicción de que los principios de la Ética tienen una validez universal. El conocimiento de los principios éticos universales no requiere como condición previa la vivencia de la fe. Las personas están capacitadas para sentir su “alerta” y comprometerse con ellos, a pesar de los múltiples factores de todo tipo que condicionan el descubrimiento de la verdad y del bien. Son naturalmente racionales. De acuerdo con los tres tipos de tendencias naturales existen tres principios universales. Esos principios son expresión de la racionalidad creadora capaces de guiar positivamente el ejercicio de la libertad, porque son verdaderos. Si nos han sido revelados es para evitar las carencias del conocimiento de las personas, y las posibles influencias negativas culturales o sociales, de su desconocimiento. No porque fueran expresión de un voluntarismo divino, omnipotente pero tal vez arbitrario. En primer lugar, la inclinación a conservar y desarrollar su vida, que por ser vida humana no es mera biología, supone la inclinación a todo aquello que es presupuesto para la plenitud. Abierto a la trascendencia, liberado del encierro obligado en el presente, con pasado, y con proyección para el futuro, tiene, universalmente, sentido religioso de la existencia. En segundo lugar, es ley natural del hombre que el hecho biológico, cuyo significado natural es la transmisión de la vida, lo hagan posible los cuerpos personales de uno y una. Hay la coincidencia natural entre la expresión natural del amor específico entre un hombre y una mujer y el gesto que permite engendrar. En el hombre el gesto unitivo no está cerrado como fin en sí mismo de transmitir vida, sino que está abierto a una relación interpersonal libre entre un hombre y una mujer que a su vez le abre a la impredecible historia de la relación paterno-filial. En tercer lugar, las relaciones interpersonales son condición de la vida del hombre. La vida en sociedad, la educación, la cultura, las relaciones humanas, son el hábitat natural. El principio universal de “no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”, explicitado en los mandamientos de la segunda Tabla de la Ley, es universal y guía la conducta humana en relación a los demás. Los tres principios universales registrados en el corazón La última cuestión que nos planteamos es cómo está escrita la ley natural en el corazón del hombre; o, dicho de otro modo, cómo están registrados en el cerebro los principios universales. Las neurociencias nos salen al paso para dar respuesta con dos aportaciones, que podemos calificar de espectaculares. En primer lugar, el núcleo de las certezas de las neurociencias es el hecho de que es específicamente humano la íntima relación entre lo cognitivo y lo afectivo. El mundo de la afectividad, que engloba sentimientos y emociones aportan conocimiento y el conocimiento hace aflorar el afecto. En palabras de Benedicto XVI, “las exigencias del amor no contradicen las de la razón… No existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor” (CiV, n.30). La capacidad de todo hombre de unión entre afectividad y cognición tiene como presupuesto cerebral la perfecta interacción de puntos nodales, nudos de comunicación de múltiples circuitos. En concreto entre la región orbito-frontal del lóbulo frontal de la corteza de ambos hemisferios cerebrales, nodo esencial en los procesos cognitivos, con el sistema amigdalino que reúne los procesos emocionales, motivaciones, etc., que comunican entre sí. Si no hay graves lesiones en tal comunicación cabeza y corazón están intrínsecamente unidos. El otro aporte es precisamente la constatación empírica de que la facultad de juicio ético es específicamente humana. Mientras que los animales se rigen por selección natural y están condicionados en todo su actuar por la voluntad de supervivencia propia o de su especie, el hombre eleva a capacidad cognitiva y relacional, libre, los procesos de supervivencia animal. Lo que conviene o no a un animal lo tiene enraizado en el instinto de supervivencia de la especie. Los animales no se equivocan porque no eligen por razones. Les viene dado por su naturaleza animal un comportamiento automático y eficiente. Por el contrario, cada ser humano está liberado del encierro del presente y de la satisfacción instintiva de las necesidades biológicas. El ser humano posee un sentido moral innato: está naturalmente capacitado para el juicio moral. Preparado para poder anticiparse a las consecuencias de su operar y, por ello, juzgar las acciones como buenas o malas, no sólo como convenientes o inconvenientes para sus necesidades biológicas. ¿Cómo le es posible a cada hombre, universalmente, aflojar las ataduras que atan al animal al dictado de los genes sin romper los lazos naturales? ¿Cómo puede dilatar o estrechar sus aperturas naturales, apoyado en las influencias del entorno familiar, educativo y cultural, conjugándolas con las propias decisiones y la propia conducta, que permiten el desarrollo personal libre de cada uno?. Las personas tienen un conocimiento intuitivo, complementario con el conocimiento analítico, acerca de si una conducta concreta es buena, o mala. Les impele a ello que el conocimiento intuido, global, del meollo de la cuestión, despierta en ellas la emoción de agrado o de repugnancia. De esa forma las emociones, los sentimientos morales de vergüenza, compasión, etc. Les proporcionan un atajo, una ayuda natural para decidir, especialmente en situaciones que exigen una actuación inmediata. Ese tipo de juicio intuitivo, espontáneo, conocimiento de los principios universales de la ley natural, permanece inconsciente durante la deliberación. Supone un conocimiento intuitivo en el que se enraízan las emociones naturales que alertan a no dañar, a socorrer, etc. Son una guía natural que no determina la conducta. Las personas podemos analizar y decidir sin estar sometidas por las emociones o los sentimientos. La fisiología neuronal nos permite un “párate y piensa”, necesario para decidir, especialmente en situaciones de gran tensión emocional, en las que la propia vida o la de otras personas están en juego. Nos aporta el componente analítico propio de la racionalidad humana. Puesto que las jerarquías de valores de los códigos de conducta de diversas culturas no están biológicamente determinadas, hay códigos y leyes que humanizan y otros que deshumanizan. Difieren unos de otros, pero ni es cuestión arbitraria ni indiferente: el patrón de medida de su valor moral es la ley natural: el Decálogo. La unidad cuerpo-espíritu, cerebro-mente, cabeza-corazón de la naturaleza humana permite a cada uno “aflojar las ataduras” de la determinación instintiva, sin romper el vínculo natural. Solo al hombre se le puede mandar conocer, amar a Dios y adorarle, y no poner el nombre de Dios en vano. Es lo que se explicita en los tres primeros mandamientos de la Ley, en la primera Tabla. Las neurociencias ponen de manifiesto que el sentido religioso es genuinamente humano y universal. La idea de un más allá atemporal tras la vida terrena y temporal, forma parte de las convicciones culturales, aunque con ello se entiendan cuestiones de muy diferente calado humano, en diferentes culturas. Las neurociencias actuales permiten también, por ejemplo, conocer cómo se crea el vínculo natural de apego entre madre e hijo durante la gestación, que permite la atención de las crías y con ello la supervivencia de las especies. Es lazo natural que en el animal es instinto y en el hombre conocimiento y afecto. Se puede mandar a los padres amar, cuidar y educar a los hijos, y se puede mandar a los hijos respetar y amar a los padres y a los educadores con los que contrae una deuda impagable. Es el cuarto Mandamiento, una bisagra entre las dos tablas de la ley. Es ley natural del hombre no hacer a los demás lo que no deseamos que nos hicieran a nosotros. Este principio universal está arraigado en nuestra tendencia natural a conservar la vida y ser conscientes de ello; aparece registrado naturalmente en el cerebro como un detector que provoca la emoción automática de agrado al ayudar y repugnancia por dañar. Y hace aflorar los sentimientos morales de compasión, culpa o vergüenza. Su contenido se explicita en la segunda tabla del Decálogo. El hombre liberado del determinismo de los instintos y del encierro en el presente, conoce, proyecta y decide. Es su ley natural: asumir las orientaciones dadas por la naturaleza, ya que esta pone las condiciones que orientan el ejercicio de la libertad, indagando la inteligibilidad de su naturaleza.