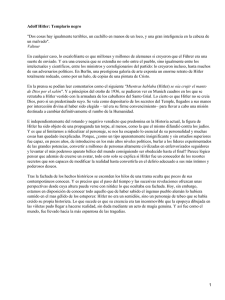Adolf Hitler, una biografía narrativa
Anuncio

Solapas… El escritor e historiador americano John Willard Toland nació La Crosse, Wisconsin, en 1912. En 1971 ganó el premio Pulitzer con su obra The Rising Sun, el primer libro estadounidense en contar la batalla del Pacífico desde la perspectiva japonesa. Autor de dos novelas históricas, sus libros más conocidos fueron sin embargo tratados de historia enfocados en la Segunda Guerra Mundial, entre los que se cuentan Los últimos cien días y La batalla de las Ardenas. Famoso por tener un estilo claro, directo y ameno, esta biografía de Adolf hitler, publicada originalmente en 1976, le dio una enorme fama y la revista Newsweek afirmó que se trataba del “primer libro que deberá leer cualquier interesado en la figura de Hitler”. Murió de neumonía en 2004, a los 91 años de edad. Prólogo… Adolf Hitler fue probablemente el mayor agitador del siglo XX. Sin lugar a dudas, ningún otro hombre de nuestra época ha destrozado tantas vidas ni fomentado tanto el odio. Han pasado más de treinta años desde su trágico final, y la perspectiva tanto de sus críticos como de sus auténticos partidarios apenas ha cambiado. Hoy vemos a los otros líderes de su época –Roosevelt, Churchill, Mussolini, Salín- desde un prisma distinto, más objetivo; pero la imagen de Hitler permanece inalterada en lo esencial. Para los pocos seguidores fieles que le quedan, es un héroe, un Mesías caído; para el resto continúa siendo un demente, un chapucero desde el punto de vista político y militar, un asesino diabólico sin el menor rasgo positivo que obtuvo todos sus éxitos por medios criminales. Como soy uno de aquellos cuyas vidas se vieron afectadas por Hitler, me he esforzado por dominar mis sentimientos y escribir acerca del personaje como si éste hubiera vivido hace cien años. He entrevistado al mayor número posible de personas que tuvieron una relación estrecha con Hitler, tanto adoradores como detractores. Muchos accedieron a hablar libre y largamente sobre el negro pasado, sin la renuncia que en los últimos años les impedía opinar sobre el Führer y sus acciones por temor a que se tergiversaran sus palabras. He mantenido más de doscientas cincuenta entrevistas con sus ayudantes (Puttkamer, Below, Engel, Günsche, Wünsche y Schulze); sus secretarias (Traudl Junge y Gerda Christian); su chofer (Kempka); su piloto (Baur); sus médicos (Giesing y Hasselbach); sus militares predilectos ( Skorzeny y Rudel); sus arquitectos favoritos (Speer y Giesler); su primer secretario de prensa extranjera (Hanfstaengl); sus oficiales (Manstein, Milch, Dönitz, Manteuffel y Warlimont); las mujeres a quienes más admiró (Leni Riefenstahl, Frau Profesor Troort y Helene Hanfstaengl). Todas estas entrevistas salvo una docena se grabaron en cintas que ahora están depositadas en la Biblioteca del Congreso para su custodia. Todas estas entrevistas cuyos relatos se incluyen en el libro leyeron los pasajes que les conciernen y no sólo hicieron correcciones sino que añadieron a menudo comentarios aclaratorios. Hay documentos nuevos e importantes que también nos han sido útiles para desentrañar el misterio de Hitler: los dosieres del servicio de contraespionaje del Ejército de Estados Unidos, que contienen la entrevista de un agente con Paula, hermana de Hitler; documentos inéditos del Archivo Nacional, entre ellos un informe psiquiátrico secreto de 1918 sobre Hitler; documentos no publicados del Archivo del Gobierno Británico; la correspondencia entre Goering y Negrelli del período 1924-1925, descubierta recientemente, que arroja nueva luz sobre las relaciones entre nazis y fascistas; los discursos secretos de Himmler; y diarios, notas y memorias inéditas, entre ellas los reveladores recuerdos de Traudl Junge, la más joven de las secretarias de Hitler. Mi libro no está basado en una tesis de partida, y en él sólo expongo conclusiones a las que llegué durante el proceso de escritura. Quizá la más significativa de todas sea que Hitler era un personaje mucho más complejo y contradictorio de lo que yo imaginaba. «Los hombres más santos –decía uno de los personajes de Graham Greene- poseen una capacidad mayor de lo normal para el mal; los hombres más malignos a veces eluden por muy poco la santidad.» excluido del cielo, Hitler eligió el infierno, si es que era consciente de la diferencia entre uno y otro. Obsesionado por la idea de limpiar Europa de judíos, fue hasta el final un caballero de la Cruz Gamada, un arcángel descarriado, un híbrido de Prometeo y Lucifer. Capítulo 22 «Hasta los vencedores son destruidos por la victoria» Dryden Junio-28 de octubre de 1940 4 Hitler aún esperaba poder llevar a Inglaterra a la mesa de negociaciones, si no por la fuerza de un ataque aéreo o marítimo, tomando el peñón más estratégico del mundo: Gibraltar. Esta conquista no sólo mantendría a la Armada Real fuera del Mediterráneo, asegurando así el dominio alemán sobre el norte de África y Oriente Medio, sino que también obstaculizaría drásticamente la comunicación del imperio con el Lejano Oriente. ¿Cómo podría Gran Bretaña continuar luchando en estas condiciones?, razonaba Hitler, sobre todo teniendo en cuenta que él estaba deseoso de ofrecerles una paz honorable y permitirles ser un socio silencioso en la cruzada contra el bolchevismo. Así fue como el ministro del Interior de Franco, Ramón Serrano Súñer, viajó a Berlín para discutir en general la entrada de España en la guerra, y en particular un posible ataque a Gibraltar. Camino a la cancillería aquella mañana preñada de acontecimientos, el ministro español parecía no tenerlas todas consigo. La reunión del día anterior con Ribbentrop lo había dejado molesto y preocupado, pues temía que la conducta arrogante de Ribbentrop fuera un reflejo de la irritación de su jefe con el régimen de Franco. El español se llevó una grata sorpresa cuando Hitler lo recibió con serena cortesía. Le explicó con más seguridad en sí mismo que venía en calidad de representante personal de Franco y del Gobierno español. Él estaba casado con Zita Polo, hermana de la mujer del Generalísimo. Su propósito, dijo, era aclarar las condiciones en que España se uniría a Alemania en esta guerra. Y esto sería «cuando España tuviera asegurado el suministro de alimentos y material bélico». El Führer parecía más interesado en la política que en la guerra. Europa, decía, debía estar unida en un sistema político continental que estableciera su propia doctrina Monroe, y tomar África bajo su protección. Sus alusiones a la entrada de España en la guerra fueron, sin embargo, «indirectas y vagas». Sólo cuando su invitado recalcó que hacía falta artillería en la zona de Gibraltar, Hitler fue más preciso, concretamente en relación con la superioridad del bombardeo aéreo sobre la artillería. Explicó, barajando cifras, que un cañón de largo alcance necesitaba reparaciones después de disparar unas 200 andanadas de 75 kilos de explosivos cada una, mientras que un escuadrón de 36 Stuka podía lanzar en un número de ocasiones indefinido 120 bombas de 1.000 kilos por vez. ¿Cuánto tiempo podría el enemigo resistir a esos bombarderos en picado? En cuanto los vieran, la Armada Real huiría de Gibraltar. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de piezas de artillería. Además, agregó, los alemanes no podían suministrar cañones de 38 centímetros para las operaciones en Gibraltar. Remató esta exhibición de virtuosismo verbal que dejó a su oyente sin habla y boquiabierto con la promesa de que Alemania haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a España. Serrano Súñer salió de la cancillería tan aliviado por que Hitler no hubiera en ningún momento empleado un tono amenazador o siquiera exigente, que aconsejó a Franco que aceptara la propuesta de Hitler de que los dos líderes se reunieran en un futuro próximo, en la frontera española, para entablar una discusión más concreta. Igualmente impresionado por Serrano Súñer, Hitler decidió expresarse de una manera más directa con su cuñado. «La entrada de España en la guerra al lado de las potencias del Eje – escribió a Franco a la mañana siguiente- debe comenzar con la expulsión de la flota inglesa de Gibraltar y con la correspondiente inmediata toma de la roca fortificada.» una vez que España se uniera al Eje, prometía con las técnicas persuasivas de un vendedor, Alemania suministraría no sólo ayuda militar sino también la mayor ayuda económica posible. En otras palabras, una victoria rápida sería seguida de beneficios inmediatos. En su respuesta del 22 de septiembre, Franco parecía estar de acuerdo con casi todo lo que Hitler proponía, pero una reunión, dos días después, entre Serrano Súber y Ribbentrop, hizo presuponer que habría dificultades. El ministro español se opuso delicada pero firmemente a las pretensiones alemanas sobre varias islas estratégicas cercanas a África. Hasta el intérprete pensó que Serrano Súñer era bastante «mezquino» respecto de esas bases, sobre todo después de la generosa oferta de Ribbentrop de concederle a España territorios en África. «Esto –observó Schmidt- supuso el primer enfriamiento de la cálida amistad entre Franco e Hitler.» Si bien Ribbentrop estaba frustrado por las dificultades para negociar con el cuñado de Franco, tuvo motivos de celebración más adelante, ese mismotes, cuando su propio creación, el pacto tripartito con Japón e Italia, se firmó en Berlín. En dicho documento, Japón aceptaba reconocer el dominio de Alemania e Italia en el establecimientote un nuevo orden en Europa, siempre y cuando ellos reconocieran el nuevo orden creado por Japón en Asía. Los firmantes también se comprometían a «ayudarse mutuamente por todos los medios políticos, económicos y militares cuando alguna de las tres partes contratantes sea atacada por una potencia no involucrada en este momento en la guerra europea o en el conflicto chino-japonés». Tanto para los británicos como para los estadounidenses esto era una prueba más de que Japón no era mejor que la Alemania nazi o la Italia fascista, y también de que las tres naciones «mafiosas» habían unido sus fuerzas para conquistar el mundo. Los soviéticos se mostraron intranquilos, pero Ribbentrop le aseguró a Molotov que el tratado estaba dirigido exclusivamente contra los elementos belicistas de Estados Unidos. ¿Por qué no hacer un pacto cuatripartito?, sugirió, y luego escribió una larga carta a Stalin diciéndole que era «la misión histórica de las cuatro potencias –la Unión Soviética, Japón, Italia y Alemania- adoptar una política a largo plazo y encarrilar el futuro desarrollo de sus pueblos por las vías adecuadas, delimitando sus intereses de una vez para siempre». 5 Hitler dedicó el mes de octubre a la diplomacia. El día 4 se reunió con Mussolini en el paso del Brennero. « ¡La guerra está ganada! El resto es sólo cuestión de tiempo», dijo. Aun admitiendo que la Luftwaffe no había alcanzado todavía la supremacía aérea, aseguro que los aviones británicos estaban cayendo a razón de tres a uno. A pesar de todo, por alguna razón, Inglaterra continuaba resistiendo aun cuando su situación militar no tenía salida. Su pueblo estaba sometido a un esfuerzo inhumano. ¿Por qué seguía resistiendo?, se quejaba Hitler, y contestaba a so propia pregunta: esperaban recibir ayuda de Estados Unidos y de Rusia. Esto, decía, era una quimera. El pacto tripartito estaba ya empezando a producir sus «efectos desmoralizantes» sobre los cobardes líderes norteamericanos, y las cuarenta divisiones alemanas en el frente oriental disuadieron a los rusos de intervenir. Éste era por lo tanto el momento preciso para asestar un nuevo golpe a las raíces mismas del Imperio británico; la toma del peñón de Gibraltar. En este momento se produjo una digresión en forma de diatriba contra los españoles, que exigían 400.000 toneladas de grano y una cantidad considerable de gasolina como precio para su entrada en la guerra. Además, se quejó Hitler, cuando él quiso discutir el asunto del pago, Franco tuvo la caradura de responder que «eso era confundir idealismo con materialismo». Casi fuera de sí, con resentimiento, Hitler exclamó que lo había tratado « ¡como si yo fuera un mezquino judío que regateaba sobre las más sagradas posesiones de la humanidad!». Después de que los dos dictadores se separaran en un ambiente de cordialidad y mutua confianza, el Führer se retiró a Berchtesgaden «a replantearse tranquilamente el nuevo esquema político». Iba y venía por las habitaciones del Berghof y hacía largas caminatas solitarias por las laderas del Obersalznerg. Exponía algunas ideas a la hora de las comidas, otras en algunas conferencias. El resultado de esos monólogos fue la decisión de sondear a los franceses en su viaje para entrevistarse con Franco. Entonces, y sólo entonces, hablaría con los rusos. Su tren especial (curiosamente llamado Amerika) abandonó Alemania el día 22. Esa misma noche llegó a Montoire, en el centro-este de Francia. En este lugar Laval, viceprimer ministro de la Francia de Vichy, subió para conferenciar brevemente con Hitler. Por aquella época el Führer planeaba extender su programa y reducir Francia a un vasallaje absoluto. Esperaba hacerlo con la ayuda voluntaria de las mismas víctimas, pero también estaba dispuesto a recurrir a la fuerza y a represalias implacables en caso necesario. Además de imponer a Francia, como ya había hecho con otras naciones conquistadas, lo que Goering simple y llanamente llamaba economía de saqueo (que incluía el robo descarado de cualquier cosa que se considerase de valor, desde materias primas hasta mano de obra esclava y tesoros artísticos nacionales), esperaba poder contar con la Francia de Vichy como un aliado activo contra Inglaterra. Por la actitud de Laval, Hitler quedó convencido de que eso podría conseguirse, lo que le permitió proseguir su viaje hacia la crucial entrevista con Franco en un estado de gran seguridad en sí mismo. Debían encontrarse en una pequeña localidad francesa, cerca de la frontera, más apropiada para unas vacaciones que para una conferencia de trascendencia mundial. Hendaya está precisamente debajo de Biarritz, en la zona turística del suroeste de Francia, con playas y palmeras dignas de un póster de turismo. El encuentro se produjo en los límites de la ciudad, donde la vía estrecha del ferrocarril francés se unía con la vía ancha del ferrocarril español. El tren del Führer llegó a tiempo para la reunión programada para las dos en punto. Pero no había señales de ningún tren español en el andén contiguo. Era un brillante y claro día de octubre, tan agradable que los puntuales alemanes no se molestaron. Después de todo, ¿qué puede uno esperar de esos perezosos españoles con sus interminables siestas? Hitler estaba convencido de que una vez que se encontrara con Franco cara a cara lo haría entrar en razón, tal como había ocurrido con Chamberlain, Laval y otros. ¿Dónde estaría el Generalísimo sin la ayuda de Alemania? No fueron la Virgen, como creían los devotos españoles, ni su divina intervención, las que habían ganado la guerra civil, sino las bombas que las escuadrillas alemanes habían hecho «llover desde el cielo». Mientras esperaban, Hitler y Ribbentrop charlaban en el andén. «No podemos por el momento –alcanzó Schmidt a oír decir al Führer –hacer a los españoles ninguna promesa por escrito en lo que respecta a la transferencia de territorios de las posesiones coloniales francesas. Si ellos consiguen algo por escrito sobre este delicado asunto, estos latinos son tan charlatanes que es seguro que los franceses se enterarán tarde o temprano.» Él quería, al día siguiente, persuadir a Pétain para que iniciara hostilidades activas contra Inglaterra, de modo que no podía regalar territorio francés hoy. «Aparte de eso –continuó-, si la noticia de un acuerdo semejante con los españoles llegara a trascender, el imperio colonial francés seguramente se arrojaría en masa en brazos de De Gaulle.» Finalmente, con una hora de retraso, el tren español apareció en el puente internacional sobre el río Bidasoa. La tardanza había sido deliberada y no debida a ninguna siesta. «Ésta es la reunión más importante de mi vida –había dicho Franco a uno de sus oficiales-. Tendré que echar mano de todas las triquiñuelas que conozco, y ésta es una de ellas. Si hago esperar a Hitler, tendrá una desventaja psicológica desde el principio.» El Caudillo era bajo y más bien gordo, de ojos oscuros y penetrantes. En un país de hombres con aspecto distinguido, parecía un don nadie, un Sancho Panza que había llegado al poder gracias a la suerte y la perseverancia. Se había ganado el éxito con esfuerzo. Originario de Galicia, una provincia conocida por el sobrio pragmatismo de sus gentes, Franco aportó a su elevado cargo un inflexible sentido del realismo y la astucia. Si bien Franco era un campesino en el fondo, no era en modo alguno un hombre de pueblo. Estaba también estrechamente ligado a la Iglesia y a los monárquicos, y aunque adulaba a la Falange 8un partido de corte fascista), era obvio que él no era uno de ellos. Los verdaderos falangistas, como su cuñado, recientemente promovido a ministro de Relaciones Exteriores, eran mucho más germanófilos. A pesar de sus desafortunadas experiencias recientes en Berlín, Serrano Súñer seguía convencido de que Alemania era invencible y de que España debía ponerse del lado de los ganadores. Franco, en cambio, era escéptico. «Les aseguro que los ingleses no se van a rendir –les había dicho a sus generales-. Lucharán y seguirán luchando. Y si los obligan a abandonar Gran Bretaña continuarán la lucha desde Canadá. Harán que los norteamericanos se unan a ellos. Alemania no ha ganado la guerra.» Al mismo tiempo, no quería agotar la paciencia de Hitler y exponer con ello a España a la misma suerte que habían corrido Checoslovaquia y la lista posterior de países pequeños que se interponían en el camino del Führer. Mientras su tren se detenía junto al de Hitler, Franco sabía que el destino de su país dependía de su habilidad para mantenerlo fuera del conflicto europeo. La guerra civil había dejado la economía española en la ruina, y, debido al fracaso de la cosecha del año anterior, la amenaza del hambre se cernía sobre su pueblo. Pero ¿lo dejaría Hitler mantenerse neutral? Si él rechazaba de plano las ofertas de Hitler, ¿quién podía parar una invasión alemana? La solución era dar la impresión de que se integraba en el Eje, pero al mismo tiempo encontrar algún detalle nimio que necesitara más aclaraciones. Cuando bajó al andén y se dirigió a Hitler con acompañamiento de música militar, su única armadura era su herencia gallega. Franco comenzó con un discurso ya preparado, cargado de cumplidos y promesas verbales. España había estado siempre «espiritualmente unida con el pueblo alemán, sin reservas», y, de hecho, «se sentía uno de sus ejes». Históricamente sólo había habido fuerzas de unidad entre los dos pueblos, y «España siempre estaría al lado de Alemania». Las dificultades que esta determinación traía consigo, agregaba, eran bien conocidas por el Führer: en particular la escasez de alimentos y los problemas que los elementos contrarios al Eje estaban creando en contra de su pobre país, tanto en América como en Europa. «Por lo tanto, España debe hacer tiempo y hasta en ocasiones aceptar con buen talante ciertas cosas en las que está en total desacuerdo.» Esto lo dijo con un tono de disculpa, pero acto seguido señaló que a pesar de todos esos problemas, España – consciente de su alianza espiritual con el Eje- asumía «la misma actitud con respecto a la guerra que la que había asumido Italia el otoño pasado». Esta hábil evasiva fue seguida por una promesa de Hitler. En recompensa por la colaboración española en la guerra, dijo, Alemania cedería Gibraltar a Franco –que sería tomado el 10 de enero-, así como algunos territorios coloniales en África. Franco se quedó sentado en su silla, callada, con el rostro inexpresivo. Finalmente comenzó a hablar, lentamente y midiendo sus palabras. Presentó excusas y al mismo tiempo insistió en obtener más concesiones. Su país, dijo, necesitaba varios cientos de miles de toneladas de trigo, y las necesitaba inmediatamente. Preguntó, observando a Hitler con «una expresión astuta y alerta», si Alemania estaba dispuesta a entregarlas. Además, ¿qué había del gran número de cañones pesados que España necesitaba para defender sus costas de los ataques de la Armada Real, además de los cañones antiaéreos? Saltaba, de forma aparentemente desordenada, de un tema a otro, de la recompensa por pérdida de las islas Canarias a la imposibilidad de aceptar Gibraltar como un regalo hecho por soldados extranjeros. ¡La fortaleza debía ser tomada por soldados españoles! De improviso pasó a analizar, desde una óptica pragmática, las posibilidades de Hitler de expulsar a los británicos de África. Podría empujarlos hasta el límite del desierto quizá, pero no más allá. «Como veterano de las campañas de África, es algo que tengo muy claro.» De la misma manera, arrojó dudas sobre las posibilidades de Hitler de conquistar Gran Bretaña. Tal vez Inglaterra caería, pero el gobierno de Churchill se exiliará en Canadá y proseguiría la guerra con la ayuda de Estados Unidos. Franco hablaba en un sonsonete monótono que, según Schmidt, le recordaba a un muecín llamando a los fieles a la oración. Esto sólo causó frustración a Hitler, quien finalmente se puso en pie de un salto y manifestó bruscamente que era inútil continuar. Volvió a sentarse al momento, como si lamentara esta explosión de sus nervios, y una vez más trató de persuadir a Franco para que firmara un tratado. « ¡Por supuesto! –dijo Franco-. ¿Qué sería más lógico que eso?» Siempre y cuando Alemania suministrara los alimentos y el armamento, naturalmente; y siempre y cuando España tuviera la opción de decidir el momento oportuno para entrar en guerra. Habían vuelto al punto de partida. La sesión se levantó. Mientras el disgustado Hitler se dirigía a su compartimento privado, los dos ministros de relaciones exteriores caminaban por el andén hasta el tren de Ribbentrop para proseguir las discusiones. Después de algunas fintas, Ribbentrop reveló que el Führer había venido a Hendaya «para comprobar si las demandas españolas y las esperanzas francesas coincidían o eran compatibles». Seguramente el Caudillo entendería el dilema de Hitler y firmaría un protocolo secreto al que Italia agregaría luego su filma. Acto seguido Ribbentrop le entregó la traducción al español de la propuesta. En ella se declaraba que España recibiría territorios de las posesiones coloniales francesas «en la medida en que sea posible indemnizar a Francia con las posesiones coloniales británicas». Serrano Súñer dio muestras de sorpresa y exclamó que evidentemente había que seguir un nuevo curso en la cuestión africana y que por lo visto la actitud de Alemania con respecto a Francia había cambiado. Esto hacía que las compensaciones para España por entrar en la guerra fueran muy vagas. Y Franco, concluyó con una sonrisita, tendría «que definir con mayor exactitud» los beneficios de la victoria para su pueblo. Ribbentrop, incapaz de seguir tales ejercicios verbales, luchaba por contener su furia, mientras el español hacía un mutis dramático pero elegantemente formal. Esa noche los alemanes ofrecieron un banquete a los españoles en el coche comedor del tren de Hitler. Franco se mostró cálido y amistoso, y su cuñado, encantador. Quizás esta conducta amistosa mantenida a lo largo de toda la comida estimuló a Hitler a apartarse a un lado con Franco mientras los invitados se levantaban para retirarse. Durante casi dos horas los dos hombres hablaron en privado. El Führer se fue alterando progresivamente, ya que se sentía incapaz de manejar al imperturbable Caudillo, que se mantenía firme en cada punto importante. Creía, por ejemplo, que la entrada oriental del Mediterráneo, el canal de Suez, debía cerrarse antes que la entrada occidental, Gibraltar; ni siquiera se inmutó ante las protestas de Hitler. Incluso cuando su firmeza sacó de sus casillas a Hitler, Franco permaneció impasible, e insistió en que si España no obtenía los diez millones de quintales de trigo, la historia (se refería al levantamiento contra Napoleón) podría repetirse. El Führer abandonó el coche comedor muy furioso. « ¡Franco es un pequeño comandante! –le dijo a Puttkamer. Ante Linge lo degradó aún más-. ¡En Alemania, ese hombre nunca habría pasado de sargento!» Algún otro lo oyó rebajar al Caudillo a cabo, el grado del propio Hitler durante la Primera Guerra Mundial. Estaba incluso más irritado por las tácticas arteras del ministro de Relaciones Exteriores del Caudillo. «Súñer se ha metido a Franco en el bolsillo», le dijo a Keitel y amenazó con interrumpir la reunión con los españoles en ese mismo momento. Mientras tanto, Ribbentrop estaba en su tren tratando de llegar a un acuerdo con Serrano Súñer, pero él se sentía tan frustrado como el Führer frente a las corteses pero insistentes objeciones de los españoles. En cierto momento perdió completamente la paciencia y despidió a Serrano Súñer y sus ayudantes como si fueran escolares, pidiéndoles que trajeran el texto completo a las ocho de la mañana. El día 24 Serrano Súñer no apareció. Le había confiado el texto a un subordinado, ex embajador en Berlín que hablaba alemán con acento vienés. Ribbentrop estaba tan furioso por esta delegación que sus gritos soeces se oyeron fuera del tren. « ¡No satisfactorio!», exclamó Ribbentrop, en su papel de maestro de escuela, después de leer el borrador de Serrano Suñer, que describía la zona francesa de Marruecos como un territorio que pertenecería más adelante a España. Tras exigir que los españoles presentaran otro borrador, se dirigió con Schmidt al aeropuerto más cercano para poder llegar a tiempo a Montoire y asistir a la reunión entre Hitler y Pétain. Refunfuñando durante todo el viaje, el ministro de Relaciones Exteriores alemán maldecía a Serrano Suñer acusándolo de «jesuita» y a Franco de «cobarde ingrato». En su fuero interno, el intérprete estaba encantado con las tácticas de los españoles. Por primera vez Hitler había sido superado en ingenio antes de poder recurrir a sus propios ardides. Hitler había llegado ya a Montoire y esperaba en su tren el momento de reunirse con Pétain., que se había ascendido a sí mismo de primer ministro a jefe de Estado, un nuevo título que lo separaba del antiguo régimen republicano. Hitler se había enfurecido mucho más con Franco si se hubiera enterado de que éste le había aconsejado a Pétain que no asumiera la responsabilidad de sacar a Francia del caos. -Excúsese por su edad- le había dicho-. Deje que aquellos que perdieron la guerra firmen la paz… Usted es el héroe de Verdún. No permita que su nombre se vea mezclando con el de los que perdieron la guerra. -Lo sé, General-había respondido Pétain-, pero mi patria me llama, y yo me debo a ella… Quizá sea lo último que pueda hacer por ella. El anciano mariscal, elegantemente uniformado, fue recibido por Keitel a la entrada de la estación de ferrocarril. Pétain devolvió el saludo y caminó erguido a trasvés de la guardia de honor alemana, con la vista al frente, y Ribbentrop y Laval pisándole los talones. Desfilaron en silencio a lo largo de la estación hasta el tren del Führer. Cuando Pétain salió de la sala de taquillas, Hitler fue a su encuentro con la mano extendida. El mariscal se dejó guiar hasta el coche privado, pero se sentó muy erguido frente a Hitler, mientras escuchaba la traducción de Schmidt, éste hablaba en voz bastante alta para que el anciano pudiera oír «con tranquila indolencia». Se mostraba más seguro que servil. Laval, sentado a su lado, contrastaba vivamente con él. Se moría por fumarse un cigarrillo, pero sabía que el tabaco les repugnaba tanto a Hitler como a Pétain. Los ojos inquisitivos de Laval saltaban alternamente de Hitler a Ribbentrop mientras el primero señalaba que él sabía muy bien que el mariscal no figuraba entre los que habían propugnado la declaración de guerra a Alemania. -Si esto no fuera así-dijo-, esta conversación no se habría producido. Después de enumerar los pecados franceses en tono moderado, el Führer repitió lo que ya le había dicho a Franco: -Ya hemos ganado la guerra. Inglaterra está derrotada y tendrá que admitirlo tarde o temprano. Agregó, significativamente, que era obvio que alguien tenía que pagar por la guerra perdida. -Ese alguien ha de ser o Francia o Inglaterra. Si Inglaterra paga los gastos, entonces Francia podrá ocupar el lugar que le corresponde en Europa y podrá conservar totalmente su posición de potencia colonial. Para esto, por cierto, Francia tendría que proteger su imperio colonial de cualquier ataque, así como reconquistar las colonias del áfrica Central, que estaban en poder de De Gaulle. En este punto, surgió indirectamente que Francia podía entrar en guerra contra Gran Bretaña al preguntar a Pétain qué haría su país si los ingleses continuaban atacando sus barcos de guerra como ya lo había hecho en Marsa el –Kebir y unas semanas más tarde en Dakar. Si bien Pétain admitió que ambos ataques constituían una afrenta para la mayoría de los franceses, su respuesta fue que Francia no estaba en condiciones de librar una nueva guerra. Luego contraatacó reclamando un tratado final de paz «a fin de que Francia supiera cuál sería su destino, y los dos millones de prisioneros de guerra franceses pudieran reunirse con sus familias lo antes posible». Hitler eludió el asunto y los dos franceses, por su parte, hicieron caso omiso de otra insinuación relativa a que Francia debía participar en la guerra. Aquello era un diálogo de sordos, y aunque Pétain expresó su admiración personal por el Führer y parecía estar de acuerdo con muchas de sus opiniones, habló en un tono tan cortante que Schmidt lo consideró un desaire. «Hitler había perdido la partida –recordó el intérprete- como resultado de la prudente reticencia evidenciada por Pétain y Laval.» En su opinión, Francia no fue mancillada por las actitudes de sus dos representantes en Montoire. Pétain había aceptado colaborar con Alemania, según dijo él mismo en un mensaje radiofónico a sus compatriotas, pero de forma honorable. Había accedido para mantener la unidad de Francia. También ayudaría a aliviar los sufrimientos de Francia y mejoraría la situación de los prisioneros franceses. «Esta colaboración –advirtió- debe ser sincera. Debe excluir toda idea de agresión. Y debe ir acompañada de un esfuerzo paciente y confiado.» Francia tenía numerosas obligaciones para con el vencedor. ¿Acaso Hitler no había permitido a los franceses conservar su soberanía? «Hasta ahora –continuó Pétainles he hablado como un padre. Hoy me dirijo a ustedes como líder. Síganme. Confiemos en Francia eterna.» En el tren del Führer reinaba un ambiente más bien apagado. Hitler había fracasado en su intento de obtener lo que quería tanto en Hendaya como en Montoire. El tercer disgusto se lo llevó antes de que el Amerika cruzara la frontera de Francia cuando le entregaron una carta de Mussolini fechada seis días atrás. En ella se atacaba venenosamente a Francia. En el fondo de su corazón, decía, los franceses detestan el Efe, y a pesar de las dulces palabras procedentes de Vichy, «no cabe esperar que ellos colaboren». Preocupado de que la actitud vengativa de Il Duce hacia los franceses pusiera en peligro sus propios planes de arrastrar a Vichy en su cruzada antidemocrática, Hitler dio instrucciones a Ribbentrop para que adelantara su reunión con Mussolini en Florencia al 28 de octubre. La llamada telefónica de Ribbentrop a Ciano unos minutos más tarde causó cierto pánico en Roma. «Esta prisa del Führer por llegar a Italia inmediatamente después de su conferencia con Pétain –escribió Ciano en su diario- no me gusta en absoluto. Espero que no nos ofrezca una copa de cicuta a causa de nuestras reclamaciones contra Francia. Esto sería in muy mal trago para el pueblo italiano, mucho más amargo aún que el engaño de Versalles.» En vez de regresar a Berlín, como habían planeado, Hitler hizo que su tren lo llevara a Munich para descansar y prepararse para el viaje a Italia repentinamente adelantado. El 27 de octubre, casi al atardecer, justo antes de partir hacia el sur, llegó un mensaje del agregado militar alemán en Roma, diciendo que ya era «prácticamente seguro» que Mussolini atacara Grecia al amanecer del día siguiente. Según Schmidt, el Führer «estaba fuera de sí» por esta noticia, y esa noche, durante la cena, Ribbentrop reflejó la ira del jefe. «Los italianos no podrán hacer nada contra los griegos debido a las lluvias de otoño y las nevadas del invierno –dijo-. Además, las consecuencias de una guerra en los Balcanes serían totalmente imprevisibles. El Führer se propone a toda costa frenar este insensato proyecto del Duce, de modo que nos vamos a Italia de inmediato para hablar en persona con Mussolini.» (Continuará)