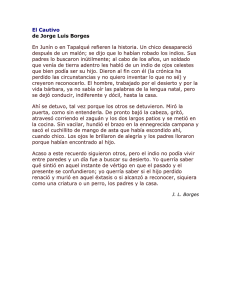El dolor más grande del mundo - Revista de la Universidad de México
Anuncio

El dolor más grande del mundo Sealtiel Alatriste 14 de junio de 1986: Muere en Suiza el escritor argentino Jorge Luis Borges. Había viajado a Ginebra para morir. Hay quien dice que no quería ir, que fue un viaje obligado pues estaba muy enfermo y hubiera preferido permanecer en la Argentina. La enfermedad es cierta, sufre de un cáncer de intestino que ha hecho metástasis en el hígado, pero su deseo era ése. Qu i ere morir cerca de los Alpes y no en Buenos Aires, la ciudad que más ha amado. Tenía pendiente revisar las galeras —o como se llamen las pruebas de impresión— de sus Ob ras Completas, y ya no le quedan fuerzas para nada más. Sus Obras Completas, piensa. Ojalá y a nadie se le ocurra recuperar los libros que él ha olvidado, que su obra se quede así y lo dejen morir en paz. Había inaugurado, de paso hacia Ginebra, una exposición sobre Franz Kafka en el C e n t ro Beaubourg de París, y no le qued aba aliento para nada. El escritor checo parecía haberlo perseguido toda la vida, el día 3 de ese mes se habrían cumplido sesenta y dos años de su muerte en un hospital de Austria, y él deseaba una muerte diferente, que se ajustara a su sosegado estilo de vida. No hace mucho ha contraído matrimonio con María Kodama, un anhelo largamente acariciado que al fin se había hecho realidad. ¿Qué otra cosa podría desear aparte de ese matrimonio? Todo mundo conocía la anécdota del tipo que lo vio caminar por una calle y se acercó para preguntarle: “Pe rdone, ¿usted es Borges?”, y él, con el tono melancólico del que siempre hizo gala, re spondió: “A veces”. No quiere más eso, ya no quiere saber quién es Borges. Le duele el cuerpo, le duele la vida, le parece que incluso le duele la literatura. Si llega al día 14 se da de santos, pues cincuenta años atrás, Jorge Luis Borges, 1968 en esa misma fecha, murió Gilbert Keith Chesterton. “Cincuenta años”, piensa. Es exagerar el prestigio del sistema métrico decimal pero no está mal morir medio s iglo después de un escritor a quien ha a dmirado. No sabe por qué, pero hay una historia que de repente lo visita, de la misma manera inesperada que recibió la visita de un estudiante en su departamento en la calle Maipú. Según le dijo el joven, hacía dos años había terminado una tesis sobre la i nfluencia de la literatura inglesa en sus cuentos, los cuentos de Jorge Luis Borges, y se le ocurrió buscarlo. Siguiendo una intuición le preguntó al portero de su hotel si de casualidad sabía dónde vivía. Para su sorpresa le señaló el edificio de enfrente: “Ahí, en el tercer piso”, le dijo. Se pre s e n t ó en su departamento. Él acababa de regresar de la India y el destino le había deparado la suerte de ver un tigre azul. Por esa razón aceptó recibirlo aunque fuera una razón incomprensible porque había visto un tigre azul. Cuando lo tuvo frente a sí, y el chico le contó que había hecho una tesis sobre sus cuentos, él dijo que acababa de ver un tigre azul en la India y le mostró el plato donde estaba pintado el tigre de marras. Hablaron de cualquier cosa, parecía un chico simpático, y lo invitó a almorzar al día siguiente. Fueron al boliche de siempre, a la vuelta de su casa, y el estudiante anónimo, de quien no recuerda el nombre, le sintetizó el argumento de su estudio: “El jardín de senderos que se bifurcan puede ser leído como un juego de ajedrez, el narrador es el alfil; Madden, el caballo; el filósofo chino, el rey, y el jardín mismo es el tablero”. A él le divertían las cosas que la gente decía sobre sus ficciones. “Asombroso”, le comentó, “a mí nunca se me hubiera ocurrido nada igual”. No era una ironía. La gente REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO | 107 Jorge Luis Borges, 1968 tomaba sus comentarios de una manera oblicua pero a él nunca se le hubiera ocurrido que su cuento fuera una partida de ajedrez. El chico no estaba ofendido con el comentario, o eso le parecía a él pues no podía verlo. Había podido ver el tigre azul p e rola ceguera le impedía verlo a él. Cu a ndo salieron del restaurante y se dirigían a su casa, quiso corresponder a la candidez de su interlocutor y decidió contarle una historia. “¿Usted sabe lo que es el dolor?”, preguntó. El joven respondió que no, sin más, tal vez porque la pregunta lo tomó por sorpresa o porque era una pregunta que no se podía contestar más que negativamente. “Para que sepa usted lo que es un dolor verdadero, le voy a contar una historia”, dijo. Un día, hacía muchos años, él había salido buscando a un doctor y caminaba por esa calle en la que caminaban ellos dos. Estaba feliz pues un amigo le había presentado a una chica de la que se h abía enamorado. Él, que era tan tímido, se sorprendió de que ella aceptara sus amores. Vivieron un idilio hasta que ese día, en que iba caminando por esa calle, vio salir a su amigo y a su amiga de un hotel. Muy quitados de la pena lo fueron a saludar. “Hola Borges”, le dijeron y siguieron de largo. “¿Se imagina lo que sentí?”, preguntó a su interlocutor. Siguió caminando c omo un sonámbulo en busca de su doctor, dijo, y se metió en el primer edificio donde vio un letrero de consultorio médico. Entró con el corazón roto y una dentista lo sentó en un sillón, le abrió la boca, le dijo que tenía una dentadura fatal, y le sacó dos muelas. “Se me olvidó la traición de mis amigos”, concluyó, “el de muelas es un dolor verdadero, el peor que un hombre puede sentir”. El joven no supo qué decirle o simplemente no dijo nada. No supo qué había pensado ni se lo preguntó. Él había sido sincero, aquel había sido el dolor más grande que había sentido. Quiso contarle una historia plana, directa, nada borgeana como diría la gente, para corresponder a la inocencia con que el chico le había descrito la argumentación de su tesis. Ahora recuerda esa historia y piensa que tenía razón. El dolor de ahora, el del cuerpo que se va, no alcanza la intensidad del dolor de muelas que le hizo olvidar la traición de sus amigos. No, nada alcanza aquel dolor que lo redimió del fin del amor, y aquel cuento que no inventó, que sólo contaba porque sí, decía la verdad. Por eso mismo, tal vez lo recuerda ahora y quiere volver a contarlo en su lecho de muerte de Ginebra. Pero no puede. Quiere, pero la voz no le responde y prefiere callar. Después de todo, ya es 14 de junio, medio siglo después de que muriera Gilbert Keith Chesterton, y no tiene que decir nada más. Es posible que ya lo haya dicho todo. No, nada alcanza aquel dolor que lo redimió del fin del amor... 108 | REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO