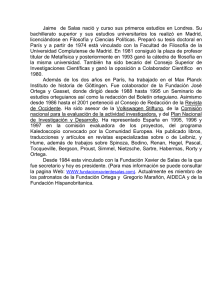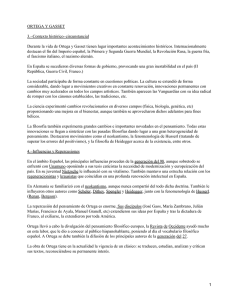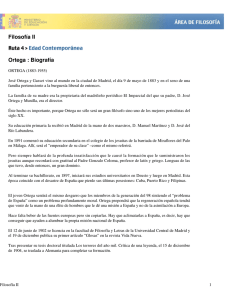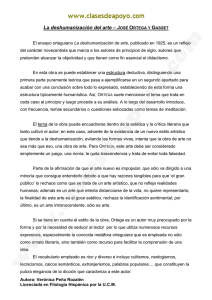ORTEGA A LA VISTA
Anuncio

1 ORTEGA A LA VISTA1 1. Hace ya cincuenta años que murió Ortega. O mejor dicho: la carne mortal del hombre que se llamó, y al que llamaron, José Ortega y Gasset. Quienes creemos, o acaso tenemos el deseo y la ambición quijotesca de creer, en la resurrección de la “carne” (cualquiera que sea el sentido exacto de este vocablo más teológico que biológico) sabemos que los hombres no mueren en absoluto del todo cuando de veras viven una existencia auténtica proyectados en la vida común de la santa Hermandad del Hombre. Yo (o sea: tú, él, vosotros) soy la suma de mi persona, mi circunstancia y aquello de mi yo circunstancial que trasciende en el nosotros de una historia humana, valga la doble redundancia, “compartida”. No existe historia que no sea hecha por el hombre para entregársela al hombre hasta la disolución de esa misma historia en las manos de Dios. Pues bien, de Ortega nos quedan hoy náufragas algunas cuantas frases sonoras, guardadas como una reliquia histórica, dentro de una botella con formol custodiada en el Archivo de la palabra. Su voz magistral, hinchada, enfática y armada con brillante retórica finisecular, trae a nuestra memoria colectiva de españoles del siglo XXI un eco claro y distante de ultratumba. Pero del filósofo madrileño nos queda sobretodo su palabra escrita, la lucidez impresionante de sus obras impresas, los volúmenes de bolsillo lanzados durante décadas al público español e hispanoamericano por los arqueros tipográficos de Espasa-Calpe y Alianza Editorial. ¿Qué es Ortega hoy para nosotros sus compatriotas, los actuales lectores de un público al que nunca se dirigió con vida el escritor? Podemos leer o rezar a solas, en el parque, en el jardín umbrío, en la capilla silenciosa de un colegio. A cualquier hora del día y en cualquier día del año. Sin embargo, la “liturgia”, según nos dice su etimología griega, es una “obra o acción pública”. A la iglesia acudimos juntos a escuchar la 1 Texto escrito en el año 2005 2 palabra de Dios cada domingo. Y en la universidad, templo laico de Santa Sofía - tancat els diumenges -, oímos también juntos la palabra de otros sacerdotes y diáconos de la verdad, la ciencia o episteme, ese pálido reflejo seglar de la verdad divina. Toda acción colectiva exige un orden, una jerarquía, un compás de movimientos, una dócil sumisión al calendario. Como cada año los cristianos ponemos flores en un día preciso a nuestros muertos en su tumba. Como cada año, el calvo de la televisión nos trae a casa el anuncio de la lotería navideña (¿no es ya bastante premio la nueva de un Dios encarnado compartiendo el sufrimiento de los hombres?) Como cada año, la doctrina de la razón vital se expone more académico en las frías o infernales aulas de alguna universidad española o hispanoamericana. Liturgia, obra pública. Nosotros, los españoles de ahora, tenemos la suerte de que el tiempo – cincuenta años no es nada – nos coloca en este preciso año delante de una fecha especial, un jubileo de la inteligencia, un sorteo extraordinario cuyo premio o “gordo” consiste en tener otra vez la ocasión de releer juntos y regustar individualmente una prosa castellana tan magnífica como son los ensayos de El Espectador. Ortega, igual que un cometa que vuelve a reaparecer en hora fija, está de nuevo a la vista de los españoles en una revuelta del camino. Medio siglo después de su muerte física, Ortega nos sigue interpelando. ¿Qué nos dice aquel hombre que en su adolescencia sintió también los goces de la “emoción católica” y ya en la plenitud de su hombría, alejado de la Iglesia católica por culpas no solamente propias, emocionó a los creyentes de buena voluntad con su grito colombino de “Dios a la vista”? 2. Hasta aquí lo que podría llamarse la introducción o exordio de esta charla. O, si se prefiere, la jaculatoria orteguiana compuesta para la liturgia académica del cincuentenario de su muerte. Hace ya medio siglo – hemos dicho - que Ortega se nos fue al más allá a discutir con Dios sobre el tomismo, el Sylabus y la encíclica Quanta Cura escrita por de uno de los vicarios decimonónicos de su Hijo unigénito. Y hace solamente la mitad de ese tiempo, un cuarto de siglo, que un pequeño aragonés leía con entusiasmo juvenil a Ortega en una de las entonces gélidas habitaciones de cierto entrañable castillo mediterráneo. La 3 reunión de esa doble circunstancia en una sola explica, mediante la razón histórica, la circunstancia de que vosotros y yo nos hallemos ahora aquí “monologando” sobre el autor de España invertebrada. Pues bien, acabamos de poner tres en raya la terna de sustantivos que nos van a dar la sustancia, sabrosa o insípida, de esta charla: Ortega, Dios y España. Mi perspectiva individual será la cuarta esquina que se requiere lógicamente para ensayar la cuadratura del círculo: entender un pensamiento ajeno “desde dentro”. ¿No es un buen marco para una meditación, aunque sea fallida, el polígono que dibujan esos cuatro puntos? Vamos a hablar, pues, acerca de Dios y acerca de España en el pensamiento de Ortega. Este va a ser el tema de este breve ensayo. Abramos ya sin más dilación la puerta del corral para dar paso, según la taurina metáfora del filósofo, a esas dos tremendas y problemáticas fieras. 3. En primer lugar, Deus lo vol, entablemos batalla con la cuestión primera de todas las cuestiones: ¿Qué piensa Ortega sobre Dios? Navegando sin ser unos cibernautas entre los millares de páginas escritas por el filósofo, un lector infatigable se tropieza en una docena de veces, o pocas más, con el buen Dios. Evidentemente no se trata del Dios vivo de Abraham, sino del Dios de los filósofos, la vertiente o flanco de la divinidad que puede ser atisbada por la sola razón desde la ladera cismundana del horizonte. Dios es también un asunto profano. Y así como la política es un asunto tan serio que no conviene dejarla exclusivamente en manos de los políticos de oficio, también la reflexión sobre el magno problema de Dios es una cuestión trascendente cuyo monopolio debe ser arrebatado al estamento eclesiástico. Descartes antes que Santo Tomás y el teólogo dominico con preferencia a San Juan de la Cruz, el místico carmelita. En cierta novela del escritor inglés Chesterton, aquel converso gordinflón, el detectivesco Padre Brown desenmascara a un falso cura con el siguiente argumento: “Habla pestes de la razón y eso es siempre una mala teología”. El filósofo aún puede dialogar con el teólogo sobre un mismo terreno porque desde Aristóteles se tiene al ente supremo como un Archi-catedrático de Metafísica, el “pensamiento que se piensa a sí mismo”. Sin embargo, el poeta místico solamente es capaz de dejarnos con la boca 4 abierta al proclamar impertérrito que durante el éxtasis su vuelo le ha hecho trascender toda la ciencia. Y bien ¿qué nos cuenta luego de su aventura extra-sideral, más allá de la tapia del universo, cuando regresa exhausto a Cabo cañaveral? Pues únicamente estas líricas palabras: un no sé qué queda balbuciendo Verso hermoso, bellísimo sin duda alguna, pero con cuyos mimbres tartamudos no puede hacerse ningún buen cesto para guardar los panes y los peces. El milagro será siempre un dominio exclusivo de la fe. Cualquier filósofo, si es honesto consigo mismo, debe confesar que nunca ha encontrado a Dios al final de un silogismo. Lógicamente no puede hacerlo, porque Dios, si existe, es la premisa mayor de cualquier silogismo. El pensador católico parte de la afirmación previa e indemostrable de la existencia de Dios para caminar después con paso ágil y firme provisto de la razón iluminada por la previa revelación de la fe. San Anselmo o Descartes, enfermos de intelectualismo, precisan hacer una pequeña trampa apologética, un juego de manos entre “esencia” y “existencia” para confundir a la razón pura igual que un prestidigitador engaña a la vista ante el público desconcertado. Kant, como intelectual, es aquí más honesto. Cerrado el paso de la racionalidad pura de la ciencia, abre la verja a la razón práctica del mundo moral. Ortega tomará como punto de partida de su pensamiento el Cogito cartesiano, al cual somete a una vuelta del torno. No es el pensamiento quien prueba la existencia (tesis racionalista), es la existencia la que descubre en sí misma la facultad de pensar. El ser antecede al pensamiento del ser. Según Ortega, la realidad radical del hombre es la vida, esto es, “mi” vida. La vida de los demás hombres solamente se nos hace patente dentro de nuestra vida. ¿Existe Dios? No podemos afirmar su negación como hace el ateísmo dogmático. Ahora bien, si Dios tiene una realidad auténtica para el hombre debe mostrarse por fuerza “en” su vida. Yahvé debe arder en la zarza, Cristo encarnarse en la historia de los hombres naciendo primero de una mujer. Si existe “otra vida” será la vida misma del hombre dilatada en una dimensión desconocida al atravesar la porosidad de nuestro horizonte terrenal. Pero en tal caso el mundo trascendente se hace ya inmanente 5 en la realidad que hemos llamado vida sobrenatural. Hasta no hace mucho irse a las Américas era… no volver jamás al viejo mundo. En rigor la filosofía orteguiana solamente puede calificarse como “agnóstica”. Ortega se niega a dar el salto a la fe que dan ciertos discípulos católicos como Laín o Marías, conscientes ambos de que su catolicismo no contradice el pensamiento orteguiano ni tampoco puede considerarse sin más como una conclusión de la filosofía del maestro. Ortega nunca mostró ninguna animadversión a la fe cristiana. Ello no implica que, desde muy joven, marcase una prudente distancia respecto a cualquier forma positiva de religión. “Tomarse la vida en serio”, he ahí su “religiosidad del respeto”, en frase de un antiguo director de este colegio, don José Garrido. Quebrada la fe en la religión de sus padres el Meditador del Escorial se construyó la balsa de un sistema filosófico para sobrenadar en ese “valle de lágrimas” en que algunos cristianos, olvidados de que la gloria sigue a la pasión, hacen consistir la existencia de los hombres. No hay ciertamente en Ortega ese sentimiento trágico y morboso de las “cuestiones últimas” que lleva a su admirado rival Unamuno a convertir la vida en una meditación sobre la muerte. El fondo vital del filósofo madrileño es casi siempre un optimismo que hunde sus raíces congénitas en lo biológico y que se nutre personalmente de la misma “utilidad” de la alegría para la dura faena de vivir dentro de nuestra circunstancia. Ortega era alegre por naturaleza y ante la desgracia propugnaba transformar las lágrimas del llanto en turbinas creadoras y propulsoras de energía eléctrica. “Cuando uno es una pura herida – dice un poeta romántico – curarle es matarle. La vida no es hartura sino insatisfacción, deseo que una vez colmado se lanza hacia otro objeto porque, como dice san Agustín, solamente en la plenitud de Dios se calma la inquietud del hombre. ¿Creyó Ortega al final de su vida en Dios? No podemos asegurarlo, pero sí que podemos afirmar que donde hay una tristeza permanente se hace notar la ausencia de Dios. No creáis que cree verdaderamente en Dios quien no sabe nunca reír. La risa, decían los griegos, es un atributo de los dioses. 4. Pasemos ahora de las “tejas a las lentejas”, del techo celeste a la pitanza doméstica, del verdadero Dios a 6 ese otro “becerro de oro” que es la patria para algunos nacionalismos irredentos y otros nacionalismos inconfesos embozados con el velo constitucional de la bandera. Ortega, que amó profundamente a España, nunca fue un “patriota”, en el mal sentido de la palabra. Un patriota, cóncavo o convexo, de esta orilla o de aquella, es el hombre que sacrifica la libertad o la verdad al dogma de la nación. El patriotismo de Ortega, impregnado de liberalismo, consiste en trabajar cada día para que en España las nuevas generaciones hereden parcelas de una libertad cada vez más amplia y verdadera. La patria – afirmará en la estela de Nietzsche - no es la tierra de los padres sino la tierra de los hijos. Por eso durante aquella República que nos nació ya casi muerta en una primavera, defenderá con un enorme vigor intelectual el Estado aconfesional. Para que los españoles del futuro tengan la libertad de aceptar o rechazar íntegramente el credo católico bajo su propia responsabilidad personal y ser así de ese modo verdaderos católicos o verdaderos ateos en lugar de ser fieles de “camisa forzada” o rebeldes sin otra causa que escupir a las olas. Ortega habla sobre España y habla sobre Dios, pero nunca hablará sobre “Dios y España”. Es algo que un católico sincero debe agradecerle. Al juntar a Dios con la patria rebajamos al primero a la altura de la segunda o alzamos a ésta a la cima de Aquel. Blasfemia en un caso, idolatría en el otro. Azaña cometió un lapsus linguae al decir que España había dejado de ser católica. El Estado, pese a quien pese, no se identifica jamás con la nación o la sociedad que recubre con el manto de la ley. En la segunda República unos españoles, de carne y hueso, siguen siendo católicos y otros han dejado ya de serlo sin tener que meterse por ello en ningún armario de hierro o roble nacional-católico. La preocupación del joven Ortega sobre España nace temprano de la inquietud regeneracionista de los hombres del 98 durante la crisis finisecular. “Me duele España”, dirá Unamuno con su habitual sentimiento trágico de la vida espiritual. Pues bien, la juventud es siempre dócil o arisca, se somete a sus maestros o se rebela contra ellos. Unas épocas son de construcción, otras de demolición. En los años de la Restauración – esa “empresa fantasmagórica” dirigida por Cánovas – rebrota en el solar hispano las brasas 7 de la vieja polémica de la ciencia originada el siglo anterior por un artículo de la Enciclopedia: “¿Qué se debe a España?”. Ortega tomará partido alineándose con los krausistas y los pedagogos de la Institución libre de enseñanza frente a las tesis tradicionalistas defendidas por el adalid de la España católica, el cántabro don Marcelino Menéndez y Pelayo. Reducida a los puros huesos la tesis liberal sostiene que el atraso científico que sufre secularmente España se debe a la asfixia ideológica provocada por la falta de libertad de pensamiento. La Inquisición católica sería la causa de que en España no haya habido un Descartes o un Newton. Si Ortega se inclina en sus años mozos hacia la cultura alemana para revitalizar la filosofía en España y ponerla a la altura de los tiempos se debe en buena medida a que en su mente el catolicismo y la ciencia aparecen de algún modo como una contradicción que debe ser superada en la historia de nuestra patria. El proyecto intelectual del filósofo supone una ruptura con la tradición o, si se quiere, una apertura hacia una Europa identificada entonces con la ciencia germánica. La salvación de España, hecha problema para sí misma, está en Europa. España es el problema, Europa la solución. El otro polo de la inquietud orteguiana sobre el problema de España lo constituye su reflexión sobre la “anormalidad” de la historia española. Vamos solamente a telegrafiar bajo clave de morse unas cuantas ideas, menudas como insectos, de su ensayo España invertebrada. Una nación es, según Ortega, un “proyecto de vida en común”. Castilla ha hecho España porque logró superar su propio particularismo y supo mandar con acierto a los demás pueblos de la península imponiendo a todos una tarea común. Pero ese ideal colectivo decae en los tres últimos siglos hasta llegar al desastre del 98 y surgen entonces en algunas regiones ariscas deseos de una vida aparte, separada del resto de la nación con la cual han convivido durante siglos. A ese particularismo de las regiones se suma también el particularismo de las clases sociales que se consideran a sí mismas como “compartimentos estancos”. Cada grupo social o profesional aspira a conseguir sus objetivos mediante la acción directa sin contar con los demás. El pronunciamiento militar sustituye a la política. Sobre una masa indócil que no 8 desea ser mandada gobierna una minoría que a su vez es incapaz de mandar. En España se ha arraigado desde tiempos remotos una perversa “aristofobia”, un morbo en la facultad valorativa que antepone en cualquier elección los hombres peores a los hombres mejores. Esa ausencia de una minoría selecta, o cuando menos su escasez y debilidad, explica en buena medida el carácter anormal de la historia de España. Se impone como solución o remedio un imperativo de selección. Debemos preferir en todos los órdenes de la vida la cualidad más egregia a la más vulgar. “Si España quiere resucitar – concluye nuestro filósofo – es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las perfecciones”. 5. Entremos ya en el último tramo de esta charla amistosa sobre Ortega. O, si se prefiere decirlo así, de este monopolio de la palabra tan incómodo para el que la retiene con abuso como para aquel que la recibe con paciencia. Hablar consiste siempre en dialogar, aunque a veces ese diálogo no sea sino la conversación que mantenemos con ese hombre que va pegado siempre a nuestra sombra. Concluyamos con una pregunta abierta a todos los presentes: ¿Cuál es la herencia que Ortega nos deja a los españoles? Me vais a permitir que ensaye aquí una respuesta personal “desde las vísceras”. Esta es una forma de ventriloquia cuya dificultad radica en morder los labios para retener en ellos la dosis de bilis no indispensable al asunto en cuestión. En nuestra patria, nación, Estado, nación de naciones, objeto de nuestros pesares, duelos y quebrantos (o como queramos llamar a esta realidad moral sobre la que convivimos, mal que bien), en esta España nuestra, digo, han sido siempre los “liberales”, los verdaderos liberales, ya en el siglo XIX o en el siglo XX, quienes han sufrido en sus carnes el silencio de la mordaza o el exilio forzoso. Ciertamente no todos los penados han sido liberales. No todos los que juran en alto por el Señor o la República entran en el Reino de la democracia con las manos limpias. Pero dejemos por ahora a esos otros pecadores que pagaron ya sus graves culpas, igual que el pueblo judío, con la penitencia larga de su destierro en la atea Babilonia. Ortega es esencialmente un hombre de talante liberal, adversario de fascismos y comunismos, aunque nunca 9 tuviese contra la dictadura de los Primos o Primerísimos el coraje físico y los arrestos viriles demostrados por Unamuno o por su hermano Eduardo. Pero Ortega no es en absoluto patrimonio de las “izquierdas” ni tampoco, por supuesto, de las “derechas”. Y mucho menos de ese centro vergonzante y ecuménico que divide al niño en dos mitades iguales y se queda con la parte del ombligo preferida. Reconciliación, aquí paz y allá gloria. Todos iguales, todos al suelo: el cardenal Barraquer o Isidro Gomá, Tarancón o Monseñor Guerra Campos; Madariaga, Besteiro, Ortega y Durruti o la Pasionaria, Julián Marías o Gonzalo Fernández de la Mora. En la noche de la transición todos los gatos se nos han vuelto pardos como si el pragmatismo imprescindible de la política tuviera que prolongarse necesariamente en la verdad inexorable de la historia. Ortega pertenece a una tercera España, una patria que surge de la superación secular de las dos Españas enfrentadas en conflicto fraticida. Esa España da cabida a Maeztu y a Lorca, a Machado, don Antonio, y a Machado, don Manuel. Como “burgués” huye Ortega de las pistolas marxistas en el Madrid “más rojo que republicano”; como “liberal” jamás pudo adherirse, sin desdecirse o renegar de su vida entera, a un régimen que suprime la libertad de pensamiento para conceder esa misma palabra expoliada a quienes sí tienen francas las puertas de la universidad y los púlpitos de la teología oficial con solamente alzar el brazo para responder al jerarca. La herencia de Ortega hoy, a los cincuenta años de su muerte, consiste en una invitación o incitación al diálogo, esa transmigración de un alma en doble salto vital hacia otra alma. En suma: aumentar nuestra porosidad hacia las razones del contrario. Nos hacen falta la Palabra de Dios y la palabra de los hombres como Ortega con una mayor urgencia evangélica que las Paraulas de algunos pastores descarriados. ¿No puede una oveja, o acaso una cabra u otro derivado mayor del nombre, recordar en público a unos católicos estas sencillas verdades? Uno de los dos Machados, el vencido, escribía en unos versos con la forma de aforismo este programa de convivencia deseable para sus compatriotas, los hijos de Caín: que debemos guardar en el bolsillo “mi” verdad y “tu” verdad para salir juntos en busca de la verdad de todos, aquella que se escribe con las 10 mayúsculas ¿No está allí siempre Dios esperando ver el rostro de los hombres serios que le buscan entre la niebla aún sin conocerle? Pablo Galindo Arlés, 3 de febrero de 2015