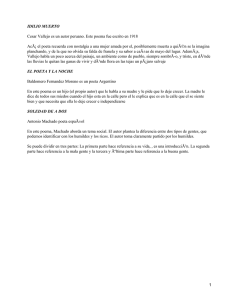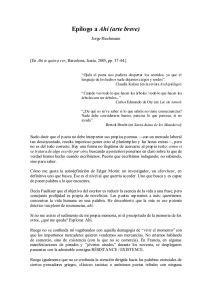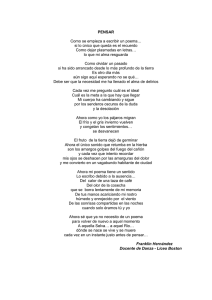Sólo cuatro libros fueron suficientes para destacar a Jorge Andrés
Anuncio

Un mundo en busca del mundo Sólo tres libros fueron suficientes para destacar a Jorge Andrés Paita (Buenos Aires, 1931/2012) como una de las voces más personales de la poesía argentina de la segunda mitad del siglo XX. Contemporáneo de los poetas Alberto Girri, Norberto Silvetti Paz, H.A. Murena y Rodolfo Godino –así, en este orden, de los mayores al más joven- y de los venezolanos Juan Liscano y Eugenio Montejo -por quienes profesó una indisimulada amistad-, pero atravesado, a su vez, por un trasfondo elegíaco de viejo cuño lírico, dejó inscripta en su poesía la prolongación de esa conjunción de estado de alerta y meditación que caracteriza la obra de todos aquellos. Publicó su primer libro Cuatro puertos en 1975 (Editorial Cuarto Poder, Buenos Aires), cuando ya era reconocido por sus colaboraciones y notas críticas en la revista Sur; a éste le siguieron Señales del segundo milenio en 1983 (Monte Ávila, Caracas) y Eros en Amazonia en 1998 (Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires). Su último libro, Despliegues –que no llegó a ser editado- consigna una fecha al pie del verso final: “verano de 1993-primavera 2010” (cf. pruebas de página de la Editorial Vinciguerra). O sea, largos años –a veces, más de una década- para la elaboración de cada libro, lo cual habla de un poeta metódico, de morosa ejecución de sus poemas y –esto lo sabemos porque lo frecuentamos durante esos años- más preocupado por el hacer poético que por los quehaceres profanos. Ya desde su primer libro sobresalen el espíritu crítico y el afán constructivo, así como su aspiración metafísica. Poco inclinado a enrolarse en los modelos todavía vigentes en su época, Paita apunta una síntesis expositiva que se enlaza tanto con las fuentes de la cultura clásica como busca dar cabida en el poema a la difícil contemporaneidad. Si refiere la soledad, lo hace en términos de intemperie; si polemiza, su voz proviene de una estatura impersonal. La suya es una humanidad que se siente amenazada por la pérdida de lo sagrado -hecho éste del que será duro censor- y que responde oponiendo una obra que es, a la vez, un credo. Corolario de su lúcida reflexión sobre la experiencia poética, retoma las cuatro operaciones fundamentales del poetizar –cantar, narrar, meditar y dramatizar- como las prácticas llamadas a reencauzar la poesía en el dominio provechoso de la lengua en que se escribe. Hay en esto un llamado de atención, ya que, sin decirlo en forma expresa, está denunciando que en las avanzadas de la posmodernidad se observan señales de liquidación de formas y contenidos, con la consecuente pérdida del horizonte del conmover y del comunicar. Desde esta plataforma plural distingue la poesía de la que se sabe continuador: la constituida por aquella que bebió de las fuentes universales y que en lo local siguió los pasos de Borges, sin olvido de la entonación rioplatense y del hálito numinoso de oriente que fecundó su obra desde temprano, como podemos ver en Experiencias con la percepción, Samsara y Nirvana de Cuatro puertos. Es decir, una poesía de exploración intelectual, barroca a su manera, dotada de un fervor que la aleja tanto de las querellas de la pureza como de la inmediatez de la experiencia. En su apertura a los giros del lenguaje oral, deja observar la pesadumbre del poeta por la licuación diaria que es percibida como una provocación de la época. En esta órbita no puede soslayarse la autoridad paradigmática de ese poeta de provincia que fue Mastronardi, elaborando con virtuosismo su obra en la vorágine de la gran ciudad. Paita ejercita, igual que éste -acaso con rigor más abstracto-, la modalidad de abordar los hechos con naturalidad, como si todo fuera, al cabo, una premeditada deriva hacia la desaparición y la tarea del escritor consistiera en formar los diques para salvar el mensaje de cada día. Su adjetivación ingeniosa, de raíz ultraísta -“grave arboleda”, “lívida siesta”, “blando viento”, “sellados jardines”-, tiene la función de articular el matiz como fundamento del verso, dejando librada al sustantivo la arquitectura de la acción. En un reportaje de aquellos años Paita precisa sus coordenadas poéticas: “Creo en el Padre, Homero, en el Hijo, Dante y en el Espíritu Santo, Shakespeare. Y venero santos y santas en número sospechoso de politeísmo. En cuanto el siglo XX, tal vez será admirado, más que por sus corrientes poéticas, por algunos pocos nombres, como el de Kafka, poeta absoluto, y el de Borges, poeta en todos los géneros que cultivó. Más que el surrealismo me interesó la renovación emprendida por Eliot y por Pound, que rompía con el pasado inmediato, ya caduco, para reanudar vínculos, tras una revisión crítica, con figuras de la tradición universal”. Esto último es, precisamente, lo que él hace con el legado de las generaciones que le precedieron: da un salto hacia atrás sobre las corrientes más inmediatas (la efusividad neorromántica, el lenguaje surrealista, el coloquialismo urbano de tono contestatario, que abundaron en nuestro país hasta bien entrada la década del ´60) para ir al encuentro de otras poéticas de tradición vigorosa (los primitivos y preclásicos, la contundencia musical de la poesía inglesa del siglo XX, la observación analítica (y escéptica) del poeta y ensayista Gottfried Benn). En las composiciones de mayor extensión de su último libro suma a todo ello un criollismo hernandiano, rural y paródico, que busca interpretar nuestro avatar histórico. Su condición de porteño, solitario pero afable conversador, soltero pero enamorado fiel de la condición femenina, hacen el resto, trazando una personalidad rica, culta, sensible, urbana, libresca, huidiza pero amigable, afectuosa pero selectiva, y que en sus costumbres tiende a hacer de puente entre sus dos ciudades: Buenos Aires y Montevideo. Dichas estancias le confieren el diapasón melancólico apropiado para abordar las aristas del vivir como densidad y del tiempo como fuga. En el poema Carpe Diem de Eros… enfrenta el pasado con el presente de la mano de una cita entre viejos amantes –estrujados ambos por el tiempo-, pero ya liberados de las zozobras del amor y envueltos por una momentánea y diáfana juventud que hace de ese momento un día entero recortado por jardines sin fin… Momentos, instantes fuera del tiempo –epifanías de un hijo de la civilización- que son retomados una y otra vez para representar las cimas en que el hombre se eleva por sobre su humana condición y, burlando a la muerte, accede a la única visión de plenitud que le es concedida. Lo demás, es el diario vivir, el pensamiento urdiendo tramas, y en lo personal, la discreción y el secreto de su antigua caballerosidad. Dichos silencios y reservas y esas omisiones de nombres, personas y lugares son estrategias para entronizar la pieza verbal por encima de la crónica, que siempre es subjetiva y casual. Paita podría repetir con Auden que el tema es la percha de la que se cuelga el poema y que el poema es sólo -y nada menos- que lo que el escritor hace con el tema. Esto pone de relieve la labor que preside cada poema suyo y que, junto con la ordenación del libro, tendrán el cometido de enfrentar al tiempo. Omite nombres propios, disimula lugares, evita el recorte anecdótico, dejando que el tejido de los hechos, con sus presencias, sombras y espectros, transparente ese algo más que la vida no hace otra cosa que difuminar. Esto tiene el efecto de abrir una expectativa al hundimiento en el Todo, con la esperanza de que un extremo, en algún relámpago, se complete: “…cómo no advertir que nosotros, el progreso invencible hacia el hormigueo, sin saberlo quizá esperamos, ante estas mesas enclenques, que el sustento olvidado de nuestro paso y el paso de las estrellas vuelva a cobrar figura, mirada, nombre, vuelva a darse en el tiempo, y le otorgue a la mano obrar necesario, luz verdadera al ojo, atención al oído, a la lengua otra clave fiel de su idioma”. (De Profundis de “Cuatro puertos”). De este modo, y por propia mano, su biografía es corta: la ciudad de Buenos Aires, en las calles pobladas del sur y del oeste; Montevideo y su barrio viejo, balnearios de otra época como el de Piriápolis, alguna escapada a Mar del Plata -en feliz compañía-, donde no fue más allá de una taberna céntrica en la que halló el barullo portuario y –a su jovial entender- el sabor profuso de la vida. Su actividad en el periodismo cultural, la escritura de poesía y la preparación de los pocos números de la revista Escritura -que reúne los nombres de quienes formaban su entorno: Elisabeth Azcona Cranwell, Miguel E. Dolan, Rodolfo Modern, Carlos Viola Soto, Horacio Castillo, Osvaldo Ferrari-, conformaron el mundo de sus apariciones en esa Argentina violenta y callada que comenzaba el interregno hacia un debate que no ha cesado hasta el presente. Apariciones súbitas en algún acto literario, premios relevantes (La Nación, 1996, y Fondo Nacional de las Artes, 1997), el puntual envío de sus libros con generosas dedicatorias, seguidos por gestos de confesada amistad como la deslizada a Santiago Sylvester -en fecha no lejana- a modo de despedida: "No te olvides que somos más amigos de lo que creemos", son todas formas de reunir lo que el tiempo fatalmente arrebata y de crear un lugar adonde no lo hay. Es que Paita no se resignaba al linaje de una sociedad en la que el hombre no fuera el protagonista y la ciudad el ágora de una ininterrumpida conversación. Los cuatro libros expresan los esfuerzos por discernir en el caos de la experiencia. En ellos traza vínculos, cubre vacíos, busca echar luz sobre lo que logra sortear los brazos de la convención y el nihilismo. Cuatro puertos es su libro más teórico. Ejemplo de doctrina poética y de variedad estilística, pone en acto las cuatro operaciones que, a su juicio, nutren la poesía. Los cuatro puertos que visita la palabra, comenzando por el soneto y su desmoronamiento, siguiendo por la recarga de energías en el venero de la prosa, para volver al verso en composiciones de renovada forma, y de allí arribar al poema de métrica irregular con el que retoma las estaciones de aquel horizonte: lo lírico, la narración y descripción, la meditación y el contenido dramático. Cuatro operaciones que, ya sea aisladas o combinadas, sustentan la creación poética. “Cuando la poesía ni canta, ni narra, ni dramatiza, ni medita –señala-, enferma su lenguaje, es decir, el corazón del lenguaje común, es decir, el hombre, que es el añorado y –a veces sin saberlo- añorante destinatario del poema”. Señales del segundo milenio es un libro de condensada vehemencia. El poema que da título al libro, con la cita del Génesis, 6, 11: Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, nace a partir del rumor de un avión que atraviesa la noche en estas llanuras. Apunta una reprobación de lo que el hombre ha hecho con el planeta y con su vida. De Guernica a Hiroshima y de ahí a manosear la luna, le pide que no se envanezca y que recuerde “que también dejarás tu sitio,/ que al hermano futuro transmitirás/ también la pregunta”. Por momentos, descriptivo, conversado en otros, trabaja a partir de posiciones que se formula a fin de reflexionar sobre el pasado, el presente, la crisis que sacude a la especie, el río invisible que todo lo contiene y al que todo conduce. Pero, asimismo, resalta el don de la “palabra nacida de la palabra”; esto es, de la escritura de creación. Se trata de una aventura del lenguaje poético en su tentativa por entender el mundo contemporáneo. El poeta ronda los hechos diarios y las ofrendas de la cultura a la búsqueda de un sentido que, de no mediar la estatura de la palabra, quedaría fatalmente oculto o sería indescifrable. Su tónica reposa en el propósito de ser réplica o contrarréplica al hedonismo de lo vario, lo múltiple y lo cambiante que tan a menudo lleva a la destrucción de valores. Su ademán constructivo aísla y enmarca los contenidos a fin de alimentar con ellos la realidad “al alcance y a mil distancias de lo indecible”, como señala en el poema No dualidad, confiriendo a la poesía el alto designio de ser redención de la vida, conforme escribe Eugenio Montejo en el prólogo. En Eros en Amazonia afirma la épica del amor, la presencia del pasado y la locución de lo callado. Es el libro que contiene los poemas más confidentes. Aquellas cuatro operaciones del poetizar se aúnan en una voz más afirmativa -por momentos, irónica, autoindulgente-, que expone su pathos ya sea en forma personal o bien a través de interpósitas figuras extrapoladas del pasado. Con tal dominio formal, no hay tema ni cuestión que no puedan ser abordados por su pasión indagatoria. Desde la Niña púber en perspectiva (en perspectiva del ojo del poeta, debe aclararse) hasta la Elegía imprecatoria (del hombre ya mayor que ve pasar la vida y en ese paso está marcada su derrota: de orate a soberbio, de solterón a escriba y peatón –como resplandor en fugaconcluye, pasados los años, viendo a la mujer evocada irremediablemente perdida como la juventud, como la vida: “Riegas,/ como entonces y siempre riegas en el ocaso/ de mi pecho impensables rosas/ cuya patria es la noche”). Su poesía pasa en este libro de ser instrumento de interrogación a convertirse en instrumento de composición. Un poema de este conjunto –Brindis- celebra la bienhadada distancia de las cosas del mundo que deja traslucir su inspirador, al consultar al poeta, sin otra mención temporal, sobre un fragmento de un poema clásico. Fiel a su modalidad de retacear los datos anecdóticos, comienza discursivo: “De un poema me habla en su carta Horacio…” Sin demasiado error podemos aventurar que el aludido es el poeta Horacio Castillo (domiciliado en La Plata y con el que era común que se enviaran cartas) y que el poema es el fragmento de Safo sobre el que éste escribió Ella en Sardes. Paita destaca la omisión por parte del remitente de toda referencia a los acontecimientos del azaroso presente –inflación, muertes en Irán, guerras, lepras que ajan la tierra, “…si me caso finalmente”-, y festeja en él la “mansa y dispersa orden/ de artesanos augures,/ los que en retiro ofrendan labradas palabras/ al Sol sin Albas ni Ocasos”. “Artesanos augures” y ofrenda al “Sol sin Albas ni Ocasos” hablan decididamente de la labor del poeta edificando, contra todos los vientos, la inapresable realidad. Es un homenaje -un brindis a solas- rendido a la vida vivida desde el refugio de la escritura y a espaldas -y a pesar- de los humanos desastres. En Despliegues, tal como nos llega -a medio camino entre el proyecto y la edición-, lleva a la consumación el poema narrativo (he aquí otra vez el eco de Mastronardi, aunque más enfático que éste y con subrayada conciencia crítica). Con un prólogo anunciado pero no incorporado a las pruebas de página, del que sabemos -gracias al trabajo de Osvaldo Mazzei para desentrañar el manuscrito- que vuelve sobre la vertiente del “poema meditativo”, es un libro de agitada recapitulación. Por un lado, habla de los amigos y del entorno ciudadano, para adentrarse en el país cerril, uniendo el mundo clásico con el doméstico, lo criollo y el Tao. Rinde tributo a su admirado Kafka, a su otra patria –Uruguay-, con críticas al vértigo y al atropello masivo, mientras deja observar –también él- su creciente distanciamiento -como el de quien se despide de la vida-, señalando que nada ha cambiado, para contradecirse y afirmar, a renglón seguido, que sí, que “algo había cambiado/ porque, soplando acaso desde más lejos/ que el río, el cerro, la luna/ traslúcida que se alzaba,/ una brisa gentil mecía sus corazones”. Al carácter efímero de la vida le opone el aliento cósmico que, en su universalidad, engloba la existencia. El antagonismo de los términos “nada ha cambiado” y “algo había cambiado” encierra la aceptación de la riqueza mudable de la vida. Aventuramos –no sin abrir un margen de temeridad por la afirmaciónque su quehacer literario puede ser emparentado con el “constructivismo plástico rioplatense” de Joaquín Torres García. Su vocación universal unida al color local, su modalidad de abstraer las figuras del escenario originario para reinsertarlas en un dominio estético, iluminando detalles y símbolos, son formas de tejer y destejer una realidad que, en sus palabras, conforma un microcosmos. Paita convierte el poema en un punto de intersección de la teoría, la práctica, la percepción y la razón, sobre una trama en la que el tiempo y consecuentemente la historia operan de telón de fondo. Para él todo comienza y todo concluye en la dimensión temporal. El tiempo es nuestro desafío y nuestra posibilidad. Pero “Por el tiempo en bruto (será) arrastrado el límpido instante” (Interregno de Señales…), señala poniendo también en zozobra el advenimiento de aquellas donaciones que de tiempo en tiempo nos es dado recibir. Su deliberada huída de las fiestas del mundo revela un temperamento religioso. Pero de una fe disuelta en la naturaleza. Auténtica ascesis de la que sólo la escritura del poema sale indemne. Porque es lenguaje y porque es clave bóveda en donde confluyen el universo y la labor humana. Puede aflorar la historia o la humildad de los hechos nimios, pero, por detrás, con la sola exclusión la latitud del humor, al que no condesciende, siempre estará operando la articulación de la mirada poética como sostén de la realidad. Así, sus temas son desafíos, antes que ocasiones. Proposiciones para explorar una zona de lo sagrado de la que queda en pie la lección de los viejos maestros y el fluir sin término del universo. “Llueve la tarde a solas detrás del vidrio” (Café del Este de Eros…), escribe. Y en esa imagen está contenida la idea de un mundo que, más allá de su esplendor –o acaso por la irradiación de ese esplendor- se abre, como última razón, al palpitar insaciable de una lengua que lo indaga, lo explora, lo crea. De esto trata la provechosa aventura de nuestro poeta. Rafael Felipe Oteriño Mar del Plata, diciembre 2013