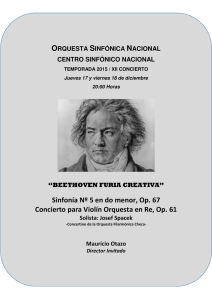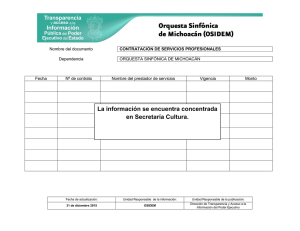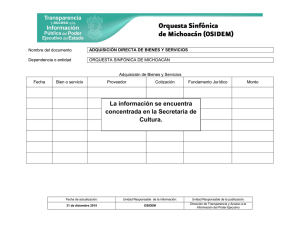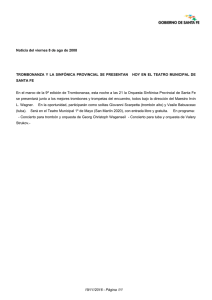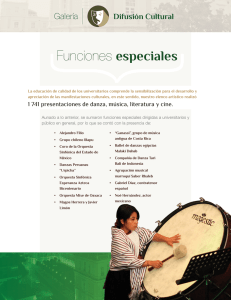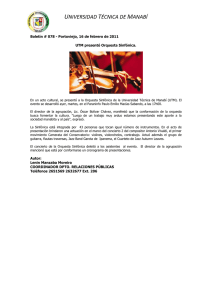Pierre Boulez Baldo Martínez Dietrich Fischer
Anuncio
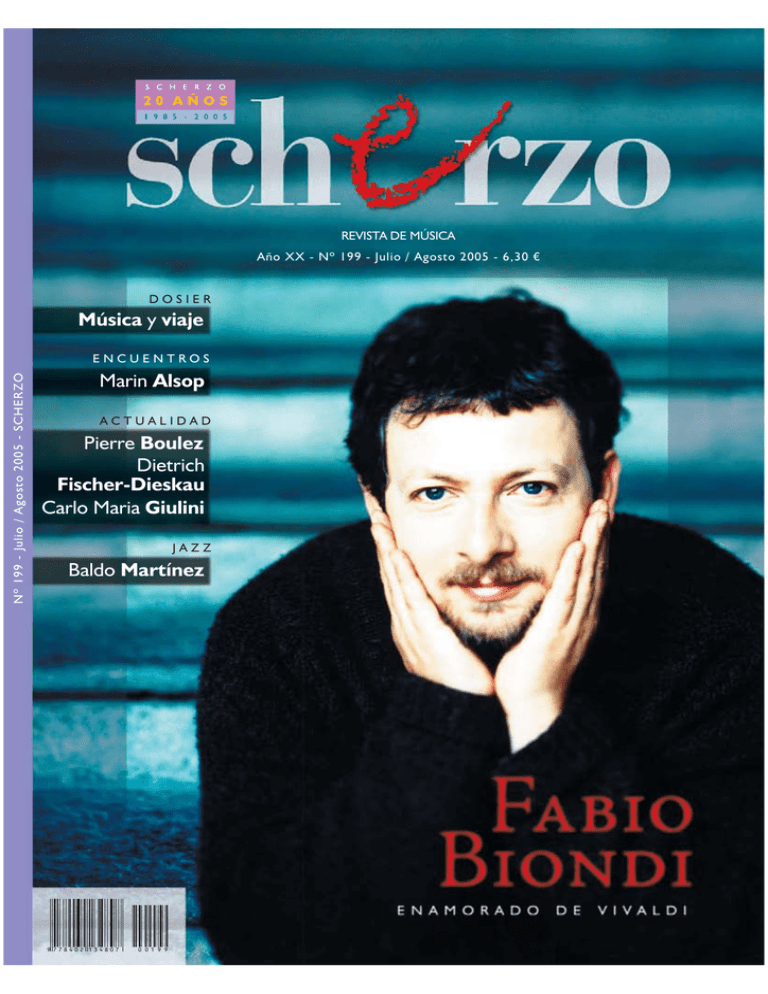
REVISTA DE MÚSICA Año XX - Nº 199 - Julio / Agosto 2005 - 6,30 DOSIER Música y viaje Nº 199 - Julio / Agosto 2005 - SCHERZO ENCUENTROS Marin Alsop ACTUALIDAD Pierre Boulez Dietrich Fischer-Dieskau Carlo Maria Giulini JAZZ Baldo Martínez 9 778402 134807 0 01 9 9 Anuncio Lied 05-06 Scherzo.qxd 11/06/2005 8:57 PÆgina 1 XII Ciclo de Lied 05 06 TEMPORADA Teléfono de Información: 91.524.54.00 Abonos y localidades Se establece un abono a precio reducido (un recital gratuito) para los nueve recitales del Ciclo. VENTA DE NUEVOS ABONOS: Los nuevos abonos se podrán adquirir del 11 al 16 de julio y del 12 al 30 de septiembre de 2005 en las taquillas del Teatro de La Zarzuela, en la Red de Teatros del INAEM (dentro de los horarios habituales de despacho de cada sala) y mediante el sistema de venta telefónica llamando al número de Serviticket 902.332.211 (de 8 a 24 horas), Servicaixa y Servicajeros de la Caixa. VENTA DE LOCALIDADES: VENTA LIBRE DE LOCALIDADES. Las localidades sobrantes del abono podrán adquirirse para cualquiera de los nueve recitales del Ciclo, si las hubiere, a partir del 10 de octubre de 2005 en las taquillas del Teatro de La Zarzuela, en la Red de Teatros del INAEM (dentro de los horarios habituales de despacho de cada sala) y mediante el sistema de venta telefónica llamando la número de Serviticket 902.332.211 (de 8 a 24 horas), Servicaixa y Servicajeros de la Caixa. COORDINACIÓN DE TEXTOS: FERNANDO FRAGA / COORDINACIÓN EDITORIAL Y GRÁFICA: VÍCTOR PAGÁN / DISEÑO GRÁFICO, CONCEPTO Y FOTOGRAFÍA (SERIE «TAL PARA CUAL»): ARGONAUTA PRECIO DE LAS LOCALIDADES: ABONO 192 € 168 € 144 € 120 € 96 € 72 € 48 € D D (LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2005. 20:00 HORAS) Recital II HRISTIAN ERHAHER, BARÍTONO GEROLD HUBER, PIANO F. SCHUBERT: 5 Lieder sobre poemas de F.G. KLOPSTOCK y F. RÜCKERT G. MAHLER: Lieder eines fahrenden Gesellen F. SCHUBERT: 5 Lieder sobre poemas de J.F. ROCHLITZ, J.W. VON GOETHE, H. VON CHÉZY, F.X. VON SCHLECHTA y E. SCHULZE G. MAHLER: Rückert-Lieder C G (LUNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2005. 20:00 HORAS) Recital VENTA DE ABONOS: ZONA A B C D E F G (LUNES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2005. 20:00 HORAS) Recital I AVID ANIELS, CONTRATENOR * MARTIN KATZ, PIANO * Lieder de W.A. MOZART, Mélodies de G. FAURÉ y canciones españolas renacentistas VENTA LIBRE 24 € 21 € 18 € 15 € 12 € 9€ 6€ FORMA DE PAGO: En efectivo o mediante tarjeta de crédito: CAJAMADRID, VISA, EUROCARD, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, SERVIRED, Y DINNERS CLUB. AVISO IMPORTANTE: Todos los recitales darán comienzo a las 20:00 horas y no se permitirá el acceso a la sala, una vez comenzado el recital, hasta la primera pausa que exista. Todos los programas, fechas e intérpretes del XII CICLO DE LIED son susceptibles de modificación. En caso de suspensión de alguno de los conciertos programados, se devolverá a los abonados 1/9 parte del precio del abono adquirido y al público en general el importe del precio de la localidad. La devolución se hará efectiva 7 días después de la cancelación del concierto en el lugar donde fue adquirida la localidad. La suspensión de un concierto, no así su aplazamiento, será la única causa admitida para la devolución de las localidades. Se recomienda conservar con cuidado las localidades, pues no será posible su reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá ninguna reclamación una vez retirado el abono o las localidades de taquilla. III IAN BOSTRIDGE, TENOR JULIUS DRAKE, PIANO F. SCHUBERT: 21 Lieder sobre poemas de J. MAYRHOFER, J.P. SILBERT, J.N. VON CRAIGHER, J.G. SALIS-SEEWIS, E. SCHULZE, T. KÖRNER, F. RÜCKERT, K.G. VON LEITNER, F.X. SCHLECHTA y E. VON SCHLEGEL (LUNES, 16 DE ENERO DE 2006. 20:00 HORAS) Recital IV ESSELINA ASAROVA, MEZZOSOPRANO CHARLES SPENCER, PIANO Páginas de G.F. HAENDEL, F.J. HAYDN, W.A. MOZART y G. ROSSINI V K (LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2006. 20:00 HORAS) Recital V MANDA OOCROFT, SOPRANO* MALCOLM MARTINEAU, PIANO Lieder, Mélodies y Canciones de R. STRAUSS, C. DEBUSSY, P.I. CHAIKOVSKI y S. BARBER A R (LUNES, 20 DE MARZO DE 2006. 20:00 HORAS) Recital VI ATTHIAS OERNE, BARÍTONO ELISABETH LEONSKAJA, PIANO * JORDI DAUDER, NARRADOR * J. BRAHMS: Die Schöne Magelone Op. 33 M G (LUNES, 24 DE ABRIL DE 2006. 20:00 HORAS) Recital VII IETRICH ENSCHEL, BARÍTONO FRITZ SCHWINGHAMMER, PIANO H. DUPARC: 6 Mélodies H. PFITZNER: 4 Lieder Op. 15 J. BRAHMS: 8 Lieder Op. 58 F. POULENC: Le travail du peintre D H (LUNES, 15 DE MAYO DE 2006. 20:00 HORAS) Recital VIII ERNARDA INK, MEZZOSOPRANO * ANTHONY SPIRI, PIANO Lieder de F. SCHUBERT, H. WOLF, A. von ZEMLINSKY y A. BERG Canciones de PAUPIC, B. IPAVEC y C. GUASTAVINO B F (LUNES, 26 DE JUNIO DE 2006. 20:00 HORAS) Recital IX HOMAS AMPSON, BARÍTONO WOLFRAM RIEGER, PIANO Programa a determinar T H *POR PRIMERA VEZ EN ESTOS CICLOS DE LIED. AÑO XX Nº 199 Julio-Agosto 2005 6,30 € 2 6 7 DOSIER OPINIÓN CON NOMBRE PROPIO Música y viaje Aprendices, alucinados, peregrinos Pierre Boulez Stefano Russomanno Francisco Ramos Estar, volver Pedro Elías Mamou Dietrich Fischer-Dieskau Una vuelta al mundo Arturo Reverter 8 Juan Manuel Viana Carlo Maria Giulini AGENDA 18 ACTUALIDAD NACIONAL 44 60 Marin Alsop José Luis Pérez de Arteaga EDUCACIÓN Pedro Sarmiento EL CANTAR DE LOS CANTARES ACTUALIDAD INTERNACIONAL Arturo Reverter ENTREVISTA JAZZ Fabio Biondi Pablo Sanz María Sánchez-Archidona 64 LIBROS LA GUÍA CONTRAPUNTO Discos del mes SCHERZO DISCOS 65 122 126 129 ENCUENTROS Enrique Pérez Adrián 10 121 Norman Lebrecht Sumario 136 140 142 144 146 148 152 Colaboran en este número: Javier Alfaya, Daniel Álvarez Vázquez, Julio Andrade Malde, Íñigo Arbiza, David Armendáriz Moreno, Rafael Banús Irusta, Alfredo Brotons Muñoz, José Antonio Cantón, Patrick Dillon, Giacomo Di Vittorio, Pedro Elías Mamou, Fernando Fraga, Joaquín García, Manuel García Franco, José Antonio García y García, Mario Gerteis, José Guerrero Martín, Federico Hernández, Fernando Herrero, Leopoldo Hontañón, Bernd Hoppe, Paul Korenhof, Antonio Lasierra, Norman Lebrecht, Fiona Maddocks, Nadir Madriles, Santiago Martín Bermúdez, Joaquín Martín de Sagarmínaga, Enrique Martínez Miura, Blas Matamoro, Erna Metdepenninghen, Antonio Muñoz Molina, Miguel Ángel Nepomuceno, Rafael Ortega Basagoiti, Josep Pascual, Enrique Pérez Adrián, José Luis Pérez de Arteaga, Javier Pérez Senz, Pablo Queipo de Llano Ocaña, Francisco Ramos, Arturo Reverter, Leopoldo Rojas O’Donnell, Stefano Russomanno, Carlos Sáinz Medina, María Sánchez-Archidona, Ignacio Sánchez Quirós, Pablo Sanz, Pedro Sarmiento, Bruno Serrou, José Luis Téllez, Asier Vallejo Ugarte, Claire Vaquero Williams, Pablo J. Vayón, Juan Manuel Viana, José Luis Vidal, Albert Vilardell, Carlos Vílchez Negrín, Ruth Zauner. Traducciones Rafael Banús Irusta (alemán) - Enrique Martínez Miura (italiano) - Barbara McShane (inglés) - Juan Manuel Viana (francés) Impreso en papel 100% libre de cloro PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN: por un año (11 Números) España (incluido Canarias) 63 €. Europa: 98 €. EE.UU y Canadá 112 €. Méjico, América Central y del Sur 118 €. Esta revista es miembro de ARCE, Asociación de Revistas Culturales de España, y de CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos. SCHERZO es una publicación de carácter plural y no pertenece ni está adscrita a ningún organismo público ni privado. La dirección respeta la libertad de expresión de sus colaboradores. Los textos firmados son de exclusiva responsabilidad de los firmantes, no siendo por tanto opinión oficial de la revista. 1 OPINIÓN OPINIÓN EDITORIAL 2 ¿VALE LA PENA MATAR A LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO? E l veredicto de la Corte de Apelación londinense condenando a la casa de discos Hyperion en su contencioso con el musicólogo Lionel Sawkins a raíz de la utilización por parte de aquella de una edición crítica firmada por éste de la obra del compositor francés Michel-Richard de Lalande (1657-1726), ha conmocionado al mundo de la industria fonográfica. El doctor Sawkins denunció a Hyperion en mayo de 2004 por el uso de su edición en el disco Music for the Sun King, considerando insuficiente que Hyperion hubiera pagado el alquiler de los materiales impresos. Sawkins ganó en esa instancia, la firma británica recurrió la sentencia y hace unos días se hacía público el veredicto definitivo. Empecemos por las consecuencias de la sentencia. Hyperion calcula en casi un millón de libras esterlinas —millón y medio de euros— lo que deberá pagar en concepto de costas —mucho mayor que lo que habrá de corresponderle al doctor Sawkins— y anuncia ya que afrontar semejante obligación pondrá en peligro la existencia de la compañía —curiosamente una de las que más ha hecho por la recuperación, la renovación y la difusión del repertorio a que pertenece la obra objeto de la disputa— y, en consecuencia, la actividad discográfica de muchos de los intérpretes que acoge. Parece claro, pues, que el objetivo de Sawkins —obtener derechos de autor por las 3300 copias vendidas del disco de De Lalande— ha sido superado con creces, y si el veredicto significa un triunfo para los abogados del musicólogo bien puede ser un golpe mortal para quien parece recibir un castigo desmesurado. El caso Sawkins-Hyperion pone de manifiesto la necesidad de un entendimiento entre las partes implicadas en los procesos necesarios pero también complementarios de investigación y difusión de las músicas pretéritas. Se trata, desde luego, de valorar lo que pueda haber de original en una edición crítica pero también de calibrar hasta qué punto un trabajo de ese tipo aporta algo tan sustancial como para hacer de ello un obstáculo a la hora de divulgar una obra que, antes de ser editada críticamente, estaba sin mayores problemas en el dominio público. En este caso se trata de la realización de la línea del bajo, suficiente para cobrar derechos según la Music Publishers’ Association mientras Hyperion sostiene que lo hecho por Sawkins no es exactamente eso sino, simplemente, añadir figuras adicionales a la fuente original. En todo caso, ¿puede la línea del bajo ocasionar una crisis semejante en una empresa modélica por tantas cosas? Hay, por supuesto, que darle a cada uno lo que le corresponde pero en la justa medida que haga posible que la cultura que pertenece a todos siga estando viva. El riesgo es, además, demasiado serio, y consiste, simplemente, en matar a la gallina de los huevos de oro. La llamada música antigua ha sido la gran revitalizadora del repertorio y de la industria discográfica, y en un mundo en el que los márgenes de explotación son los que son, añadir el nuevo gasto de unos derechos de autor que antes no se pagaban puede resultar un obstáculo. Por eso no hay más solución que la razonada discusión del asunto con lo posible por horizonte. Que los abogados de Sawkins pasen a la historia de los avatares del copyright por haber ganado un buen dinero —y hundido, de paso, a una discográfica que ha hecho por la música mucho más de lo que ellos harían en diez vidas que vivieran— no deja de ser una mala noticia que quizá pudiera evitarse con la creación de organismos consultores que partieran de la razón más que de la vanidad, y en los que estuvieran representados por expertos todas las partes implicadas. No siempre los jueces saben muy bien qué es crear, qué significa editar ni cuánto de cada cosa hay en la mezcla de ambas. Hace poco más de un par de años moría Ted Perry, el creador de Hyperion. Para poder pagar las facturas en los primeros días de su aventura recorría las calles de Londres como taxista y vendedor de helados. Arriesgó publicando las canciones completas de Schubert y de Schumann, toda la obra para piano de Liszt, la coral de Purcell y Vivaldi, y sus herederos están metidos en las canciones de Richard Strauss, los conciertos raros y curiosos de la época romántica, un ciclo Monteverdi… ¿Merece morir semejante esfuerzo sólo por unas cuantas notas? OPINIÓN La música extremada Diseño de portada Argonauta (Salvador Alarcó y Belén Gonzalez) Foto portada: Simon Fowler/EMI UNA PARTITURA E Edita: SCHERZO EDITORIAL S.L. C/Cartagena, 10. 1º C 28028 MADRID Teléfono: 913 567 622 FAX: 917 261 864 Internet: www.scherzo.es E mail: Redacción: [email protected] Administración: [email protected] Presidente Santiago Martín Bermúdez REVISTA DE MÚSICA Director Luis Suñén Redactor Jefe Enrique Martínez Miura Edición Arantza Quintanilla Maquetación Daniel de Labra Fotografía Rafa Martín Secciones Discos: Juan Manuel Viana Educación: Pedro Sarmiento Libros: Enrique Martínez Miura Página Web Iván Pascual Consejo de Dirección Javier Alfaya, Manuel García Franco, Santiago Martín Bermúdez, Antonio Moral, Enrique Pérez Adrián, Pablo Queipo de Llano Ocaña y Arturo Reverter Departamento Económico José Antonio Andújar Departamento de publicidad Cristina García-Ramos (coordinación) [email protected] Magdalena Manzanares [email protected] DOBLE ESPACIO S.A. [email protected] Relaciones externas Barbara McShane Suscripciones y distribución Iván Pascual [email protected] Colaboradores Cristina García-Ramos Impresión GRAFICAS AGA S.A. Encuadernación CAYETANO S.L. Depósito Legal: M-41822-1985 ISSN: 0213-4802 n una vitrina del Avery Fisher Hall, donde tiene su sede la Filarmónica de Nueva York, hay una partitura amarillenta y maltratada, llena de anotaciones a lápiz o a pluma, con los bordes gastados y rotos, de la Primera Sinfonía de Mahler. Fue el propio Mahler quien la trajo consigo de Europa, y quien la usó para dirigir su interpretación en 1910, ya enfermo, sin duda intuyendo que no le quedaba mucho tiempo de vida ni de música. En alguna parte se ven las iniciales, inscritas a mano, G. M., en una tinta desleída. La misma partitura la tuvo entre sus manos Bruno Walter 24 años después. Iba a dirigir a la Filarmónica de Nueva York siguiendo los pasos lejanos de su maestro, pero a diferencia de él su viaje a América no había sido voluntario. En 1934, Bruno Walter, judío de cultura y habla alemanas, igual que Mahler, era un exiliado que no podía volver a su país. En Nueva York, nada más llegar, había dirigido una Novena de Beethoven que era en sí misma una afirmación contra la barbarie, una manera orgullosa de reclamar como suya la tradición cultural de la que se le expulsaba. La Primera de Mahler, en ese 1934 de la Noche de los Cuchillos Largos y del triunfo definitivo del nazismo en Alemania, era ya una música degenerada y proscrita, que en Nueva York resonaría con un aire de desgarro, de estridencia sentimental y de mezcla callejera que se corresponden muy bien con el espíritu de la ciudad, con su fiebre urbana y su populosa tradición de la Centroeuropa judía. Música extranjera, dirigida por un extranjero fugitivo, interpretada en una ciudad donde la condición natural es la extranjería, y donde tantos fugitivos del desastre de Europa iban a llegar en los años siguientes. Pero hay otra fecha en la manoseada partitura, otra caligrafía rápida y otro nombre: en 1959, la tuvo delante de sí en el podio de la Filarmónica Leonard Bernstein, que quizás es el gran heredero de Bruno Walter en la vindicación de la música de Mahler. Mahler y Walter habían sido advenedizos en América: Bernstein había nacido en el país, pero era hijo de emigrantes llegados desde las mismas regiones de la Europa fronteriza donde la injusticia, la intolerancia y la persecución eran epidemias más destructivas que el hambre, pero donde se creó una cultura intensamente plural, agitadora y europea, a la que debemos algunas de las obras mayores del siglo XX, y que los totalitarismos nazi y soviético destrozaron sin dejar más que ruinas. ¿Quedaría alguien, en el Nueva York de 1959, que asistiera a la interpretación de la Primera dirigida por Bernstein y pudiera recordar la de Mahler casi medio siglo atrás, y la de Bruno Walter de 1934? Las notas impresas en el papel pautado son las mismas, pero el tiempo, que ya había vuelto amarillas las hojas de la partitura, sin duda habría cambiado también la música, siempre idéntica y siempre renovada, como el mar toujours recommencé en el poema de Valéry. Ahora la partitura, demasiado frágil, está protegida por el cristal de una vitrina, pero yo no puedo mirarla sin imaginar sobre ella las manos sucesivas de Mahler, de Bruno Walter y de Bernstein, y aunque los tres estén muertos la música los mantiene fantasmales y presentes en esta ciudad donde no se interrumpe la tradición mahleriana. El año pasado, una tarde de humedad irrespirable de junio, la Filarmónica de Nueva York clausuró la temporada con una Tercera formidable. Este año, por las mismas fechas y con semejantes calores, la temporada termina con la Sexta. En una ciudad donde todo pasa tan rápido, donde a veces lo gana a uno el abatimiento de su extranjería, es confortador que perdure tan vigorosamente la presencia del extranjero Mahler. Antonio Muñoz Molina 3 OPINIÓN Prismas LA FORMA U n reciente editorial del diario madrileño El País ponía hace pocos días el dedo en la llaga: se ha celebrado una reunión de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (en la cual estuvieron presentes 35 países) donde se estudió una vez más las maneras de combatir “el antisemitismo y otras formas de intolerancia”. El periódico señalaba acertadamente que el antisemitismo es probablemente la más arraigada y duradera de las formas de intolerancia en el mundo. Lo cual ha traído a mi memoria ciertos escritos de musicólogos, teóricos e historiadores de la música que desde mediados del siglo XIX hasta hace poco se dedicaron a especular, con una buena conciencia que hoy estremece, qué “razas” eran las que estaban mejor predispuestas para la creación musical. Con las respuestas se podía hacer una verdadera antología del disparate. Recordaré que incluso un músico tan extraordinario como Ernest Ansermet se permitió sugerir en un libro importante y sugerente como lo es Les fondements de la musique dans la conscience humaine que los judíos —y ponía los ejemplos de Mahler y Mendelssohn— no tenían sentido de la forma. Uno que es lector apasionado de Walter Benjamin, Jean Améry, Hanna Arendt y Primo Levi entre otros, porque siente la necesidad profunda de saber qué clase de monstruosa desviación de la naturaleza humana hizo posible Auschwitz, no deja de pensar qué terrible cosa es que hoy, después de tanta sangre derramada, todavía haya que convocar reuniones para tratar de explicar a la gente que el racismo es execrable. Es posible que alguien me conteste que al menos ahora no hay un Ansermet que sin ser antisemita (como él no lo era) pueda disparatar sin que le tiemble el pulso acerca de las supuestas virtudes y los supuestos defectos innatos de determinadas “razas”. Pero sí hay una curia vaticana que hace unos años hizo canonizar a un notorio antisemita llamado Stepinac y ahora trata de canonizar a otro, el cura francés Léon Dehon, cuyo antisemitismo, del cual quedan abundantes testimonios escritos, escandalizó al parecer hasta al propio papa León XIII. ¿Es que está horriblemente arraigado ese antisemitismo que ni siquiera el recuerdo de los campos nazis de exterminio puede disuadirle? ¿Es que no aprenden nada los seres humanos? No sé si hay respuesta a esa pregunta. Lo que sí sé es que me estremezco cada vez que, cuando se habla de ciertos fenómenos musicales, alguien se llena tranquilamente la boca con expresiones como “la mafia judía”. Por favor, cuidado con las palabras. Por ahí empieza todo. Javier Alfaya C A R T A S A L D I R E C TO R EL CIERRE DE ALLEGRO Sr. Director: 4 El pasado mes de junio, se cerró definitivamente el establecimiento sevillano Allegro Música, una de las mejores tiendas especializadas en música clásica del país. Regentada por Fernando Vallejo, con la inestimable colaboración de Mari Carmen Quintero, ha sido un referente para los aficionados en estos últimos doce años. En unos tiempos deshumanizados en los que lo impersonal y lo aséptico predomina en el trato con las personas, ha sido maravilloso encontrar un lugar en el que no sólo éramos clientes sino también una parte esencial de este mundo que es la música. Es decir ha sido un lugar de encuentro de melómanos, en el que no importaba nada más que una cosa, el amor a la música. Nos ha tocado vivir una época en la que gracias a los progresos tecnológicos, se puede disfrutar en casa de algo muy parecido a un concierto, lo que hace que el disco no sea un mero producto de consumo, sino un cofre que contiene una verdadera obra de arte, y más cuando las discográficas, para competir con la piratería, ofrecen productos con un enorme atractivo. Muchas de las propuestas actuales, en las que la música antigua podría ser la punta de lanza, ofrecen al aficionado verdaderos productos artísticos que deleitan casi como si de una pieza única se tratara, incompatibles a mi modo de ver con los sistemas de venta masivos de la actualidad. Por otra parte, la venta de discos requiere cada vez más conocimiento y dedicación debido al sinfín de referencias disponibles, en las que el aficionado tiene que navegar no sin cierta dificultad. Por estas y otras muchas razones una tienda de las características de Allegro se hace imprescindible para el aficionado. Conducida por un experto, que conoce hasta el más mínimo detalle de las obras en cuestión y dispuesto a conseguir cualquier referencia por complicada que esta sea. Pero con la cualidad más importante a mi modo de ver, el amor y la vocación de servicio a la música, y por tanto verdadero interlocutor con los melómanos que entrábamos en contacto con la tienda, en la que la amistad asomaba muy a menudo. Una tienda que ha permitido a los aficionados no sentirnos solos en un mundo muy complicado para la sensibilidad y el arte, para compartir inquietudes y opiniones sobre el mundo de la música. Por todo esto y por muchas cosas más, gracias y enhorabuena a Fernando y Mari Carmen. Atentamente, José Galeote Espinosa Chiclana de la Frontera OPINIÓN Musica reservata MÚSICAS DE LA PALABRA L a evidencia del significado enmascara la música del habla: escuchar lenguas desconocidas permite rescatarla. Cuanto más difícil nos resulta la comprensión de un idioma extranjero, tanto más obvia la articulación musical que emerge como una vida interna del idioma. La observación dista de ser nueva: Janácek transcribió gran cantidad de melodías habladas adaptándolas a la notación proporcional y temperada con una idealización similar a la de los cantos de los pájaros anotados por Messiaen. Repetir varias veces la escucha de una frase grabada tratando de discernir su significado permite que, a partir de cierto instante, permanezca tan sólo el canto de las palabras: se revela entonces la música secreta del idioma y se aprecia, no ya que cada lengua tiene su propia música, sino que cada hablante posee su propio canto, su propia forma de moldear el sonido en torno a la prosodia. De súbito, el significado irrumpe y la música se esfuma: la frase, que se había elevado sobre sí, auf Flügel des Gesanges, se cristaliza y solidifica en la geometría del sentido. Opuesta a la significación, la música inscribe una ambigüedad que enriquece el mundo. La música emerge como residuo del habla: algo de ella que no puede ser dicho pero que, pese a todo, expresa algo no dicho. El tono de la voz posee una significación que va más allá de la palabra, incluso más allá de la procedencia geográfica del hablante (reflejada también en la rítmica: la acentuación sobre la última sílaba del francés o sobre la primera el húngaro), algo que puede ser ironía o reconvención, asombro o aquiescencia, pero algo que solamente se materializa como música. Una música inseparable del hecho de hablar, de poner el lenguaje en acto, dimensión ajena a la escritura pero inmanente al lenguaje en tanto que inscripción del concepto en el tiempo como articulación de sonidos. Una monodia sometida a rígidas leyes de exclusión (p. e.: no puede repetirse un sonido más allá de un determinado y muy escaso número de veces) y enteramente ajena a cualquier forma de simultaneidad: el contrapunto y la armonía son, por naturaleza, extralingüísticos. Hablar en música: el trujamán de El retablo de Maese Pedro permanece la mayor parte del tiempo sobre una misma nota (al comienzo, mi natural) desde la que declama su relato adaptándose cuidadosamente al ritmo del lenguaje. Como en éste, el énfasis sobre alguna sílaba o palabra concreta se refleja en un minúsculo gesto melódico: un salto hacia una nota superior o inferior quiebra momentáneamente el recto tono para regresar inmediatamente a él según progresa el discurso. La similitud con formas tan cualificadas de la tradición oral como el pregonero popular es obvia y ha sido repetidamente señalada. Pero hay algo más en lo que no se suele reparar, y es la analogía entre tan parco movimiento melódico y el rígido y un tanto espasmódico movimiento del títere de guante, único posible para un teatro de medios tan restringidos como el que traía Ginés de Pasamonte, manipulador de las figuras y responsable, además, de una banda sonora que acompañaba la representación con trompeta y atabal, según describe Cervantes: la música de Falla refuta por sí misma la tendencia, desdichadamente frecuente, de realizar esta obra con actores, por mucho que éstos pretendan remedar los movimientos elementales del guiñol. El poeta como músico: Mallarmé, cifra de la modernidad, lo sería no ya por la exquisitez de su fonética o por el hermetismo de sus enunciados, sino por el ímpetu de la enunciación para proyectarse más allá de sus límites. El texto flexible, legible desde diferentes lugares de sí mismo, la disposición tipográfica en la que los versos cruzan la página, se interrumpen, regresan y dialogan con el vacío en que se insertan (que se convierte así en una forma poética) genera una lectura múltiple que es inevitablemente musical, que se construye en el tiempo a partir del tiempo mismo, que no vuelve sobre sí y que es inseparable del propio hecho de leer: Un coup de dés (pero también, en otro sentido, L’après-midi d’un faune) es música visual, una partitura poética que sólo alcanza su realidad musical en la lectura o en la memoria del lector. Debussy lo entendió perfectamente cuando renunció a escribir una poema sinfónico, titulando su obra Prélude: una música anterior a la poesía, una música como acte préalable para otra música. Ravel, Boulez, el propio Debussy que escribe versiones cantables para tres de sus sonetos ya en 1913, pudieron aún ir más allá: pero para ello fue preciso que el poeta hubiese desaparecido. En semejante debate, Pelléas et Mélisande aparece como culminación de un propósito largamente acariciado por el arte occidental: rescatar la música del habla para la tradición escrita, construir una música a partir de algo que ya era música, pero que el arte savant había sido, pese a todo, incapaz de incorporar. En la dramaturgia de Debussy la vocalidad es el fin de una tradición, la clausura de una extenuante pesquisa. Quizá la conciencia de ello le vetó regresar a la escena, pese a lo sumamente elaborado de alguno de sus intentos, como La chute de la maison Usher: su ópera era ya más radical que cuanto pudiera emprenderse en esa misma dirección. Habría que esperar, por lo menos, hasta Wozzeck para encontrar una música escénica tan inequívocamente anclada sobre la música de la palabra. O a la Sequenza III de Luciano Berio. Pero esas serían ya otras músicas: y también otras palabras. José Luis Téllez 5 III CICLO DE MÚSICA Y PATRIMONIO CONCIERTOS 2005 1 IGLESIA DE SAN AGUSTÍN EL VIEJO DE TALAVERA DE LA REINA Domingo, 27 de febrero 20:00 horas (Toledo) 6 IGLESIA DE SANTO DOMINGO Domingo, 3 de julio 21:30 horas (La Coruña) Grande Chapelle Bach Collegium de Praga Àngel Recasens, director J. S. BACH ENTRE AVENTURAS Y ENCANTAMIENTOS Ofrenda Musical, BWV 1079 Música para don Quijote 2 IGLESIA DE SAN ROMÁN DE TOLEDO (MUSEO DE LOS CONCILIOS) Lunes, 21 de marzo 20:00 horas 7 IGLESIA DE SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN Jueves, 8 de septiembre 20:00 horas (Teruel) Passamezzo Antico Ensemble Plus Ultra Schola Antiqua Wilbert Hazelzet, traverso L. BOCCHERINI Michael Noone, director Música de cámara MÚSICA INÉDITA EN LA CATEDRAL DE TOLEDO Obras de G. de Boluda, F. Guerrero, C. de Morales, F. Palomares 8 3 PALAU DE LA MÚSICA Sábado, 22 de octubre 19:00 horas (Barcelona) CATEDRAL DE TUI Viernes, 22 de abril 21:00 horas Cuarteto Alban Berg (Pontevedra) Elisabeth Leonskaja, piano La Trulla de Bozes W. A. MOZART LA TIERRA S’ESTÁ GOZANDO Cuarteto con piano en sol menor, K 478 F. GUERRERO Canciones y Villanescas B. BARTÓK Sonata para piano, SZ 80 W. A. MOZART 4 Cuarteto con piano en mi bemol mayor, K 493 SANTA CUEVA DE CÁDIZ Sábado, 21 de mayo 21:00 horas Cuarteto Keller 9 J. WIDMANN Choral (estreno en España) F. J. HAYDN Las siete últimas palabras de Jesucristo en la Cruz, op. 51 IGLESIA DE SANTA CATALINA MÁRTIR Jueves, 17 de noviembre 20:00 horas (Valencia) Europa Galante Isabel Rey, soprano Fabio Biondi, director L. BOCCHERINI 5 IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS Viernes, 17 de junio 20:00 horas (Segovia) Pierre Hantaï, clave D. SCARLATTI Sonatas para clave • Entrada libre • Aforo limitado hasta completar cada uno de los recintos • Los horarios de los conciertos son susceptibles de modificación. Sinfonía del Diavolo Stabat Mater para soprano y orquesta de cuerda CON NOMBRE PROPIO PROPIO 8 PIERRE BOULEZ D e entre los músicos que integran el círculo de vanguardia más representativo de la contemporaneidad, el que se da cita en los cursos de Nueva Música en Darmstadt, Pierre Boulez, que el pasado 26 de marzo cumplió ochenta años, es sin duda el que goza de mayor prestigio. Desde la perspectiva actual, se puede preferir la trayectoria de otros compositores que han hecho del material sonoro espacios más habitables para el oyente que la búsqueda de la pureza y objetividad del sonido preconizada por Boulez, pero ni en Ligeti, Berio, Nono o Kagel se han reunido con tanto éxito las distintas facetas que hacen de Boulez lo más cercano al músico total, el que resume, en su sola figura, el tumultuoso devenir de la modernidad musical. Atacado desde no pocos focos, Boulez se ha mantenido en la élite del pensamiento musical de este tiempo gracias a su firme defensa de un lenguaje interesado siempre en la ausencia de toda exteriorización y de cualquier referencia con la tradición, un lenguaje que no ha querido saber nada de la idea de crisis, para lo cual ordena, por así decir, al material sonoro a un repliegue hacia su interior, en justa correspondencia con el formalismo y la tendencia al cálculo del pensamiento estructuralista. El Boulez de los años duros del círculo de Darmstadt es un músico que vive instalado en la preeminencia que se otorga, en la época, a los sistemas simbólicos: entorno cultural en el que se generaliza la conciencia según la cual el elemento abstracto gobierna la experiencia humana entera. Es desde las corrientes promulgadas por los músicos pertenecientes a las generaciones siguientes de donde parten las múltiples críticas que se hacen al rígido sistema del autor de Le marteau sans maître, promoviéndose un tratamiento menos abstracto del material y favoreciendo que la música respirase desde su interior. La corriente espectral francesa pone freno a la expansión del pensamiento único bouleziano, capaz de mantener al margen de una vida concertística normal las obras compuestas por autores que, como Dutilleux o Barraqué, no comulgaban con el ideal de objetividad de Boulez. Hay una contradicción en esta postura egocéntrica de Boulez: si, por una parte, impide, desde su evidente posición de privilegio (fundador del Domaine Musical), la difusión de obras y compositores que pueden hacerle sombra, se esfuerza con éxito en el surgimiento de centros de investigación como Clive Barda / DG CON NOMBRE La voz de la modernidad el IRCAM para dar salida a las propuestas musicales más avanzadas. El IRCAM (y, por extensión, el Ensemble InterContemporain) se convierte, en efecto, en lugar de referencia de la creación y el tratamiento informático. La bendición por parte de Boulez de la construcción de la Cité de la Musique es otro paso importante en esta labor por la difusión de la música, que encuentra en la dirección de orquesta y en la redacción de ensayos teóricos dos facetas complementarias que no hacen sino fortalecer su figura. Director que abre nuevos modos de escucha y análisis de obras del repertorio postromántico, que descubre insólitas perspectivas en el Wagner más transitado, el del Anillo y Parsifal, Boulez es también autor, en efecto, de un importante corpus de ensayos, reunidos en los volúmenes Pensar la música hoy y Puntos de referencia. Aunque escritos en un estilo poco trabajado y que obedecen más al impulso y la necesidad del momento que a un pensamiento largamente madurado, los textos de Boulez son necesarios, sobre todo, como soporte de aquella postura de intransigencia de los años de militancia en la vanguardia. Posteriormente, estos escritos tratarán con no poca lucidez el mundo musical que, a la postre, más le ha interesado al Boulez director de orquesta, el postromanticismo y la escuela de Viena. En el momento de cumplir 80 años, Boulez se mantiene en plenitud. Si bien la creación musical ya hace algún tiempo que ha dejado de ocuparle, su labor de dirección no muestra signos de fatiga y los proyectos se suceden. La batuta no puede esperar. Francisco Ramos CON NOMBRE PROPIO En su 80 aniversario DIETRICH FISCHER-DIESKAU Harald Hoffmann / DG E l lector de SCHERZO tendrá seguramente en la memoria el extenso trabajo que dedicamos al barítono berlinés hace cinco años, cuando llegaba a los 75. Allí contábamos su vida, seguíamos sus pasos hasta los primeros triunfos y analizábamos sus cualidades. No vamos ahora, evidentemente, a dar los mismos pasos en el momento de su llegada a los 80; pero sí a mostrar nuevamente nuestra gratitud ante intérprete tan grande y a rememorar algunos de los atributos que lo adornaron durante una provechosa y larga carrera y lo convirtieron en una de las voces de referencia del siglo XX y en una de las que más veces ha pasado por los estudios de grabación. Una de las cosas que más nos sorprendieron siempre de él fue la perfecta correspondencia entre sus medios, su timbre, su arte, su variado colorido, captados en los discos, con la realidad comprobada en las salas de concierto y teatros de ópera. Es más: en estos recintos su instrumento crecía, parecía más grande que el que uno había imaginado, dado su lirismo, su facilidad para apianar, para hacer medias voces y falsetes, en una extraordinaria gama dinámica tras la escucha de los discos. El que firma se quedó con la boca abierta al oírlo, en el Festival de Múnich de 1971, en una hierática interpretación del Orador de La flauta mágica de Mozart y en una impresionante y alucinada recreación del Jokanaán de Salomé de Strauss. Pocos gestos, pero precisos y justos, decisivos. Cierto que el timbre nunca fue especialmente rico y que el metal, sobre todo para la ópera italiana, no brillaba significativamente; que los agudos no campaneaban y en ocasiones no estaban canónicamente proyectados, pero eran de apreciable potencia y de una impresionante variedad de colores — que nunca ocultaban el atractivo timbre de base—, que contribuían a enriquecer sus interpretaciones en los más diversos frentes. Por otro lado, los gra- ves eran audibles y el centro importante. Una de sus grandes armas, que le servía para crecer y aparentar un talante dramático que evidentemente no poseía, era el acento, la inflexión, unida a la enorme fantasía para atacar, frasear, decir, sugerir, expresar. En el campo del lied, en el que — pese a determinados manierismos, a los que muchos han concedido excesiva importancia— fue indiscutible protagonista durante décadas, siguió dictados de artistas anteriores como Hüsch, Schlusnus, Rehkemper o Hotter, de los que se diferenciaba más de lo que algunos jóvenes seguidores se diferencian de él: Quasthoff, Goerne, Trekel, Gerhaher… Damos a continuación una muy sucinta noticia discográfica de este maestro indiscutible del canto —que ha venido depositando sus conocimientos y experiencias en algunos libros extraordinarios: Los lieder de Schubert (Alianza, 1989, con impresentable traducción), Hablan los sonidos, suenan las palabras (Turner, 1990) son los únicos vertidos al castellano— y aprovechamos las nuevas ofertas que la labor recopilatoria de los distintos sellos nos proporciona. Arturo Reverter DISCOGRAFÍA SELECCIONADA Grabaciones originales. 9 CD con las primeras incisiones en Los recitales de lied de Salzburgo. Deutsche Grammophon (002 89477 52707). Colección del 75 cumpleaños. 20 CD, que abarcan de 1949 a 1981, reunidos por Deutsche Grammophon. Grandes momentos. Interpretaciones de variada música vocal, de lied, oratorio y ópera. 3 CD EMI 5 67345. Once CD que recogen —en algunos casos por primera vez en disco— las interpretaciones ofrecidas en el Festival de 1956 a 1965 junto a Gerald Moore, grabadas por la Radio austriaca. Maravillosas, con el barítono en su mejor momento vocal. Orfeo C 339 050 T. El arte de Fischer-Dieskau. 2 DVD DG 004 40073 40509. 9 CON NOMBRE PROPIO Se nos va el último CARLO MARIA GIULINI D e esa generación de los Celibidache, Kubelik, Wand, Mravinski, Karajan y compañía, todavía nos queda vivo un nonagenario Sanderling ya retirado, aunque realmente es con la desaparición de Giulini con la que termina toda una tradición de la dirección de orquesta y una forma muy especial de concebir la música. El año pasado Roberto Andrade celebró desde estas páginas el nonagésimo cumpleaños del maestro con la historia y detalles de su vida, de su especialísimo acercamiento a la música y de su discografía esencial. EMI, su antigua casa de grabación, felicitaba asimismo al director con un álbum sensacional de todos sus registros con la Sinfónica de Chicago, también comentado muy elogiosamente desde nuestras páginas de crítica discográfica. Ahora, tras un año de esas celebraciones nos toca hacer la necrológica de ese oficiante, de ese gran mago de la orquesta que hasta ayer mismo nos sorprendía con un precioso DVD de una Novena de Bruckner filmada y grabada en Stuttgart con la Orquesta de la Radio en 1997 (y que se comentará en el próximo número). Bien conocido en las salas de concierto españolas por sus visitas con las más diversas agrupaciones, desde la Filarmónica de Los Ángeles hasta la Orquesta de La Scala pasando por la ONE e incluso la JONDE (con la que grabó dos discos con la Cuarta de Schubert y la Primera de Brahms), Giulini nos dejó siempre claro que era un heredero de la gran tradición, un genuino representante de ella que combinaba la fluidez, el nervio y la expresividad de la escuela italiana con el humanismo y el sentido constructivo de la alemana, consiguiendo en algunas de sus recreaciones una admirable síntesis entre expresividad latina y profundidad germánica, por ejemplo, en su admirable inter- pretación discográfica del mozartiano Don Giovanni, que para muchos, entre los que nos encontramos, pasa por ser la versión ideal de esta ópera de óperas. Pero Giulini, ese inmenso director lírico que decía cosas tales como que “en la ópera la música debe expresar los momentos psicológicos de los personajes, no los de los cantantes”, se hallaba retirado hace tiempo de ese mundo en el que nos había dado versiones legendarias y que podemos conocer hoy gracias al disco (recordemos una vez más sus insuperables aproximaciones verdianas, memorable Traviata con Callas, deslumbrante y dramático Rigoletto o su contrastado y profundo Don Carlo, por no hablar de su citado Mozart o su Rossini en vivo en La Scala), decantándose más por los conciertos en los que en los últimos tiempos había moderado su ímpetu y exaltación de los años de la Philharmonia para hacer recreaciones amplias, moderadas y exquisitamente paladeadas en las que su orquesta nunca sonaba confusa ni apelmazada. El firmante le recuerda, entre sus varios conciertos en vivo, un sensacional Concierto de violín de Brahms con Isaac Stern y la Orquesta Nacional, una intensa y expresiva Séptima de Beethoven de ese mismo concierto, varias veladas con la Filarmónica de Los Ángeles (entre las que destacó una profunda, monumental y dramática Heroica, por no hablar de una clara, serena y lírica Júpiter) o, en fin, una preciosa, exquisita y delicada suite de Ma mère l’oye de Ravel con la Filarmónica de La Scala. Decía no haber comprendido nunca la profesión que tan bien desempeñó, “la de tomar una batuta en la mano y ponerse delante de una orquesta. No se puede comprender, porque este trabajo es sólo un acto de amor que un servidor, el director, hace ante el genio del compositor. El director es el único músico sin instrumento que hace nacer la música sin sonarla. Esto se puede conseguir sólo a través del amor” (citado por Sandro Coppelletto, 90 anni di carisma gentile). Esta fue la filosofía que siempre aplicó a su práctica musical y la que siempre se puede sentir en sus óperas, conciertos y discos, de ahí que siempre haya algo de efusión y magia en todas sus interpretaciones. Se nos ha ido el último gran representante de la tradición, pero nos quedan sus historias, escritos, entrevistas y, sobre todo, sus discos, esa maravillosa Novena de Mahler con Chicago, esos profundos y efusivos Conciertos de Brahms con Arrau o esa soberbia Novena de Bruckner con Viena entre otras muchas cosas de las que hizo para EMI, DG y Sony, sus tres casas de grabación. Posiblemente nos lo volvamos a encontrar de nuevo en las próximas reediciones que se estarán ya preparando como homenaje a su desaparición. Hasta siempre, maestro. Enrique Pérez Adrián DISCOGRAFÍA SELECCIONADA BEETHOVEN: Missa solemnis. HARPER, BAKER, TEAR, SOTIN. FILARMÓNICA DE LONDRES. EMI. BRAHMS: 2 Conciertos para piano. ARRAU. PHILHARMONIA. EMI. — Concierto para violín. PERLMAN. SINFÓNICA DE CHICAGO. EMI. — 4 Sinfonías. PHILHARMONIA, NEW PHILHARMONIA. EMI. BRUCKNER: Sinfonía nº 2. SINFÓNICA DE VIENA. Testament. — Sinfonías 7 a 9. FILARMÓNICA DE VIENA. DG. 10 DEBUSSY/RAVEL: Música orquestal. PHILHARMONIA, EMI. DVORÁK: Sinfonías 7-9. PHILHARMONIA, FILARMÓNICA DE LONDRES. EMI. MOZART: Don Giovanni. WÄCHTER, TADDEI, FRICK, SCHWARZKOPF, SUTHERLAND, SCIUTTI. PHILHARMONIA. EMI. VERDI: La traviata. CALLAS, DI STEFANO, BASTIANINI. LA SCALA. EMI. — Don Carlo. CABALLÉ, DOMINGO, MILNES, VERRET, RAIMONDI. COVENT GARDEN. EMI. — Réquiem. SCHWARZKOPF, LUDWIG, GEDDA, GHIAUROV. PHILHARMONIA. EMI. AGENDA AGENDA El Festival de Peñíscola llega a sus diez años ANTIGUOS EN LAS PLAYAS DE CASTELLÓN E l Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, que organizan el Instituto Valenciano de la Música, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de la ciudad, alcanza este año la décima edición y lo hace presentando una programación sumamente atractiva. Rinaldo Alessandrini propone una sesión clavecinística con piezas de Sweenlick, Buxtehude, Bach, Storace y Royer. El grupo Victoria Musicæ, que dirige José Ramón Gil Tárrega, se centra en obras del Cancionero de la Sablonara. Por su parte, el contratenor Jordi Doménech, acompañado por Neobarock y su director, Volker Möller, cantará arias y motetes de la época de los castrati, en un concierto que recordará el tiempo de Farinelli. La música y la danza del Renacimiento italiano ocupan la velada, titulada Festa di ballare, de La Rossignol y Domenico Baronio. El Orlando Consort confronta a Cervantes y Shakespeare mediante la música de Morley, Johnson y Tompkins. Al Nuevo Mundo nos llevan The Rare Fruits Council y Manfredo Kraemer en su América, música, diferencia, con obras de Blasco, De Herrera, Sanz, Falconiero y Vaquedano. Finalmente, La Venexiana, que dirige Claudio Cavina, brinda una sesión de Madrigales de Monteverdi. Peñíscola. Festival de Música Antigua y barroca. 4/12-VIII-2005. La Deutsche Oper viaja al Maestranza MONTSALVAT JUNTO AL GUADALQUIVIR C omo actividad fuera de temporada, el teatro de la Maestranza de Sevilla ha programado un título por todo lo alto. Se trata de Parsifal, el festival escénico sagrado con el que Richard Wagner cerrase su magna contribución al género lírico. La producción que podrá verse es la de la Deutsche Oper, que lleva a la ciudad del Guadalquivir toda su compañía. La dirección musical le corresponde a Daniel Barenboim y la escénica, a Bernd Eichinger. Los principales papeles corren a cargo de Burkhard Fritz (Parsifal), Michaela Schuster (Kundry), René Pape (Gurnemanz) y Christof Fischesser (Titurel). Una cita obligada para wagnerianos. Sevilla. Teatro de la Maestranza. 13, 16, 18-VII-2005. Wagner, Parsifal. Barenboim. Eichinger. Fritz, Schuster, Fischesser, Pape. Paul McCreesh CAMINO AL PARAÍSO C on este título van a realizar una original peregrinación, organizada por la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León Paul McCreesh y su Gabrieli Consort. El viaje musical se iniciará en la iglesia de San Nicolás de San Juan de Ortega, pasando por la iglesia de la Merced de Burgos, la de Santa María del castillo de Frómista, la catedral de León, el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, para recalar en la iglesia de Nuestra Señora de La Encina de Ponferrada. Las obras seleccionadas van de la Edad Media española — Codex Calixtinus—, pasando por la polifonía renacentista (Guerrero, Victoria, Byrd), hasta incluir música coral británica contemporánea (Howells). 12 El Camino en Castilla y León. Gabrieli Consort. Paul McCressh. 20/26-VII-2005. AGENDA Festival de Santander BONIZZONI LÓPEZ COBOS llegará La walkyria— en la versión de las huestes del Festival de Tirol dirigidas por Gustav Kun. Y concluirá con un tríptico sinfónico de campanillas: la Joven Orquesta Gustav Mahler dirigida por Ingo Metzmacher, Les Arts Florissants de William Christie y la Philharmonia con James Conlon al frente. Entre medias, el barroco con Fabio Bonizzoni; los recitales vocales de Montserrat Obeso, Roberto Scandiuzzi o la gran Renée Fleming; la música de cámara con el Trío Mompou o el Cuarteto Parisii —que estrenará el Cuarteto nº 4 de Israel David Martínez, encargo del Festival; la música contemporánea con CHRISTIE U n año más, el Festival Internacional de Santander —del 31 de julio al 31 de agosto— extiende su programación por toda Cantabria: el Palacio de Festivales de la capital, el Santuario de la Bien Aparecida, Noja, Laredo, San Vicente de la Barquera, Colindres, Santillana del Mar… para una programación que responde en su concepción a la variedad como signo y que celebra especialmente el IV centenario del Quijote, el 250 aniversario de la ciudad de Santander y el IV de la Bien Aparecida. Arrancará con El oro del Rin de Richard Wagner —al día siguiente FLEMING ESCENARIOS MÚLTIPLES el Grupo LIM o el recital de la guitarrista María Esther Guzmán; las orquestas con, además de las citadas, la Sinfónica de Madrid —López Cobos— y la del Teatro Regio de Turín —Latham Koenig. Habrá ballet —con el de Hong Kong como curiosa y atrayente propuesta—, el habitual ciclo de música coral y órgano y, este año, las pruebas finales del Concurso de Piano Paloma O’Shea. Santander. Festival Internacional. 31-VII/31-VIII-2005. www.festivalsantander.com Libro conmemorativo UNA ORQUESTA A LOS CUARENTA L os antiguos griegos cifraban la cúspide de la madurez —la acmé— de una persona en los cuarenta años. Pues bien, esa edad ha cumplido justamente la Orquesta de Radiotelevisión Española, efeméride celebrada con la publicación de un libro dedicado a su historia. El texto ha sido redactado por José Ramón Ripoll, colaborador habitual de Radio Clásica cuya firma aparece también con asiduidad en las páginas de esta revista. El interesante texto recoge los principales avatares de la vida de la orquesta desde su fundación a nuestros días, los directores titulares que la han regido a partir de Igor Markevich, su fundador, hasta el actual, Adrian Leaper. Se analiza el paso de las batutas invitadas más sobresalientes —Celibidache, Maazel…— y se recoge de manera exhaustiva las lista de obras encargadas o estrenadas por la formación. Se incluyen dos CDs con grabaciones de todos los titulares de la centuria. Nuestras felicitaciones a la orquesta y al autor del libro. Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-2005). Texto de José Ramón Ripoll. RTVE, 120 págs. Festival de Carintia SÁNCHEZ VERDÚ, COMPOSITOR RESIDENTE J osé María Sánchez Verdú y Arvo Pärt son este año los compositores residentes del austriaco Festival de Carintia, que se extiende del 10 de julio al 28 de agosto con dos sedes principales: Ossiach y Villach. Para el autor español —profesor en la Academia de Música de Dusseldorf— será sin duda una buena ocasión para consolidarse como uno de los creadores más interesantes del actual panorama europeo a través de unas cuantas obras suyas entre las que se contará un estre- no. Entre los intérpretes que acudirán al festival destacan Sir John Eliot Gardiner con la Sinfónica de Londres, el violinista Benjamin Schmid, el pianista Oleg Maisenberg, los barítonos Robert Holl y Wolfgang Holzmair y el guitarrista Carles Trepat, quien se suma a una representación española entre la que hay que destacar también a la soprano Pilar Jurado y al octeto de violonchelos Conjunto Ibérico, que dirige Elías Arizcuren. No faltará el flamenco con Alicia Márquez y Soraya Clavijo. 13 AGENDA Proms 2005 EL MAR Y LOS CUENTOS DE HADAS D el 15 de julio al 10 de septiembre, un año más, el Royal Albert Hall londinense acogerá los populares Henry Wood Promenade Concerts, esta vez con dos hilos conductores en su programación: el mar y los cuentos de hadas. El mar ha estado siempre ligado a la vida en el Reino Unido —se cumplen, además, doscientos años de la batalla de Trafalgar—, y los cuentos de hadas son un homenaje a Andersen en el 200 aniversario de su nacimiento. Para el tema marino, las grandes ocasiones estarán a cargo de Sir John Eliot Gardiner — Misa Nelson de Haydn—, Sir Charles Mackerras —H.M.S. Pinafore, de Gilbert y Sullivan—, Esa-Pekka Salonen — El mar de Debussy en el centenario de su estreno— y unas cuantas muestras más. En lo que toca a los cuentos, y con un criterio bien amplio, encontramos, entre otras piezas La nereida de Zemlinsky —James Conlon—, La reina de las hadas de Purcell —Paul McCreesh— o Cascanueces de Chaikovski —Sinaiski. Se conmemorará muy especialmente a Tippett en su centenario y, en el capítulo de obras de encargo destacan el Concierto para orquesta de Michael Berkeley, Theatrum Bestiarium de Detlev Glanert, After the Clock de John Woolrich, For the leaving, de Fraser Trainer y Strip de Morgan Hayes. Además de las orquestas de la BBC se contará, entre otras, con el Gabrieli Consort, The English Baroque Soloists, Akademie für Alte Musik, Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín, West-Eastern Diwan, Tonhalle de Zúrich, Orquesta de Cleveland, Concertgebouw y Filarmónica de Viena. La Última Noche será dirigida este año por Paul Daniel. Londres. Proms 2005. 15-VII/10-IX-2005. www.bbc.co.uk Final madrileña del concurso SUSANNA PHILLIPS Y VASILI LADIUK, GANADORES DE OPERALIA 2005 L 14 a soprano norteamericana Susanna Phillips y el barítono ruso Vasili Ladiuk triunfaron en la decimotercera edición del concurso Operalia, organizado por el tenor Plácido Domingo y cuya final se desarrolló en una velada en el Teatro Real de Madrid. El tenor canadiense Joseph Kaiser y el bajo brasileño Diógenes Randes obtuvieron los segundos premios. Los dos premios para los mejores intérpretes de zarzuela fueron, el Pepita Embil, para la mezzosoprano alemana Kinga Dobay y el Plácido Domingo Ferrer para el tenor mexicano Arturo Chacón Cruz. El premio del público correspondió a Susanna Phillips. El jurado de Operalia 2005 estuvo integrado, entre otros, por Marta Domingo, Joan Matabosch, Emilio Sagi, Helga Schmidt y José Carreras. Plácido Domingo acompañó a los finalistas al mando de la Orquesta Sinfónica de Madrid. AGENDA Lorin Maazel DIRECTOR MUSICAL DEL PALAU DE LES ARTS DE VALENCIA L orin Maazel (Neully-sur-Seine, 1930) ha sido nombrado director musical del Palau de les Arts, cuya sala principal se abrirá en Valencia el 8 de octubre con un concierto de gala. Maazel participará en la selección de los músicos que habrán de configurar la orquesta estable del Palau de les Arts y dirigirá, además de conciertos sinfónicos, dos óperas al año. El nombramiento de Maazel contrasta con la idea inicial de que Zubin Mehta —que fue presentado en su día a los medios de comunicación como tal por el Presidente de la Generalitat— fuera el responsable de la programación, aunque el director indio, al parecer, estará ligado a las actividades del Palau de les Arts y será presidente del futuro Festival del Mediterráneo. Un festival que nació por deseo del compositor PUCCINI EN AGUAS TRANQUILAS E l Festival Puccini de Torre del Lago vio la luz en 1930 por deseo expreso del compositor, que había vivido y escrito parte de su música a orillas del lago Massaciuccoli. La edición de este año, la LI, que habrá de desarrollarse del 22 de julio al 20 de agosto, propone cuatro títulos de su genio tutelar. La fanciulla del west tiene a Alberto Veronesi a la batuta y a Ivan Stefanutti en la dirección de escena, Daniela Dessì será Minnie, y Fabio Armiliato, Dick Johnson. La bohème cuenta con Kery Lynn Wilson en la dirección musical y Maurizio Scaparro en la escénica. El reparto lo integran Antonia Cifrone (Mimì) y Roberto Aronica (Rodolfo). Para Turandot, el foso estará gobernado por Bruno Nicoli y la escena al mando de Pietro Cascella. La princesa de hielo será Francesca Patané y el misterioso pretendiente sin nombre, Marcello Giordani. Finalmente, Madama Butterfly será dirigida musicalmente por Lucas Karytinos, con escena en responsabilidad de Chung Kab Gyun. El papel de Cio Cio San lo encarna Sun Xiu Wei, mientras que Pinkerton habrá de cantarlo Marco Berti. Festival Puccini de Torre del Lago. 22-VII/20-VIII-2005. www.puccinifestival.it Festival de Verbier MÚSICA EN LAS ALTURAS L a bella estación de esquí Suiza de Verbier acoge este año su Festival del 22 de julio al 7 de agosto con una programación que, como siempre, se abrirá y cerrará con la actuación de su espléndida orquesta juvenil residente, la UBS Verbier Festival Orchestra, que será dirigida por Michael Tilson Thomas, Christoph von Dohnányi, Esa-Pekka Salonen y su titular, James Levine. Los recitales vocales e instrumentales presentan una nómina impresionante: Kiri Te Kanawa, Thomas Hampson, Ivry Gitlis, Nelson Goerner, Jian Wang, Janine Hansen, Leonidas Kavakos, Verbier. Festival. 22-VII/7-VIII-2005. www.verbierfestival.com Evgeni Kissin, Arcadi Volodos, Gary Hoffman… Garrick Ohlsson ofrecerá la integral de las sonatas pianísticas de Beethoven. Y, como siempre en Verbier, hay que destacar esas veladas de música de cámara que hacen de cada concierto una especie de reunión de amigos y en las que, además de algunos de los nombres citados, aparecerán también Julian Rachlin, Nikolai Znaider, Nobuko Imai, Yuri Bashmet o Elena Bashkirova. Como orquestas invitadas, la Kremerata Baltica, con Gidon Kremer, y la Orquesta de Cámara Italiana con Salvatore Accardo. 15 AGENDA Del Liceu al Palau Rafa Martín SE BUSCA DIRECTOR TITULAR 16 ERNEST MARTÍNEZ IZQUIERDO EDMON COLOMER “N insatisfecha como para oponerse por todos sus medios a la continuidad del actual titular. Algo debe fallar cuando ante un panorama tan fantástico como el que dibujaron los responsables de la OBC, el líder artístico arroja la toalla. Una semana más tarde, Edmon Colomer anunciaba públicamente que deja la titularidad de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). Eso, sí, fue claro y contundente a la hora de explicar las razones de su marcha: la falta de recursos económicos. “Me había comprometido a desarrollar un proyecto artístico con la orquesta, sino también a luchar por mejorar su financiación. El resultado ha sido el desencanto por la respuesta de las administraciones ante las propuesta para mejorar los recursos del conjunto”, aseguró Colomer sin ocultar su irritación. Razones no le faltan: los 55 o acepto la propuesta de renovación de contrato porque no se dan las circunstancias adecuadas para que continúe al frente de la orquesta, ni a nivel profesional, ni a nivel personal”. Así resumió Ernest Martínez Izquierdo su decisión de no continuar su labor como director titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) a partir del verano de 2006, cuando termine su actual contrato. No ha sido una decisión fácil ni precipitada —ha tardado nada más ni menos que cuatro meses en responder a los responsables de la orquesta que le ofrecieron la renovación por tres años más prorrogables a un cuarto— y en la rueda de prensa, celebrada el pasado 7 de junio, tuvo que contener la emoción en algunos momentos. “No hay un hecho concreto que me haga tomar esta decisión. Es fruto de una consideración global en la que entran desde una valoración sobre mi trabajo aquí, mis planes de futuro y hasta mis sensaciones y estados de ánimo. No me compensa seguir en la OBC”. Dijo que “la opinión de los músicos no ha sido determinante”, curiosa afirmación, si tenemos en cuenta que hace cuatro meses los músicos de la orquesta filtraron a la prensa de forma anónima una votación en la que rechazaban por mayoría su renovación. Encima se va cuando los responsables de la OBC le piden que continúe: Joan Oller, director general de la OBC y Joaquim de Nadal, presidente del Consorcio del Auditori y la Orquesta, hablaron de los logros de Martínez Izquierdo —ampliación a nuevos públicos, aumento de abonados y mayor presencia de la música del siglo XX— pero sin entrar en los problemas de una orquesta tan músicos que integran la plantilla cobran una media de 12.000 euros al año y aunque la Generalitat incrementará sus subvenciones —pasará de los 400.000 euros actuales a 700.000 en el 2007—, las cuentas no salen. Para salir adelante los responsables de la Simfònica del Vallès —tercera orquesta de Cataluña y única que de verdad actúa por toda la geografía catalana— estudian endeudarse en 1,2 millones de euros para aumentar el 40% el sueldo de los músicos. No van muy bien las cosas en el mundo sinfónico catalán cuando en apenas una semana dos directores titulares anuncian que abandonan sus respectivas orquestas, una de boyante economía y otra al borde del colapso. No van nada bien, aunque en una de las dos orquestas, al parecer, no hay ningún problema. Javier Pérez Senz ACTUALIDAD 18 Janácek vuelve al Liceo JUVENTUD Y VETERANÍA Bofill Gran Teatre del Liceu, 20 y 27-V-2005. Janácek, Jenufa. Amanda Roocroft y Nina Stemme (Jenufa), Anja Silja y Eva Marton (Kostelnicka), Viorica Cortez (Abuela), Peter Straka y Jorma Silvasti (Laca), Atilla Kiss y Pär Lindskog (Steva). Director musical: Peter Schneider. Producción de la Hamburgische Staatsoper. Director de escena: Olivier Tambosi. Jorma Silvasti, Eva Marton y Nina Stemme en Jenufa de Janácek en el Teatro del Liceo Siguiendo la filosofía artística del teatro, vuelve Janácek a la programación y lo hace con su obra emblemática, Jenufa, que a veces ha sido definida como de estilo verista checo, y lo hace contando con dos generaciones de cantantes, en los dos papeles principales de la obra. Con el papel protagonista se presentaba Nina Stemme, que este año debuta en Bayreuth como Isolda, y mostró el porqué de su carrera ascendente, con una voz bella, igual en todos los registros, una técnica segura y sobre todo una gran capacidad para identificarse con el personaje, al que supo dotar de su fuerte humanidad. La veteranía estaba a cargo de Eva Marton, que mostró su calidad de artista, dando vida a Kostelnicka, con un centro que mantiene la fuerza, que sólo disminuye en el grave y con una gran vitalidad interpretativa BARCELONA NAC I O NA L ACTUALIDAD BARCELONA que desarrolló de forma extrovertida, sus dudas y su sufrimiento. Algo parecido ocurrió en el segundo reparto, donde Amanda Roocroft cantó Jenufa con musicalidad y correcta intención, faltándole algo de intensidad y Anja Silja, con la voz deteriorada, fue capaz de sobreponerse a sus limitaciones y crear el rol con gran cantidad de matices. La también veterana Viorica Cortez supo realzar a la abuela, aunque la puesta en escena, definiéndola como ciega, la hacia deambular por el escenario. De los cuatro tenores, destacaron más los dos que personificaban a Laca, con Jorma Silvasti entregado, a pesar de alguna limitación en la zona alta y Meter Straka, con buena línea, complementando la intensidad de Rolf Haunstein y el buen nivel del resto del equipo. La dirección musical estuvo a cargo de Peter Schneider, que después de unos inicios dubitativos, alcanzó un buen nivel, aunque los resultados fueran inferiores a anteriores prestaciones, destacando más en los momentos líricos, a los que aportó capacidad melódica, faltando una mayor densidad en las escenas más dramáticas, con una orquesta variable y un coro que cantó cohesionado y con intención. La puesta en escena de Olivier Tambosi tenía unos decorados muy sugerentes, muy bien iluminados, pero pienso que se obsesionó con el texto, concretamente con la referencia a la losa que pesa sobre los personajes y nos obsequió con una piedra, pequeña en el primer acto, de referencia en el segundo y hecha añicos en el tercero, que por querer subrayar las situaciones, mas bien desviaba la acción, con una dirección de actores superficial, que sólo destacó donde había madera de artista. Albert Vilardell ACTUALIDAD BARCELONA Marco Borggreve Ibercàmera AUSTERIDAD Y PUREZA Barcelona. Palau de la Música Catalana. 1-VI-2005. Ronald Brautigam, piano. Orquesta de Cámara de la Radio Holandesa. Director: Frans Brüggen. Obras de Mozart. N aturalmente que no toda las sinfonías de Mozart valen lo que la Sinfonía en sol menor (la nº 40) o la Júpiter, pero seguramente no hay ninguna que merezca ser olvidada, ninguna que no tenga, al menos, un toque del divino Wolfgang. Brüggen lo demostró cumplidamente programando e interpretando con cuidado, inteligencia y belleza la Primera, en mi bemol mayor, de 1764 —ocho años tenía la incomparable criatura y ya llevaba compuestas más de treinta obras—, buscando el contraste entre la vivacidad y espontaneidad que imprimió al Allegro molto inicial y la ingenua severidad —recordaba, en verdad, una sonata da chiesa— con que vertió el Andante. Estos apenas diez minutos de música dejaron ya bien a las claras las cualidades de la orquesta y la manera en que Brüggen entiende a Mozart. Se trata de un curioso compuesto de austeridad y diafanidad, de unas líneas marcadas casi a buril —a ese respecto fue apodíctica la manera de evidenciar, potenciar, glorificar casi, el testamento contrapuntístico que es el Molto allegro final de la Júpiter, que clausuró el concierto como una clave cierra una magnífica bóveda… gótica, curiosamente, no neoclásica—, pero también de una gracia que algunas veces llevaba a Brüggen a relajar comedidamente el tempo y demorarse con cierto pudor en la melodía (la “poesía” decía Hocquard) mozartiana, algunas pocas veces, con discreción. Quizá donde más clara estuvo esa manera original, profundamente reflexiva pero al mismo tiempo vital, de entender a Mozart y de interpretarlo fue en la modélica versión del sombrío y bellísimo Concierto para piano y orquesta nº 24 en do menor. Y en gran medida fue así porque el solista Ronald Brautigam formó cuerpo con la orquesta en el sentido material —el piano embutido en ella, directamente en la línea central de los ojos del director y no detrás de éste— y, claro está, en el sentido espiritual, el pianista como cómplice de excepción de los planteamientos de Brüggen y sus músicos. Escuchar al solista tocando convencido su parte también en los tutti, así en la sustancial introducción orquestal del Allegro inicial, RONALD BRAUTIGAM es una anécdota muy significativa al respecto. Como lo fue escuchar a la orquesta respondiendo a su vez al solo con el que el piano inicia el Larghetto, emulando el tutti la austera pureza de la intervención del piano. Pero una pureza con gracia —y eso es verdaderamente mozartiano— como la que se dio en las repeticiones del tema del rondó, adornadas con refinamiento y pulcritud. Un Mozart importante, de extraña belleza. José Luis Vidal 19 ACTUALIDAD BILBAO La naturalidad en el canto LAS NOCHES DE FLÓREZ Moreno Esquibel Palacio Euskalduna. 18-V-2005. Bellini, La sonnambula. Anna Chierichetti, Juan Diego Flórez, Ildar Abdrazakov, Alessandra Marianelli, Emilia Boteva, Marco Moncloa. Coro de Ópera de Bilbao. Orquesta Pablo Sarasate. Director musical: Riccardo Frizza. Director de escena: Federico Tiezzi. Producción del Maggio Musicale Florentino. Ildar Abdrazakov, Mary Dunleavy y Juan Diego Flórez en La sonnambula de Bellini en el Palacio Euskalduna BILBAO No siempre en la ópera, al igual que en otras manifestaciones artísticas, los fenómenos mediáticos se corresponden con resultados reales verdaderamente dignos de consideración, pero lo cierto es que en el caso de Juan Diego Flórez ambas realidades convergen en el milagro. El joven tenor personifica el sueño de muchos aficionados al belcanto, quienes ven en la suya la voz que está llamada a ocupar un sitio al que muy pocas, y ya éstas en silencio, han tenido acceso. Tal es así que la expectación levantada en torno a las representaciones de La sonnambula, título con el que la ABAO cerraba su última temporada, se debía en gran medida a la presencia en el cartel del peruano y a la certeza de que las ocasiones en las que visite la villa vasca serán en los próximos años más bien escasas. No defraudó al público. Su canto es de una naturalidad casi insultante, como lo son su facilidad para la coloratura y la calidez de su voz; se defien- 20 de con bastante más consistencia en el registro agudo que en el grave, y aunque el escaso caudal del instrumento desvirtúe en cierta medida sus intervenciones en los concertantes, la simpatía que despierta en escena, construyendo un Elvino amable, simpático y muy voluble, unida a las virtudes ya expresadas y a una buena adecuación al rol lo convirtieron en el triunfador de la noche y en el referente a seguir en el futuro. También sería conveniente guardar en la memoria el nombre de Alessandra Marianelli, quien a sus 19 años muestra como Lisa un buen dominio técnico y una voz aún ligera pero grata y sólida en los diferentes registros. Fue fantástica la labor de Ildar Abdrazakov, pletórico de medios, quien supo a su vez extraer de un papel relativamente menor —Rodolfo— color y riqueza. Se trata de otra firme promesa. En todo caso no cabe duda de que el peso de la representación acostumbra a sostenerlo la soprano que encarna a Amina, y en esta ocasión la inicialmente prevista para el papel era Stefania Bonfadelli, cuya cancelación venía siendo desde hacía meses una noticia poco inesperada. La sustituyó Mary Dunleavy en tres de las cuatro representaciones, ya que en la tercera —la aquí comentada— se anunció su indisposición, y la encargada de dar vida a Amina fue la italiana Anna Chierichetti. En líneas generales acertó a caracterizar a la protagonista con una suerte de personalidad etérea, resaltando la pureza y el candor de la campesina. Si bien en ocasiones no supera determinados apuros en el registro agudo, sí domina las coloraturas y el gorjeo, la voz seduce y su interpretación culminó con un muy emotivo Ah! Non credea mirarti, digno de la mejor escuela. El Coro de la Ópera de Bilbao sigue mereciendo todos los elogios por sus siempre brillantes intervenciones durante la temporada, en esta ocasión subrayadas más incluso por su mayor protagonismo. La Orquesta Pablo Sarasate no encuentra en la partitura materia suficiente para manifestar sus señas de identidad, cumpliendo correctamente bajo la acertada batuta de un Ricardo Frizza que permitió a los cantantes —en especial a Flórez, anótese el calderón en el agudo final de Ah! perché non posso odiarte— desplegar todas sus dotes y virtuosismo. Todo ello sobre una producción un tanto insulsa e insípida, discutible en su concepto, mas práctica y sobria en su eficacia. Con la caída de telón de La sonnambula bajaba, en fin, el de la temporada de la ABAO. Así permanecerá hasta septiembre, cuando nuevos títulos, intérpretes y público se den cita para disfrutar de la común afición que en tan alto grado se estima, renovando la ilusión y esperando, por cierto, que los fantasmas de las indisposiciones sean clementes. Asier Vallejo Ugarte ACTUALIDAD GRANADA Orquesta Ciudad de Granada CIERRE DE TEMPORADA PIOTR ANDERSZEWSKI Auditorio Manuel de Falla. 20-V-2005. Piotr Anderszewski, piano y director. Obras de Mozart, Chopin y Haydn. GRANADA A falta de los conciertos gratuitos en el conservatorio, la actuación del pianista polaco Anderszewski al frente de la OCG cerró la presente temporada en el Auditorio Manuel de Falla. Como solista, interpretó al final de la primera parte del concierto las no previstas Mazurkas op. 59 de su compatriota Chopin, obra y compositor con las que demostró perfecta sintonía, aunque se le puede reprochar un exceso de manierismo en las pausas y la consiguiente ruptura del ritmo en la primera y tercera mazurkas, mientras que la segunda se benefició del procedimiento. Dejó constancia de que no teme alejarse de los cánones tradicionales, insistiendo en la modernidad de las composiciones chopinianas. La defensa de la parte solista en los respectivos conciertos para piano de Mozart y Haydn la realizó con extraordinaria elegancia. Resulta evidente que comparte esa cualidad con la solista que le precedió en el Auditorio granadino, la violinista Mullova, de cuya mano inició una carrera discográfi- ca en la que ha cuidado extraordinariamente la selección del repertorio, con resultados en general sobresalientes. En contra de lo previsto en el programa de mano, la velada se inició con el Concierto para piano nº 24 en do menor K. 491 de Mozart, dejando para la segunda parte el menos programado Concierto en re mayor Hob. XVIII. 11 de Haydn, con un fantástico rondó a la húngara en su tercer movimiento. En ambos, su labor como director y solista contó con la complicidad de la orquesta (magníficos los nutridos vientos del concierto de Mozart). Si algo llama la atención en la imagen de Anderszewski es que parece más joven ahora que hace diez años, y a esa juventud no le es ajena la alergia al gesto rudo, tan corriente en los directores solistas que intentan compensar de ese modo la relativa igualdad a que les somete el descenso del podio. Dirección grácil, casi tímida, la del cada vez más juvenil Anderszewski. Joaquín García 21 ACTUALIDAD JEREZ Álvarez como Don Juan DESTELLOS JEREZ Pocas maquinarias tan delicadas y complejas como la escenificación de un título operístico. No sin razón, ha corrido singular fortuna la imagen de toda puesta en escena lírica como un castillo de naipes en perpetuo tenguerengue, siempre pronto a derrumbarse. La plena perfección es, en esta esfera, casi inalcanzable quimera: a menudo hemos de contentarnos, y llamándonos dichosos, con avistar pasajeros destellos de sublimidad. El nuevo montaje del Don Giovanni mozartiano firmado por Francisco López no se halla, desgraciadamente, entre sus trabajos más brillantes e imaginativos. A mi parecer, el norte de un director de escena debe ser el de explicar y clarificar, servir con humildad y lucidez al autor, más que servirse de él. Muy en particular, en el segundo acto hubo escenas resueltas de manera abstrusa, forzada e incomprensible desde el texto. Sí convenció, sin embargo, la propuesta escenográfica de Jesús Ruiz, sin gratuitos alardes de esa imaginación desmadrada que tanto se sobrevalora hoy. Extremadamente complejo es, en el caso de Don Giovanni, el reto de seleccionar al extenso elenco canoro con uniformes tino y equilibrio. A este respecto la noche dio para triunfos, aplausos corteses y también para algún que otro pequeño fiasco. Lo mejor, con mucho, fue la deliciosa Zerlina brillantemente delineada por Ruth Rosique; bien puede decirse que la soprano sanluqueña lo posee todo: subyugantes frescura y naturalidad en la composición dramática, una indefinible aura de encanto (eso que llaman “imán escénico”) y, sobre todo, una voz que Miguel Ángel González Teatro Villamarta. 27-V-2005. Mozart, Don Giovanni. Carlos Álvarez, Maurizio Muraro, Yolanda Auyanet, Ana Ibarra, Luis Dámaso, Ruth Rosique, David Rubiera, Miguel Ángel Zapater. Coro del Teatro Villamarta. Orquesta Manuel de Falla. Director musical: Miquel Ortega. Escenografía y figurines: Jesús Ruiz. Director de escena: Francisco López. 22 Ruth Rosique, como Zerlina, y Carlos Álvarez, como Don Giovanni, en el Teatro Villamarta de Jerez. es un verdadero chorro de oro líquido, dúctil y perfectamente proyectada, de un hermoso y personalísimo timbre lírico, manejada con un gusto y una musicalidad auténticamente hechiceras. De antología, vamos. Para un teatro modesto como el Villamarta, contar para el rol titular con el más internacional de nuestros barítonos del día, Carlos Álvarez, significa un innegable lujo. El malagueño exhibió un instrumento recio, gallardo y seguro, flexible y de emisión pulcra, de fraseo intencionado y neta musicalidad. Su creación del personaje, perfilada con coherencia y atención al detalle, nos dibujaba un Don Giovanni vacío de todo asomo de nobleza, deliberadamente zafio, vulgar y plebeyo. Sin duda, una incorporación de primer orden, pese a que la sensación que a mí en concreto me dejó fue que de Álvarez cabía haber esperado aún más. Muy sólida y dueña de sus recursos también la plausible Doña Ana de la canaria Yolanda Auyanet, al igual que el profesionalísimo Leporello del italiano Maurizio Muraro, que demostró sabérselas todas y tener ampliamente explorados los perfiles del personaje. Simplemente correcto, si bien algo pálido y descolorido, el Masetto del santanderino David Rubiera. El madrileño Luis Dámaso, más escorado hacia lo spinto que a lo ligero, lidió como pudo con Don Ottavio, solucionándolo con solvencia, sin brillos ni luna- res de nota. En el terreno de lo olvidable, la Doña Elvira de Ana Ibarra y el Comendador de Miguel Ángel Zapater. Discutible la labor en el foso de Miquel Ortega: de su batuta salió un Mozart de perfiles apolíneos, irreprochable en lo técnico, pero desprovisto de pulso y alma, desvaído y rutinario, desmayado, sin nervio, ayuno de drama y de latido interior. La Orquesta Manuel de Falla, sin embargo, demostró su buen nivel, con un sonido equilibrado y terso, asumiendo las indicaciones del director con ductilidad. Encendido y entusiasta en sus breves intervenciones, finalmente, el coro titular del Villamarta. Ignacio Sánchez Quirós ACTUALIDAD LA CORUÑA VIII Festival Mozart SOPLAN NUEVOS VIENTOS LA CORUÑA Los vientos nuevos soplan con fuerza en la dirección del Festival Mozart. En doble sentido. Aunque, en conjunto, se mantiene un sistema que ha tenido tanto éxito, la programación se aleja cada vez más de la figura del genio de Salzburgo. Este año, el verdadero protagonista ha sido Johann Sebastian Bach. Nadie discute el acierto de la elección, pero sí que ello se produzca bajo la advocación mozartiana. Dos óperas, una sinfonía, un par de quintetos y algunas transcripciones (de obras de Bach, por cierto) parece una representación escasa para mantener la adscripción onomástica. ¿Qué sucederá el año próximo en que se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Mozart? De las cuatro óperas programadas, se han representado tres, por el momento. Nivel alto, en general, aunque ha existido disparidad de criterios al enjuiciar algunas puestas en escena. Sobre todo, el Don Giovanni, de Giancarlo del Monaco, con vestuario de Ágata Ruiz de la Prada. Hubo pateos y silbidos (insólito), también aplausos y bravos; el planteamiento escénico pareció a veces un poco pasado, pero no carente de acierto, como el hecho de utilizar toda la sala a la manera de un gran escenario; el vestuario de la diseñadora resultó hermoso y colorista sobre las tablas. Víctor Pablo y la Sinfónica realiza- Miguel Ángel Fernández Festival Mozart. 19 y 21-V-2005. Mozart, Don Giovanni. Vinco, Coliban, Martirosyan, von Bothmer, Kozlowska, Spagnoli, J. A. López, de la Merced. Orquesta y Coro de la Sinfónica de Galicia. Director: Víctor Pablo Pérez. 20 y 22-V-2005. Sartorio, Orfeo. Prunell, Forte, Alegret, Mologni, Palatchi, Ferrero, Mentxaka, LoPiccolo, Adami, Cardoso. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Alberto Zedda. 26-V-2005. Antonio Siragusa, tenor. Recital de canciones italianas. 27-V2005. Pieter Wispelwey, violonchelo. Bach, Suites para violonchelo solo nºs 2, 3 y 6. 28-V-2005. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Matthias Bamert. Obras de Bach, Mozart. 29-V-2005. Orquesta de Cámara de la OSG. Giovanni Fabris, solista y director. Bach, Conciertos para violín y orquesta. 4-VI-2005. Trío Manuel Quiroga. Preludios y fugas de J. S. Bach y de W. F. Bach en arreglos para trío de arcos. 5-VI-2005. Ilya Gringolts, violín. Bach, Sonatas y Partitas. 9-VI-2005. Cuarteto Emerson. Obras de Bach, Beethoven y Mendelssohn. 10 y 12-VI-2005. Rossini, La Cenerentola. Zapata, Carbó, de Simone, M. Rodríguez, Mouriz, Pizzolato, Regazzo. Coro de Cámara del Palacio de la Música Catalana. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Alberto Zedda.11-VI-2005. Raúl Giménez, tenor. Recital de canciones hispanoamericanas. 16-VI2005. Ewa Poblocka, piano. Bach, Partitas. 17 y 18-VI-2005. Haendel, La Resurrezione. Cardoso, Auyanet, Tro, Peña, Lepore. Orquesta Sinfónica de Galicia. Director: Eduardo López Banzo. 24 Escenas de Don Giovanni (arriba) y la Cenerentola en el Festival Mozart de La Coruña ron una gran versión; los cantantes, de heterogénea procedencia, bien a título individual, pero faltó equilibrio en dúos, tercetos, cuartetos, sextetos… Destacaron el bajo Coliban, la soprano Kuzlowska y los barítonos Vinco y Spagnoli. Otra vez la simbiosis Zedda-Pizzi dio como resultado una representación excepcional del Orfeo, de Sartorio. Bellísima puesta en escena, elenco de cantantes-actores equilibrado y de alta calidad, orquesta en estado de gracia, con Zedda al frente; y las actuaciones del bajo Palatchi, las sopranos Mologni y Forte, el tenor Prunell y el extraordinario Adami, en un personaje travestido. Fue mejor aceptado el montaje de La cenicienta, aunque algunos no asumen los anacronismos (que prestan al mito un carácter intemporal). La solución de Pizzi para determinar las distintas situaciones mediante juegos de paneles y reducidos elementos, me pareció inteligente. De nuevo, la Sinfónica y Zedda. Éste, en “su” Rossini: está todo dicho. Un solo ejemplo: la obertura. ¡Asombrosa! Dentro de un tono general de alta calidad, destacaron la ACTUALIDAD Miguel Ángel Fernández LA CORUÑA Cinzia Forte y Agustin Prunell en Orfeo de Sartorio mezzo Marianna Pizzolatto, el tenor Zapata y el barítono de Simone; éste es además un actor formidable. El magnífico oratorio La Resurrezione, de Haendel estuvo a cargo de la OSG, muy bien dirigida por López Banzo, especialista en el repertorio barroco; destacaron el bajo Lepore y el tenor Peña. Aunque el protagonismo de la Sinfónica en el Festival, la obliga a un trabajo extraordinario, pudo ofrecer al menos un concierto. Estuvo al frente Matthias Bamert e incluyó la Sinfonía nº 39, de Mozart, y obras orquestales de Bach (Suite nº 4, Concierto de Brandemburgo nº 1) incluida la espléndida transcripción de Stokowski del Preludio y Fuga en do menor, que fue celebrada con una verdadera aclamación del público. La Orquesta de Cámara de la OSG interpretó los Conciertos para violín y orquesta BWV 1041-1043, de Bach. Giovanni Fabris, concertino de la orquesta, estuvo espléndido como director y solista. El excelente Cuarteto Emerson realizó un programa monográfico sobre la fuga con obras del mismo compositor, incluidas algunas hermosísimas transcripciones realizadas por Mozart. También tocó transcripciones mozartianas de partituras del gran maestro alemán (y de su hijo, Wil- helm Friedemann) el Trío Manuel Quiroga. Fabris, Quiggle y Ethève abordaron de modo admirable un repertorio tan hermoso como poco conocido. Ilya Gringolts ofreció la producción completa para violín solo (tres Partitas, tres Sonatas) del genial músico; tras el “tour de force” (dos horas y cuarto de música), el público pedía más. Pieter Wispelwey tocó tres Suites para violonchelo solo, las nºs 2, 3 y 6. Es verdad que las versiones, poco habituales, alejadas de la tradición interpretativa, no gustaron a todo el mundo; pero la calidad de los dos intérpretes parece incontestable. Ewa Poblocka tuvo a su cargo las seis Partitas, BWV 825 a 830, para teclado, de Bach; otro largo e intenso concierto que la pianista polaca resolvió sin aparente esfuerzo a pesar de su evidente dificultad. Dos recitales singulares completaron la programación: el tenor Siragusa planteó un repertorio de canciones italianas para canto y piano, que resolvió con acierto; y el también tenor, Raúl Giménez, se decidió por la música hispanoamericana. Uno y otro resultaron gratos aunque algunos aficionados los hallaron un poco alejados del espíritu del Festival. Julio Andrade Malde 25 ACTUALIDAD LAS PALMAS XXXVIII Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria AIRES DE RENOVACIÓN Teatro Cuyás. Stravinski, The rake’s progress. Isabel Rey, Chester Patton, Gregory Kunde, Nancy Fabiola Herrera. Director musical: Eric Hull. Director de escena: Mario Pontiggia. LAS PALMAS La clausura de la presente edición del Festival de Ópera Alfredo Kraus se ha producido con una obra que por primera vez ha sido incluida en esta programación. The rake’s progress, de Stravinski cumple así una doble misión, la del compromiso presente en los criterios de ACO de incluir cada año un título que no haya sido presentado en ninguna temporada anterior y, además, en este caso, la de adentrarse en el repertorio del siglo XX, muy poco frecuentado en este festival. La propuesta escénica ideada por Pontiggia supone un atractivo añadido para los espectadores, puesto que la brillante e inteligente puesta en escena presenta grandes similitudes con el lenguaje cinematográfico y hace guiños al teatro musical, con los que el público se identifica con facilidad. La importancia de la coreografía, eficazmente creada por Claudio Martín, cumple por tanto con su capital cometido en este título, añadiendo amenidad al espectáculo, sin por ello caer ni en lo forzado ni en lo gratuito. Los imaginativos decorados, incluso en su simplicidad y la concepción limpia del espacio, combinada con la hábil iluminación y el vestuario han hecho de este Rake’s progress una verdadera apuesta por lo novedoso y marca de nuevo un hito en la historia de este Festival. Mucho ha contribuido para conseguir el éxito el excelente y perfectamente elegido reparto. Isabel Rey, que en cada presentación en nuestros escenarios se anota un nuevo logro, se hizo acreedora de entusiastas ovaciones plenamente merecidas. Su dificilísimo rol, largo y con frecuencia arropado por una nutrida orquestación, fue bordado en lo vocal, como bien se eviden- 26 Isabel Rey y Gregory Kunde en The rake’s progress de Stravinski en el Teatro Cuyás de Las Palmas ció en su importante aria Quietly, night, rica en matices, y en lo escénico resultó absolutamente encantadora, en su caracterización tan cercana a Grace Kelly. No pocos aplausos cosechó asimismo Chester Patton, de imponente voz, de bello timbre y ejemplar actuación en su lucido y diabólico personaje, absolutamente idóneo en todos los aspectos. El ingrato papel protagonista fue muy bien resuelto por Gregory Kunde, que ha de lidiar con una escritura vocal nada fácil, y que, especialmente en los recitativos (por cierto, muy bien acompañados por Marino Nicolini) y en los ariosos alcanzaría los mejores momentos. Espléndida, como siempre, la gran artista que es Recupere sus grabaciones más valiosas Convertimos sus cintas de magnetófono, cassettes, vinilos, DAT y casi cualquier otro formato a CD o mp3 www.convertimos.com 91 890 92 63 Nancy Fabiola Herrera en su doble prestación, excelente en lo vocal y sin par en lo escénico, consiguiendo gran dignidad en papeles a menudo cargados en lo grotesco. Muy bien Soon Won Kang y Christian Hees en sus cometidos. Magnífico el trabajo del coro en una misión nada fácil, rico en contrastes y en colorido así como entregado en lo actoral. Y magnífica la batuta de Eric Hull que condujo a la orquesta con gran atención al detalle y con gran cuidado al equilibrio sonoro, en una partitura indudablemente complicada para la orquesta que salió más que airosa del reto. Enhorabuena a todos por este éxito que pone el broche de oro a un Festival que marca una línea de calidad francamente ascendente. Leopoldo Rojas-O’Donnell ACTUALIDAD LEÓN Facilidad y colorido LA ELEGANCIA COMO EXPRESIÓN DE ESTILO RAMÓN VARGAS Ramón Vargas es un tenor que además de elegir con cuidado e inteligencia sus programas los sabe exponer con elegancia, lo que produce de inmediato una suerte de duradera comunicatividad con el público, aunque éste no sea demasiado versado en las artes del belcanto. Vino a León expresamente desde México para ofrecer un recital en el Auditorio, donde volvió a dejar patente su enorme categoría como cantante con una serie de canciones que sin ser las más conocidas de cada uno de los autores elegidos sí fueron de las que se reconocen de inmediato por su estilo directo y claro. Bellini, Donizetti y Verdi abrieron este suculento recorrido que Ramón Vargas convirtió de inmediato en una master class al ir explicando cada una de ellas antes de dejarlas correr con esa facilidad innata que le otorga su técnica, su fraseo y su bellísima voz de tenor lírico. Tanto la meliflua Malinconia, como Vaga Luna de Bellini o L’amore funesto, Una lacrima o Il sospiro, de Donizetti fueron cinceladas con la facilidad de quien se sabe poseedor de un timbre de gran belleza y lo exhibe sin adornos para conseguir con su amplio y perfecto legato una caracterización inequívoca del personaje, otorgándole la intencionalidad debida y los matices necesarios para hacer de cada grupo de canciones un inconfundible muestrario del mejor belcanto. Con Verdi retomó la línea más liederista al diseccionar las cuatro canciones de Goethe, con ese estilo directo y pasmosa facilidad utilizando su canto natural, su media voz y su gama de colores como Rafa Martín LEÓN Auditorio. 27-V-2005. Ramón Vargas, tenor; Mzia Bachtouridze, piano. Obras de Bellini, Donizetti, Verdi, Ponce, Villa-Lobos y Montsalvatge. expresión de estilo, no escatimando recurso, ni matiz para hacer de cada canción una pequeña obra maestra. La segunda parte fue un recorrido por Sudamérica y España repasando pequeñas perlas de Manuel Ponce como Nocturno de las rosas, A la orilla de un Palmar o la siempre difícil pero deliciosa Estrellita que tantas veces oyera a su maestro Alfredo Kraus y que él cantó al menos tan bien como su mentor. Con fraseo cincelado, vocalidad a flor de labio y una gama de colores rica y sugerente Vargas dio una auténtica lección del mejor canto con Montsalvatge, del que no se supo qué admirar más, si su capacidad de expresar sentimientos o de otorgar matices increíbles a sus canciones negras, verdaderas gemas de un canto hecho para emocionar. Mzia Bachtouridze acompañó con buen hacer, aunque se le hubiera pedido un poco menos de volumen al comienzo del recital, después todo funcionó a la perfección. Las dos propinas, con la Furtiva lágrima incluida, fueron sendos regalos que despertaron pasiones y fervores en los nerviosos espectadores que supieron agradecer la entrega y la categoría de un tenor con mayúsculas. Miguel Ángel Nepomuceno 27 ACTUALIDAD MADRID Vuelve Don Carlo en el año Schiller MUCHOS ÁRBOLES, POCO BOSQUE MADRID Vuelve al Real este lujoso y un tanto huero y pomposo montaje, lleno de desfiles y estandartes. Lo que podríamos llamar idea arquitectónica está ingeniosamente planteada y desarrollada a base de grupos de columnas neoclásicas, presentes y ominosas que, como toda la simbología, acaba por engullir la peripecia humana. Hay cuadros atractivos, evanescentes, así el de la Canción del velo. Pero se traicionan de continuo las indicaciones de Verdi. En el del Auto de fe no hay frailes, ni herejes, ni hoguera y la escena transcurre dentro de una iglesia, no fuera. La escena en la que muere Posa está muy mal resuelta, con la multitud encerrada tras unos ventanucos, sin posibilidad de ver al Gran Inquisidor. El final está realizado muy confusamente. Toda la grandilocuencia que despliega De Ana es rectilínea austeridad, limpieza de adherencias en la dirección musical. López Cobos organizó todo con esa pulcritud tan suya, aunque también con esa falta de arrebato, de lirismo encendido, que en ocasiones es preciso aplicar —en la acentuación, en los ataques, en el fraseo— y que, si falta, como en la maravillosa segunda parte del dúo postrero, deja la música un tanto plana. En cualquier caso, orden y naturalidad, con una orquesta y un coro de nivel. La partitura se ofreció —la producción, criticablemente, así lo exige— sin el fundamental acto de Fontainebleau, aunque, curiosamente, con música procedente del original de París. Lo más valioso desde el punto de vista vocal estuvo en la prestación de los dos barítonos, tan distintos. Frontali, de timbre no siempre grato, exhibe una mag- Javier del Real Teatro Real. 9 y 15-VI-2005. Verdi, Don Carlo. Roberto Scandiuzzi/Giacomo Prestia (Filippo II), Vincenzo La Scola/Walter Fraccaro (Don Carlo), Roberto Frontali/Simon Keenlyside (Marqués de Posa), Ana María Sánchez (Elisabetta de Valois), Dolora Zajick/Carolyn Sebron (Princesa de Éboli), Askar Abdrazakov (Gran Inquisidor). Director musical: Jesús López Cobos. Director de escena, escenógrafo y figurinista: Hugo de Ana. 28 Ana María Sánchez y Roberto Scandiuzzi en Don Carlo de Verdi en el Teatro Real nífica proyección a la máscara, que ocasiona sonoridades penetrantes, bien reguladas, que maneja con elegancia. Keenlyside posee un timbre menos rico, un poco a lo Dieskau, pero es grato, cálido y transmite con mucha cordialidad; sin duda ha ensanchado su caudal. Al lado de ellos brilló Ana María Sánchez, sobre todo el día 15, que, con ese timbre caluroso, un punto apagado en ciertos sonidos, dio vida a una Elisabetta lírica, bien delineada, que dijo muy bien, con exquisita musicalidad, sus dos arias. Scandiuzzi tiene más línea, es más homogéneo, aunque más mate, que Prestia, algo más basto e irregular, bien que con más proyección. Ambos se esforzaron en cantar con lirismo su famosa aria. De los tenores, mejor La Scola, a despecho de sus desigualdades, que el inexpresivo, de emisión en exceso cupa, incapaz de hacer un piano, Fraccaro. Zajick, como siempre, mostró dos colores y sorprendentes notas de soprano, anchas, vigorosas y timbradas. Quedó falta de fuelle en el cierre de O don fatale. Mucho peor Sebron, nada fina, opaca, gritona. Impresentable, como ya lo fuera hace unos años —¿por qué contratarla de nuevo para esta parte?—, Abdrazakov, que no tiene ni centro, ni agudos, ni graves: una voz áspera y desleída. Además, De Ana lo convirtió en un fantoche. En un monigote remaquillado, cuando es un personaje básico; y muy serio. Los demás, Masino, Borrallo, Rodríguez y Cordón, cumplieron en sus breves cometidos. Una mención especial para esta última: su voz celestial sonó bellamente. Arturo Reverter ACTUALIDAD MADRID Una zarzuela regionalista EN LA HUERTA DEL SEGURA Jesús Alcántara Madrid. Teatro de la Zarzuela. 10-VI-2005. Alonso, La parranda. María Rey-Joly, Eliana Bayón, José Julián Frontal, Carlos Crooke, Rafael Castejón, Paco Torres, Mario Martín, Nacho San Pedro. Coro del Teatro de la Zarzuela. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director musical: Miguel Roa. Director de escena: Emilio Sagi. U ltima la temporada zarzuelística en el teatro de su nombre, un título del maestro granadino, Francisco Alonso, quien junto a Luis Fernández Ardavín, libretista de la obra, serviría al compositor para escribir momentos musicales, algunos inolvidables como son las coplas del nº 8, el Canto a Murcia (nº 8B), del primer acto o la romanza de Miguel, Diga usté, señor platero (nº 13) del acto segundo, inspirados principalmente en motivos populares murcianos. La parranda es un buen ejemplo de un subgénero de la zarzuela que sacaba a relucir los bailes, las melodías y los trajes tradicionales de una región, en este caso de Murcia, cuya huerta y cerámica se exaltaban al tiempo que se fijaba el contexto laboral de los protagonistas, obreros en una alfarería. La obra estrenada durante la temporada 192728, fue elogiada y su éxito compartido en los teatros Calderón (75 representaciones), Apolo (17), Fuencarral (12) y Zarzuela (8). A partir de 1920 la zarzuela grande dio nuevas señales de vida “modernizando y españolizando la zarzuela clásica”. Esta zarzuela de Alonso está dentro de esa resurrección del género que quiere afirmar la verdadera música española frente a una invasión de “producto cabaretero” venido de Francia, Alemania y los Estados Unidos, y volver a cierto lirismo con carácter de nuevo romanticismo, al decir de Emilio Carrere. Nos encontramos, por consiguiente, con una obra de línea tradicional, notablemente católica y de enigma, transformada con aciertos en esta nueva producción del Teatro de la Zarzuela con la dirección escénica de Emilio Escena de La parranda de Francisco Alonso en el Teatro de la Zarzuela Sagi y de acuerdo con sus principios ya declarados en alguna ocasión, es decir: el acercamiento del género a las nuevas generaciones, actualización o moderniza- ción de algunos títulos, traslado de acción de época o eliminación de pasajes, capítulo éste que sirve para reducir el tiempo de la obra sustancialmente, algo más Presidenta de honor Montserrat Caballé I SEMANA LÍRICA DE TARAZONA CURSO DE CANTO Y FESTIVAL Del 3 al 12 de septiembre de 2005 TARAZONA (Zaragoza) ÓPERA, ZARZUELA CELSA TAMAYO Teatro Real, Madrid CANCIÓN ESPAÑOLA, ZARZUELA ISABEL PENAGOS Profesora de canto, Madrid TÉCNICA VOCAL DAVID MASON Profesor de canto, Madrid y Londres STEFAN PAUL SÁNCHEZ ESCENAS DE ÓPERA Director artístico European Chamber Opera DARREN ROYSTON MOVIMIENTO Y TRABAJO CORPORAL Profesor de danza y movimiento, Royal Academy of Dramatic Art, Londres LIED ALEMÁN, CANCIÓN FRANCESA ROBIN BOWMAN Catedrático de canto, Guildhall School of Music, Londres TÉCNICA VOCAL SHEILA BARNES Profesora de canto, Londres y Nueva York RICARDO ESTRADA CANCIÓN ESPAÑOLA Compositor, director y pianista CANTO CORAL JOAN COMPANY Director coral internacional Las clases tendrán lugar en el Seminario Diocesano y en el Conservatorio de Tarazona. Las inscripciones serán limitadas. Premios y contratos para los alumnos destacados. Los conciertos tendrán lugar en el Teatro de la ciudad con la participación de solistas invitados y los alumnos del curso. SEMANA LÍRICA Valverde 39, 1º C. 28004 Madrid. Tfno. 91 531 53 59. EMAIL: [email protected] WEB: www.echo-opera.com que la duración de una pieza de género chico. Ganóse agilidad y entretenimiento y evitóse los versos didácticos y el tono moral de la obra que el personaje del Padre Vicente protagoniza, pero también en alguno de esos pasajes se pierde información al espectador que hace más comprensible la historia. No obstante, el logro en el movimiento escénico y la distribución de espacios contrastados fue impecable. Los toques de revista musical y el uso del vestuario en tonos pastel contribuye a echar de menos un verosímil conflicto dramático y verdadera sensibilidad popular, sólo alcanzado en esa atmósfera de emoción y recogimiento que el buen hacer de Sagi supo proponer del Coro auroro (nº 17), del último acto, canto religioso que se entona al amanecer, antes del rosario, presentado en un contorno escénico desnudo y a la vista del espectador, como fondo, sólo el desfile de los símbolos procesionales. Brillante la actuación del coro, podemos destacar en el lado teatral las extraordinarias dotes de improvisación de un veterano como es Rafael Castejón (Don Cuco). Triunfó en el aspecto vocal y de actor, el barítono José Julián Frontal como el enamorado Miguel, y María Rey-Joly, más discreta en su actuación, como Aurora, la heroína de corte melodramático. Propios en sus papeles la argentina Eliana Bayón (Carmela) y Carlos Crooke (Retrasao), como pareja cómica. La Orquesta de la Comunidad de Madrid junto a su director Miguel Roa, resolvieron la partitura del maestro Alonso de acuerdo con sus características: españolismo, garbo y donaire. Manuel García Franco 29 ACTUALIDAD MADRID Un camino prometedor NIÑOS EN EL REAL s El pequeño deshollinador obra de Britten, el operista; mas también de Britten, el músico para los niños; y de Britten, el animador de la música en Gran Bretaña, desde el primer festival de Aldeburgh en 1948. Es también obra de quien siempre defendió causas nobles y se compadeció del dolor de los oprimidos, como Sam, el niño que protagoniza esta obra, personaje surgido de uno de los Cantos de inocencia de William Blake y que da lugar a una historia a lo Dickens. Esta ópera formaba parte de un espectáculo teatral más amplio, era el final de Let’s make an opera! Por la lógica de la propuesta, la puesta en escena de Ignacio García se limita a la ópera misma. Se canta en inglés y se habla en castellano. Los niños entreveran sus voces inmaduras, que mejoran mucho en los conjuntos (el baño, la despedida, ambos deliciosos en esta función), con la de unos cuantos adultos, como la Javier del Real Madrid. Teatro Real. 4-VI-2005. Britten, The little sweep (El pequeño deshollinador). Los niños: Jesús Mesa, Alberto Granados, Inés Vento, Pedro José Sánchez, Pablo Carra, Virginia Alonso. Los cantantes adultos: Beatriz Díaz, Marina Pardo, Susana Cordón, Miguel Sola, José Manuel Montero. Conjunto instrumental. Director: Wolfgang Izquierdo. Versión y Director de escena: Ignacio García. Escenografía: Cecilia Hernández Molano. Figurines: Christophe Barthès de Ruyter. E El pequeño deshollinador de Britten en el Teatro Real excelente soprano Beatriz Díaz, muy convincente joven-niña. Nuestro Deshollinador ocupaba la parte delantera del escenario del Real, invadido éste por el aparatoso tinglado de un Don Carlos. La humildad del espacio era suficiente para el orgullo de una propuesta bella, sensible, medida. El joven director Ignacio García le da vueltas al Deshollinador desde hace tiempo. Su idea ha sido premiada en un concurso y, felizmente, la hemos visto desarrollarse en el Real. Se ha valorado y alabado mucho esta iniciativa de ópera con niños y para niños (sin excluirnos a los demás, que estábamos encantados), y no vamos a insistir; pero, francamente, no era menor el espectáculo de ver aquellos compañeros menudos de las butacas de al lado con las boquitas abiertas ante las vicisitudes de Sam y la solidaridad de sus nuevos amigos. Después de su Sorozábal en el Español, que se repite ahora, Ignacio García muestra de nuevo su talento para el teatro con música. Wolfgang Izquierdo le apoyó con maestría desde el foso, en el que tan sólo siete músicos acompañaban la acción y las situaciones. Se dieron ocho funciones, y han sido bien recibidas por el público al que iban dirigidas. Habrá que insistir en esta vía, que es prometedora, pero que también es delicada. Santiago Martín Bermúdez XI Ciclo de Lied EL SOLDADO DE INFANTERÍA Madrid. Teatro de la Zarzuela. 13-VI-2005. Juan Diego Flórez, tenor; Vincenzo Scalera, piano. Obras de García, Bellini, Carpio, Silva, Sas, Valcárcel, Fauré, Massenet, Bizet y Tosti. D 30 ecían los expertos en materia militar que el soldado de caballería conquistaba posiciones con rapidez y podía perderlas con igual velocidad. Mientras el artillero permanecía inmóvil junto a su cañón, el infante hacía avances mesurados y, cuando ocupaba un lugar, no lo cedía jamás. Al ver cómo evoluciona Juan Diego Flórez al desplazarse por el escenario, con largos pasos, apoyo firme y seguro, certeza sin alardes, se puede pensar en un combatiente de infantería en la inofensiva guerra del arte. En efecto, los que hemos seguido su carrera desde su casual debut en Pésaro, hemos visto al muchacho estudioso que, no obstante los éxitos conseguidos, cada vez se proponía metas mayores. Lo que parecía imposible, que mejorase tal o cual dechado de canto rossiniano, lo exhibía en su actuación posterior. Ahora el desafío era de tono menor: la canción de cámara. El tenor peruano volvió sobre las tonadillas de García que exhumaba, en tiempo, su maestro Ernesto Palacio. Lo hizo con encanto microscópico, gracia comedida, musicalidad impecable. Luego vino Bellini, especialidad de un belcantista. Elevó la modestia de otras obras y hasta convenció en la melodía francesa, a pesar del sol meridional de su voz. Qué decir de su Tosti y de un abrumador ciclo de propinas: Una furtiva lacrima, La donna é mobile, los rondós de El barbero de Sevilla y La cenicienta. La infantería contó con un suntuoso banderín de enganche, el pianista Scalera. Ambos volvieron del frente sanos y salvos, dispuestos a ganar la próxima batalla. Si hasta parece que el uniforme, el frac, lo llevan puesto de toda la vida. Blas Maramoro ACTUALIDAD MADRID Ciclo de la ORCAM TIMBRES Madrid. Auditorio Nacional. 17-V-2005. Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director: Yuri Nasushkin. Obras de Bretón, Schubert, Shostakovich, Liadov y Honegger. 24-V-2005. Michael Vollé, barítono. Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid. Director: Hans Leenders. Obras de Mendelssohn, Mahler y Brahms. 31-V-2005. Karina Azizova, piano. Director: Alexis Soriano. Obras de Cuevas, Prokofiev y Schumann. N asushin, director artístico —en estos momentos— de tres orquestas españolas, la que dirigía en esta ocasión entre ellas, dio una lección ejemplar, quizá de más, por dos conceptos: en las obras que dirigió consiguió claridad tímbrica, pintoresquismo, cohesión y esencia de buena ley (espléndido el oboe) en el fresco sonoro de En la Alhambra, de Bretón, y en Kikimora de Anton Liadov; sonoridad cambiada y ejemplar rendimiento en la orquesta en su profunda versión de la Sinfonía para cuerdas (arreglo del Cuarteto nº 10 por Rudolf Barshai) de Shostakovich, y planificación excelente y esplendor orquestal en el Pacific 231 del coro. En medio, deleitó con el buen hacer en su voz de noble timbre, homogénea, emitida sin esfuerzo aparente y con un manejo del falsete y de las regulaciones dinámicas acertado y capaz, el barítono alemán Michael Vollé, dejando unos Kindertotenlieder de Mahler a recordar. El tercer concierto que se comenta trajo, de la mano de Alexis Soriano, el estreno de Airi’s, del toledano David Cuevas, obra en la que un cuidadoso entramado tímbrico de arranque da lugar a explosiones sonoras transitorias con gran apoyo de metales y percusión, alternando pasajes de uno y otro carácter hasta llegar a la disonancia en el tutti. A con- de Honegger. No acertó, opino, al ceder la batuta para dirigir la Sinfonía nº 5 schubertiana a su director asistente Miguel Romea, que hizo una interpretación mal articulada, basada sólo en la ligereza de tempi, buscando con gesto impreciso y de grandes y monótonos trazos, contrastes dinámicos que destruían la cantabilidad ejemplar de la obra. Muy distinto fue lo que hizo el holandés Hans Leenders con la Sinfonía nº 1 de Mendelssohn con gesto enérgico y flexible, logrando una interpretación ordenada y bien cantada, llena de brío sin confusión. Logró también la atmósfera adecuada del Schicksalslied de Brahms, con una buena prestación tinuación intervino la pianista armenia de la Orquesta Karina Azizova como solista en el Concierto nº 2 de Prokofiev con gran éxito, que no tuvo la deferencia de compartir con el director: obtuvo esa ejecución entre declamatoria y percusiva que el joven Prokofiev demanda, y sus buenos medios brillaron en la cadenza, de abundantes escalas arpegiadas. Acompañó el director español con pujanza y claridad. Y la pujanza buena entonces, fue abusiva en la Renana de Schumann, y triunfó sobre el fraseo y el detalle, aparte de la desabrida actuación de la sección de trompas. José A. García y García Ibermúsica DE HORMIGAS Y CIGARRAS 32 tivo se impone a la expresión subjetiva. Kurt Masur ha sido un fiel paradigma de este último grupo. Formado en la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, donde fue titular más de veinticinco años, y en la Filarmónica de Nueva York, ha realizado una carrera estable y sin altibajos que le ha permitido dedicar mucho tiempo al estudio y al perfeccionamiento de su técnica. Tal vez por eso, las versiones que ofreció en Madrid no fueron especialmente brillantes ni arrebatadoras, pero sí fueron de las que dejan un grato recuerdo mucho tiempo después de oídas. Hubo detalles propios de un director experimentado, como el tratamiento de los planos sonoros —dando Rafa Martín N o es ningún secreto que en el mundo de la dirección orquestal ha habido siempre grandes figuras que han forjado su carrera a base de golpes de efecto y grandes genialidades. Estas cigarras de la dirección se han caracterizado por su irregularidad: capaces de las versiones más sublimes, pero también de los peores escándalos. Hay, sin embargo, otro tipo de directores, que han hecho una gran carrera sin ruido y a base de trabajo y estudio constante. Estos funcionarios del arte, estas hormigas musicales que han ido creciendo poco a poco, se han caracterizado por ofrecer al público versiones más sólidas y estables, donde el elemento técnico obje- KURT MASUR Madrid. Auditorio Nacional. 23 y 24-V-2005. Orquesta Nacional de Francia. Director: Kurt Masur. Vahan Mardirossian, piano. Obras de Mozart, Bruckner, Franck y Shostakovich. una mayor relevancia de lo habitual a los elementos secundarios— y una concepción formal de la obra muy compacta. En este sentido, cabe destacar una profunda versión de la Séptima de Bruckner y una cómica Primera de Shostakovich. A la Orquesta Nacional de Francia, siendo una de las grandes orquestas de Europa, le faltó un poco del brillo al que nos tiene acostumbrados. El problema fundamental estuvo en la descompensación que hubo entre una sección de cuerdas brillante como pocas hay en Europa y unos vientos metales muy irregulares. Fue en definitiva un concierto muy interesante, de conceptos profundos pero poco espectacular. Un concierto de esos que dicen para entendidos. Federico Hernández ACTUALIDAD MADRID ONE FINAL FELIZ Madrid. Auditorio Nacional. 22-V-2005. Coro Nacional de España. Director: Matthias Bamert. Dvorák, Stabat Mater. 5-VI-2005. Christian Zacharias, director y solista. Obras de Beethoven y Schnebel. 12-VI-2005. Coro Nacional de España. Coro de la Generalitat Valenciana. Escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo. Director: Josep Pons. Falla/E. Halffter, Atlántida. MATTHIAS BAMERT Eric Richmond D os imponentes obras sinfónico-corales han presidido la actividad de la ONE en este final de temporada. El suizo Matthias Bamert dirigió una compacta versión del Stabat Mater de Dvorák, resaltando los aspectos dramáticos pero sabiendo extraer también la vena popular de la composición. Contó para ello con una magnífica intervención del Coro Nacional, seguro en los ataques, maleable en el matiz y con un muy bello color, que se convirtió sin problemas en uno de los mayores atractivos de la interpretación. El cuarteto vocal no estuvo a la misma altura. La soprano británica GwenethAnn Jeffers lució un instrumento generoso y una buena expresividad, y el tenor norteamericano Donald Litaker mostró su veteranía en una tesitura nada cómoda, pero a la mezzo alemana Katharina Kammerloher le faltó un poco más de cuerpo y rotundidad y a su compatriota el bajo JanHendrik Rootering lo encontramos, curiosamente, algo falto de fuelle. A la semana siguiente, Christian Zacharias causó una excelente impresión en su primera actuación al frente de la ONE. Su labor con las orquestas de Lausana y Gotemburgo le ha dado una mayor seguridad con la batuta, como se plasmó en una vitalista recreación de la Cuarta Sinfonía de Beethoven, llevada con contagioso impulso. Antes, había brindado un Primer Concierto tocado, por supuesto, de manera impecable, lleno de detalles originales y en un permanente diálogo con el conjunto, destacando especialmente las cálidas maderas. La Beethoven Symphony de Dieter Schnebel, con su divertida glosa del primer movimiento de la Quinta del sordo de Bonn, fue tocada con gracia y permitió lucirse a los músicos de la orquesta. Josep Pons ha querido cerrar su primer curso como titular en plenas funciones con una partitura que ama especialmente, la Atlántida de Manuel de Falla. Una pie- za siempre problemática, que el maestro catalán dirigió con pulso firme y sin desmayos (se utilizó la condensada versión de Lucerna), resaltando su aspecto teatral y acercándola a otros monumentales frescos de la época, como los de Honegger o Milhaud, con lo que creemos que la obra gana sustancialmente. De nuevo se contó con una excelente prestación del Coro Nacional (reforzado convenientemente por el Coro de la Generalitat Valenciana) y un adecuado equipo de solistas, destacando la luminosa Isabel de Ofelia Sala y el robusto Corifeo de Manuel Lanza, así como las impecables intervenciones de los solistas del coro, mientras que la mezzo holandesa Margriet van Reisen, de elegante línea y grato timbre, no pareció enterarse demasiado de la muerte de Pirene. En suma, una excelente clausura de una temporada llena de buenos momentos y de entusiasmo. R.B.I. Fundación Scherzo ZIMERMAN, EL GRANDE Madrid. Auditorio Nacional. 30-V-2005. Krystian Zimerman, piano. Obras de Mozart, Ravel y Chopin. P osiblemente haya sido el último concierto ofrecido por Krystian Zimerman en Madrid, para el ciclo de Grandes Intérpretes, uno de los más grandes acontecimientos musicales en la capital de los años recientes. A juzgar por las críticas suscitadas por sus interpretaciones, se suscitan pocas dudas. Gonzalo Alonso, en su comentario publicado en La Razón, concluía precisamente: “Hubo tanta música y tan modernamente presentada […] que quitó hasta el sonido de las respiraciones. Sencillamente inolvidable y el mejor recital escuchado en años”. De la Sonata K. 330 mozartiana, este crítico afirmaba que había sido “una lectura limpia, sin lugar para detalles fuera del más estricto clasicismo”. Por su parte, Enrique Franco en El País, definió las versiones de Zimerman como “la búsqueda y hallazgo de la verdad, la concien- cia de que no existe otra posibilidad de enaltecer las sonatas de Wolfgang Amadeus o Chopin”. Describía así Franco la sensación al terminar la velada: “Parecíamos y acaso éramos otros distintos, más agudos de sensibilidad, más enriquecidos de luz e infinitamente agradecidos al poseer algo inolvidable incorporado a nuestro ser”. Alberto González Lapuente, en ABC, se refería a la interpretación de los Val- ses nobles y sentimentales de Ravel en estos términos: “todo fue coleccionar cristales de colores, preferir la templanza a la locura de la danza y hacer de la obra un perfilado retrato de formas cubistas”. Con respecto a la Segunda Sonata, este crítico destacó “las voces desconocidas que afloraron en el Scherzo, la media voz en la última repetición de la Marcha fúnebre o la nebulosa en la que convirtió el final de la obra”. 33 ACTUALIDAD MADRID Centro para la Difusión de la Música Contemporánea DE LA VOZ A LA MARIMBA Madrid. Auditorio Nacional. 21-V-2005. Pilar Jurado, soprano. Octeto Ibérico de Violonchelos. Director: Elías Arizcuren. Obras escritas y dedicadas al Octeto. Auditorio MNCARS. 23-V-2005. Angela Sondermann, flauta; Wolfgang Weigel, guitarra. Homenaje a Antonio Ruiz-Pipó. 6-VI-2005. Joan Marc Pino, percusión; Mª Jesús Avila Rubio, piano. Diversos autores. T odavía a falta la temporada madrileña del CDMC de un concierto monográfico sobre Agustín González Acilu y de sus anuales Jornadas de informática y electrónica, temas que no llegan a alcanzar el presente número, se reúnen en él los tres conciertos precedentes de dicha temporada. El espacio es siempre escaso, pero voy a intentar resumirlos con la debida claridad. Que ese Octeto Ibérico de Violonchelos que inventó en 1989 y dirige desde entonces Elías Arizcuren, adquirió ya hace unos cuantos años una muy serena, firme y siempre teñida de especial personalidad presencia en la vida musical europea, es cuestión por todos aceptada. Que esa joven soprano que responde al nombre de Pilar Jurado es uno de los valores de más versátil ocupación y valía de nuestra música, también es generalmente reconocido. Pues bien, todo quedó con- firmado y bien confirmado en un programa tan realmente comprometido por dificultades de ejecución y diversidades de estilo como éste: Korot, de Luciano Berio; Cinco canciones sobre textos de Cernuda, de Ramón Lazkano —con estreno absoluto de su quinta sección, El intruso, y con la Jurado de solista—; y Nigreso, de David del Puerto, en la primera parte, y Messagesquisse, de Pierre Boulez, y Del todo al infinito, de Pilar Jurado, en la segunda. Sólo dos días después, ahora en el Centro de Arte Reina Sofía, nueva sesión ejemplar del CDMC, en homenaje ésta al granadino Antonio Ruiz-Pipó, fallecido en 1997. A través de tres títulos suyos, acompañados por páginas firmadas por seis destacados compositores en quienes concurre la doble circunstancia de haber sido amigos suyos y haber compartido con él —incluido el cubano Flores Chaviano— una especial sensibilidad por nuestra cultura mediterránea, el éxito volvió a sonreír a la organización que dirige Jorge Fernández Guerra. Y es que, como semejantes identidades se daban también en los dos magníficos intérpretes encargados de transmitírnoslas, en la flautista Angela Sondermann y, sobre todo, en el guitarrista Wolfgang Weigel, amigo íntimo de Ruiz-Pipó, excusado resulta afirmar el muy alto nivel disfrutado a lo largo de toda la velada. No sólo en las páginas del artista homenajeado —Triga III, Nénia y Jarcias— y en las de terceros ya frecuentadas — Magic, de Joan Guinjoan, Dos divertimentos, de Salvador Brotons, y Cuatro canciones sefardíes, de Matilde Salvador—, sino también en las que se ofrecían con carácter de estreno absoluto: la ya antigua, de 1950, Albada y Danza, de Vicente Asencio, y las dos expresa y fielmente dedicadas a la memoria del granadino este mismo año, Dueto a RuizPipó, de Flores Chaviano, y Ney, de José Evangelista, ésta para flauta sola. Si el éxito grande acompañó a los dos conciertos reseñados, no fue menor ni mucho menos, el que lograron, también en el CARS, Jean-Marc Pino, a la marimba, y Mª Jesús Avila Rubio, al piano. Me queda muy poco espacio, pero creo que la plena justicia del mismo quedará clara con la sola afirmación de que uno y otra dejaron palpable en todo momento la de la obtención por ellos de los premios radiofónicos Premis Tutto en su última edición. En programa, por cierto, plagado de dificultades virtuosísticas de todo tipo: en sendos títulos de Akira Miyoshi, Keiko Abe y Paul Bisel, para marimba sola, y en Aina, estreno absoluto de Jordi Griso, y Concierto, de Ney Rossana, para marimba y piano. Leopoldo Hontañón Concierto de ganadores LAS GALAS DEL DIFUNTO Madrid. Teatro Monumental. 20-V-2005. XII Gala Lírica (Ganadores de Concursos Internacionales de Canto). Orquesta Sinfónica de RTVE. Director: Adrian Leaper. Obras de Mascagni, Puccini, Bellini, Charpentier, Catalani, Gounod, Verdi, Vives y otros. L 34 a gala lírica, como espectáculo, lleva ya un tiempo agonizando. No es casual, por tanto, que en el momento en que los cantantes han dejado de ser el centro de atención de la ópera, el número de galas haya disminuido sensiblemente. Los que deploramos ambas cosas, por fuerza habíamos de acudir ilusionados a un espectáculo en el que se nos ofrecía canto, en presunto estado puro. Y obsérvese que he dicho canto y no voces, por cuanto que éstas han de subor- dinársele siempre. Cosa muy diferente es que ese canto lo obtuviéramos, al menos con la pureza deseada. Y eso que las condiciones a priori no eran malas. No había orientales, que son la filoxera del canto, y sí muchas voces latinas. Sin embargo, entre las cuatro sopranos que actuaron es imposible destacar a ninguna. Quien no forzaba los agudos era calante de entonación; y quien no era fría como el hielo exageraba la expresión. Hablaré sólo, pues, de la que, por contar con buenos medios, más me defraudó: Serena Daoilo (Viñas). En Louise y, sobre todo, en el Addio del passato de Traviata, los cambios de registro, por impuros, se advertían demasiado y, en lo expresivo, el empaque dado al canto era tan artificial que, en ocasiones, se tornaba ampuloso. El discurso adquiere otros tintes en el caso de los tenores, pues su mano a mano (consciente o no), fue lo más interesante de la velada. Jorge de León (Gayarre), sobre todo en Cavalleria rusticana, puso en juego una voz fresca y grata, con ataques limpios y cierto dramatismo en la expresión (pero sin cargar en exceso las tintas). Gustavo Casanova (Lavirgen), que lució excelentes agudos, leyó en clave de lírico pleno la romanza de Doña Francisquita, Por el humo se sabe…, servida habitualmente por tenores líricoligeros, enmarcados en la tradición Casenave-Kraus. J. Martín de Sagarmínaga ACTUALIDAD MADRID Musicadhoy cierra su temporada MÉRITO Y DESORDEN Madrid. Auditorio Nacional. 19-V-2005. Antoni Besses y Miquel Villalba, pianos. Boulez, Obra completa para uno y dos pianos. Auditorio Nacional. 10-VI-2005. Ernst Kovacic, violín. Orquesta de RTVE. Director: Beat Furrer. Obras de Varèse, Saariaho y Furrer. R eúno aquí los dos últimos conciertos stricto sensu de la temporada 2004-2005 de la serie que bajo la expresiva denominación de músicadhoy organiza y dirige desde hace ya prácticamente una década Xavier Güell. Y quiero adelantar que, pese a que al segundo de ellos o, mejor dicho, a su anuncio y demás prolegómenos, les voy a dedicar párrafos nada benevolentes, dejo intactas y tal cual fueron expresadas las múltiples enhorabuenas y los encendidos elogios que el quehacer de Güell y su equipo me han hecho escribir un buen puñado de veces. Sin ir más lejos, la apostilla que dedicaba en el número anterior de esta revista a las convocatorias de músicadhoy de abril y mayo. “Justificarían por sí solas —escribía— el quehacer de su director Xavier Güell en este ciclo y en otros diez”. Mantengo intacta idéntica opinión para todo lo que se refiere a la primera de las convocatorias aquí reunidas. Es decir, aquélla en la que los pianistas Antoni Besses y Miquel Villalba ofrecieron en la sala de cámara del Auditorio Nacional la obra integral para uno y dos pianos de Pierre Boulez. Porque hacerlo con la autenticidad de lo escrito, sin abdicar de la correspondiente personalidad expresiva, en las piezas a solo, y acertar a enhebrar y unificar criterios lectores en las de dos pianos, elevó a categoría de acontecimiento fácilmente asimilable una propuesta aparentemente dura en principio. Véase. Para piano a solo, las Notations y la Deuxième Sonate, asumidas por Besses, mientras que Incises y las Sonates Première y Troisième fueron tocadas por Villalba. En cuanto a las Structures pour deux pianos, fue Besses cabeza de dúo en el primer libro, mientras que lo fue Villalba en el segundo. Ambos excelentes, tanto en estos cometidos como en los solistas. Amenazaba al principio con censurar determinados fallos organizativos padecidos en el concierto que ponía punto final a músicadhoy de esta temporada. No me vuelvo atrás, pero antes quiero dejar muy clara la nada fácil y sí meritoria al máximo, por lo que luego se cuenta, contribución sonora real en el escenario de los grupos intervinientes de la Orquesta de RTVE. Y también la del violín solista Ernst Kovacic y el director y compositor Beat Furrer, pero especialmente la de los profesores radiotelevisivos, demostrando una vez más su formidable nivel global. Niveles de calidad cierta que, a no dudarlo, hubieran alcanzado grados todavía más altos de no haber concurrido en la preparación de esta última cita —y aquí llega la parte negativa— todos estos trastrueques. El concierto había sido anunciado en un primer avance del ciclo con el encabezamiento de Beat Furrer dirige a Mauricio Sotelo, con la Orquesta de la RTVE y el Coro Proyecto Guerrero, y con el estreno absoluto de Wall of light black de este autor, el Violinkonzert, de Furrer, y Château de l’âme, de Kaija Saariaho. Ya en el libro programa definitivo, bajo el mismo título de Saariaho como final, Cena de las cenizas, de Sotelo, ya estrenada en La Coruña en 2001, y Andere stimmen, de Furrer. Y en la hojita definitiva repartida inmediatamente antes del concierto, bajo el nuevo título de Beat Furrer dirige a la O. de RTVE, y ya sin el Coro, se anuncian Orión, de la Saariaho, Integrales, de Edgar Varèse, y la citada Andere stimmen, de Furrer. Orden éste que fue alterado desde el principio sin aviso previo. En fin, “aliquando bonus dormitat Homerus”. Leopoldo Hontañón Sesión coral UNA ATENTA MIRADA ATRÁS Madrid. Teatro Monumental. 8-VI-2005 Coro de RTVE. Director: Lorenzo Ramos. Obras de Stanford, Delius, Rutter, Raminsh y Pizzetti. E sta velada coral a cappella hubiese sido más gustosa con la inclusión de páginas renacentistas, por ejemplo. Dado que fue lo británico el factor dominante, figuras como Byrd o Gibbons hubieran sido de agradecer (y, dicho sea sin malicia, quien programó este concierto tan anglo fue Lorenzo Ramos, no el director titular). Sin otras incursiones, todas las patas de la mesa recaían sobre una franja demasiado escasa de ese repertorio: finales del s. XIX e inicios del XX. Mucho autor menor, pues, con la parcial salvedad de Pizzetti pero, como Stanford o el actual Rutter, depositarios de una larga tradición de canto coral, con una miríada de sociedades canoras que hoy mismo conservan su vigencia en Albión, servidas por compositores artesanos y especializados. Al Stanford de mano y oficio un tanto previsibles, no cabe escatimar el elogio de una obra tan suave y sugestiva como The Blue Bird (sobre Coleridge). La cualidad de miniaturista (casi de orfebre) parece deducirse de algunas piezas de Delius como sus bellas 2 Partsongs (aunque no de todas; ahí está Appalachia para demostrarlo). Pero son ya algo tardías, de 1917. El caso de Rutter no tiene perdón. Pese a lo deslumbrante de su técnica, está hoy tan pasado de fecha que sólo tiene sentido para el consumo interno. También Italia quiso recuperar su secular tradición de música religiosa, que coincidió en el Renacimiento con su período más áureo. Pizzetti y su Réquiem, exponentes de ello, protagonizan otra peligrosa mirada hacía atrás, ¡pero que muñeca tenía el músico! El Coro de RTVE cantó con mayor refinamiento que de costumbre, mimando mucho las dinámica (pues sólo en el Sanctus de esta obra cedieron a lo estrídulo). El canto a cappella pule, disciplina y obliga a empastar mejor. Detrás estaba el pulso flexible de Ramos, la infrecuencia del acto y el notable esfuerzo conjunto. J. Martín de Sagarminaga 35 ACTUALIDAD MADRID Propuesta transgresora FIGLIA! – MIO PADRE! Madrid. Teatro Español. 2-VI-2005. Santos, La meua filla sóc jo. Antoni Comas, Xavier Galán, Iván García, Tina Gorina, Sandra Pastrana, Leticia Rodríguez, Oriol Roses. Director: Carles Santos. N o se sabe si el último espectáculo ocasionado por Carles Santos es una invitación al suicidio, una refutación de la paternidad, una defensa solapada del incesto o, más llanamente, una meditación verbenera acerca del (sin)sentido de la vida y las edades del hombre. Sea del modo que fuere, La meua filla sóc jo es una epopeya escénica de tanta precisión como inventiva en que la música es inseparable de la dimensión teatral en que se inserta: y eso desde el comienzo, ese preludio en que ocho instrumentistas de viento, espejo abstracto de ocho cantantes que más tarde se repartirán dieciséis personajes, se muestran individual y colectivamente en espacios independientes trazados por grandes cañones de luz cenital: el ámbito Escena de La meua filla sóc jo de Carles Santos en el Teatro Español espacial y luminoso es una misma cosa con el sonido que lo habita, del mismo modo que el movimiento escénico tiene siempre su proyección en la música que lo envuelve y acota y a cuyo través se vehicula: dialéctica entre imagen y silencio (u oscuridad) que gira sobre sí en esos cuatro minutos centrales en que los intérpretes se enfrentan al público a cara descubierta y a plena luz para homenajear a John Cage y reivindicar la transgresividad del silencio. De una intensidad vocal comparable a la del duetto cuyo incipit sirve de título a esta nota, La meua filla sóc jo, es la más operística de las músicas no operísticas dispensadas por Santos, la más ritualizada y litúrgica. Detalles hilarantes aparte (que son numerosos), se trata de un espectáculo vital y de admirable violencia enunciativa que exige tanta intensidad y despliegue de medios a sus intérpretes (y debe hacerse especial mención del infatigable Antoni Comas, que riza el rizo como tenor-antipodista de admirable fidelidad a Santos y su obra) como concentración y receptividad a sus espectadores. Ese encuentro jubiloso y no poco febril que cada año nos depara la visita de El Gran Heterodoxo de Vinaròs se salda una vez más con la más gratificante de las experiencias. José Luis Téllez La temporada del Plural Ensemble DENTRO DE LA DIVERSIDAD Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza. 19-VII-2005. Plural Ensemble. Director: Fabián Panisello. Obras de Marco, Boulez, de Pablo, C. Halffter y Panisello. N 36 o cabe duda de que, dentro del muy completo panorama que “dentro de la diversidad” — en palabras de su director Fabián Panisello— ha preparado para su temporada 2005 el Plural Ensemble, destacaba el concierto que ahora se recoge en este comentario. Por tres razones principales. La de que en él se fundían las felicitaciones de cumpleaños con páginas suyas de dos de nuestros más emblemáticos compositores actuales —Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, éste Presidente de Honor del Grupo, en sus setenta y cinco años— y de quien, sin exageración ninguna, puede blasonar, al llegar a los ochenta, de personificar la puesta al día y el triunfo a nivel mundial del nuevo pensamiento y de los nuevos sistemas del arte musical: Pierre Boulez. También, la de que la convocatoria ofrecía el estreno de sendas obras expresamente escritas y dedicadas a Halffter y de Pablo para este concierto por dos compositores tan destacados como Tomás Marco y el propio director del Plural Ensemble. Finalmente, la de que, habida cuenta de la atención y el cuidado con los que acostumbra ese conjunto a preparar sus apariciones públicas, podría disfrutarse con toda probabilidad de versiones de muy buen nivel. Y no, no hubo error alguno de previsión. Si es caso, cabría afirmar que la espléndida actuación de los trece instrumentistas del Plural, tanto en sus intervenciones individuales como en su actuación en grupo, muy bien conducidos siempre por Panisello, superó las expectativas más optimistas que un programa tan plagado de dificultades podía generar. Porque las presentaban, y no pocas, los títulos ya conocidos: Derive I, de Boulez; Epístola a un transeúnte y las dos piezas Relato y Estudio —éstas magníficamente protagonizadas por la violinista Ema Alexeeva—, de de Pablo, y Antiphonismoi, de Halffter. Pero no menores concurrían, con el compromiso y la dificultad añadida de ser abordados por vez primera, en los dos estrenos. En la Noche de ardiente soledad sonora, de Tomás Marco, página de diecisiete minutos para tríos de cuerda y madera, con piano, en la que el madrileño muestra en grado máximo su capacidad imaginativa para elevar a condicionantes formales los juegos internos de repeticiones y colores, y en Concierto de cámara, de Panisello, para pequeño conjunto orquestal, de veinte minutos, en el que el argentino cohonesta su idea de la modernidad con los modos y formas clásicos. Un lleno absoluto en la sala respondió con un mantenido y caluroso premio. Leopoldo Hontañón ACTUALIDAD SANTIAGO Liceo de Cámara EN CARNE VIVA Madrid. Auditorio Nacional. 17-V-2005. Heinrich Schiff, violonchelo. Cuarteto Alban Berg. Obras de Schubert y Kancheli. C omo hace justo un año y de nuevo por motivos de salud, Isabel Charisius ha reemplazado a su maestro el viola Thomas Kakuska en la última visita del Cuarteto Alban Berg al ciclo patrocinado por la fundación Caja Madrid. Una visita en la que el grupo de cuerda vienés ha vuelto, sin duda, a sentar cátedra. Difícilmente cabe imaginar una interpretación más frenética y apasionada del Movimiento de cuarteto D. 703. El exacerbado dramatismo de la sublime página schubertiana —inicio de un proyectado Cuarteto en do menor— encontró una plasmación ideal en la alucinada versión del Alban Berg, de una destreza instrumental y una tensión interior Con el refuerzo de un comunicativo Heinrich Schiff el cuarteto vienés bordó en la segunda parte una versión a la altura (inmensa) del genial Quinteto de cuerda D. 956. La densidad y claridad polifónica lograda —pese a la rabia contenida y las aristas— en el Allegro ma non troppo inicial, la emoción y el desamparo que reinaron en el desolado Adagio (con unos pizzicati de Schiff prodigiosos), la borrascosa energía sin destemplanzas del Scherzo y la frescura e incisividad del Allegretto final contribuyeron a construir una interpretación nada complaciente, descarnada, de latente expresionismo. sólo al alcance de unos pocos. Night Prayers de Giya Kancheli —obra para cuarteto y cinta magnetofónica realizada por encargo del Cuarteto Kronos, que lo estrenó en 1992— incide en el discurso habitual en los últimos años del músico georgiano: entrecortado, quejumbroso, de grandes contrastes dinámicos y tintes predominantemente elegíacos. El trasfondo religioso de la pieza remite al melodismo un punto melifluo del polaco Górecki aunque se observe aquí una mayor indagación tímbrica, manifiesta en el “murmullo” electrónico convertido, en la última sección de la pieza, en voz de soprano que entona un doliente Domine ex audio vocem meam. Juan Manuel Viana Liceo de Cámara TRANSPARENTE DENSIDAD Madrid. Auditorio Nacional. 7 y 8-VI-2005. Cuarteto Emerson. Obras de Bach y Mendelssohn. Mitch Jenkins L a desusada claridad de líneas, la soberana nitidez tímbrica, ese prurito por que todo se escuche con plena transparencia incluso en los momentos de mayor espesor polifónico de que hace gala el Cuarteto Emerson sientan muy bien al arte cuartetístico —a caballo entre la compostura clasicista y los primeros arrebatos románticos— de Felix Mendelssohn. Pudo apreciarse en la Fuga final perteneciente al inmaduro Cuarteto en mi bemol mayor (1823), primera página mendelssohniana en esta doble sesión que enfrentaba buena parte de los cuartetos del músico hamburgués en alternancia con una selección de Contrapuntos de El arte de la fuga de Bach — músico fundamental en la evolución artística del autor del Elías—, cuya intemporalidad y exigencias virtuosísti- CUARTETO EMERSON cas sirvieron para confirmar la absoluta solvencia técnica de cada uno de los miembros del conjunto neoyorquino (en especial del formidable viola, Lawrence Dutton, en los Contrapuntos III, VII, XII y XIII). Si el bello Capricho op. 81, nº 3 conoció una lectura luminosa, el Cuarteto nº 4 op. 44, nº 2 estuvo dominado por el equilibrio: impecable de ajuste el chispeante Scherzo, los movimientos extremos gozaron del suficiente desgarro (Allegro assai appassionato), fluidez y energía (Presto agitato). En la segunda velada el Emerson desveló las claves de la Op. 44, nº 3: impetuosidad desenfrenada en el Molto Allegro vivace (trasunto melódico de la Italiana), delicadeza ensoñadora del Menuetto, alada belleza del Andante espressivo y desbordante alegría en el Presto con brio conclusivo. El magistral Cuarteto nº 6 op. 80 no fue menos afortunado en su traducción sonora: la angustia del Allegro vivace inicial, la apremiante incisividad que envuelve al segundo movimiento, el oasis de resignación del Adagio y la áspera y desesperada agitación del negro Finale fueron expuestos por el Emerson de modo tan convincente como estremecedor. Juan Manuel Viana 37 ACTUALIDAD MÁLAGA / MURCIA La Filarmónica de Málaga en su mejor momento UN FOSO ARREBATADOR MÁLAGA Teatro Municipal Miguel de Cervantes. 22-V-2005. Puccini, Tosca. Eva Urbanová, Mario Malagnini, Christopher Robertson, Luis Álvarez y Alberto Arrabal. Orquesta Filarmónica de Málaga, Escolanía Santa María de la Victoria. Coro de Ópera de Málaga. Director musical: Antonello Allemandi. Director de escena: Javier Hernández. Desde los primeros acordes de esta emblemática ópera de Puccini se pudo apreciar la intensidad dramática que el maestro Allemandi quiso imprimir a esta representación, producida escénicamente por el Teatro Arriaga de Bilbao. Su dominio de la partitura incide de tal forma en la acción dramática que, en los momentos de mayor belleza musical, que son muchos, alteraba la atención del espectador que se veía dominado por la pasión de su sones. Contó para ello con unos filarmónicos malagueños que respondieron con atención y máxima eficacia a sus indicaciones, habitando el foso con la excelencia de sus mejores actuaciones. Eva Urbanová posee ese carácter vocal donde lo trágico y lo melódico se funden de manera coherente, haciendo creíble el arrebatador impulso vital de su actuación, que no llegó a ser correspondido plenamente con el deseable lirismo spinto que requiere toda soprano que asume este singular papel femenino del verismo mejor destilado. Mario Malagnini, que encarnaba al pintor Cavaradossi, estuvo en una línea interesante en lo vocal, sin llegar a las excelencias de su partenaire, al verse en muchos momentos forzado, dando la sensación de cierta falta de flexibilidad en su voz como pudo apreciarse en la famosa E lucevan le stelle, referente incuestionable para todo aficionado que exige desde la fluidez más regular, sutil y sugerente en el sotto voce y fiato, hasta la más intensa extensión y potencia de voz. Siendo excelentes las cualidades Urbanová y Malagnini en Tosca vocales del joven barítono Christopher Robertson, no era el cantante más adecuado para hacer de Scarpia, papel que requiere una tesitura de bajo-barítono, aún mejor de bajo-cantante, para así expresar toda la indigni- dad de este personaje de elocuente musicalidad en sus intervenciones. Robertson quiso compensar tal hecho con una sobreactuación en la escena que no terminaba de convencer al público. No tuvo ese problema su compañero de cuerda Luis Álvarez haciendo de sacristán. En él, actor y cantante se fundieron en un todo armónico creíble y efectivo, dejando una más que agradable impronta de arte y profesionalidad. La pobre escenografía fue equilibrada con una eficaz dirección escénica ajustada siempre a la tensión dramática de la ópera perfectamente conducida en lo musical por Allemandi, verdadero triunfador de una velada que dejó satisfecho al público. José Antonio Cantón Mørk y Alsop revitalizan una ardua pieza de Prokofiev VIRTUOSISMO, AUTORIDAD Y DOMINIO MURCIA Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”. 17-V-2005. Truls Mørk, violonchelo. Orquesta Sinfónica de Bournemouth. Directora: Marin Alsop. Obras de Barber, Prokofiev y Bernstein. 38 Como cierre del ciclo sinfónico de la temporada, el Auditorio de Murcia ha contado con una orquesta de las más antiguas de Inglaterra y de gran tradición en el rico panorama sinfónico británico, habiendo contado con titulares tan prestigiosos en su pódium como Constantin Silvestri, Paavo Berglund o Rudolf Barshai. Lo primero a destacar de su ejecutoria es la claridad y transparencia de su sonido, fundamentado en un brillante equilibrio de las distintas secciones instrumentales. La Sinfonía nº 1 de Barber sirvió para resaltar esta característica, asumiendo los profe- sores la autoridad de concepto que transmitía su actual titular, la norteamericana Marin Alsop, de las pocas mujeres que han alcanzado plena equiparación con el hombre en la dirección musical al más alto nivel artístico. El concierto adquiría máximo interés con la Sinfonía concertante de Prokofiev, al contar con la presencia de uno de los violonchelistas con más renombre actualmente en el panorama internacional, el noruego Truls Mørk, pleno dominador de su instrumento en su versión de esta famosa partitura por su extrema dificultad técnica para el solista —no hay que olvidar la intervención de Rostropovich (su dedicatario) en su composición—, y el enervante virtuosismo del Andante final. Orquesta y solista concertaron aquí con tal grado de fluidez que diluyó el fárrago en el que se convierten sus notas con intérpretes menos dotados en técnica y musicalidad. Sin duda fue el momento artístico culminante de la velada, lo que justificaba sobradamente su programación. La popularidad de la música del inefable Bernstein ocupó toda la segunda parte, con las danzas de West Side Story y On the Town. La interpretación se hizo demasiado esquemática, aunque siempre dentro de una elevada perfección técnica. Fue aquí donde la directora demostró la intensidad de su oficio exhibiendo precisión en el acompasar de su mano derecha y enorme sensibilidad en la expresión en su mano izquierda. Su dirección de la obertura de la ópera Candide, que ofreció como bis, resumía de forma diáfana el virtuosismo, autoridad y dominio de esta directora de Nueva York instalada sobradamente por méritos propios en una profesión que, como con el sacerdocio en algunas religiones, ha sido patrimonio casi exclusivamente del mundo masculino. José Antonio Cantón ACTUALIDAD PAMPLONA Sociedad Filarmónica MADUREZ INTERPRETATIVA PAMPLONA ANTONIO PAPPANO Sheila Rock Auditorio Baluarte. 27-V-2005. Han-Na Chang, violonchelo. Orquesta Sinfónica de Londres. Director: Antonio Pappano. Obras de Bernstein, Shostakovich y Rachmaninov. Antonio Pappano se muestra concierto a concierto como un director de orquesta versátil y de gran solvencia técnica. Y no sólo en el foso de los teatros de ópera, sino también en las salas de concierto. Que el foso operístico es una de las mejores escuelas para el director de orquesta es cosa bien sabida, y demostrada hasta la saciedad en la historia de la interpretación. La actuación de Pappano al frente de la Sinfónica de Londres lo ha vuelto a poner de manifiesto, en un programa variado y exigente. El concierto se abrió con la suite sinfónica On the Waterfront, de Leonard Bernstein, en una interpretación de gran fuerza y espectacularidad, donde la Sinfónica de Londres desplegó su enorme potencia sonora, y donde la percusión se llevó una merecida ovación. Pappano, al que sin duda la interpretación operística ha dotado de un agudo sentido melódico, fraseo espléndidamente los generosos arcos melódicos del compositor americano, trasladando ese carácter cantable a la compleja rítmica de sabor jazzístico. El centro de la velada fue sin duda el Primer Concierto para violonchelo de Shostakovich, donde se mostró un esmerado trabajo en reducidos grupos orquestales, fiel al lenguaje orquestal camerístico de esta obra. La chelista Han-Na Chang ofreció una auténtica exhibición de virtuosismo y expresividad, propia de una gran solista. Su pulcritud en los lacerantes pasajes en armónicos, la contundencia con que supo resolver la compleja cadencia —que funciona como tercer movimiento del Concierto—, y la poderosa sonoridad con que se enfrentaba a la orquesta, pusieron de manifiesto su extraordinario dominio técnico del instrumento. Pero más llamativa que la técnica resultó la madurez interpretativa de la joven chelista, que mostró una profunda comprensión de la cohesión motívica que recorre los cuatro movimientos de este Concierto —que se sintetiza en la cadencia—, y supo transmitir toda la tensión latente en el concentrado lirismo del Moderato. En la segunda parte del concierto escuchamos una Segunda Sinfonía de Rachmaninov brillante, sincera, nada pastosa, donde el sentido melódico de Pappano campó a sus anchas, que cerró la velada con la misma fuerza y entusiasmo con que empezó. David Armendáriz Moreno 39 ACTUALIDAD RENTERÍA / SAN SEBASTIÁN Eresbil recupera músicos vascos DE LA TIERRA RENTERÍA La Semana Musical de Rentería, Musikaste, no deja de asombrar a quienes hacemos seguimiento año tras año de lo que los responsables del Archivo Vasco de la Música Eresbil ponen en conocimiento de los amantes de la música. Y digo asombrar porque es una pena conocer la cantidad de material musical producido por autores vascos que sigue estando guardado en un cajón y la escasa repercusión que esas obras obtienen en las habituales temporadas orquestales. La citada Semana sirvió para dar a conocer muchas obras desconocidas y descubrir partituras que bien merecen recibir otro trato. En esta XXXIII edición, Musikaste rindió homenaje a la figura del alavés Luis de Aramburu en el centenario de su nacimiento, insigne vitoriano que mantuvo una intensa actividad en cuanto a producción de música religiosa, coral y para txistu se refiere a lo largo de toda su vida. Fue recordado por partida doble a través de su Zeazketak inicialmente compuesta para banda e interpretada en este caso por las Bandas Municipales de Música y de Txistularis de Vitoria, así como en el concierto de clausura en versión ampliada para orquesta sinfónica y que fue ejecutada por la OSE ante la batuta de Juan José Ocón. También fueron recordados otros nombres, entre ellos Julián Lavilla y Manuel Turrillas, ambos vinculados al ámbito de las bandas de música, así como José Mª Ugarte y Ramón Muguruza por su trabajo en el mundo del canto coral. Musikaste contó con las habituales citas siguiendo el objetivo de potenciar la música de todos los tiempos, desde antigua hasta la más contemporánea, y sirvió de marco para el estreno de diversas obras de reciente creación. El Ensemble de vientos del Centro Superior de Música del País Vasco estrenó Spring Serenade de Vicent Egea en la jornada dedicada a las vanguardias musicales. Las antes mencionadas bandas dieron a conocer asimismo Nire gogoan de H. Extremiana y Hiru haurkantak de E. Vázquez. En la jornada coral el Coro Landarbaso estrenó Orioko baleari de su director Iñaki Tolaretxipi y durante el concierto de clausura la sorpresa fue doble con la redonda y contundente interpretación de Quemadmodum desiderat cervus de los Salmos para una sinfonía de T. Aragüés a cargo de la OSE y la Coral Andra Mari, así como el descubrimiento del Concierto para piano de Ignacio Tellería, una hermosa partitura en varios movimientos que llevó al pianista, en este caso el donostiarra Iosu Okiñena, por cuidados senderos líricos, una obra que sorprende no haya sido ejecutada antes por su belleza. Al margen de estos estrenos hubo ocasión de acercarse al ámbito de la música antigua con la Capilla Peñaflorida, que ha incluido savia LUIS DE ARAMBURU XXXIII Musikaste. 14/21-V-2005. nueva en sus filas, con la Misa Rex Virginum y motetes de Juan de Anchieta bajo la dirección de su titular, Josep Cabré, y una nutrida representación de la realidad coral vasca. Sin embargo, merece un punto y aparte y un gran aplauso el espectáculo ideado por la violagambista Elena Martínez de Murguía, a la sazón titular de viola de la OSE, que bajo el nombre de Le basque, recoge músicas y danzas en el siglo de las luces buscando las conexiones e influencias de los dantzaris o bailarines vascos, sobre todo souletinos, en la corte francesa. Contó para ello con el Ensemble Diatessaron y Erregelak. Todo un acierto. Íñigo Arbiza Fin de temporada HOMENAJE A HONEGGER SAN SEBASTIÁN Auditorio Kursaal. 30-V-2005. Brigitte Fournier, Brigitte Balleys, Joan Cabero, Julia Stamberger, Örs Kisfaludy. Miembros del Orfeoi Txiki. Orfeón Donostiarra. Orquesta Sinfónica de Euskadi. Director: Christian Mandeal. Honegger, El rey David. 40 En el quincuagésimo aniversario del fallecimiento del creador suizo Arthur Honegger la música de la obra que le dio fama internacional llenó el auditorio del Kursaal donostiarra. El rey David significó en su momento —años veinte del pasado siglo— la apertura definitiva del compositor a un género hasta entonces poco cultivado, un oratorio dramático de considerable envergadura e importancia decidida de solistas, coro y orquesta. Se trata en definiti- va de una gran obra sinfónico-coral, cuya extraña pero extraordinaria virtud de satisfacer a aficionados de un amplio espectro de culturas sonoras la ha mantenido en el repertorio y, en ese sentido, la Orquesta Sinfónica de Euskadi decidió plantearla en el último concierto del período 2004/2005. Los solistas dieron respuesta adecuada a las exigencias de la partitura —aunque los discursos de los cantantes resultasen vanos por momentos—, destacando por el peso del papel las inter- venciones del recitador Örs Kisfaludy, quien desglosó de manera estimable el progreso emocional que se produce a medida que avanza la partitura, sobreactuando en determinadas ocasiones, atinando en otras tantas y recitando siempre en un subrayando y excelente francés. El Orfeón Donostiarra rindió a un elevado nivel definiendo un sonido marcado por la rotundidad y certeza de los graves y por un registro agudo esmaltado. Un resultado, cercano a la perfección y a la altura de una efeméride que merecía también una orquesta de metal broncíneo, así como una dirección afable, moderada y atenta. Viéndose satisfechas estas premisas, a las que se adhirieron frescura y espíritu impulsor por parte de los profesores del conjunto que dirigía su cotitular Cristian Mandeal, el público entendió el lenguaje de Honegger, lo disfrutó y en consecuencia el homenaje significó un éxito ideal para dar fin a la temporada. Asier Vallejo Ugarte ACTUALIDAD ÚBEDA XVII Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda LOTARIO, UN DESCUBRIMIENTO 42 La incursión de la ópera Lotario en la programación del festival ubetense ha supuesto un salto cualitativo de prestigio en las intenciones de los organizadores de este relevante acontecimiento de la vida musical de Andalucía, tanto en cuanto que ha sido estreno en España y un auténtico descubrimiento para los melómanos, que han disfrutado de su interpretación, en versión de concierto, por unos intérpretes de primer rango artístico bajo el certero criterio de Goodwin, músico versátil y de elocuente persuasión en el pódium. Éste contaba con una formación barroca de exquisito sonido, cualidad que la ha llevado a ser muy valorada entre las orquestas de su género, así como con un excelente plantel de cantantes, entre los que destacó, por su delicada voz, la joven española Nuria Rial, que sustituía a la reputada Alison Hagley. Tenor y contratenores brillaron en su actuación, autentificando el ser barroco de la obra con puridad estilística y enorme flexibilidad vocal. Lotario es una obra de plena madurez haendeliana, en la que se siguen, después de la típica obertura, diversas arias que, unidas y envueltas en recitativos, expresan unos determinados sentimientos que van cohesionando y dan sentido a la estructura de la acción en el desarrollo argumental que, en este caso, describe un episodio con un trasfondo histórico que tuvo lugar en la ciudad lombarda de Pavía mediado el siglo X. La belleza de esta producción del Festival Haendel de Halle quedará siempre en el mejor recuerdo de la histo- PAUL GOODWIN UBEDA Michael Putland Auditorio del Hospital de Santiago. 21-V, 3, 17 y 18-VI-2005. Sinfónica de Múnich. Director y solista: Philippe Entremont. Obras de Beethoven y Mozart. Concerto Köln & Sarband Ensemble. Directores: Jörg Buschhaus y Vladimir Ivanoff. Obras de Gluck, Toderini. Süssmayer, Kraus y Mozart. Haendel, Lotario. N. Rial, soprano; L. Zazzo, contratenor; J. Gilchrist, tenor; K. Hammarström, mezzo; T. Mead, contratenor; H. Claessens, barítono. Kammerorchester Bassel Barock. Director: Paul Goodwin. Mariola Cantarero, soprano; Antonio Serrano López, piano. Obras de Bellini, Donizetti, Rossini, Rodrigo, Turina, Sorozábal y Giménez. ria de este cada vez más ambicioso Festival Internacional de Úbeda. En su concierto de clausura se ha apostado por contar con una de las jóve- nes cantantes españolas de mayor proyección futura: la granadina Mariola Cantarero. La intensidad de su voz, su prodigiosa coloratura y la precisión de su afinación la llevan a ser candidata a heredar las excelencias del color de Edita Gruberova y la calculada dinámica de Régine Crespin, excelsos antecedentes de sus características vocales. Trabajar en musicalidad y cuidar repertorio deben ser sus metas inmediatas, dada la exigencia de los importantes compromisos que cubren ya tres años de su agenda. La seriedad de los sinfónicos muniqueses en un programa clásico, bien dirigidos por Entremont, y el exotismo oriental en fusión de Sarband Ensemble y el Concerto Köln mantuvieron la calidad de la programación de un festival que, a pocas ediciones vista, se convertirá en referente incuestionable de la primavera musical española, entrando a formar parte con singularidad entre los más famosos de nuestro país. José Antonio Cantón ACTUALIDAD VALENCIA Velocidades y durezas SE ESPERABA MÁS VALENCIA Palau de la Música. 20-V-2005. Gillian Webster, soprano; Bernard Richter, tenor; Andrew Tortise, tenor; Carl Ghazarossian, tenor; Alan Ewing, bajo. Les Musiciens du Louvre-Grenoble. Director: Marc Minkowski. Haendel, Acis y Galatea. MARC MINKOWSKI Guy Vivien Especialmente en versión de concierto, la ausencia de acontecimientos dramáticos hasta la aparición de Polifemo, es decir, durante todo el primer acto, plantea en Acis y Galatea la dificultad de evitar que la música se convierta en una mera sucesión de melodías bajo el patrón recitativo-aria da capo. En este tramo Marc Minkowski (París, 1962) optó no por los contrastes en la efusión de los sentimientos de los distintos personajes, sino por una velocidad rápida y uniforme, como si le urgiera llegar al meollo de la cuestión, y aun temeraria en las dos últimas arias. Ni Bernard Richter ni Gillian Webster poseían medios técnicos para soportar tales premuras. En algún pasaje del segundo acto (la segunda aria de Polifemo) se llegó en cambio a rozar el extremo opuesto, y entonces lo que se lamentó fue que la excelente línea del bajo Alan Ewing no se viera acompañada de una suficiente capacidad histriónica para profundizar en el enojo de su personaje y al mismo tiempo distanciarse de él con humor. Para encontrar algo de emoción humana expresada en música hubo que esperar a la muerte de Acis y el final del coro que le sigue. Del resto de cantantes, que como conjunto no siempre empastaron, destacó el Damon de Andrew Tortise por la ternura con que cantó el sufrimiento que inevitablemente acompaña al amor. La orquesta, de tamaño sólo un poco mayor que aquella de que en su día debió de disponer Haendel, respondió a las indicaciones de su director con la misma precisión fuese cual fuese el paso marcado. Su sonido, en cambio, resultó más duro de lo deseable y, por supuesto, esperado, recordando la formidable Platée de Rameau de hace tres cursos. Alfredo Brotons Muñoz Temporada de la Orquesta de Valencia EL FONDO Y LA SUPERFICIE Valencia. Palau de la Música. 24-V-2005. Orquesta de Valencia. Director: Pedro Halffter-Caro. Obras de C. Halffter y Chaikovski. 4-VI-2005. Ainhoa Arteta, soprano; Marina Rodríguez-Cusí, mezzosoprano; Nina Romanova, mezzosoprano; Anne Collins, mezzosoprano; Steve Davislim, tenor; Vladimir Chernov, barítono; Pierre Lefebvre, barítono; Paata Burchuladze, bajo. Coro de la Generalitat Valenciana. Orquesta de Valencia. Director: Miguel Ángel Gómez Martínez. Chaikovski, Eugenio Oneguin (versión de concierto). C ristóbal Halffter, homenajeado por los Ensems y por el Palau de la Música, estrenó en la sala sinfónica de este auditorio Cuatro piezas para orquesta, encargo de la Orquesta de Valencia. Del conocimiento del oficio desplegado da muestra que, pese al grandísimo aparato empleado, no se vio el movimiento de un solo músico sin que al mismo tiempo se oyera el correspondiente sonido. No debería, sin embargo, pasarse por alto el dato de que la pieza más apreciada por el público fue la tercera, precisamente aquella en que el autor se recuerda a sí mismo, y, dentro de ésta, el pasaje de cámara para los primeros atriles de las cuerdas, tan contrastante con las arrolladoras plenitudes del resto. Pedro, hijo de Cristóbal, extrajo luego de la Quinta Sinfonía de Chaikovski una muy buena versión; especialmente de los dos primeros movimientos. En el segundo, María Rubio fraseó el célebre solo de trompa con afinación y adecuada intención expresiva. En Eugenio Oneguin Miguel Ángel Gómez Martínez descuidó bastante el fondo en favor de una superficie por otro lado sólo particularmente brillante allí donde intervino el coro. En su primera Tatiana, la innegable belleza del timbre de Ainhoa Arteta sólo se pudo apreciar en los clímax. Marina Rodríguez-Cusí gustó como Olga y Vladimir Chernov encarnó un Oneguin tan suelto como, en el fondo, rutinario. Como Lenski, Steve Davislim compensó con el buen gusto para el fraseo ciertas insuficiencias en el agudo. Paata Burchuladze asombró por el enorme vozarrón de color inconfundiblemente ruso, pero su aria de Gremin se quedó en una mera exhibición de poder. Sólo el gusto por estas cosas explica a mi juicio las grandes ovaciones obtenidas. Alfredo Brotons Muñoz 43 ACTUALIDAD VALLADOLID Asociación Cultural Salzburgo ECLÉCTICO Y CERVANTINO Durante unas jornadas a lo largo de abril y mayo se programó el Festival Internacional de Música de Castilla y León. Organizado por la Asociación Cultural Salzburgo, muy ecléctico, ofreció cosas muy interesantes que destacamos de la globalidad de los conciertos celebrados. Desafortunada la “representación” de El retablo de Maese Pedro por el Teatro de Marionetas La Estrella y discreta la versión musical, mayor nivel tuvieron el Don Quijote de Gerhard y las pimpantes danzas de La Gitanilla de García Abril. Homenaje cervantino fue asimismo elegido como concierto Institucional por la Junta de Castilla y León. Del programa de la llamada Orquesta Sinfónica de Berlín, medianeja con un escaso número de instrumentistas de cuerda (dos violonchelos, dos contrabajos) destacó con mucho la estupenda versión que del Concierto “Emperador” hizo Gustavo Díaz-Jerez. El resto, una Heroica descafeinada y PHILIPPE ENTREMONT VALLADOLID Valladolid. Festival Internacional de Música de Castilla y León. Auditorio Feria de Muestras. IV-V-2005. Orquesta RTVE. Adrian Leaper. Obras de Falla, Gerhard y García Abril. Gustavo Díaz-Jerez, piano. Orquesta Sinfónica de Berlín. Director: CharlesOlivieri Munroe. Obras de Telemann y Beethoven. Orquesta Sinfónica de Múnich. Director y pianista: Philippe Entremont. Obras de Mozart. Adrian Brendel, violonchelo; Tim Horton, piano. Obras de Mendelssohn, Beethoven y Brahms. Elena Obraztsova, mezzosoprano; Alejandro Zabala, piano. Obras de Poulenc, Hahn y Chaikovski. un Telemann (otra vez Don Quijote) poco contrastado en sus diversas variaciones. Mucho mejor el concierto de la Orquesta Sinfónica de Múnich, con un veterano Entremont, que interpretó y dirigió con total solvencia el bello Concierto nº 20 de Mozart. Una versión nada evanescente, natural y fluida. La Sinfonía nº 41 de Mozart fue vertida de forma magnifica, con el tempo adecuado y con control de los planos sonoros. La claridad expositiva fue una de las cualidades de esta visión mozartiana del veterano artista, que se hizo palpable en el endemoniado último tiempo. No se prodigan las sesio- nes de música de cámara en la Ciudad. Por ello la presencia de Adrian Brendel y Tim Horton resultó pertinente, sobre todo si sirve de punto de partida para ciclos de cuartetos o sonatas, esa gran música que es necesario forme parte de la vida cultural. Sus versiones son muy correctas, aunque el sonido del chelo sea un poco débil, quizás en los tempi lentos se alcance una mayor expresividad, en todo caso la musicalidad necesaria para este tipo de obras estuvo presente. Para cerrar el ciclo (pendiente sólo del recital de Jonas Kaufmann y Helmut Deutsch del Viaje de invierno de Schubert, aplazado por enfermedad) actuó Elena Obraztsova. Son de sobra conocidas las características de esta mezzosoprano, temperamental, sanguínea, de gran fuerza interpretativa, de voz irregular pero muy personal y atractiva en su desgarro. En el programa — obras en francés y ruso— demostró que todavía se puede contar con ella. Distraída en Poulenc, faltó tal vez un poco de poesía en las bellísimas canciones de Reynaldo Hahn, pero Chaikovski, sobre todo en la alucinante versión del aria de La dama de picas subió el nivel, ratificado en unas canciones populares rusas interpretadas con el idiomatismo, la poesía y la fuerza requeridas. Y un Offenbach —La Perrichole— en el que la actriz hizo tanto como la cantante. Satie y Bizet cerraron el concierto que demostró que, a pesar de la edad y las lógicas limitaciones vocales, Elena Obraztsova sigue siendo una artista peculiar e inimitable. Fernando Herrero La OCyL cierra su temporada con Fauré LO INEFABLE EN MÚSICA Valladolid. Teatro Calderon. 2-VI-2005. Mauro Rossi, violín. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Director: Giovanni Antonini. Obras de Boccherini, Mozart y Beethoven. 16-VI-2005. Elena de la Merced, soprano; Josep Miquel Ramón, barítono. Orfeó Català. Director: Alejandro Posada. Obras de Rota y Fauré. A 44 ntonini y su labor terapéutica para la Orquesta. Arco corto, visión del pasado, historicista, funcionó muy bien en la estupenda versión de la Sinfonía “La Casa del Diablo” de Boccherini, regular en Mozart, versión gris del difícil Cuarto Concierto para violín, y desigual en la Primera de Beethoven. Lo mejor el cuarto movimiento. Una experiencia interesante que requeriría quizás más ensayos para romper la forma de trabajo habitual aunque nos preguntemos si vale la pena para ciertos compositores. Matiz, lirismo en la bella y sentida Sinfonía sopra una canzone d’amore de Rota, utilizada en Il Gatopardo. Finales siempre en piano, primero y tercer tiempos (el Adagio) los más inspirados. Pórtico perfecto para el maravilloso Réquiem de Fauré, lo inefable en música, según Jankelevich. Recuerdo una versión emocionante de Nadie Boulanger, ya anciana, sentada entre la Orquesta de RTVE y los coros. Alejandro Posada asume el lirismo de la velada, contenido, sobrio, espiritual con un buen Orfeó Català, sobre todo en los pianos, y la musicalidad exquisita de Elena de la Merced y Josep Miquel Ramón. No es obra difícil en la ejecución, pero sí en la expresión, con esos pianos de larga duración. Un bello concierto fin de temporada. Fernando Herrero ACTUALIDAD ZARAGOZA XI Temporada de Grandes Conciertos de Primavera LA MÁQUINA DE AYREAR Miguel Ángel Fernández Auditorio. 10-VI-2005. Al Ayre Español. Director: Eduardo López Banzo. Obras de Telemann, J. S. Bach y C. P. E. Bach. ZARAGOZA EDUARDO LÓPEZ BANZO A poco de su sonado triunfo en el Concertgebouw de Amsterdam, López Banzo volvió a su ciudad con Al Ayre Español. Para cumplir el honroso cometido de clausurar la temporada propuso un concierto algo arriesgado: por la ausencia de voces, por su orgánico reducido — catorce personas—, y por incluir alguna obra cuyos precedentes discográficos adolecen de harta sosería. El director zaragozano en cambio cocina con sal, pimienta, y hasta guindilla. Fraseo punzante, ataques vigorosos, ritmos en frenesí, voces entrechocando en cristalina claridad, subrayados inesperados… todo lo utiliza con osadía —aunque con fundamento musicológico de peso— amasando unas interpretaciones de expresividad inusualmente excitante. De ahí la arrebatada sensibilidad de su Carl Philipp Emanuel Bach (tercera de las Sinfonías de Hamburgo), el abanico de emociones de su Telemann (conciertos de las dos primera partes de la Música de mesa), y el ímpetu dionisíaco de su Johann Sebastian Bach (Suite nº 2), todo ello resaltado por la encomiable labor de sus músicos, con mención especial esta vez para el flautista Zebley, el chelista Weiboldt, y las impagables solistas del telemanniano Concierto para tres violines, cuerda y continuo: Glodeanu, James y Roca, cuyos diálogos en el Largo alcanzaron cotas del máximo suspense. Concluida la velada, un espectador bromeaba: alguien debería inventar una máquina que tragara nuestros viejos discos barrocos y clásicos prehistoricistas y los escupiera directamente tocados por Al Ayre Español. ¿Dónde hay que apuntarse para financiar tal ingenio? Antonio Lasierra 45 ACTUALIDAD Hilarante versión de la genial ópera rossiniana ENTRE EL SEX-SHOP Y LA MEZQUITA Monika Rittershaus Staatsoper. 21-V-2005. Rossini, L’Italiana in Algeri. Silvia Tro Santafé, Michele Pertusi, Antonio Siragusa, Adriane Queiroz, Simone Schröder, Giorgio Caoduro, Yi Yang. Director musical: Massimo Zanetti. Directores de escena: Nigel Lowery y Amir Hosseinpour. Decorados y vestuario: Nigel Lowery. INTERNACIONAL ACTUALIDAD ALEMANIA Silvia Tro Santafé como Isabella y Michele Pertusi como Mustafa en La italiana en Argel de Rossini BERLÍN Entre Mustafá y su mujer Elvira hay una crisis matrimonial —todas las artes de seducción de la bella mujer son inútiles cuando el Bey está sentado leyendo el periódico en la mesa de la cocina. La nueva producción del dramma giocoso rossiniano L’Italiana in Algeri de Nigel Lowery y Amir Hosseinpour en la Staatsoper ofrece un nuevo ejemplo de un escenario pobre, diseñado por el propio Lowery. Tras la ventana se ven hamburgueserías y locales de diversión que anuncian en luces de neón “chicas, chicas, chicas”. Al fondo, mezquitas y minaretes dan testimonio de una antigua religiosidad. Unas odaliscas, veladas y con el ombligo al aire, bailan la danza del vientre o actúan como dominadoras en un sex-shop. Hay algunos 46 momentos ingeniosos, y el absurdo del primer finale está adecuadamente traducido. Después de la pausa, la producción cayó cada vez más en lo estúpido, como en la escena de los Pappataci o al final de la obra, cuando Mustafa es vendado por la enfermera Isabella y recibe una botella. El éxito de la representación se debió a un adecuado elenco, encabezado por Silvia Tro Santafé. Caracterizada como una muñeca Barbie, cantó con enérgico aplomo y un burbujeante temperamento mediterráneo. Su color de mezzo, fuertemente gutural, lució también tonos melancólicos y delicados en el Per lui che adoro (con originales ornamentaciones en el da capo). Bravura e individualidad determinaron también su rondó final, desgraciada- mente perturbado por las bailarinas. Michele Pertusi fue a su lado un robusto Mustafá, provisto de la necesaria flexibilidad, que siguió con humor las tonterías escénicas. Su abandonada Elvira estuvo adecuadamente encarnada por Adriane Queiroz, y Simone Schröder dio mucha dignidad a su confidente Zulma. Giorgio Caoduro fue un Taddeo de gran presencia, al igual que Yi Yang como Haly. Antonio Siragusa dominó con buen estilo el papel de Lindoro —aquí un barrendero con su mono naranja— y exhibió bellos matices, aunque el timbre es poco agradable. Massimo Zanetti obtuvo de la Staatskapelle Berlin un sonido incisivo, garantizando una velada ágil y desenvuelta. Bernd Hoppe ACTUALIDAD ALEMANIA Las finanzas de Macbeth SEXO Y CRIMEN EN EL UNION BANK FRANCFORT Oper. 22-V-2005. Verdi, Macbeth. Zeljko Lucic, Caroline Whisnant, Magnus Baldvinsson, Matthias Zachariassen. Director musical: Paolo Carignani. Director de escena: Calixto Bieito. Decorados: Alfons Flores. Vestuario: Nicola Reichert. Ya hace unos años, Christine Mielitz en su montaje de Macbeth de Verdi en la Komische Oper de Berlín situó la acción en la terminal de un gran aeropuerto, con sus mostradores de facturación. Ahora, en la nueva producción de Calixto Bieito en la Oper Frankfurt vemos un ambiente parecido. El decorado de Alfons Flores presenta el vestíbulo de un importante banco, limitado al fondo por una elevada construcción de metal ante una pared de cristal. Unos pocos muebles —mesa, sillas giratorias, neveras— permiten variar rápidamente este frío espacio único. La óptica de la representación está dominada por un permanente aluvión de imágenes de películas o anuncios. Así, vemos una pocilga y un establo, asistimos a un partido de fútbol o somos bombardeados con publicidad de artículos de lujo, eslóganes de productos maravillosos, índices bursátiles o pornografía, con los que el director escénico catalán quiere evocar ante nuestros ojos el ansia de poder, el culto a la belleza, la dependencia sexual o la brutalidad de nuestro tiempo. Para ello despoja a la obra de toda mística: no hay diferencia entre brujas y apariciones, invitados a la fiesta y cortesanos, asesinos, fugitivos escoceses o soldados británicos. Nicola Reichert los ha vestido a todos con trajes de hoy —uniformes para las secretarias del banco y trajes de ejecutivo para sus jefes, camisetas y calzoncillos para los soldados, atuendos de moda para los participantes en el banquete. Tampoco hay apariciones sobrenaturales —las brujas son secretarias que se pintan intensamente los labios de carmín. Ni, por supuesto, bosque de Birnam; a cambio, vemos a un omnipresente limpiador que realiza estoicamente su trabajo, recogiendo sus profanos desperdicios cerca del lugar del horror. Macbeth permite a Bieito representar los abismos infernales y la bestialidad humana. Como en su Rapto berlinés, también aquí muestra a una pareja dominada por el amor-odio, con una sexualidad agresiva e insatisfecha. En vano estimula la Lady a su marido, un tipo ambicioso y fanático de poder, lo que la lleva a la autosatisfacción mientras canta La luce langue. Zeljko Lucic dio al protagonista un timbre viril y cálido, y supo expresar sus dudas y temores. Caroline Whisnant fue una Lady muy enérgica y con un fantástico poderío. Magnus Baldvinsson cantó el papel de Banquo con voz voluminosa y algo opaca, y Matthias Zachariassen estuvo menos pendiente de la línea que de la emoción en el aria de Macduff. El Coro de la Ópera, preparado por Alessandro Zuppardo, cantó con muchos matices. La Frankfurter Museumsorchester bajo la batuta de Paolo Carignani, obtuvo bellos detalles y probó una especial afinidad con la rica paleta sonora verdiana. Bernd Hoppe Un Meyerbeer de juventud ROSSINI COMO MODELO Oper. 27-V-2005. Meyerbeer, Margherita d’Anjou. Eun Yee You, Marina Prudenskaja, Robert Chafin, Tuomas Pursio, Herman Wallen. Director musical: Frank Beermann. LEIPZIG Como parte de su ciclo belcantista, la Ópera de Leipzig ha presentado la ópera de Meyerbeer Margherita d’Anjou en concierto, después de que el previsto montaje de Katja Czellnik, a causa de diversas indisposiciones en la compañía, tuviera que ser postergado para otra ocasión. Con ello el teatro ha perdido la oportunidad de tener en su repertorio la primera producción moderna de este título, pero incluso esta versión, después de la ofrecida recientemente en Londres, es extremadamente meritoria. El melodramma semiserio de 1820 es fruto de los viajes a Italia de Meyerbeer y muestra en muchos aspectos el modelo rossiniano. También las necesidades vocales de la obra son parecidas a las del maestro italiano y plantean elevadas exigencias a los cantantes. La Ópera de Leipzig ha contado con un reparto de alto nivel, empezando por la mezzo rusa Marina Prudenskaja como Isaura, mujer del Duque de Lavarenne, que, vestida de paje, quiere recuperar a su amado esposo. La mezzo rusa expandió un cálido timbre de resonancias de contralto y cautivadora opulencia. Tuvo a su cargo el final de la obra, una delicada cavatina y un virtuosístico rondó, donde pudo exhibir toda su bravura. En el papel titular, la soprano Eun Yee You resultó algo escasa de volumen y con un agudo problemático, destacando sólo en los pasajes melancólicos, como la elegíaca cavatina en la que, como viuda de Enrique VI de Inglaterra, se lamenta de los lastres de la corona y la inútil gloria del poder. En el Duca di Lavarenne, enamorado de ésta y, por tanto, a caballo entre dos mujeres (aunque finalmente volverá junto a la suya), Robert Chafin ha vuelto a dar, tras su Enée en Les troyens, una imponente prueba de su magisterio, dominando con su robusto timbre tenoril la tremenda tesitura. Tuomas Pursio fue el amenazador General Carlo, desterrado por la reina y enemistado con ella, y Felipe Bou dio autoridad a Riccardo, Duque de Gloucester. El elemento bufo en esta pieza semiseria lo aportó Herman Wallen como el médico francés Michele Gamautte, que sirvió con pasmosa facilidad el parlato a lo Rossini. El Coro de la Ópera mostró entrega y belleza en los ataques, y la Orquesta de la Gewandhaus fue llevada por Frank Beermann con brío y animados tempi. Bernd Hoppe 47 ACTUALIDAD ALEMANIA Presencia de Al Ayre Español DRAMAS DE AMOR Y MUERTE 48 Con dos nuevas producciones operísticas, reposiciones y numerosos conciertos, el festival que se celebra en la ciudad natal de Haendel ha brindado también este año un rico programa. En la Opernhaus, Peer Boysen ha puesto en escena Rodelinda, el dramma per musica que en Halle se había presentado ya en tres producciones. Escénicamente, el nuevo montaje defraudó por su forzado efecto cómico, pues el director de escena, que era también su propio escenógrafo y figurinista, vistió a los personajes, en un recorrido a través de la historia, con una mezcla de actores de la escena shakespeareana, Arlequines de la commedia dell’arte, juglares medievales, mosqueteros franceses y el mito de Don Quijote. En un escenario oscuro, con la tramoya a la vista, veíamos en el centro un gran podio negro de varios pisos presidido por un trono, por el que los personajes actuaban subiendo y bajando escaleras. Fue poco afortunada la idea de ilustrar las diversas escenas con danzarines del Ballet de la Ópera de Halle, pues la coreografía de Ralf Rossa se acercó a menudo a la revista, distrayendo de las interpretaciones de los cantantes. La introducción antes de cada acto a través de Flavio, hijo de Bertarido y Rodelinda (en realidad, un papel mudo) ayudó poco a la comprensión de la trama. En el papel titular, Romelia Lichtenstein consiguió imponerse sobre el barullo escénico y salvar la veracidad dramática de la obra gracias a su ardiente intensidad interpretativa. En el papel del esposo alejado del trono, Kai Wessel tuvo el adecuado tono lacrimógeno. Eduige, hermana de Bertarido, estuvo defendida con excesiva ligereza por Ulrike Schneider, al igual que el Jens Schlüter HALLE Gert Kiermeyer Festival Haendel. Haendel, Rodelinda y Amadigi di Gaula. 5/12-VI-2005. Escenas de Rodelinda (arriba) y Amadigi di Gaula en el Festival de Halle usurpador Grimoaldo por Michael Smalwood. Su confidente Unulfo fue cantado por Artur Stefanowicz de modo elocuente, y su amigo Garibaldo tuvo en Raimund Nolte a un rotundo defensor. Michael Hofstetter dirigió la Orquesta del Festival con una rica paleta sonora y fascinante tensión, dando a la representación un magnífico impulso. Menor efecto causó la nueva producción de Amadigi di Gaula en el Teatro Goethe de Bad Lauchstädt. El director de escena Rüdiger Pape, su diseñadora y figurinista Ursula Müller y el animador de imágenes Marc Altmann intentaron acercarse a esta ópera fantástica con modernos medios visuales. El escenario recordaba, en su estructura, a las paredes corredizas de los modelos barrocos, pero este estilo era transformado a través de fotografías proyectadas sobre telones. En lo musical tampoco las cosas fueron mejor, con lo que esta obra de naturaleza elegíaca en raras ocasiones alcanzó a levantar el vuelo. Maria Riccarda Wesseling, que el pasado año fue una excelente Medea en Teseo, ofreció en el papel titular del rey escocés que quiere liberar a Orianna, hija del rey de Inglaterra, una expresión cultivada pero algo monocroma. Como la maga Melissa, Sharon Rostorf-Shamir ofreció una interpretación más irregular, pero también de mayor vehemencia. Sin especial relieve la Orianna de Ulrike Ludwig y el Dardano (escudero de Amadigi) de Anna Fischer. Al frente de su Lautten Compagney Berlin, Wolfgang Katschner se preocupó por obtener un dramático impulso y variedad de matices en las partes danzables. Michael Hofstetter dirigió también el concierto inaugural en la Sala Georg Friedrich Haendel, con una realmente festiva Música para los reales fuegos artificiales, al frente de la Orquesta del Festival de la Ópera de Halle. El Chamber Choir of Europe estuvo majestuoso en el coro inicial de Saul, del que cantaron algunos fragmentos con bastante fortuna Kirsten Blase, Max Emanuel Cencic y Otto Katzameier. De especial interés fue el concierto del conjunto Al Ayre Español con su titular, Eduardo López Banzo, que con el título La cantada española en América nos descubrió perlas de la música barroca hispana. El contratenor Carlos Mena deleitó con sus sonidos acariciadores; ya en la inicial Cantada al Santísimo “Vuela abejuela” de Joseph de Torres nos encantaron los delicados piani y sus hermosos y resonantes graves. La obra, acompañada con delicadeza y transparencia por los seis músicos, termina de manera poco convencional con un serio Grave, en el que la voz adquiere tonos realmente arrobados. Otra Cantada al Santísimo de Torres, Panal de amor, resultó en su estructura muy variada y llena de contrastes, con la alternancia de pasajes danzables y contemplativos. En la segunda parte conocimos dos composiciones vocales de José de Nebra, Bello pastor, una encantadora pieza de jovial alegría, y Dulzura espiritual, de un elevado virtuosismo. La Sonata op. 5 nº 4 en sol mayor para 2 violines y bajo continuo HWV 399 de Haendel fue un homenaje al público de Halle, y una Copla de Torres, que en su carácter revelaba exactamente esa mezcla de música culta y callejera, nos devolvió a los sones españoles. Una velada atípica del máximo nivel y digna de un festival. Bernd Hoppe ACTUALIDAD AUSTRIA / BÉLGICA Ópera y realidad MANON LESCAUT PASEA POR LA KÄRTNERSTRASSE Staatsoper. 4-VI-2005. Puccini, Manon Lescaut. Neil Shicoff, Barbara Haveman. Director musical: Seiji Ozawa. Director de escena: Robert Carsen. Escenografía: Antony MacDonald. VIENA La Kärtnerstrasse de Viena es la calle comercial del centro por excelencia, una de las más caras, a medio camino entre lo moderno-pretencioso y resonancias biedermeier: de una supuesta elegancia que no oculta la grandeza venida a menos de la antigua capital de Kakania. Esta calle linda con la Staatsoper. Y cuando se traspone el umbral de este recinto, uno espera que, al levantarse el telón, se despliegue ante los ojos un mundo desgarrado, de pasiones intensas, tragedia y dolor. O acaso la Manon Lescaut de Puccini no es una mujer arquetípica, heroína de tragedia que muchos consideran antecesora de Lulu, en esta obra que le abre por fin el camino del éxito a su compositor, y en la que parece reflejar las contradicciones finiseculares de un mundo burgués que se eclipsa? Pero no, el decorado de unas galerías comerciales, con escaparates de llamativa ropa femenina, nos deja de nuevo en la Kärtnerstrasse. El viaje a la ópera no nos arranca de la actualidad. Si acaso, la vulgariza más. Así lo ha querido, en este su segundo montaje de Manon el director escénico Robert Carsen, apoyándose en la escenografía de Antony MacDonald y la dirección musical de Seiji Ozawa. Seguimos en la Kärtnerstrasse, frente a una nueva trasposición a la actualidad de la tercera ópera de Puccini: el destino de la joven Manon, que se deja comprar por la riqueza del viejo Geronte y sin embargo no es capaz de renunciar a la pasión amorosa por Des Grieux, se desenvolverá entre el desenfado y la banalidad de las boutiques y el lujo de un ático con vistas al skyline de una gran ciudad. Una Manon rodeada de Chanel, Cartier, champán francés y un coro convertido en farándula de alto standing con rubias platino incluidas. La danza del segundo acto se convierte en una sesión de fotos a una Barbara Haveman y Neil Schicoff modelo glamourosa; la llamada de las prostitutas al barco en Le Havre —uno de los momentos álgidos de la obra— se trasforma en un desfile de modelos esposadas. Y la travesía por el desierto en su exilio americano, allí donde la muerte la espera en pago a su amoral entrega a los placeres más sensuales, vuelve a tener lugar en la galería comercial. He aquí, pues, una Manon postmoderna. Nada que objetar a las actualizaciones de las obras teatrales u operísticas si contribuyen a engrandecer o esclarecer los misterios que las obras de arte inmortales encierran. Sin embargo, casa mal la sensibilidad postmoderna, este universo líquido tan certeramente definido por el pensador Zygmunt Bauman, en el que todo es fluido, hasta los amores, que huyen de todo compromiso, con la pasión amorosa de Manon Lescaut. Por lo menos en esta propuesta de Robert Carsen. Y como tampoco Seiji Ozawa parece querer resaltar la tristeza lírica de Puccini, sino más bien sus ecos wagnerianos, el esforzado tenor Neil Shicoff y la dulce Barbara Haveman luchan por imponerse a la orquesta, tensos y poco espontáneos en muchos momentos. Ruth Zauner Ono dirige una magnífica Mujer sin sombra ANIMALES PINTADOS Teatro de La Moneda. Strauss, Die Frau ohne Schatten. Silvana Dussmann, Gabriele Schnaut, Jon Villars, José van Dam. Director musical: Kazushi Ono. Director de escena: Matthew Jocelyn. BRUSELAS Las producciones de Die Frau ohne Schatten son bastante raras en Bélgica. La última que se puso en escena fue en Bruselas en 1972, en una escenificación de Rudolf Hartmann. Esta vez ha sido el canadiense Matthew Jocelyn el que intentó visualizar los diferentes niveles de acción con unos decorados apagados y bastantes grises de Alain Lagarde. Unas veces, había unos bonitos cuadros con proyecciones de una gacela blanca y un halcón rojo que desempeñan papeles impor- 50 tantes en la historia. Otras, Lagarde utilizó marionetas para crear el mundo de Keikobad. Pero en general la puesta en escena careció de fantasía y el final que debe ser jubiloso y colorista resultó ser bastante aburrido. El nivel musical de la representación fue excelente, con una Orquesta de la Monnaie que tocó maravillosamente bajo la batuta de Kazushi Ono. Lo que consiguió fue impresionante, un lujoso sonido a la vez abrumador y refinado, lleno de color y tensión dramática. En general, el reparto no se mostró tan excelente salvo en el caso de Silvana Dussmann, una maravillosa emperatriz con una voz plateada pero llena, que levitaba expresiva y radiantemente por encima de la orquesta y el caso de Michaela Schuster como la dramática y viciosa Nodriza con unos recursos vocales muy amplios. Jon Villars fue un escultural Emperador de voz fuerte y sonora. El tintorero y su mujer fueron menos convincentes. Gabriele Schnaut se entregó a su papel, pero su voz es más fuerte que melodiosa y no siempre acierta con las notas. En cuanto a José van Dam, ha llegado demasiado tarde al papel de Barak. Su voz ha perdido fuerza y color y tuvo problemas para que se le oyera por encima de la orquesta. Harry Peeters no estuvo nada cómodo en su papel de mensajero (Geisterbote). Los demás tuvieron un buen nivel. El publico aplaudió mucho a Ono y a la orquesta, y con mucha razón. Erna Metdepenninghen ACTUALIDAD FRANCIA El tenor defiende la ópera de Alfano DOMINGO DE BERGERAC NUEVA YORK Siempre que aparece el nombre de Franco Alfano en el Met, es a la sombra de otro. La primera vez fue en 1926, a la sombra de Puccini, con la truncada versión del tercer acto de Turandot que sigue siendo incluso hoy la “creación” más famosa de Alfano. Luego, la temporada siguiente, se representó seis veces la Madonna Impera en un acto y eso se debió probablemente al esfuerzo que hizo Tullio Serafin, que dirigió las dos óperas, para que el Met la pusiera. Y sin ninguna duda Cyrano de Bergerac, su primera ópera larga que el teatro pone en escena, nunca hubiera sido elegida setenta y ocho años más tarde, si no le hubiera interesado a un tenor de gran influencia que se llama Plácido Domingo. Pero aunque está muy claro que fue Domingo el que defendió este nuevo Cyrano, debe quedar también muy claro para un público atento que la ópera de Alfano tiene todo el derecho del mundo a ser representada en el Metropolitan. Henri Cain —el libretista de Massenet en Cendrillon y Don Quichotte— adaptó la obra dramática de Rostand para ser puesta en música antes de que Alfano, el compositor que luego eligió, empezara a escribirla. Eso no es sorprendente, ya que un dramaturgo capaz de reducir la imponente novela de Cervantes a un tamaño manejable para una ópera no encontraría demasiado difícil allanar esta obra teatral, y su libreto cubre todos los puntos dramáticos esenciales sin parecer acelerado o carecer de ambiente. Y Alfano estaba a la altura del reto. Su partitura tiene buen ritmo y ambiente (la secuencia del tercer acto en Ken Howard Metropolitan Opera. 17-V-2005. Alfano, Cyrano de Bergerac. Placido Domingo, Sondra Radvanovsky, Raymond Very, Anthony Michaels-Moore, Roberto de Candia. Director musical: Marco Armeliato. Director de escena: Francesca Zambello. Decorados: Peter Davidson. Vestuario: Anita Yavich. Sondra Radvanovsky y Plácido Domingo en Cyrano de Bergerac la que un pastor tocando la flauta da una serenata a los gascones llenos de morriña es un honorable eslabón en una larga línea de momentos nostálgicos tan queridos por los veristi, que van desde la balada de Jake Wallace en la Fanciulla del West de Puccini hasta Liecrona tocando el violín en Cavalieri di Ekebù de Zandonai), con hábil orquestación postimpresionista y bien escritas (aunque no memorablemente melódicas) líneas vocales. Pero más importante es que todos los grandes momentos que realzan el amor frustrado de Cyrano por Roxanne son profundamente conmovedores: la escena duchamente construida en la panadería de Ragueneau, con las varias “Ah” que trazan con sus subidas y bajadas el arco de sus esperanzas y desilusiones; la escena del balcón donde por primera vez presta su propia voz a las palabras que pronuncia; y su muerte en el convento cuando por fin su amor es reconocido y, demasiado tarde, correspondido. Si no tuviera otra cosa que ofrecer, el Cyrano de Alfano destacaría como un dramón lacrimógeno de gran sofisticación y estilo. Pero también es un espléndido vehículo para un tenor de sustancia y elegancia, y después de décadas de un relativo olvido parece que por fin se reconoce por lo que es, y no sólo Domingo lo defiende, sino también Roberto Alagna (en Montpellier, y ahora en vídeo). No he visto el Cyrano de Alagna pero no creo que él o cualquier otro tenor pueda superar el de Domingo, que fácilmente se puede considerar como la mejor interpretación que ha dado el cantante en Nueva York y muy probablemente es la mejor interpretación de todos los que han cantado el papel de Cyrano. No es que únicamente Domingo lo cante asombrosamente bien para un tenor de cualquier edad sino que, más crucialmente, ocupa el papel por completo y convincentemente. Se ha dedicado a las representaciones genéricas siguiendo las reglas al pie de la letra desde hace mucho tiempo, sobre todo desde hace unos veinte años (las más recientes en el Met son Chénier y Canio). Pero algo sobre el espadachín–poeta de Alfano ha captado su imaginación más sublime, y lo que interpreta en el escenario no es Domingo con un graciosa nariz sino Cyrano mismo, con su cuerpo y alma, y su corazón que late con éxtasis. Felizmente estuvo rodeado por unos dignos colegas. Sondra Radvanovsky abarcó su rara excursión fuera de Verdi con su habitual tono expansivo y sensualmente vibrante, y con una cálida presencia. Raymond Very fue un magnifico Christian y cantó maravillosamente también. Anthony MichaelsMoore, Roberto de Candia, Julien Robbins y Brian Davis hicieron unos trabajos espléndidos en los diferentes papeles para voces más bajas. Marco Armiliato dirigió con cariñosa convicción (y la orquesta, como casi siempre, tocó espléndidamente), los decorados de Peter Davidson eran modelos de una limpia sencillez y estilo y el vestuario de Anita Yavich los resaltaron magníficamente. Francesca Zambello dirigió el enorme elenco con una mano segura y parecía estar satisfecha con contar la historia con claridad y convincentemente, sin entrometer algún “concepto” que pudiera inclinar el equilibrio o desenfocar la gran interpretación en el centro. Domingo fue el plato fuerte pero eso gracias en gran parte a Franco Alfaro. Patrick Dillon 51 ACTUALIDAD FRANCIA Teatro total SESTO AMOROSO PARÍS Anunciada como “nueva producción”, La clemenza di Tito firmada por Karl-Ernst y Ursel Herrmann, es de una innegable agudeza. Con figurines intemporales y accesorios minimalistas, la Antigüedad se evoca al modo neoclásico, simbolizado por perspectivas de armoniosas arcadas, una imponente columna que se quiebra en el momento en que el poder de Tito se tambalea y un trono monumental alrededor del cual se mueven los protagonistas. En este contexto de sobriedad extrema, los Herrmann crean un teatro total que apenas deja lugar al sueño y la fantasía. Pese a movimientos que apuntan a alguna redención, como esas flores que Vitelia arranca al comienzo del primer acto para reconstruir un ramo en el siguiente, el pesi- Eric Mahoudeau Opéra Garnier. 19-V-2005. Mozart, La clemenza di Tito. Susan Graham, Hannah Ester Minutillo, Catherine Naglestad, Ekaterina Siurina, Roland Bracht, Christoph Prégardien. Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de París. Director musical: Sylvain Cambreling. Directores de escena, decorados, vestuario e iluminación: Ursel y Karl-Ernst Herrmann. Catherine Naglestad y Susan Graham en La clemenza di Tito mismo es de rigor y la ironía aflora hasta en las referencias, sobre todo a Don Giovanni. Ninguna reconciliación final, sólo destinos irremediablemente rotos. En el foso, a pesar de pequeñas morosidades, la dirección contenida de Sylvain Cambreling insufla rigor y tensión dramática a la obra, admirablemente servida por una orquesta chispeante, particularmente en las maderas, con unos clarinetes que otorgan a las grandes arias una deliciosa nostalgia. El reparto es desigual. Christophe Prégardien está sin duda más a gusto en el oratorio —hoy en día es un Evangelista sin igual— que en la ópera. Si su voz untuosa sirve admirablemente un canto matizado al servicio de la palabra, el tenor alemán resulta un Tito terriblemente distanciado. A la inversa de la soprano americana Catherine Naglestad que, como Vitelia, se presta a furores insólitos pero con técnica insuficiente y voz inestable. Roland Bracht hace un Publio inenarrable como sosias (en todos los conceptos) de Cambreling, Ekaterina Siurina es una deliciosa Servilia y Hannah Esther Minutillo un pimpante Anio. Pero esta Clemenza vale sobre todo por la destacada prestación de Susan Graham, que otorga al personaje de Sesto la dimensión de un auténtico héroe. Noble y elegante, con voz carnosa de timbre luminoso y límpido fraseo, la mezzo americana realizó una interpretación inolvidable. Bruno Serrou Aviso de tormenta AGORA 2005: HACIA UN NUEVO IRCAM París. VIII Festival Agora. IRCAM. Auditorio del Louvre. Ateliers Berthier. Théâtre des Bouffes du Nord. etc. 1/11-VI-2005. Yan Maresz, Paris qui dort. Ensemble Court-Circuit. Director: Jean Devoyer. Brice Pauset, Six Canons, Sinfonía III (Anima Mundi). Klangforum Wien. Director: Emilio Pomarico. Boulez, Improvisations I et II sur Mallarmé, Dérive 1, Anthèmes II. Ferneyhough, O Lux. Dalbavie, …“La marche des transitoires”. Carter, Tempo e tempi. Mantovani, Happy B. Ferneyhough, Time and Motion Study II. Benjamin, Shadowlines. George Benjamin, piano; Hae-Sun Kang, violín. Ensemble TM+. Director: Laurent Cuniot. E 52 l título, Aviso de tormenta, era reflejo de la voluntad de aire fresco que intenta instaurar el IRCAM tanto al Festival como a sus temporadas. En el apartado cinematográfico, Agora ha presentado una nueva partitura para la primera película de René Clair, Paris qui dort (1924). Film mudo de modernidad apropiada a una música llena de fantasía de Yan Maresz (1966) que firma aquí una obra risueña, repleta de guiños y de humor, dirigida con energía por Jean Devoyer. Otro estreno francés fue la Sinfonía III (Anima Mundi) de Brice Pauset (1965) ofrecida por el Klangforum Wien y Emilio Pomarico. Con este conjunto de virtuosos dispuesto en cuatro grupos y dirigido con rigor por el músico argentino, esta página de más de 50 de minutos inspirada en Mallarmé ha conocido una interpretación sobresaliente que no pudo evitar algunas momentos muertos. En sus Six canons, dedicados al Klangforum, el compositor se refiere tam- bién al pasado, como indican el título y la retórica barroca. El Festival se clausuró con un homenaje a Pierre Boulez, con ocasión de su 80 cumpleaños. El Ensemble TM+ y su director fundador, el compositor Laurent Cuniot, han propuesto en presencia del autor las dos primeras Improvisations sur Mallarmé extraídas de Pli selon Pli y Dérive 1, junto a Tempo e tempi de Elliott Carter (1908) que, en esta obra de 1998-99, se muestra más inventivo que nunca y más imaginativo que los jóvenes franceses Marc-André Dalbavie (1961) y Bruno Mantovani (1974) que, en sus homenajes al fundador del IRCAM y frente al nonagenario americano, aparecen un tanto indecisos. Mientras George Benjamin (1960) interpretaba su propia Shadowlines (2001), suite de seis piezas para piano de bella expresividad, la surcoreana HaeSun Kang ofrecía Anthèmes II para violín y dispositivo electrónico de Boulez . Bruno Serrou ACTUALIDAD FRANCIA Festival de las regiones POR EL AMOR DE UNA ESTATUA París. Théâtre du Châtelet. 12-VI-2005. Rameau, Pigmalion (+ obras de Ligeti). Cyril Auvity, Valérie Gabail, Cassandre Berthon, Magali Léger. Centro Coreográfico Nacional–Ballet de Lorena. Orquesta y Coro del Concert Spirituel. Director musical: Hervé Niquet. Directora de escena, coreografía y vídeo: Karole Armitage. Escena de Pigmalion de Rameau en el Teatro de Châtelet O bra poco habitual, Pigmalion fue estrenada en París en 1748. Aunque agradable, este “acto de ballet” —de hecho una operita de unos cincuenta minutos— no se cuenta entre las mejores partituras de Rameau. Escrita sobre un argumento extraído de las Metamorfosis de Ovidio, alterna algo abruptamente una veintena de minutos de canto con otros tantos de divertimento danzado para concluir con un coro. Es un verdadero prodigio lo que con tan poco material ha conseguido Karole Armitage. La bailarina y coreógrafa americana sitúa Pigmalion en un decorado sencillo: una cortina de perlas de cristal animada con proyecciones de vídeo que rodean el escenario, literalmente esculpido por la destacada iluminación de Clifton Taylor. Tres bailarines acompañan la acción escénica, prolongando los movimientos de los cuatro cantantes. Esas tres criaturas vestidas de negro rodean y manipulan a un Pigmalión, tan ágil y perfecto físicamente que hay que esperar a que cante para comprobar que no se trata de un bailarín. La coreografía, ligera, fluida y sutil está muy bien interpretada por los miembros del Ballet. La dirección flexible de Hervé Niquet sabe abandonarse tanto a las languideces de Pigmalion como a las estridencias rústicas de ciertas sonoridades, pero la música de ballet parece inspirar menos al director y el Concert Spirituel no siempre suena afinado. En el papel titular el tenor Cyril Auvity, dotado de una técnica deslumbrante, resuta muy convincente pero es difícil juzgar la calidad de su proyección vocal. La amplificación incomoda la audición, pues el sonido parece proceder siempre del mismo punto y con igual potencia, incluso cuando el cantante se sitúa de espaldas al público. El timbre cristalino de Cassandre Berthon, su encanto y suave vocalidad son dignos de la estatua que ciega a su creador. Magali Léger (Minerva, Amor) y Valérie Gabail (Céphise), a pesar de su breve aparición, están a la altura de sus compañeros. Bruno Serrou 53 ACTUALIDAD GRAN BRETAÑA El regreso de Hall LA MISTERIOSA EMOCIÓN DE UNA TORMENTA Mike Hoban Festival de Ópera. 19-V-2005. Rossini, La Cenerentola. Ruxandra Donose, Maxim Mironov, Nathan Berg, Simone Alberghini, Luciano di Pasquale, Lucia Cirillo, Raquela Sheeran. Director musical: Vladimir Jurowski. Director de escena: Peter Hall. GLYNDEBOURNE Lucia Cirillo como Tisbe, Raquela Sheeran como Clorinda y Ruxandra Donose como Angelina en La Cenerentola de Rossini 54 Hubo una explosión de ovaciones cuando cayó el telón sobre la nueva puesta en escena de Sir Peter Hall de La Cenerentola, la ópera que inauguró el Festival de Glyndebourne esta temporada. Hall dirigió escénicamente en este Festival por primera vez hace 35 años, luego se convirtió en el director artístico, tuvo un conflicto con la casa y se marchó. Ahora ha vuelto, como un abuelo pródigo, recibido con los brazos abiertos, para dirigir su primer Rossini en colaboración con Vladimir Jurowski, el joven director musical ruso de la compañía. Y la colaboración ha sido un éxito. Hall declaró que iba a presentar La Cenerentola de forma convencional, nada de desmandarse. La verdad es que es la única manera de hacerlo, ya que la infinitamente expresiva música rebosa humor. Los conjuntos se arman grandes líos, hombres mayores cantan coplas disparatadas y en general prevalece un aire de locura. Hall optó por el comedimiento, incluso en las escenas más absurdas. Después de un comienzo algo lento, con los nervios de una primera noche a flor de piel, este planteamiento sobrio resultó ingenioso y divertido. Es la versión de Rossini de la Cenicienta, en la que se ha eliminado el hada madrina y el zapatito de cristal a favor de la lucha de clases y de comentarios sociales. La pobre Cenicienta, llamada aquí Angelina, es ambiciosa desde el primer momento. Las hermanastras, cantadas con bravura por Raquela Sheeran y Lucia Cirillo, son coquetas, nada feas, y desconcertantemente felices, recibiendo a desconocidos en ropa interior. Los decorados naturalistas de Hildegard Bechler, iluminados de forma algo molesta por Peter Mumford, comenzaron con una cocina a lo Chardin, bien estudiada aunque necesariamente lúgubre. Pero cuando la escena cambió al palacio del príncipe Ramiro, Bechtler creó un hermoso y austero interior que, aunque primordialmente clásico, tenía la misteriosa sencillez de una escultura de Rachel Whitebread. Esta escena fue una elegante y sutil puesta al día para satisfacer a los partidarios de la tradición. El generalmente austero enfoque que dio Hall a la ópera exigió una disciplina parecida en el foso. Jurowski cumplió, extrayendo una inesperada melodiosidad combinada con la precisión de la Filarmónica de Londres, muy diferente de la aguda urgencia metálica que se suele asociar con Rossini. Este refinado colorido musical se vio realzado por el delicado continuo al fortepiano de Richard Barker. Algunos se quejaron de que las voces, buenas en los conjuntos, no tenían fuerza. Pero si no dieron todo de sí en el primer acto, cantaron con la necesaria fuerza en la briosa escena de sobremesa del segundo acto. Maxim Mironov, el príncipe cuya voz suele ser ligera mostró un vigor renovado. Ruxandra Donose, una compasiva Angelina que a veces suena demasiado suave, cantó esta vez con mucho nervio y volumen. Nathan Berg en el papel de Alidoro y Simone Alberghini como Dandini se mostraron sobrados de carácter y Luciano di Pasquale, un cómico natural, se tambaleaba, resollaba y se enfurecía en su papel de Don Magnifico. Jurowski consiguió que una escena con una tormenta y un terremoto fuera mucho más emocionante que el frío y la llovizna que había fuera. Fiona Maddocks ACTUALIDAD GRAN BRETAÑA Éxito de Cecilia Bartoli EL TURCO EN MOTO LONDRES Aunque canta Rossini mejor que nadie y tiene una fascinante presencia en el escenario, Cecilia Bartoli con toda su genialidad no fue capaz de rescatar esta ramplona producción de la Royal Opera House de Il turco en Italia. Patrice Caurier y Moshe Leiser han convertido esta obra tan ligera como un soufflé en una especie de dolce vita a lo Fellini de principios de los años 60 y han gastado una millonada para hacerlo. Así que con los decorados de Christian Fenouillat y una chillona ropa de última moda una producción que podía ser divertida y colorista. Sin embargo, al montar todo este clamoreo visual, debió preguntarse cuál era la mejor manera de realzar la música de Rossini. En lugar de eso, decidieron sacarse de la manga todas las bufonadas sueltas por el mundo. Utilizaron los chistes más vulgares y las sugerencias más verdes posibles. Esa obra claramente desequilibrada fue reducida a una comedia baja del peor tipo. Pero tengo que confesar que el público del Covent Garden estaba pasándolo en grande. Se rieron de la pelea con los espaguetis, y de la Lambretta (¡una motocicleta!), y del FIAT Cinquecento (¡un coche!) y del barco (¡un barco!). Me esforcé por imaginar cómo me sentiría si yo hubiera podido reírme de todas aquellas tonterías pero fui incapaz. Nada de eso hubiera importado si el nivel musical hubiera sido bueno, aunque el director musical Adam Fischer consiguió dar un nuevo rumbo a la obra después de un tambaleante estreno. El Coro y Orquesta de la Royal Opera, que suelen ser excelentes, sonaron Catherine Ashmore Royal Opera House Covent Garden. 28-V-2005. Rossini, Il turco en Italia. Cecilia Bartoli, Ildebrando D’Arcangelo, Thomas Allen, Barry Banks. Director musical: Adam Fischer. Directores de escena: Patrice Caurier y Moshe Leiser. Cecilia Bartoli en Il turco in Italia muy irregulares. Thomas Allen (Prosdocimo) y Barry Banks (Don Narciso), dos de las figuras de ópera más queridas por el público de Londres, hicieron lo que podían en estas circunstancias, y Alessandro Corbelli provocó mucha risa y cantó con un sereno fervor. Sin embargo, Ildebrando D’Arcangelo decepcionó en el papel de Selim el turco. Su voz es limpia y flexible pero su presencia escénica no convenció. Pero Cecilia Bartoli estuvo fascinante. Puede hacer que su voz parezca un instrumento de percusión como el xilófono, o que susurre como una armónica de cristal. A lo mejor, sus gesticulaciones y lo de poner los ojos en blanco es demasiado para algunos gustos pero tiene mucha gracia y ella, sólo ella, mereció todos los aplausos. Fiona Maddocks 55 ACTUALIDAD HOLANDA Festival de Holanda ALICIA EN EL PAÍS DE LAS NARANJAS Hans van den Bogaard Het Muziektheater. 2-VI-2005. Prokofiev, L’amour des trois oranges. Sandrine Piau, Marianna Kullikova, Natascha Petrinski, Anna Shafajinskaia, Richard Angas, Marcel Boone, Martial Defontaine, Willard White, Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Director musical: Stéphane Denève. Director de escena y vestuario: Laurent Pelly. Decorados: Chantal Thomas. Martial Defontaine como el Príncipe y Sergei Khomov como Trouffaldino AMSTERDAM El creciente interés en El ángel del fuego, Guerra y paz e incluso en El jugador no ha cambiado en absoluto el hecho de que El amor de las tres naranjas es la única ópera de Prokofiev que tiene un sólido lugar en el repertorio internacional. Esta nueva producción de la Ópera de los Países Bajos es la cuarta que se ha puesto en escena desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto a las otras óperas de Prokofiev, algunas ni siquiera se han visto aquí en Holanda. El aspecto más notable de la nueva producción, una presentación del Festival de Holanda, fue la decisión del director artístico de transformar la comedia musical de Prokofiev en una opéra comique francesa. La utilización de la traducción francesa que el compositor mismo hizo para el estreno de Chicago en 1921 fue sólo el pri- 56 mer paso. El paso más importante fue la elección de un equipo totalmente francés, que resaltó este enfoque, ya que se aprovechó un texto ligeramente revisado que cuida mucho el sonido y la correcta articulación y usa palabras vivas. Hoy en día, no es tan fácil encontrar un reparto totalmente francés pero los solistas que no eran franceses se esmeraban por pronunciar bien, lo cual demuestra claramente la importancia que tiene el apropiado uso del lenguaje (especialmente este lenguaje) para la ambientación de una obra. El director musical Stéphane Denève supo combinar ese lenguaje con una viveza y un espíritu musicales que la obra exige, y la Orquesta Filarmónica de Rotterdam parecía pasarlo muy bien transformando la partitura en música burbujeante. También las voces estuvieron espléndidas la noche del estreno. Martial Defontaine, en el papel del Príncipe que no puede reír, comenzó un poco acartonado pero cantó muy bien en la segunda mitad, aunque tener que llevar un pijama durante toda la representación no sea de gran inspiración. Destacaron Sandrine Piau (Princesa Ninette), Sergei Khomov (Trouffaldino), Alain Vernhes (el rey) y François Le Roux (Léandre), y el público estaba encantado escuchar de nuevo a Willard White, esta vez en el papel del mago Tchélio. Hace mucho tiempo que empezó su carrera internacional en Amsterdam, pero su voz sonó tan impresionante como siempre y su presencia dramática parece seguir aumentando. La puesta en escena de Laurent Pelly fue menos satisfactoria. Los primeros dos actos parecían un débil reflejo de Alicia en el país de las maravillas, un reino que poco antes del intermedio se derrumba como un castillo de naipes, y donde no hay nada gracioso. No es de extrañar que el pobre Príncipe no pudiera reír hasta la bufonesca escena en que la cómica Fata Morgana agita las piernas en el aire. En los dos últimos actos, tanto los decorados como la escenificación eran más divertidos, sobre todo en la escena con el asustado Cocinero, espléndidamente interpretado por el bajo Richard Angas, que consiguió combinar tanto los elementos cómicos como los humanos. Desde aquel momento hasta el fin Pelly logró evitar presentar vacías caricaturas y el resto de la función estuvo muy bien; sin embargo, se puede esperar más de una producción del Festival de Holanda. Paul Korenhof ACTUALIDAD MARRUECOS Festival de Música Sacra ENTRE LO MÍSTICO Y LO POPULAR Palacio de Bab Makina. 3-VI-2005. Teresa Berganza, Cecilia Lavilla Berganza, Asmaa Lamnawar. Coro y Orquesta de la Comunidad de Madrid. Orquesta de Fez. Director: Jordi Casas. Obras de Soler, Pergolesi, Falla y tradicional sufí. FEZ Desde hace once años se desarrolla en Fez, antigua capital de Marruecos, un llamado Festival de Músicas Sagradas del Mundo, que es, más bien, a la vista de su composición, en su mayoría, un festival de músicas étnicas y que en esta edición —del 3 al 11 de junio— ha incorporado un ambicioso programa paralelo incluido en la leyenda Los caminos de la esperanza. En este contexto, y en medio de una organización bastante deficiente, se presentaron los conjuntos de la Comunidad madrileña con un curioso programa collage como mínimo curioso, en el que figuraban piezas sacras —los Stabat Mater de Soler y de Pergolesi—, místicas — así canciones de Saïd Chraïbi sobre textos de la tradición sufí de Al Harraq y el maestro andaluz Ibn Arabi—, con su indudable veta folclórica, y de extracción popular con tratamiento culto: las Siete canciones populares de Falla. El concierto, al aire libre, hubo de ser necesariamente amplificado, y en este caso de manera poco lograda. Difícil, sin duda, así el obtener el recogimiento debido en piezas tan delicadas y de polifonía tan exquisita como las de Soler y Pergolesi, en las que actuó con finura y empaste variable el Coro; en la segunda contribuyó con musicalidad evidente la Orquesta, a la que llegaron los dos contrabajos sin montar. Que finalmente pudiera desarrollarse el concierto entra dentro de lo milagroso; como lo es que el resultado global fuera más que aceptable. A ello contribuyó la buena disposición y la claridad de la rectoría de Jordi Casas, Teresa Berganza y Cecilia Lavilla que hubo de trabajar casi de oído para fundir en un solo grupo sonoro al conjunto sinfónico madrileño y al de tipo popular de Fez en las piezas, muy melismáticas y danzables, de Chraibï, orquestadas, en un discutible estilo fusión, por Azíz El Achhab, que se puso a su lado para marcar el compás. La cantante marroquí Lamnawar le dio calor y aire a la móvil música. Teresa Berganza y su hija Cecilia hubieron de luchar también con la acústica. En las canciones de Falla la primera cantó con estilo, con ese poso expresivo y estilístico de los maestros, aunque también con las limitaciones propias del paso del tiempo, con algún que otro sonido mate, alguna que otra apretura; que pudieron detectarse asimismo en sus intervenciones a solo en Pergolesi, con dos o tres momentos de problemática afinación. Cecilia Lavilla empastó con su madre y lució facilidad en los floreos, bien que sus agudos necesiten de un mayor pulimento y redondez. Arturo Reverter 57 ACTUALIDAD MADRID SUIZA Dos ginebrinos CLARINES Y POETAS GINEBRA Grand Théatre. 15-V-2005. Martin, Der Cornet. Dayer, Mémoires d’une jeune fille triste. Monica Groop, Joan Rodgers. Director musical: Patrick Davin. Director de escena: Nicolas Brieger. El Gran Teatro ha presentado una doble nueva producción que deseaba rendir homenaje a dos compositores de los siglos XX-XXI nacidos en la ciudad de Calvino (cuyas biografías casi se dan la mano), o sea Frank Martin (1890-1974) y Xavier Dayer (1972). Del primero se ha interpretado Der Cornet, ciclo de 23 Lieder para contralto y orquesta de cámara basado en el Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (Canto de amor y muerte del corneta Christoph Rilke) de Rainer Maria Rilke, que se estrenara el 9 de febrero de 1945 en Basilea, con la voz de la célebre mezzo suiza Elsa Cavelti y gracias a la intervención del gran mecenas Paul Sacher. Del joven Xavier Dayer, alumno de Tristan Murail y Brian Ferneyhough, se ha estrenado un encargo del propio Gran Teatro, Mémoires d’une jeune fille triste, ópera para soprano, octeto vocal, coro y orquesta, cuyo libreto, del propio compositor, procede de Menina e moça di Bernardim Ribeiro, publicado en Ferrara en 1555. También conocida como Saudades, la obra se transforma al musicarla en un monólogo interior, el de la “jeune fille triste” del título, exiliada mática, excelente dicción y personal reelaboración del recitado del texto. Una prestación memorable. La soprano inglesa Joan Rodgers hizo una “jeune fille” de gracia y suavidad. El desafío no era fácil para la Orquesta de la Suisse Romande, pero Patrick Davin, verdadero experto en este repertorio, supo instruir al conjunto, coordinando los múltiples planos y las diferentes estructuras de la partitura de Dayer, rindiendo también justicia a la fascinación y el refinamiento de la música de Martin. en una isla desierta. Por lo que respecta a la realización escénica del joven y brillante actor y director alemán Nicolas Brieger, seguiría la idea de Mallarmé, todo existe en el mundo para acabar en un libro, concretamente en las Mémoires, con el objeto libro circundado por marionetas brebarrocas, mientras que en Der Cornet, se proyectaban en rojo sobre fondo negro las palabras del texto del poema de Rilke. Nada hubiera sido lo mismo sin dos intérpretes extroardinarias. La mezzo finlandesa Monica Groop, que hacía su presentación en Ginebra, fue un cornetapoeta de rara intensidad dra- Giacomo Di Vittorio Vladimir Fedoseiev dirige una rareza de la ópera rusa AMOR, VENENO Y LOCURA Opernhaus. 29-V-2005. Rimski-Korsakov, La novia del zar. Maya Dashuk, Liliana Nikiteanu, Vladimir Stoyanov, Alexey Kosarev, Martin Zysset, Alfred Muff. Director musical: Vladimir Fedoseiev. Director de escena: Johannes Schaaf. 58 Suzanne Schwiertz ZÚRICH Incluso en el escenario de la Opernhaus de Zúrich, la ópera rusa es un raro invitado. En las trece premières de la temporada, ni siquiera un intendente tan sensible como Alexander Pereira ha logrado cubrir esta laguna. Para ello ha acudido a un director estrechamente vinculado al teatro como Vladimir Fedoseiev, un probado conocedor del teatro musical de su país, que obtuvo en el foso orquestal un sonido auténticamente ruso, reforzado por un bien escogido reparto vocal del Este de Europa. La cuestión es si La novia del zar de Rimski-Korsakov merecía este esfuerzo. Pues el excelente academicista del Grupo de los Seis no era una naturaleza teatral como su amigo Musorgski. Confiaba más en la expresión lírica: “cuando me consideran un compositor dramático”, dijo en una oca- Maya Dashuk en La novia del zar de Rimski-Korsakov sión, “me siento un poco dolido”. Esto puede apreciarse en esta historia de celos. Los personajes cantan (en su mayor parte, exhaustivamente) sobre sus sentimientos, y apenas evolucionan psicológicamente. Aunque no faltan acciones externas de gran efecto, como envenenamientos y crímenes. Musicalmente, Rimski- Korsakov oscila entre un suave belcantismo y el leitmotiv wagneriano. Procede magistralmente con el tejido instrumental, creando una auténtica magia sonora en la orquesta. Esto ocurre sobre todo en la escena más poderosa de la ópera, la conmovedora escena de locura de Marfa, donde Maya Dashuk alcanzó una interpretación de verdadero impacto. Lubasha es, con diferencia, la figura más interesante de la ópera. Liliana Nikiteanu, que pertenece desde hace tiempo al elenco del teatro, demostró con qué fortuna ha logrado pasar al repertorio dramático. El resto permaneció en un segundo plano. El veterano director de escena Johannes Schaaf renunció, incluso en las intervenciones de las tropas de Iván (inteligentemente cubiertos con cabezas de lobo), al fácil realismo, concentrándose en los conflictos individuales sin acudir a la parafernalia rusa. Sólo a partir del acto II creció la tensión, y poco a poco nos acostumbramos a los estentóreos (y genuinamente eslavos) sonidos de Vladimir Stoyanov como el intrigante Grigori y Alexei Kosarev como su antagonista Iván. Mario Gerteis “Madama Butterfly” Mikhail Pletnev Maxim Vengerov Christian Zacharias William Christie “Don Quijote” 66 quincena musical de san sebastián 4 agosto-3 septiembre 2005 AUDITORIO KURSAAL 28 agosto 4 agosto Orquesta Nacional de Rusia Mikhail Pletnev, director Georgy Goryunov, violoncello “Obertura festiva”, “Concierto para violoncello y orquesta nº 1”, “Sinfonía nº 9”, D. Shostakovich Compañía Rafael Amargo "D.Q. ...pasajero en tránsito" Rafael Amargo, coreografía Carles Padrissa (La Fura dels Baus) y Rafael Amargo, dirección de escena Patrocina: Caja Laboral • Orquesta Nacional de Rusia • Precio: 25 / 15 / 10 euros 13-15-17 agosto “Madama Butterfly”, G. Puccini Cristian Mandeal, director musical Lindsay Kemp, dirección escénica Solistas: Mina Tasca Yamazaki (Cio Cio San), Roberto Aronica (Pinkerton), Antonio Salvadori (Sharpless), Marina Rodríguez-Cusí (Suzuki), Alfonso Echeverría (El tío Bonzo)… Orquesta Sinfónica de Euskadi, Coral Andra Mari (Una producción del Palacio de Festivales de Cantabria y el Gran Teatro de Córdoba, con la colaboración del Palau Altea) Patrocina: Kutxa Mikhail Pletnev, director Maxim Vengerov, violín “Concierto para violín y orquesta”, L.v. Beethoven; “La bella durmiente del bosque” (selección), P. Chaikovski Patrocina: DonostiGas-naturgas energia • Precio: 55 / 44 / 36 / 28 / 10 euros 30 agosto Orquesta Sinfónica de Bilbao Sociedad Coral de Bilbao Coro infantil de la Sdad. Coral de Bilbao Juanjo Mena, director “War Requiem”, B. Britten Patrocina: Euskaltel • Precio: 68 / 54,50 / 43,50 / 35 / 10 euros 19-20 agosto Ballet: “Don Quijote” Ludwig Minkus, música Yuri Grigorovich, coreografía Grigorovich Ballet Krasnodar Patrocina: DonostiGas-naturgas energia • Precio: 45 / 36 / 29 / 23 / 10 euros 31 agosto Les Arts Florissants, coro y orquesta William Christie, director “El juicio de Salomón”, M. A. Charpentier Odas, himnos y canciones de H. Purcell Precio: 42 / 34 / 27 / 21,50 / 10 euros 22 agosto • Orquesta Nacional de España Coro Easo 1 septiembre Josep Pons, director “Un superviviente de Varsovia”, A. Schönberg; “Sinfonía nº 7, Leningrado”, D. Shostakovich • Precio: 45 / 36 / 29 / 23 / 10 euros Gustav Mahler Jugendorchester Ingo Metzmacher, director Mathias Goerne, barítono “Till Eulenspiegel, op. 28”, R. Strauss; “Gesangsszene”, K. A. Hartmann; “Sinfonía nº15 ”, D. Shostakovich • 23-24-25 agosto Orchestre de Chambre de Lausanne Precio: 50 / 40 / 32 / 26 / 10 euros Precio: 50 / 40 / 32 / 26 / 10 euros 3 septiembre Christian Zacharias, director y piano Integral de conciertos para piano y orquesta de L. v. Beethoven 23: “Octeto para instrumentos de viento”, “Conciertos para piano y orquesta nº 2 y 3” 24: “Coriolano”, “Conciertos para piano y orquesta nº 1 y 4” Patrocina: Caja Laboral 25: “Prometeo”, “Concierto para piano y orquesta nº 5, el Emperador” Patrocina: Banco Guipuzcoano “Fidelio”, L.v. Beethoven (versión concierto) • Patrocina: Audi 10 agosto Precio: 42 / 34 / 27 / 21,50 / 10 euros 26 agosto Orquesta Sinfónica de Galicia Orfeón Donostiarra Coral Andra Mari Escolanía Easo Miguel Angel Goméz Martínez, director Solistas: Jayne Casselman (Leonore), Robert Brubaker (Florestan), Alan Titus (Don Pizarro), Attila Jun (Rocco), Ainhoa Garmendia (Marzelline), Iñaki Fresán (Don Fernando), Joan Cabero (Jacquino) Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra Patrocina: Antiguo Berri • Precio: 55 / 44 / 36 / 28 / 10 euros CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA Armoniosi Concerti Juan Carlos Rivera, director “Damas, Caballeros, Rufianes y Pastores” La música en la época de Cervantes Víctor Pablo Pérez, director Solistas: Alessandra Marc, Amanda Mace, Raquel Lojendio, Iris Vermillon, Marianna Pizzolato, José Antonio López, Attila Jun “Sinfonía nº 8, de los mil”, G. Mahler Patrocina: Kutxa • • • Precio: 55 / 44 / 36 / 28 / 10 euros Precio: 15 euros 16 agosto José Bros, tenor Vincenzo Scalera, piano Arias de ópera y zarzuela Precio: 20 euros 27 agosto 18 agosto Orquesta Sinfónica de Galicia Grigory Sokolov, piano Víctor Pablo Pérez, director Nadine Secunde, soprano “Sinfonía nº 5”, F. Schubert; Marcha fúnebre y Escena final de “El Ocaso de los Dioses”, R. Wagner Obras de F. Schubert y F. Chopin • “Música de Cámara de la Familia Bach” Precio: 42 / 34 / 27 / 21,50 / 10 euros Precio: 20 euros 2 septiembre Camerata Köln • Ayuntamiento de San Sebastián Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Precio: 15 euros VENTA DE ENTRADAS / A partir del 18 de julio Información: Quincena Musical Centro Kursaal Avda. de Zurriola, 1 20002 San Sebastián Tel.: 943 00 31 70 Fax: 943 00 31 75 www.quincenamusical.com E-mail: [email protected] estudio lanzagorta • Precio: 50 / 40 / 32 / 26 / 10 euros 29 agosto ENTREVISTA Fabio Biondi “EL ÉXITO DE BAJAZET ES LA RECOMPENSA A UN ACTO DE AMOR” E Fotos: Simon Fowler / EMI l violinista y director Fabio Biondi, figura ejemplar en el panorama actual de la interpretación de la música antigua, vuelve a sorprendernos. Al frente de su grupo Europa Galante, sigue alegrando la escucha de los amantes y estudiosos de la música; su última grabación, la ópera Bajazet de Antonio Vivaldi, ha obtenido numerosos premios internacionales, además de constituir una importante aportación al campo de la musicología. Pero no es éste el único “descubrimiento” que el maestro se trae entre manos; de sus últimos proyectos, que incluyen siempre inéditos, nos habla en las siguientes líneas. 60 ENTREVISTA FABIO BIONDI Hay una doble faceta en la vida musical de Fabio Biondi. Por un lado, el artista que interpreta las grandes obras del repertorio, Las cuatro estaciones, por ejemplo. A la vez, es el artista inquieto que va buscando músicas olvidadas y que arriesga en la recuperación en concierto de las mismas. Desde esta última perspectiva, ¿qué supone para usted el reconocimiento de la crítica y del público a un trabajo como Bajazet, proyecto que ha ocupado años de su vida y que, a pesar de sus esfuerzos, ha tardado en recibir el aplauso después de su estreno en el Festival de Estambul en 1996? El éxito de Bajazet, a pesar de haber llegado años después de haber rescatado la partitura, representa un gran acto de reconciliación con el teatro vivaldiano, en concreto, y con el veneciano en general. Significa sobre todo, que una determinada elección de partituras desconocidas puede llegar a rediseñar la historia de la música, dando su auténtico valor, y colocando en su verdadero espacio, aspectos injustamente olvidados como, por ejemplo, el teatro de Vivaldi. Investigarlo es un acto de amor que, cuando el público y la crítica lo recompensan, nos dan a nosotros, los artistas, la idea de cuán extraordinario puede ser buscar y hacer renacer partituras olvidadas. A la hora de enfrentarse a la edición crítica de esta obra, que es considerada por algunos estudiosos como una ópera pastiche. ¿Cuál ha sido el criterio llevado a cabo para elaborar su propia reconstrucción?; ¿cómo ha sido su trabajo con las fuentes musicales? La partitura se encontraba con cuatro arias incompletas. Esto se podía deducir fácilmente comparándola con el libreto, ya que Vivaldi puso especial empeño y entusiasmo en él, (cosa que se deduce por la presentación que hizo del mismo). Pensé recuperar al menos tres de las arias que faltan buscándolas en el repertorio que Vivaldi escribió para los intérpretes de la primera representación en Verona. Han aparecido, milagrosamente, arias que, por la colación métrica del texto y su carácter dramatúrgico, se adaptaban bien a la situación del libreto, ocupando así perfectamente el lugar del aria original perdida. La música vivaldiana de esta ópera es del orden de un setenta por ciento, hecho que la aleja radicalmente del término pasticcio en el sentido peyorativo de la palabra. Vivaldi ha utilizado simplemente arias de compositores “pregalantes” para cambiar y variar el len- guaje musical en puntos dramatúrgicamente precisos. Después realizar esta grabación, ¿cree que Bajazet podría considerarse una obra de referencia dentro de la producción operística de Vivaldi? Estoy seguro que desde ahora el público se acercará al teatro de Vivaldi con oídos más curiosos; conseguirán entender la diferencia entre las grandes partituras vivaldianas y aquellas menos interesantes. Acostumbrados a las voces relativamente pequeñas que se escuchan en el repertorio barroco, resultan sorprendentes los requerimientos técnicos que exige Vivaldi a los cantantes. ¿Significa esto una desmitificación de esos anquilosados criterios estéticos en cuanto a la interpretación histórica? Vivaldi es un caso aparte. Hay que decir que sus contemporáneos (entre los cuales se encontraba el gran Tartini) le reprochaban una utilización de la voz excesivamente próxima a la escritura violinística y poco inclinada a las exigencias reales de la voz. La verdad es que, a menudo, su escritura es extremadamente difícil; esto nos obliga a elecciones técnicas que requieren cantantes de grandes capacidades. No es casual el éxito en los años setenta de Marilyn Horne con su Orlando furioso, dirigido por Claudio Scimone. Suplir el gran dominio de los castrati, es hoy todavía una operación difícil, pero posible en algunos casos gracias a una generación de grandes cantantes… sin embargo, el caso de Vivaldi no tiene que dictar una ley absoluta, ya que para cada compositor y área geográfica la escritura vocal cambia radicalmente. ¿A qué es debido su interés (si no predilección) por este autor? Vivaldi nace en mi corazón como modelo de un violinismo que congenia mucho conmigo mismo, pero no creo poder considerarlo mi predilecto… Me encanta, es verdad, pero muchas veces lo critico por todo lo que nos ha dejado de apresurado y convencional… Sin embargo, adoro darlo a conocer por su carácter inventivo y su capacidad de abrirse a todos los géneros; ópera, música instrumental, sacra, etc. Próximamente volverá a interpretar Bajazet pero esta vez con una nueva escenografía. Dada su rica experiencia con el mundo de la ópera, ¿cómo es su trabajo con los directores de escena? La relación con el director de escena es uno de los puntos clave de la rea- lización de un espectáculo de ópera. Los encuentros, las reflexiones que nacen con ellos forman parte de una construcción común para la cual la interpretación musical se armoniza con la idea dramatúrgica de la escena. La gran suerte del Bajazet viene de la existencia de nuestra grabación discográfica, que ha podido ser utilizada por el director de escena para tener una idea precisa y global de la ópera. En este repertorio, en el cual a menudo se presentan obras que son estreno mundial, es difícil dar al director de escena este tipo de material. Pienso, sin embargo, que es necesario procurarle una interpretación completa de la partitura que le permita hacerse una idea clara de la obra. Trabajar exclusivamente sobre la base del libreto es complicado y peligroso. ¡Evidentemente es indispensable que el músico posea conocimientos literarios y dramatúrgicos, y que el director de escena posea conocimientos musicales! Siempre volviendo a su faceta de investigador, recientemente ha estrenado usted un oratorio de un autor prácticamente desconocido para el público, Gian Francesco de Majo, en la primera sesión de la Schubertiade (mayo de 2005). El estreno, que al parecer tuvo gran éxito, estuvo protagonizado por Ian Bostridge. ¿Puede hablarnos de esta primicia y de sus planes con esta obra? El oratorio del napolitano Francesco de Majo ha representado para mí una reivindicación importante del repertorio preclásico italiano, música que he investigado poco y conocido poquísimo. ¿Cómo es posible que Mozart cite en una de sus cartas a este compositor diciendo que escribe una música bellísima, por encima de todo lo que había escuchado hasta entonces en Nápoles, y después sea olvidado tras una carrera fulgurante aunque brevísima? La respuesta es siempre la misma: no se sabe. Recuperarlo ha supuesto una gran toma de conciencia, apoyada además por una extraordinaria acogida, entusiasta, del público en Austria, donde lo hemos estrenado. Ahora este trabajo lo presentaremos por toda Europa y, concretamente el próximo año, lo haremos en España. También existe el proyecto de la grabación discográfica. ¿No resulta sorprendente que el público reciba tan bien estas primicias y que, sin embargo, cueste tanto que se programen habitualmente en las series de conciertos? 61 ENTREVISTA FABIO BIONDI guardia conceptual gracias a la presencia de Farinelli. En este sentido, podemos considerar Madrid como el lugar donde el paso entre el barroco tardío y el clasicismo ha tenido mayores adeptos. Se encuentran ya en los años 40 partituras que, con su profundo trazo preclásico, han dado un gran empuje y avance estético al gusto del público, abriendo las puertas a un nuevo lenguaje musical. Y es éste, junto con las influencias populares y un cierto amor por el manierismo, el origen y la esencia de Luigi Boccherini. La figura de Farinelli, al servicio de la corte española, es fundamental para que ésta se convierta en un centro en el que se reciben los movimientos más experimentales y estimulantes de Europa. ¿A qué cree usted que se debe el escaso interés demostrado hasta ahora por este compositor, a su prematura muerte quizá? El público no es estúpido. Estoy convencido de que lo que realmente merece ser “redescubierto” genera en el público moderno una reacción de interés y participación. En lo que concierne a los organizadores, la cosa es distinta. Muy a menudo, la crisis actual lleva a los organizadores a renunciar a una programación educativa e innovadora. Temen siempre una falta de presencia del público a causa de la excepcionalidad del titulo presentado. Pero no pienso que eso sea un razonamiento acertado. El público es curioso y merece estar informado de lo que nosotros, intérpretes, encontramos en este repertorio tan lleno de sorpresas aún hoy. La música antigua nació con esa ambición y sería un delito perder este impulso. Tenemos que descubrir y recrear una nueva historia de la música del pasado. El compositor De Majo sufre la misma falta de popularidad injustificada que Paisiello, Cimarosa y todo el círculo de músicos del estilo galante y clásico italiano. Quizá se deba también a su muerte prematura (murió en 1770 con tan sólo 38 años) y, seguramente, a lo poco que circularon sus partituras en la época. De estas partituras se encuentran, de hecho, sólo copias o fuentes únicas, lo cual indica que el compositor no tuvo oportunidad de hacer llegar su música a los grandes centros europeos. Es una pena que esto sucediera así. Nosotros hoy nos ocupamos de que finalmente se difunda este repertorio. Y redundando un poco en este tema, su próxima aparición en España es también un inédito, la Festa cinese de Niccolò Conforto. ¿Qué puede adelantarnos de esta partitura?; ¿no resulta agotador estudiar nuevos compositores y partituras con la complejidad que tienen ambas de, además, ser oratorios o escenas dramáticas? 62 La Festa cinese de Niccolò Conforto es una partitura ligera y muy agradable. El estilo de esta música es marcadamente galante y carece de dificultad de comprensión; es más, el trabajo de preparación de la partitura ha representado para mí (que en este período estoy trabajando en el año Mozart en torno a sus años jóvenes, sus conciertos para violín y la serenata Ascanio in Alba) un divertido acto preparatorio sobre las influencias que el estilo galante italiano representaron para el joven Mozart. Esta obra viene a saldar una deuda histórica con la música española o la música de la corte madrileña. Fue representada en Aranjuez, en uno de los momentos de más éxito del trabajo como gestor de Farinelli para los monarcas españoles. La partitura, prácticamente olvidada, se encuentra en los fondos de la Biblioteca del Palacio Real. Curiosamente Farinelli, en su libro Fiestas reales, aporta información sobre la misma. El libreto es de Metastasio, con ligeras modificaciones “domésticas”; es decir, que se sustituyeron algunas frases del original por alabanzas al rey Fernando VI. También considero que Conforto es un músico a revalorizar. Una vez más, el ciclo Los Siglos de Oro nos ofrece la oportunidad de recuperar estos fragmentos de la historia. Conforto, Majo, Corselli… todos estos italianos que de una manera u otra han tenido una fuerte relación con España modificaron totalmente la estética musical de nuestro país. Este flujo de influencia fue en una sola dirección. ¿Podríamos decir que Italia representa en el siglo XVIII la génesis de los movimientos musicales? Ciertamente, uno de los más importantes. El periodo de mayor interacción entre España e Italia podemos situarlo entre la década de los 40 y la de los 80 del siglo XVIII. No es casualidad que en un momento tan fundamental del desarrollo del lenguaje compositivo europeo —momento marcado por la presencia de la nueva escuela napolitana, génesis del estilo “galante”— España haya podido participar en esta van- En todo este repertorio del que hablamos, ¿qué importancia adquiere para usted el texto a la hora de decidir una determinada obra? En el repertorio del siglo XVIII (y esto no es válido en el siglo anterior), más que el texto en sí mismo me interesa el modo en que se trata el mismo. Los compositores demuestran su talento recogiendo el sentido dramatúrgico y cada palabra de su traducción musical. Esto es así porque los grandes textos reformistas (Metastasio, Zeno, Calzabigi) se crearon al mismo tiempo que otros libretos de baja calidad. Sin embargo, esto no impide al compositor conseguir un alto perfil compositivo y moral (por ejemplo, cuánta belleza musical hay sobre un texto despreciable de la Santísima Trinidad de Alessandro Scarlatti). Casi siempre dirige usted desde el violín ¿es de alguna manera su “batuta”? ¡Naturalmente! Dada la proliferación de grupos de música antigua y viendo, al mismo tiempo, cómo los históricos de la música antigua abordan repertorios que se adentran casi ya en el siglo XX, ¿cómo ve usted la perspectiva de la interpretación histórica? Es un argumento largo y delicado. Creo que hay que estar precavido… demasiada realidad poco inclinada a la reflexión y al trabajo intenso con respecto al repertorio antiguo están confundiendo al mercado. Desde otro punto de vista, muchos músicos pertenecientes a la nueva generación de intérpretes están dando nuevas soluciones al lenguaje de la música antigua… El mercado está saturado y quien lo organiza tiene que tener la competencia suficiente para distinguir entre aquellos que aman este repertorio y lo estudian con pasión, y aquellos que, sin embargo, improvisan sin mucha competencia. Sólo así la música, y no sólo la antigua, tendrá un futuro… María Sánchez-Archidona D I S C O S EXCEPCIONALES LOS DISCOS XCEPCIONALES DEL MES DE JULIO DE 2005 La distinción de DISCOS EXCEPCIONALES se concede a las novedades discográficas que a juicio del crítico y de la dirección de la revista presenten un gran interés artístico o sean de absoluta referencia. BEETHOVEN: Cuartetos de cuerda opp. 95, 127, 130, 131, 132 y 135. Gran Fuga op. 133. CUARTETO TAKÁCS. 3 CD DECCA 470 849-2. Una referencia insoslayable para estas obras y una fiesta para los sentidos. Desde la intimidad, desde la reflexión, desde la vitalidad. C.V.N. Pg. 80 SHOSTAKOVICH: Cuarteto de cuerda nº 15 op. 144. Trío nº 1 op. 8. OLEG KAGAN, violín; GRIGORI ZHISLIN, violín; YURI BASHMET, viola; NATALIA GUTMAN, chelo; ELISSO VIRSALADZE, piano. CLASSICS LIVE LCL 110. Una referencia absoluta del Cuarteto nº 15 de Shostakovich, sea lo que sea lo que se haya dicho y tocado y hecho hasta ahora mismo. S.M.B. Pg. 102 J. M. HAYDN: Réquiem. Misa VIVALDI: Salve Regina RV en honor de santa Ursula. CAROLYN SAMPSON, HILARY SUMMERS, JAMES GILCHRIST, PETER HARVEY. CHOIR AND THE KING’S CONSORT. Director: ROBERT KING. 616. Stabat Mater RV 621. e.a. CARLOS MENA, contratenor; FRANÇOIS FERNÁNDEZ, viola de amor. RICERCAR CONSORT. Director y viola de gamba: PHILIPPE PIERLOT. MIRARE MIR 9968. 2 CD HYPERION CDA67510. La sensacional lectura de King del Réquiem perfila esta pieza como una auténtica obra maestra. Discos tan necesarios como logrados. E.M.M. Pg. 88 KORNGOLD: Carlos Mena vuelve a demostrar que es uno de los contratenores más interesantes del panorama actual. Un bellísima antología, entre las mejores referencias del repertorio. P.Q.L. Pg. 107 La ciudad muerta. T. KERL, A. DENOKE , B. SKOVHUS, D. DENSCHLAG. ORQUESTAS DEL MOZARTEUM DE SALZBURGO Y FILARMÓNICA DE VIENA. Director: DONALD RUNNICLES. WAGNER: Los maestros cantores de Nuremberg. MORRIS, PAPE, ALLEN, HEPPNER, MATTILA. CORO Y ORQ. DE LA METROPOLITAN OPERA DE NUEVA YORK. Director musical: JAMES LEVINE. 2 DVD DEUTSCHE 2 CD ORFEO C 634 0421. GRAMMOPHON 00440 073 0949. El oyente puede fantasear a su gusto en medio de la tormenta sonora de esta ópera intensa como pocas, gracias a una lectura difícil de superar. S.M.B. Pg. 90 Estamos ante la mejor representación de la comedia wagneriana en todos los aspectos que se enjuician en una ópera en DVD. E.P.A. Pg. 116 RACHMANINOV: Rapsodia WESTHOFF: Sonatas para violín y bajo continuo. DAVID PLANTIER, violín. LES PLAISIRS DU PARNASSE. sobre un tema de Paganini. Variaciones Corelli. Variaciones Chopin. NIKOLAI LUGANSKI, piano. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE BIRMINGHAM. Director: SAKARI ORAMO. WARNER 2564 60613-2. Las variaciones tienen en Luganski a un intérprete ideal. Es romanticismo sin mácula, elegante y sobrio. Nada le falta y nada le sobra. C.V.N. Pg. 96 ZIG ZAG Territoires ZZT050201. Una aportación mayor, que quizá marque un paso decisivo hacia la plena recuperación de la obra de Westhoff. Zig Zag convierte en oro cada uno de sus descubrimientos. S.R. Pg. 108 SCHÜTZ: O misericordissime Jesu SWV 309. Sei gegrüsset, Maria, SWV 333. Historia de la Natividad SWV 435. Magnificat SWV 468, e.a. AKADÊMIA. Directora: FRANÇOISE LASSERRE. ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT 041101. Françoise Lasserre y Akadêmia reverdecen y aun superan el magnífico triunfo obtenido con el Requiem. Calidad técnica superlativa. A.B.M. Pg. 101 64 A partir de este número, SCHERZO destacará también los discos históricos excepcionales comentados mensualmente. DISCOS CASALS GIGLI HEIFETZ SCHURICHT VARNAY FERRIER MENUHIN WALTER Año XX – nº 199 – Julio-Agosto 2005 Reediciones HISTÓRICOS Y EXCEPCIONALES SUMARIO ACTUALIDAD: Históricos y excepcionales . . . . . . . . . . . . . . . 65 ESTUDIOS: Músicas para Don Quijote. P.J.V. . . . . . . . . . 66 Tres Octavas. E.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 REEDICIONES: Warner Apex. J.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Tahra. E.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Myto. A.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Andante. R.O.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Telarc. J.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Calliope. P.J.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 EMI Luxury Edition. J.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Walhall. A.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 DISCOS de la A a la Z. . . . . . . . . . . . . . . . 76 DVD de la A a la Z . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ÍNDICE DE DISCOS CRITICADOS . . . . . 119 EL BARATILLO. Nadir Madriles . . . . . . . . . 120 H ace ya más de seis años, exactamente desde marzo de 1999, que los lectores de nuestra revista están acostumbrados a la presencia de un galardón —la “e” de excepcional— con la que los críticos y la dirección de SCHERZO destacan la importancia, desde el punto de vista interpretativo y/o de repertorio, de una grabación. Hasta ahora la distinción de discos “excepcionales” se adjudicaba tan sólo a los registros de estricta novedad. La avalancha de reediciones que, desde los últimos años, inunda el mercado discográfico y permite al melómano disponer, en las mejores condiciones sonoras posibles, de auténticas joyas de la historia de la interpretación musical, el nacimiento de nuevos sellos que se nutren de fondos radiofónicos inexplorados, la irrupción del soporte DVD —con la correspondiente resurrección en imágenes de antiguos documentos videográficos procedentes, en ocasiones, de archivos televisivos muy poco divulgados con anterioridad o sencillamente desconocidos— ha aconsejado finalmente la creación de un nuevo galardón que subraye la importancia de este tipo de registros “históricos” de excepcional trascendencia. Por encima de la enésima presencia en nuestro mercado de grabaciones harto conocidas, de fácil disponibilidad o que simplemente recorran colecciones de serie media o económica de determinada compañía discográfica, primaremos esos otros registros cuya reedición constituya una aportación de peso a la discografía existente, ya sea por su notable plusvalía sonora, la recuperación de una obra largo tiempo descatalogada o por el raro concierto tomado “en vivo” que enriquezca el catálogo de cualquier artista de discografía oficial escasa o que nunca dejó testimonio en estudio de una determinada obra. 65 D I S C O S ESTUDIO Ángel Recasens y José Miguel Moreno UNA BANDA SONORA PARA EL QUIJOTE ENTRE AVENTURAS Y ENCANTAMIENTOS: MÚSICA PARA DON QUJOTE. LA GRANDE CHAPELLE. DIRECTOR: ÁNGEL RECASENS. LAUDA MÚSICA LAU001. DDD. 60’. Grabación: Melsen (Bélgica), XII/2004. Productor: Albert Recasens. Ingeniero: Markus Heiland. Distribuidor: LR Music. N PN MÚSICA EN EL QUIJOTE. ORPHÉNICA LYRA. Director: JOSÉ MIGUEL MORENO. GLOSSA GCD 920207. DDD. 72’24’’. Grabación: Cuenca, XI/2004. Productores: Raúl Mallavibarrena y Carlos Céster. Ingeniero: Isidro Matamoros. Distribuidor: Diverdi. N PN E 66 n el año en que se conmemora el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote no podían faltar trabajos discográficos orientados a presentar el ambiente sonoro en que trabajó Cervantes y por el que presumiblemente se mueven los personajes de la novela. Mucho se ha especulado incluso con la posibilidad de que el escritor madrileño fuera él mismo músico, tesis en último término sin confirmar y que no cuenta hoy con muchos valedores. Lo cierto es que su obra está plagada de referencias a la música y a los músicos, pero no más que la de otros muchos escritores de su tiempo. Puede asegurarse en cualquier caso que Cervantes tenía en alta estima los efectos benéficos de la música sobre los individuos, y ahí está para demostrarlo esa citadísima frase del capítulo 34 de la segunda parte del Quijote, cuando el hidalgo manchego dice a la duquesa que lo acoge en su palacio: “Señora, donde hay música no puede haber cosa mala”, expresión, no por desmentida por la historia, menos significativa del lugar que el arte de los sonidos ocupaba en el imaginario cervantino. Estos dos trabajos se acercan a la magistral obra de Cervantes desde planteamientos diferentes y que pueden ser entendidos como complementarios. Si Ángel Recasens busca una implicación absoluta con la literalidad de la novela, hasta el punto de que recurre al contrafactum para poner música a algunos de sus poemas, y descarga una parte muy importante del peso de la interpretación sobre la polifonía de las voces; José Miguel Moreno ofrece una panorámica mucho más general, casi una crónica de ambiente en torno a la figura del escritor y sus personajes, y sus recreaciones basculan constantemente entre las danzas puramente instrumentales y las canciones para voces solistas con acompañamiento. Constituida recientemente a partir de la Capilla Príncipe de Viana, La Grande Chapelle parece nacer como un proyecto sólido y de amplio alcance, ya que Ángel Recasens ha conseguido reunir en torno a él a un buen número de primeras figuras de la música antigua europea. Cantantes como Cécile Kempenaers, Hervé Lamy o Lieven Termont e instrumentistas como los flautistas Bart Coen y Peter de Clercq, el gambista Piet Stryckers, el laudista Philippe Malfeyt o la arpista Hannelore Devaere son habituales de algunos de los más importantes conjuntos europeos dedicados a la música del Renacimiento y el primer barroco (Capilla Flamenca, Ensemble Romanesca, Huelgas Ensemble…). Una primera parte del trabajo de Recasens y su grupo está dedicada a temas del Romancero, con músicas anónimas extraídas del Cancionero de Turín o del Libro de tonos humanos que se conserva en la Biblioteca Nacional. En este apartado habría que incluir también Nunca mucho costó poco de Carlos Patiño o Al tronco de un verde mirto de Fray Gerónimo. La Grande Chapelle ofrece de estas piezas versiones coloristas, de gran viveza rítmica y una rica mezclas de timbres instrumentales y vocales. Un Tiento de cuarto tono de Sebastián Aguilera de Heredia, en transcripción para conjunto instrumental, sirve de bisagra al disco. Su segunda parte está dominada por un tono más austero en materia de color, la inclusión de un par de temas religiosos (un Miserere, no completo, de Mateo Romero y el Super flumina Babylonis de Victoria) y el recurso al contrafactum al que hacíamos antes referencia. Se trata en concreto de hasta cinco poemas incluidos en el Quijote y sobre los que nunca se había escrito música (Árboles, yerbas y plantas, Sancho Panza es aqueste, Suelen las fuerzas de amor, Amor, cuando yo pienso y Yace aquí el hidalgo fuerte) a los que se ha acoplado música de Romero, Chacón, anónima y de Joan Pau Pujol. La interpretación de esta segunda parte del CD es, como dijimos, más austera, con versiones a cappella incluidas del Miserere de Romero y de ¡Oh, más dura que mármol a mis quejas! de Pedro Guerrero, sobre célebre poema de Garcilaso. Un gran refinamiento en el fraseo y un cuidado exquisito en la prosodia (admirable la pronunciación de los cantantes, todos extranjeros, del conjunto de Recasens) culminan un trabajo muy interesante por lo poco habitual del repertorio y por unas interpretaciones bien contrastadas y elegantes. José Miguel Moreno y su Orphénica Lyra se mueven en un terreno ligeramente distinto. En primer lugar, el repertorio es bastante más conocido. El vihuelista madrileño vuelve aquí al territorio de los cancioneros, los vihuelistas y las danzas renacentistas y barrocas (pavanas, gallardas, jácaras, canarios, villanos, chaconas) que tanto éxito y reconocimiento le han dado. En segundo lugar, su formación es algo más reducida, y está formada por tres cantantes (las sopranos Núria Rial y Raquel Andueza y el contratenor Jordi Domènech) y cinco instrumentistas (Fernando Paz, flautas; Fahmi Alqhai, viola da gamba; Eligio Quinteiro, guitarra renacentista; Álvaro Garrido, percusión y el propio José Miguel Moreno, con la vihuela y la guitarra barroca). Las interpretaciones se mueven dentro de los parámetros habituales de los conjuntos de Moreno, quien concede mucho más valor a los instrumentos de cuerda pulsada, tanto en las piezas instrumentales (más numerosas que en el disco de La Grande Chapelle) como en los acompañamientos, y un mayor peso también a la percusión (que en el trabajo de Recasens apenas aparecía de modo discreto en un par de temas). El programa avanza con ligereza y fluidez, apoyado en contrastes muy marcados, tanto entre temas vocales e instrumentales como en el carácter de las piezas, que se mueven entre la ternura más emotiva (memorable la voz de Núria Rial en el anónimo Qué bonito niño chiquito), la más dulce melancolía (ahí están los diversos romances para demostrarlo, el de Durandarte, el de Cardenio, el del Marqués de Mantua o el del Conde Claros) y la más desbordante alegría (como en la célebre chacona A la vida bona de Arañés, que se interpreta dos veces, o en el anónimo Al villano se la dan, único tema que figura en los dos discos). En la mayor parte de los casos, Moreno encomienda los temas vocales a formaciones en dúo (siempre una soprano y el contratenor), aunque también hay piezas para voces solistas y una interpretada por el trío vocal (la anónima Qué me queréis, caballero). En todos los casos, los cantantes de Orphénica Lyra muestran voces bien colocadas y proyectadas, frescas, claras e inteligibles. Los acompañamientos son siempre variados y comedidos, sin excesos de ningún tipo, y las piezas instrumentales están tocadas con fantasía e imaginación. Como dijimos, dos trabajos complementarios, que pueden servir magníficamente como banda sonora para encuadrar las andanzas del personaje novelesco más célebre de la literatura universal. Pablo J. Vayón D I S C O S ESTUDIO Rafael Kubelik, Kent Nagano, Simon Rattle TRES MIL MAHLER: Sinfonía nº 8. ARROYO, SPOORENBERG, MATHIS, HAMARI, PROCTER, GROBE, FISCHER-DIESKAU, CRASS. COROS DE LA RADIO DE BAVIERA, DE LA NDR Y DE LA WDR. ESCOLANÍA DE LA CATEDRAL DE REGENSBURG. VOCES FEMENINAS DEL CORO MOTETE DE MÚNICH. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIODIFUSIÓN BÁVARA. Director: RAFAEL KUBELIK. SACD AUDITE 92551. ADD. 73’37’’. Grabación: Múnich, Sala de Congresos, 24-VI-1970 (en vivo). Producción y grabación de la Radio Bávara. Distribuidor: Gaudisc. N PN MAHLER: Sinfonía nº 8. GREENBERG, DAWSON, MATTHEWS, KOCH, MANISTINA, GAMBILL, ROTH, ROOTERING. COROS DE LAS RADIOS DE BERLÍN Y LEIPZIG. CORO INFANTIL DE WINDSBACH. ORQUESTA SINFÓNICA ALEMANA DE BERLÍN. Director: KENT NAGANO. 2 SACD HARMONIA MUNDI 901858-59. DDD. 88’15’’. Grabación: Berlín, IV-V/2004. Coproducción de Harmonia Mundi, ROC GmbH y Deutschland Radio. N PN MAHLER: Sinfonía nº 8. BREWER, ISOKOSKI, BANSE, REMMERT, HENSCHEL, VILLARS, WILSON-JOHNSON, RELYEA. CORO INFANTIL DE TORONTO. COROS DE LA SINFÓNICA DE LONDRES. CORO JUVENIL DE LA CBSO. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE BIRMINGHAM. Director: SIR SIMON RATTLE. EMI 5 57945 2. DDD. 77’36’’. Grabación: Birmingham, VI/2004 (en vivo). Productor: Stephen Johns. Ingeniero: Mike Clements. N PN T res nuevas versiones de la Octava de Mahler se añaden a la discografía oficial de esta compleja obra, tocada solamente en conciertos especiales y, caso curioso, abundantemente grabada a pesar de los gastos de producción y de la poca popularidad de que goza incluso entre los mahlerianos más conspicuos, al menos en el aspecto discográfico. La primera de ellas recoge el concierto en vivo que dio Kubelik el 24 de junio de 1970 en la Sala de Congresos de Múnich como preparación a la grabación oficial para DG que tuvo lugar a finales de ese mismo mes de junio de 1970 en la Sala Hércules de la Residencia de Múnich, versión, ésta que comentamos, nunca publicada con anterioridad y que nos ofrece el mejor Kubelik, el más brillante e inspirado, el director insuperable de los conciertos en vivo, aunque si las comparamos entre sí no haya grandes diferencias entre ésta y su citada versión de estudio para DG. La orquesta, solistas y coros, volcados en la obra y magnetizados por la batuta, responden virtuosamente; hay una claridad más que suficiente y cada detalle de la colosal partitura permanece audible, por no hablar de los episodios fuertemente contrastados y del perfecto equilibrio de las masas sonoras, y eso contando con la ligereza con la que Kubelik aborda la colosal composición. Quizá falte la suntuosidad sonora de un Solti o un Bernstein en sus respectivas grabaciones, pero el discurso en ambos movimientos, fluido, expresivo, matizado y de romántica inspiración, hará mella indeleble en cualquier mahleriano que se sienta atraído por estos peculiares pentagramas. Admirable recreación, sin falsos trascendentalismos y de economía ejemplar a pesar de los imponentes efectivos, igual de convincente que las más conseguidas de la discografía (Horenstein — BBC Legends—, Mitropoulos —Orfeo—, Bernstein I —Sony— y II —DG— y Tennstedt —EMI—, de próxima aparición en DVD). La grabación original de la Radio Bávara, mejorada ahora en un SACD compatible, añade atractivo a la publicación del CD, penúltimo eslabón del ciclo Mahler hecho en vivo por este extraordinario director y que está siendo comercializado por Audite. De las tres versiones reseñadas, esta es, sin duda, la de mayor enjundia y la más convincente en el aspecto artístico. Nagano firma para Harmonia Mundi la primera versión hecha directamente en SACD y en estudio, un despliegue impresionante para unos resultados comerciales realmente inciertos. El director de California, un incipiente mahleriano que ya había debutado en el disco con unas notables versiones de Das klagende Lied (Erato), de la Tercera (Teldec) y de diversos Lieder (Teldec) en los que acompañaba muy bien al barítono Dietrich Henschel (todos comentados desde estas páginas), aterriza ahora con esta Octava donde la inspiración del director se centra sobre todo en los más sutiles pasajes polifónicos y en los más delicados puntos instrumentales, faltándole ese impulso y esa contundencia imprescindibles para que fragmentos como el Veni Creator queden convincentemente expuestos. Nagano se ve forzado a ralentizar los tempi en aras de la claridad, pero su discurso queda un tanto afectado y artificioso y realmente no es más claro que el de Kubelik, y eso que emplea más de un cuarto de hora que el anterior en traducir la obra (ver duraciones). En la segunda parte, por el contrario, la concepción sensible, inteligente y ciertamente innovadora de la batuta, que enfoca el fragmento como un final de ópera wagneriana, logra una versión heroica y refinada que supone no solamente la puesta en evidencia de la moderna arquitectura de la obra, sino también posiblemente su mejor logro mahleriano hecho hasta la fecha. Los solistas masculinos están aceptables, no así las voces femeninas, especialmente las sopranos, con serios problemas de entonación, vibrato y emisión (escúchese el final sobre el verso “Zieht uns hinan” de la apuradísima Sylvia Greenberg). Coros excelentes, tanto los adultos como los infantiles. En conjunto, aceptable versión que, de todas formas, carece del atractivo de las versiones clásicas citadas más arriba, sin lograr tampoco el de otras (Solti —Decca—, Chailly —Decca—, Ozawa —Philips—) de mayor calado interpretativo. Buena grabación y correcta presentación, aunque tenga el inconveniente de ser un álbum de 2 CDs. que encarece el producto. En cuanto a Rattle, termina ahora su ciclo Mahler de Birmingham con esta Octava procedente de tres tomas de conciertos en vivo (creo recordar que de su ciclo completo la Quinta fue hecha con la Filarmónica de Berlín, la Novena con la Filarmónica de Viena y la Décima otra vez con Berlín —aparte de una juvenil grabada en Bournemouth en 1980—, no volviendo a registrarlas con la CBSO). Aquí no estamos, desde luego, ante el mejor Mahler de Rattle, dando la impresión de ciertas prisas y bastante improvisación en el transcurso de estos conciertos. La grabación tampoco es un modelo de claridad, presencia y definición, y muchos pasajes del Veni Creator, por ejemplo, quedan bastante oscuros y confusos. Los coros, de evidente falta de homogeneidad, envergadura y redondez, y desde luego no muy atinados en cuanto a dicción y afinación, quedan bastante por debajo de los excelentes de Kubelik y Nagano. Los solistas vocales, en cambio, cumplen satisfactoriamente. En general, la interpretación carece de visión de conjunto, Sir Simon no llega a equilibrar la dinámica y el tempo, y hay caídas de tensión incomprensibles en los modos de un director como él, caracterizado normalmente por un ímpetu y vibración que siempre impactan en el oyente. Aquí da la impresión de estar relativamente desmotivado; pensamos que con una planificación más exhaustiva se podrían haber mejorado las cosas. En fin, a pesar de algunas buenas ideas y de logros puntuales conseguidos aquí y allá, no estamos más que ante una versión discretita que no aporta mucho a la historia fonográfica de la Sinfonía de los mil; parece que éste no es el mismo director que fue capaz de una memorable grabación de la Novena con la Filarmónica de Viena y una no menos espectacular Décima con la Filarmónica de Berlín. A anotar en la columna del Debe. Conclusión: la versión de Kubelik es la más notable de las tres y la que puede codearse con las grandes interpretaciones de esta obra citadas más arriba. Nagano firma una aceptable interpretación, sobre todo de la segunda parte de la sinfonía, mientras que Rattle no ha estado especialmente afortunado en la conclusión de su ciclo Mahler. Enrique Pérez Adrián 67 D I S C O S REEDICIONES Warner Apex DIDACTISMO Y NOVEDAD R 68 ecordaremos que las grabaciones del sello Apex proceden de referencias de sellos del grupo Warner, Erato y Teldec en el caso que nos ocupa, aunque, como sabe el discófilo, hay otros sellos en este grupo como Finlandia y Nonesuch no presentes en el actual lanzamiento. Por otro lado, la novedad, algo poco usual en una colección de estas características, la constituye una grabación muy reciente no editada hasta ahora. Se trata de la versión de Owain Arwel Hughes al frente de la Royal Philharmonic Orchestra (con participación puntual de The Cambridge Singers) de Los planetas de Holst (61991-2) que se completa con Plutón de Colin Matthews y A Somerset Rhapsody también de Holst. El hecho de añadir la mencionada obra de Matthews obedece al hecho de que el Los planetas de Holst faltaba uno, Plutón, cuyo descubrimiento es posterior a la composición de Holst (hay otras versiones discográficas de esta obra acoplada a la que supuestamente complementa, por lo tanto novedad total en lo que se refiere al repertorio en sí no es. Recordemos que fue Kent Nagano quien la encargó a Matthews). Ahora bien, ¿qué pasará con el reciente descubrimiento en 2004 del planeta provisionalmente nombrado Sedna? Pues bien, a ver qué hace el señor Matthews o quien sea con Sedna… Aparte de todo esto, las versiones son magníficas y dotadas de la espectacularidad que cabe esperar en Los planetas y con el leve y evocador folclorismo de tono modal definitoriamente británico que define A Somerset Rhapsody. Otro aspecto inusual en las series económicas y medias de las multinacionales y de los sellos “oficiales” es la inclusión de música más o menos reciente en lo que a su composición se refiere. Destaca aquí la inclusión de sendos compactos dedicados a obras de Boulez (62083-2 2 CD), Enescu (62032-2 2 CD), Martinu (62035-2) y Stravinski (62088-2). El doble compacto dedicado a la música de Pierre Boulez tiene a su favor la defensa de sus composiciones por él mismo al frente de los BBC Singers y la BBC Symphony Orchestra, con obras mayores como Pli selon pli, Le visage nuptial, Le soleil des eaux y Figures, doubles, prismes. Referencia absoluta y recomendación total para cuatro obras que se cuentan (especialmente las dos primeras) entre las de mayor influencia entre la música de vanguardia e indiscutibles obras maestras de su autor. Es conocida la vinculación y afecto (por origen y relación personal) de Lawrence Foster con la música de Enescu y es precisamente Foster quien se encarga de mostrar al gran público el doble compacto dedicado a algunas de las obras más significativas del maestro rumano, con las Dos rapsodias rumanas, el Poema rumano, las tres Suites para orquesta y la Sinfonía concertante para violon- chelo y orquesta (62032-2 2 CD). Con Foster al frente de la Orchestre Philharmonique de Montecarlo, a mediados de la década de 1980 (una época especialmente dulce en la trayectoria de orquesta y director) el idiomatismo en la aproximación a la peculiarísima música de Enescu es una total garantía y cabe hablar aquí de auténticas referencias. El versátil James Conlon dirigiendo a la Orchestre National de France se ocupa de tres de las mejores obras de Martinu (ya vemos que Apex tiene un carácter eminentemente divulgativo) como son el Doble concierto para cuerdas, piano y timbales, el Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta y los Tre Ricercari (62035-2). Como solistas los pianistas Jean-François Heisser y Alain Planès, el percusionista Jean Camosi y el Cuarteto Brandis. Hay otras versiones de estas obras que merecen ser conocidas y reconocidas (como las de Mackerras en Conifer) pero éstas son dignas de recomendarse, y más ahora que se ofrecen a un precio tan irrisorio que no hay excusa para no acercarse a la siempre seductora música de Martinu. Un auténtico clásico que todavía hay quien considera como un autor contemporáneo es Stravinski y dos de sus más “asequibles” e indiscutiblemente deliciosas y cautivadoras obras (Pulcinella y Le chant du rossignol) se presentan en versión de, nada menos, Pierre Boulez con el Ensemble InterContemporain, la Orchestre National de France y solistas del nivelazo de, entre otros, Ann Murray, Anthony Rolfe-Johnson, Simon Estes, Patrice Fontanarosa y Patrick Gallois (62088-2). Han pasado veinticinco años desde que se realizaron estas grabaciones stravinskianas y siguen contándose entre las más recomendables. En el presente lanzamiento de Apex también hay lugar para una muestra de música mucho más antigua que Boulez y Stravinski; nos remontamos nada menos que a Le roman de Fauvel, según versión de la Boston Camerata y el Ensemble Project Ars Nova dirigidos por Joel Cohen (62038-2), una composición de, al menos, el siglo XIV. Decimos al menos, pues se sabe que en 1310 empezaron a circular por París las copias manuscritas de esta fábula medieval. En una obra como ésta, creada en tiempos realmente remotos cuando hablamos de música cabe tener en cuenta que nos encontramos ante una auténtica reconstrucción. En nuestro tiempo (la grabación es de 1991) tales trabajos se realizan con rigor y con saludables dosis de creatividad, de modo que estamos ante una de las muchas versiones posibles de esta obra (además de ser ésta fragmentaria, dado que se ha procedido a una selección de textos y músicas). El resultado es fascinante y muy fresco, con cierto contenido teatral. No menos interesante que lo referido hasta ahora es el doble compacto con música para dos pianos y para pia- no a cuatro manos de Mozart a cargo de las hermanas Güher y Süher Pekinel (62037-2). Se trata casi de una integral, pues sólo encontraríamos a faltar la Fuga en do menor, K. 426, de 1783 que Mozart adaptó cinco años después para orquesta de cuerda o cuarteto de cuerda añadiéndole un Adagio, obra ésta que pasó a constituir el famoso Adagio y fuga en do menor, K. 546 de 1788 que, a su vez, fue objeto de una nueva versión para dos pianos debida al propio Mozart. Versiones impecables y de gran musicalidad. Más dúos pianísticos en la referencia 62036-2 (2 CD) con la Suite nº 2 para dos pianos, op. 17 de Rachmaninov a cargo de las hermanas Katia y Marielle Labèque en un doble compacto que comprende también versiones no menos destacables de Moura Lympany de otras composiciones del mismo autor: el Preludio op. 3, nº 2 y los Preludios op. 23 y op. 32. El gran pianismo virtuosístico romántico (en el caso de Rachmaninov, post-romántico o tardo-romántico) continúa en el presente lanzamiento con el CD dedicado a tres de las páginas concertantes más célebres de Liszt: los dos Conciertos para piano y orquesta y la Totentanz, con Boris Berezovski como solista y Hugh Wolff al frente de la Philharmonia Orchestra (620442). Versiones brillantes justamente apreciadas, que se cuentan entre las opciones más recomendables. Para terminar, la Sinfonía nº 9 de Mahler a cargo de la New York Philharmonic a las órdenes de Kurt Masur (62034-2). Quizá no sea Masur, con su habitual tendencia a la sonoridad más potente y a la vez aristada, pero puede que no tan delicada y poética como cabría esperar en esta música de evidente carácter elegíaco y dramático, el director más adecuado para expresar el contenido profundo de una sinfonía como ésta, pero cuando uno escucha una composición tan intensa como es la Sinfonía nº 9 de Masur termina por no estar pendiente de la versión y hacer abstracción mientras se fija en la música en sí. Es como le pasó en cierta ocasión a Nadia Boulanger cuando le preguntaron qué le había parecido la interpretación de determinada obra: “¿Qué interpretación? Yo estaba pendiente de la música” (más o menos; cito de memoria). Pues eso, tal es el interés intrínseco de esta música extraordinaria. Josep Pascual D I S C O S REEDICIONES Tahra NOMBRES MÍTICOS N uevos lanzamientos del sello francés Tahra (distribuidor: Diverdi) con tres nombres míticos de la dirección de orquesta: Furtwängler, Schuricht y Erich Kleiber. Con el título de Los registros de Alfred Kunz, Tahra nos trae un álbum de 3CDs con varias interpretaciones de Furtwängler en el Festival de Salzburgo, y según se hace constar, en sonido estéreo, o, al menos, en algo que pretende serlo (FURT 10951097). La verdad es que el sonido estéreo tal y como lo entendemos hoy, en la Novena de Schubert de 1953 no existe, y en El cazador furtivo de 1954, tampoco. Sin embargo, la casa Rodolphe Productions sacó en su día esta misma ópera en un sonido procedente de una cinta de 76 cm/seg bastante más conseguido que éste; o sea, que Herr Kunz tenía un rival de competencia superior o con medios técnicamente más avanzados. Como quiera que sea, las grabaciones de EMI y Orfeo de la página de Schubert, y la de EMI del Cazador (todas monofónicas procedentes de la Radio austriaca), son superiores a las de este álbum, más naturales y nítidas, y desde luego sin el sonido oscilante y poco claro que aparece aquí y que desmiente ese relieve sonoro que la publicidad pretende hacernos creer que existe. Si todas las grabaciones estereofónicas de Furtwängler que se perdieron en una inundación en el sótano de la casa de su hijo Andreas eran como éstas, desde luego no hay que ponerse de luto por ello. EMI y Orfeo nos han obsequiado con registros en mono muy considerables de estas dos obras (y de otras muchas del legendario director en el Festival de Salzburgo) que mantienen viva la leyenda de sus particulares concepción y sonido. En fin, independientemente de las sensacionales versiones que contiene el álbum, comentadas muchas veces desde estas páginas, lo mejor de la publicación es una foto del maestro con Elisabeth Grümmer que ilustra la portada del libretillo. No dejamos a Furtwängler, ya que el sello francés nos trae una fenomenal Séptima de Bruckner que el maestro dirigió a su Filarmónica de Berlín en Roma el 1 de mayo de 1951 (FURT 1098), de concepto similar a las grabadas por EMI en estudio el 18 de octubre de 1949 y por los desconocidos ingenieros de Radio Cairo el 23 de abril de ese mismo año de 1951 (ésta disponible en DG). El sonido procedente de una grabación en vivo sobre acetatos, no deja que desear a pesar de que en ocasiones esté comprimido, la dinámica se resienta y haya un fuerte soplido de fondo, problemas relativos que no impiden apreciar esta impresionante recreación. Las duraciones de las tres versiones, todas con la Filarmónica de Berlín, son prácticamente las mismas (62’25’’ la de EMI, 62’26’’ la de DG y 63’05’’ la que ahora reedita Tahra), y cualquiera de ellas les dará una idea cabal de la profundidad expresiva, de la sutileza de matices y de la intensa energía desplegada por el director, aunque posiblemente la lectura más impactante debido a su mejor sonido sea la de EMI (actualmente descatalogada), lo cual no es óbice para poder calificar esta interpretación romana como un hito de particular trascendencia dentro de la discografía dedicada al compositor austriaco. Imprescindible para incondicionales del compositor, del director o de ambos a la vez. Para los que no se encuentren en ninguno de estos tres casos y quieran tener una Séptima de Bruckner por Furtwängler, traten de encontrar la de EMI (publicada en un álbum de 3 CDs de referencia 5 66206 2 del que quizá puedan encontrar algún ejemplar en las tiendas especializadas o bien en internet). Pasamos a Schuricht, presente en esta ocasión con, otra vez, una Séptima de Bruckner al frente de la NDR de Hamburgo (TAH 552) grabada por Friedrich Schnapp, el ingeniero de Furtwängler durante muchos años. La grabación de estudio, hecha el 4 de octubre de 1954 en excelente sonido monofónico, se completa con una breve entrevista en alemán al director (tienen traducciones francesa e inglesa en el libreto). En cuanto a la interpretación, es un fenomenal ejemplo del modus operandi de este director: milagroso equilibrio, cálido fraseo, discurso flexible sin frenos ni durezas, ligereza BRUCKNER. Sinfonía nº 7. ORQUESTA NDR DE HAMBURGO. Director: CARL SCHURICHT. TAHRA TAH 552. Grabación: 4-X-1954. BEETHOVEN. Sinfonía nº 6 “Pastoral”. SCHUBERT. Sinfonías nº 3 y 9. Fragmentos de Rosamunda. ORQUESTA NDR DE HAMBURGO. Director: ERICH KLEIBER. 2 CD TAHRA TAH 561-562. Grabaciones en vivo, 1953/54. Distribuidor: Diverdi. que conlleva la ausencia de enfoques en exceso trascendentales, justo y con una buena respuesta orquestal de la NDR, a pesar de roces y desajustes ocasionales, posiblemente a causa de la ausencia de más ensayos. La toma sonora es de notable espacialidad y muy clara. Una muy bella versión, en suma, recomendable especialmente para los brucknerianos de pro y para los seguidores de este maestro irrepetible. Erich Kleiber, finalmente, aparece en un doble álbum también con la NDR de Hamburgo dirigiendo Beethoven y Schubert en conciertos públicos de 1953 y 1954 (TAH 561-562). Lo más impactante del álbum es una soberbia Pastoral, verdadero caballo de batalla de este director que nos ha dejado hasta la fecha cinco versiones de la Sinfonía en fa mayor a cada cual mejor. Ésta posee una minuciosa atención a cualquier detalle por insignificante que pueda parecer, un equilibrado juego orquestal, articulación fluida, intensa incisividad y un encanto en el fraseo pocas veces expuesto así, una verdadera joya en la fonografía beethoveniana. Las páginas de Schubert que completan el álbum (dos fragmentos de Rosamunda, más las Sinfonías Tercera y Novena) son también marca de la casa, aunque la discografía del propio Erich Kleiber tiene otras versiones de estas mismas obras igual de inspiradas, sutiles, equilibradas y líricas, y sobre todo con mejor sonido, aunque éste del álbum que ahora se reseña sea bastante aceptable. De cualquier forma, un álbum protagonizado por un director excepcional recomendable para los que posean un adecuado rodaje fonográfico. Resumiendo, en esta ocasión quizá la Séptima de Bruckner por Schuricht y la Pastoral de Beethoven por Kleiber sean las grabaciones imprescindibles, las más atractivas del lanzamiento, teniendo en cuenta que de los registros de Furtwängler existen mejores ediciones en Orfeo y EMI, más recomendables que los que aquí aparecen. Enrique Pérez Adrián 69 D I S C O S REEDICIONES Myto SEGUIR LA HISTORIA L 70 a historia musical de los grandes teatros se puede seguir a partir de las funciones que realizaron y en esta nueva propuesta de Myto (Diverdi) podemos ver momentos puntuales de tres ciudades con gran tradición musical: Nueva York, Viena y Milán. Del teatro americano se incluyen cinco noches especiales, la primera de las cuales es Norma, dada el 30 de diciembre de 1944 (2CD 044.H093), con la presencia de Zinka Milanov, donde la gran soprano muestra su fuerza dramática en el momento de su plenitud vocal, con una versión amoldada de acuerdo con sus características, que le permite brillar en el aspecto vocal, sobre todo en las escenas de mayor densidad. A su lado Jennie Tourel, cantante de bella voz y muy musical, pero con unos medios más aptos para otro tipo de repertorio, aunque su versión tiene gran sutileza, complementando el reparto Frederik Jagel, tenor de timbre penetrante y canto algo abierto, y Norman Cordon, flojo Oroveso, dirigidos con oficio y poco más por Cesare Sodero. Una de las grandes noches triunfales en el viejo Met fue la función de Andrea Chenier, (2CD 044.H094) del año 1954, con un trío de antología, integrado por Zinka Milanov, que después de dilatada carrera y en una obra que le era más afín mantenía la intensidad y la seguridad para afrontar el rol de Magdalena y sabía marcar su evolución, Mario del Monaco, que con su voz de bronce y su estilo entregado brilla especialmente en las partes más dramáticas y Leonard Warren, que sabe reflejar cómo el personaje es humano y vengativo a la vez, con un fraseo que penetra por su capacidad expresiva, dirigidos con profesionalidad por Fausto Cleva. Complementa el álbum una selección del Rigoletto, que Warren grabó para RCA. Del mismo escenario podemos gozar en Aida (2 CD 043.H091), del 6 de febrero de 1937, de una de las grandes sopranos dramáticas de entreguerras, Gina Cigna, que sabe reflejar toda la fuerza del personaje, pero con una voz de gran poder de penetración, es capaz de reflejar el lado más intimo de la princesa con una amplia sutilidad y un fraseo cuidado. Otra figura histórica es Giovanni Martinelli que ya en los últimos años de su carrera, mantenía gran parte de su vigor y seguridad, aunque por momentos el timbre pierde algo de color. Junto a ellos, Bruna Castagna, con buena línea, Carlo Morelli, con una buena expresión y se ha de destacar la presencia de Ezio Pinza, Ramfis de lujo, dirigidos sin especial relieve por Ettore Panizza. Las representaciones de Un ballo in maschera de 1955, en el mismo marco (2 CD 051.H098) tenían la circunstancia histórica del debut en el mismo de la primera cantante de color, Marian Anderson, artista que había triunfado en el mundo del recital, que destacaba con un instrumento de gran intensidad en los registros central y grave y por la vitalidad interpretativa. Zinka Milanov hizo del personaje de Amelia, uno de sus preferidos y sabe expresar el sentimiento de culpabilidad, el miedo y el amor de forma muy clara. En el resto del reparto encontramos a Jan Peerce, muy brillante, aunque con un estilo que requeriría más refinamiento; Robert Merrill, de medios expansivos y expresión más genérica y la siempre efectiva y segura Roberta Peters, como Oscar, dirigidos con una gran fuerza, llena de matices, por Dimitri Mitropoulos. Cierra el ciclo americano Otello, del 12 de febrero de 1938 (2CD 051.H097), donde destaca la presencia de dos grandes figuras del teatro, nuevamente Giovanni Martinelli, que marcó un estilo de interpretar al moro veneciano con un canto que alternaba las frases dúctiles del primer acto, con las más densas cuando los celos le devoran, y Lawrence Tibbett, el primero de los grandes barítonos americanos, que da una lección de inmersión en el personaje, subrayando su carácter resentido y su afán de venganza. Elisabeth Rethberg canta con musicalidad su personaje, aunque le falte mayor identificación, dirigidos por Ettore Panizza, con momentos claros y otros más superficiales. De Viena nos llegan dos propuestas. La primera, totalmente novedosa, corresponde a una obra y a un autor prácticamente desconocidos, salvo en Centroeuropa: se trata de Der Bergsee, de Julius Bittner (2CD 044.H095), autor que nació en 1874 y murió en 1939; en su obra puede adivinarse la influencia de su área cultural, desde los románticos alemanes a Wagner, sin renunciar a otros estilos. Esta ópera fue estrenada en 1911, es una historia de 1535, con una premonición de la lucha de clases y la música muestra una cierta inspiración, que requiere cantantes de voces densas. Entre sus intérpretes destacan Günther Treptow, que canta con intensidad, Hilde Konetzni con un estilo dúctil, Julius Patzak, muy fraseador, y Eberhard Wächter, que da intención a su personaje, todos dirigidos por Felix Prohaska, con cuidado interés. La otra propuesta es Carmen, registrado en 1954 (2 CD 043.H088) con la presencia de Herbert von Karajan, al podio, y una versión en que muestra sus particulares planteamientos, aunque en aquella época aún estaba más pendiente de la música que de su propia persona. Su visión es clara, sabe reflejar las escenas más sutiles, con delicadeza, que a veces se diluye, mientras que en las más dramáticas muestra su gran capacidad teatral. Nicolai Gedda canta un Don José de estilo francés, con fraseo cuidado, marcando la idiosincrasia algo primitiva del personaje. Giulietta Simionato es una Carmen que está mejor vocal que expresivamente, faltándole una cierta sensualidad. Junto a ellos, los correctos Hilde Güden y Michel Roux. La Scala está presente con Cavalleria rusticana de 1955 (051.H099), que cuenta nuevamente con el canto exuberante de Giulietta Simionato, al que le falta una cierta fuerza expresiva, junto al gran Giuseppe Di Stefano que brilla por la vitalidad, el canto cálido y a la vez penetrante, en un momento en que mantenía prácticamente intacto su precioso timbre. Completa el trío protagonista la impresionante voz de Gian Giacomo Guelfi, con una dirección profunda de Antonino Votto. La propuesta se complementa con varios recitales. Fedora Barbieri (043. H089) ha sido una de las grandes mezzosopranos de su época, destacando por un registro central de gran belleza y densidad, y un grave muy profundo. En su recital muestra además su versatilidad, con títulos que le han hecho famosa, como Il trovatore o Un ballo in maschera, otros como Cavalleria rusticana o Don Carlo, a los que imprime fuerza, el dúo de Adriana Lecouvreur, con fiereza, junto a Marcella Pobbe, buena cantante, su vital versión de Carmen, su sensual Samson et Dalila y muestra su versatilidad en páginas tan dispares como Alceste, L’Italiana in Algeri y Genoveva. Gian Giacomo Guelfi (051.H096) fue una de las voces más impresionantes de su generación e hizo una buena carrera, que no fue mejor por el estilo excesivamente extrovertido y a veces poco refinado de sus versiones. En este recital destaca su visión de Scarpia y La fanciulla del West, que le recordamos del Liceu, y tiene momentos de buena línea como en el aria de I vespri siciliani, mientras que en otras páginas de Verdi destaca más por intensidad que por los matices. Finalmente, uno de los mejores tenores americanos, Richard Tucker (044.H092) nos propone unos registros de dúos, con tres sopranos habituales del Met, en los que podemos admirar su fraseo expansivo pero cuidado, con un canto entregado y también profundizado y con unas versiones que siempre impactan. Con Eileen Farrell, soprano de voz densa, destacan en Aida y Un ballo in maschera, a los que aportan dramatismo, mientras que acompañado por Dorothy Kirsten, cantante de exquisito fraseo, nos dan vida a las dos Manon y con Ljuba Welitsch, en Tosca, a la que dan un buen sentido interpretativo. Albert Vilardell D I S C O S REEDICIONES Andante DEL RECUERDO DE GULDA AL ARCHIVO HISTÓRICO N os llegan del siempre bien documentado y atractivo (aunque carísimo) sello Andante (distribuidor: Diverdi) cuatro álbumes de indudable interés, aunque en algún caso se requiere bastante generosidad en cuanto a la calidad de las tomas se refiere, dada su antigüedad. Dos de ellos están dedicados al pianista austriaco Friedrich Gulda (19302000). El primero (AN 2080) contiene un disco con el Emperador de Beethoven (1966, con la Filarmónica de Viena y George Szell en el podio) y la Fantasía cromática y fuga de Bach (1964), con el atractivo añadido de que el primero se ofrece también en DVD. El buen sonido monofónico permite apreciar una interpretación fresca, enérgica y grandiosa, de enorme vitalidad en contrastes y acentos, dicha con un brío contagioso y un magnetismo difícil de resistir. El siempre fantástico Szell se une a la fiesta con su característica energía y precisión, extrayendo de la Filarmónica vienesa una magnífica prestación. Una versión arrolladora, de enorme interés. También lo tiene la lúcida y clarísima interpretación bachiana, de igualmente contagiosa vitalidad y grandeza, aunque no apta, por supuesto, para amantes del purismo. El segundo (AN 2110) es un álbum de cuatro discos con interpretaciones de 1957 (Debussy: Pour le piano, Suite bergamasque, Preludios I-II, Reflets dans l’eau, L´isle joyeuse; Ravel: Sonatina, Gaspard de la nuit, Le Tombeau de Couperin, Valses nobles y sentimentales) y 1967 (Schubert: Sonatas D. 845 y D. 960, Impromptus D. 899 y Momentos musicales D. 780). Buena parte de la música francesa registrada aquí fue también grabada por el austríaco para Decca en la misma época (entre 1953 y 1957), y apareció en el volumen 40 de la edición Grandes Pianistas del Siglo XX de Philips (primero de los dos dedicados al pianista austriaco), pero las grabaciones que aquí se presentan, aunque contemporáneas, son diferentes y proceden del archivo de la ORF. Es en ellas donde reside el mayor interés del álbum, pues nos encontramos ante un pianismo tan técnicamente deslumbrante como sugerente en cuanto a colorido, expresión, vitalidad y ritmo. Unas interpretaciones fantásticas, con un sonido aceptable, aunque la toma parece hecha a volumen relativamente bajo. En todo caso, los pianófilos no querrán dejarlo pasar, con razón, porque el joven Gulda transmitía en esta parte del repertorio un encanto especial. Otro cantar es Schubert. El disco con los Impromptus y Momentos musicales es, en general, excelente, aunque tiene instantes (el último de los Momentos musicales) de cierto distanciamiento. En cambio, las Sonatas, especialmente la D. 960, son más especiales y a más de uno le harán levantar las cejas. Muy vivas en los tempi, Gulda acierta sin duda en la parte más vienesa de las mismas, pero el drama de ese irresistible lamento que es el primer movimiento parece escapar por completo, en una interpretación excesivamente precipitada y un tanto superficial. Versiones, pues, que no se encuentran entre lo más ortodoxo y tampoco, en opinión de quien esto firma, atinan en lo más hondo del drama del último Schubert, pero que por supuesto están expuestas con perfección técnica y con el atractivo colorido sonoro propios del artista. En todo caso, el principal atractivo del álbum se encuentra, sin duda, en Debussy-Ravel. Los otros dos álbumes son documentos de Historia de la interpretación, y evidentemente para muchos no serán plato de todos los días. En estos dos casos hay que ser bastante generoso en cuanto a la calidad de sonido, porque con frecuencia, y pese a la cuidada remasterización, el resultado es tan penoso como cabe esperar por la fecha de su origen, y en ocasiones (tal ocurre en las grabaciones entre 1919 y 1922) casi hay que adivinar lo que nos llega en medio de un ruido de fondo formidable. En el primero (AN 1190, 4 discos), segundo de los dedicados a la música de Chopin, se nos ofrecen distintos monográficos dedicados a Estudios (Kilenyi, Paderewski, Brailowsky, Buzón, Planté, Darré, Sofronitski, Cortot, Koczalski y Saber), Nocturnos (Rubinstein, Paderewski, Sofronitski, Cortot, Buzón, Lipatti, Koczalski y Jonas), Polonesas (Rubinstein, Paderewski, Friedman, Sofronitski y Jonas) y Mazurkas (Horowitz, Friedman, Sofronitski, Kapell y Jonas). Las grabaciones se remontan hasta 1919 y llegan hasta 1952. El contraste de las visiones más objetivas de un Kilenyi con las libérrimas aproximaciones del amaneradísimo Planté, el elegante y hermoso pianismo de Busoni, el espontáneo y hermosísimo sonido del Rubinstein de los años 30, la elegancia de Cortot, las curiosas inegalités de Paderewski, el soberbio Lipatti o el visionario Sofronitski, son sólo ejemplos que permiten apreciar toda una panoplia de interpretaciones del polaco (a menudo de la misma obra, con lo que el contraste es más evidente), de indudable interés para pianófilos y chopinianos de pro. En la misma línea se encuentra el último álbum (AN 1180, 4 discos), una antología de música concertística y sinfónica de Haydn, con nombres ilustres de la historia que nos permiten apreciar como se interpretaba la música orquestal del gran compositor austriaco en el primer tercio del siglo XX. Los conciertos están representados por el primero de los de violín (Szymon Goldberg con Susskind, 1947), el en re mayor para teclado (Landowska con Bigot, 1937) y el segundo de los de violonchelo (Feuermann con Sargent, 1935), además de la Sinfonía concertante para instrumentos de viento (Munch, 1938). El resto son interpretaciones, en algún caso repetidas, de algunas de las sinfonías más populares del último periodo del compositor. Encontramos allí a Toscanini (nºs 88, 98 y 101), Walter (nºs 92, 100), Kusevitzki (nºs 94, 102) y Beecham (nº 99), con grabaciones de los años 1929 a 1946. Hay aquí, evidentemente mucho romanticismo, con tendencia a caer los tiempos lentos, algún que otro abuso de portamento y cierto peso en los minuetos, y también alguna curiosidad, como el descomunal (pero espantoso) clave de Landowska, que no obstante ofrece una visión contrastada y llena de vitalidad. Ninguna sorpresa, dada la época de que se habla. Por lo demás, uno se encuentra lo esperable. El siempre preciso, enérgico, incluso contundente Toscanini es de los más interesantes, aunque se echa en falta el (buen) humor, que en cambio transpira en la luminosidad de Beecham. Kusevitzki presenta también una visión muy germanófila y seria, y Walter se muestra pacífico y vitalista en la Oxford pero resulta, al menos para quien esto firma, un tanto plomizo en la Militar. En suma, cuatro álbumes no exentos de interés, de los que pueden recomendarse (sin otra reserva que la referida a su controvertido Schubert), los dos de Gulda. Los otros, ya se dijo, parecen más destinados al aficionado estudioso más interesado en bucear en los arcanos de la interpretación que a disponer de una o dos versiones de referencia de las obras en cuestión. Rafael Ortega Basagoiti 71 D I S C O S REEDICIONES Telarc REIVINDICACIÓN DE ROBERT SHAW L 72 lega al mercado una auténtica avalancha de grabaciones del repertorio clásico y romántico (con alguna incursión en épocas anteriores y algún apunte hacia el siglo XX, pero casi todo dentro de lo que llamamos repertorio) del sello Telarc (Indigo). El sonido es espectacular, tal como nos tiene acostumbrados esta discográfica desde hace años. Las grabaciones que aquí se nos presentan (todas ellas reediciones y, por lo tanto la mayoría de ellas ya conocidas entre nosotros aunque hay alguna excepción) datan de entre finales de la década de 1970 y mediados de la de 1990, todas ellas, repetimos, de gran calidad de sonido. Entre tanta y tanta música (nada menos que treinta y tres compactos) hay de todo aunque el nivel medio en general sea entre alto y muy alto, si bien no falta alguna que otra cosilla intrascendente e incluso alguna que otra barbaridad que, dada la calidad en la interpretación, puede disculparse. Bien, pues ya que hablamos de una barbaridad entre lo que aquí se nos ofrece, no podemos dejar de mencionar un compacto tan curioso, innecesario e incluso de discutible oportunidad como, por qué no reconocerlo, cautivador si uno se deja de prejuicios. Nos referimos a The Ring without Words (80154), que no es sino una especie de síntesis sinfónica de la Tetralogía wagneriana debida a Lorin Maazel (que ya hizo algo similar con Tannhäuser para Sony). Para muchos este compacto será (no sin razón) una absoluta pérdida de tiempo, pero el trabajo de Maazel como “transcriptor” (quizá este no sea el término más apropiado pero ya nos entendemos) es tan serio y entusiasta como su labor como director al frente de la Filarmónica de Berlín. Es realmente sensacional… y pónganle después a esta apreciación todos los “peros”, aunque, ¿alguien sería capaz de “cargárselo” después de haberlo escuchado? Hagan la prueba. Sí, ya sabemos que en una ópera (y quizá en Wagner más) palabra y música forman un todo… Sí, sí, pero si pueden, escúchenlo. Otra grabación innecesaria, aunque muy distinta a la anterior, e incluso del todo prescindible a pesar de que sus artífices son un auténtico lujo es la versión de los Carmina Burana de Orff (80056) con Robert Shaw al frente de los Coros y la Orquesta Sinfónica de Atlanta y con Judith Blegen, Haken Hagegard y William Brown como solistas. Lo dicho: un lujo de interpretación para una música que no merece tantos medios. Eso sí, el espectáculo sonoro está garantizado. De Robert Shaw hay, afortunadamente, más grabaciones que le hacen mayor justicia como el gran director que fue. Su versatilidad y buen oficio quedan de manifiesto en sus versiones de la Missa Solemnis de Beethoven, la Misa en do menor de Mozart (ambas en la referencia 80150-2 CD), un doble programa Berlioz con Les nuits d’été (con Elly Ameling como solista) y Pelléas et Mélisande (80084), la masiva Sinfonía nº 8 “De los mil” de Mahler (80267), el War Requiem de Britten (80157, 2 CD) y, en un solo compacto (anteriormente se habían publicado en dos) el Gloria de Poulenc, el Concierto en sol menor para órgano, cuerdas y timbales también de Poulenc, y la Sinfonía de los Salmos (mucha atención a esta magnífica versión) en la referencia 80643. Entre los solistas vocales de estas grabaciones que tienen como gran atractivo la presencia en el podio de Shaw (que no era un genio, pero sí un grandísimo director no suficientemente valorado fuera de los Estados Unidos) figuran ilustres cantantes como Sylvia McNair, Deborah Voigt, Tom Krause, Benjamin Luxon y otros. También hallamos como solista instrumental en el Concierto en sol menor para órgano, cuerdas y timbales de Poulenc al organista Michael Murray, que protagoniza otros dos compactos de esta serie (80169 y 80255) con obras de compositor tan distintos entre sí como Vierne, Schumann, Soler, Marcello, Bach, Purcell y otros. Uno y otro compactos son de los que crean afición por el órgano, dado su sonido espectacular pero también por el buen hacer de Murray, quien lo mismo sitúa en el programa melodías popularísimas que composiciones más exigentes (como una versión estupenda de la Sonata nº 2 de Mendelssohn). Otro gran intérprete protagoniza tres compactos (80064, 80065 y 80663) que se cuentan entre lo más recomendable de la presente edición, Rudolf Serkin, acompañado nada menos que de la Boston Symphony Orchestra con Seiji Ozawa a la batuta. Serkin ya era mayor cuando grabó esta integral de los conciertos para piano y orquesta de Beethoven (bien, grabó los cinco “oficiales”) pero su talento está fuera de duda y este pianista era de esos que mejoraba con los años, cada vez más tendente a la esencialidad y ya de vuelta de convencer a nadie. Su concepción de Beethoven es de las que se disfrutan, y Ozawa está muy atento e incluso participa de ella (¡qué lejos estaba Ozawa en estas grabaciones de sus recientes versiones de las sinfonías de Beethoven, del todo prescindibles!). Más conciertos para piano con otro gran pianista como solista, André Watts, en dos compactos. En uno (80386), los Conciertos nº 1 de Chaikovski y nº 2 de Saint-Saëns (ambos con Yoel Levi al frente de la Atlanta Symphony Orchestra), y en el otro (80429), el Concierto nº 2 de MacDowell y los dos de Liszt (con Andrew Litton dirigiendo la Dallas Symphony Orchestra); versiones magníficas todas ellas y convincentes tanto en lo más curioso (la obra de MacDowell, afortunadamente hoy ya no tanto gracias a la discografía) como en lo más trillado (el resto). Más piano concertante: John O’Connor con Charles Mackerras empuñando la batuta de la Scottish Chamber Orchestra, y en el programa los Conciertos nº 19 y 23 de Mozart, y el Rondó K. 386 (80285). Un Mozart muy elegante y bien informado históricamente aunque con instrumentos “modernos” en la orquesta (o, al menos, lo parece si bien su sonoridad es convincentemente clásica) y con un Steinway hamburgués (suponemos que “histórico”) de bellísimo sonido. Un Mozart delicioso y, a la vez, serio y, sobre todo, muy hermoso, interpretado con evidente autoridad y con un no disimulado afecto. Otra joya de esta edición; como también lo es el compacto con los dos quintetos más célebres para piano y viento, el K. 452 de Mozart y el Op. 16 de Beethoven con André Previn y los Solistas de Viento de Viena (80114). Siguiendo con Previn (ahora como director) y con Mackerras, encontramos en esta serie muestras de la versatilidad de este par de magníficos músicos. De Mackerras, unas brillantes versiones (pero unas más de entre las muchas que hay aunque ello no le resta méritos), de las suites de El lago de los cisnes y La bella durmiente de Chaikovski con este director al frente de la Royal Philharmonic Orchestra (80151) y un extenso programa de música para trompa y orquesta de Mozart (80367) con los cuatro conciertos como parte fundamental del programa pero en el que hay bastante más; como solista el D I S C O S REEDICIONES más que convincente Eric Ruske y la Scottish Chamber Orchestra. Y de Previn y con la Royal Philharmonic un Walton de libro: Sinfonía nº 1 y dos marchas monárquicas, Crown Imperial y Orb & Sceptre (80125); y la cantata Alexander Nevski de Prokofiev y la suite del Teniente Kijé, con la Filarmónica de Los Ángeles (80143). Espectacular ya es, pero más allá de lo cinematográfico y colorista de esta música (que es mucho), Previn sabe extraer lo mejor de estas partituras que, a pesar de su popularidad, no se cuentan realmente entre lo mejor de Prokofiev. Una de las estrellas de Telarc, Yoel Levi, se ocupa de obras sinfónicas de lo más poderoso con su competencia habitual pero sin llegar a hacer tambalear ninguna referencia ni conseguir que nuestras modestas preferencias cambien. Levi es un buen músico, un excelente músico incluso, y aquí lo deja bien claro, aunque no es, desde luego, ningún genio. También hay que decir que otros que son tenidos por genios no son capaces de conseguir hacer música con este nivel de competencia y calidad, lo cual dice mucho a favor del buen oficio de Levi. Tenemos una Sinfonía nº 8 de Shostakovich con la Sinfónica de Atlanta (80291), Sinfonía nº 2 de Sibelius y Finlandia del mismo compositor con la Orquesta de Cleveland (80095), un atractivo y popular programa Barber con Atlanta y Sylvia McNair en Knoxville: Summer of 1915 (80250), una Sinfonía nº 6 de Mahler también con Atlanta (80444) y unos Cuadros de una exposición de Musorgski-Ravel más Una noche en el monte pelado de Musorgski-RimskiKorsakov (80296), de nuevo con Atlanta. Este último programa se repite en otro compacto con Maazel y Cleveland (80042), una y otra realmente buenas. Otro director habitual en el sello americano, Louis Lane, nos brinda un popular programa Copland al frente de la Sinfónica de Atlanta (80078) con versiones estupendas de la Fanfare for the Common Man, Rodeo y Appalachian Spring. Menos convincente es la versión de la Sinfonía nº 2 de Mahler con Slatkin dirigiendo a los Coros y a la Orquesta Sinfónica de Saint Louis y con dos solistas de gran nivel: Kathleen Battle y Maureen Forrester (80081, 2 CD). Y no es que esta versión esté mal del todo; de hecho es buena, o muy buena, pero hay otras grabaciones de ella que no podemos olvidar y, ni mucho menos, obviar. Y para terminar dos recitales bien distintos. Primero el del trompetista Rolf Smedvig con la Scottish Chamber Orchestra a las órdenes de Jahja Ling (80227). En el programa, obras de Bach (Segundo de Brandemburgo), Telemann (Concierto en re mayor) y Leopold Mozart (el célebre Concierto en re mayor), además de una curiosidad, la Suite orquestal nº 2 de Bach con la trompeta interpretando la parte original para flauta. Los historicistas no podrán tolerar este compacto y el resto podrá prescindir de él, pero si hay que escucharlo pues se escucha y basta, que hay momentos en que no está nada mal, a pesar de no ser un disco que uno situaría nunca entre sus favoritos. El otro recital es bastante más interesante, aunque tampoco es para todos los públicos, si bien podría ser muy popular. Se trata de A Touch of Class, de Ángel Romero (80134). Este gran guitarrista se atreve con casi todo, la mayoría adaptaciones de obras muy populares aunque también hay originales. Fragmentos de obras de Bach, Respighi, Mozart, Debussy y otros excelentemente interpretados. Desde luego, para pasar un buen rato en cualquier momento. Josep Pascual Calliope HOMENAJE A ANDRÉ ISOIR N os han llegado ocho de los nueve discos con los que el sello Calliope (que distribuye Harmonia Mundi) rinde homenaje a uno de sus colaboradores más distinguidos, el organista francés André Isoir (Saint-Dizier, 1935), cuyo trabajo artístico se ha dividido básicamente, y como demuestra esta pequeña colección, entre la música francesa y la de Johann Sebastian Bach. En concreto se incluyen tres discos de Bach en este homenaje, de los cuales el dedicado a las 4 tocatas y fugas no nos ha llegado. De los otros dos, uno está centrado en los Conciertos BWV 592-596 (CAL 5709, 1988) y el otro en los Corales de Schübler BWV 645-650 y otras piezas, entre las que destacan la Partita diverse sopra “Sei gegrüsset, Jesu Gütig” BWV 768 y la Passacaglia BWV 582 (CAL 5710, 1988). Las piezas italianas resultan ágiles, movidas, de tempi muy contrastados y registraciones leves. Isoir muestra un virtuosismo más que notable en las complicadas variaciones de BWV 768 y BWV 582, que resultan en cualquier caso algo secas, sobre todo comparados con la delicadeza y el refinamiento de los corales. Los seis discos restantes marcan un itinerario por la historia del órgano francés. Arranca con un CD dedicado a la música del Renacimiento (CAL 5901, 1973), que incluye danzas, fantasías, fugas y versiones intabuladas de famosas canciones de la época, extraídas de las ediciones de Gervais, Attaignant y otros compositores, que terminan por penetrar hasta los tiempos barrocos (Du Mont, De la Barre, Roberday). Desde la tribuna del órgano del Buen Pastor de Angers, Isoir busca contrastar el diverso carácter de las piezas que tiene entre manos, recurriendo en algunos casos a un regal, aunque en líneas generales su recorrido resulta demasiado uniforme y con cierta tendencia a la robustez de las líneas, sin la ligereza con la que otros intérpretes han penetrado en la esencia de esta música (pienso por ejemplo en Massimiliano Raschietti o en Andrea Marcon). Sigue un CD centrado en la música del grand siècle, con noëls de d’Andrieu y suites de Guilain, Nivers y Boyvin (CAL 5916, 1971 y 1974), que Isoir interpreta en tres instrumentos diferentes con claridad polifónica, notable vigor rítmico y un tratamiento muy contrastado de los registros, que por momentos parece cuasisinfónico. El órgano francés bajo la revolución (CAL 5917, 1974) se abre con la versión de La marsellesa de Balbastre e incluye obras de una decena de músicos apenas conocidos, si exceptuamos a Corrette, Daquin o el propio Balbastre. El disco, registrado en cuatro instrumentos diferentes y con algunas tomas sacadas de conciertos, es de una extraordinaria variedad y aunque no toda la música sea de altísima calidad, Isoir sabe interpretarla con las dosis de imaginación, color y variedad de contrastes suficientes como para convertir el CD en uno de los más interesantes de la serie. Una gran variedad de propuestas, desde preludios y fantasías hasta marchas nupciales, impromptus y otras piezas de música ligera incluye El órgano francés en el Segundo Imperio (CAL 5934, 1996), registrado en el instrumento de la Iglesia de San Antonio de Compiègne y que incluye, junto a una docena de nombres poco frecuentados, una curiosidad de Donizetti y dos obras de César Franck, el gran protagonista de los dos últimos discos de la colección (CAL 5920 y 5921, 1975). El compositor belga aparece representado por sus dos fantasías, la Gran pieza sinfónica, los tres corales, el Preludio, fuga y variación y algunas otras piezas menores. En el gran órgano Cavaillé-Coll de la catedral de Luçon, Isoir nos ofrece esta música con extraordinaria fluidez de fraseo, gran claridad polifónica, notable robustez de líneas y un contrastado tratamiento del color y de las texturas, que hacen los dos discos muy apetecibles para cualquier aficionado al órgano romántico. Pablo J. Vayón 73 D I S C O S REEDICIONES EMI Luxury Edition EL REINO DE LOS FRAGMENTOS E 74 MI lanza al mercado una nueva colección que recupera por enésima vez el legado de sus grandes estrellas con un formato interesante y con un nombre sorprendente: Luxury Edition. Tal título merece una aclaración, pues no se refiere a que la edición sea lujuriosa sino lujosa; quede dicho para evitar confusiones. Presentado en formato de libro con dos compactos, cada número de la Luxury Edition está dedicado a un intérprete célebre. Los textos del libro (compuestos básicamente de una semblanza y una cronología del músico en cuestión con breves comentarios acerca del repertorio que contienen los compactos) está escritos en tres idiomas (inglés, alemán y francés) y los dos compactos contienen grabaciones que prácticamente todo el mundo ya conoce y no esperemos encontrar ninguna novedad en ellos. El primer lanzamiento se centra en cinco intérpretes realmente extraordinarios y a ellos nos referiremos ahora mismo siguiendo un orden alfabético. Primero nos encontramos con Maurice André (5 62993 2), el trompetista que consiguió que las obras para su instrumento fueran tan populares y comerciales como las dedicadas al piano o al violín. Con André muchos melómanos se tomaron tan en serio un concierto para trompeta como uno para violonchelo o algún otro de los instrumentos más habituales, y él mismo fue tan bien considerado como si de un Heifetz o un Arrau se tratara. No es ninguna exageración decir que su labor podría parangonarse en este sentido con la de Andrés Segovia. André era un brillante virtuoso y un músico versátil, abierto a nuevas experiencias y que lo mismo tocaba música barroca que lo que hemos dado en llamar cross-over, si bien la música contemporánea no le resultaba demasiado próxima posiblemente porque tampoco le interesaba demasiado y se sentía cómodo con “su” repertorio. De fragmentos de conciertos (a excepción del Concierto en re mayor de Stölzel que está completo) y obras breves se nutren los dos compactos dedicados a él y en ellos hay de todo en lo que a calidad se refiere: hay cosas muy buenas y otras que no lo son tanto. Entre las primeras cabe lamentar que interpretaciones tan memorables como los conciertos de Hummel y Haydn (el primero con Janos Rolla y la Orquesta de Cámara Franz Liszt, y el segundo con Muti al frente de la Philharmonia) no se nos ofrezcan completas, pues cosas como el delirante “arreglo” de un tal Carradot de El vuelo del moscardón de Rimski-Korsakov no sirve para aumentar la gloria de Maurice André ni mucho menos. Otros “arreglos” de este hombre, por divertidos o agradables que fueran años atrás, hoy ya están envejecidos (otra muestra de ellos es una impresentable versión de la Meditación de Thaïs de Massenet). Más intere- santes son los arreglos jazzísticos de Michel Legrand, con versiones de Caravan de Ellington, de Night and Day de Porter y de One Note Samba de Jobim, entre otras. Entre el resto, alguna que otra curiosidad como una obra para trompeta sola de Johann Christian Schickhardt (1682-1762), el aria de la Reina de la Noche de la Die Zauberflöte mozartiana Der Hölle Rache para trompeta y orquesta, tan brillante como una alucinante versión para trompeta de la Badinerie de la Suite orquestal nº 2 de Bach. La presencia de directores como Muti, Marriner, Karajan y Plasson juega a su favor, aunque el hecho de que contenga versiones como las ya referidas que han envejecido mal por muy “modernas” que fueran en su momento, podría haberse evitado, de modo que, considerado globalmente, no es éste, ni mucho menos, el mejor homenaje que EMI podría haber rendido a Maurice André. Mucho más interesante es el dedicado al pianista Samson François (4 76703 2), con menos fragmentos que el anterior (aunque también) dada la mayor concurrencia en él de obras más o menos breves. El repertorio se centra en Chopin, Ravel, Bach-Liszt, Franck, Fauré, Debussy y Prokofiev. En polonesas, nocturnos, valses, baladas y preludios de Chopin pocos pueden hablar de tú al exquisito y poético François por muy personal y poco convencional que éste sea al abordar el repertorio clásicoromántico para su instrumento. Y lo mismo cabe decir del resto del programa que aquí se nos ofrece, con presencias tan destacables como el Prélude, coral et fugue de Franck (que está, afortunadamente, completo). Los fragmentos de obras concertantes de Chopin (Concierto nº 2 con Frémaux y la Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo), Ravel (Concierto en sol con Cluytens al frente de la Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire) y Prokofiev (el Concierto en do op. 26 con Rowicki dirigiendo a la Philharmonia) son, lamentablemente, eso, fragmentos, pero lo que hay es lo suficientemente bueno y significativo del arte de François como para que este doble compacto con libro merezca ser recomendado vivamente. A pesar de que haya también obras de las cuales tan sólo se nos presenten fragmentos, el balance del volumen dedicado a Karajan (5 62990 2) al frente de la Berliner Philharmoniker no puede ser mejor. Por supuesto que todo es conocidísimo desde hace años, primero en vinilo y después en las sucesivas reediciones en compacto, pero, lo dicho, es muy bueno, digno del mejor Karajan. Las tomas datan de entre 1970 y 1981 y su productor fue uno de los grandes amigos de Karajan, Michel Glotz. El festival (así cabe considerar este auténtico festín musical absolutamente espectacular) empieza con una vibrante versión del Boléro de Ravel y termina con el final de la Sinfonía “Del Nuevo Mundo” de Dvorák. En medio hay momentos tan destacables como el Intermezzo de Manon Lescaut de Puccini, la obertura de Der fliegende Holländer de Wagner y el Vals triste de Sibelius, pero hay más y es como para no perdérselo: lo que sucede, pero, es que quien más quien menos ya tiene todo esto en casa… Para nuevos melómanos, eso sí, muy recomendable. Como en el caso del repertorio que centra parte del volumen dedicado a Maurice André, en el dedicado a Menuhin (4 76709 2) sucede otro tanto: la calidad de las experiencias más o menos jazzísticas de este gran violinista es incuestionable y gozan de una justa popularidad. El encuentro entre Menuhin y Grapelli generó una serie de discos (años después ya compactos) verdaderamente interesantes y, sobre todo, muy, pero que muy, disfrutables. Una pequeña muestra la encontramos aquí, como también hallamos un ejemplo de la no menos fecunda relación que Menuhin estableció con otro genio musical de nuestro tiempo, Ravi Shankar. Además de los estándares de Gershwin, Porter y otros, y de una obra de Shankar, dominan el repertorio de estos dos compactos las composiciones del ámbito, por decirlo de algún modo, clásico. Fragmentos de conciertos de Beethoven, Mendelssohn, Brahms y Paganini, más La primavera de Vivaldi completa y el Concierto para dos violines en re menor BWV 1043 también completo, y mucho más, todo muy variado y con acompañantes ilustres como Gerald Moore (a destacar unas soberbias Danzas populares rumanas de Bartók), Hepzibah Menuhin, Maurice Gendron y otros. En el álbum dedicado a Rostropo- D I S C O S REEDICIONES vich (5 62996 2) hay tres grandes obras completas: la Suite nº 1 BWV 1007 de Bach, las Variaciones sobre “Ein Mädchen oder Weibchen” de Beethoven (con Vasso Devetzi) y las Variaciones sobre un tema rococó de Chaikovski (con Rozhdestvenski al frente de la Orquesta Sinfónica de la URSS). El altísimo nivel de estas interpretaciones nos hace lamentar que el resto, sumamente prometedor sobre el papel, termina decepcionando por su carácter fragmentario. Y muy pronto, al escuchar este par de discos, nos damos cuenta de ello; y sirva de ejemplo el maravilloso Adagio ma non troppo del Concierto para violonchelo y orquesta de Dvorák con Giulini dirigiendo la London Philharmonic Orchestra. Pero no termina ahí la decepción ante interpretaciones sensacionales que no podemos disfrutar en su integridad, pues, ¿qué decir del hecho que tan sólo se nos presenten los dos últimos movimientos de los tres que forman el Concierto para violonchelo y orquesta de Schumann con un inspirado Bernstein a la batuta de la Orchestre National de France? Aunque hay más, mucho más, y es una lástima. Imagínense: el Doble concierto de Brahms con Oistrakh y Szell dirigiendo a The Cleveland Orchestra (sólo 8’48’’), la Suite nº 1 para violon- chelo solo de Britten (sólo 2’49’’)… Una lástima, pues con tal fondo de catálogo podría haberse homenajeado como merece a este grandísimo músico. De hecho, otro tanto podría decirse del resto de los intérpretes congregados en estos cinco libros-disco (quizá a excepción de François, bien representado) y cabe suponer que el público al que se dirige esta colección se compone sobre todo de nuevos aficionados. Pero hubiera costado lo mismo o incluso algo menos (no nos referimos al dinero, sino al esfuerzo) presentar obras completas. Josep Pascual Walhall WAGNER HISTÓRICO L a actual oferta de Walhall (distribuidor: LR Music) hubiera gustado seguramente a mi recordado amigo Ángel Fernando Mayo, por lo que se refiere a Wagner, al ofrecer tres representaciones con cantantes que han hecho historia en la interpretación del genio alemán. La primera es Siegfried (WLCD0096) que Herbert von Karajan dirigió en el segundo ciclo de El anillo del Nibelungo, de la apertura del Festival de Bayreuth en 1951 y del que no hace mucho ha salido también Das Rheingold, aunque lamentablemente no ha salido ninguna grabación de las dos otras jornadas. Nos encontramos con un reparto en el que destaca Astrid Varnay, por la belleza, fuerza y calidez de su canto, al que imprime una etérea humanidad, acompañada de Bernd Aldenhoff cantante con una voz penetrante, con un registro agudo espectacular que le lleva a acabar con un escalofriante do4, con un canto que destaca más por la intensidad que por una elevada profundización del fraseo. Junto a ellos el Wanderer del hoy lamentablemente olvidado Sigurd Björling, acompañado de un grupo de segunda línea de alta calidad como el Mime de Paul Kuen, Alberich de Heirinch Pflanzl y Wilma Lipp como el pájaro del bosque. La dirección de Karajan es francamente buena y está al servicio de la música, aunque deja a los cantantes a su libre albedrío. Las otras dos funciones corresponden a sesiones en el viejo Metropolitan: la primera cronológicamente corresponde a la época de gloria del canto alemán en el teatro neoyorquino y es Tristan und Isolde del 2 de enero de 1937 (WLCD 0103) en un registro que tiene un cierto ruido de fondo, pero que permite gozar de la calidad de los protagonistas, Kirsten Flagstad que penetra en la piel de la protagonista y sabe reflejar el odio y el amor, el deseo de venganza y la entrega con una gama de matices y una seguridad que impresiona y Lauritz Melchior, que deja sello de su clase en una versión que maravilla por la intensidad del canto y por cómo sabe replegarse con una belleza inusitada en los momentos más dúctiles. Les acompañan la virilidad de Julius Huehn, como Kurwenal, la nobleza de Ludwig Hofmann como Marke y la musicalidad de Kerstin Thorborg como Brangäne, con una dirección de Artur Bodanzky en una versión bastante cortada, habitual en esos días y aquel marco, correcta. La otra gran noche, ya en la época Bing que tanto perjudicó el repertorio germano, fue con Tannhäuser el 29 de enero de 1955 (WLCD 0095), con un reparto que parece recordar otras épocas. Astrid Varnay, a pesar que su repertorio de la época era más dramático, acoge a una de las heroínas líricas de Wagner con su canto expresivo, lleno de detalles y humanidad y Ramón Vinay con una brillantez vocal y expresiva que conmueve, junto al estilo comunicativo más latinoamericano. George London es el gran barítono de siempre, con un fraseo claro y detallado, aunque su voz es demasiado dramática, completando el reparto Blanche Thebom, sensual Venus y Jerome Hines, de línea aristocrática, dirigidos por Rudolf Kempe, que sabe definir de forma clara los momentos envolventes, los de mayor densidad y aquellos en que la tensión es patente. Otras novedades son Ariadne auf Naxos, dada en Colonia en mayo de 1954 (WCLD 0101), que sale por primera vez y que cuenta con dos grandes especialistas en la obra: Sena Jurinac que hace una versión modélica del compositor, al que imprime impulso juvenil, expresión y canto de una gran delicadeza y Rita Streich, que sabe, por un lado superar las dificultades que genera Zerbinetta y por otro crear el personaje listo y capaz de arreglar todos los entuertos. En el resto del reparto, encontramos a la correcta Hilde Zadek, como Ariadne y al extrovertido, seguro Bacchus de Alfred Poell, con su habitual profesionalidad, dirigidos por Joseph Keilberth, que sabe dar continuidad a la obra, y contrastar las diferentes situaciones. Weber fue uno de los principales compositores románticos alemanes y sus obras son el germen de la revolución habida en la música germana. Euryanthe es una obra importante, lastrada por un libreto con bastantes incoherencias, que perjudican el desarro- llo de la ópera, que tiene una música en muchos momentos inspirada, aunque a veces se diluya el interés. La versión que comentamos se edita por primera vez en disco y corresponde a una grabación realizada en Stuttgart el 8 de enero de 1954 (WLCD 0100) y que cuenta con la presencia del gran Wolfgang Windgassen, que sabe reflejar el espíritu del atormentado Adolar, con esa voz bella, densa y ese canto lleno de expresión. Completan la versión la correcta Trude Eipperle en el papel titular y el profesional Gustav Neidlinger como Lysiart, dirigidos con buen ritmo y cuidados detalles por Ferdinand Leitner. Cierra el grupo Don Giovanni procedente de Aix-en-Provence del 18 de julio de 1950 (WLCD 0102) que cuenta con la dirección de Hans Rosbaud, que consigue una versión contrastada, que señala las bellezas de la partitura de una forma coherente y cuenta con un reparto el que destaca la excelente línea de Suzanne Danco, como Donna Elvira y la musicalidad de Leopold Simoneau como Don Ottavio. Renato Capecchi no posee una voz especialmente importante pero es un cantante fraseador que sabe marcar claramente las intenciones con una buena gama de matices, siendo lo más flojo la Donna Anna de Carla Castellani, en un repertorio que no es el suyo, completando el reparto la siempre eficiente Emmy Loose. Albert Vilardell 75 D I S C O S CRÍTICAS de la A a la Z DISCOS AMBROSINI-BACH AMBROSINI: Big Bang Circus. SONIA VISENTIN, soprano; PAOLA SENO, MEZZOSOPRANO; LEONARDO DE LISI, tenor; MARCO ZANNONI, actor; ABRAMO ROSALEN, bajo. EX NOVO ENSEMBLE. Director: MARCELLO PANNI. 2 CD STRADIVARIUS STR 33666. DDD. 59’55’’, 42’59’’. Grabación: Venecia, IX/2002. Producción: Bienale de Venecia, 2002. Ingeniero: Michael Seberich. Distribuidor: Diverdi. N PN U n poco como en las películas de Max Ophuls, los personajes de esta ópera (Piccola storia dell’Universo) de Claudio Ambrosini son evocados en una especie de rueda sin fin, un circo al que asistimos como forma de representación del Gran Teatro del Mundo. Cada cantante, de los cinco del reparto, da vida a varios personajes, algunos del prestigio de Einstein, Aristarco o Giordano Bruno y otros que son meras ideas (el Tiempo, el Nacimiento, la Imaginación), sin que necesariamente ninguno de esos cantantes se identifique con los personajes, simplemente se trata de una evocación. La representación viene dada en varias lenguas, con conceptos y nombres tomados de la Historia que tienen en común haberse pronunciado en algún momento sobre el fundamento de esta ópera, el origen del Universo. Este mundo poblado por seres tanto reales como imaginarios, ha sido tratado por Ambrosini por medio de una ópera “de números”, en la que, siguiendo el referente clásico, se alternan las partes explicativasnarrativas (aquí, a cargo del Presentatore, el verdadero personaje-eje) y las escenas cantadas. El estilo del veneciano Claudio Ambrosini para esta obra, estrenada dentro de la Bienal de Venecia de 2002, no se aparta en lo sustancial del mostrado en La Pasión según San Marcos, que el mismo sello Stradivarius editara hace un par de temporadas: un lenguaje austero, manejando con gran pericia y convicción elementos tomados de los cantos populares de su región. Es una música que suena muy italiana, tan sutil y atenta a los pequeños detalles como transmisora de una belleza extraña, que parece venir escondida en los pliegues de cada sonido. El canto, así, se inserta dentro del tejido instrumental (formidablemente ejecutado por el Ex Novo Ensemble, fundado por el mismo Ambrosini) y deviene una especie de murmullo incesante: música interior que habla de cosas mayores. El gran problema que plantea Big Bang Circus, en la escucha, a falta del componente escénico, es la abrumadora presencia del personaje-eje, que con su modo histriónico rompe la unidad formal. El tono fantasmático del conjunto se hace añicos cada vez que aparece la voz grandilocuente (se piensa, ciertamente, en los personajes de Ophuls, los de La Ronde o Madame de) de Il Presentatore, quien, tal vez, sea el único aporte realmente dramático de Ambrosini, pero que en una obra concebida desde la atención a las pequeñas cosas, se hace notar en exceso. F.R. BACH: Obras para clave. Suite BWV 996, Preludio de la colección Voss, Toccatas BWV 911-915, Fantasía BWV 917, Sonata BWV 964, Fantasía cromática y fuga BWV 903, Fantasía y fuga BWV 944, Preludio y fuga BWV 894, Preludio BWV 999, Preludio BWV 923, Fuga BWV 951. PIERRE HANTAÏ, clave. 2 CD VIRGIN Veritas 5 62473 2. DDD. 72’22’’, 63’43’’. Grabación: Haarlem, VI y XI/1997. Productor e ingeniero: Nicolas Bartholomée. Distribuidor: EMI. R PM Vuelven a estar disponibles estas soberbias interpretaciones bachianas a cargo de uno de los grandes clavecinistas jóvenes de nuestra época. Hantaï propone fundamentalmente unas poderosas y virtuosistas lecturas de cinco de las Toccatas, donde hay tanto una coherente visión de conjunto como movimientos resueltos de manera extraordinaria, caso de la Giga de la BWV 912 o de la fuga de la BWV 914. El sonido que extrae a su magnífico instrumento es siempre admirable, aunque quizá pueda resaltarse el obtenido en la Suite BWV 996. La claridad contrapuntística y la sobriedad de la línea caracterizan estas sensacionales versiones. Otra lectura de primerísima categoría es la de la Fantasía cromática y fuga y no menos revelador es el acercamiento al Preludio y fuga BWV 894. Una oportuna reedición. E.M.M. TIPO DE GRABACIÓN DISCOGRÁFICA N H R Novedad absoluta que nunca antes fue editada en disco o cualquier otro soporte de audio o vídeo Es una novedad pero se trata de una grabación histórica, que generalmente ha sido tomada de un concierto en vivo o procede de archivos de radio Se trata de grabaciones que ya han estado disponibles en el mercado internacional en algún tipo de soporte de audio o de vídeo: 78 r. p. m., vinilo, disco compacto, vídeo o láser disco PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO DEL DISCO PN Precio normal: cuando el disco cuesta más de 15 € PM Precio medio: el disco cuesta entre 7,35 y 15 € PE Precio económico: el precio es menor de 7,35 € 76 D I S C O S AMBROSINI-BACH Fabio Bonizzoni RIGOR Y FANTASÍA BACH: Variaciones Goldberg. FABIO BONIZZONI, clave. GLOSSA Platinum GCD P31508. DDD. 79’05’’. Grabación: Roletto, V/2004. Productora: Tini Mathot. Ingeniero: Adriaan Verstijnen. Distribuidor: Diverdi. N PN Fabio Bonizzoni firma para Glossa unas interesantísimas Variaciones Goldberg, en las que combina rigor y fantasía con notable talento. El clavecinista italiano es en efecto riguroso con el ritmo, pero deja volar su imaginación en unas repeticiones que ornamenta con generosidad, a la vez que con una elegancia y un buen gusto admirables, virtudes que definen igualmente la exposición del aria, acaso ligeramente más lenta que en la mayoría de las versiones existentes. Hay en general una tendencia a ralentizar los tempi en variaciones como la 7 (una giga), la 10 (una fughetta), la 16 (en forma de obertura) o muy signifiBACH: Sonatas y Partitas para violín solo BWV 1001-1006. GILLES COLLIARD, violín. 2 CD EMEC E-060/1. DDD. 70’48’’, 70’31’’. Grabación: Olmos de Ojeda (Palencia), VIII/2003. Ingeniero: Antonio Palomares y Montes. N PN cativamente en la 26, justo la que sigue al crucial Adagio, que Bonizzoni interpreta con todas sus repeticiones y con un fraseo algo más solemne y amplio que en el resto de la obra, como si lo convirtiera en el auténtico centro sobre el que gravita toda su interpretación. Desde aquí hasta el final el sonido parece hacerse más brillante, la pulsación más cortante e incisiva, hasta un quodlibet verdaderamente gozoso en su enérgica explosión de libertad y fantasía. Todo ello se hace manteniendo siempre una transparencia de texturas que resulta especialmente significativa en los cánones, que, curiosamente, son llevados a tempo muy rápido, que incluso puede ser inclemente (como en el canon a la segunda de la variación 6, auténticamente fulgurante). Sin alcanzar esa especie de esencialidad poética que Hantaï consiguió en su segunda versión discográfica de la manera impecable, a un tempo rapidísimo y con una transparencia y una profundidad de sonido en verdad admirables. Una opción a tener en cuenta para estas obras fundamentales de la literatura violinística. C on un Stradivarius de 1732, Gilles Colliard ofrece una muy interesante interpretación de la obra para violín solo de Bach. Con tempi en general rápidos, riguroso control rítmico y notable sobriedad ornamental, Colliard muestra una agilidad de arco extraordinaria (las escalas de fusas del Siciliano de la Sonata nº 1, los tresillos de la Courante de la Partita nº 2 o los endiablados pasajes en semicorcheas de la Gigue de la Partita nº 3 resultan prodigiosos), que combina con una excepcional claridad polifónica y una gradación de matices dinámicos algo estrecha, pero usada con inteligencia, así en las repeticiones de la Sarabande de la Partita nº 1, en todo el Andante de la Sonata nº 2, de gran sutileza en el contraste, o en el Preludio de la Partita nº 3, de contrastes mucho más explícitos y aguerridos. El violín de Colliard puede resultar un tanto estridente en el registro sobreagudo (Fugas de la Sonata nº 1 y nº 3), pero sus graves son de una tersura hermosísima (el Andante de la Sonata nº 2 se beneficia de ello, pues la claridad expositiva que logra Colliard permite disfrutar tanto de la elegante melodía como del bellísimo acompañamiento en corcheas). El fraseo es suficientemente fluido, aunque uno echa de menos algo más de fantasía en los movimientos o danzas monódicos (todas las doubles de la Partita nº 1 resultan demasiado lineales), algún detalle de rubato, alguna retención con intenciones expresivas. Por otro lado, tanto la célebre Chacona de la Partita nº 2 como la monumental Fuga de la Sonata nº 3 están tocadas de P.J.V. BACH: Concierto de Brandemburgo nº 4 en sol mayor BWV 1049. Concierto para oboe de amor en re mayor, transcripción del Concierto para clavecín en mi mayor BWV 1053. Concierto para tres claves en do mayor BWV 1064. Suite para orquesta en si menor BWV 1067. CAFÉ ZIMMERMANN. ALPHA 071. DDD. 70’44’’. Grabación: Metz, II y VIII/2004. Productora: Aline Blondiau. Ingeniero: Hughes Deschaux. Distribuidor: Diverdi. N PN Vuelve el Café Zimmermann a la carga, y nunca mejor dicho, con el tercer volumen de su integral de “conciertos para varios instrumentos” (para los anteriores, véanse SCHERZO, nº 166, pág. 81, y nº 186, pág. 75). El esquema del contenido sigue siendo el mismo: un Brandemburgo y una suite para orquesta, más dos conciertos “sueltos”. En cuanto a los planteamientos interpretativos, nada ha cambiado tampoco; en todo caso, se han acentuado la velocidad vertiginosa de los tempi y la pujanza de las acentuaciones rítmicas. Sí es una novedad, y no para bien precisamente, que el oboe d’amore de Patrick Beaugiraud no pueda resistir el paso en el BWV 1053 con la misma solvencia con que lo hacía el de Antoine Torunczyk en el BWV 1055. Pablo Valetti, que desde la anterior entrega figura como Konzertmeister además de primer violín, obtiene los resultados más convincentes en un Cuarto obra (para el sello Ambroisie), es esta una de las interpretaciones más personales y sugestivas que se hayan hecho de las Goldberg en mucho tiempo. Pablo J. Vayón “Brandemburgo” en el que no se llega al desbocamiento y diríase que las flautas dulces de Michael Form y Luis Beduschi no llegan al último grado de virtuosismo de que parecen capaces. En el Concierto para tres claves, pese a la buena labor de las solistas, es imposible percibir con claridad todas las líneas. En cuanto a la Suite nº 2, muchos serán los que desearán una obertura más solemne; tantos quizá como a los que decepcionará precisamente que en la Badinerie Diana Baroni no diga su parte al traverso de un solo aliento. A.B.M. BACH: Cantatas. Vol. 17. BWV 13, 17, 19, 32, 35, 56, 57, 58, 84, 169. JOHANNETTE ZOMER, SANDRINE PIAU, SIBYLLA RUBENS, sopranos; BOGNA BARTOSZ, NATALIE STUTZMANN, contraltos; PAUL AGNEW, JÖRG DÜRMÜLLER, CHRISTOPH PRÉGARDIEN; tenores; KLAUS MERTENS, bajo. CORO Y ORQUESTA BARROCOS DE AMSTERDAM. Director: TON KOOPMAN. 3 CD CHALLENGE CC72217. DDD. 71’13’’, 55’44’’, 62’55’’. Grabaciones: Amsterdam, VI y XI/2001; II-III, X-XI/2002; II y X/2003. Productora: Tini Mathot. Ingeniero: Adrian Verstijnen. Distribuidor: Diverdi. N PN El presente volumen de la serie de Koopman se sitúa un poco por debajo del rendimiento general del proyecto. En concreto, el primer disco, aun con momentos muy interesantes, se desequilibra un tanto por las intervenciones de los solistas vocales, únicamente correc- 77 D I S C O S BACH-BEETHOVEN tas o aun algo menos, en especial Zomer en la BWV 32 o Piau en la BWV 84, composición que padece una cierta caída de tensión. A pesar de todo, el balance no se inclina del lado negativo por la estupenda actuación del propio Koopman al órgano en la cantata BWV 169, el magnífico solo de oboe en la BWV 32 o el apaciguador coral que cierra esta misma obra. Ya en el segundo disco, el juego contrapuntístico queda muy bien expuesto por el coro en el primer número de la BWV 19, pero es seguramente la BWV 56 la obra que recibe una interpretación más redonda, gracias a la concentrada aportación de Mertens. Excelentes, finalmente, tanto éste como Rubens en la BWV 57, página que Koopman expresa con elocuencia en sus claroscuros anímicos. E.M.M. BACH: Cantatas nº 96 “Herr Christ, Der eine Gottessohn”, nº 122 “Das neugeborne Kindelein”, nº 180 “Schmücke dich, o liebe Seele”. YUKARO NONOSHITA, soprano; TIMOTHY KENWORTHY-BROWN, contratenor; MAKOTO SAKURADA, tenor; PETER KOOIJ, bajo. CORO Y ORQUESTA DEL BACH COLLEGIUM DE JAPÓN. Director: MASAAKO SUZUKI. BIS CD-1401. DDD. 52’57’’. Grabación: Kobe, VI/2003. Productora: Marion Schweber. Ingeniera: Rita Hermeyer. Distribuidor: Diverdi. N PN Iniciada en la nº 25 (véase SCHERZO, nº 192, pág. 82), la reducción de efectivos corales a doce miembros con los solistas integrados prosigue en la siguiente entrega de esta integral de las cantatas bachianas. El aligeramiento del peso objetivo viene muy bien a estas tres luminosas cantatas compuestas durante el último trimestre de 1724. Naturalmente, habría que ver qué sucede en el templo o en la sala de conciertos, pero en esta grabación en el coral inicial de la BWV 96 por ejemplo, el problema que plantea la presencia protagonista de una flauta de pico piccolo se resuelve con una limpieza que sorprendentemente no merma en absoluto la densidad de las texturas. En cuanto a los solistas vocales, no por esperada merece un encomio menos caluroso la extraordinaria clase que vuelve a demostrar Peter Kooij, pero los que realmente llaman la atención son Nonoshita y Sakurada por la confirmación de las mejores de sus cualidades bachianas, así como la prometedora incorporación, aunque todavía sin ningún aria a su cargo, del contratenor inglés Timothy Kenworthy-Brown. La orquesta se muestra en perfecto estado de forma, lo mismo que un Suzuki que vuelve por sus fueros al restablecer el equilibrio entre contenido y forma, precisión ejecutiva y compromiso expresivo, musicalidad y fervor, que le ha valido el puesto de honor que a estas alturas ya nadie le puede discutir entre los grandes maestros bachianos de nuestro tiempo. 78 A.B.M. BACH: Cantatas BWV 4, 106, 131 y 196. EMMA KIRKBY, soprano; MICHAEL CHANCE, contratenor; CHARLES DANIELS, tenor; PETER HARVEY, bajo. THE PURCELL QUARTET. CHANDOS Chaconne CHAN 0715. DDD. 76’48’’. Grabación: Londres, XII/2002 y III/2004. Productora: Rachel Smith. Ingeniero: Jonathan Cooper. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN E n los últimos años ha comenzado a imponerse de forma bastante generalizada la interpretación minimalista (tanto las partes corales como las instrumentales son asignadas a solistas) de la música religiosa de Bach, especialmente de sus cantatas tempranas. Chandos comienza con este disco una serie dedicada justamente a las primeras cantatas salidas de la pluma del músico. Apoyado por los solistas necesarios para completar el orgánico requerido por Bach en cada pieza, el Cuarteto Purcell brinda versiones en que las líneas instrumentales son de gran debilidad, lo cual se refleja en una extrema delgadez de las texturas. Con todo, lo más significativo resulta ser la generalizada falta de vigor, de intensidad y de contrastes. Hay momentos delicados y sugerentes sustentados, especialmente, en las voces de Kirkby o Harvey, pero la lentitud exasperante de los tempi y la frialdad de las contribuciones instrumentales (el oboe de Anthony Robson en BWV 131 o las flautas dulces de Rachel Beckett y Marion Scott en BWV 106 parecen verdaderamente anémicos) provocan en muchos momentos el tedio más absoluto: el arioso de tenor de BWV 131, apoyado en un continuo casi inaudible, no es mal ejemplo, como la insulsa Sonatina de BWV 106 o el coro central de BWV 4. Un Bach insignificante y aburrido. P.J.V. BACH: Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083. Cantata “Vernügte Ruhe, beliebte Seelenlust” BWV 170. NANCY ARGENTA, soprano; GUILLEMETTE LAURENS, mezzosoprano. CORO DE LA RADIO SUIZA DE LUGANO. I BAROCCHISTI. Director: DIEGO FASOLIS. ARTS 47694-2. DDD. 61’25’’. Grabación: Italia y Suiza, XII/2000. Productor: Giuseppe Clericetti. Ingeniero: Ulrich Ruscher. Distribuidor: Diverdi. N PN No siendo pocos sus puntos fuertes y sí en conjunto recomendable este disco, por separado cada una de las dos obras de que se compone afronta una competencia que verdaderamente deja muy pocos resquicios por los que colarse hasta alcanzar los primeros puestos del escalafón. La que peor lo tiene es la Cantata BWV 170, donde ni Guillemette Laurens se acerca siquiera a la exhibición de virtuosismo y expresividad de Andreas Scholl ni Fasolis a la calidez, hondura y plenitud que Herreweghe consigue del Collegium Vocale y sobre todo de La Chapelle Royale (véase SCHERZO, nº 125, pág. 70, y nº 139, pág. 82). ¿Quién nos iba a decir que podríamos acabar prefiriendo una voz masculina en una parte de contralto? En cuanto a la parodia del Stabat Mater de Pergolesi, Nancy Argenta sigue poseyendo el mismo buen gusto de siempre para cantar e incluso en los dúos logra tirar de Laurens para el logro de algunos momentos notables (el final del penúltimo, pista 11, por ejemplo), en su timbre no acaba de encontrarse aquella suprema cualidad perlada que la ha hecho realmente única en la historia de la interpretación vocal contemporánea. No se queda, sin embargo, esta versión a la cola de los candidatos, entre otras cosas porque aquí el trabajo de Fasolis es muy superior, globalmente y en el detalle, a por ejemplo el de Martin Gester al frente de Le Parlement de la Musique (véase SCHERZO, nº 144, pág. 74). A.B.M. BACH: Misa en si menor BWV 232. MANUEL MRASEK, MATTHIAS RITTER, SOPRANOS; MAXIMILIAN FRAAS, MATTHIAS SCHLODERER, contraltos; ANTHONY ROLFE JOHNSON, tenor; MICHAEL GEORGE, bajo. CORO DE NIÑOS DE TOLZ. CORO DEL KING’S CONSORT. THE KING’S CONSORT. Director: ROBERT KING. 2 CD HYPÈRION CDA67201/2. DDD. 110’20’’. Grabación: IX-X/1996. Productor: Ben Turner. Ingeniero: Philip Hobbs. R PM La reedición de esta Misa ocho años después de ver por primera vez la luz del mercado (CDA67201/2; véase SCHERZO, nº 114, pág. 69) confirma las impresiones entonces producidas: una gran versión con el único pero importante inconveniente de emplear como solistas y coristas en las tesituras de soprano y contraltos voces infantiles que distan de lograr los niveles de calidad técnica e interpretativa a que, en la sala de conciertos y en el cuarto de estar, nos tienes acostumbrados Robert King y su Consort y que por lo demás, es decir, en lo que afecta a los adultos, en esta grabación sí se cumplen. Naturalmente no al punto de superar las cotas de calidad establecidas, casualmente muy poco después de que apareciera esta grabación (véase SCHERZO, nº 115, pág. 65), por el Coro Balthasar Neumann y la Orquesta Barroca de Friburgo bajo la dirección de Thomas Hengelbrock. Lo dicho: autenticismo sí, pero nunca como fin, sino siempre como medio. A.B.M. D I S C O S BACH-BEETHOVEN C. P. E. BACH: Sinfonía en mi mayor Wq. 177. Concierto para violonchelo y orquesta en si mayor Wq. 171. Concierto para oboe y orquesta en si mayor Wq. 164. Doble Concierto para clave y fortepiano en mi sostenido Wq. 47. KRISTIN VON DER GOLTZ, violonchelo; ANN-KATHRIN BRÜGGEMANN, oboe; MICHAEL BEHRINGER, clave; CHRISTINE SCHORNSHEIM, fortepiano. ORQUESTA BARROCA DE FRIBURGO. Director: GOTTFRIED VON DER GOLTZ. CARUS 83.305. DDD. 72’20’’. Grabación: Zäringen, VI/2004. Productor: Stephan Schellmann. Ingeniero: Johannes Kammann. Distribuidor: Diverdi. N PN La reina, sin duda, en la grabación, es esa Sinfonía en mi mayor Wq. 177 de 1756, o sea, justo en la mitad del periodo berlinés del compositor, cuando era clavecinista en la corte de Federico el Grande. Pero esto es lo de menos. Lo importante es que se trata de una obra de gran impulso, con pasajes al unísono en desarrollo que calienta la sangre y con una definición rítmica que contribuye a su salida total de la música de salón, por muy de Corte que éste sea. Con denuedo tocan los de Friburgo para dejarnos una interpretación clara, de gran vitalidad y de impecable ejecución. Los Conciertos son otro cantar: no por falta de calidad interpretativa, sino porque la esencia musical está mucho más encuadrada en la época, con clara influencia de los modos compositivos italianos. Es importante el nivel requerido en los solistas, tanto en éste Concierto para violonchelo como en el Concierto para oboe Wq. 164. En el primero, Kristin von der Goltz aporta una buena participación, fundamental, quedando su sonido pálido aunque bien perceptible. Por su parte, la oboísta Ann-Katrhrin Brüggemann obtiene de su instrumento un precioso sonido y concurre a unos excelentes resultados globales por medio de un mecanismo ágil y estilísticamente muy adecuado.En cuanto al Doble Concierto para clave y fortepiano, es una curiosidad en la que no aúnan, difícil sería, los timbres de ambos instrumentos, y queda una pieza de escasa trascendencia. J.A.G.G. BALAKAUSKAS: Réquiem en memoria de Stasys Lozoraitis. JUDITA LEITAITE, mezzo. CORO JAUNA MUSIKA DE VILNA. ORQUESTA DE CÁMARA CHRISTOPHER DE VILNA. Director: DONATAS KATKUS. NAXOS 8.557604. DDD. 52’56’’. Grabación: Vilna, II/2003. Productor: Vilius Kondrotas. Ingeniero: Viktoras Vonogradus. Distribuidor: Ferysa. N PE El lituano Osvaldas Balakauskas (n. 1937) es, además de un compositor destacado en su país, un personaje público que ha llegado incluso a ejercer de embajador en Francia, España y Portugal (residiendo entonces en París) entre 1992 y 1994. Quizá por aquello de que los embajadores deben ser más diplomáticos que nadie y se cuentan entre los más políticamente correctos del mundo, la música de Balakauskas es de una corrección tal que resulta casi anodina. A alguno podrá parecerle “bonita”; pues vale, pero la mezcla de banda sonora bíblica y modalismo vagamente medievalizante con toques supuestamente vanguardistas que parecen buscar su ascendente en un Messiaen del que se encuentra a años luz no convence al oyente actual que ya está de vuelta de los contemplativos Tavener, Pärt y demás, y que el hecho de que a Balakauskas se le considere en su país algo así como “su” Messiaen es del todo excesivo e incluso irreverente (para con Messiaen, por supuesto). Parece que de la simplicidad hemos pasado ya a la simpleza… J.P. BARTÓK: El mandarín maravilloso Sz 73. Suite de danzas Sz 77. Esbozos húngaros Sz 97. CORO Y ORQUESTA SINFÓNICOS DE BOURNEMOUTH. Director: MARIN ALSOP. NAXOS 8.557433. DDD. 62’12’’. Grabación: Poole (Inglaterra), VII/2004. Productor: Andrew Walton. Ingeniero: Mike Clements. Distribuidor: Ferysa. N PE Se presenta la directora norteamericana Marin Alsop en el mundo bartókiano de la fonografía con un trío de obras lejanas entre sí (y no por el tiempo) que muestran tres lados distintos pero contiguos de Bartók. Eso sí, es el Bartók danzante. Pero uno es dramático, con una obra teatral fuerte, poderosa, llena de misterio, El mandarín maravilloso, aquí en versión íntegra, no como suite. El otro es el Bartók curado de espantos nacionalistas, el que comprende a todas las naciones mucho mejor que antes de la catástrofe: es el la Suite de danzas. Por último, el de los Esbozos húngaros, secuencia aldeana que bien podía ser eslovaca o rumana, y que constituye una de sus series folclóricas más importantes. Ésta es más o menos la lógica que creemos que Alsop ha podido aplicar a la selección de obras. Después está el enfoque. La teatralidad del Mandarín sale adelante con un concepto y una batuta rigurosos, ásperos, ácidos, pero que no llegan a explotar toda la violencia de la partitura. Habrá quien lo eche de menos y no le faltará razón. La Suite de danzas es grave, hay en ella poco festejo, como si Alsop se sumiera en sentidos ajenos a los que dieron origen a esta obra de encargo para una celebración y ausculta en el estado de ánimo de Bartók y de la propia Hungría en ese momento. Aunque quién sabe si no estamos exagerando; el caso es que la cosa es muy sobria, incluso austera, las danzas como expresión de un estoicismo musical. Es una opción legítima e inteligente, aunque no sea la más atractiva. Los cinco breves movimientos de Esbozos húngaros son un equilibrio entre esa austeridad y mayores expresividades. El primero, el más amplio, lo enfoca Alsop como un nocturno que bordea el lirismo, con un innegable toque romántico. Por lo demás, Alsop parece compla- cerse poco en el lado étnico, y desmenuza analíticamente los otros cuatro episodios. No estamos ante grandes referencias, pero sí se trata de honestas e inspiradas lecturas de obras muy grabadas, pero de las que es evidente que una directora rigurosa como Alsop, batuta en alza, todavía puede decir algo distinto, y decirlo bien con una orquesta en buena forma, Bournemoth, de la que la directora es titular desde hace unos tres años. S.M.B. BEETHOVEN: Trío en do menor op. 1, nº 3. Variaciones en mi bemol mayor op. 44. Trío nº 4 en si bemol mayor op. 11. TRÍO FLORESTÁN. HYPERION CDA67466. DDD. 61’10’’. Grabación: Londres, IX/2003. Productor: Andrew Keener. Ingeniero: Simon Eadon. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Continúa The Florestan Trio con la laboriosa tarea de reunir en discos compactos la obra completa para trío con piano de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Anthony Marwood (violín), Richard Lester (violonchelo) y Susan Tomes (piano) ofrecen en este CD la cuarta entrega, con grabaciones realizadas en septiembre de 2003. De las anteriores ya nos ocupamos debidamente en los números 177, 184 y 191 de esta revista, grabaciones aquéllas efectuadas en octubre, noviembre y diciembre de 2002, respectivamente. Con igual fortuna y las mismas virtudes que en los tres anteriores capítulos, como no podía ser de otra manera, en éste los integrantes del Trío Florestan, formado en 1995, abordan obras primerizas del genio de Bonn. Estamos, pues, en pleno clasicismo, en el que las sombras de Haydn y de Mozart son todavía alargadas. El Trío nº 3 en do menor es el más bello de los que compone el Op. 1 y sin duda es una de las más intensas obras del Beethoven joven. Una vehemencia sobrecogedora y explosiva da paso a una sombría belleza lírica. Un gran Trío en verdad. El Trío en si bemol mayor op. 11 fue escrito originalmente para clarinete, violonchelo y piano pero el propio Beethoven publicó una versión alternativa en la que la parte del clarinete quedaba reservada a un violonchelo. En realidad, parece que fue pensado para el virtuoso clarinetista Joseph Bähr. Remata la composición un tercer movimiento con el tema y unas variaciones de un fragmento de la ópera cómica L’amor marinaro, de Joseph Weigl. Variaciones que figuran entre las de mayor inventiva del primer periodo creativo del autor. Finalmente, las Variaciones en mi bemol, op. 44 o Trío nº 10, en este disco compacto situadas entre las dos obras mayores, poco o nada aportan de nuevo si hemos de hacer la comparación con la bondad y calidad de éstas. En definitiva, un nuevo logro en la serie que nos viene ofreciendo The Florestan Trio de la mano del sello Hyperion. A mayor gloria de la música de cámara y haciendo afición. J.G.M. 79 D I S C O S BEETHOVEN-BRUCKNER Cuarteto Takács FIN DE FIESTA BEETHOVEN: Cuartetos de cuerda opp. 95, 127, 130, 131, 132 y 135. Gran Fuga op. 133. CUARTETO TAKÁCS. 3 CD DECCA 470 849-2. DDD. 220’19’’. Grabación: Bristol, XI/2003, V y VII/2004. Productor: Andrew Keener. Ingeniero: Simon Eadon. N PN C on este tercer volumen, el Cuarteto Takács da por concluido su extraordinario ciclo de los cuartetos de cuerda del compositor alemán. Estas interpretaciones suponen la culminación de un concepto, de una idea que ya expusieron en los cuartetos del periodo medio de forma excelsa. La de un Beethoven directo, expresivo, de clara vocación terrenal. Unas ejecuciones que trasmiten una intensa humanidad, que pueden sorprender por su proximidad y que llevan a un proceso de reflexión gracias a su profundidad conceptual. Es esa capacidad de expresión directa la que los distingue de otras opciones BEETHOVEN: Oberturas completas. ORQUESTA TONHALLE DE ZÚRICH. Director: DAVID ZINMAN. 2 CD ARTE NOVA 82876 57831 2. DDD. 45’38’’ y 42’11’’. Grabaciones: Zúrich, II/2004. Productor: Chris Hazell. Ingeniero: Simon Eadon. Distribuidor: Galileo MC. N PE referenciales. Esa, a veces, vehemencia un tanto visceral que hace que la música surja desde dentro se convierte en una vía de comunicación impagable. El cuarteto magiar no busca el equilibrio exquisito (representado por un inspiradísimo Italiano —Philips—), ni la perfección formal que ya mostró el Tokio en sus grabaciones para RCA. Lo suyo es refrescar un panorama excesivamente formalista con una propuesta fresca, apasionada, carente de complejos y, que no se pase por alto, de una perfección formal extraordinaria. La hondura expresiva del Andante del Op. 131, por ejemplo, es casi imposible de superar. No hay rastro de afectación. Sabe ser enérgico y sutil al mismo tiempo. Es como si el tiempo se detuviera en una especie de nube en la que el sonido redondo y aterciopelado de los húngaros hubiese obrado el milagro del sonido y, lo que es más fundamental, de su carácter. Saben convertir el reto de la adecuada estructuralidad en un arte. tienen sus más que notables versiones de varios poemas sinfónicos; también acaba de grabar recientemente las Sinfonías de Schumann, seguramente la suerte le habrá sonreído más que en estas desafortunadas Oberturas. E.P.A. Como 80 en el caso de las Sinfonías de Beethoven, que recibieron el Premio de la Crítica Discográfica Alemana e incluso entre nosotros hubo hasta quien se entusiasmó con ellas, la colección de oberturas por Zinman y la Tonhalle sigue los mismos pasos interpretativos de aquellas: fraseo seco; articulación confusa; tempi en ocasiones descabelladamente rápidos, y además ataques, arcadas, tímbrica y limitaciones expresivas propias de los instrumentos de época (cuando la Tonhalle, como bien es sabido, es una orquesta moderna), faltando colorido, dimensión dramática, naturalidad y contrastes. Ya es sabido que dentro del público musical hay infinidad de gustos y que incluso estas Oberturas gozarán de cierto predicamento entre algún sector determinado que comulgue con estas ejecuciones planas, sin respiración ni reposo y que evidencian el tono prosaico y sin imaginación de la batuta. Nuestra recomendación es que, sin pretender apabullar con infinidad de versiones de estas obras (que las hay), no se les ocurra comprar el álbum que comentamos sin antes consultar con cualquier maestro de los de antes o de los de ahora que haya grabado estas oberturas: de Furtwängler a Abbado pasando por Klemperer, Szell, Kubelik, Kempe o Maazel, hay interpretaciones para todos los gustos, siempre con alguna característica importante que hace de sus versiones algo especial. En fin, parece que Beethoven no es el mundo de Zinman, como sí lo era, por ejemplo, Richard Strauss: ahí BERLIOZ: Les nuits d’été op. 7. CHAUSSON: Poème de l’amour et de la mer op. 19. DUKAS: La péri. E LSA MAURUS, mezzosoprano. ORQUESTA NACIONAL DE LILLE. Director: JEAN-CLAUDE CASADESUS. NAXOS 8.557274. DDD. 73’21’’. Grabación: Lille, II/2003. Productor e ingeniero: Tim Handley. Distribuidor: Ferysa. N PE E s el presente disco compacto de los que se agradecen porque con su escucha parecen emerger en nosotros lo más sublime del alma humana, los sentimientos más nobles y el más alto grado de estima hacia los demás, hacia lo otro. Una orquesta francesa de provincias de muy buen nivel, la Orquesta Nacional de Lille (Région Nord/Pas de Calais), creada en 1976 y bajo su titular Jean-Claude Casadesus, es la encargada del regalo. Con el destacado protagonismo de la mezzosoprano Elsa Maurus, cuya belleza de voz y su buen cantar, expresivo y convincente, son determinantes en el resultado total de lo que nos ocupa. Basándose en versos de Théophile Gautier, Berlioz (1803-1869) agrupa seis piezas melódicas (que no forman propiamente un ciclo unificado) bajo el título de Les nuit d’été y que fueron orquestadas con vistas a una publicación en 1856. La celebración de la primavera y del amor, el sueño de una joven a quien se le aparece el fantasma de una rosa, tex- Escuchen si no el extenso y monumental movimiento central del Op. 132, o la perfecta conjunción de la Gran fuga, o… Una referencia insoslayable para estas obras y una fiesta para los sentidos. Desde la intimidad, desde la reflexión, desde la vitalidad. Carlos Vílchez Negrín turas volátiles impregnadas de melancolía, el canto a la ausencia y al deseo del regreso de la amada, la tristeza de un claro de luna en un cementerio y la evocación de lo inaccesible materializado en un lugar donde el amor pueda ser eterno son los sugerentes motivos hermosa y acertadamente musicados. Chausson (1855-1899) hace lo propio con unos versos de Maurice Bouchor para conformar Poème de l’amour et de la mer, op. 19, escrito entre 1882-1890 y revisado en 1893. Aquí prevalece una atmósfera romántica y apacible, un clima bucólico y contemplativo que, sin embargo, culminan con el duelo por la muerte del amor. Finalmente, Dukas (1865-1935) proporciona suntuosa vestimenta orquestal a su La péri, poème dansé, escrito en 1911-12, en el que se evoca la eterna cuestión de la juventud y, una vez perdida ésta, la búsqueda de la flor de la inmortalidad. Un CD, pues, para elevarse por encima de lo prosaico y de tanta miseria humana y tanta podredumbre cotidiana como nos rodean. Elevemos el vuelo, con frecuencia gallináceo, y situémonos, siquiera por una hora larga, en el oasis de la utopía, de la ilusión por liberarnos del asfixiante entorno de cada día. J.G.M. BLOCH: Sonatas para violín nºs 1 y 2. Mélodie. Nuit exotique. Abodah. HAGAI SHAHAM, violín; ARNON EREZ, piano. HYPERION CDA67439. DDD. 68’56’’. Grabación: Londres, II/2004. Productor: Eric Wen. Ingeniero: Tony Faulkner. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Shaham: un excelente violinista para un repertorio intenso y lírico. Bloch fue discípulo de Ysaÿe, nada menos, e iba para D I S C O S BEETHOVEN-BRUCKNER virtuoso, pero se dedicó a la composición de obras de corte postromántico y piezas judías de gran lirismo que beben en la tradición de su pueblo, como Abodah (1928), la muy bella pieza de siete minutos que cierra este disco, aunque lo judío está un poco por todas partes en Bloch, y ahí está el estallido de la Primera Sonata para demostrarlo, junto con otras tradiciones, que el compositor hermanó tras el desastre bélico de 19141918. Hay un claro contraste entre la Primera Sonata (1920, cuando el compositor cumplía cuarenta y ya se encontraba en Estados Unidos) y la Segunda (1924), como si con el lirismo introspectivo de ésta quisiera compensar el dramatismo notorio de aquélla. De la misma época son la breve Mélodie y la sugerente Nuit exotique. Como adelantábamos, el gran virtuoso israelí Hagai Shaham consigue un recital cálido y excitante, con unas interpretaciones inquietantes y cargadas de sentido. Le acompaña con gran acierto otro virtuoso de Israel, el magnífico pianista Arnon Erez; aunque, en rigor, lo de Erez es algo más que acompañamiento, en especial en determinados momentos concertantes de ambas Sonatas, y no sólo en ellas. Algunos lectores recordarán la integral de la música para violín y piano de Bloch por Latica Honda-Rosenberg y Avner Arad, en Arte Nova, doble álbum que reseñábamos hace algún tiempo. Era más completo, pero el que ahora comentamos es más palpitante. S.M.B. BLOCH: Invierno. Primavera. Proclamación para trompeta y orquesta. Poemas de otoño para mezzo y orquesta. Suite para viola y orquesta. SOPHIE KOCH, mezzo; TABEA ZIMMERMANN, viola; REINHOLD FRIEDRICH, trompeta. ORQUESTA SINFÓNICA ALEMANA DE BERLÍN. Director: STEVEN SLOANE. CAPRICCIO 67 076. DDD. 74’58’’. Grabación: Berlín, V/2003. Productor: Rainer Pöllmann. Ingeniero: Florian B. Schmidt. Distribuidor: Gaudisc. N PN La figura de Ernest Bloch está indudablemente mediatizada por su pieza más popular, Schelomo, que ha ensombrecido el resto de su producción. Ahora, el sello Capriccio, en su serie Retratos del siglo XX, dedica a este compositor un volumen con algunas de las obras más representativas de su período de juventud. En estas piezas ya se puede apreciar la fascinación por los temas musicales judíos, religión que formó parte indisoluble de su personalidad y que le hizo mantener sus raíces a pesar de los muchos sitios donde vivió. Estos temas fueron profusamente utilizados a lo largo de su producción y estas piezas no son ajenas a ellos. Las obras contenidas en este disco no se pueden calificar de trascendentales, pero muestran un compositor dueño de una sólida técnica. Las versiones aquí contenidas les hacen justicia. Los tres solistas realizan una labor impecable (sobre todo Zimmermann en la Suite, quizás la pieza más redonda de la selección) en sus respectivas obras. Koch sabe ser evocadora y sutil, a la vez que exhibe una amplia paleta de colores. Friedrich, por su parte, resulta robusto y sólido. Sloane, al frente de la formación berlinesa, cumple su papel de perfecto acompañante, aunque algo falto de personalidad. más de cuarenta minutos de duración, no es de recibo en los tiempos que corren. En fin, versiones más aptas para el bostezo que otra cosa, impropias de la importancia de un director como Haitink y, desde luego, en conjunto notable fracaso como ciclo Brahms. Buenas tomas de sonido y convencionales comentarios en los idiomas habituales. C.V.N. E.P.A. BRAHMS: Sinfonía nº 3. Serenata nº 2.. ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director: BERNARD HAITINK. LSO LIVE 0056. DDD. 69’12’’. Grabaciones: Londres, V/2003 y VI/2004 (en vivo). Productor: James Mallinson. Ingenieros: Neil Hutchinson y Jonathan Stokes. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PM BRAHMS: Sinfonía nº 4. ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director: BERNARD HAITINK. LSO LIVE 0057. DDD. 41’24’’. Grabación: Londres, VI/2004 (en vivo). Productor: James Mallinson. Ingeniero: Neil Hutchinson. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PM Con los dos volúmenes que se reseñan termina Haitink su tercer ciclo Brahms para la fonografía, el más opinable de los tres según han podido ver en números anteriores de SCHERZO al comentar la Segunda acoplada con el Doble Concierto y la Primera con la Obertura trágica. Estas dos que faltaban incluyen también una preciosa versión de la Serenata nº 2, lo mejor de los cuatro volúmenes al darle Haitink el carácter lírico, bucólico y exaltado propio de las obras del joven Brahms, y eso que las maderas de la Sinfónica de Londres no logran en vivo el virtuosismo y colorido de las de la orquesta del Concertgebouw al grabar esta misma obra con el mismo director en estudio para Philips (1980). Tercera y Cuarta siguen las pautas de las dos anteriores al carecer de la mínima efusión lírica, leídas y tocadas con una irritante asepsia totalmente improcedente en obras como éstas. Hay, eso sí, equilibrio instrumental, claridad de planos, cuidadosa exposición del discurso musical y mucha más preocupación por la letra que por el espíritu. A estas alturas de la película y con dos notables ciclos Brahms en su haber (sobre todo el primero con la Concertgebouw para Philips, en su estilo objetivo uno de los mejores de la discografía), éste en vivo con la Sinfónica de Londres nos demuestra sobre todo que la vena artística del en tiempos fenomenal director se ha secado y no tiene nada más que decir en obras como éstas, una y mil veces tocadas y grabadas. Un par de ejemplos bastarán para demostración: el distanciado y cerebral Poco allegretto de la Tercera, o el cuidadoso, calculado, limpio y carente por completo de inspiración Allegro non troppo de la Cuarta, posiblemente la versión más conseguida de las cuatro. Además, la publicación de esta última como obra única en un disco de poco BRITTEN: Las iluminaciones. Serenata para trompa, tenor y cuerda. Variaciones sobre un tema de Frank Bridge. TOBY SPENCE, tenor; MARTIN OWEN, trompa. SCOTTISH ENSEMBLE. Directora: CLIO GOULD. SACD LYNN CKD 226. DDD. 72’45’’. Grabación: Dundee, VII/2003. Productor: Tim Oldham. Ingeniero: Calum Malcolm. N PN E l Scottish Ensemble es un grupo de cuerdas que dirige desde el violín la versátil Clio Goldsmith, a la que en septiembre de este año sustituirá en el puesto Jonathan Morton. Su pequeño formato —doce elementos— se suple con una entrega indudable, demostrada en las Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, aunque haya que preferir otras versiones, sobre todo la dirigida por el propio Britten (Decca). Toby Spence, un joven tenor en ascenso, le da a la Serenata una luminosidad que no vela esa cierta inquietud que marca su discurrir. No estamos ante una voz con el carácter de la de Peter Pears —imbatible su grabación con Britten (Decca)—, ni de la expresividad liederística de Anthony Rolfe-Johnson —con Glover (ASV)— dejando aparte la maravillosa versión “femenina” de Felicity Lott con Thomson (Chandos). Respecto de la Serenata, la prestación del trompa Martin Owen es excelente y Spence está a buena altura, aunque aquí haya que citar otra vez a Pears —en la misma grabación señalado antes— y a Bostridge con Metzmacher (EMI). Un disco honrado y bien hecho que debe luchar con una competencia dura. C.V.W. BRUCKNER: Sinfonía nº 3 en re menor. BEETHOVEN: Sinfonía nº 7 en la mayor op. 92. MAHLER: Kindertotenlieder. IRIS VERMILLION, mezzosoprano. ORQUESTA SINFÓNICA DE BERLÍN. Director: ELIAHU INBAL. 2 CD RTVE Música 65233. DDD. 67’41’’ y 63’04’’. Grabación: Santander, VIII/2004. Ingenieros: Javier Morales y Félix Vallejo. N PN Este disco está formado por las grabaciones realizadas durante la participación de la Sinfónica de Berlín en el Festival Internacional de Santander del pasado año. Los conciertos tuvieron lugar en el Palacio de Festivales de Cantabria los días 26 y 27 de agosto. Con este lanzamiento se alcanza el volumen séptimo de la serie que RTVE Música dedica al 81 D I S C O S BRUCKNER-DONIZETTI veterano festival santanderino. El director israelí opta por unas lecturas en las que la tensión prima sobre la reflexión. La Séptima de Beethoven (quizás el punto más bajo del álbum) resulta demasiado crispada y aristada. Le falta un punto de soltura para que funcione de manera fluida a pesar de la perfecta planificación sonora y su control sobre los elementos orquestales. Virtudes estas que se ven magnificadas en las otras dos obras. Acompañado de una inspirada Iris Vermillion, Inbal desgrana las Canciones a la muerte de los niños con intensidad. El discurso rezuma naturalidad y la sensibilidad necesaria para hacerlo creíble. Su lectura detallista y la voz dúctil y flexible de la mezzo casan a la perfección. La Tercera de Bruckner (en la versión original de 1873) destaca por su acertado discurrir y su perfecta articulación. Es un viejo conocedor del repertorio (recuerden la magnífica integral con la Orquesta de la Radio de Francfort para Teldec) y aplica su magisterio en una interpretación sólida, en la que todos los elementos se confabulan para imprimir un carácter singular. Todo encaja como si fuera un puzzle, y con una coherencia estructural y discursiva envidiable. en París anteriormente, construye sin defectos, ejerce un control absoluto sobre la orquesta, que pudo desplegar sin dificultades todo su poder sonoro, y, en fin, cada acento, cada ritmo y cada frase están en su sitio, con una efusión lírica y una vitalidad encomiables. A veces, por ejemplo en la monumental coda que cierra la obra, se hubiese deseado un punto más de intensidad y vigor, pero, en definitiva, estamos ante una versión tradicional, bien dicha y planteada, sin concesiones de ningún tipo, firmada por un bruckneriano claro, directo, efusivo y musical, una interpretación especialmente indicada para los que ya conozcan la obra y deseen abordar otras aproximaciones. Ésta, sin duda, no les defraudará. C.V.N. E l planteamiento global de la música pianística de Ferruccio Busoni era el de renovar la herencia musical del romanticismo. Pero lo hacía desde el puro compromiso artístico, desde la fidelidad al hecho musical sin crear concesiones de ningún tipo. Ésa quizás sea la razón principal de su escasa popularidad, a pesar de haber creado un amplio catálogo trufado de obras de gran originalidad. En ese propósito acompañó a compositores como Schoenberg o Debussy. Esta soledad estética le emparenta con otro compositor-francotirador: Alexander Scriabin, aunque, a diferencia de éste, siempre miró a Liszt como antecesor directo. La selección de piezas contenida en este disco es de lo más variada. A pesar de ser un niño prodigio, no se considera que llegó a la madurez compositiva, y por tanto a un lenguaje original, hasta cumplir los 41 (en 1907), año de finalización de una de sus obras cumbre: las Siete elegías. El resto de las obras es posterior y contribuyen a apreciar la evolución pianística que le llevó, con el paso de los años, a un lenguaje más ascético (como se puede apreciar en las Siete piezas cortas para el cultivo de la interpretación polifónica). Las lecturas del pianista sueco Roland Pöntinen supone una aproximación íntima a la obra del italiano, aun sabiendo la filiación Lisztiana de estas partituras. Sacrifica parte de la espectacularidad técnica (especialmente en las Elegías) para imprimir un carácter más sobrio y comedido. Supone, pues, una magnífica introducción a esta gran desconocido del que sólo nos acordamos cuando hablamos de transcripciones de Bach al piano. BRUCKNER: Sinfonía nº 5. ORQUESTA NACIONAL DE FRANCIA. Director: LOVRO VON MATACIC. NAÏVE V 5000. ADD. 77’07’’. Grabación: París, 21-V-1979 (en vivo). Coproducción con Radio France. Distribuidor: Diverdi. N PN Excelente traducción protagonizada por 82 un bruckneriano de los de antes, romántico y exaltado, pero también sólido constructor de compactos bloques sonoros, de amplias líneas y planteamientos claros y precisos. Tiene en su discografía algunas recreaciones de bastante enjundia; le recuerdo, por ejemplo, una Tercera con la Sinfónica de la BBC (BBC Legends) bien planificada aunque un punto morosa de más debido a la avanzada edad del director en uno de sus últimos conciertos; una Séptima con la Filarmónica Checa (Supraphon) cálida, lírica y bien estructurada, así como una Novena con la NHK de Tokio (Denon) poderosa y contundente, tres versiones interesantes a las que ahora se les une esta Quinta con la Nacional de Francia, orquesta que entonces no era la ideal para una obra como esta, pero que gracias al trabajo de la batuta logra una traducción segura, equilibrada y homogénea que podría pasar como hecha por cualquier conjunto de alguna emisora alemana. Von Matacic (uno de los primeros directores que dirigió a la ONE una sinfonía de Bruckner, concretamente la Séptima, me parece que a finales de los sesenta o principios de la década siguiente), poderoso, concentrado e intenso, traduce sabiamente el complejo edificio en un año (1979) en el que solamente Jochum había dirigido esta obra E.P.A. BUSONI: Siete Elegías. Perpetuum mobile. Siete piezas cortas. Preludio y estudio en arpegios. ROLAND PÖNTINEN, piano. CPO 999 853-2. DDD. 72’56’’. Grabación: Stuttgart, X/2001 y I/2002. Productor: Michael Sadner. Ingeniero: Burkhard Pitzer-Landeck. Distribuidor: Diverdi. N PN C.V.N. BUXTEHUDE: Kommst du, Licht der Heiden BuxWV 66. Magnificat BuxWV Anh. 1. Wie soll ich dich empfangen BuxWV 109. Ihr lieben Christen freut euch nun BuxWV 51. Cantate Domino BuxWV 12. Das neugeborne Kindelein BuxWV 13. In dulci jubilo BuxWV 52. Alleluja BuxWV 43. CONJUNTO VOCAL RASTATT. LES FAVORITES. Director: HOLGER SPECK. CARUS 83.156. DDD. 59’51’’. Grabación: Karlsruhe, X/2003. Productor e ingeniero: Andreas Neubronner. Distribuidor: Diverdi. N PN Sobre todo conocido por sus obras para el órgano, Dietrich Buxtehude (16371707) fue asimismo un prolífico compositor de música vocal y famoso en su tiempo por sus conciertos en Lübeck los domingos por la tarde, la llamada Abendmusik. Su enorme producción de cantatas se divide grosso modo en tres tipos según el carácter de los textos que pone en música: bíblicos, específicamente luteranos y mixtos; este último sería el habitual en Bach, que mucho debió de aprender del maestro para conocer al cual realizó un viaje a pie de unas doscientas millas y vuelta. Las líneas melódicas son de una expresividad, cómo decirlo… abrupta (algo por otro lado habitual en los compositores del norte de Europa en aquella época), pero magistralmente matizada por armonías y sonoridades que subrayan con suma elocuencia las emociones contenidas en las palabras. Las ocho piezas reunidas en este disco pueden constituir una excelente introducción al arte de Buxtehude, no tanto por sí mismas sino por su fidelidad estilística, en cualquier caso superior al proceso de edulcoración al que por ejemplo, en un programa con una sola coincidencia, lo sometían Kirkby, LeBlanc, Harvey y el Cuarteto Purcell (véase SCHERZO, nº 179, págs. 72 y s.). Las voces nunca deslumbran, pero si, sobre todo las solistas, no hubiesen aparecido tan alejadas en el espectro sonoro, el tono de una recomendación habría podido ser de gran entusiasmo. Lástima. A.B.M. CHAIKOVSKI: Concierto para violín y orquesta en re mayor op. 35. ITZHAK PERLMAN, violín. ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director: ALFRED WALLENSTEIN. Serenata para cuerdas en do mayor op. 48. ORQUESTA DE CÁMARA DE STUTTGART. Director: GILBERT VARGA. PROFIL PH04089. DDD. 70’27’’. Grabaciones: 1967 (op. 35) y 1994 (1994). Distribuidor: Gaudisc. R PN Es curioso este compacto; y no lo es por su contenido (vean las obras; trilladísimas), por supuesto, sino por cómo se ha editado. De entrada sorprende en él la hipotética fecha del copyright, 2004, sin más comentarios. Dado que el posible comprador verá el compacto sin desprecintar en la tienda de discos, pensará que algo no funciona aquí: ¿una nueva versión de Perlman del Concierto de Chaikovski con Wallenstein (fallecido en D I S C O S BRUCKNER-DONIZETTI 1983) a la batuta? Esa es la pregunta que se hará cualquiera ante este disco porque, la verdad, ahí está su gran interés, y sea dicho sin demérito de la versión de la Serenata dirigida por Gilbert Varga que es estupenda, pero que uno no lo sabe hasta que no la escucha. Bien, pues imaginemos que el hipotético interesado va y, por lo que sea, compra el disco. Al abrir el cuadernillo de tan sólo seis páginas de texto (tres en alemán y tres en inglés, idénticas en cuanto a contenidos se refiere, de modo que son sólo tres páginas de información) se encuentra con comentarios de las obras y con una brevísima biografía de Perlman. Cuesta entenderlo, pues quien compre este compacto no lo hará por las obras sino por la interpretación. Y bien, la portada de dicho cuadernillo aporta la información de la procedencia de las grabaciones que, textualmente, es: “Track 1-3 1967 Reader’s Digest” y “Track 4-7- 1994 Ardee Music”. Ya está; sin fecha ni lugar de grabación. Ahora bien, ese posible interesado, una vez haya escuchado este compacto, se dará cuenta de que es buenísimo y no tiene por qué arrepentirse de su compra. Las versiones de una y otra obra son del máximo nivel y de excelente sonido. Vamos, un compacto muy recomendable y de esos que gustan a todo el mundo, incluidos los más obtusos pero también los más exigentes. Para disfrutar de principio a fin del trabajo y del talento de unos intérpretes sensacionales. J.P. CHAIKOVSKI: Sinfonía nº 4 op. 36. FILARMÓNICA DE VIENA. Director: VALERI GERGIEV. PHILIPS 475 6316. DDD. 42’33’’. Grabación: Viena, X/2002 (en vivo). Productor: Andrew Cornall. Ingeniero: Philip Siney. CHAIKOVSKI: Sinfonía nº 5 op. 64. FILARMÓNICA DE VIENA. Director: VALERI GERGIEV. PHILIPS 475 6718. DDD. 46’22’’. Grabación: Salzburgo, VII/1998 (en vivo). Productor: Wolfgang Danzmayr. Ingeniero: Manfred Hofer. CHAIKOVSKI: Sinfonía nº 6 op. 74. FILARMÓNICA DE VIENA. Director: VALERI GERGIEV. PHILIPS 475 6317. DDD. 44’. Grabación: Viena, IX/2004 (en vivo). Productor: Andrew Cornall. Ingeniero: Philip Siney. Distribuidor: Universal. N PN De estos tres registros, el de la Quinta de 1998 ya era conocido. Se completa ahora el medio ciclo Chaikovski de Gergiev con Cuarta y Sexta. Se trata de lecturas impecables, de gran musicalidad e intensidad, que sin embargo el aficionado puede encontrar algo tibias. Es una manera objetivista y analítica de hacer a Chaikovski, acaso un intento por parte de Gergiev de alejarlo de la visión sentimental que a menudo ha teñido las versiones occidentales de las sinfonías de este maravilloso compositor. Para su aventura cuenta con una orquesta sencillamente insuperable, un instrumento preciso, capaz de todos los matices y todas las intensidades. No se desmelena Gergiev en estas tomas en vivo, aunque en la Cuarta se muestre más incisivo, más cálido si queremos, en especial en el Allegro del primer movimiento, mas también en el Adagio lamentoso del Finale. Su Quinta sigue siendo de una belleza doliente que sin embargo se mantiene siempre de pie, firme, sin concesiones a las facilidades del programa, con una nostalgia de veras cantabile en el Andante, con una alegría danzante en el Vals. La Sexta, la Patética, es la que parece apartarse más de aquella tradición occidental que no siempre protagonizaron directores occidentales. No hay grandes gestos en unas páginas muy dadas a ellos, y Gergiev parece recordarnos que no son obligatorios. Atención también aquí a la alegría, la muy matizada del Allegro con grazia, que en rigor siempre es triste, incluso aquí; pero no desdeñemos la opción ponderada, medida de los Adagios extremos. Es lo contrario a aquella tradición, sí, pero también a Mravinski, que sin duda es la referencia por antonomasia. A la que en este caso contesta, teniéndola muy en cuenta por negación, el nuevo rey de la misma ciudad en que el viejo maestro registró las mismas sinfonías. En resumen: gran perfección y enorme musicalidad, mas también una opción que los aficionados pueden encontrar discutible. S.M.B. DONIZETTI: Elvida. PIETRO SPAGNOLI, barítono (Amur); JENNIFER LARMORE, mezzosoprano (Zeidar), ANNICK MASSIS, soprano (Elvida), BRUCE FORD, tenor (Alfonso). CORO GEOFFREY MITCHELL. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LONDRES. Director: ANTONELLO ALLEMANDI. OPERA RARA ORC 29. DDD. 65’47’’. Grabación: Londres, III/2004. Productor: Patric Schmid. Ingeniero: Chris Braclik. Distribuidor: Diverdi. N PN O tra suculenta entrega de la inquieta Opera Rara, a cargo del mismo cuarteto vocal e idénticos elementos instrumentales y corales, bajo la precisa, ágil y colaboradora batuta de Allemandi, que Francesca di Foix. Elvida es, sin embargo, de 1826, encajando en la primera etapa compositiva donizettiana, melodrama en un acto que transcurre en el reino moro de Granada. Aunque, parece ser, el compositor no estaba muy confiado en el valor de esta partitura, logró alguna que otra excelente página para el lucimiento de un terceto formado en el estreno napolitano por Rubini, Meric-Lalande y Lablache. Es decir que se basó más en la escritura vocal de sus intérpretes que en el contenido dramático de la obra. Así el aria del tenor, Atra nube al sol intorno, tan exigente por canto como por posibilidades vocales, de la que estaba muy orgulloso el compositor es de extrema dificultad y sólo un cantante de la experiencia y disciplina de Ford parece capaz de sacarla adelante. Por cierto que su cabaletta Cara immagin reaparecerá como tal también en el Percy de Anna Bolena. Otro momento, asimismo favori- to del compositor, es el cuarteto Deh, ti placa, un espléndido larghetto seguido de un no menos atractivo allegro, que nuestros cuatro intérpretes resuelven con cuidadoso primor. La Massis, de nuevo, rentabiliza el aria y la cabaletta destinadas al personaje titular, una y otra dignas de figurar dentro del Donizetti más inspirado. Spagnoli y Larmore, otra vez en papel travestido, se acoplan a la perfección en los dúos o tercetos y demás conjuntos en los que intervienen, firmando entre todos una lectura difícilmente mejorable. F.F. DONIZETTI: Francesca di Foix. PIETRO SPAGNOLI, barítono (Il Re); ALFONSO ANTONIOZZI, bajo (Il Conte), ANNICK MASSIS, soprano (La Contessa); BRUCE FORD, tenor (Il Duca); JENNIFER LARMORE, mezzosoprano (Il Paggio). CORO GEOFFREY MITCHELL CHOIR. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LONDRES. Director: ANTONELLO ALLEMANDI. OPERA RARA ORC 28. DDD. 76’42’’. Grabación: Londres, III/2004. Productor: Patric Schmid. Ingenieros: Chris Braclik. Distribuidor: Diverdi. N PN Curiosa obra en un acto definida como “melodramma giocoso”, estrenada en 1831 y por tanto cercana a L’elisir d’amore, alguno de cuyos temas recibirá de inmediato (por ejemplo, entre otros, la introducción y el coro Vieni, e narra y sobre todo la marcha, n.º 7), perfectamente encuadrados en el nuevo ropaje. El argumento gira en torno a una broma que le hacen a un celoso Conte francés y asombra la distribución vocal del compositor ya que éste, o sea el personaje que puede considerársele como el amoroso, es un bajo bufo, convenientemente puesto en pie, tratándose de papel dentro de sus muchas posibilidades para el género, por Alfonso Antoniozzi quien, para su bien, cada vez nos recuerda más a su profesor Bruscantini. La operita es deliciosa y no hay número inferior uno a otro (ocho en total), desde la chispeante introducción a cargo de los cuatro personajes masculinos (incluyendo la contralto in travesti, Il Paggio) hasta el disfrutable rondó final destinado, por supuesto, a la Condesa, oportunidad para que la Massis se luzca con ganas merced a su impoluta coloratura y generosidad de registro agudo. Tanto Ford, favorecido con un aria bellísima Donne, che ognor più bella (propia más bien de una obra más seria o sentimental) como Spagnoli impecable en la cavatina con coro, dentro de la introducción, Grato accolse i vostri accenti, a más de la Larmore, ideal para estos cometidos y que resuelve su canzonetta magníficamente por brío y exhibición, están a la altura de las exigencias donizettianas. Colabora en la excelente realización del conjunto la presencia directorial de Allemandi, nuevo fichaje del sello inglés que esperemos continúe, pues como buen conocedor sabe destacar a la orquesta sin nunca perjudicar la labor del solista. Otra joyita. F.F. 83 D I S C O S DUFAY-GOMES Andrew Kirkman DUFAY DE ESTRENO DUFAY: Misa para San Antonio Abad. BINCHOIS: Domitor Hectoris. Nove cantum melodie. Tres movimientos de misa. THE BINCHOIS CONSORT. Director: ANDREW KIRKMAN. HYPERION CDA67474. DDD. 70’54’’. Grabación: Londres, I/2004. Productor: Mark Brown. Ingeniero: Neil Hutchinson. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN En su testamento, Guillaume Dufay legó dos manuscritos con su música a la Capilla Saint-Étienne de la Catedral de Cambrai, la gran institución religiosa del norte de Francia donde se formó. Uno de aquellos manuscritos contenía una Misa para San Antonio de Padua y el otro, un Requiem y una Misa para San Antonio Abad. Ninguno de los dos manuscritos ha sobrevivido, pero David Fallows identificó hace más de veinte años en códices del siglo XV conservados en Trento, y sin ningún género de dudas, la primera de las misas. Recientemente ha aparecido, también en Trento, una Missa Beati Anthonii anónima, que se corresponde exactamente con los detalles litúrgicos de la fiesta de San DVORÁK: Serenata en mi mayor para orquesta de cuerda op. 22. Serenata para instrumentos de viento, violonchelo y contrabajo op. 44. CHAIKOVSKI: Andante cantabile del Cuarteto nº 1 en re mayor op. 11. Canción sin palabras de “Souvenir de Hapsal” op. 2, nº 3. ORQUESTA DE CÁMARA CHECA. Director: JOSEF VLACH. CONJUNTO DE VIENTO FILARMÓNICO CHECO. SUPRAPHON SU 3776-2 011. ADD. 65’11’’. Grabaciones: Praga, X/1964, II/1966, XII/1966, XII/1977. Productores: Eduard Herzog, Pavel Kühn, Miroslav Venhoda, Zdenek Zahradník. Ingenieros: Miroslav Kulhan, Miroslav Mares, Josef Platz. Distribuidor: Diverdi. R PM 84 Cuidadísimo fraseo, idiomatismo total en una orquesta no excepcional, pero que con Vlach recrea estos bellos pentagramas cordial y musicalísicamente. La interpretación tiene de local y espléndido todo lo que no tiene de refinado en sonido propiamente dicho. Así se llega a una reproducción muy apetecible, por recreativa, de esta deliciosa —aunque algo relamida, sí— composición del maestro checo. Más que loable es, de todo punto, la versión que da el Conjunto de Viento Filarmónico Checo (o de la Filarmónica Checa) de la Serenata op. 44, en la que lucen conocimiento, tímbrica, cohesión e impecable ensamblaje instrumental para decantar una interpretación ejemplar de la página. De inspiración popular, o pseudopopular, en lo que tan mañoso era don Antonín, es una página de gran altura compositiva, complicada Antonio Abad según se celebraba en Cambrai. Se trata de una misa completa a tres voces, en la que, en efecto, el propio recoge la combinación de textos y melodías que se encuentran en los himnarios de la Capilla de Saint-Étienne. Esos datos, más un estilo muy cercano al de Dufay, han llevado a Andrew Kirkman a presentar esta grabación como la primera que se hace de la Misa de San Antonio Abad del compositor franco-flamenco, si bien señala con absoluta claridad que se trata sólo de una atribución, basada, en cualquier caso, en fundadas sospechas. La obra fue editada por Alejandro Planchart, quien, en ausencia del Kyrie y la Comunión en la fuente original, los reconstruyó, en el primer caso, con la música del Agnus Dei, y en el segundo utilizando música coetánea extraída de los códices trentinos. El disco se completa de forma singular, ya que presenta obras religiosas del gran maestro de la canción del sigo XV, Gilles Binchois, en concreto dos motetes (uno de ellos, Nove cantum melodie, el único de los suyos de carácter isorrítmico que se ha conservado) y ejecución y que supone un triunfo para los intérpretes cuando se hace con esta dimensión y esta altura. Se añaden dos cortas piezas que me parece que no vienen muy a cuento, porque ni ponen ni quitan en un disco que es, por encima de todo, puro Dvorák. J.A.G.G. DVORÁK: Mazurka para violín y orquesta. Rondo para chelo y orquesta. 7 Interludios para pequeña orquesta. El silencio de los bosques para chelo y orquesta. Polonesa en mi bemol mayor. Nocturno en si mayor. Suite americana. 5 valses de Praga. Polka en si bemol mayor. DIMITRI IABLONSKI, chelo; ALEXANDER TROSTIANSKI, violín. ORQUESTA FILARMÓNICA DE RUSIA. Director: DIMITRI IABLONSKI. NAXOS 8.557352. DDD. 78’42’’. Grabación: Moscú, X/2003. Productor: Lubov Dornina. Ingeniero: Alexander Karasev. Distribuidor: Ferysa. N PE Tenemos aquí al Dvorák festivo, bailarín, cordial. Algo menor si lo comparamos con sus obras sinfónicas, camerísticas o sinfónico-corales, pero muy agradable, para tomarse un respiro y echar a bailar, aunque esté uno solo en casa. No se trata de miniaturas, salvo en algún caso, aunque sean piezas breves. Son esas piezas que a menudo “le faltan todavía” al dvorákiano más impenitente, que ahora tiene oportunidad de escucharlas en diáfanas y brillantes lecturas. Al frente de este amable disco está Dimitri Iablonski, y comprobamos que no tres partes de misa (Kyrie, Sanctus y Agnus Dei). La interpretación, con un conjunto de solistas exclusivamente masculinos, es magnífica, luminosa, festiva, de extraordinaria fluidez, reveladora transparencia, notable intensidad de acentos y una considerable profundidad expresiva. Pablo J. Vayón sólo de Shostakovich vive este excelente director ruso, que en estos registros de 2003 se preparaba para el centenario que estaba en puertas y que ahora hemos dejado atrás. Acompaña al excelente Trostianski en la Mazurka, o se acompaña a sí mismo en el Rondó y en El silencio de los bosques, porque Iablonski es también muy buen chelista. Y se lanza a continuación con los Interludios o la Suite Americana y un puñadito de danzas que son la alegría de la huerta. Lo dicho, un disco muy simpático que desborda musicalidad sencilla y ágil. S.M.B. ESCUDERO: Illeta. RICARDO SALABERRIA, barítono. CORAL ANDRA MARI. ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO. Director: JUAN JOSÉ MENA. NAXOS 8.557629. DDD. 59’03’’. Grabación: Bilbao, III/2002. Productor e ingeniero: Teije van Geest. Distribuidor: Ferysa. N PE Perteneciente al periodo de expresión nacionalista del compositor donostiarra Francisco Escudero (1913-2002), el oratorio Illeta, escrito en 1953, traspasa los límites estéticos característicos de la misma para hacerse universal, y ello por tres razones: fundamentalmente: porque el autor utiliza un estilo propio que reformula el lenguaje musical de su tierra, porque incorpora al mismo elementos sonoros de la modernidad e incluso de la vanguardia, y porque se mueve en el campo tonal con tal libertad que le D I S C O S DUFAY-GOMES permite llegar a los más audaces resultados sonoros. Con Illeta quedó atrás la etapa de influencia francesa y estaba por venir todavía la de horizontes expresivos más amplios inaugurada con el Concierto para violonchelo y orquesta (1970). Basada en el poema Biotzean min dut (Tengo roto el corazón) del zarauztarra Xabier Lizardi (1896-1933), sobre el dolor producido por la pérdida de un ser querido, Illeta es una obra de gran efecto, en la que solista, coro y orquesta, perfectamente imbricados, alcanzan con brillantez el objetivo pretendido por el compositor: cómo el ser humano de su país siente el dolor y la muerte. Barítono (el individuo) y coral (el pueblo) lo expresan en primera persona. Hay hondura espiritual en la partitura. Salaberria, Andra Mari, Sinfónica de Bilbao y Mena conocen perfectamente lo que tienen entre manos y se nota en el producto final. Los recursos utilizados son de una gran variedad, lo que enriquece la composición. El juego de tensiones y combinaciones tímbricas está al servicio de la mezcla de sentimientos en el protagonista. Dolor intenso, vacío emocional, ternura, melancolía, impotencia, desvalimiento se suceden a través de una música que culmina con ese rotundo y desgarrador “¡tengo roto el corazón!”. Una obra de gran efecto, como queda dicho. Y una grabación que se agradece. J.G.M. FAURÉ: Canciones completas. Vol. 1. FELICITY LOTT, soprano; JENNIFER SMITH, soprano; GERALDINE MACGREEVY, soprano; STELLA DOUFEXIS, soprano; JOHN MARK AINSLEY, tenor; CHRISTOPHER MALTMAN, barítono; STEPHEN VARCOE, barítono; GRAHAM JOHNSON, piano. HYPERION CDA 67333. DDD. 68’47’’. Grabación: 2002-2004. Productor: Mark Brown. Ingeniero: Jullian Millard. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Es este el primero de los cuatro compactos Que Hyperion destina a la completa producción cancioneril de Gabriel Fauré. Puede considerársela como una suerte de examen de oposición del canto inglés en materia faureana. En efecto, Gran Bretaña brindó al músico francés una acogida cordial y atenta, lo mismo que a otros colegas suyos como Haendel, Mendelssohn, Gounod, Wagner y Brahms, de modo que se fue creando una tradición de lectura británica de la melodía francesa. En esta entrega van canciones sueltas y los ciclos Cinco melodías de Venecia con versos de Verlaine, Espejismos con letra de la baronesa de Brimont y El horizonte quimérico con palabras de Mirmont. No todo Fauré es igualmente memorable y a veces tiene un aire anticuado, irremediable e ilegiblemente caduco del cual surgen los versos de antaño, suscritos por Catulle Mendès, Sully Prudhomme, Samain y algunos artículos de diccionario de las letras galas. Entre simples recuperaciones y pequeñas obras maestras van pasando las respetuosas lecturas inglesas: voces de escaso timbre, dicción cuidada, musicalidad proba y, detrás, la mano del gran profesor Johnson. Destaca, desde luego, por su entereza como cantante de cámara, Felicity Lott, que supera cierta aspereza de timbre propia del almanaque y alguna inestabilidad de altura con el señorío de su oficio y su cuidado intencional. Le tocan las mejores partes del menú, Au bord de l’eau y los citados poemas venecianos de Verlaine. B.M. FROBERGER: Tocatas y partitas. SERGIO VARTOLO, clave. 2 CD NAXOS 8.557472-73. DDD. 55’58’’, 56’05’’. Grabación: Fumane, VI/2003. Productor e ingeniero: Matteo Costa. Distribuidor: Ferysa. N PE P rograma dedicado al repertorio para tecla de Froberger, centrado principalmente en obras que tienen que ver con la muerte y los lamentos. Sergio Vartolo utiliza un modelo de clave francés de dos teclados, afinado con el diapasón en 390, para las Partitas FbWV 606, 612, 620 y 630, el Tombeau sobre la muerte de Monsieur de Blancheroche FbWV 632 y el Lamento por la muerte del Emperador Fernando III FbWV 633; y un modelo italiano afinado en temperamento mesotónico, con el diapasón en 415, para las Tocatas FbWV 101-103, 107, 108 y 112. La variedad de carácter y de colores que supone el empleo de los dos instrumentos resulta ser uno de los mayores atractivos de este doble cedé. Una variedad de contrastes que puede rastrearse también dentro de cada pieza. Así en la Partita FbWV 620, que Froberger compuso como Meditación sobre su propia muerte, resulta destacable tanto el juego con la tímbrica como la audacia armónica que recorre toda la obra, y que Vartolo se preocupa de resaltar convenientemente, presentando de forma absolutamente descarnada las disonancias de la Allemande inicial. Las Partitas resultan en general de gran austeridad ornamental y cierta rigidez rítmica. Si la Partita FbWV 606, basada en el lied Die Mayerin, destaca por la ligereza y la extraordinaria invención del compositor para variar el tema original, incluyendo un movimiento cromático que en las manos de Vartolo suena más disonante que en ningunas otras, el resto de partitas y lamentos está dominado por un tempo lento, que se hace por momentos lentísimo, como en el Tombeau pour Monsieur Blancheroche o en el Lamento por la muerte de Fernando IV (Partita FbWV 612) que resultan excesivamente entrecortados. Las tocatas están llevadas también a tempo moderado, aunque en ellas Vartolo se permite más libertades con el fraseo, los contrastes agógicos y la ornamentación. Pese a las objeciones apuntadas, un buen complemento, a excelente precio, para la integral de Froberger que Bob van Asperen está registrando para el sello Aeolus. P.J.V. GERSHWIN: Rhapsody in blue. An American in Paris. Song Book. Preludios. Impromptu “in two keys”. 2 valses en do. Merry Andrew. Three-Quartet Blues. Promenade, Jasbo Brown’s blues. FRANK BRALEY, piano. HARMONIA MUNDI HMC 901883. DDD. 79’11’’. Grabación: París, XII/2004. Productora: Anne Decoville. Ingeniero: Michel Pierre. N PN P ianista dúctil, sugerente, sutil y también afirmativo, percutivo cuando hace falta, bailón casi siempre, cantarín no sólo en el Song Book, Frank Braley nos brinda un amplio y delicioso recital Gershwin con transcripciones del propio compositor (Rapsodia, Song Book), excepto en algún caso, como el Americano, que oímos en la versión para piano solo de William Daly. También hay una serie de obras para piano solo, como los tres Preludios de siempre y otros tres que aparecen por ahí. No van a saltar los hit parades por este CD, pero el aficionado tiene asegurados ochenta minutos de disfrute de ese Gershwin básico que parte del piano para alcanzar otras dimensiones. A Braley le gusta sugerir y susurrar más que acelerar y sorprender, pero hay de todo en este recital, con un montón de piezas que requieren todos los matices. Atención a los Preludios (unos y otros) y percibiremos el Braley acaso más significativo de todo el disco. Atención a la Rapsodia para ver cómo continúa y salva la tradición con arte y con estilo. Es cierto que echamos de menos el original en el Americano, pero también que el Song Book lo enfoca Braley muy a la francesa. Sin duda le habría gustado a Gershwin. S.M.B. GOMES: Missa de Nossa Senhora da Conceiçao. LEILA GUIMARAES, soprano: LOLA DI VITO, mezzosoprano; TIEMIN WANG, tenor, PAUL CLAUS, barítono. CORO SINT MARTINUS DE DRONGEN-BAARLE. CORO MAGNIFICAT DE URIEL. ORQUESTA JEUGD EN MUZIEK IN OOST-VLAANDEREN. Director: GEERT SOENEN. BONGIOVANNI GB 2366-2. DDD. 50’23’’. Grabación: Gante, II/2003. Ingeniero: Fred Nerinckx. Distribuidor: Diverdi. N PN C arlos Gomes es hoy un compositor prácticamente desconocido y sólo la grabación que hizo Plácido Domingo de Il guarany, su obra mas popular, ha recordado su estilo, aunque seis de sus operas pueden conocerse por una edición que hizo en su día Master Class, a partir de representaciones realizadas en su país, Brasil. Su música fue definida como una continuación de la de Verdi, pero la realidad es algo más, ya que si bien dominaba el estilo de los compositores italianos, lo hacía a través de una personalidad propia, que tenía influencias de la música de sus orígenes, junto a un importante bagaje de conocimientos técnicos, que le permitían asumir lo anterior y buscar soluciones de futuro. Pero para conocer mejor a un artista es bueno poder escuchar sus 85 D I S C O S GLUCK-HAYDN Paul McCreesh LA FE DEL CONVENCIDO GLUCK: Paride ed Elena. MAGDALENA KOZENA, mezzo (Paride); SUSAN GRITTON, soprano (Elena); CAROLYN SAMPSON, soprano (Amore); GILLIAN WEBSTER, soprano (Pallade, Un troyano). GABRIELI CONSORT & PLAYERS. Director: PAUL MCCREESH. 2 CD ARCHIV 00289 477 5415. DDD. 146’19’’. Grabación: Londres, X/2003. Productor: Christopher Alder. Ingeniero: Robert Malkowski. Distribuidor: Universal. N PN La historia de amor de Paris, hijo de Príamo, y Helena de Troya constituye el centro de esta ópera gluckiana cuyo texto se debe al mismo libretista, Raniero de Calzabigi, que Alceste y Orfeo y Eurídice, aunque haya quedado evidentemente desplazada en popularidad por éstas, especialmente por la segunda. Ópera de notable lirismo y ternura, de las que termina bien, y en la que Gluck huye de espectaculares despliegues de virtuosismo vocal para centrarse en hermosas melodías de carácter poético. McCreesh se acerca a la obra con la fe del convencido de que la obra “funciona”, aunque no alcance la excelencia de las otras dos del mismo libretista, y utiliza la versión impresa de la partitura, excepto para la última escena de la obra que, en sus palabras, queda “difusa” y tiene serios indicios de que probablemente fue ejecutada de otra forma, aunque la que él elige es, enteramente suya y, como tal, “especulativa”. Se ofrece como apéndice, no obstante, la versión “original” de esta primeras partituras. La firma Bongiovanni, tan pendiente de ampliar la visión musical, nos presenta esta Misa, compuesta antes de 1859, fecha de su viaje primero a Río de Janeiro y a Italia y nos muestra la forma como absorbió el estilo no sólo de Verdi, sino también el de Mozart, Rossini y Donizetti, siendo notable el hecho de que en la fecha de composición no había salido de su cuidad natal, Campinas. La obra tiene una importancia secundaria dentro de la producción de Gomes, pero nos permite oír una música bella, a ratos inspirada, que alterna los momentos melódicos, con los de más fuerza con uso del metal y la percusión, sin olvidar el carácter místico de la partitura. La interpretación mantiene un nivel correcto, con una participación cohesionada de los coros y la orquesta y una intervención poco importante de los cantantes. A.V. HAENDEL: Arias y fragmentos instrumentales. LYNNE DAWSON, soprano. LAUTTEN COMPAGNEY. Director: WOLFGANG KATSCHNER. 86 BERLIN 0017572BC. DDD. 73’59’’. Grabación: Berlín, XII/2002. Productoras: Bettina-C. Schmidt y Bettina Gerber. Ingenieros: Geert Puhlmann y Eugenie Kleesattel. Distribuidor: Gaudisc. N PN última escena. McCreesh defiende la ausencia de espectacular coloratura vocal y se aproxima a la partitura con elegancia, y buena y sencilla línea expresiva, de las que dejan fluir la música con naturalidad, acompañando con cuidado detallismo y coherencia y extrayendo lo mejor de las hermosas melodías gluckianas, como en el hermoso ballet que cierra el acto primero o el majestuoso y vibrante que precede al cuarto. El cuarteto femenino protagonista tiene su estrella indudable en Kozena, pero sus compañeras rayan también a un nivel sobresaliente. Sampson se luce (en el sentido más musical de la palabra) en su aria del primer acto Nell’idea ch’ei volge in mente. Gritton, por su parte, y a despecho de un timbre un tanto nasal, canta con más que plausible línea expresiva e impecables elegancia y entonación. Su dúo con Kozena en la segunda escena del segundo acto es uno de los momentos más bellos de la obra, y su arrebatado canto en el final del acto IV resulta también extremadamente convincente. Ahora bien, caben pocas dudas de que por voz, por carácter, por intensidad en su retrato del personaje, es la mezzo checa la auténtica estrella, como debió de serlo también en las interpretaciones en vivo que se llevaron a cabo en paralelo a la presente grabación. Kozena ha demostrado ya sobradamente su categoría, y en ella este repertorio (Orfeo, Armida, ahora Paride) tiene un lugar muy especial. L ynne Dawson ha sido durante al menos un par de décadas una de las sopranos más delicadas y elegantes de las que han transitado por el mundo del Barroco. Aquí nos presenta su personal selección de fragmentos haendelianos favoritos, que incluye tanto arias de óperas (Alcina, Giulio Cesare, Arianna in Creta, Amadigi di Gaula, Ottone, Ariodante) como de oratorios (La Resurrezione, Hercules, Solomon, Athalia, Theodora, Joshua). El timbre de Dawson es particularmente bello, tierno y con personalidad, lo que lo hace diferente al de tantas voces clónicas. Sus medios no son especialmente ostentosos, pero la musicalidad y el buen gusto permanecen intactos en este recital, en el que supera con suficiencia los pasajes de mayor agi- Kozena luce una vez más su voz redonda, con cuerpo, de bello timbre, que responde con gran amplitud dinámica, lo que le permite dibujar su personaje con notable colorido dramático. Basta escuchar su bellísima traducción del Quegli occhi belli en el acto III (una de las más hermosas melodías de la obra, con un precioso acompañamiento de arpa) para apreciar su magnífica interpretación. El balance general, por consiguiente, bien puede considerarse sobresaliente. Una obra, si no de las mejores, sí muy atractiva, magníficamente interpretada en lo vocal y en lo orquestal, que hará sin duda las delicias de los gluckianos de pro. Absolutamente recomendable. Rafael Ortega Basagoiti lidad y da un toque de especial distinción a las arias más íntimas y recogidas. Magnífica está, por ejemplo, en With darkness deep de Theodora, en Affani del pensier de Ottone (pese a algunos agudos un poco justos) o en Piangero la sorte mia de Giulio Cesare, si bien en esta última podría haberse esperado algo más de contraste entre la parte central (rápida y exuberante) del aria y el resto, de extrema delicadeza. Ligera y resuelta se muestra la cantante en Volate amori de Ariodante, pese a pequeños problemas en la coloratura, y en My vengeance awakes me de Athalia, a la que falta un mayor énfasis dramático, lo que podría decirse también de Destero dall’empia dite de Amadigi, en la que parece incómoda y forzada. El acompañamiento del conjunto Lautten Compagney, que dirige Wolfgang Katschner e interpreta en solitario tres danzas del ballet Terpsicore y la Sinfonía de Giulio Cesare, se ajusta a las características de la voz, evitando los excesos. Resulta de todo ello un recital comedido, elegante y discreto (en el mejor sentido del término), con momentos de extasiante belleza y otros en los que se echa de menos algo de mayor brío, empuje y brillantez. P.J.V. D I S C O S GLUCK-HAYDN HAYDN: Concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor. HUMMEL: Concierto para trompeta y orquesta en mi mayor. DAVID: Concertino para trombón y orquesta en mi bemol mayor op. 4. WAGENSEIL: Concierto para trombón y orquesta en mi bemol mayor. JEFFREY SEGAL, trompeta; MICHAEL BERTONCELLO, trombón. ORQUESTA DE LA TONHALLE DE ZÚRICH. Director: DAVID ZINMAN. ARTE NOVA 82876 58424-2. DDD. 58’06’’. Grabación: Zúrich, 2001-2003. Productor: Chris Hazell. Ingeniero: Simon Eadon. Distribuidor: Galileo MC. N PE No suele ser un buen síntoma para los solistas cuando de un disco de conciertos se empieza elogiando el acompañamiento; salvo que la orquesta y el director sean tan buenos que en absoluto ensombrezcan sino que por el contrario resalten las virtudes de los que así aún resultan más protagonistas. Es lo que aproximadamente viene a suceder en esta ocasión: bajo la sabia dirección de Zinman, la Tonhalle dialoga con sus dos jóvenes primeros atriles asumiendo un nivel de implicación en los acontecimientos musicales por raro tanto más estimable. Incluso en el insulso Concertino es la orquesta la que sabe descubrir, por ejemplo a la marcha fúnebre que constituye su segundo y central movimiento, una profundidad expresiva que al buen trombonista que es Michael Bertoncello (timbre redondo, afinación impecable, gama dinámica amplia, legato terso) le veda la barrera de notas tenidas que le asigna el compositor. Aunque no más inspirado, en los dos movimientos de su Concierto Wagenseil al menos tiene el detalle de reservarle no sólo el liderazgo del discurso musical sino incluso, en el Adagio inicial, una cadencia. Con un material por supuesto mucho más maleable pero también mucho más peligroso dada la feroz competencia a que ha de hacer frente, las altas calificaciones que Jeffrey Segal obtiene en Haydn y Hummel las debe en gran medida a la sensible respuesta que encuentran sus limpios al tiempo que sumamente matizados fraseos. A.B.M. HAYDN: Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en do mayor. Concierto para violonchelo y orquesta nº 2 en re mayor. JANOS STARKER, violonchelo. ORQUESTA DE CÁMARA DE ESCOCIA. Director: GERARD SCHWARZ. DELOS DE3341. DDD. 52’43’’. Grabación: Edimburgo, s. f. Productora: Joanna Nickrenz. Ingeniero: Mark Aubert. Distribuidor: Gaudisc. N PN Es éste un CD cuyo reclamo reside tanto o más en el intérprete solista que en el autor o en las obras ejecutadas. Está justificado tratándose de Janos Starker (Budapest, 1924), que aun estando muy bien acompañado por la Orquesta de Cámara de Escocia, bajo la dirección de Gerard Schwarz, se erige indiscutiblemente en protagonista absoluto. Se dice a menudo, con toda razón, que el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana, de suerte que cuando lo escuchamos se nos antoja que algún ser humano nos está hablando. Con Starker todo esto no sólo se confirma sino que se acrecienta al máximo, de tal manera que si nos referimos a su violonchelo como si de una verdadera voz se tratara, hemos de decir que está en posesión de un dominio absoluto del fiato y del legato, que su fraseo alcanza cotas difícilmente superables y que la extensión de su tesitura va de los más brillantes agudos a los más aterciopelados, pastosos y mórbidos graves, pasando por un centro bien determinado y potente. El sonido global es de una gran belleza, limpio y perfectamente colocado. Los dos Conciertos para violonchelo de Haydn, preciosos en verdad, le permiten a Starker no sólo demostrar su gran capacidad expresiva sino también sus altísimas dotes de virtuoso, que pone siempre al servicio de la obra, en este caso dentro de un clasicismo de marca. Sabemos que la comercialización del presente disco es del año en curso, pero no se nos dice, ignoramos por qué, la fecha de las grabaciones. Ambos Conciertos, en definitiva, son idóneos para Starker, el primero dado por perdido durante largo tiempo y descubierto en 1961, y el segundo objeto de dudas sobre su autenticidad durante muchos años. Como muestra del dominio, la maravilla de ese endemoniado Allegro molto del primero, donde el velocísimo virtuosismo está resuelto con una aparente e insultante facilidad, acompañada de una límpida expresividad, radiante, transparente. J.G.M. Adam Fischer DEMASIADO HAYDN: Obertura de La fedeltà premiata Hob XXVIII:10. Sinfonía nº 92 en sol mayor “Oxford”. Sinfonía nº 94 en sol mayor “La sorpresa”. HAYDN PHILHARMONIE. DIRECTOR: ADAM FISCHER. SACD MDG Scene 901 1325-6. DDD. 51’12’’. Grabación: Graz, IX/2004 (en vivo). Productores: Werner Dabringhaus, Reimund Grimm. Ingeniero: Werner Dabringhaus. Distribuidor: Diverdi. N PN Hace ya unos años (más concretamente a finales de los ochenta más inmediatos) aparecieron algunos —pocos— discos con interpretaciones de Haydn encomendadas a estos orquesta y director, que fueron saludadas alborozadamente por la crítica. Y si este comentarista no da la máxima calificación al registro que nos ocupa es por exceso: es demasiado. La interpretación es justa, no se apetece otra. La tímbrica es magnífica. Los ataques, matemáticos. La contundencia, total (¡ojo a la sorpresa de La sorpresa). Se nos dice que se trata de una interpre- tación en vivo: ¡qué barbaridad de precisión y de ejecución! ¿Por qué es demasiado? Tal vez lo sea, porque a todo lo antecedente se suma una toma sonora por parte del conocido Dabringhaus que no solamente pone todo eso de relieve, sino que yo creo que lo hipertrofia, y entonces el disco grabado, que debe ser un testimonio reproducible, pasa a ser un producto con gran aditamento técnico. Y no soy el primero en decirlo: ya pasó con aquellas grabaciones glamurosas sonoramente que le hacían a Karajan con la Filarmónica de Berlín. ¡Si el sonido real de la orquesta ya era impresionante! Mejorar si eso es posible sin faltar a la verdad; no añadir si no hace falta. Hay que hacer una observación para el atento lector: que la grabación ha sido hecha en el sistema SACD 2+2+2, cuya correcta reproducción requiere un reproductor y unos altavoces especiales de los que este comentarista —¡ay!— carece. En el presente caso, los resultados, aun con lo que se tiene, son impresionantes, de verdad. Pero para quien firma se debe reparar en esa cuestión de matiz. José Antonio García y García 87 D I S C O S J.M. HAYDN-KRENEK Robert King RENACE EL HAYDN POSTERGADO J. M. HAYDN: Réquiem. Misa en honor de santa Ursula. CAROLYN SAMPSON, soprano; HILARY SUMMERS, contralto; JAMES GILCHRIST, tenor; PETER HARVEY, bajo. CHOIR AND THE KING’S CONSORT. Director: ROBERT KING. 2 CD HYPERION CDA67510. DDD. 83’50’’. Grabación: Londres, V/2004. Productor: Ben Turner. Ingeniero: Philip Hobbs. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PM G rabaciones como las contenidas en este doble CD eran imperativas para situar a Johann Michael Haydn en el lugar que le corresponde en la historia de la música practicada en Salzburgo. De este modo, la sensacional lectura de King del Réquiem perfila esta pieza como una auténtica obra maestra. Son muchos los detalles que revelan que Mozart tuvo en cuenta este antecedente Enrique Martínez Miura HENSELT: HILDEGARD VON BINGEN: HOLMBOE: Doce Estudios característicos de concierto op. 2. Poema de amor op. 3. Doce Estudios de salón op. 5. PIERS LANE, piano. El origen del fuego y otras composiciones para coro a cappella. ANONYMOUS 4. Conciertos para piano, clarinete y oboe. NORIKO OGAWA, piano; MARTIN FRÖST, clarinete; GORDON HUNT, oboe. CORO DE LA ÓPERA NACIONAL DANESA. ORQUESTA SINFÓNICA DE AALBORG. Director: OWAIN ARWEL HUGHES. HYPERION CDA 67495. DDD. 78’57’’. Grabación: Londres, V/2004. Productor: Ates Orga. Ingeniero: Ben Connellan. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN HARMONIA MUNDI HMU 907327. DDD. 66’05’’. Grabación: Napa (California), X/2003. Productora: Robina G. Young. Ingeniero: Brad Michel. N PN gen: Adolf von Henselt (1814-1889), virtuoso destacadísimo en su siglo, heredero de los Liszt, Thalberg y predecesores, aunque parece que fue von Weber quien más influyó en sus modos. Así pues, su música no es rompedora, sino que se atiene a un discurso en el que lo virtuosista no predomina como esencial. Pese a su enorme éxito, especialmente en Rusia, su hondura no llega a ser la de Liszt ni Chopin, por ejemplo de cimas poco alcanzables, como queda patente en el Poema de amor, aun inspirado por su boda con una mujer que se divorció de un médico para casarse con Henselt. Aunque llegase a llamarle Robert Schumann “el Chopin del Norte” por su origen bávaro, esto parece exagerado. Sus Doce Estudios característicos de concierto op. 2 son, en general, más discursivos que los otros Doce Estudios de salón que se ofrecen en el disco, tienen títulos uno a uno y vienen detallados en los buenos comentarios de carpetilla, como la colección acompañante, de un virtuosismo más rutilante, aunque no sean fáciles para el pianista ni unos y otros, y estén disimuladas bajo esos títulos las necesidades estrictas de elaborar estudios para el instrumento. Con creces reina técnica y musicalmente Piers Lane sobre este repertorio, que se recoge en grabación de calidad, aproximándonos a una personalidad poco menos que desconocida hoy en la fonografía y en las salas de concierto. S iete años después de batir varios récords de ventas de discos en el repertorio medieval con el que dedicaron a Hildegard von Bingen coincidiendo con el noveno centenario de su nacimiento, el grupo femenino Anonymous 4 vuelve a ocuparse de esta mística y casi mítica abadesa benedictina, ya beata y curiosamente el primer compositor cuya biografía se conoce bastante detalladamente en una historia, la de la música, que en tan poco tendrá la contribución de las mujeres. En cuanto a calidad técnica, pocos cambios cabe señalar, por no decir ninguno: la belleza del empaste, la afinación y la unanimidad de los ataques y fraseos siguen siendo proverbialmente perfectos, un calificativo que no menos conviene a las tomas de sonido. Las únicas novedades las constituyen el agregado esporádico de un bordón al unísono monódico y la puesta en música de algunos visionarios textos en prosa. Para esto último se recurre a modos gregorianos que, carentes de la fuerza expresiva característica de Hildegard von Bingen , por contraste resaltan esta misma al tiempo que, junto a tres muestras de canto llano, la contextualizan. Sin embargo, y aunque los parámetros acústicos escogidos son más amplios de lo que venía siendo habitual en las grabaciones anteriores del conjunto Anonymous 4, por comparación con otros enfoques el efecto global resulta de una frialdad también distintiva. J.A.G.G. A.B.M. Pleno romanticismo en el piano. Su ori- 88 para escribir su propio Réquiem K. 626. King le imprime una innegable grandeza al Kyrie y el punto justo de tensión al Dies iræ, secuencia que Haydn evitó sobrecargar de sentido trágico. El Benedictus suena con una delicadeza extrema y resulta conmovedor el Agnus Dei, que se beneficia de sobresalientes intervenciones de los solistas. Imponente la fuga sobre las palabras “Cum sanctus tuis” que cierra esta parte. La Misa de santa Ursula es una composición muy diferente, alegre y jubilosa, que evidencia una extraordinaria maestría en el manejo de los medios sinfónico-corales. King redondea una interpretación fluida, deslumbrante, de enorme brillantez, gracias sobre todo a la portentosa prestación de su coro y la nerviosa articulación de la cuerda, pero que también se pliega en un instante de admirable intimidad en el Agnus Dei. Discos tan necesarios como logrados. BIS-CD 1176. DDD. 78’06’’. Grabación: Aalborg, I/1998; V-VI/1999; V/2002. Productores: Stephan Reh y Hans Kipfer. Ingeniero: Stephan Reh. Distribuidor: Diverdi. N PN Fiel a la tradición tonal, el compositor danés Vagn Holmboe (1909-1996) encontró pronto un estilo personal que, sin embargo, siempre tuvo como puntos de referencia a creadores como Nielsen, Hindemith, Toch o Stravinski. El CD que nos ocupa presenta, en estricto orden cronológico, tres Conciertos (para piano y orquesta, clarinete y orquesta, oboe y orquesta, todos ellos divididos en dos movimientos) y una obra para coro y orquesta, composiciones escritas más de veinte años antes de su fallecimiento. En el Concierto nº 1, op. 17, de 1939, cuando todavía la escritura a la manera de Bartók le tenía ocupado al autor, una cierta vena impresionista se deja traslucir a lo largo de un dilatado primer tiempo y un segundo mucho más corto y en el que nos parece percibir ecos orientales; el piano tiene más cometido en conjunción con la orquesta que desarrollado como solista. El Concierto nº 3, op. 21 (1940-42), ya libre de la querencia por Bartók y en plena andadura hacia un estilo personal, nunca fue interpretado en público en vida del compositor, si bien no es ésta su primera grabación. El Concierto nº 7, op. 37 (1944-45), en el que vuelven a aparecer ciertos acentos bartokianos, aunque no propiamente en el lenguaje musical, sí fue conocido rápidamente en toda Escandinavia. Tiene un gran atractivo en la seductora parte solista del oboe, de gran lucimiento y de la que el autor extrae las mejores cualidades. Obra bella, y más redonda y madu- D I S C O S J.M. HAYDN-KRENEK ra que las anteriores. Finalmente, Beatus Parvo, op. 117 es una composición para coro- y orquesta en la que prevalece la facilidad de ejecución sobre cualquier otra consideración. Inscrita en esa línea de discreta y suave evolución estilística que caracterizó a Holmboe, incide en una música en general vital y suelta, a menudo ligera, que sin embargo no excluye momentos de genuina emoción. Notable el capítulo de intérpretes, tanto cada uno de los destacados solistas como la Orquesta Sinfónica de Aalborg, creada en 1943 (una de las cinco orquestas sinfónicas provinciales profesionales de Dinamarca), y el Coro de la Ópera Nacional Danesa, que existe como conjunto profesional permanente desde 2000. J.G.M. HOTTETERRE: La flauta del rey, suites, sonatas y otras piezas. MICHAEL FORM, flautas dulces; REBEKA RUSÓ, violas da gamba; DOLORES COSTOYAS, tiorba; DIRK BÖRNER, clave. RAUM KLANG RK 2207. DDD. 73’25’’. Grabación: Polditz, IX/2002. Productores: Sebastian Pank y Bettina-Cornelia Schmidt. Ingeniero: Sebastian Pank. Distribuidor: Gaudisc. N PN Tres suites, dos sonatas en trío y otras piezas breves de Jacques Martin Hotteterre llamado el Romano (1673-1763) conforman este disco marcado por el virtuosismo del flautista Michael Form, que otorga a la música de Hotteterre un vigor y una robustez notabilísimos. Las interpretaciones de las suites están basadas en un contrastado tratamiento de los ritmos, en el que las danzas rápidas se benefician de una agilidad y una exuberancia ornamental muy atractivas, que en ocasiones deriva en cierto indeseado atropellamiento (gigue L’italienne o Air Le Fleury), mientras que las lentas suenan delicadas y expresivas (magnífico el rondeau Le plaintif, con un continuo de bellísima plasticidad, uno de los momentos más hermosos de todo el CD). Las sonatas, con una viola da gamba soprano haciendo de segunda voz aguda, se mueven por las mismas coordenadas. El disco se completa con una estupenda Passacaille para clave solo de D’Anglebert, interpretada con auténtica raza por Dirk Börner, y otras cuatro piececitas de Hotteterre. Muy interesante. P.J.V. KÁLMÁN: Der Zigeunerprimas. EDITH LIENBACHER, (Juliska), GABRIELE ROSSMANITH, sopranos (Sári); ZORAN TODOROVICH, tenor (Gastón); WOLFGANG BANKL, bajo (Pali Rácz). CORO DE NIÑOS DE LA ÓPERA DEL ESTADO DE BAVIERA. CORO FILARMÓNICO ESLOVACO. ORQUESTA DE LA RADIO DE MÚNICH. Director: CLAUS PETER FLOR. 2 CD CPO 777 058-2. DDD. 101’23’’. Grabación: Gasteig, X/2003. Productor: Gernot Rehrl. Ingeniero: Renate Leucht-Strelow. Distribuidor: Diverdi. N PN E mmerich Kálmán (1882-1953) es por excelencia el operetista de Hungría y los comienzos de su carrera lo sitúan en los tabladillos de canciones en lengua magyar. Luego, el entonces imperio bicéfalo se lo llevó a Viena y allí se produjo una armoniosa intersección entre el folclore de los gitanos húngaros y el vals vienés. Violines zíngaros y címbalos cadenciosos se unieron a la tradición del salón imperial, bajo la inspiración orquestal colorida e incisiva que muchos atribuyen a Chaikovski. La vena melódica acariciante o picada nunca falta. Este Zigeunerprimas es el mayor ejemplo del hungarismo gitano de Kálmán. Los elementos de color local dominan con su paleta de ocurrencias bailables o largas y voluptuosas lamentaciones solistas del violín, la fábula que, en esta grabación, nos va contando una actriz para sintetizar su desarrollo. Al final, unas breves palabras del autor nos dan una rápida explicación de su preferencia por este título estrenado en 1912. La toma en vivo hace participar a un público atento y entusiasta. Podemos imaginar la vivacidad del espectáculo por la fuerte propiedad de estilo que lo domina, sin duda debida a la tarea del director Flor. Comparables dosis de autenticidad kalmaniana exhiben los cantantes, de buen hacer vocal y una intención muy expresiva en sus personificaciones. A la hora de destacar, vaya el elogio hacia el fresco timbre de las sopranos y la noble hondura del bajo. B.M. KNAIFEL: Psalm 51 (50). Amicta Sole. TATIANA MALENTIEVA, soprano. CORO DEL COLEGIO GLINKA. ORQUESTA ESTATAL DEL ERMITAGE. Director: ARKADI SHTEINLUKHT. ECM 1731. DDD. 53’02’’. Grabación: San Petersburgo, IX/2001 y VII/2000. Productor: Manfred Eicher. Ingenieros: Stephan Schellmann y Semion Shugal. Distribuidor: Nuevos Medios. N PN La evolución del compositor uzbekistano Alexander Knaifel (Tashkent, 1943), contemporáneo y amigo de Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina y Edison Denisov, entre otros autores, parte de una posición vanguardista —en los años 60 del siglo anterior—, apoyada en la Escuela de Viena, que se torna en introspección obsesiva en la década siguiente y desemboca en los años 90 en una atención preferente a los temas religiosos, “ocupando un territorio entre la filosofía, la psicología y lo esotérico”, estética y estilísticamente expresado con la máxima economía de medios, en busca de una forma simple y directa de expresión. El mundo musical actual de Arvo Pärt, por cercano, nos puede ayudar a comprender cuanto decimos. Las sensaciones más íntimas, la sincera y profunda inmersión en uno mismo, meditando alrededor del hecho religioso, en torno a lo metafísico, quedan reflejadas en el Salmo 51 y en la más extensa Amicta Sole mediante efímeros y brevísimos momentos de belleza sonora que, repeti- dos hasta la saciedad, entran en la gran contradicción, en el enorme contrasentido, de perder su efecto por cansancio auditivo derivado de la monotonía acumulada. La cuestión es si esa forma simple de transmitir, esa economía de medios, tienen la correspondiente respuesta en la percepción del oyente, pues supone que lo más importante para el autor sea la comunicación más eficaz del mensaje. Un sobresaliente para los intérpretes. Mstislav Rostropovich, profesor que fue de Knaifel, hace una demostración de su veterano saber con una obra, Salmo 51, en la que el lucimiento está ligado al virtuosismo exigido por el compositor. Tatiana Malentieva, esposa de Knaifel, orquesta y coro, todos bajo la dirección de Arkadi Shteinlukht, están espléndidos en la traducción de la partitura de Amicta Sole: deseo vivo, súplica, rezo producido por el asombro, que el corazón religioso de Knaifel convierte en notas, cuya recepción por el oyente forzosamente habrá de ser desigual. J.G.M. KRENEK: El dictador op. 49. El reino secreto op. 50. Peso pesado o El honor de una nación op. 55. CELINA LINDSLEY, GABRIELE RONGE, CLAUDIA BARAINSKY, sopranos; UrBAN MALMBERG, MICHAEL KRAUS, barítonos; ROBERT WÖRLE, tenor; ROLAND BRACHT, bajo bufo. CORO DE CÁMARA DE LA RIAS. ORQUESTA SINFÓNICA ALEMANA DE BERLÍN. Director: MAREK JANOWSKI. 2 CD CAPRICCIO 60 107 DDD. 86’35’’. Grabaciones: Berlín, XI/1998 (Dictador, Peso pesado) y II/1999 (Reino). Productores: Horst Dittberner y Helge Jörns. Ingenieros: Geert Puhlmann y Henry Thaon. Distribuidor: Gaudisc. N PN Entre la primavera de 1926 y finales del verano de 1927 compuso Ernst Krenek estas tres óperas fugaces y maravillosas: Der Diktator, Das geheime Königreich y Schwergewicht oder Die Ehere der Nation. Eran los tiempos felices de la República de Weimar, libérrima, creativa, salida ya de los años duros de la inflación, pero llena de rebeldes, contestatarios y vanguardistas. Junto a ellos, desde luego, las fuerzas de la reacción que no cejaron nunca, y que acabarían tumbando a todos los Krenek que poblaban la turbulenta, inquieta y genial sociedad alemana de entreguerras. Krenek tenía el teatro y el canto en las venas, era eso una de sus maneras naturales de expresarse. Le resultaba sencillo ponerse ante un texto y sacarle la música que llevaba dentro, o acaso inventarle una que al final parecía irle como un guante. Estamos en el momento del fenómeno Jonny spielt auf, que se estrena en 1927, cuando parece que Alemania sucede a Francia como centro cultural europeo. Estas tres óperas breves que Krenek compone inmediatamente después de concluir Jonny son contemporáneas de intentos semejantes: tragedia más grotesco, absurdo más expresionismo y Kabarett, símbolo más sátira y escarnio, crítica social hija de los tiempos postbélicos, brevedad e incluso 89 D I S C O S KORNGOLD-MASSENET Donald Runnicles PARA LA FANTASÍA KORNGOLD: La ciudad muerta. TORSTEN KERL (Paul), ANGELA DENOKE (Marietta), BO SKOVHUS (Frank), DANIELA DENSCHLAG (Brigitta). CORO DE LA ÓPERA DE VIENA. CORO INFANTIL y CORO DE MUCHACHAS DE SALZBURGO. ORQUESTA DEL MOZARTEUM DE SALZBURGO. ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIENA. Director: DONALD RUNNICLES. 2 CD ORFEO C 634 0421. DDD. 121’05’’. Grabación: Festival de Salzburgo, 18-VIII-2004 (en vivo). Productor: Nicole Brunner. Ingeniero: Walter Sailer. Distribuidor: Diverdi. N PN En esta revista le hemos prestado bastante atención a Erich Wolfgang Korngold como compositor de óperas, inventor de la música de cine en Hollywood y músico de salas de conciertos. Y en especial a La ciudad muerta, su obra maestra para la escena, la tercera de sus cinco óperas, estrenada cuando sólo tenía 23 años. Como saben los aficionados, esta ópera y este compositor permanecieron ocultos mucho tiempo. Sin duda fue esto secuela de dos maldiciones: una, la de prohibirse su música en Europa en virtud de formar parte de la pléyade de compositores considerados degenerados por el régimen nazi; dos, más tarde, la de ser un músico plenamente postromántico y no tener nada que ver con la Viena de Schoenberg, sus discípulos y las escuelas posteriores que se reclamaban de ese legado. La ciudad muerta se vio en Múnich en 1955 y en Viena en 1967. Pero su resurrección vino tras reponerse en el Met en 1975 y grabarse en Múnich ese mismo año. A partir de ese momento, la carrera de este título ha ido en ascenso, y hoy se la considera uno de los mayores del siglo XX. La ciudad muerta es una perita en dulce para el director de escena, pero también es un regalo para el oído por la intensidad de su flujo musical inagotable, por su lirismo y su dramatismo encendidos, por su sugerencia de fantasía y el retrato 90 fugacidad del discurso, etc. Pensemos en Paul Hindemith, primero, y en Kurt Weill, después; por sólo decir dos nombres, puesto que los intentos abundan, y surgen aquí y allá músicas con deje popular y acidez cabaretera. El dictador no llega a media hora de duración y despliega en tan pocos minutos una atmósfera de alta comedia, de comedia galante y finalmente de tragedia. María, esposa de un oficial ciego por una de las muchas guerras del dictador, se propone asesinar a éste durante sus vacaciones en Suiza. Pero cae víctima de la atracción erótica del déspota y de la vigilancia de la esposa de éste, Charlotte. Hay escenas espléndidas en lo musical y lo dramático: el trío de María, Charlotte y el dictador; el arioso del oficial sobre los desastres de la guerra y su propio desastre; el dúo de María y el oficial sobre la venganza; el dúo entre María y el dictador, de una morbosidad enfermiza. En soporte audio, el que escucha tiene la posibilidad de hacer su propia puesta en escena: de corte realista, conceptual, simbólica, lo que quiera. La fantasía que se permiten los mejores directores escénicos está al alcance del aficionado. En especial si la realización sonora es del nivel de esta lectura en vivo que ahora nos llega, porque si todas las óperas requieren un buen concertador, en este caso hace falta una batuta que integre las voces en medio de ese personaje omnipresente que es la orquesta, y le dé una expresividad llena de tensión y de sugerencia. El registro de Múnich era de un nivel considerable, con Julius Rudel, un director muy de foso, muy unificador de detalles y aportaciones. Había un tenor que no satisfacía plenamente, René Kollo, y una soprano esplendorosa, Carol Nebleth. Era un excelente registro para dar a conocer la obra. De 1996 es la versión sueca dirigida por Leif Segerstam, que unos años después editó Naxos. No superaba lo de Múnich, pero tenía su dignidad. Hacía falta un salto cualitativo. En buena medida se consiguió con el DVD de Estrasburgo, puesta en escena alucinante pero no del todo lograda de Inga Levant, dirección febril de Ian Latham-Koenig y protagonismo excelente de Denoke y algo menos excelente de Kerl (Arthaus), los mismos de este registro que comentamos. Ahora bien, la referencia absoluta en soporte audio es precisamente la de Salzburgo 2004, que sin duda estará en formato DVD muy pronto. Se trata de una muy alabada producción de Wily Decker en coproducción con el Liceu y con Amsterdam. Por el momento, tenemos lo que se oye, y se oye una dirección envolvente, explosiva, magistral de Runnicles; y se oyen una Marietta ideal en canto y en dramatismo, en sugerencia, en ilusión escénica auditiva, en punteado por Charlotte, oculta, hasta el estallido erótico, interrumpido por la esposa al disparar contra María, más por celos que por defender al tirano; y la escena final: ante el sorprendido dictador, el oficial ciego busca a su esposa y pregunta si ha matado por fin al déspota. La orquesta subraya, apenas comenta, y se sitúa con discreción en un foso poco ruidoso pese a que a veces golpea con fuerza. Más golpes inflige la orquesta en Peso pesado, despliegue de un triángulo en menos de 16 minutos. Es una pieza más desenfadada, con danzas (pasodoble, vals, tango, etc.), con mucho humor y cierta desvergüenza, al menos para la época: eso sí, una desvergüenza muy simpática. Un joyita huidiza, una miniópera de muchos quilates en la que Krenek no desdeña imitar al maestro Padilla. Frente a estas dos óperas, El reino secreto es larguísima: dura tres cuartos de expresividad, en vibrato; y el mejor Paul hasta el momento en lo vocal, y no sólo: en la medida en que no le vemos, no percibimos los defectos que señalábamos en su exceso de gesticulación y tambaleo cuando lo de Estrasburgo (acaso Decker se los haya corregido o no se los ha señalado), de manera que podemos poner en su rostro más sobriedad y quitarle tumbos molestos. Pero hay una voz de lujo para complementar a estos dos abrumadores protagonistas: nada menos que Bo Skovhaus en el buen amigo Frank, voz de barítono noble y poderosa que nos dio un memorable Wozzeck; atención: Skovhus repite en el comprometido papel de Fritz-Pierrot de la escena arlequinesca del cuadro segundo. La contralto Daniela Denschlag cumple con las oscuridades de la fiel Brigitta, y el resto del reparto se desenvuelve con muy buen nivel de canto y actuación. No lamente el lector que este álbum carezca de imágenes: puede fantasear a su gusto en medio del oleaje y la tormenta sonora de esta ópera intensa como pocas, gracias a una lectura difícil de superar. Santiago Martín Bermúdez hora. Además, el tono cambia bastante: del drama y lo burlesco pasamos a una atmósfera de cuento de hadas. Hasta cierto punto, claro: escenas revolucionarias, de triángulo erótico, de locura, escenas grotescas… y escenas prodigiosas de reconciliación del rey con la naturaleza y con su propia esposa (ahora, árbol), mediante renuncia al poder, claro está. Una vis cómica irresistible atraviesa la trama que conduce al desenlace mágico. También de este breve título puede decirse que es una joya, aunque la verdad es que los tres lo son. Unos repartos adecuados, sin grandes voces pero con dignidad en los cometidos; una dirección incisiva y con gran sentido de la comedia por parte de Janoswki; un conjunto orquestal de considerable nivel, la DSO de Berlín. Tales son los mimbres de un disco Krenek que es todo un regalo por su novedad, su alto nivel, su D I S C O S KORNGOLD-MASSENET recuerdo de una vanguardia que para entonces tenía los días contados y que ha sido necesario recuperar tras años de olvido abrumador. Un magnífico álbum para todos los aficionados, en especial para los que no se conforman con el pasado que se ha escrito hasta no hace mucho, y que ya sabemos que no era definitivo, porque el pasado es imprevisible. S.M.B. LAZKANO: Zur-Haitz. Ur Loak. Lur-Itzalak. Hilarriak. LISA KEROB, violín; THIERRY AMADI, violonchelo. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA. Director: PABLO GONZÁLEZ. ORQUESTRA DE CAMBRA TEATRE LLIURE. Director: JOSEP PONS. ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO. Director: JUAN JOSÉ MENA. LE CHANT DU MONDE LDC 278147. DDD. 57’38’’. Grabaciones: Zaragoza, I/2000; Estrasburgo IX/1999 (en vivo); Mónaco, II/2004; Bilbao, V/2004 (en vivo). Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Recoge este CD cuatro obras del compositor donostiarra Ramon Lazkano (San Sebastián, 1968) en grabaciones realizadas en distintos lugares y momentos, y que, en su conjunto, ofrecen una buena perspectiva de la producción reciente de este autor vasco, del que la Orquesta Nacional de España estrena una obraencargo la temporada próxima. Desasosegante es calificativo que encaja en la música de este autor, producto, nos parece, de la naturaleza e idiosincrasia de su país natal, con sus aristas y contrastes, pero también de la visión de un espíritu crítico e inconformista ante la realidad general que tenemos cada día ante nosotros. Por eso estamos ante polirrítmias complejas, timbres estridentes, sonidos enervantes, tensiones agobiantes… Que no dejan al oyente tranquilo, que inquietan y aguijonean, que sacuden el ánimo. El conjunto de intérpretes es notable, el resultado también. La Joven Orquesta Nacional de España (Pablo González) se encarga de Zur-Haitz (Bosque de Piedra, 1998-1999); la Orquestra de Cambra Teatre Lliure (Josep Pons), de Ur Loak (Aguas estancadas, 1998); Lisa Kerob (violín) y Thierry Amadi (violonchelo), de Lur-Itzalak (Sombras de Tierra, 2003); la Orquesta de Bilbao (Juan José Mena), de Hilarriak (Estelas funerarias, 2002-2003). Los títulos de las piezas pueden ayudar, sólo someramente, a entender los puntos de partida del compositor. Pero al margen de lo que éste haya querido expresar, estamos ante una música de gran interés, rica en sugerencias, atractiva en el propio desasosiego del que hablábamos, inquietante en el juego progresión-explosiónsilencio… Donde la percusión, sabiamente utilizada, desempeña un gran papel. Y en la que en algún caso, sin embargo, Lur-Itzalak, el sonido (de un violín y de un violonchelo) es violentado, resultando molesto, agresivo, hostil, incómodo. Sólo con cuyo cese total es posible el descanso del oyente. J.G.M. LEGRENZI: Sonatas en trío, 1655. PARNASSI MUSICI. CPO 777 030-2. DDD. 65’33’’. Grabación: Karlsruhe, II/2003. Productores: Burkhard Schmilgun, Wolfgang Scherer. Ingeniero: Bernhard Mangold-Märkel. Distribuidor: Diverdi. N PN Publicadas en 1655, las Sonatas a dos y a tres op. 2 de Legrenzi representan un importante eslabón en la historia del género. Cada sonata está dividida en secciones con fisonomía cada vez más independiente, aunque aún no se han constituido en movimientos autónomos. El lenguaje de la sección de apertura es libremente contrapuntístico, y muestra la capacidad de Legrenzi de combinar el rigor polifónico con la plasticidad de los ritmos. El compositor veneciano está en posesión de un estilo elaborado pero siempre directo, encauzado por ritmos incisivos y líneas melódicas en donde perdura cierto aroma vocal a lo Monteverdi. Merece la pena recuperar estas piezas, y no sólo por su función de puente entre la generación de Castello por un lado y la de Vivaldi, Caldara y Albinoni por otra. Parnassi Musici se ha convertido en toda una autoridad interpretativa en el ámbito de la sonata en trío entre los siglos XVII y XVIII. Las versiones son intachables tanto por sentido del estilo como por el acabado técnico, y no cabe duda de que al sonido del grupo alemán le conviene el trazo aún grueso de Legrenzi. Un bello efecto produce en las Sonatas nºs 7, 8 y 9 el emparejamiento entre el violín y el fagot. Buena grabación. S.R. LOCKE: Broken Consort. IL DOLCIMELO. AEOLUS AE-10056. DDD. 79’48’’. Grabación: Honrath, VIII/2000. Productor e ingeniero: Christoph M. Frommen. Distribuidor: Gaudisc. N PN Música para broken consort (es decir, para conjunto de instrumentos de distintas familias) de Matthew Locke y algunos de sus contemporáneos (Nicola Matteis, Henry Eccles, Henry Purcell, Robert Carr, Thomas Robinson, Gottfried Finger) es lo que ofrece este disco del conjunto Il Dolcimelo, que forman Katja Beisch, flautas dulces; Marie Verweyen, violín; Doris Runge, violonchelo y violonchelo piccolo; Thomas Boysen, laúd, tiorba y guitarra y Christoph Lehmann, órgano y clave. Las interpretaciones aparecen dominadas por la peculiar tímbrica de la omnipresente flauta dulce, conveniente y hábilmente metamorfoseada merced a los diferentes modelos que Katja Beisch, con sobrada pericia, emplea. Il Dolcimelo se apunta, por otro lado, a la tendencia de versiones enérgicas y muy contrastadas, tanto en dinámicas como en tempi, con algunas fluctuaciones agógicas ciertamente llamativas (como en el segundo movimiento de la Suite de Matteis). Destaca asimismo la notable presencia de los instrumentos del bajo continuo, en especial el de una tiorba de poderosísimo sonido. Todos estos ingredientes, unidos al sonido agreste del ágil violín de Marie Verweyen y a la muy acertada alternancia en el uso de los instrumentos de tecla, dan como resultado un disco variado y atractivo, que se escucha con agrado y refleja a la perfección una de las formas más habituales de entender este repertorio en el arranque del siglo XXI. P.J.V. MASSENET: Werther. ANDREA BOCELLI, tenor (Werther); JULIA GERTSEVA, mezzo (Charlotte); NATALE DE CAROLIS, barítono (Albert); MAGALI LÉGER, soprano (Sophie). CORO Y ORQUESTA DEL TEATRO COMUNALE DE BOLONIA. Director: YVES ABEL. 2 CD DECCA 4756557 DHO 2. 129’39’’. Grabación: Bolonia, I y II/2004. Productor: David Mottley. Ingeniero: Luciano Serena. Distribuidor: Universal. N PN Un solo elemento justifica que se haya grabado esta enésima versión de la ópera massenetiana y es la descollante tarea del director Abel. Tiene un sentido de la narración que aparece en las anticipaciones trágicas y líricas del preludio y se va desarrollando a través de las distintas atmósferas hasta el desolado dramatismo de los dos cuadros finales. Abel sirve al discurso de la ópera con una suntuosidad orquestal muy acorde con la propuesta de Massenet. A través de ella va diseñando el mundo idílico de la pequeña población romántica, el encanto del plenilunio en el jardín, la fiesta burguesa, el indiferente canto infantil de Navidad, en torno a la creciente labor suicida del protagonista. El resto apunta la corrección de los comprimarios y la escasa proyección de los protagonistas. Gertseva está correcta pero sus medios, vocalmente suficientes, no dan la tierna entrega de Charlotte y en el tercer acto resulta demasiado matronil en relación al personaje. Bocelli tiene medios escasos que un uso molesto de la cámara no puede disimular. A veces, su voz, de simpático timbre, carece de apoyo y se queda corta en ciertos momentos del agudo. Su francés es montaraz y su Werther, apenas una primera lectura. B.M. 91 D I S C O S MAHLER-MOZART Michael Gielen PRECISIÓN Y LUCIDEZ MAHLER: Sinfonía nº 5.. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DEL SUROESTE, BADENBADEN Y FRIBURGO. DIRECTOR: MICHAEL GIELEN. HÄNSSLER CD 93.101. DDD. 68’54’’. Grabación: Friburgo, XII/2003. Productor: Bernhard Mangold-Märkel. Ingeniero: Klaus Dieter Hesse. Distribuidor: Gaudisc. N PN MAHLER: Sinfonía nº 9. BOULEZ: Rituel, in memoriam Bruno Maderna. Notations I-IV, VII. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DEL SUROESTE, BADENBADEN Y FRIBURGO. DIRECTOR: MICHAEL GIELEN. 2 CD HÄNSSLER 93.098. DDD. 129’07’’. Grabaciones: Friburgo (Mahler) y Baden-Baden (Boulez), IX/1990. Productor: Helmut Hanusch. Ingenieros: Ute Hesse (Mahler) y Frank Wild (Boulez). Distribuidor: Gaudisc. N PN Con estos dos ejemplares termina Gielen su notable ciclo Mahler aparecido poco a poco en los últimos años y acoplado con otras obras de autores diversos (Ives, Kurtág, Webern, Schubert, Schreker, Berg, Schönberg y Boulez) presentes en la edición por separado de cada sinfonía, según han podido comprobar en los comentarios aparecidos en estas páginas cuando salieron publicadas (al comprador que solo le interese el Mahler puede adquirir el álbum completo de 11 CD con todas las Sinfonías y el Adagio de la Décima con la referencia 93.130). Las recreaciones de Quinta y Novena siguen las pautas de las anteriores en cuanto a planificación, claridad de planos, contrastes expresivos, matización dinámica, delicadeza tímbrica y sabor personal indiscutible. Gielen, ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, está perfectamente compenetrado con su orquesta, y suponemos que no solamente en los aspectos técnicos o puramente musicales, sino también en el humano después de tantos años de colaboración mutua, y eso se nota en sus dos estupendas interpretaciones. La Novena, por ejemplo, es una lectura sensacional, especialmente los tres primeros movimientos (¿hay otra obra con tanta suerte en fonografía?) gracias a la batuta precisa, analítica y lúcida de este director que aquí se nos muestra refinado, expresionista y trágico como el más consumado mahleriano, consiguiendo de su conjunto un trabajo afinado, flexible, brillante y variado, diríamos que a la altura de las mejores prestaciones orquestales de la actualidad. No obstante, al último movimiento, racional y sin concesiones a cualquier matiz expresivo (sin embargo, hay portamenti a diestro y siniestro fuertemente destacados) se le podría haber pedido un poco más de calor y expansión para poder resaltar más su emotivo mensaje de adiós. Con la Quinta el nivel es también muy alto, aunque en nuestra opinión se le podría pedir un punto más de variedad para dar esa imagen desencajada por un lado, ácida por otro y delicadamente lírica en algún punto determinado (en el Adagietto, por ejemplo, traducido aquí sobriamente y sin ningún tipo de afectación). De cualquier forma, una gran versión, de absoluta concentración, perfectamente construida, equilibrando sabiamente los elementos elegantes y vulgares, y, como en el caso de la Novena, de admirable y virtuosa respuesta orquestal. En ambos casos, muy buenas tomas de sonido, espaciosas, detalladas y clarificadoras de las complejas texturas orquestales. La Novena se complementa con dos obras de Boulez traducidas por Gielen con la misma convicción que la demostrada en Mahler, tratando al músico francés como un clásico merecedor de figurar en una grabación al lado de un sinfonista de tanto prestigio, aunque como es evidente el grado de dificultad para el oyente es mayor. El Rituel (1974-75), compuesto en memoria del entonces recientemente fallecido Bruno Maderna, es una obra para orquesta dividida en ocho grupos de distintos MESSIAEN: Éclairs sur l’au-delà. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERLÍN. Director: SIMON RATTLE. EMI 5 57788 2. DDD. 60’24’’. Grabación: Berlín, VI/2004. Productor: Stephen Johns. Ingeniero: Arne Akselberg. N PN 92 ¿S e va a convertir Relámpagos al más allá en una de las obras más grabadas de la creación sonora de las dos o tres décadas finales del siglo pasado? En los últimos años hemos comentado al menos cuatro referencias, entre las que destacaba la de Chung con Bastilla (DG, 1994), sin desdeñar ni mucho menos las importantes lecturas de Wit, que fue pionero, y la más reciente de Cambreling. Ahora llega Rattle, que no revoluciona el patio, pero que le da una poesía, una gracia, una tensión y un dibujo de paisaje que nos hace dudar si no estamos ante la gran referencia. La música de Messiaen no es cálida, pero posee un calor objetivo que no provoca el entusiasmo ni la adhesión, pero sí la reflexión y la introversión hasta lo doloroso. Es ahí donde vence y convence Rattle, en especial en secuencias que sugieren lo arcano o quién sabe si lo sagrado, como al cerrar la Constelación de Sagitario. La música de Messiaen es colorista, y la planificación de timbres de Rattle es portentosa. Los relámpagos son una tamaños que el propio Boulez estrenó en Londres el 2 de abril de 1975, mientras que la siguiente obra procede de la orquestación de diversas piezas para piano de su juventud (las números 1 a 4, más la 7) que originalmente se llamaron Douze Notations (1945) y que se pueden considerar como el Opus 1 del compositor francés. Colores, timbres, rigor extremo y espíritu decididamente analítico se nos muestran en estas obras perfectamente traducidas por Gielen, que hace gala de una refinada paleta tímbrica, sólida construcción racional y precisa y virtuosa respuesta orquestal, dos espléndidos trabajos idóneos para divulgar estas dos obras de Pierre Boulez y cuya audición atenta y repetida es necesaria para tratar de aproximarse al mensaje de ese enorme peso intelectual de la música de nuestro tiempo. En fin, dos estupendas traducciones de Quinta y Novena de Mahler que completan el excelente ciclo grabado por Gielen para Hänssler. El atractivo complemento de dos obras de Boulez en el segundo álbum añade interés a la publicación. Excelentes tomas de sonido y buenos comentarios en alemán e inglés firmados por Paul Fiebig, de la Radio SWR. Enrique Pérez Adrián visión no nerviosa, ni histérica ni exaltada del texto sacro más exaltado, el Apocalipsis, que uno todavía no comprende cómo pudo colarse en los viejos concilios. Felizmente, ahí está Messiaen para recobrar las esencias puras y prescindir de los aspavientos de un texto que tiene mucho de narrativa de terror y de ciencia ficción. Y aquí está Rattle para objetivarlo más aún, sin quitarle ni un ápice de sentido. No de pasión, que no la tiene sino implícita, como el calor. Mas de imagen de lo hermético. El pavor del espectáculo de las estrellas hecho sonido. Frío sonido del frío firmamento por la noche, lejos del fragor sonoro y lumínico de la ciudad. Así, Rattle. Con Berlín, nada menos. S.M.B. D I S C O S MAHLER-MOZART MESTRES QUADRENY: Promptuari des dirs. A tomb de dau. Cop de poma. Tres cànons en homenatge a Galileu. JEAN-PIERRE DUPUY, piano. ARS HARMONICA AH 141. DDD. 77’. Grabación: Búger (Mallorca), XI/2004. Ingeniero: Antoni Caimari. Producción: Re & Ma 12 S.L. Distribuidor: Gaudisc. N PN Con la garantía de la interpretación de Jean-Pierre Dupuy (pianista y director de dilatada carrera al servicio de la difusión de la música de los siglos XX y XXI, con una importante labor pedagógica en su haber), Ars Harmonica nos ofrece en este CD la segunda entrega de la serie dedicada al compositor Josep M. Mestres Quadreny (Manresa, 1929), primera de la integral de piano del autor catalán (en el nº 188 de esta revista, julio-agosto de 2004, se incluyó el comentario del primer disco de dicha serie, música de cámara). Una labor ciertamente valiente y arriesgada del sello que nos ocupa por cuanto estamos ante una obra que exige la máxima atención del escucha e incluso una cierta preparación previa ante la misma. Mediante un sistema que transforma las notas graves en agudas y las agudas en graves, recurso a la inversión tan común en la escritura contrapuntística, Mestres Quadreny trata en Cop de poma (1961) de conceptos tan presentes en algunas filosofías orientales como cambio, transformación y evolucionismo. Unos pocos años después, en 1965, a partir de los procedimientos de la imitación canónica y con el uso de tres magnetófonos que permiten ampliar grandemente la producción de la materia sonora, surge Tres cànons en homenatge a Galileu (con la valiosa colaboración del veterano compositor de música electroacústica Andrés Lewin-Richter), donde la gran masa sonora resultante se alimenta y enriquece de infinidad de microsonidos individuales, a la vez que fagocita su identidad. Acertada, pues, la mención de Galileo Galilei, por la analogía de la composición con el cosmos. De 1996 es Promptuari de dirs, suite de dieciséis miniaturas que Dupuy (que fue el que la estrenó) considera “excelente herramienta para introducir a los estudiantes en el mundo de la música contemporánea). Y de 1998 es A tomb de dau, escrita con el pensamiento puesto en el importante grupo catalán de vanguardia Dau al Set. Cabe recordar que Cop de poma respondió a una experiencia interdisciplinar que dio como fruto la obra colectiva de un escultor (Moisés Villèlia), un poeta (Joan Brossa), dos pintores (Joan Miró y Antoni Tàpies) y un compositor (el propio Mestres Quadreny). Una consideración más: en sí mismas, y con la perspectiva del tiempo pasado, las piezas de los años noventa no superan en interés a las de los años sesenta. Y una duda: la fidelidad a unos principios, legítima y encomiable, puede haber menoscabado la evolución a causa de una excesiva rigidez. J.G.M. MOZART: Los cinco conciertos para violín y orquesta, Concertone para dos violines y orquesta en do mayor K. 190, Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en mi bemol mayor K. 364. SHLOMO MINTZ, violín y viola; HAGAI SHAHAM, violín. ORQUESTA DE CÁMARA INGLESA. Director: SHLOMO MINTZ. 3 CD AVIE AV2058. DDD.180’ Grabación: Londres, VI y IX/2004. Productor: Chris Hazell. Ingeniero: Mike Hatch. Distribuidor: Gaudisc. N PN He aquí un caso discográfico curioso, en el que la favorable impresión que la primera audición produce va progresivamente perdiendo fuerza en las subsiguientes. Mintz, por supuesto, toca maravillosamente el violín y aún mejor incluso la viola, pero el regusto final que dejan estas interpretaciones suyas de Mozart como instrumentista y como director (en esta última función a los mandos de una máquina de precisión absoluta como es la ECO) es el de un bombón sin licor, es decir, sin aquel sabor de contraste que haga el placer un poco canalla y por tanto apetecible su repetición. Dicho de otro modo, todo resulta tan simétrico, que la segunda vez que se oye lo mismo ya no queda ni siquiera la esperanza de que ahora el mismo pasaje cobre en la recapitulación un matiz de fraseo, por mínimo que sea, que, inadvertido en la primera, lo diferencie de su lectura en la exposición. Como primer violín en el Concertone, Hagai Shaham (no confundir con Gil) aporta un timbre apenas menos dulce que el de su compañero, de manera que sólo la Sinfonía concertante, y ello por el magistral manejo de los distintos colores en la partitura, acaba por elevar el nivel de interés por encima del que produciría la más perfecta pieza de porcelana industrial cuando ya hace tiempo que se descubrió el núcleo de mármol, tallado siempre a cincel, pieza por pieza y con acabado en muchas ocasiones non finito, que en Mozart subyace a cualquier barniz decorativo de que se le quiera revestir. A.B.M. Leif Ove Andsnes PURO CLASICISMO MOZART: Conciertos para piano nº 9 en mi bemol mayor K. 271 y nº 18 en si bemol mayor K. 456. LEIF OVE ANDSNES, piano y director. ORQUESTA DE CÁMARA DE NORUEGA. EMI 5 57803 2. DDD. 59’31’’. Grabación: Oslo, VIII/2003. Productor: John Fraser. Ingeniero: Arne Akselberg. N PN Estreno discográfico en la dirección de uno de los talentos pianísticos más grandes de su generación con dos de los conciertos más hermosos del salzburgués. Las versiones a cargo de Andsnes y la Orquesta de Cámara de Noruega destilan puro clasicismo por los cuatro costados. Están exquisitamente expresados (sobre todo desde el teclado) con las proporciones justas de musicalidad y equilibrio sonoro desde los planos, vigilando constantemente la transparencia de éstos y su peso en la interpretación global. El pianista noruego ha demostrado, desde que comenzó su imparable carre- ra internacional, poseer, entre otras muchas cualidades, un intenso sentido de la musicalidad y una solidez técnica increíble. Estos dos conciertos, como comentamos hace unas líneas, son puro clasicismo, sin afectación ni edulcoramientos. Son ejecuciones estudiadas hasta la saciedad, en las que los matices forman parte indisoluble del todo. Mediante una articulación cristalina expone las partituras con claridad y elegancia, una elegancia que recuerda vagamente a Clara Haskil. Como su sobriedad, tan presente siempre en las interpretaciones de Andsnes. Si entramos en detalle, el K. 456 sale beneficiado por su mayor madurez en la escritura. Es interpretado como tal, con más solidez y empeño estructural. El K. 271, por su parte, es más juvenil, más despreocupado. Menos comprometido a nivel expresivo, aunque eso no quiera decir más fácil de traducir. El equilibrio de funambulista que requiere el Andantino central no está al alcance de cualquie- ra, y el noruego lo resuelve con la mayor naturalidad. La Orquesta de Cámara de Noruega se revela como una formación bien armada instrumentalmente y dúctil para afrontar todo tipo de repertorios. Este disco es una buena muestra de ello. Carlos Vílchez Negrín 93 D I S C O S MOZART-RACHMANINOV Arias de Così fan tutte, Zaide y Las bodas de Fígaro. Bella mia Fiamma K. 528. Ah, lo Previdi K. 272. Ch’io mi scordi di te? K. 505. SOILE ISOKOSKI, soprano; MARITA VITASALO, piano. TAPIOLA SINFONIETTA. Director: PETER SCHREIER. ONDINE ODE 1043-2. DDD. 61’28’’. Grabación: Espoo, I/2004. Productor: Seppo Siirala. Ingeniero: Enno Mäemets. Distribuidor: Diverdi. N PN S oile Isokoski, una de las mayores sopranos líricas del momento, afronta este disco con tres de las arias de concierto más populares de Mozart, además de arias de óperas entre las que se cuentan dos de los papeles más característicos de su repertorio: Fiordiligi y la Condesa de Las bodas de Fígaro. Aplica a sus interpretaciones su voz cálida, envolvente, de nítida apreciación y emisión. Sin defectos en la articulación y de hermoso y sólido timbre, desgrana estas páginas con delicadeza, pero al mismo tiempo con el carácter que los tres personajes operísticos requieren. Las tres arias de concierto poseen la profundidad de concepto y la ligereza de texturas que redundan en su dramatismo. Quizás le falte a Ch’io mi scordi te? algo más de gravedad, pero es una falta leve en comparación con el total. La acompaña un solvente y experimentado mozartiano como es Peter Schreier al frente de una Tapiola Sinfonietta a la que no estamos acostumbrados a escuchar en estos repertorios. La formación finesa muestra así su eclecticismo. Schreier sabe acentuar y complementar la fina voz de Isokoski sin estridencias, pero con la suficiente personalidad. C.V.N. MYSLIVECEK: Sinfonías. Cinco oberturas. L’ORFEO BAROCKORCHESTER. Director: MICHI GAIGG. 2 CD CPO 777 050-2. DDD. 106’10’’. Grabación: Stift Seitenstetten, XII/2003. Productor: Andreas Beutner. Ingeniero: Manfred Brass. Distribuidor: Diverdi. N PN Prácticamente hablamos de lo mismo: 94 tanto da, desde el punto de vista de la escucha, sinfonía que obertura en el autor nacido en el mismísimo meollo praguense, en la isla de Kampa, diecinueve años antes de hacerlo Mozart en Salzburgo. Y se cita al hito salzburgués porque la misma soltura, el mismo desenfado aparente, la misma fluidez pimpante contagian los pentagramas del uno y del otro. Eso no quiere decir que no se enlentezca y se profundice el discurso cuando ha lugar. La rítmica, los cambios dinámicos constantes, y ese chispeo en la sucesión de las notas (tantas, se dice, que contrariaban a los ejecutantes contemporáneos). Myslivecek tomó el testigo de sus predecesores Hasse, Galuppi y Jommelli, reforzando su formación musical en Venecia, y fue en Italia donde fueron estrenándose sus óperas. Curiosamente, aunque más conocido como compositor de óperas, sus sinfonías casi doblan el número de oberturas, habiendo llegado a la imprenta sólo veinte de ellas. En el primero de estos dos discos están contenidas las que editó William Napier en 1772, y en ellas se dan todas las cualidades y la amenidad a las que se hacía referencia al principio de esta breve reseña. En las oberturas de ópera la estética es la misma, ya se dijo, y estos dos discos conforman una parte del legado inestimable del músico checo a la evolución de la sinfonía centroeuropea dieciochesca. El servicio de Michi Gaigg a este período musical es bien conocido, los resultados al frente de esta orquesta de instrumentos históricos de tan sólo siete años de existencia en el momento de las tomas son impecables. Todo complementado por una grabación justa y ejemplar. J.A.G.G. ORFF: Carmina Burana. SALLY MATTHEWS, soprano; LAWRENCE BROWNLLE, tenor; CHRISTIAN GERHAHER, barítono. CORO DE LA RADIO DE BERLÍN. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERLÍN. Director: SIMON RATTLE. EMI 5 57888 2. DDD. 59’16’’. Grabación: Berlín, 29, 31-XII-2004 (en vivo). Productor: Stephen Johns. Ingeniero: Mike Clements. N PN ORFF MOZART: ¿Qué tiene esta obra que gusta tanto a tanta gente y que se graba una y otra vez gracias al inexplicable atractivo que ejerce sobre músicos del máximo nivel? ¿Quién habría de pensar que Rattle, siempre dispuesto a transitar por caminos poco transitados, perdería tiempo y energías con esto? No será cosa del marketing (¿o sí?) pues uno duda del gancho comercial de una grabación (cara) como ésta a cargo de intérpretes que, aunque digan mucho al melómano (sobre todo Rattle, la Filarmónica y el Rundfunckchor Berlin) a la inmensa mayoría de conciudadanos nuestros les resultan tan familiares como Kierkegaard a Jesulín de Ubrique. Grabada en un espléndido y espectacular directo, esta versión tiene su atractivo en Rattle y en los efectivos corales e instrumentistas que dirige, aportando una visión personal de tan manida obra, con algún que otro detalle de gran músico pletórico de creatividad en una lectura matizada y muy rica en el aspecto dinámico. Los solistas no brillan especialmente por su talento y, más que creativos, se muestran caprichosos (incomprensible el fraseo del barítono en Omnia Sol temperat, por ejemplo) cuando no en serios aprietos para vencer algún que otro escollo que la partitura plantea (el tenor en Olim lacus colueram, por ejemplo). En fin, un disco que nunca debería haberse grabado pues con los Carmina Burana de Jochum, Dorati y algún otro ya estamos más que servidos. J.P. PAGANINI: Seis duetos. Carmagnola con variazioni. Gran sonata para guitarra con acompañamiento de violín. LUIGI ALBERTO BIANCHI, violín; MAURIZIO PREDA, guitarra. DYNAMIC CDS 440. DDD. 74’45’’. Grabación: Génova, X/2003. Productor e ingeniero: Pietro Mosetti Casaretto. Distribuidor: Diverdi. N PN El estupendo dúo formado por el violinista Luigi Alberto Bianchi y el guitarrista Maurizio Preda, ambos reconocidos por su trabajo interpretativo pero también por sus acercamientos musicológicos a obras poco atendidas o desconocidas hasta hace poco, se han propuesto grabar la integral de Paganini para violín y guitarra, una integral en la que no faltan primicias como la Entrata d’Adone nella reggia di Venere del primer volumen. El que presentamos hoy es el tercero y en él no hay ninguna primicia. En estas obras encontramos la concurrencia de, si dejamos de lado la viola, los dos instrumentos de Paganini. De hecho fue un célebre violinista, todo un mito del violín, pero incluso llegó a dejar el violín durante un tiempo para dedicarse a la guitarra. Desde luego, Paganini conocía a fondo las posibilidades de ambos instrumentos y hasta compuso una obra (que aquí escuchamos) sígnificativamente titulada Grande sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino, de 1803, con una maestría en la escritura para guitarra que no es deudora prácticamente de nadie más que del propio Paganini, pues el compositor no sabía nada entonces de Giuliani ni de Carulli. Más sobre el afecto de Paganini por la guitarra: la obra de su catálogo que está considerada la primera que compuso, Carmagnola con variazioni, está destinada al violín y a la guitarra, y aquí la escuchamos en una versión tan brillante y musical como el resto del muy exigente programa. Un disco magnífico en el que ciertamente no hallamos ninguna obra maestra pero que tiene ese encanto belcantista y ese nunca escondido exhibicionismo de Paganini que, de vez en cuando, nos muestra a un compositor dotado de un modo natural para la melodía. J.P. PRADAS: Ópera al Patriarca Sn. Joseph. Arda en gozos el valle. MORERA: Como el rey supremo anhela. Bélico armonioso. CAPELLA SAETABIS. Director: RODRIGO MADRID. EGT 961-CD. DDD. 72’43’’. Grabación: Valencia, X/2004. Productor: Paco Bodí. Ingeniero: Jorge G. Bastidas. Distribuidor: Gaudisc. N PN Ópera sacra o cantata, la obra de José Pradas (1689-1757) que rescata para este disco la Capella Saetabis de Rodrigo Madrid, fue compuesta e interpretada en 1718. Se trata de una reflexión sobre el misterio de María, virgen y madre, que conduce el personaje de José, adjudicado a un tenor, a través de una serie de D I S C O S MOZART-RACHMANINOV recitados, tonos, coplas y un aria (Muerte, alivia mi dolor), y que se completa con la intervención de un ángel (personaje doblado aquí en las voces de dos niños) y un par de números corales. El disco se completa con un villancico del propio Pradas (Arda en gozos el valle) y dos de Francisco Morera (1731-1793), su alumno y, como él, de origen castellonense y maestro de capilla de la Catedral valenciana. Música de notable encanto melódico, bien representativa del Barroco hispano, que en Morera se adentra ya en territorio galante, si no plenamente clásico. Como en su anterior trabajo con música de maestros de capilla de Játiva (ver SCHERZO nº187), la Capella Saetabis ofrece interpretaciones homogéneas, equilibradas y cálidas de un repertorio que está muy necesitado de trabajos de este tipo. Si en la Ópera al patriarca Sn. Joseph tanto el tenor Antonio Lozano como los solistas de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados (Adrián Ferrer y José Mateu) pasan por algunos apuros y los resultados globales quedan lastrados por cierta monotonía expresiva, los villancicos resultan variados, intensos, muy bien contrastadas las partes más reflexivas de recitados y arias con las chispeantes coplas y tonadillas. Interesante. P.J.V. PROKOFIEV: Sinfonías nºs 5 y 7. SINFÓNICA DE LA RADIO BAVIERA. Director: KLAUS TENNSTEDT. DE PROFIL PH05003. ADD. 77’29’’. Grabación: Múnich, VII y XII/1977. Distribuidor: Gaudisc. N PN Estos registros de 1977 debían de estar más o menos ocultos en los archivos de Radio Baviera, aunque esta misma Séptima había circulado por ahí en uno de esos sellos “atrevidos” y benéficos. Es un Tennstedt en plena madurez interpretativa, inspirado, con nervio y garra, mas también con lirismo. Se trata de la sinfonía más conocida de Prokofiev, la Quinta, y de la última, la Séptima, el gran compromiso con la estética oficial del que salió con gran dignidad menos de un año antes de su muerte. Ninguna de las dos comienza con un gran movimiento rápido, sino al contrario: un Andante que posee grandiosidad y un Moderato con tres temas bellos, sugerentes, soñadores por momentos. Tennstedt los borda con un sentido de la medida que no descree de lo dramático. Estamos tentados de decir que es el Tennstedt que ya hace Mahler aquí y allá y que prepara su ciclo con la Sinfónica de Londres de los años siguientes. Los movimientos lentos son de una belleza a veces doliente (el amplio y ambicioso Adagio de la Quinta, el más breve Andante de la Séptima). Ante los dos allegros de la Quinta, lamentamos que Tennstedt no haya grabado nunca un Romeo y Julieta íntegro. Oyendo ambas sinfonías, lo que lamentamos es que no haya hecho más Prokofiev para el soni- do grabado. Sí hizo Kijé, y también la Quinta, ambas con la misma orquesta que su Mahler; la Quinta sólo unos meses antes que ésta de Múnich. Este espléndido disco, rico en tensiones y en expresividad con una música a menudo sencilla y también de gran inspiración, constituye un bello recuerdo, un homenaje a Tennstedt, desaparecido hace ya siete años tras una larga enfermedad, y que vivió setenta y dos. S.M.B. PURCELL: Dido y Eneas. The Masque of Cupid and Bacchus de Timón de Atenas. GALLIARD: Pan y Syrinx. SOLISTAS VOCALES. MUSICA AD RHENUM. Director: JED WENTZ. 2 CD BRILLIANT 92464. DDD. 132’37’’. Grabación: Utrecht, VIII-IX/2004. Productores e ingenieros: Peter Arts, Barbara Valentin, Maresa Herbrand. Distribuidor: Cat Music. N PE Se complementan en estos espléndidos discos dos autores, más conocido Purcell y menos John Ernest Galliard, dentro de lo que es la música para escena del período barroco, así como se busca al mismo tiempo la contraposición en la intención de las obras que se han registrado. Más profundo y con mayor ambiente oscuro y concentrado Dido y Eneas y más ligera la intención de Pan y Syrinx, saltarín y jocoso, recogidas ambas de mano maestra por Jed Wentz, que con unos medios nada ampulosos sino escuetos, restituye la mayor pureza a estas partituras. Igualmente acertada la intención en la asignación de cometidos a los cantantes, que no se enumeran en la ficha por su gran número. Más ligeros y desenfadados los que dan cuerpo a la partitura de Galliard, y de todo punto excelentes, sin que aquellos dejen de serlo, los que incorporan el reparto de Dido y Eneas. Pero también, en el fragmento restante de Purcell (traduzcan ustedes: ¿máscara, disfraz? nos llega el lado jocoso de este autor, con un tratamiento jocundo y una música que, para la época, chispea, excelentemente servida y que redondea dos discos francamente interesantes por todos los conceptos. J.A.G.G. RACHMANINOV: Conciertos para piano. Rapsodia sobre un tema de Paganini. STEPHEN HOUGH, piano. ORQUESTA SINFÓNICA DE DALLAS. Director: ANDREW LITTON. 2 CD HYPERION CDA67501/02. DDD. 145’35’’. Grabación: Dallas, VI/2003, y IV-V/2004. Productor: Andrew Keener. Ingeniero: Jeff Mee. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN L a aproximación de un músico de la altura de Stephen Hough a los Conciertos para piano de Rachmaninov provocaba, a priori, buenas sensaciones, expectativas que se han visto defraudadas en parte tras la escucha de estos discos. Las interpretaciones son elegantes en su factura, muy clásicas, que recuer- dan al estilo de Byron Janis. No resultan nada afectadas y la rapidez impuesta por solista y director le restan dramatismo y adornos innecesarios. Pero al mismo tiempo, esta música requiere ciertas dosis de recreación, de tranquilidad, de reflexión, para dar todo lo que tiene que dar de sí. Queda lejos de la intensidad de Sviatoslav Ritcher o el sutil equilibrio de Ashkenazi, por no hablar de la gravedad de un Janis en plenitud. Es como intentar rescatar del pasado las interpretaciones del propio autor (por concepto y tempi se acercan mucho), pero sin la autoridad de aquél. Y es una pena, porque Hough es un excelente pianista, dotado técnicamente y con sensibilidad. Pero no ha dado con la llave para esta música tan aparentemente simple, pero que esconde más de lo que todo el mundo se atreve, de alguna forma, a reconocer. Litton, por su parte, muestra su capacidad de adaptación a casi cualquier repertorio al frente de una orquesta sólida y bien armada. C.V.N. RACHMANINOV: El caballero avaro. MIJAIL GUZHOV (El barón), VSEVOLOD GRIVNOV (Albert), ANDREI BATURKIN (El duque), BORISLAV MOLJANOV (Prestamista), VITALI EFANOV (Criado). ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO RUSO. Director: VALERI POLIANSKI. CHANDOS CHAN 10264. DDD. 60’30’’. Grabación: Moscú, X/2003. Productor: Valeri Polianski. Ingeniero: Igor Vepritsev. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Es probablemente El caballero avaro la más interesante de las tres óperas de Rachmaninov. Tras la juvenil Aleko, las dos óperas de 1906, la que ahora recibimos y Francesca da Rimini. Como es sabido, El caballero avaro parte de uno de los microdramas de Pushkin, todos los cuales han sido puestos en música por compositores rusos: antes que todos, Dargomishki convirtió en ópera El convidado de piedra, ese sorprendente Tenorio ruso; Rimski hizo lo mismo con Mozart y Salieri; Cui compuso Festín en tiempo de peste. Musorgski, el más grande, acudió a una pieza pushkiniana de otra índole, Boris Godunov. El preludio es de una belleza mórbida y misteriosa que no anuncia lo que viene, pero que crea un clima de expectación doliente. A continuación, tres escenas. Hay planteamiento, y hay catástrofe. Pero la crisis es algo que se arrastra de antes; no se da en la segunda de las tres escenas, que es un largo monólogo del barón, del padre avaro. Mijail Guzhov, con su voz limpia de claro barítono, hace un barón de timbre noble, desmentido por sus palabras y sus actos, en especial en su largo solo de ¡23 minutos! Grivnov, en Alberto, el hijo, desborda la cuerda de tenor lírico para darle toques de heroísmo. A ellos se limita el drama, pero hay otros tres cometidos masculinos de importancia: Molshanov, un interesante tenor altino (cuerda que sirve tanto para 95 D I S C O S RACHMANINOV-ROSSINI la nobleza del iuródivi de Boris, el lirismo del astrólogo de El gallo de oro o la estridencia de Mime), en el cometido del prestamista (claro está, te ponen que es judío, faltaría más); un noble barítono, Baturkin, en el Duque que intenta poner paz en la familia devorada por la codicia; y un criado de escaso cometido en el que advertimos un muy intereante bajo, Efanov, que canta papeles de superior interés, como Boris, Dosifei y Gremin. Valeri Polianski acierta a crear un clima de enrarecida tensión dramática, y prosigue con gran acierto su incursión en los grandes compositores rusos (Grechaninov, Shostakovich, Prokofiev, Schnittke y otros), aunque no es éste su pri- mer Rachmaninov: recordemos sus muy interesantes Vísperas (Melodia). Una lectura de teatralidad contenida, morbosa, un dibujo medido, sin exageraciones, de uno de los vicios capitales pushkinianos en la excelente musicalidad tardorromántica de Rachmaninov. S.M.B. Nikolai Luganski y Sakari Oramo ARREBATADORAMENTE ROMÁNTICO RACHMANINOV: Concierto para piano nº 2 en do menor op. 18. Concierto para piano nº 4 en sol menor op. 40. NIKOLAI LUGANSKI, piano. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE BIRMINGHAM. Director: SAKARI ORAMO. WARNER 2564 61946-2. DDD. 60’01’’. Grabación: Birmingham, I/2005. Productor: Wilhelm Helwig. Ingeniero: Jean Chatauret. N PN RACHMANINOV: Rapsodia sobre un tema de Paganini op. 43. Variaciones sobre un tema de Corelli op. 42. Variaciones sobre un tema de Chopin op. 22. NIKOLAI LUGANSKI, piano. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA CIUDAD DE BIRMINGHAM. Director: SAKARI ORAMO. WARNER 2564 60613-2. DDD. 73’34’’. Grabación: Birmingham, VIII/2003. Productor: Wilhelm Helwig. Ingeniero: Jean Chatauret. N PN Hace ya tiempo que Nikolai Luganski dejó de ser una promesa para convertirse en una gozosa realidad. Su Rachmaninov discográfico, del cual se presentan ahora dos nuevos volúmenes, lo atestigua y lo muestra como un intérprete sólido y de gran personalidad. Sus interpretaciones resultan arrebatadoramente románticas, pero al mismo tiempo lo suficientemente contenidas para evitar desmesuras inútiles y exhibicionistas. En REGER: Sieben geistliche Volkslieder. Drei Choralbearbeitung für Weihnachten, Neujahr, Epiphanias, op. 79g. Zwölf deutsche geistliche Gesänge. CORO DE LA NDR DE HAMBURGO. Director: HANS-CHRISTOPH RADEMANN. CARUS 83.155. DDD. 67’08’’. Grabación: Hamburgo, VI/2003. Productor: Günter Beckmann. Ingeniero: Dirk Lüdemann. Distribuidor: Diverdi. N PN ¡C uántas perlas esperan a ser descu- 96 biertas entre el voluminoso legado de Reger! No se trata, por supuesto, de realizar hallazgos de obras ignoradas por los musicólogos o que permanezcan escondidas en alguna biblioteca, sino de rescatar del olvido (un olvido escandaloso) que se cierne sobre un respetable número de composiciones capaces de interesar a muchos. Y este compacto es un ejemplo de ello. Un inspirado y sabio Reger dirigió su mirada al respetable pasado polifónico germánico y al rico este punto conviene destacar la asociación con Sakari Oramo y sus huestes de Birmingham, plenamente partícipes de un mismo concepto interpretativo. En los dos conciertos el juego de contrastes y dinámicas, unidos a la capacidad expresiva del solista, son las claves del éxito. En la más célebre de las piezas del autor (el Segundo Concierto) imprime un carácter expansivo, pero de fuerte control dinámico. Recuerda, en su enfoque, a Richter con Wislocki (DG), aunque el pianismo de éste último resulte más rotundo. Luganski resulta más austero, una austeridad que termina de aflorar en el Cuarto, muy medido aunque de un profundo lirismo. Frente a los fuegos artificiales, él aplica la contención. En el primer movimiento, cuya última parte en un auténtico tour de force, aplica un virtuosismo discreto, consciente de lo fácil que es caer en el recurso típico de la manifestación puramente mecánica. El resto de la partitura se mueve por los mismos principios, para fortuna de una lectura personal de enorme hermosura. Las dos series de variaciones tienen en Nikolai Luganski a un intérprete ideal. La claridad expositiva y capacidad de síntesis permiten una perfecta asimilación de su desarrollo. Es tan meticuloso que los detalles afloran de una forma folclore alemán desde su peculiar estilo que se mueve entre todo cuando aconteció entre Bach y Brahms, e incluso podríamos intuir que Reger mira un poco más atrás: fíjense y encontrarán aquí algún eco de Schütz. La escritura contrapuntística y armónica es genuino Reger, acaso menos aventurado que en otras obras que de él conocemos, pero cautivador siempre. Otra cosa es la escritura coral, pues queda en evidencia que Reger proviene del mundo instrumental, con un empleo de registros extremos poco habitual con unas armonizaciones (en principio sencillas y modestas) como éstas, o en una conducción de las voces en las que no faltan disonancias que no resultan nada fáciles para los coros a los que debían destinarse, posiblemente de aficionados. De hecho, es necesario un coro experto para abordar la interpretación de estas obras y ni que decir tiene que la prestigiosa agrupación que aquí se ocupa de ellas es de las adecuadas, hasta el punto de hacernos olvidar que transparente. Es romanticismo sin mácula, elegante y sobrio. Nada le falta y nada le sobra. Lo mismo se puede decir de la Rapsodia sobre un tema de Paganini, impregnada de un lirismo sobrecogedor. La fastuosidad viene de la mano de una articulación natural, de un exquisito sonido (¡Qué forma de exponer la variación XVIII del Op. 43!; o la precisión del arranque del tema del Op. 42) y de esa forma tan personal de entender la pasión sobre la música de su compatriota. Carlos Vílchez Negrín Reger estaba aquí un tanto fuera de su lugar habitual y nos parece todo tan hermoso como escuchar alguna de las maravillosas armonizaciones de (por poner un ejemplo estéticamente cercano al propio Reger) Brahms. J.A.G.G. RIES: Tríos con piano en mi bemol mayor op. 2 y do menor op. 143. TRÍO MENDELSSOHN DE BERLÍN. CPO 777 053-2. DDD. 54’53’’. Grabación: Berlín, IV/2004. Productores: Burkhard Schmilgun y Jean Cuillerier. Ingeniero: Geert Puhlmann. Distribuidor: Diverdi. N PN Ferdinand Ries fue uno de los escasos discípulos de Beethoven, quien le adiestrara en el piano, pero que nunca le enseñó composición. Sin embargo, hay mucho de Beethoven en la música de Ries, aunque mezclado con otros rasgos D I S C O S RACHMANINOV-ROSSINI de estilo; unos miran claramente al pasado, singularmente Mozart; otros, parecen presagiar a Mendelssohn. Los jóvenes componentes del Trío Mendelssohn de Berlín plasman con total idoneidad esa encrucijada de estilos, pero sobre todo ponen a contribución una extraordinaria convicción en la defensa del valor de estas obras. Por cierto que hay una obvia energía beethoveniana en el Allegro inicial del Op. 2, movimiento que cuenta con una brillante parte a cargo del piano. Su segundo tiempo, Andante un poco Allegretto, cobra un inesperado aire mendelssohniano y el Rondó final se beneficia de una deliciosa interpretación. El Trío op. 143 recuerda vagamente en su primer Allegro al Archiduque beethoveniano, mas en todo caso los músicos lo dibujan con suma originalidad y pasión; hay lirismo de buena ley en el Adagio con espressione y una vehemencia muy apropiada en el Prestissimo final. Un interesante disco dedicado a un autor de segundo orden. E.M.M. RIMSKI-KORSAKOV: Capricho español op. 34. Concierto para piano op. 30. Suite de El Cuento del zar Saltan op. 57. Sadko op. 5. Obertura del Festival de la Pascua rusa op. 36. NORIKO OGAWA, piano. ORQUESTA FILARMÓNICA DE MALASIA. Director: KEES BAKELS. BIS CD-1387. DDD. 76’42’’. Grabación: Kuala Lumpur, XI/2003. Productor: Hans Kipfer. Ingeniero: Thore Brinkmann. Distribuidor: Diverdi. N PN C urioso lo del mercado discográfico actual. Debe haber mucho dinero por medio para que un sello como BIS se vaya hasta Kuala Lumpur para grabar un disco de la Orquesta Filarmónica de Malasia (con todo el respeto) con música de Rimski-Korsakov. Y con obras conocidas, archigrabadas (algunas de ellas) y plenamente conocidas por el público. Se da la circunstancia, además, de que es el segundo volumen de una serie que tiene visos de continuar en el tiempo. El primer disco de la serie contenía Scheherazade y la Segunda Sinfonía. No es que las versiones sean insufribles, ni mucho menos. Son interpretaciones coloristas, un tanto folclóricas en el caso del Capricho español, pero solventes. Pero ante la competencia previa existente en la discografía, totalmente innecesarias. Podemos, sin embargo, conocer el prescindible Concierto para piano en manos de la sólida pianista japonesa Noriko Ogawa. Una obra correcta, pero carente del encanto de otras piezas de su catálogo, fuertemente influenciada por Liszt en lo técnico y cimentada temáticamente en algunos temas populares recopilados por Balakirev. O Sadko, una pieza de juventud basada en la historia de un personaje que años más tarde convertiría en ópera. Del resto, lo que hemos comentado antes. C.V.N. RODRIGO: Música para piano. Vol. 1. A l’ombre de Torre Bermeja. Cuatro piezas para piano. Pastoral. Preludio de añoranza. Deux berceuses. Bagatela. Cuatro estampas andaluzas. Sonata de adiós. Serenata española. Air de ballet sur le nom d’une jeune fille. Zarabanda lejana. Cinco piezas del siglo XVI. Fantasía que contrahace la harpa de Ludovico. ARTUR PIZARRO, piano. NAXOS 8.557272. DDD. 69’27’’. Grabación: Suffolk, II/2003. Productor e ingeniero: Michael Ponder. Distribuidor: Ferysa. N PE La magnífica integral orquestal de Rodrigo que edita Naxos halla ahora su continuidad en paralelo en la integral pianística que, sin duda, constará de sólo dos volúmenes (a no ser que haya habido importantes descubrimientos en torno a manuscritos inéditos, lo cual es bastante improbable) de los cuales nos llega el primero. El encargado de dar vida al legado pianístico de nuestro admirado compositor es Artur Pizarro, un excelente pianista cuya carrera discográfica parece que vaya dando tumbos a pesar de su innegable talento. Ha grabado música de autores tan poco habituales como Vianna da Motta pero también una integral de las sonatas de Beethoven recientemente y mucho más, y todo ello para distintos y muy variopintos sellos, contándose entre sus grabaciones más interesantes (al menos así lo es para el que suscribe) un primer volumen de una integral pianística de Mompou para Collins de cuya aparición hace ya unos ocho o nueve años y que no halló continuidad (y eso que posiblemente hubiera sido considerada entre las mejores, como las de Colom y del propio Mompou). Ahora le toca el turno a Rodrigo cuando todavía están recientes diversas integrales de este autor ya comentadas aquí a su debido tiempo. Ni que decir tiene que Pizarro convence como siempre y las obras de Rodrigo se benefician de su sensibilidad y su seguridad técnica. Así pues, esta será una excelente integral cuando esté completada, y su precio irrisorio (sobre todo dada su intrínseca calidad en todos los sentidos) hará que su adquisición sea de lo más tentadora. Si no tienen ninguna de las integrales justamente mejor consideradas, como la de Sara Marianovich (Sony), no duden en hacerse con este disco. J.P. ROSSINI: Cantemus Domino. Il candore in fuga. Eja Mater. O salutaris hostia. La fede. La speranza. La carità. Choeur de chasseurs démocrates. Choeur. Preghiera. Brindisi. I gondolieri. La passeggiata. Toast pour le nouvel an. O giorno sereno. Quartetto pastorale. Il Carnevale. SÜDFUNK-CHOR. Directores: RUPERT HUBER, ERIC ERICSON Y HELMUT WOLF. ROLAND KELLER Y SUSAN WENCKUS, piano. CARUS 83.127. ADD/DDD. 65’42’’. Grabaciones: Stuttgart, 1979-1992. Productor: Muchael Sandner. Ingeniero: Friedemann Trumpp. Distribuidor: Diverdi. N PN C ompacto con grabaciones realizadas entre 1979 y 1992, por lo tanto en ADD y DDD, y editado en 1993 nos llega ahora en primicia (si uno no anda mal informado, pues, según parece, no se trata de una reedición) con doce años de retraso. Pero no termina aquí la “variedad”: tres directores y dos pianistas van alternándose en sus respectivos cometidos, bien a la batuta, bien al piano, según la obra interpretada, mientras, eso sí, el coro es siempre el mismo. Y la maravillosa música de Rossini… ¡Qué delicia! Y más en versiones como éstas, musicalísimas y exquisitas, sin teatralidad (es fácil caer en la teatralidad en Rossini) ni con falsa religiosidad o falsa ligereza: Rossini en su punto justo, al dente. Rossini debió componer estas pequeñas perlas para sí mismo aunque algunas de ellas respondieran a un encargo o estuvieran dedicadas a quien fuera. En estas composiciones Rossini evidencia un sólido oficio, un gran conocimiento de la tradición polifónica y (por supuesto) operística, y se aprecian también sus afectos (más de una vez pensaremos en Mozart, su adorado Mozart), incluida la música popular y hasta, de algún modo, la ligera, la que entonces se identificaba con el salón. Lo dicho, una delicia. Los documentados comentarios a la grabación son más que suficientes para introducir en cada composición al interesado, de modo que el disco en conjunto es inmejorable pues, repetimos, la música es encantadora y las versiones no lo son menos. Bromas musicales para ser tomadas muy en serio, una aparente gravedad que deviene ligereza, mucho lirismo y aquello que podríamos llamar la expresión musical del gozo de vivir, está en este genuino e inconfundible Rossini. Un precioso recital. J.P. ROSSINI: La Cenerentola. JENNIFER LARMORE, mezzosoprano (Angelina); RAÚL GIMÉNEZ, tenor (Don Ramiro); GINO QUILICO, barítono (Dandini); ALESSANDRO CORBELLI, barítono (Don Magnifico); ADELINA SCARABELLI, soprano (Clorinda); LAURA POLVERELLI, mezzosoprano (Tisbe); ALASTAIR MILES, bajo (Alidoro). CORO y ORQUESTA DEL COVENT GARDEN. Director: CARLO RIZZI. 2 CD WARNER 4509 94553-2. DDD. 154’31’’. Grabación: Londres, IV/1994. Productora: Renate Kupfer. Ingeniero: Mike Hatch. R PN Hace diez años que Teldec publicó ésta como menos correcta versión, donde los elementos en juego no acaban de encajar en un conjunto algo desequilibrado pese a las buenas intenciones de una batuta que tampoco acaba por levantar el vuelo. La lectura de Rizzi es transparente y elegante, acercando al pesarense, como suele ocurrir con muchos directores contemporáneos, a climas muy mozartianos, pero no puede evitar cierta rigidez de planteos y desarrollos algo monótonos. Los elementos más interesantes del equipo vocal pasan por el impoluto Ramiro de Giménez, de can- 97 D I S C O S ROSSINI-SCARLATTI to exquisito y refinada exposición, armas suficientes para hacerse obviar una voz no demasiado atractiva, y por el excelente Don Magnifico de Corbelli, más conocido como intérprete de Dandini, uno de los mejores, si no el mejor, de su generación. Controlado pero certero en la expresión, dominador del estilo y de los recursos cómicos del personaje, nunca cae en excesos o en caricatura. De cualquier manera, es más habitual escuchar a Magnifico en timbres más graves u oscuros, lo que puede resultar chocante en los primeros momentos de la audición. Algo pobre, casi insignificante, el Dandini de Quilico, al que le falta carácter y verbo, aunque viéndolo esas carencias suelen ser más tolerables, si juzgamos su presencia en la producción salzburguesa de 1988, producción de Michael Hampe publicada en DVD por Arthaus. Poco interesante el Alidoro de Miles, en franco contraste con las dos estupendas intérpretes de Clorinda y Tisbe, tan graciosas como disciplinadas. La Larmore, pese a ser un papel que se le puede asociar en la etapa primeriza de su carrera, no parece adecuarse a las posibilidades o personalidad de Angelina. Ya pueden ser muy discutibles, de partida, sus desigualdades de registro que la intérprete intenta suplir con la entrega generosa y extravertida, a las que añade una innegable y franca seducción. Al final, deja una pintura ciertamente reconocible del sentimental y dulce personaje, pero desprovista de la espontaneidad o encanto que logran otras colegas precedentes o contemporáneas, en especial Horne y Bartoli. F.F. ROSSINI: L’italiana in Algeri. LUCIA VALENTINI-TERRANI, mezzosoprano (Isabella); UGO BENELLI , tenor (Lindoro); SESTO BRUSCANTINI, bajo (Mustafá); ENZO DARA, bajo (Taddeo); NORMA PALACIOSROSSI, soprano (Elvira). CORO DE LA STAATSOPER DE DRESDE. STAATSKAPELLE DRESDE Director: GARY BERTINI. 2 CD ARTS Archives 43048-2. ADD. 140’05’’. Grabación: Dresde, II/1978. Ingeniero: Matteo Costa. Distribuidor: Diverdi. R PE A rts 98 Archives rescata del olvido este registro de estudio de los años setenta que presenta una de las óperas más populares de Rossini, L’italiana in Algeri. La grabación dirigida inteligentemente por Gary Bertini procede de la Ópera de Dresde, siendo una buena muestra de cómo se interpretaba a Rossini hace tres décadas, cuando todavía no había despegado la recuperación rossiniana iniciada a finales de los años ochenta por varios directores y cantantes. El papel de Isabella está interpretado por una de las mezzosopranos rossinianas de referencia de los años setenta, se trata de Lucia Valentini-Terrani que deslumbra por el buen momento vocal por el que atravesaba en aquella época. La voz, de timbre fácilmente identificable por su color aterciopelado, muestra una Isabella sensual y con carácter, capaz de extraer de su complicado personaje multitud de matices, los cuales han quedado muchas veces eclipsados en grabaciones excesivamente academicistas. Su interpretación de la cavatina Cruda Sorte destaca por la inteligente utilización del canto legato, así como por su dominio en la ejecución de los pasajes de coloratura. Ugo Benelli como Lindoro tiene una bella línea de canto y conoce a la perfección el estilo rossiniano, no obstante el registro agudo no es del todo brillante y en ciertos momentos las notas más agudas no están emitidas con total limpieza. En su cavatina Languir per una bella destaca principalmente su exquisita musicalidad. En el rol de Mustafá tenemos a Sesto Bruscantini que deslumbra por su bella voz y por su interpretación dramática de indudable calidad. Enzo Dara como Taddeo cumple su labor de bajo buffo de manera precisa, con ese punto de exagerado histrionismo que siempre ha sido característico en su forma de interpretar. Finalmente, Norma Palacios-Rossi presenta una compacta Elvira que destaca su brillante voz en los numerosos concertantes de la partitura. Una buena ocasión de adquirir un registro que no se ha prodigado excesivamente en el mercado y que además tiene un excelente precio. pequeñas muestras del arte de este puntal de la Schola: La Fanfarria para una consagración pagana (1921), de menos de un minuto de duración, y Le Bardit des Francs o Canción guerrera de los francos (1926), referencia de un viejo mito medieval para coro masculino, metales y percusión. Tanto en las miniaturas como en el despliegue de amplios desarrollos y renovación de ideas permanente que son las dos grandes piezas brilla el arte de un compositor incorruptible ante las modas, que no desdeña si las cree necesario (como en el caso de la politonalidad o la polimodalidad), y que luchaba en ese momento contra una corriente muy poderosa, la personificada en su país por algunos de los jóvenes del Grupo de los Seis. Benjamin Butterfield es un tenor suficiente y sólido para los solos del Salmo 80. Bramwell Tovey dirige con brío, con sentido de los episodios y con exactitud analítica al coro EuropaChorAkademie y a la Filarmónica de Luxemburgo la considerable cantidad de ideas emotivas o dramáticas de estas piezas admirables. El sello Timpani logra un nuevo tanto en su acumulación de rescates de obras poco conocidas del repertorio francés con este precioso disco. S.M.B. C.S.M. ROUSSEL: Salmo 80. Fanfare pour un sacre païen. Le Bardit del francs. Æneas. BENJAMIN BUTTERFIELD, tenor. EUROPACHORAKADEMIE. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO. Director: BRAMWELL TOVEY. TIMPANI 1C1082. DDD. 64’05’’. Grabación: Luxemburgo, V/2004. Productor: Alain Jacquon. Ingeniero: Jeannot Mersch. Distribuidor: Diverdi. N PN SAINT-SAËNS: Música para órgano. Preludio y fuga en mi bemol mayor op. 99, nº 3. Tres Rapsodias sobre melodías bretonas op. 7, nº 3. Siete Improvisaciones op. 150. Adagio de la Tercera Sinfonía. Fantasía en mi bemol mayor. ROBERT DELCAMP, órgano. NAXOS 8.557285. DDD. 76’37’’. Grabación: Luxemburgo, V/2003. Productor: Wolfgang Rübsam. Distribuidor: Ferysa. N PE El Salmo 80 es fruto de un encargo ame- ¡Qué excelente, superlativo instrumento, ricano, que le llega a Roussel en 1928 gracias a un antiguo discípulo suyo, que es nada menos que Edgar Verèse. Escuchamos aquí la versión original en inglés, aunque el compositor arregló la obra inmediatamente para texto francés. Siendo de Roussel, no hace falta decir que es obra sólida, con tejidos contrapuntísticos densos y complejos; pero el compositor se deja seducir por los encantos de la politonalidad, un descubrimiento reciente que no utiliza aquí por vez primera. Algo posterior, de 1935, es el ballet Æneas, encargo de Hermann Scherchen para la Expo de ese año. Cuando se estrena este ballet con coros en Bruselas a finales de julio, a Roussel le quedan dos años de vida. Celebra el compositor aquí a Eneas en tanto que fundador, y el himno final es un canto a la pax romana. Es una obra de belleza grave, en la que la cuerda protagoniza pasajes enteros en una nueva muestra de complejidad de tejidos. El dramatismo del Salmo 80 se da aquí con medios explícitamente teatrales y mayor diversidad de climas gracias a las distintas situaciones. Junto a los 20 minutos del cristiano Salmo y los casi cuarenta del ballet pagano, este disco Roussel entrevera dos por encima de todo! (Sus características se detallan en las notas de carpetilla, y su construcción data de 1912). Si rinde en la grabación como rinde es, claro, a través del magnífico organista que es Delcamp y gracias al ingeniero de sonido cuyo nombre se nos hurta. Se nota la categoría de virtuoso y el conocimiento del repertorio para el instrumento en el compositor francés. Así, su Preludio y fuga en mi bemol mayor op. 99, nº 3, puede alinearse entre lo más esplendoroso de la literatura organística con ese título. Otra, naturalmente, es la estética y la intención de las Tres Rapsodias sobre melodías bretonas op. 7, nº 3, en las que se busca más la cita y la evocación que la complicación. Sí la tienen las muy formales Siete Improvisaciones op. 150 y la Fantasía en mi bemol mayor, mientras que la transcripción hecha por Emile Bernard del Adagio de la Sinfonía nº 3 de Saint-Saëns no es un hallazgo, ya que mantiene ese entorno organístico del fragmento original, y hasta lo empobrece tal vez. De todos modos, queda un disco de órgano importante, de manera muy especial por lo dicho al comienzo de esta reseña. J.A.G.G. D I S C O S ROSSINI-SCARLATTI SAINT-SAËNS: A. SCARLATTI: Conciertos para piano y orquesta nºs 15. ANNA MALIKOVA, piano. SINFÓNICA WDR DE COLONIA. Director: THOMAS SANDERLING. Vísperas de Santa Cecilia. SUSANNE RYDÉN y DOMINIQUE LABELLE, sopranos; RYLAND ANGEL, contratenor; MICHAEL SLATTERY, tenor; NEAL DAVIES, barítono. PHILHARMONIA BAROQUE ORCHESTRA. PHILHARMONIA CHORALE. Director: NICHOLAS MCGEGAN. 2 SACD AUDITE 92.509 y 92.510. 79’17’’ y 60’56’’. Grabaciones: Colonia, III-XII/2003. Productor: Andreas Beutner. Ingeniero: Mark Hohn. Distribuidor: Gaudisc. N PN Mendelssohn y Weber parecen dominar el lenguaje de los dos primeros conciertos para piano y orquesta de Saint-Saëns mientras que el virtuosismo brillante y el lenguaje rapsódico de Liszt con un aliento sinfónico y un orden que se relaciona con claridad con Brahms y la estética del clasicismo romántico explican los tres restantes, con ese curioso exotismo del último concierto (conocido con el sobrenombre de Concierto egipcio). Podemos hallar incluso algún acercamiento (romántico, por supuesto) al mundo de la toccata barroca con lo que podríamos llamar cierta intencionalidad contrapuntística en, por ejemplo, los primeros compases del piano solista en el Concierto nº 2. Y es que de hecho en estos conciertos encontramos a Saint-Saëns en su totalidad, como compositor, como pianista y como erudito. Es, pues, el Saint-Saëns más personal y, dentro de unos márgenes que él mismo se impone, más libre (la parte pianística del primer movimiento del Concierto nº 4 parece a ratos casi una improvisación y recuerda simultáneamente a Chopin y a Liszt; poética y brillante, poderosa y delicada a un tiempo). Se trata de obras bien distintas entre sí (incluso hay una sinfonía escondida bajo el título de concierto) que demandan a músicos más que capaces para llevar a buen término una integral que resista la audición de los cinco conciertos uno tras otro. Pues bien, aquí tenemos una magnífica opción, muy recomendable, con un director que no necesita presentación y una pianista sensacional que se mueve a sus anchas en estos muy pianísticos pentagramas. Versiones poderosas, intensas, fogosas y a la vez rigurosas, sin subjetividades, con pasión y, siempre que es posible, realizadas con el ánimo de subrayar lo que de poético tiene esta música. J.P. A. SCARLATTI: Misa de Navidad para Santa María la Mayor. CONJUNTO VOCAL FESTINA LENTE. SCHOLA GREGORIANA E I MUSICI DI SANTA PELAGIA. Director: MICHELE GASBARRO. STRADIVARIUS STR 33646. DDD. 69’19’’. Grabación: 2002-2003. Ingenieros: Roberto Chinellato y Andrea Chenna. Distribuidor: Diverdi. N PN Compuesta para la celebración navideña del año 1707 en la basílica de Santa María la Mayor de Roma, de la que Alessandro Scarlatti (1660-1725) acababa de ser nombrado maestro de capilla, esta misa no ha sido redescubierta hasta recientemente, en partes copiadas a las que únicamente faltaban mínimas secciones probablemente porque se anotaron aparte sobre la marcha, o bien por- que se previó el recurso a la versión gregoriana. Siguiendo una costumbre ampliamente documentada, se han añadido breves páginas de Pasquini y Foggia, dos compositores contemporáneos de la obra. Ésta está escrita en do mayor y prescribe la ubicación enfrentada del doble coro a fin de producir los efectos estereofónicos tan estimados en la época. La interpretación requiere ante todo conjuntos vocales e instrumentales interna y mutuamente bien empastados. Lo están y mucho Festina Lente e I Musici de Santa Pelagia, y lo mismo cabe decir de la Schola Gregoriana, a la cual se le reserva un ambiente sonoro más resonante. Los pasajes imitativos especialmente se realizan con notables claridad y vivacidad, pero ni en este último aspecto ni en las intervenciones individuales se incurre en exageraciones que desde inevitablemente redundarían en desnaturalizaciones estilísticas. El resultado puede antojarse emocionalmente frío, pero ese el riesgo que se corre cuando lo que prevalece es la intención de comunicar serenidad. A.B.M. A. SCARLATTI: Ombre tacite e sole. Bella quanto crudel spietata Irene. Non so qual più m’ingombra. Infirmata vulnerata. Sonata nona para flauta dulce, dos violines y continuo. Sonata vigesima quarta para oboe, dos violines y continuo. MATTHEW WHITE, contratenor. LES VOIX BAROQUES. ANALEKTA AN 2 9904. DDD. 67’15’’. Grabación: Mirabel, X/2004. Productor: Carl Talbot. Ingeniero: Steven Bellamy. Distribuidor: Gaudisc. N PN El contratenor canadiense Matthew White afronta un programa que incluye tres cantatas y un motete de Alessandro Scarlatti. Las cantatas estaban pensadas en origen para voz de soprano y han sido adaptadas para contralto. White las interpreta con notable homogeneidad en toda la tesitura, unos graves de suficiente solidez y unos agudos claros y brillantes. Su voz fluye con naturalidad, incluso en los pasajes de coloratura más comprometidos, sin sombra alguna de artificiosidad. Acaso se echa de menos algo de mayor variedad en el color y la expresión, así como un poco más de calor, sobre todo en el motete Infirmata, vulnerata, que resulta más bien desangelado y frío. Acompañamiento elegante, más contenido que arrebatado, que resulta algo esquelético en el motete, por parte de Les Voix Baroques, quienes completan el disco con un par de sonatas del compositor siciliano conservadas en un manuscrito napolitano de 1725, en las que Matthew Jennejohn adopta el papel de solista con solvencia, tanto con la flauta dulce como con el oboe. P.J.V. 2 SACD AVIÈ AV 0048. DDD. 130’41’’. Grabación: Berkeley (California), IV/2004. Productor e ingeniero: David v. R. Bowles. Distribuidor: Gaudisc. N PN Mezcla de elementos antiguos y modernos, este Oficio de Vísperas pudo ser el que se interpretara en la iglesia de Santa Cecilia del Trastevere de Roma en 1721, aunque algunas de las piezas llevan la fecha autógrafa de 1720. Se incluyen los salmos Dixit Dominus, Laudate pueri, Laetatus sum, Nisi Dominus y Lauda, Jerusalem, el himno Jesu, corona y el Magnificat. Resulta curioso que Scarlatti compusiera dos de las antífonas que encuadraban los salmos (Cantantibus organis y Valerianus) en un estilo concertado (con una voz y un oboe ejerciendo de solistas), de forma tal que aquí se cantan esas dos antífonas en canto llano, precediendo a los salmos Dixit Dominus y Laudate pueri respectivamente, y al final de éstos en la versión concertada de Scarlatti. La oferta se completa con otra versión del Nisi Dominus, mucho más amplia, florida y exuberante que la del cuerpo de las Vísperas, un extraordinario Salve Regina y un Audi filia, gradual compuesto para el día de Santa Cecilia de 1720. Nicholas McGegan dirige a un amplio conjunto en el que la parte instrumental brilla de forma incontestable, por solidez, empaste y fluidez, aunque el bajo queda a menudo en demasiado segundo plano. Entre los solistas, son preferibles las sopranos (muy delicada Dominique Labelle en el hermosísimo Salve Regina, magníficamente acompañado por la cuerda, uno de los grandes momentos del álbum) a un contratenor de voz demasiado pequeña y sin color, un tenor más bien impersonal y un barítono de timbre y emisión poco gratos. El coro (cuatro voces por parte) cumple con solvencia en las partes más brillantes y grandiosas, pero resulta demasiado plano y poco expresivo en los pasajes de mayor intimidad. P.J.V. D. SCARLATTI: Sonatas K 230-269. Vol. 6. Pieter-Jan Belder, clave. 3 CD BRILLIANT 92455. DDD. 62’34’’, 59’40’’ y 57’18’’. Grabaciones: Utrecht, V/2003; Deventer, X/2003 y Schoonhoven, II/2004. Distribuidor: Cat Music. N PE Sexto volumen de la integral scarlattiana de Pieter-Jan Belder para Brilliant, cuyas interpretaciones siguen los mismos derroteros que hasta ahora, esto es, ejecuciones de considerable altura técnica, absoluto control rítmico (sin ningún tipo de extravagancias en el empleo, muy comedido, del rubato), fluidez y transparencia 99 D I S C O S SCARLATTI-SCHÜTZ más que sobradas, tempi variados y contrastados, ornamentación sobria y elegante. Falta acaso algo más de penetración musical y poética en las sonatas más lentas (K. 238, necesitada de algo de variedad en la secuencia de acordes repetidos, K. 258 y 259, muy correctas, pero demasiado frías, poco sugerentes) y, sobre todo, un punto de reposo en las rápidas, que en ocasiones resultan un tanto atro- pelladas (K. 244, que provoca cierta sensación de mecanicismo, K. 252 o K. 261, que convierte casi en un prestissimo). Sin embargo, hay momentos estupendamente conseguidos, como el marcado carácter rítmico que concede a la K. 239, el refinamiento en la pulsación de la K. 234 o la agilidad virtuosística, combinada con una espectacular claridad, de la K. 248 y la gracilidad de la K. 250. Al precio de Brilliant, muy recomendable. P.J.V. Pires y Castro EQUILIBRIO VITAL SCHUBERT: Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos D. 940. Rondó en la mayor para piano a cuatro manos D. 951. Sonata para piano D. 664. Sonata para piano en la menor D. 784. Allegro para piano a cuatro manos D. 947. MARIA JOÃO PIRES Y RICARDO CASTRO, pianos. 2 CD DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 5233. DDD. 52’05’’ y 41’08’’. Grabación: Caxias, V/2004. Productor e ingeniero: Helmut Burk. Distribuidor: Universal. N PN Bajo el curioso título de La resonancia del origen, este disco recoge varias piezas para piano a cuatro manos y dos sonatas para piano (cada una interpretada por los protagonistas). Al margen del estudio psicoanalítico que incluye el libreto referido al fenómeno musical, a Schubert y a la empatía de los dos pianistas, los resultados puramente musicales arrojan un balance muy positivo. Las interpretaciones comunes desta- SCHUBERT: Sonata en si bemol mayor D. 960. Tres lieder: Viola D. 786, Der Winterabend D. 938, Abschied von der Erde D. 829. LEIF OVE ANDSNES, piano; IAN BOSTRIDGE, tenor. EMI 5 57901 2. 65’45’’. Grabación: Suffolk, Inglaterra, IX/2004. Productor: John Fraser. Ingeniero: Arne Akselberg. N PN En la cuidada serie que EMI está dedican- 100 do a la interesante e inteligente combinación de sonatas y lieder de Schubert en las teclas de Andsnes y la voz de Bostridge, nos llega a hora la última de las piezas de aquella colección y tres de los Lieder de los años finales, más o menos coetáneos y relacionados en algún caso musicalmente con la obra instrumental. El pianista noruego nos sigue causando magnífica impresión, acrecentada si cabe dadas las dificultades de traducción y la fuerte carga expresiva de la sonata elegida. Elige tempi prudentes, más bien pausados, mantiene un lógico equilibrio entre movimientos y hace que la música mane tranquila y fluida. Diríamos incluso que demasiado tranquila. Andsnes, que tiene medios sobrados, resuelve sin problemas cualquier cuestión de ejecución, calibra dinámicas, regula y atiende rubatos, frasea con limpieza y un sonido carnoso y bello. Pero, forzoso es decirlo, nos parece en conjunto un tanto plano, en can por su exquisito equilibrio, en el que la conjunción conceptual y musical alcanza cotas rayanas en la perfección. Esta simbiosis es primordial, sobre todo si se trata de una aproximación tan particular como ésta, basada fundamentalmente en la transmisión de los aspectos emocionales. Un punto de partida que nada tiene que ver con la sensiblería o la autocomplacencia. La preocupación por el detalle, por lo íntimo en detrimento de una mayor fuerza discursiva, es el elemento diferenciador. No obstante, las interpretaciones individuales marcan diferencias entre sí. El pianismo delicado y elegante de la Pires contrasta con el más recio de Castro. Si bien los dos son magníficos instrumentistas, lo ideal para estas obras sería una combinación de ambos. En el D. 664 apreciamos el calor y el gusto por la musicalidad de la intérprete portuguesa, apoyada sobre una cierta tendencia a un abandono casi hedonista. exceso amable o educado en una obra que esconde mucho drama dentro de sus pentagramas. Expone con propiedad pero no nos llega a emocionar en el inquietante desarrollo del Molto moderato inicial y aunque profundiza con sabiduría en el engañoso Andante, es simplemente aceptable en el Scherzo, en donde echamos en falta algo más de gracia. Despierta afortunadamente en el Allegro ma non troppo, que es reproducido con claridad —que nunca falta— e intención. Aunque, la ejecución es impecable, hay pasajes en los que aún podríamos pedirle más en este aspecto. Así ese deslumbrante juego a tres bandas que comienza hacia el compás 49 de la exposición, dos melodías combinadas, una en la mano derecha y otra en la izquierda, y el acompañamiento en racimos de corcheas asignado a la primera, que encontramos más nítido en otras manos. Por otro lado, es lástima que Andsnes sea tan cauto en el desarrollo de ese tiempo inicial, en el que, tras el maravilloso juego armónico, ha de alcanzarse en un espeluznante fortísimo un dramático re menor, que antecede al fatídico trino que tanto se repite en el movimiento. Nos basta con escuchar en este punto, incluso en la forma de exponer el contemplativo tema de apertura, a un pianista como Arrau: estamos en otro universo: el de la dolorosa resignación. Y eso se consigue con una dinámica más variada, un Ricardo Castro, sin embargo, plantea una Sonata en la menor apoyada en una poderosa mecánica y un exuberante control dinámico. Carlos Vílchez Negrín fraseo más dramático y un legato como el que poseía el gran artista chileno. Buena interpretación, pues, la que ahora se nos ofrece, pero, hay que insistir, sin que llegue a esas alturas; o a las de otros insignes: Kempff, Rubinstein, Brendel, incluso Zacharias; o un pianista tan espléndido y hoy en día prácticamente olvidado como Kovacevich. Pocos cantantes tan musicales y aplicados como Ian Bostridge. Enfoca, junto con la estupenda colaboración de Andsnes, los tres lieder elegidos con una soltura y una panoplia de matices resaltable. El problema, aparte de la indudable estridencia de algunas notas agudas, de la emisión más bien nasal y del color en exceso blanquecino de la voz, es que las piezas convienen poco a un instrumento tan claro: requieren, para agotar sus cualidades musicales y expresivas, un tinte más oscuro, más penumbroso, más dramático si se quiere. Y es una pena, porque tanto el inacabable Viola como el tan bello y fluido Tarde de invierno —en si bemol mayor, como la Sonata— se siguen bien en esta interpretación, que no toca los resortes más escondidos de la poética schubertiana. El D. 829, Adiós a la tierra, es un curioso melodrama: la voz habla, entona, y lo hace bien el tenor, el piano expone una hermosa cadena de arpegios en la pastoral tonalidad de fa mayor. A.R. D I S C O S SCARLATTI-SCHÜTZ Cuarteto Terpsycordes PROMESA DE GRAN CUARTETO SCHUMANN: Cuartetos de cuerda. CUARTETO TERPSYCORDES. apoyadas en una calidad sonora extraordinaria y explorando con acierto las conexiones entre los tres cuartetos; diálogos apasionados y a la vez muy precisos, otorgan a la música de Robert Schumann un sello de autenticidad y belleza singulares. Fundado en Ginebra en 1997, ganador del primer premio en el Concurso de la misma ciudad suiza en 2001, y con amplia experiencia concertística en toda su trayectoria, la proyección artística del Cuarteto Terpsycordes puede alcanzar nuevos horizontes tras el acierto pleno de esta grabación. CLAVES 50-2404. DDD. 76’02’’. Grabación: IV/2004. Productor: Teije van Geest. Distribuidor: Gaudisc. N PN Los tres Cuartetos op. 41 de Schumann, concluidos sucesivamente en verano de 1842, poseen una belleza singular que tal vez no alcance el vuelo poético y el impulso romántico de sus grandes creaciones pianísticas, pero que más allá de su deuda evidente con los predecesores, Mozart y Beethoven, ofrece un magnífico despliegue de riqueza melódica y vitalidad interior. Las versiones del estreno discográfiR. SCHUMANN: Liederkreis op. 24. C. SCHUMANN: 7 Lieder. BRAHMS: 10 Lieder populares alemanes. WERNER GÜRA, tenor; CHRISTOPH BERNER, piano. HARMONIA MUNDI HMC 901842. DDD. 59’33’’. Grabación: Reitstadel, XI/2003. Productor e ingeniero: Markus Heiland. N PN Precioso y ambicioso programa el planteado por el joven y sin embargo ya veterano tenor Werner Güra para su segundo disco de lieder tras La bella molinera (de excelente acogida crítica, sobre todo en Francia). Un disco que pretende aunar, mediante la música, una co del Cuarteto Terpsycordes son realmente buenas; llenas de naturalidad, de las relaciones de amor y amistad que más ríos de tinta han hecho correr en la historia de la música. El tenor alemán posee una voz de gran personalidad, dotada de equilibrio y bien asentada en todos los registros. Un instrumento no excesivamente grande en amplitud, pero sí de gran finura en la emisión y un timbre sutilmente sedoso. Estos lieder, pese a lo que pudiera parecer en una primera impresión, se adaptan bien a su sentido de la expresividad. Sobre todo los temas populares de Brahms, cuya visión extrovertida y vitalista ensalza el espíritu puramente antropológico de las piezas. Daniel Álvarez Vázquez Los siete Lieder de Clara Schumann poseen una factura clara y, a pesar de la solidez de su escritura, carecen de la grandeza de las escritas por los otros dos. En Robert Schumann, sin embargo, Güra no consigue extraer todo el meollo. Quizás porque tiende a simplificar el lenguaje schumanniano, o porque, sencillamente, no logra reproducir la desesperación y el contraste emocional inherentes a ellas, dejan un cierto poso de insatisfacción. Todo ello al margen de la impecable factura vocal y al interesante trabajo del también joven Christoph Berner. C.V.N. Françoise Lasserre RELATO Y DRAMA SCHÜTZ: O misericordissime Jesu SWV 309. Sei gegrüsset, Maria, SWV 333. Historia de la Natividad SWV 435. Magnificat SWV 468. Veni, Sancte Spiritus SWV 475. Alleluja! Lobet den Herren in seinem Heiligtum SWV 38. AKADÊMIA. Directora: FRANÇOISE LASSERRE. ZIG ZAG TERRITOIRES ZZT 041101. DDD. 71’17’’. Grabación: París, I/2004. Productores: Frank Jaffrès y Françoise Lasserre. Ingeniero: Frank Jaffrès. Distribuidor: Diverdi. N PN La Historia de la Natividad de Heinrich Schütz, estrenada en Dresde el año 1664, es el primer auténtico “oratorio de Navidad” del que se tiene noticia: un relato, simple y directo en la forma, del nacimiento de Jesús sin ningún material extraño o interpolado. La narración propiamente dicha corre a cargo del Evangelista en recitativo, mientras que los ángeles, los tres Magos, los pastores, Herodes y el Sumo Sacerdote aparecen en breves concertantes. El lenguaje musical es conciso hasta la racanería y las fuerzas instrumentales modestas. Sin embargo, si algo demanda de sus intérpretes es sentido dramático. De hecho, los movimientos concertantes (que Schütz llama significativamente “intermedios”, un término anacrónico que recuerda los típicos efectos musicales y visuales de la tradición italiana del siglo XVI) son miniaturas trabajadas con máxima minuciosidad a fin de que resulten lo más plenas de carácter posible. Así por ejemplo, los pomposos gestos vocales del Sumo Sacerdote han de poderse imaginar acompañados de los contoneos que el acompañamiento instrumental remeda musicalmente, y la misma actitud interpretativa exigen las demás dramatis personæ. Frente a otras propuestas voluntariosas pero por una u otra razón no totalmente satisfactorias en sus resultados como son las de Kuijken con su La Petite Bande (véase SCHERZO, nº 140, págs. 114-5) y McCreesh con su Gabrieli Consort (véase SCHERZO, nº 141, pág. 117), Françoise Lasserre y Akadêmia reverdecen y aun superan el magnífico triunfo obtenido con el Requiem (véase SCHERZO, nº 133, pág. 100). Todo aquí se realiza en el tono más comunicativo y con una calidad técnica superlativa, pero si a alguien es ineludible destacar es al tenor Jan van Elsacker, que ya conquista al oyente desde las primeras notas del O misericordissime Jesu con que comienza el programa, sin olvidar la angelical voz (nunca mejor dicho) de la soprano Cécile Kempenaers. Y, como no podía ser de otro modo en este cuantitativa y cualitativamente generoso disco, los niveles no se rebajan lo más mínimo en los complementos. Alfredo Brotons Muñoz 101 D I S C O S SHOSTAKOVICH-SILVESTROV Oleg Kagan, Grigori Zhislin, Yuri Bashmet, Natalia Gutman, Elisso Virsaladze REFINAMIENTO SHOSTAKOVICH: Cuarteto de cuerda nº 15 op. 144. Trío nº 1 op. 8. OLEG KAGAN, violín; GRIGORI ZHISLIN, violín; YURI BASHMET, viola; NATALIA GUTMAN, chelo; ELISSO VIRSALADZE, piano. CLASSICS LIVE LCL 110. ADD. 53’26’’. Grabación: Kuhmo (Finlandia), VII/1982. Ingeniero: Peter Urban. Distribuidor: Gaudisc. N PN El mayor refinamiento, la más exquisita exposición sonora de ese sonido adelgazado que parece pedir el op. 8, una lectura de decidida raíz tardorromántica. Frente a esta pieza juvenil, el último de los insuperables cuartetos de cuerda, el Op. 144, el número quince. La asombrosa frase en susurro con que comienza el canto elegíaco de este cuarteto nos indica que estamos ante la misma manera de tocar de idéntico equipo (falta VirsaSHOSTAKOVICH: Cuartetos nºs 1, 4 y 9. CUARTETO DE JERUSALÉN. HARMONIA MUNDI HMC 901865. DDD. 64’19’’. Grabación: Berlín, VII/2004. Productor: Martin Sauer. Ingeniero: Tobias Lehmann. N PN 102 ¿Son de veras tan jóvenes los componentes del Cuarteto de Jerusalén como aparecen en la foto? Y si es así, ¿de dónde viene esta madurez al tocar, ese dominio del matiz expresivo, no ya del dinámico, que se da por supuesto? ¿De dónde sacan capacidad para dar distancia, humor y hasta cachondeo para resolver movimientos tan de guiño como el segundo Moderato del Primer Cuarteto de Shostakovich? Mas de repente saben concluir la misma obra con un afirmativo, enérgico Allegro. Y sugerir las brumas propias del compositor en las disonancias (sin emancipar) del Cuarto Cuarteto, el que el propio compositor ocultó durante años por lo que pudiera pasar: atención al enigma que parece plantear el Andantino, prodigioso en esta lectura; lo que viene a significar: atención a las muchas sugerencias de este recital lleno de ellas. En cambio, los de Jerusalén son menos incisivos en los episodios cáusticos, como el Allegretto del Cuarto, aunque siguen siendo ricos en la definición del tejido y en la expresividad de las voces. ¿Es una opción, es deliberado? Tanto el Moderato como los dos Adagios del Noveno Cuarteto nos sugieren que al Jerusalén se le dan mucho mejor la sugerencia, la tensión encerrada en lo leve, la expresión de la angustia sorda. En cambio, el terrible Allegretto es para el Jerusalén más caricatura danzante que secuencia de terror. El Allegro final es tal vez un acertado esperpento, pero le falta ese mismo toque de espanto. No sabemos si con este CD comienza una integral del ciclo de cuartetos de Shostakovich. Estos cuatro músicos israelíes llevan tocando juntos doce años, ladze, claro), pero el clima cambia por completo. Este Adagio, quince ricos y densos minutos, era en manos de Kagan y su equipo una doliente y emotiva experiencia que nos sugiere que la ralentización puede encerrar todas las tensiones. El clima será más o menos el mismo hasta el final, treinta y ocho minutos después. Toda una proeza, seis adagios, del mismo modo que Bartók quería cuatro indicaciones mesto (triste) seguidas. Y una proeza de Kagan, Zhislin, Bashmet y Gutman, que desgranan estas lentitudes como quien busca con paciencia y sin alivio un sentido oculto a cada frase, a cada idea, a toda la secuencia. La tensa atmósfera de la grabación en vivo se respira en cada episodio. Se respira, aunque no haya respiro. Estamos ante una referencia absoluta del Cuarteto nº 15 de Shostakovich, sea han interpretado mucha música del siglo XX, incluida la vanguardia, y tienen carrera suficiente a la espalda como para plantearse un proyecto tan ambicioso. A la vista de esta entrega, en la que bordan tres piezas que no son las más interpretadas habitualmente, ojalá fuera así. S.M.B. SHOSTAKOVICH: Sinfonía nº 4. S INFÓNICA DE LA R ADIO BAVIERA. Director: MARISS JANSONS. DE EMI 5 57824 2. DDD. 64’22’’. Grabación: Múnich, II/2004. Productor: Wilhelm Meister. Ingeniero: Stefan Briegel. N PN A la Cuarta de Shostakovich empieza a pasarle lo que pasó con la Cuarta de Beethoven hace tiempo: que se la valora cada vez más, que se la considera una de las más importantes producciones sinfónicas de este compositor que, a su vez, es cada vez más valorado como tal. La Cuarta, algo oscurecida por la fama cargada de sentidos opuestos de la Quinta, es todavía de la época de vanguardia libre de Shostakovich, esto es, antes de los “grandes disimulos”. Es de un operista que ha conocido el éxito de La nariz y ya tiene ahí Lady Macbeth de Msensk. Consiste este gran fresco sinfónico en dos amplios movimientos de casi media hora, que encierran otro más breve, que no llega a diez minutos y que es de transición, de alivio, de humores relajados frente al discurso terrible del primero, y preparación de la suite de temperamentos del tercero. Es obra estridente, ruidosa, pero no usa del pathos a la falsa manera del peor romanticismo; ya saben a qué nos referimos. Se equivocará quien la niegue por ese estrépito, porque ahí está su poética. Se equivoca quien le reprocha a Shostakovich no ser Mozart. Sorprende cómo ha sabido entenderlo Mariss Jansons, direc- lo que sea lo que se haya dicho y tocado y hecho hasta ahora mismo. Santiago Martín Bermúdez tor que estaba en alza y que ahora ocupa un lugar envidiable por su talento y la sabiduría a la hora de dar sentido a compositores como éste. Los que tenemos memoria recordamos, sin embargo, los tiempos en los que algunos le perdonaban la vida a Jansons por no parecerse, qué sé yo, a Celibidache, Furtwängler o Erich Kleiber. Qué cosas. Ahora le tenemos con una de las mejores orquestas europeas, la de la Radio de Baviera, y con este instrumento de gran virtuosismo ofrece un discurso duro, ácido, una pelea de sonoridades planificadas con dramatismo, con teatralidad. Para disolverse en ese temperamento final con sugerencias de campanas que cierra el Finale: ¡y qué disolución, sobre todo comparada con la acidez de antes! Cada vez hay más Shostakovich, es cierto, y cada vez hay un compromiso mayor de los artistas en la dificultad y los recovecos del arte de este genio del siglo XX. Uno de los que mejor responde hoy a esas demandas es Mariss Jansons, con Baviera, y con esta Cuarta Sinfonía. S.M.B. SHOSTAKOVICH: Sinfonía nº 5. ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director: MSTISLAV ROSTROPOVICH. LSO LIVE LS00058. DDD. 46’58’’. Grabación: Londres, VII/2004 (en vivo). Productor: James Mallinson. Ingeniero: Jonathan Stokes. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Se trata de una toma en vivo en el Barbican Center. El viejo Slava continúa su misión de recrear continuamente a su amigo Shostakovich, ahora con la más conocida de sus sinfonías. Atención al tercer movimiento, Largo, en el que Rostropovich se complace con sugerencias e intensidades que inquietan y prenden al aficionado. Ahí está tal vez el secreto de esta nueva Quinta de Shostakovich, en D I S C O S SHOSTAKOVICH-SILVESTROV velar el misterio de uno de los muchos movimientos lentos y traducirlo en sonidos que nos suspenden y nos turban. En contraste, el Allegretto, antes del Largo y después del impresionante y amplio Moderato, era un remanso entre dos dramatismos de muy distinta índole. El Allegro final lo enfoca Rostropovich de acuerdo con la verdadera tradición de esta sinfonía, la de Mravinski, una visión ácida muy poco heroica, aunque no llega a los extremos del maestro de Leningrado. Acaso el aficionado escuche una y otra vez el Largo, y espere repetidas veces esa disolución asombrosa del sonido al final, cuando ya no queda movimiento pero permanece el desasosiego. Sibelius reconocía que le costaba vivir en ciente dinero pudo permitirse el traslado a un lugar más tranquilo donde tendría su hogar. Ese lugar era Järvenpää y su casa, terminada en 1904, diseñada por el arquitecto Lars Sonck (nombre señero del modernismo nórdico) tendría el nombre de Ainola, la casa de Aino, pues la esposa del compositor se llamaba Aino. En marzo de 2004, cien años después de terminada Ainola, se grabó en esa misma casa un recital de obras para violín y piano del maestro finés. El piano que escuchamos aquí es el del propio compositor, el Steinway que recibió Sibelius como regalo en su cincuenta cumpleaños. El repertorio, eminentemente salonnier, pertenece a esa parcela del catálogo sibeliano que el propio autor decía que escribía para que sus hijas pudieran comer galletas (no es literal la cita, el que suscribe recurre a la memoria), de modo que se trata de música de consumo cuya existencia se explica por motivos económicos. Pero ello no va en detrimento de su encanto (que en muchos casos es mucho) aunque evidentemente no hallaremos aquí al gran Sibelius. Si quieren conocer los detalles de la toma sonora en Ainola no se pierdan el breve pero interesante escrito del productor Seppo Siirala que acompaña a la grabación. Música íntima interpretada en su contexto y con evidente afecto por dos músicos estupendos. Helsinki, donde “todo el canto en mí está muerto”, y cuando tuvo ocasión y el sufi- J.P. S.M.B. SIBELIUS: Cinco piezas, op. 81. Cuatro piezas op. 78. Danzas campestres op. 106. Cuatro piezas op. 115. Tres piezas op. 116. PEKKA KUUSISTO, violín; HEINI KÄRKKÄINEN, piano. ONDINE ODE 1046-2. DDD. 66’30’’. Grabación: Järvenpää, III/2004. Productor: Seppo Siirala. Ingeniero: Enno Mäemets. Distribuidor: Diverdi. N PN SMETANA: Trío op. 15. SUK: Trío op. 2. Elegía op. 23. FISER: Trío con piano. TRÍO GUARNIERI DE PRAGA. PRAGA PRD/DSD 250 218. DDD. 56’27’’. Grabación: Praga, VI y IX/2004. Productor: Milan Slavicky. Ingenieros: Václav Roubal y Karel Soukeník.Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Tres generaciones distantes de la escuela checa: el temprano y muy intenso Trío op. 15 de Smetana, compuesto en momentos desdichados, antes de la emigración a Suecia y antes de sus grandes obras; dos obras para trío de Suk, que tenía diez años cuando desapareció Smetana; y una pieza de 1978 de Lubos Fiser, que nacía el mismo año 1935 en que desaparecía Suk. Este recorrido no encierra ningún resumen histórico, desde luego, pero este triple salto de ciento y pico años de música checa tiene un sentido: fundación, epigonismo de alto nivel e intento de ruptura en condiciones no muy favorables. El Trío Guarnieri logra un disco que, pese a la diferencia estética de los últimos diez minutos, aparece como un todo lógico y coherente. El pianista es Ivan Klánsky, del que conocemos espléndidos registros de compositores checos. Pavlín al violín y Jerie al chelo completan esta magnífica formación que nos brinda una conmovedora aproximación al legado checo para trío con piano. S.M.B. Sergei Yakovenko, Ilia Scheps y Valentin Silvestrov SILVESTROV, MANDELSTAM Y OTROS CALVARIOS SILVESTROV: Canciones silenciosas. 4 canciones con poemas de Osip Mandelstam. SERGEI YAKOVENKO, barítono; ILIA SCHEPS, PIANO (Silenciosas); VALENTIN SILVESTROV, piano (Mandelstam). 2 CD ECM New Series 1898. DDD. 120’. Grabación: Moscú, 1986. Productor e ingeniero: P. Kondrashin. Distribuidor: Nuevos Medios. N PN Sabemos bastante de la poesía y del tormento de Osip Mandelstam, el acmeísta, el grandísimo con otros grandes de una época muy rica de la poesía rusa: el libro de Vasili Chentalinski en Anaya & Mario Muchnik sobre los expedientes del KGB dedicados a escritores; las memorias de su esposa, Nadiezda Maldestam, en Alianza Editorial; también tenemos sus libros de poemas en castellano, publicados en varios volúmenes por la Diputación de Málaga. He ahí al hombre, he ahí al poeta. Es él quien cierra este recital con las sorprendentes Cuatro canciones compuestas en 1982 por Valentin Silvestrov (1937). Antes, hemos oído el cuádruple ciclo Canciones silenciosas, del que se ha dicho que es un solo poema, por mucho que esté compuesto por veinticuatro. Los poetas son Evgeni Baratinski, Keats, Pushkin, Taras Shevchenko (ucraniano, cuyo poema es el único que no suena en ruso en todo el ciclo), Mandelstam, Lermontov, Tiuchev, Séller, Esenin y Zukovski; uno de los subciclos, de sólo tres poemas, le pertenece por completo a Lermontov. La estética de este ciclo se anuncia en esa invocación del silencio. Y es puramente musical, hasta el punto — como hace notar Tatiana Frumkis en las notas interiores— de que muchos poemas son conocidos ampliamente en Rusia por haberse puesto en música antes. No se trata de sorprender, ni de reinterpretar, sino de someterse a la lógica de la poesía. El tono es íntimo, la referencia sonora es tonal, predomina el tono menor, la evocación es la vieja romanza rusa, el acompañamiento introduce y apoya con discreción, aumenta cuando aumenta la voz, y se retrae para permitir el susurro, la sugerencia, el matiz. Todo ello retrata una visión de Rusia, la eterna ocupación y preocupación que entre nosotros no resultan extrañas. Los registros que ahora presenta ECM tienen casi veinte años. El gran ciclo Canciones silenciosas se grabó en el verano de 1986, un año después del estreno en el Conservatorio de Moscú, y tras una serie de recitales en los que el largo ciclo de dos horas fue bien acogido (no sin provocar protestas concretas). La grabación no llegó nunca a publicarse en disco, y podría haberse quedado archivada o perdida. ECM, Manfred Eicher y el propio Silvestrov las han rescatado y mejorado en sonido. Gracias a ellos tenemos este registro algo lejano ya de Yakovenko y Scheps, y el ciclo Mandelstam, con el mismo cantante acompañado por el propio compositor. La doliente y mágica secuencia de las Canciones silenciosas alcanza su sentido en las Cuatro canciones de Mandelstam. Yakovenko es todo introspección, profundidad, dicción rica en sensibilidad, acompañado con respeto y sentido por Ilia Scheps. Un ciclo para escuchar la objetividad de un lamento, para comprender el sentir de un músico-poeta que nos dejó no hace mucho, y que aquí desconocemos por la lógica ilógica de las cosas. Y, para remate, Mandelstam por el mismo magnífico barítono y la hondura del propio compositor. Un doble CD muy especial, muy distinto a todo, porque la tensa serenidad del dolor se expresa aquí como nunca. O casi. Santiago Martín Bermúdez 103 D I S C O S STRAUSS-TUNDER STRAUSS: Elektra (escenas). VARNAY, MADEIRA, ZADEK, SYMONETTE. VAN DER LUGT, MÖDL, TARRÈS. ORQUESTA DE LA DEUTSCHE OPER AM RHEIN. Director: ARNOLD QUENNET. ORFEO C 661 041 B. Mono. ADD. 77’23’’. Grabaciones: Düsseldorf, 21-II y 6-XII-1964 (en vivo). Distribuidor: Diverdi. N PM El CD recoge escenas de dos represen- taciones de Elektra en la Ópera de Dusseldorf en 1964, ambas dirigidas por el desconocido (en España) Arnold Quennet (1905-1998), un maestro que mantuvo en este centro durante 36 años (de 1951 a 1987) un nivel artístico, vocal, musical y técnico envidiable. Muchos de los directores y cantantes que le trataron, le elogiaron sin reservas (Böhm, Carlos Kleiber, Varnay), y para demostración de su competencia profesional aquí tie- nen estos fragmentos dirigidos con evidente solvencia técnica e idiomática, y además con el adecuado sentido trágico que supone enfrentarse a esta espeluznante ópera, por no hablar de su experto acompañamiento a los cantantes. No está claro, sin embargo, el por qué no pudo despegar su carrera internacionalmente, quedándose la mayor parte de su vida en esta ciudad alemana (suponemos que algo tendrían que ver sus actividades artísticas en la Alemania de los años treinta y cuarenta). En fin, de todas formas son las voces las que protagonizan este registro, y tanto en uno como en otro caso los operófilos disfrutarán de lo lindo con estos nombres míticos. Dos soberbios ejemplos bastarán para convencer a cualquiera: el monólogo de Elektra al principio de la primera representación (Allein! Weh, ganz allein), con una entregada y excelsa Astrid Varnay que realmente pondrá los pelos de punta a cualquiera, y el dúo siguiente entre Elektra y Klytemnestra (Varnay-Madeira) que merecería figurar en cualquier hipotética antología operística de cómo saltan chispas en un escenario. De la segunda representación destaca la sutil, histérica y doliente Klytemnestra de la gran Martha Mödl, la adecuada Elektra de Marijke van der Lugt, de voz potente aunque a veces con un molesto vibrato, y finalmente la versátil e inteligente soprano catalana Enriqueta Tarrès como Crisotemis. En suma, fragmentos excelentes de Elektra adecuados para los buenos straussianos o para seguidores de cualquiera de las cantantes excepcionales que protagonizan este disco. E.P.A. Robert Craft VOLVER, CON LA FRENTE MARCHITA STRAVINSKI: El pájaro de fuego. Petrushka. ORQUESTA PHILHARMONIA. DIRECTOR: ROBERT CRAFT. NAXOS 8.557500. DDD. 78’53’’. Grabaciones: Londres, XI/1996 y II/1997. Productor: Gregory K. Squires. Ingenieros: Michael Sheady y Alex Marcou. Distribuidor: Ferysa. N PE A estas alturas, es evidente que la base de la Edición Stravinski de Craft para Naxos va a ser su ciclo de los años 90 para Masters Musicians, en diez volúmenes. Estas dos referencias aparecieron en los volúmenes 9 y 10 de aquella serie, los dos últimos. Otra fuente será la de los pocos registros stravinskianos que hizo Craft para Koch, con la London Symphony. Me reprocha alguien debilidad por Craft; si no, no se explicarían ciertos elogios a discos suyos recientes. Caramba. Esto da que pensar. Escucho este CD con esta reserva sobre Craft y sobre mí mismo. Me apasiona El pájaro. Es cierto que se trata de una orquesta de muy alto nivel, pero qué nitidez de pianos en una obra abundante en gamas inferiores; qué claridad de crecimientos sonoros, qué trémolos, qué sugerencias, qué orientalismos con guiño, qué apoteosis final, qué manera de darle carne al drama tanto en los lirismos rimskianos para decorados exóticos como en las apoyaturas francesas de esta obra de STRAVINSKI: La consagración de la primavera. NIELSEN: Sinfonía nº 5 op. 50. ORQUESTA SINFÓNICA DE CINCINNATI. Director: PAAVO JÄRVI. TELARC CD-80615. DDD. 73’08’’. Grabación: Cincinnati, I-II/2004. Productor: R. Woods. Ingeniero: M.l Bishop. Distribuidor: Indigo. N PN 104 Puede extrañar el acoplamiento: Quinta de Nielsen y Consagración de Stravinski. Las separan sólo nueve años, con una espantosa guerra en medio. Son en transición. Hay ballet y hay sinfonismo, un compromiso entre ambos con la fuerza de una batuta implacable, pero no despiadada. ¿Debilidad? Quién sabe. ¿Y Petrushka? Es el Petrushka de 1947, no el de 1911; acaso Craft no quiere pisar por donde otros revolucionaron una vez que se le arrinconó a él, al pionero, al amigo, confidente e inspirador del maestro. Además, Stravinski y Craft se conocieron precisamente ese año, en 1947, gran año. Cómo renegar de esa añada. Veamos. Petrushka no es lo que se esperaba tras El pájaro, que era transición, ya dijimos. Pero entre Rimski y Debussy, Stravinski eligió otro camino, no una tercera vía, sino el camino que le alejaba de aquellos hogares. Eso lo han comprendido muchos, pero pocos como Craft. Y en su traducción renuncia a los trallazos maestros y gratificantes de la tradición Boulez-Salonen, para optar a su vez por un camino fiel a su propia tradición. Hay garra y fuerza en el diseño de la feria y los muñecos, pero Craft sabe que esto no es Salomé. El maestro construye todo alrededor de los cuadros extremos, como es lógico, o al menos es ésa una de las lógicas para este ballet, y reserva su paleta más lucida para la lucidísima secuencia final de danzas populares. Pero, atención a ese Petrushka en su cubil, a la danza de la bailarina y el moro, que son muchos sentidos la noche y el día. Pero son noche y día de una manera de entender la modernidad. Las perspectivas sectarias de hace tan sólo unos años reducían estas obras a una modernidad malograda: no habían sabido ser lo bastante vienesas antes de Viena, o durante Viena. Hoy sabemos ver aquellos años inquietos de muy distinta manera, sin monoteísmo ni intolerancia. No es que Stravinski ni Nielsen se empeñaran en mantener lo tonal, es que la modernidad tiene varias caras. todo un poema… cómico. Vuelve Robert Craft a Stravinski en estos registros de 1996 y 1997, en un proyecto que hemos comentado ya y que veremos lo que da de sí. Ahora tiene más de 80 años, y no sabemos cuántos registros de este tipo guarda Naxos. Pero si son todos como este CD, mas también otros que llevamos reseñados, el proyecto del anciano Craft merecerá la pena. Parece mentira que todavía se puedan decir cosas interesantes con Pájaro y Petrushka. Pero ya ven, se juntan el talento, el intelecto, una magnífica orquesta… y el haberle salido los dientes con el compositor. Santiago Martín Bermúdez Paavo Järvi, en este curioso acoplamiento, nos ofrece dos caras no lejanas de lo moderno. No es cuestión de extenderse ahora en ellas, ya lo hemos hecho a menudo. Järvi plantea sinfónicamente dos obras que proponen una teatralidad inmediata, y las resuelve con fuerza, con garra y con toda su carga de inquietud. Incluso en momentos de aparente sosiego y auténtica inestabilidad como el Andante de la Quinta de Nielsen, que se integra en un amplio Allegro que matiza sus subepisodios con la dialéctica de los D I S C O S STRAUSS-TUNDER temas y los temperamentos. Tenemos una nueva Consagración que es todo un acierto interpretativo, si queremos que esta obra sea violenta y que esa violencia se motive, se gradúe y eclosione con medida, y que sepa desarrollar toda la aspereza que se espera de ella. Tenemos una Quinta de Nielsen con toda la carga de crecimientos de sus sonidos. Una excelente velada con dos autores que raras veces acuden juntos, unas lecturas vigorosas, medidas mas también impetuosas que no dejarán indiferente a nadie. S.M.B. TELEMANN: Concierto en mi mayor para flauta travesera, oboe d’amore, viola d’amore, cuerdas y bajo continuo TWV 53:E1. Concierto en la mayor para oboe d’amore, cuerdas y bajo continuo TWV 51:A12. VIVALDI: Concierto en re mayor para viola d’amore, cuerdas y bajo continuo RV 392. GRAUPNER: Concierto en sol mayor para flauta d’amore, oboe d’amore, viola d’amore, cuerdas y bajo continuo GWV 333. ENSEMBLE IL GARDELLINO. Director: MARCEL PONSEELE. ACCENT ACC 24151. DDD. 56’49’’. Grabación: Haarlem, II/2004. Productores e ingenieros: Adelheid y Andreas Glatt. Distribuidor: Diverdi. N PN No han tenido ni mucho menos los ins- trumentos d’amore la suerte histórica que aunque sólo fuera por su nombre merecerían. La belleza con que en este hermoso disco suenan la flauta, el oboe y la viola hace aun mucho más injusto el olvido. Ellos tres y los seis que asumen las funciones de ripieno y bajo continuo logran producir un momento de especial magia sonora en el inicio del Concierto en mi mayor de Telemann, un Andante llevado adelante con una serenidad en el paso y un empaste en el conjunto de voces y líneas verdaderamente cautivadores. De entre los solistas, las únicas reservas las provoca precisamente Marcel Ponseele, estupendo como director pero cuyo oboe adquiere ocasionales resonancias de saxofón, especialmente en los dos Vivaces telemannianos. Por otro lado, tampoco François Fernández tiene mucho que reprocharse por la manera en que empuña la viola d’amore en Telemann y Vivaldi, pero en Graupner, Ryo Terakado obtiene un timbre innegablemente más cremoso. Por último, tanto a la flauta travesera como a la flauta d’amore, Jan De Winne está magnífico, sobre todo por el control de las intensidades con que sabe ora destacar sus hermosos sonidos, ora reintegrarlos en un tutti de inmediato enriquecido por su incorporación. La combinación de amplitud, detallismo y fidelidad en las tomas de sonido resulta modélica, especialmente en el repertorio barroco. A.B.M. TOCH: Obras para piano. CHRISTIAN SEIBERT, piano. CPO 999 926-2. DDD. 59’16’’. Grabación: Colonia, II y IV/2003. Productores: Burkhard Schmilgun y Bernhard Wallerius. Ingeniera: Walburga Dahmen. Distribuidor: Diverdi. N PN Aborda el joven pianista Christian Seibert, nacido en el norte de Alemania en 1975, un repertorio de obras bien representativas de la música de cámara del compositor estadounidense, de origen austriaco, Ernst Toch (1887-1964). Y lo hace con solvencia y fidelidad al espíritu del contenido en las partituras. Con virtuosismo, incluso, aunque nunca en detrimento de la exigida expresividad. La música de Toch, inspirada originariamente en el romanticismo y sólidamente anclada en el sistema tonal, aunque practicado éste sin excesivo rigor, muestra en las obras recogidas en el CD que nos ocupa clasicismo en las formas, ingenio en el elemento rítmico, modernidad en el lenguaje y su buena dosis de humor, cosa siempre de agradecer. En general, piezas brevísimas, miniaturas que con frecuencia no llegan al minuto de duración (sólo en una ocasión alcanza los cuatro minutos) o que apenas traspasan la barrera de los dos minutos, componen un todo al que cada detalle o matiz le dan sentido. Así ocurre con los cinco Capriccetti, op. 36, de 1925, plenos de frescura y originalidad. O en los catorce Kleinstadtbilder, op. 49, compuestos en 1929, retratos o fogonazos de pequeñas ciudades. O en los tres movimientos de la Sonata, op. 47, de 1928, en la que el autor toma la Toccata barroca para sobrepasarla en su desarrollo. O en las tres Burlesken, op. 31, de 1923, impregnadas de un humor subyacente nunca agresivo. O en los diez KonzertEtüden, op. 55, de 1931, donde se alcanza el máximo nivel de exigencia sonora y virtuosa del presente disco. Imágenes concretas, sentimientos, puntos de vista determinados, ráfagas de humor, estados de ánimo, pinceladas, siempre expresados a través de la brevedad y del nervio musical de un autor apenas difundido. J.G.M. TUNDER: Obras para órgano. BERNARD FOCCROULLE. RICERCAR RIC 239. DDD. 67’25’’. Grabación: Roskilde, IV y V/2001; Norden, V/2003. Productor e ingeniero: J. Lejeune. Distribuidor: Gaudisc. N PN En dos instrumentos diferentes, ambos alemanes y del siglo XVII, Bernard Foccroulle vuelve a dar una auténtica lección de adecuación entre los medios empleados y la naturaleza de la música interpretada. La dulzura de los flautados, la transparencia de los plenos, la variedad de colores, contrastados con exquisita sutileza, que oímos aquí sitúan a la perfección a la música de Franz Tunder (1614-1667) en el entorno de su época, el primer barroco alemán. Este disco ofrece todas las fantasías y preludios de coral compuestos por Tunder (salvo las dos fantasías escritas sobre Was kann uns kommen an für Not), entre ellas la fantasía basada en Christ lag in Todesbanden, una obra grandiosa, de las más deslumbrantes salidas nunca de las iglesias del norte de Alemania, que Foccroulle interpreta con una exquisitez en el manejo de las dinámicas y los registros, una claridad polifónica y una flexibilidad rítmica soberbias. Se incluyen también los cuatro preludia escritos para el órgano por el músico alemán, en los que Foccroulle demuestra un virtuosismo extraordinario y una gran imaginación con el manejo de los colores. Una pequeña canzona, escrita en un brillante estilo italiano heredado de Frescobaldi, completa la excelente propuesta. P.J.V. TUNDER: Obras vocales. RHEINISCHE KANTOREI. DAS KLEINE KONZERT. Director: HERMANN MAX. CPO 999 943-2. DDD. 68’32’’. Grabación: Colonia, I/2003. Productores: Burkhard Schmilgun y Ludwig Rink. Ingeniero: Karl-Heinz Stevens. Distribuidor: Diverdi. N PN Hermann Max ha sido, y sigue siendo, una de las figuras punteras dentro del movimiento que defiende la ejecución históricamente fiel de la música antigua, partiendo de una labor de investigación en bibliotecas y archivos, pasando por la elaboración de partituras fieles a las originales, continuando con la utilización de instrumentos antiguos (sean originales o copias exactas) y culminado el proceso con la interpretación según las reglas en vigor en la época en que fueron compuestas las obras. Esto último lo hace al frente de un pequeño coro fundado en 1977 (cuyos componentes varían entre dieciséis y treinta y dos, según las necesidades) y que desde 1985 lleva el nombre de Rheinische Kantorei. Con la colaboración, desde 1980, de la orquesta barroca Das Kleine Konzert. Todos estos elementos artísticos se reúnen en el presente disco compacto para llevar a cabo las versiones de una decena de piezas de las diecisiete obras vocales que nos han llegado del organista y compositor alemán Franz Tunder (1614-1667), en las que el conjunto de intérpretes se impone a cualquier individualidad. Hay motetes de solista en la tradición italiana (Carissimi): O Jesu dulcissime, Da mihi Domine, que se caracterizan por un estilo moderno de escritura poco practicado todavía por entonces en Alemania. Y Nisi Dominus ædificaverit es un diálogo o concierto entre tres voces de solistas con el acompañamiento de dos violines. En general, las obras vocales de Tunder se distinguen por su técnica de escritura notablemente expresiva. Hay manifestación de dolor en Wend’ab deinen Zorn o reconocimiento de este mundo como un valle de lágrimas en Salve cœlestis pater. Además del interés intrínseco de la música del autor que nos ocupa, cabe añadir el histórico, pues Tunder fue antecesor de Buxtehude y éste lo fue de J. S. Bach. J.G.M. 105 D I S C O S TURNAGE-WEINBERGER Kazushi Ono CLÁSICOS DE MAÑANA TURNAGE: Etudes and Elegies. RIHM: Canzona per sonare. Cuts and Disolves. BENJAMIN: Olicantus. MICHAEL SVOBODA, trombón. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA MONNAIE. Director: KAZUSHI ONO. WARNER 2564 60244-2. DDD. 67’47’’. Grabación: Bruselas, 2003-2004 (en vivo). Productor: Simon Fox-Gál. Ingenieros: Nicolas de Beco y Frédéric Briant. N PN Lo primero, felicitar a Warner. No suele ser normal que una poderosa multinacional, en momentos de crisis del disco, cuando lo que se quiere a toda costa es que el negocio no caiga y se corta con demasiada frecuencia el grifo al clásico, se atreva con este repertorio. Es apostar por los clásicos de mañana pero, hoy, tiene su mérito. Y es que, en efecto, nos encontramos ante tres grandes compositores que son nombres indiscutibles de la música de ahora mismo y que aquí demuestran por qué. De Mark-Anthony Turnage (Grays, 1960) se nos ofrece su Etudes and Elegies, un tríptico para gran orquesta que muestra todo el poderío del creador británico, su dominio de la escritura y su capacidad VERDI: VILLA ROJO: Las vísperas sicilianas. JACQUELINE BRUMAIRE (Hèléne), JEAN BONHOMME (Henri), NEILSON TAYLOR (Monfort). CORO DE LA BBC. ORQUESTA DE CONCIERTOS DE LA BBC. Director: MARIO ROSSI. Concerto grosso III. Música sobre unos módulos. Divertimento I. Divertimento III. Sexteto. LIM-SOLISTAS DE MADRID. 3 CD OPERA RARA ORCV 303. ADD. 189’59’’. Grabación: Londres, V/1969. Ingeniero: Oliver Davis. Distribuidor: Diverdi. R PN Esta grabación proviene de la BBC y ya fue comentado en esta revista (nº 64), pero ahora aparece reeditada con una mejora de sonido y una documentación muy amplia, como Opera Rara nos tiene acostumbrado. Como ya se dijo en su día, el principal mérito de esta edición es su propia existencia, ya que nos permite escuchar la ópera en su versión original francesa, tal como Verdi la concibió aunque las diferencias estructurales no son importantes. Le fue encargada con motivo de la Exposición Universal, en la capital francesa y supuso para su creador un reto, a fin de conseguir una partitura, que respetando su forma de componer, respondiera a los criterios de la Grand Opéra, que era el estilo imperante en París y cuyo máximo representante era Meyerbeer. La versión de Rossi es correcta, ya que permite mantener el espíritu francés y la filosofía italiana, con una concepción que consigue ciertos contrastes. El reparto lo integran un conjunto de cantantes profesionales, con medios no siempre adecuados a este repertorio: Bremaire posee un bello timbre y es musical, pero le falta fuerza, Taylor y Baran son cantantes de buena línea, pero les falta proyección vocal y Bonhome es un tenor de voz blanca con un estilo lejano para Henri. 106 para construir voluminosos edificios sonoros de los que no suele estar ausente una idea de comunicación que aquí aparece diáfana y que apela en ocasiones al jazz y a la antigua música inglesa sin renunciar, igualmente, a la representación de una naturaleza desatada o en calma. Wolfgang Rihm (Karlsruhe, 1952) presenta, primero, Canzone per sonare (2002), para trombón y orquesta, que apela en su título a una filiación gabrieliana que, sin embargo, es en realidad una suerte de mirada a la expresión romántica de un Wagner o un Brahms desde el ahora más estricto. Como muy bien dice Kazushi Ono en sus notas al programa, el solista es como un viajero que se fuera moviendo entre las distintas propuestas de la obra, dándoles unidad y, al mismo tiempo, dialogando con aquella. Cutts and Dissolves (1976-1977) es música muy ceñida a su propósito de mostrar la presencia de lo extraño, de una enorme sugerencia en su sucesión de pequeñas células. En la breve Olicantus (2002), de George Benjamin (Londres, 1960) a la gran orquesta le sustituye el pequeño conjunto. Fue un regalo sorpresa para el A.V. LIM CD012. DDD. 51’39’’. Grabación: Madrid, VVI/2004. Producción: LIM Records. Ingeniero: Pepe Loeches. N PN C omo una disculpa o mero punto de partida, del que enseguida se separará cuanto crea conveniente, Jesús Villa Rojo (Brihuega, Guadalajara, 1940) utiliza el pasado como referencia para crear las cinco obras que reúne en el presente CD, bajo el título de Música de cámara II. Sea el periodo barroco (Concerto grosso III, 1978), las corrientes renovadoras de los años 60 (Música sobre módulos, 1969), los “divertimenti” de épocas pasadas (Divertimento I, 1982), el virtuosismo practicado en tantas etapas del ayer (Divertimento III, 1992) o la utilización, mezcla y superposición de procedimientos comunes (Sexteto, 2003), da la sensación de que el autor persigue un deliberado propósito de no ser clasificado fácilmente, ni siquiera identificado con ningún estilo, en un afán que se nos antoja acorde con el caos, al menos aparente, que rige el mundo actual, donde más que el discurso importan los materiales o elementos que pudieran conformar el mismo, de manera que el resultado final nunca pueda ser unívoco sino múltiple y abierto a diversas interpretaciones. En este sentido, Sexteto, la pieza más reciente (para flauta, clarinete, fagot, violín, viola y violonchelo), es la que parece tener más delimitado el cauce discursivo. Por el contrario, en Concerto grosso, trompeta, trompa y trombón operan de manera independiente, cincuenta aniversario de Oliver Knussen y se basa en un canon, siempre en mezzo-piano, sugerente y delicado. Las versiones de Kazushi Ono y la Orquesta Sinfónica de la Monnaie de Bruselas son excelentes. No en vano el director japonés se ha hecho con una estupenda reputación en poco tiempo. Aquí demuestra su afinidad con un repertorio tan interesante como revelador. Claire Vaquero Williams acompañados de tres grupos mixtos de instrumentos que se superponen. En Música sobre módulos, el trío de dos flautas y viola es desvirtuado mediante gestos aleatorios y serialismo aún dogmático. En Divertimento I, para violín y violonchelo, coexiste cierto carácter virtuosístico con rigidez estructural y elementos libres. Y Divertimento III ofrece el juego de dos saxofones en el que lo virtuosístico no supone, sin embargo, la búsqueda exhaustiva de nuevos recursos sonoros. Música, en consecuencia, a la que le costará salvar la barrera de comunicación con el oyente medio o el no formado. J.G.M. VIVALDI: Stabat Mater RV 621. Sonata “Al Santo Sepolcro” RV 130. Nisi Dominus RV 608. Magnificat RV 611. LA TEMPESTA. JAKUB BURZYNSKY, contratenor, sopranista y director. BIS CD-1426. DDD. 54’35’’. Grabación: Varsovia, I/2004. Productor: Jakub Burzynsky. Ingeniera: Marian Czarnecki. Distribuidor: Diverdi. N PN El conjunto polaco La Tempesta ofrece en este CD una hipotética reconstrucción de un Oficio de Vísperas para la celebración de la Fiesta de los Siete Dolores de la Virgen en el Ospedale della Pietà de Venecia el 15 de septiembre de 1727. Para reconstruir la ceremonia se emplea un programa únicamente vivaldiano, con un himno (el Stabat Mater RV 621), un salmo (el Nisi Dominus RV 608), el Magnificat (RV 611) y una antífona en canto llano (Salve Regi- D I S C O S TURNAGE-WEINBERGER na), a la que se añade, a modo de teórica antífona, la soberbia Sonata “Al Santo Sepolcro” RV 130 en preludio del Nisi Dominus. Aunque en términos litúrgicos la propuesta dista mucho de ser una reconstrucción verosímil del acto veneciano (faltaría al menos un salmo más, o en su defecto una antífona sustitutiva, para completar un teórico oficio vespertino), el programa (que por lo demás incurre en el error de incluir la versión del Magnificat de 1739 en unas supuestas Vísperas de 1727) si tiene mucho interés en términos puramente musicales, pues las cuatro obras que se incluyen son auténticos capolavori del Prete Rosso. La Tempesta es un solvente grupo historicista que opta por un acercamiento audaz y apasionado al repertorio vivaldiano. De hecho, emplea un coro enteramente femenino (transportando a la octava alta los tenores y los bajos) para recrear así el supuesto coro de las figlie de la Pietà, una sugestiva y filológica opción (que depara curiosas cuando no bellas transposiciones vocales) que apenas ha sido probada por los intérpretes historicistas. Las partes solísticas, incluso las que son para soprano (caso de tres páginas del Magnificat), son cantadas todas ellas con gran virtuosismo por el joven contratenor y sopranista Jakub Burzynsky, que actúa también como director del grupo. El resultado es una interpretación muy sanguínea y expresiva, llena de acentos vivaces, gran dramatismo y vigorosa musicalidad, todo ello sustentado por un notable conocimiento estilístico. Es por ello una lástima que, en diversos pasajes, la interpretación se deslice hacia el abismo del sensacionalismo (algo de lo que ya da cuenta el título del CD: “Vespers of Sorrow”), especialmente en el inaudito uso de la percusión en dos de los números: hay que reconocer que su empleo puede ser sugestivo al comienzo del Stabat, pero la cosa acaba por arruinar la pieza, algo que ocurre desde el mero inicio del Cum dederit del Nisi, donde la percusión resulta abiertamente disparatada. Mas saludables, dentro del abierto clima experimental que preside todo el CD, son las dos versiones (con tempi antagónicos) que se ofrecen del fascinante Amen del Stabat. Se trata, en suma, de un extravagante y por momentos interesante CD que, más que nada, parece indicado para vivaldianos inquietos. En cualquier caso hay que constatar que Burzynsky posee un poderoso, por momentos deslumbrante instrumento, y por supuesto un arrojo interpretativo que no conviene perder de vista. P.Q.O. Carlos Mena y Philippe Pierlot EN LOS ALTOS VIVALDIANOS VIVALDI: Salve Regina RV 616. Stabat Mater RV 621. Nisi Dominus RV 608. Concierto para viola de amor RV 394. CARLOS MENA, contratenor; FRANÇOIS FERNÁNDEZ, viola de amor. RICERCAR CONSORT. Director y viola da gamba: PHILIPPE PIERLOT. MIRARE MIR 9968. DDD. 70’35’’. Grabación: Fontevraud, XII/2003. Productor: François-René Martin. Ingenieros: Frédéric Briant y Simon Fox. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN El interés por la música sacra vivaldiana se ha multiplicado por doquier en los últimos años, y de hecho pocos son los conjuntos historicistas que se han resistido a interpretar esa maravilla que es la obra sagrada del Prete Rosso. El ya veterano Ricercar Consort era uno de los grandes conjuntos barrocos que no había saltado a la palestra vivaldiana — salvo el puntual registro del motete Vestro Principi Divino RV 633 con James Bowman en 1991—, pero por fin lo ha hecho con una antología de primera magnitud que engloba tres de las más importantes obras para contralto y orquesta de Vivaldi: el Salve Regina in due cori RV 616, el célebre Stabat Mater RV 621 y el Nisi Dominus RV 608. Para tan suculento programa, el Ricercar WEINBERGER: Svanda el gaitero. MATJAZ ROBAVS (Svanda), TATIANA MONOGAROVA (Dorota), IVAN CHOUPENITCH (Babinsky), LARISA KOSTYUK (La reina), ALEXANDER TELIGA (El mago), NICHOLAS SHARRATT (El juez), PAVEL KOZEL (El verdugo), ALEXANDER TELIGA (El diablo). CORO DEL FESTIVAL DE ÓPERA DE WEXFORD. ORQUESTA FILARMÓNICA NACIONAL DE BIELORRUSIA. Director: JULIAN REYNOLDS. 2 CD NAXOS 8.660146-47. DDD. 134’07’’. Grabación: Wexford (Irlanda), X/2003 (en vivo). Productor e ingeniero: Andrew Lang. Distribuidor: Ferysa. N PE Consort cuenta con la colaboración del contratenor vasco Carlos Mena, que una vez más vuelve a demostrar que es uno de los contratenores más interesantes del panorama actual. Mena luce aquí un timbre límpido, corpóreo y pleno de color que se antoja idóneo para cantar las sombrías páginas vivaldianas, que además de demandar lirismo a raudales —cosa de la que el cantante de Vitoria anda más que sobrado, escúchese como muestra el primoroso Gloria Patri del Nisi Dominus (del que por cierto se nos regala una segunda versión con viola de gamba)— exigen un prominente virtuosismo para desgranar los frecuentes passaggi de arduas coloraturas (especialmente en el Amen del Nisi), pasajes donde Mena muestra una agilidad y una afinación impecables. Naturalmente las prestaciones del contratenor, que en todo momento hace gala de un soberbio conocimiento estilístico del repertorio, encuentran una perfecta compañía en el Ricercar Consort, que está tan sobrio como estilizado, con una meridiana claridad de texturas, afinación impecable y expresiva musicalidad. Ello es también patente en el delicioso Concierto para viola de amor en re menor RV 394 que, de modo harto pertinente y H ay un pequeño e instructivo libro sobre la música checa y eslovaca editado por Orbis (Praga, 1964), obra de Valdimír Stepánek y Bohumil Karásek, en el que hay una exhaustiva nómina de compositores. No aparece en ningún momento el nombre de Jaromír Weinberger, compositor judío nacido en Praga en 1896. Sin embargo, es el compositor de una de las obras más famosas del repertorio operístico checo, Svanda Dudák, Svanda el gaitero, estrenada en el Teatro Nacional de Praga en abril de 1927, traducida por Max Brod al alemán y pronto vertida a sugestivo, se ofrece como complemento del programa y que cuenta con François Fernández como excelente solista del amoroso cordófono. Una bellísima antología, en definitiva, que se sitúa entre las mejores referencias del repertorio, es decir, junto a Blaze con el King’s Consort y Scholl con el Ensemble 415. Confiamos por tanto en que este sea tan sólo el punto de partida de una fructífera andadura vivaldiana de Carlos Mena. Pablo Queipo de Llano Ocaña unos quince idiomas más. Es una obra de vocación checa folclórica, en un momento en que la república independiente parece un viable estado compuesto por dos naciones hermanas. Pero a finales de los años 30 se exilia Weinberger por razones evidentes, y su nombre queda borrado de los repertorios, durante la ocupación nazi y más tarde bajo el régimen comunista. Por eso no aparece en el libro de Orbis. Weinberger se dedica a la composición y a la enseñanza en Florida, Estados Unidos, y allí se suicidará un mal día de agosto de 1967, a los 71 107 D I S C O S WEINBERGER-RECITALES años. Casi toda su obra se ha olvidado, y sólo Svanda resurge de vez en cuando para rememorar el éxito que conoció en el periodo de entreguerras. Svanda dudák es una obra que toma prestado el lenguaje, las maneras y el escenario de obras como La novia vendida, de Smetana. Algunos de sus temas han tenido fortuna fuera de los escenarios (la polka del primer acto, la fuga del segundo), pero raras veces los pisa la ópera completa, y parece que en su país no se quiere saber nada de él. Es una ópera ingenua, de cierto atractivo, de pequeña pero innegable inspiración y no poca habilidad mimética. No merece desaparecer del repertorio, pero no está a la altura de los grandes compositores operísticos checos, como el propio Smetana. Sorprende que el lenguaje de Weinberger ignore por completo presencias patentes en 1927 como la del viejo Janácek. Su lenguaje es muy anterior, y bastante simple. Es curioso que a menudo evoque algo que no se ha inventado todavía en 1927: la música de cine; y también los futuros musicales de Broadway, a menudo trasladados al cine. Naxos y el Festival de Wexford nos rescatan ahora este título, que ya mereció ser registrado por CBS allá por los años 70 (lo lamento, no tengo las referencias). Es un registro de calidades medias suficientes para disfrutar este título —insistimos— atractivo y menor. No es la mejor baza su protagonista, el esloveno Matjaz Robavs, un barítono buen actor y bastante limitado en el canto. Mayor interés tiene la moscovita Tatiana Monogarova en Dorota, su amada, una soprano lírica de bella voz, mucha fuerza, gran capacidad para la frase y buen vibrato. También la mezzo rusa Larisa Kostiuk, en la Reina, de bella emisión y magnífico centro. El resto del reparto cumple de manera estimable. Un coro aceptable, una orquesta media, una dirección algo plana de Julian Reynolds. En general, un producto de interés, con el atractivo de haberse grabado en vivo, aunque ni la obra ni su realización sonora provoquen un especial entusiasmo. S.M.B. David Plantier UN PASO DECISIVO WESTHOFF: Sonatas para violín y bajo continuo. DAVID PLANTIER, violín. LES PLAISIRS DU PARNASSE. ZIG ZAG Territoires ZZT050201. DDD. 69’13’’. Grabación: Frasnes-le-Chateau (Francia), IV 2004. Productor e ingeniero: Franck Jauffrés. Distribuidor: Diverdi. N PN Johann Paul von Westhoff (1656-1705) tuvo un papel importante en el desarrollo del violín en los países alemanes, al lado de Biber o Schmelzer. Sin embargo, su figura no ha alcanzado hasta hoy el mismo relieve que sus compañeros. Escuchando estas sonatas publicadas en Dresde en 1694 —y grabadas aquí por primera vez— es difícil comprender las razones de semejante olvido. Westhoff es un músico inspirado, dotado de una paleta expresiva muy amplia y escribe muy bien para su instrumento. Los recursos técnicos no son inferiores a los de Biber, resultan quizá menos llamativos pero sus exigencias son tremendas (hay pasajes en dobles y triples cuerdas XENAKIS: Erikhton. Ata. Akrata. Krinoidi. HIROAKI OOÏ, PIANO. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO. Director: ARTURO TAMAYO. TIMPANI 1C1084. DDD. 53’08’’. Grabación: Luxemburgo, VI/2004. Productor: Stéphane Topakian. Ingeniero: Jeannot Mersch. Distribuidor: Diverdi. N PN 108 ¿Le hubiera sido útil a Hitchcock contar con Xenakis para la composición de alguna banda sonora para sus películas de pesadillas? Para la romántica Vértigo, probablemente no, pero para la escritura de una música como la de Psicosis, que parece a ratos cortada a cuchillo, sí hubiera sido pertinente. En todo caso, Herrmann ya cumplía muy bien su cometido, mas escuchando piezas como Krinoidi, donde la masa de cuerdas expresa un mundo en convulsión, o Erikhton, también presente en este CD (cuarto de la integral de Tamayo y los músicos de Luxemburgo), en la que el material dibujado por el piano y la orquesta se vuelve que realizan polifonías a tres voces). Algunos movimientos lentos, a pesar de ser definidos como “arias”, recuerdan por sus sofisticadas armonías y sus líneas ornamentadas los recitativos instrumentales de Bonporti (Grave y Largo de las Sonatas nºs 4 y 3). El violín busca una dimensión propia, pero también sabe imitar al laúd (Sonata nº 2) y las campanas (Sonata nº 3). Y en un gesto de altruismo, el compositor otorga también al bajo continuo momentos de virtuosismo desenfrenado (Presto de la Sonata nº 2). Una peculiaridad: todas las sonatas están escritas en modo menor. Extraordinaria la interpretación de David Plantier, con un virtuosismo que pone a veces los pelos de punta (Sonata nº 4). Notable también la prestación de Les Plaisirs du Parnasse, formado por violonchelo, clave y archilaúd, empeñado en la nada fácil tarea de realizar el bajo continuo. La grabación capta con gran precisión los matices interpretativos (la partitura de Westhoff es muy cuidadosa a la hora de anotar dinámicas verdadero frenesí, bien podrían haber figurado perfectamente como músicas de apoyo a escenas cinematográficas donde los personajes están situados en el límite. Y es que una pieza como Erikhton parece compuesta como prueba de fuego para los intérpretes (y los oyentes), a los que se les mantiene casi sin aliento en un tour de force en el que no hay lugar para la más mínima cesura. El bloque orquestal monolítico juega aquí un papel muy particular al estar superponiéndosele continuamente un piano que, en lugar de participar en el mismo contexto, se toma la libertad de crear su propio espacio sonoro, con lo que se obtiene una especie de dislocación: cada elemento va por su lado y, en la resolución, en lugar de un enfrentamiento explosivo, el discurso queda roto de forma brusca, como cortado a cuchillo. Esa dislocación entre el solista (el piano) y la orquesta es una de las marcas del Xenakis maduro y que ya explota con extraordinario acierto en piezas como Synaphai. Los instrumentos solistas tienen y signos de expresión) y consigue un excelente equilibrio entre los instrumentos. Estamos ante una aportación mayor, que quizá marque un paso decisivo hacia la plena recuperación de la obra de Westhoff. Un bravo a Zig Zag, capaz de convertir en oro cada uno de sus descubrimientos. Stefano Russomanno la particularidad, en Xenakis, de convertirse, por decirlo así, en personajes insidiosos, que crean un profundo malestar: obstruyen el discurrir de la orquesta y el resultado es ese tono feísta, de pesadilla, tan característico del estilo del autor. En el Xenakis de los últimos años, representado aquí por Ata y Krinoidi, el material es menos uniforme y hay que ver en cada secuencia de cuerdas un intento del compositor por crear hermosos fragmentos melódicos que vienen disfrazados por las aparatosas, ricas polifonías ciclópeas. Ese impulso melódico del último Xenakis, que se puede observar también en piezas de cámara como Akea o en la orquestal Horos, no se aparta un ápice del tono general de vértigo que hay en toda su producción, pero con esta nueva asunción de la orquesta desaparece el viejo estilo monolítico al no echar mano Xenakis de forma tan sistemática de los glissandi. F.R. D I S C O S WEINBERGER-RECITALES RECITALES TERESA BERGANZA. MEZZOSOPRANO. Obras de Falla, Granados, Turina, Guridi, Toldrà, Villa-Lobos, Braga y Guastavino. ORQUESTA DE CÁMARA DE LAUSANA. Director: JESÚS LÓPEZ COBOS (Falla). JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO, piano (resto). 3 CD BRILLIANT 6990. DDD. 47’20’’, 64’32’’ y 57’13’’. Grabaciones: Suiza, 1983 y 1986. Productor: Teije van Geest. Distribuidor: Cat Music. R PE La mejor forma de felicitar a una cantante por su cumpleaños, es la reedición de sus discos. En el caso que nos ocupa fueron presentados el año 2001 por la firma Claves y se recogen una serie de actuaciones en Suiza los años 1983 y 1986. No vamos a descubrir ahora las grandes cualidades de la cantante madrileña, su exquisita musicalidad, un fraseo detallista, su canto noble y elegante y esa capacidad para expresar el mundo de la canción española y sudamericana, en un momento en que llegado a la madurez de su carrera, que podía lucir especialmente en este tipo de repertorio Podemos gozar su fuerza en El corregidor y la molinera, de Falla, con la versión que da Jesús López Cobos, llena de carácter, la variedad con que desgrana las 7 Canciones populares españolas, del mismo Falla, la intensidad de los majos de Granados, la nobleza descriptiva del Poema en forma de canciones, de Joaquín Turina, el contraste claro de las Seis canciones castellanas de Joaquín Guridi o el impacto emocional de sus versiones de las partituras de Eduard Toldrà. Gran divulgadora de la música de los compositores americanos nos deleita con canciones de Villa-Lobos, con una variada gama de matices, Braga, con unas canciones de gran belleza, expresadas con sutileza e intensidad, para acabar con Guastavino, donde sabe captar todo el espíritu argentino. la acompaña con su habitual serenidad y calidad, Juan Antonio Álvarez Parejo. A.V. Sharon Belazy SEDUCCIÓN SHARON BEZALY. FLAUTISTA. Dean: Demons. Dohnányi: Passacaglia. Dominique: Songlines. Chaminade: Pièce romantique. Diethelm: Zodiak. Donjon: Le chant du vent. Devienne: Sonata nº 4. Debussy: Syrinx. BIS SACD-1459. DDD. 78’05’’. Grabación: Österkär, V/2004. Productor: Christian Starke. Ingeniero: Ingo Petry. Distribuidor: Diverdi. N PN Tres primicias discográficas (las obras de Dean, Dominique y Diethelm), de las cuales dos (las dos primeras) están dedicadas a Sharon Bezaly. El resto, a excepción de Syrinx de Debussy, no figura entre lo más popular del repertorio de modo que estamos ante una grabación con programa ciertamente novedoso y que descubrirá a muchos obras infrecuentes. Este tercer volumen de la colección ya se adentra en la letra D, aunque en medio de las obras que aquí concurren encontramos una debida a Cécile Chaminade, una composición ésta realmente exquisita aunque, desgraciadamente, muy breve. Una obra de quien fuera violista de la Filarmónica de Berlín entre 1985 y 2000, el australiano Brett Dean, Demons, abre el programa con brillantez, permitiendo a la flautista mostrar su dominio del instrumento. FRANÇOISE POLLET. SOPRANO. Vissi d’arte. Arias de La forza del destino, Tosca, Edgar, Il trovatore, Madama Butterfly, Don Carlo, Un ballo in maschera, Manon Lescaut, Otello, La bohème, Aida. ORQUESTA FILARMÓNICA DE MONTPELLIER. Director: FRIEDEMAN LAYER. CASCAVELLE VEL 3014. DDD. 74’13’’. Grabación: Montpellier, IX/1997. Distribuidor: Gaudisc. N PN Con cierto retraso llega este disco que permite en bastante manera, acceder al arte de esta cantante francesa, voz de líricas resonancias, clara y timbrada, capaz Cambios tímbricos, grandes contrastes dinámicos, juego de armónicos y sonidos naturales, diversidad en la articulación y otros muchos recursos hacen de esta composición una óptima introducción a esta virtuosística grabación. A un mundo bien distinto pertenece la Passacaglia de Dohnányi, de inspiración barroca y parentesco brahmsiano, y en la que se aprecia el sólido oficio de este músico que tuvo discípulos tan ilustres como Solti y que fue, además, un excelente pianista (otro gran pianista, Géza Anda, también se cuenta entre sus discípulos). Quizá el nombre de Carl-Axel Dominique “suene” a más de uno como pianista y no tanto como compositor (de él existe una grabación magnífica de Catalogue d’oiseaux de Messiaen, por ejemplo). Pues bien, en este compacto escuchamos un excelente ejemplo de su compromiso con la estética de Messiaen y Jolivet además de su interés (muy “francés”) por la música más o menos exótica. Otros autores ilustres, en este caso Hindemith y alguno de Les Six, vienen a la mente al escuchar la extensísima Zodiak del suizo Caspar Diethelm, mientras que los ecos de la Viena de los Strauss parecen resonar en la deliciosa y brevísima Le chant du vent de enfrentarse a varias heroínas puccinianas y verdianas, algunas de ellas de mayor enjundia vocal y sentimental que lo que su voz permite pensar. La Pollet es inteligente y a su límpida musicalidad añade un peso dramático que cuadra naturalmente con la protagonista que tiene está asumiendo. Hay, sin embargo, unos papeles que le van mejor que otros. Así, la lánguida perorata de Leonora frente a la torre donde está encarcelado Manrico le queda más apañada que la página lamentosa de la tocaya de La forza, pese a que vocalmente no manifiesta el más mínimo problema, ni en la regulación inicial, ni en el complicado salto de octava de Jean Donjon. Para el final quedan las dos grandes muestras de brillante virtuosismo debidas a Devienne y Debussy, interpretadas con la autoridad y solvencia habituales en esta grandísima flautista. Un compacto excelente como todos los que de ella conocemos. Por cierto, no es ésta una grabación que sólo pueda interesar a los flautistas o a los amantes de la flauta, aunque, por supuesto, también, sino que es capaz de seducir, por su intrínseco valor musical, a cualquiera. Josep Pascual de Invan la pace, ni en el sonoro (y tenido ad libitum) agudo final. Impecables versiones son también las del Tu che le vanità de la Valois o In quelle trine morbide de Manon y bien rica de contenido la larga escena de la Desdemona verdiana. Las arias correspondientes a Tosca, Mimì, Butterfly o Fidelia de Edgar demuestran asimismo la excelente actitud de la cantante para entrar en el intríngulis del mundo femenino pucciniano, mientras que en el Ritorna vincitor de Aida, planteado con suficiente coraje y astucia, no alcanza tantos enteros. Ciertas tendencias a forzar el sonido o el matiz en algunos momentos de tensión expresiva nos 109 D I S C O S RECITALES-VARIOS recuerdan algunos feísmos característicos de Montserrat Caballé, sin duda uno de los modelos de esta siempre atractiva e interesante soprano francesa. Layer, que está desarrollando una interesante carrera en Montpellier rescatando partituras insólitas, demuestra su experiencia y valía como acompañante, al frente de una orquesta de suficiente nivel. F.F. SINGER PUR. CONJUNTO VOCAL. Obras de Rihm, Sciarrino, Moody y Metcalf. THE HILLIARD ENSEMBLE. OEHMS OC 354. DDD. 60’47’’. Grabaciones: 2003-2004. Productor e ingeniero: Christoph M. Frommen. Distribuidor: Galileo MC. N PM Singer Pur es un conjunto vocal formado en 1991 que se compone de una soprano, tres tenores, un barítono y un bajo. En esta ocasión cuenta con el apoyo de otro tenor y otro barìtono y con The Hilliard Ensemble para interpretar música de cuatro autores actuales bien distintos entre sí. El programa empieza con cuatro motetes basados en textos de la Pasión de Cristo obra de Wolfgang Rihm; cuatro motetes de contenido dramatismo y llenos, a pesar de su deliberada sobriedad, de imágenes sugerentes, a veces inquietantes, otras contemplativos, y más meditativos que apasionados aunque con ese característico expresionismo (que por momentos se torna un punto violento e intenso) de su autor. Después, otro texto relacionado con la Pasión de Cristo sirve a Sciarrino para mostrar una curiosa confrontación entre modelos gregorianos y audacias vanguardistas, con una calidez innegable aunque un punto efectista. Moody acude a textos de los Carmina Burana para su Lamentation of the Virgin, muy en la línea de Pärt y Tavener, con relaciones con la música ortodoxa y medieval; original no es, desde luego. Y terminamos con Il nome del bel fior, de Jeanne Metcalf, basada en unos pasajes de La divina comedia de Dante, cuyo lenguaje musical alude al pasado son caer en la evidencia de Moody, y con ciertos vínculos con la vanguardia sin llegar a ser críptica ni, en absoluto, difícil, pues es una composición que se escucha con agrado. Además de las interpretaciones, que son excelentes como no podría ser de otro modo, cabe destacar la obra de Rihm y, a cierta distancia, la de Metcalf. Del resto, la verdad, podemos prescindir. J.P. 110 ANTONIO RUGOLO. GUITARRISTA. Guitarreo. Música rioplatense. Ginastera: Sonata op. 47. Pedrell: Danzas de las tres princesas cautivas. Al atardecer, en los jardines de Arlaja. Improvisación. Trois pièces. Gilardi: Serie argentina. Santórsola: Sonata nº 4. alusiones a la música italiana culta (el barroco en el primer movimiento, por ejemplo) como popular (el brillante tercer movimiento, claramente emparentado con la tarantela). Un compacto muy interesante. J.P. STRADIVARIUS STR 33686. DDD. 64’11’’. Grabaciones: Valle Ceppi, I-V/2003. Productor: Frédéric Zigante. Ingeniero: Andrea Chenna. Distribuidor: Diverdi. N PN Bajo el título de Guitarreo se nos presenta un puñado de obras importantes para guitarra de autores argentinos y uruguayos del siglo XX. Ese título, precisamente, puede inducir a creer que estamos ante un repertorio popular y muy accesible, casi folclórico. Pues no. Es evidente que existe en estas composiciones (en mayor o menor medida) una cierta presencia del elemento popular pero con sólo poner el compacto en nuestro lector y empezar la audición ya percibimos que el recital va muy en serio y que el guitarrista es extraordinario además de muy valiente. La dificilísima y genial Sonata de Ginastera abre el programa. Un hueso duro de roer que demanda un intérprete brillante y experto. Pues bien, aquí tenemos una versión magnífica de una obra que cabe situar entre las auténticas obras maestras del repertorio guitarrístico. Le sigue la integral guitarrística del sobrino de Pedrell, el uruguayo Carlos Pedrell; integral en el momento de grabarse el disco, pues recientemente ha sido descubierto un manuscrito, una obra para guitarra inédita que no ha podido ser incluida aquí. Pedrell dedicó cada una de sus Danzas de las tres princesas cautivas (su obras más importante para guitarra) a tres guitarristas eminentes: Segovia, Pujol y Llobet. Como en el resto de las obras de Pedrell que escuchamos en este compacto, el elemento popular pesa lo suyo y la estética es, básicamente, nacionalista. Una de las Trois pièces de Pedrell, la tercera, Guitarreo, da título al disco. Después, todo un descubrimiento: la encantadora Serie argentina de Gilardo Gilardi (1889-1963), compositor argentino tan celebrado en su país (está considerado el más importante de la generación anterior a la de Ginastera) como ignorado fuera (o al menos entre nosotros). Música bellísima la de Giraldi que cuenta con una especial defensa en la versión de Rugalo, quien aborda esta obra lírica y a la vez de importante tratamiento rítmico con evidente afecto y con exquisita sensibilidad. Italiano de nacimiento, Santorsola evocó en su Sonata nº 4 el país en que vio la luz por primera vez, sirviéndose de ENRIQUE VIANA. TENOR. El Donizetti heroico. Páginas de Elisabeth, Alahor in Granata, La lettera anónima, Il furioso all’isola di San Domingo, Bettly, L’esule di Roma, Maria de Rudenz y Roberto Devereux. MANUEL BURGUERAS, piano. CALANDO 2120204-2. DDD. 76’32’’. Grabación: Leganés, VII/2004 (en vivo). Productor e ingeniero: Martin Compton. N PN En directo, sin trucos y montajes como desea y gusta el tenor protagonista, llega esta nueva muestra de la inteligencia de Viana. Aunque no todo el contenido responde a este concepto de heroicidad tenoril donizettiana (Bettly y La lettera anónima, por ejemplo, son obras cómicas o farsas) sí la parte de mayor enjundia del registro se enmarca en esa exigente vocalidad. Viana, mejor controlado el vibrato, con una voz que suena ahora algo más ancha y oscura sin por ello perder la capacidad para el agudo, es un cantante muy preparado, conoce y domina sus posibilidades y la experiencia que demuestra en este nada fácil repertorio le facilitan salir airoso en todos los desafíos que se plantea. Apoyado por el fiel y beneficioso teclado de Burgueras, que el continuo rodaje con el cantante hace que cada vez sea más ágil y activa la compenetración entre voz e instrumento, Viana da una impecable lección de estilo y posibilidades, en las diferentes modalidades de canto que estas peliagudas páginas permiten y en los distintos tipos de expresión necesarios, trátese de los más comunicativos recitados, las arias siempre más evocativas o las cabalettas donde entran ya las mayores exigencias en empuje y en la denominada heroicidad. De todos los felices momentos que integran este Donizetti, páginas poco conocidas la mayoría, podría destacarse la escena de la cárcel de Devereux, donde aquella distinción señalada pocas líneas antes encuentra en la voz y en el canto de Viana una traducción de inusitada pero de nada sorprendente calidad. Como si en ella se resumiera todo el arte de este cantante tan original como admirable. F.F. D I S C O S RECITALES-VARIOS VARIOS CORELLI ARIAS SACRAS BARROCAS DEL NORTE DE ALEMANIA. Obras de Geist, Buxtehude, Ebart, Vierdank, Tunder, Reincken, Bernhard y Baltzar. RUTH ZIESAK, soprano. BERLINER BAROCK-COMPAGNEY. CAPRICCIO 67 125. DDD. 71’33’’. Grabación: Berlín, XI/2003. Productora: Bettina Schmidt. Ingeniero: Robby Höhne. Distribuidor: Gaudisc. N PN Un repertorio que en los últimos años se ha hecho muy habitual entre formaciones de muy distinto signo y cantantes de cualquier tesitura y afinidad, las cantatas y arias alemanas prebachianas, de las que aquí se incluyen cinco: el ya célebre Padrenuestro alemán de Christian Geist, de quien también se incluye otra pieza bastante conocida, Wie schön leuchtet der Morgenstern, conciertos espirituales de Franz Tunder (Ach Herr, lass deine lieben Engelein) y Christoph Bernhard (Aus der Tiefe), que también conocía por otras interpretaciones, y un Miserere de Samuel Ebart, obra contaminada de italianismos de todo tipo y que es la única vocal del CD que no había oído nunca. El programa se completa con algunas obras instrumentales, dos de ellas suficientemente conocidas (una sonata de la Op. 1 de Buxtehude y la suite nº 6 del Hortus Musicus de Reincken) y otras, poco frecuentadas (Passemezzo e la sua gagliarda de Johann Verdank y una especie de suite para violín solo de Thomas Baltzar). La soprano Ruth Ziesak pone su bella y magníficamente proyectada voz al servicio de una música de sonoridad grave y emociones contenidas, que sabe expresar a la perfección, sobre todo en un magistral Padrenuestro de Geist. Su registro agudo suena brillante y su capacidad para las agilidades resalta de modo especial en el Miserere de Ebart. La Berliner Barock-Compagney, dirigida desde el primer violín por Georg Kallweit, acompaña de forma deslumbrante e interpreta las piezas instrumentales con intensidad, sonido punzante y muy ornamentado (por momentos, sobre todo, en los movimientos rápidos de la sonata de Buxtehude, demasiado) y un equilibrio notable. El contraste entre los ágiles y ásperos violines y la dulzura tímbrica de la viola constituye uno de sus más atractivos valores. P.J.V. EL ARTE DE LA FLAUTA DE PICO. Obras de Van Eyck, Cima, Clemens Non Papa, Ortiz, Fontana, Castello, Frescobaldi, Corelli, Telemann, Haendel y Bach. PIETER-JAN BELDER, flauta de pico; RAINER ZIPPERLING, violonchelo y viola da gamba; MENNO VAN DELFT, clave y órgano. 2 CD BRILLIANT 92460. DDD. 148’09’’. Grabación: Renswoude, verano/2004. Productor e ingeniero: Peter Arts. Distribuidor: Cat Music. N PE D urante casi doscientos años (desde finales del período barroco hasta los años treinta del siglo XX) casi por entero olvidada y hoy en día mayoritariamente relegada en todo el mundo a la primera enseñanza musical, la flauta de pico es sin embargo un instrumento de los más curiosos: nada en ella es difícil de lograr con un nivel mínimo de virtuosismo, mientras que el máximo resulta tan inalcanzable como en un violín o un piano. De los siglos en que gozó de mayor esplendor y fama ofrecen una selección estos dos discos, que bien podrían haberse editado por separado. El contenido del primero procede de la Holanda del siglo XVI, que tiene a Van Eyck como principal exponente de la competencia con los especialistas italianos (y nuestro Diego Ortiz) en el arte de la llamada disminución. Junto a Corelli como enlace, son los tres grandes del barroco alemán (Haendel, naturalmente, con la representación añadida de Gran Bretaña) los que protagonizan el segundo, donde oímos dos fantasías y una sonata de Telemann, una sonata de Haendel y una partita (la BWV 1013) y un sonata-trío (la BWV 529) de Bach. En solitario o acompañado, Pieter-Jan Belder (n. 1966) realiza una auténtica exhibición de belleza tímbrica, poderío técnico y conocimiento estilístico, que los técnicos de sonido recogen con una fidelidad que aun hoy en día, cuando lo verdaderamente raro es encontrar un disco mal grabado, merece el calificativo de extraordinaria. A.B.M. CANTUS GALLICANUS. Antífonas y otras piezas de canto galicano y gregoriano. SCHOLA TRUNCHINIENSIS. Director: FRANS MARIMAN. EUFODA 1346. DDD. 74’52’’. Grabación: Leuven, XI/2001. Productor e ingeniero: Florian Heyerick. Distribuidor: Diverdi. N PN Aunque en sentido amplio llega a abarcar cualquier tradición musical no gregoriana en un marco geográfico que llega desde la actual Bélgica hasta la Península Ibérica y aun a las zonas celtas y la misma ciudad de Milán, en sentido estricto el canto galicano es la música monofónica empleada en la liturgia de las iglesias cristianas galas antes de la imposición por Pipino el Breve y Carlomagno, durante la segunda mitad del siglo VIII y comienzos del IX, del canto gregoriano, también llamado romano. Sus características más destacadas son el uso de dos notas de recitación en la salmodia y la frecuencia de los melismas y otros efectos expresivos. El material “de primera mano” de que disponemos es prácticamente nulo, de manera que la construcción de hipótesis a partir de las influencias pese a todo ejercidas en el canto gregoriano y los paralelismos que se pueden conjeturar con el canto ambrosiano y mozárabe es actividad ardua y reservada a musicólogos muy especializados. Uno de ellos, el holandés Fred Schneyderberg presenta un resumen de sus métodos de investigación y resultados en los textos eruditos que acompañan a esta grabación, la cual viene a cumplir la función de ejercicio o demostración en la práctica. Como el trabajo de los intérpretes es excelente, la recomendación es calurosa, pero, lógicamente también, limitada a poco más que los previamente interesados por el tema o muy curiosos. A.B.M. CARMINA BURANA. Selección.. MILLENARIUM. RICERCAR RIC 238. DDD. 70’41’’. Grabación: Centeilles, IV/2004. Productor e ingeniero: Jérôme Lejeune. Distribuidor: Diverdi. N PN L os Carmina Burana son famosos sobre todo por la cantata que en los años treinta del siglo XX compuso Carl Orff a partir de una pequeña selección de los dos centenares y medio de piezas de que consta la colección de cantos medievales descubiertos en el XIX en el monasterio benedictino de Beuren, en la Alta Baviera. Las tres grabaciones integrales del original disponibles (Clemencic, Pickett y Pérès), siendo muy distintas, coinciden necesariamente, dado el enorme volumen del material, en la apuesta por la multiplicidad de los enfoques estilísticos y de distribuciones vocales e instrumentales. Otra cosa son las selecciones, que pueden permitirse apuestas unidireccionales con un menor riesgo de fatiga para el oyente. Así por ejemplo, se ha llegado a soluciones tan extremas como la que Theatrum Instrumentorum extraía de la consideración de estos textos y músicas mayoritariamente tabernarios como el rock and roll de la época (véase SCHERZO, nº 127, pág. 85). En las nueve piezas vocales (una con doble versión) escogidas por Millenarium la voz femenina solista es constante y se ha reservado la diversidad para los acompañamientos. Con todo y no poder dejar de reconocer la belleza de la voz de Sabine Lutzenberger, ni siquiera las cuatro piezas puramente instrumentales y otras tantas improvisaciones (para percusión, flauta, viella y orguines) agregadas bastan, sin embargo, para evitar el resultado negativo mencionado. Si este llega a ser, como parece la intención, el inicio de una integral, será recomendable no cambiar, pero sí al menos variar los planteamientos. A.B.M. 111 D I S C O S VARIOS LA CASA DEL DIAVOLO. Gluck: Danza de los espectros y las furias de “Don Juan”. C. P. E. Bach: Sinfonía en si menor Wq. 182, nº 5. Locatelli: Concierto grosso en mi bemol mayor Op. VII, nº 6 “Il pianto di Arianna”. W. F. Bach: Concierto para clave en fa menor. Boccherini: Sinfonía en re menor op. XII, nº 4 “La casa del diavolo”. ENRICO ONOFRI, violín; OTTAVIO DANTONE, clave. IL GIARDINO ARMONICO. Director: GIOVANNI ANTONINI. NAÏVE OP 30399. DDD. 69’26’’. Grabación: Cremona, III, VIII y X/2004. Productores: Hervé Boissière y Bernhard Trebuch. Ingenieros: Roberto Chinellato y Klaus Wachschütz. Distribuidor: Diverdi. N PN Como homenaje algo atípico a Boccherini, del que se ofrece su sinfonía más difundida y el antecedente gluckiano, Antonini ha preparado este programa de ejemplos de música dieciochesca que tiene pocas cosas en común, a excepción del marco temporal. Las lecturas son personalísimas, dotadas siempre de contrastes extremos y acentos rabiosos en los movimientos rápidos, lo que puede no ser del gusto de todos los oídos. Por lo demás, esa actitud furiosa se traduce en un ligero confusionismo en la pieza de Gluck y poco menos que en brutalidad sin demasiada justificación en la sinfonía de C. P. E. Bach, una obra que Leonhardt ha llevado al disco más ponderadamente y sin que ello supusiera pérdida de fuerza. Hay aciertos en Locatelli, con más contrastes y una soberbia intervención de Onofri, pese a que en el final el sonido torne a rondar lo hiriente. Acordes metálicos, verdaderos trallazos se descubren de nuevo en el Concierto para clave de W. F. Bach —obra en la que Dantone está ciertamente espléndido—, con lo que no queda muy clara cuál es la diferencia de estilo entre este componente de la familia Bach y su hermano. El remanso del tiempo lento, los claroscuros que se apoderan de la cuerda son otros tantos logros innegables. Radical lectura de la sinfonía de Boccherini, con un tormentoso Finale, el inspirado en el Don Juan gluckiano, que cierra el círculo diabólico de la grabación. E.M.M. CONCERTO VENEZIANO. Vivaldi: Conciertos para violín RV 583 y RV 278. Locatelli: Concierto para violín op. 3, nº9. Tartini: Concierto para violín D. 96. GIULIANO CARMIGNOLA, violín. ORQUESTA BARROCA DE VENECIA. Director: ANDREA MARCON. ARCHIV 474 517 2. DDD. 65’56’’. Grabación: Udine, V/2004. Productor: Arend Prohmann. Ingeniero: Jürgen Bulgrin. Distribuidor: Universal. N PN La evolución en la interpretación de la 112 música barroca en las últimas décadas ha sido formidable a la vez que fascinante. De los primeros escarceos por acercarse al sonido barroco que encabezaron conjuntos como I Musici, I Solisti Veneti o I Virtuosi di Roma desde los años 50 del siglo pasado a la irrupción de los instrumentos originales y la búsqueda de una pretendida autenticidad, que pareció imponerse de modo incontestable al menos desde los 80, se ha llegado hoy a una mayor libertad interpretativa que, si bien se basa en los descubrimientos y hallazgos propiciados por el historicismo, aboga por una relación más flexible entre la partitura, el intérprete y los medios con los que cuenta. Auténtico paladín de estos nuevos aires es el violinista italiano Giuliano Carmignola que hace del puro virtuosismo una de sus señas de identidad. Acompañado por la Orquesta Barroca de Venecia de Andrea Marcon y con el diapasón en 440 (algo que, en cualquier caso, habían probado ya reconocidos conjuntos barrocos, sin ir más lejos Il Giardino Armonico en su celebrada grabación de la Op. 8 vivaldiana), Carmignola vuelve a demostrar que posee uno de los arcos más vertiginosos y precisos del continente con un programa que incluye cuatro obras de su repertorio favorito, aquel en el que puede deslumbrar con el brillo de unas ejecuciones que en las cadencias y caprichos de Locatelli entran de lleno en el terreno del más difícil todavía. El magnífico conjunto de Marcon sirve el acompañamiento que más se ajusta a las necesidades del solista y aprovecha los movimientos lentos para mostrar su capacidad para tocar la fibra más sensible del oyente. Un disco en el que los fuegos de artificio y la música tienen una relación compleja, aunque cuando logran acoplarse provocan chispazos de auténtica emoción. P.J.V. DOUBLE DREAM. Improvisaciones sobre música de Bach, Chopin, Debussy, Schumann, Saeverud, Janácek, Prokofiev, Scriabin y Mozart. MISHA ALPERIN Y MIKHAIL RUDI, piano. EMI 7243 5 57769 2 1. DDD. 52’44’’. Grabación: Oslo, VI/2003. Productor e ingeniero: Morten Lindberg. N PN E l ruso Mikhail Rudi, residente entre París y Londres, y el moldavo Misha Alperin, residente en Noruega, decidieron un día unir su arte pianístico en un dúo que busca nuevas vías de expresión musical partiendo muchas veces, como en el presente CD, de músicas ya existentes, debidas a compositores reconocidos en el caso que nos ocupa. Dos excelentes intérpretes que nos ofrecen piezas de una gran belleza, de un poderoso atractivo, vitales, frescas, diferentes, inesperadas, fruto del eclecticismo pero también de la sorpresa. Música atemporal, de siempre, de gran fuerza y también de sentimental expresión. Se trata de la búsqueda de la belleza por otros medios y vericuetos. Y de encontrar otras salidas. Estamos ante otra manera de sentir y de ver las cosas. Partiendo de una doble cuestión (dónde va la interpretación y por qué el jazz se ha convertido prácticamente en el único dominio reservado a la improvisación), Rudi y Alperin se proponen transgredir las reglas, desbordar lo establecido, situándose en la encrucijada de diferentes estilos, países, escuelas y culturas, para intentar experiencias tan estimulantes para los músicos como para el público. Surge de ahí la improvisación, inspirándose en grandes autores. La formación clásica del uno y la inclinación por el jazz, la tradición popular y el rock del otro (practicando siempre la máxima de que es preciso evitar el buen camino y transitar los malos senderos para crear algo distinto) dan como resultado las piezas recogidas en este disco compacto, donde un Preludio de Scriabin se metamorfosea en un cuento de hadas ruso, un Estudio de Debussy para ocho dedos da origen a una improvisación para dieciséis, una pieza intimista de Saeverud se transforma en un tango nórdico, una Mazurca de Chopin se convierte en motivo de diálogo entre dos sensibilidades y dos tonalidades… O un Adagio de Mozart nos confirma que el misterio de la belleza y de la creación permanece intacto. Un delicioso CD en definitiva. J.G.M. MÚSICA EN LA CORTE DE FELIPE V Y DE LOS BORBONES. Obras de Desmazures, Durón, De San Juan, Facco, A. Scarlatti, De la Té y Sagau, Herrando y Pignolet de Montéclair. LA FOLÍA. Director: PEDRO BONET. DAHIZ 028-CD. DDD. 77’59’’. Grabación: Aranjuez, X/2004. Productor: Francisco Bodí. Ingeniero: Alfonso Ródenas. Distribuidor: Gaudisc. N PN L a insondable riqueza del patrimonio musical español va poco a poco saliendo a la luz, una tarea en la que en los últimos años Pedro Bonet y su grupo La Folía vienen cosechando éxitos cada vez mayores. El de este disco es extraordinario en todos los conceptos. Por una parte, el programa es de una belleza que desmiente las razones para cualquier resto de complejo de inferioridad que pudiera quedar. El siglo XVIII, concretamente en la corte de nuestro primer rey borbón, fue por lo menos tan prolífico en buenos músicos y en géneros de los que éstos se ocuparon (aquí incluyen desde el ballet a la cantata pasando por la suite) como en las demás naciones europeas, y sólo el secular aislamiento político ha impedido que hasta ahora se haya reconocido así. No se ocultará, sin embargo, el cierto retraso en la incorporación de novedades que se produce en todas las artes y manifestaciones culturales, pero en su estricta ortodoxia barroca cuando en otros lugares ya apunta el clasicismo la capacidad onomatopéyica de Herrando en la evocación de los rumores que acompañan el paso del Tajo por Aranjuez es de primer nivel. La cantata Augellin de Scarlatti es muestra cabal del estilo italiano triunfante en todas las cortes del continente. Y, si lo que se quiere es sabor popular, ahí está la cantata Tiorba D I S C O S VARIOS cristalina de Té y Sagau. En segundo lugar, las versiones son irreprochables. La soprano Celia Alcedo exhibe una frescura expresiva sólo alcanzable desde la consistencia sin fisura alguna de sus medios técnicos. A las flautas de pico, Belén González Castaño y el propio Pedro Bonet lideran un grupo instrumental de alto rendimiento y en cuyo bajo continuo el clave de Alberto Martínez Molina pone el punto necesario de control tanto en el paso que marca al conjunto como de las propias ornamentaciones. Por último, los registros respetan la pureza de los timbres en un espectro sonoro perfectamente estratificado para que todo se oiga a la distancia justa. A.B.M. EL PIANO ROMÁNTICO I. Obras de Chopin, Mendelssohn y Liszt. DANIEL BARENBOIM, piano. 7 CD DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 477 519. ADD/DDD. 455’58’’. Grabaciones: 19731982. Distribuidor: Universal. R PM U na y otra vez aprovecha Deutsche Grammophon las grabaciones de sus artistas estrella para reeditar en los más diversos formatos y colecciones algunas de las obras más populares del repertorio pianístico. Ahora es el turno del polifacético Barenboim que en 7 CDs interpreta los Nocturnos de Chopin, las Romanzas sin palabras opp.19, 30, 38, 53, 62, 67, 85 y 102 y otras pequeñas obras de Mendelssohn, y la Sonata en si menor, algunas piezas de Años de peregrinaje y diversas transcripciones operísticas de Wagner, de Liszt. Se trata de versiones de los años 70, viejas conocidas, pues, del mundo discográfico, donde la calidad técnica y la solvencia artística del pianista argentino se imponen. No se trata en mi opinión de referencias absolutas; le superan en general, sin entrar en muchos detalles Rubinstein, Arrau, Richter o Berman por ejemplo, pero la seguridad y el talento de Barenboim defienden bien cualquier repertorio. Un músico todoterreno que al igual que en su faceta como director combina momentos extraordinarios con otros más rutinarios, pero como se ha dicho, moviéndose siempre en un nivel muy alto. En esta ocasión destaca en un vigoroso e impecable Liszt, más que en un Chopin bastante frío y distanciado. En todo caso, el conjunto, de generoso contenido, precio medio y buenas tomas sonoras, es recomendable. D.A.V. IL PRIMO DOLCE AFFANNO. Obras de Liszt, Meyerbeer, Ricci, SaintSaëns, Liszt, Poniatowski, Verdi, Gomes y Buzzolla. ELISABETH VIDAL, BRUCE FORD, LAURA CLAYCOMB, MANUELA CUSTER, WILLIAM MATTEUZZI, ROBERTO SERVILE Y ALASTAIR MILES. DAVID HARPER, piano. OPERA RARA ORR 230. DDD. 74’25’’. Productor: Patric Schmid. Ingenieros: Chris Braclik y Chris Bowman. Distribuidor: Diverdi. N PN Continuando su importante labor en la difusión de las canciones para salón del siglo XIX, Opera Rara publica el séptimo volumen que nos permite conocer nuevas composiciones, que hoy día tienen escasa difusión, pero que seguramente se podrían incluir alguna en los recitales de lieder. De Franz Liszt se incluyen tres Sonetos, cantados por Bruce Ford, con un bello contraste entre el carácter romántico del nº 2, la mayor densidad del nº1 y la elegancia del nº 3, que posee además una gran belleza, con una interpretación del tenor que refleja la sutileza del autor. El estilo de Federico Ricci se comprueba con las Tres piezas dedicadas a Stefania Favelli, algunas con solista solo, destacando la musicalidad de Elizabeth Vidal y otras en forma de dúo con Manuela Custer, con unas voces que se fusionan con claridad. Meyerbeer está representado por cuatro canciones, claramente diferenciadas, con versiones muy cuidadas de Custer, Vidal, solas y a dúo, y Ford. Otros autores son Saint-Saëns, con dos fragmentos muy elegantes, Verdi, con una melodía serena y hermosa, Miniaturas del príncipe Poniatowski, la primera con la buena línea de Laura Claycomb, a la que se une Ford, para el duetto Le rosier, Gomes con una Meditación validamente expresada por Roberto Servile y con Antonio Buzzolla, el más desconocido de todos, con una Barcarola a tre voci, con un gran contenido melódico y cuidadamente interpretada por William Matteuzzi, Alastair Miles y el habitual Ford. El acompañamiento David Harper no sólo apoya a los cantantes, sino que se integra con ellos. A.V. RETRATOS EN MÚSICA DEDICADOS A LATOUR. Obras de Balbastre, Barrière, Forqueray, Duphly, Rousseau, Couperin, Rameau, Grandval, Parant, Mondonville y anónimas. OLIVIER BAUMONT, clave. VIRGIN Veritas 5 45667 2. DDD. 56’39’’. Grabación: Saint-Quentin, IX/2003. Productor e ingeniero: Manuel Mohino. Distribuidor: EMI. N PN En 2004 se cumplió el tercer centenario del nacimiento de Maurice-Quentin de La Tour (1704-1788), célebre retratista de la Francia de la Ilustración. Dentro de los homenajes que entonces se le dedicaron, debe incluirse este disco que en septiembre de 2003 Olivier Baumont grabó en un clave de doble teclado construido hacia 1750 por Benoist Stehlin que se conserva en el Museo Antoine Lécuyer de SaintQuentin, ciudad natal del pintor. La idea de Baumont fue la de reunir piezas de carácter de compositores galos de la época, retratos sonoros de personajes a los que capturó también el pincel de La Tour, incluido el propio pintor. Para cumplir su propósito, Baumont agrupó las obras por tonalidades, organizando con ellas cinco suites que, en la mejor tradición francesa, se abren siempre con un preludio. La interpretación destaca por su tono brillante y enérgico, la riqueza del colorido, la rapidez de los tempi y la intensidad de la acentuación. La fluidez del fraseo y los contrastes rítmicos, muy marcados, hacen la escucha muy entretenida, pese a que la vehemencia casi ininterrumpida de la pulsación, unida a la potencia sonora del instrumento, puede provocar más de un aturdimiento. P.J.V. VOCES DE LA NATURALEZA. Schnittke: Concierto para coro. Voces de la naturaleza. Pärt: Dopo la vittoria. Bogoróditse Djévo. I am the true vine. CORO DE LA RADIO SUECA. Director: TONU KALJUSTE. BIS CD-1157. DDD. 60’01’’. Grabaciones: I-III/2000. Productor: Gunnar Andersson. Ingeniero: Ian Cederholm. Distribuidor: Diverdi. N PN E l Concierto para coro es una obra importante en el catálogo de Schnittke. El hecho de que su texto se base en la versión rusa del tercer capítulo del Libro de las lamentaciones del monje armenio Grigor Narekatsi (951-1003) debe haber influido en las resonancias armenias de la escritura coral (modos propios de la música armenia que algunos relacionarán con la música de autores tan distintos como Khachaturian o Mansurian), uso de la segunda aumentada, quintas paralelas…). Schnittke parece continuar en esta composición la tradición del concierto coral ruso que arrancó en el siglo XVIII con las poderosas figuras de Berezovski y, sobre todo, Bortnianski, y que halló continuidad en las geniales aportaciones de Chaikovski y Rachmaninov. También, empero, hallaremos aquí técnicas modernas, como los clusters, aunque éstos resulten, paradójicamente, diatónicos situados en su contexto. La versión de tan destacable obra (que lo es a pesar de no haber tenido la divulgación que merece) es magnífica por venir de quien viene: es uno de los mejores coros del mundo a las órdenes de unos de los mejores directores de coros del mundo (y no lo descubrimos aquí y ahora, por supuesto, pero nunca está de más recordarlo). Después, en Voces de la naturaleza, datada en 1972, se aprecia la estética imperante en la época en que fue compuesta, con ecos del Ligeti coral, de esa micropolifonía (a menudo sin palabras como en este caso) plagada de disonancias, contemplativa, con el aderezo ligeramente vanguardista del sonido del vibráfono (poco más que una moda entonces) y con ese curioso lenguaje contrapuntístico que hoy ya nos resulta familiar. Y después de las audacias, el talento y la creatividad siempre sorprendente y multiforme de Schnittke, a menudo tan cerca de lo genial, nos llegan tres obras menores y breves de Pärt que no nos revelan nada nuevo de tan sobrevalorado autor, a no ser que sirvan de demostración que a veces la interpretación es superior a lo interpretado; tal es el caso. J.P. 113 D V D BRITTEN: CRÍTICAS de la A a la Z D V D BRITTEN-WAGNER La vuelta de tuerca. MARK PADMORE (Quint). LISA MILNE (La institutriz). CATRIN WYN DAVIES (Miss Jessel). DIANA MONTAGUE (Mrs Grose). NICHOLAS KIRBY JOHNSON (Miles). CAROLINE WISE (Flora). CITY OF LONDON SINFONIA. Director musical: RICHARD HICKOX. Directora de vídeo: KATIE MITCHELL. BBC OPUS ARTE OA 0907 D. 117’. Subtítulos: inglés, francés, alemán, italiano y español. Formato sonido: Dolby Digital. LPCM Stereo. Formato imagen: PAL. Código región: todas. Productor: Alison Chitty. Ingeniero: Ralph Couzens. Distribuidor: Diverdi. N PN Este DVD nos ofrece una versión para la televisión de una de las obras maestras de Britten, lo que para muchos aficionados que prefieren —y, a mi entender, con razón— los registros tomados directamente en el teatro puede resultar un inconveniente más o menos grave. Y lo será en función de lo que les pueda gustar la realización televisiva que, digámoslo desde el principio, es magnífica. Los paisajes, la casa y el jardín en los que se desarrolla la acción son adecuadísimos y perfectamente creíbles para la verosimilitud de una acción que pide inquietud y misterio. Lo mismo cabe decir de los cantantes que aquí son actores, y no doblados por estos como ocurre en otros intentos similares. El reparto es excelente, comenzando por el formidable Mark Padmore, que vive su plena madurez como artista. El resto está igualmente excelente, con una mención para la estupenda institutriz de Lisa Milne, una soprano que ve demasiado restringido su trabajo a los escenarios del Reino Unido. Valor añadido es la excelente dirección de Richard Hickox, ya un britteniano con todos los galones. Lo dicho, si no importa que el teatro desaparezca y que estemos, más bien en el cine, una opción muy buena para conocer o reconocer una gran música. mafiosas de los años 1950. David Alden convierte a Grimoaldo en el nuevo capo del crimen organizado y a Garibaldo en su más sanguinario lugarteniente. Asumidos el coche, los letreros luminosos, las ametralladoras en fundas de violín y el hecho de que Bertarido acabe con Garibaldo de cuatro disparos, el núcleo de la trama está bien articulado y resulta creíble en medio de un ambiente de estética minimalista, pero hosco y oscuro (demasiado, casi siempre), por más que algunos temas no queden tan bien resueltos: así, el exilio de Bertarido (uno no acaba de enterarse nunca de cuál es su situación real dentro de la familia) o la relación entre Eduige y Grimoaldo, demasiado desdibujada al principio. Musicalmente, resulta admirable la capacidad de adaptación de la Orquesta de la Ópera muniquesa al sonido barroco. Ivor Bolton consigue que el conjunto suene con una agilidad en el fraseo y las articulaciones, una transparencia y una incisividad en las acentuaciones verdaderamente encomiables, conduciendo el drama con pulso firme y vigoroso. El reparto vocal es más que interesante. Lo domina una estupenda Dorothea Röschmann, poseedora de un hermosísimo registro grave, sobrada de recursos y de matices expresivos para dibujar el perfil atormentado y noble de la reina de los longobardos. Paul Nilon es un magnífico Grimoaldo, más robusto que refinado en el fraseo, pero muy sólido también abajo y esforzado en las agilidades. Se convierte en su sombra el Garibaldo imponente de Umberto Chiummo, de gran presencia escénica. También destaca como actriz Felicity Palmer, cuya voz tiende a descontrolarse por un exceso de vibrato. Los dos contratenores cumplen, algo apurado Robson, de atractivo timbre, en el registro grave; refinado siempre en el fraseo y aristocrático en la expresión un Chance en una de las mejores caracterizaciones que le recordamos. C.V.W. P.J.V. HAENDEL: Rodelinda.. DOROTHEA RÖSCHMANN, soprano (Rodelinda); FELICITY PALMER, soprano (Eduige); MICHAEL CHANCE, contratenor (Bertarido); PAUL NILON, tenor (Grimoaldo); UMBERTO CHIUMMO, bajo (Garibaldo); CHRISTOPHER ROBSON, contratenor (Unulfo); ELIAS MAURIDES, actor (Flavio). ORQUESTA DEL ESTADO DE BAVIERA. Director musical: IVOR BOLTON. Director de escena: DAVID ALDEN. Decorados: PAUL STEINBERG. Vestuario: BUKI SHIFF. Iluminación: PAT COLLINS. Coreografía: BEATE VOLLACK. Director de vídeo: BRIAN LARGE. 2 DVD FARAO D 108 060. 200’. Formato de vídeo: 16:9. Subtítulos en alemán, italiano, inglés y japonés. Grabación: Múnich, VII/2004. Postproducción (Farao): Felix Gargerle y Andreas Caemmerer. Distribuidor: Gaudisc. N PN 114 Estrenada en el Festival de Múnich de 2003 y repuesta en el de 2004, la producción de Rodelinda que aquí se comenta nos presenta este drama haendeliano sobre reyes, usurpadores, lucha por el poder, lealtades y traiciones en medio de las disputas entre familias HOLST: Los planetas. MATTHEWS: Plutón. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA BBC DE GALES. DIRECTOR: DAVID ATHERTON. BBC OPUS ARTE OA 0907 D. 59’. Formato sonido: Dolby Digital. LPCM Stereo. Formato imagen: PAL. Código región: todas. Director de vídeo: Rhodri Huw. Productor: Ferenc van Damme. Distribuidor: Ferysa. N PN Aquí la música de Holst no es sino el soporte para un documental televisivo que va pasando revista a los subtítulos de cada uno de sus planetas —incluido el Plutón de Colin Matthews— con imágenes que van de lo evidente a lo sofisticado, excelentemente tratadas y de alta espectacularidad. De Nuevo México a Escandinavia, pasando por el desierto de Arizona, de los tanques a la naturaleza, con alusiones a la orquesta que, bajo la dirección de David Atherton, interpreta muy bien la música (de fondo), desfila por la pantalla una orgía de imágenes que harán las delicias de los que posean D V D BRITTEN-WAGNER un buen equipo de reproducción. Quienes prefieran, por encima de todo, vivir el concierto, deberán abstenerse. C.V.W. MONTEVERDI: L’incoronazione di Poppea. MIREILLE DELUNSCH (Poppea), ANNE SOFIE VON OTTER (Nerone), SYLVIE BRUNET (Ottavia), CHARLOTTE HELLEKANT (Ottone), DENIS SEDOV (Seneca), JEAN-PAUL FOUCHÉCOURT (Arnalta). LES MUSICIENS DU LOUVRE-GRENOBLE. Director musical: MARC MINKOWSKI. Director de escena: KLAUS-MICHAEL GRÜBER. Director de vídeo: VINCENT BATAILLON. VERDI: WAGNER: Aida. ESZTER SÜMEGI (Aida), CORNELIA HELFRICHT (Amneris), KOSTADIN ANDREEV (Radamés), IGOR MOROSOW (Amonasro). BALLET, CORO y ORQUESTA DEL TEATRO NACIONAL DE BRNO. Director musical: ERNEST MÄRZENDORFER. Director de escena: ROBERT HERZL. La Walkyria. RICHARD BERKELEY-STEELE (Siegmund), ERIC HALFVARSON (Hunding), FALK STRUCKMANN (Wotan), LINDA WATSON (Sieglinde), DEBORAH POLASKI (Brünnhilde), LIOBA BRAUN (Fricka). ORQUESTA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU. Director musical: BERTRAND DE BILLY. Director de escena: HARRY KUPFER. Director de vídeo: TONI BARGALLÓ. EUROARTS 2054059. 150‘. Grabación: Römersteinbruch St. Margarethen, VII-VIII/2004. Distribuidor: Warner. N PN L a ópera en grandes espacios es una na, en rojos y negros, con pinturas murales que recuerdan estilizadamente las de Pompeya, lleva, gracias al reparto de los papeles, hasta la exasperación el juego del travestimento. Tiene la ventaja que al menos no sitúa la acción en un disparatado contexto actual. Aunque la dirección de actores roza en ocasiones lo histriónico, en general extrae una gran fuerza dramática de las situaciones, en consonancia, por lo demás, con la intensa lectura musical —dotada de una carnosa sonoridad— proveniente del foso. Un momento ciertamente efectivo es el final, un supuesto dúo de amor en que Nerón y Popea cantan perdidos por la escena, ensimismados en sus ambiciones egoístas, sin ni siquiera tocarse. La narración musical resulta fluida, merced a la incisiva dirección de Minkowski, atento siempre a las necesidades de sus cantantes. Sobresalen el Nerón —cantado con agilidad y seductor timbre—, que se mueve entre la razón de estado y sus pulsiones eróticas, de Von Otter, y la sensual, insidiosa e insinuante Popea de Delunsch. El resto del reparto no está probablemente a esa altura. El Séneca de Sedov es excesivamente juvenil, bien que esté apropiadamente cantado; su enfrentamiento con Nerón —el choque de la razón con la violencia— constituye sin duda uno de los puntos neurálgicos de la representación. La Arnalta de Fouchécourt es bufa en extremo, de modo peligrosamente anacrónico. Muy dura la pronunciación italiana del Otón de Hellekant y destemplada, aun gritona la Octavia de Brunet. Aceptable la Drusila de Nicole Heaston y muy endeble el Mercurio de Michael Bennett. realidad hace años con la sana intención de acercar el género a la mayor cantidad de público posible, aspiración muy elevada, siempre y cuando ello no redunde en la calidad musical. Es evidente que al aire libre pierde algo de intimidad, pero cuando el gran escenario es un medio, no un fin, y se mantiene un buen nivel musical, la propuesta puede ser interesante. Uno de los lugares que se ha abierto a este tipo de actos es St. Margarethen, localidad situada a 60 Km. de Viena, que creo en el primer año programó la Aida que comentamos y este año tiene previsto Carmen. Las funciones se realizan en un gran escenario visible de una amplia zona, aunque creo a una distancia excesiva, con un aforo muy importante. Si una obra se presta a esta filosofía es sin duda Aida, pero en el caso que nos ocupa se pueden considerar interesantes los resultados escénicos y discretos los musicales. La escena recuerda a las grandes superproducciones del cine, como Los diez mandamientos o la más actual Alejandro Magno, y por ello vemos aparecer gran cantidad de personas sobre el escenario, se introducen animales, como un elefante, se hacen desfilar con caballos y carros tirados por equinos, logrando un movimiento teatral que tiene buenas soluciones en las escenas de masas, y resuelve con imaginación los momentos más intimistas. La dirección musical está a cargo de Ernst Märzendorfer, con los miembros estables del Teatro Nacional de Brno, en una versión que tiene cohesión, pero le falta fuerza en los momentos más intensos y la sutileza en los más dúctiles. Con todo, lo más flojo son los cantantes, que están equipados con micrófonos, con una técnica limitada y que no dominan el estilo. El más correcto es Igor Morosow, con voz algo lírica y un fraseo de cierto detalle, mientras que Eszter Sümegi tiene momentos de dudosa musicalidad, Cornelia Helfricht queda apagada como Amneris y el tenor Kostadin Andreev posee un bello timbre, que no domina. E.M.M. A.V. BEL AIR BAC004. 164’. Grabación: Festival de Aix-en-Provence, VII/2000. Productor: François Duplat. Distribuidor: Harmonia Mundi. N PN Este montaje de la Popea monteverdia- 3 DVD OPUS ARTE OA 0911 D. 250’. Grabación: Barcelona, 19 y 22-VI-2003. Formato imagen: 16/9 anamorphic. Formato sonido: LPCM stereo. Digital DTS Surround. Código región: 0. Subtítulos en castellano y catalán. Distribuidor: Ferysa. N PN La respetable efectividad de El oro del Rin (comentado en SCHERZO nº 197) baja puntos en esta producción de La Walkyria del mismo tándem formado por De Billy-Kupfer. La escena, en palabras de Kupfer, “hace hincapié en la capacidad de la humanidad de destruir el mundo en el que vive y muestra las consecuencias trascendentales de la acción agresiva del hombre contra la naturaleza”. Si él lo dice, así será, pero lo que el espectador ve en realidad es una fea red cuadriculada ante la que se desarrollan los complejos acontecimientos en una sempiterna luz azulada que uniformiza la escena, con parcos decorados de Hans Schavernoch. La entregada Orquesta del Liceu está peor aquí que en el Prólogo, y es dirigida veloz y animadamente por Bertrand de Billy, sin especiales dotes para diferenciar situaciones y desde luego con muy cortita inspiración. El elenco vocal tampoco brilla especialmente, salvo la excelente Fricka de Lioba Braun, la siempre efectiva Brünnhilde de Deborah Polaski y la aceptable Siegliende de Linda Watson. El resto, de muy limitada discreción, tanto si hablamos del desafinado Siegmund, como del forzadísimo Wotan o del débil Hunding. Cumplidor el grupo de Walkyrias. Sonido e imágenes de calidad superior, subtítulos en castellano y catalán, y álbum de tres DVD en lugar de los dos habituales, lo que encarece todavía más este complicado producto. En fin, seamos claros y directos: al lado de la representación de Levine en el Met (DG), disponible actualmente en el mercado, este álbum del Liceu no tiene nada que hacer, ni por dirección musical, ni por orquesta, ni por voces, ni por escena, ni por precio. Esto es todo, amigos. E.P.A. 115 D V D WAGNER-RECITALES James Levine UNA GRAN TARDE WAGNER: Los maestros cantores de Nuremberg. JAMES MORRIS (Hans Sachs), RENÉ PAPE (Veit Pogner), THOMAS ALLEN (Sixtus Beckmesser), BEN HEPPNER (Walther von Stolzing), MATTHEW POLENZANI (David), KARITA MATTILA (Eva), JILL GROVE (Magdalena), JOHN RELYEA (Un sereno). CORO Y ORQUESTA DE LA METROPOLITAN OPERA DE NUEVA YORK. Director musical: JAMES LEVINE. Director de escena: OTTO SCHENK. Director de vídeo: BRIAN LARGE. 2 DVD DEUTSCHE GRAMMOPHON 00440 073 0949. DDD. 292’. Formato imagen: NTSC / Color / 4 : 3. Formato sonido: DTS 5.1 Dolby Digital 5.1. PCM Stereo. Código región: 0. Grabación: Nueva York, XII/2001. Subtítulos en español. Distribuidor: Universal. N PN C on algo de retraso nos llega esta espléndida representación neoyorquina de Maestros cantores ya publicada en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania hace algunos meses (según los comentarios discográficos de varias revistas especializadas de esos países a las que hemos tenido acceso). Vaya por delante que estamos, hasta la fecha, ante la mejor representación de la comedia wagneriana, la mejor en todos los aspectos que se enjuician en una ópera en DVD: escena, cantantes, coro, orquesta, dirección musical y filmación, si bien, como suele ocurrir hasta en las tardes operísticas más conseguidas, no se alcance la imposible perfección a la que, no obstante, siempre hay que intentar llegar. La tradicional puesta en escena de Otto Schenk complementada con la cuidada y hasta amorosa recreación de los habitantes del Nuremberg del siglo XVI por Schneider-Siemssen (artífices ambos del discutido pero efectivísimo Anillo del Met ya comentado desde estas páginas), es un agradable aspecto visual de esta producción, por encima de otras a todas luces menos conseguidas (Wolfgang Wagner en Bayreuth, Michael Hampe en Sydney, Götz Friedrich en Berlín), aunque quizá se le podría reprochar una dirección de actores algo estática que se compensa con la excelencia interpretativa de cada miembro del reparto en particular. La orquesta, de singular poderío sonoro, virtuosismo y refinamiento, hábilmente regida por el habitual James Levine, es uno de los basamentos primordiales de esta representación; la coordinación entre foso y escena es perfecta; el acompañamiento a los cantantes, modélico; hay un emotivo lirismo de la mejor ley (preludio del acto tercero, quinteto del mismo acto, soliloquios de Sachs en los actos segundo y tercero) sin descuidar otros pasajes de esencia más contrapuntística (fuga del final del acto segundo) y en conjunto, como se apuntaba, contribuye poderosamente a elevar el nivel de la representación hasta límites impensables para las tres producciones comentadas más arriba. El coro es un prodigio de afinación y entrega, con el adecuado matiz emotivo en pasajes demasiado proclives al exceso (Wach auf! Es nahet gen den Tag, cuatro 2º del acto tercero), mientras que la filmación, precisa, cuidada e imaginativa, es otro trabajo maestro del eminente realizador Brian Large. El cuadro de cantantes también logra el primer puesto comparado con las versiones anteriores. James Morris es un actor excelente que, según se comenta en el libreto, ha esperado a tener cincuenta años para encarnar el difícil papel de Hans Sachs, tardando cinco en madurarlo y tenerlo listo para la escena. Efectivamente, a juzgar por lo que aquí podemos ver, parece haber cantado este personaje durante toda su vida dada su desenvoltura teatral y los cuidados matices dramáticos de los que hace gala, si bien su estado vocal no se halle en el mejor de los momentos posibles. Mattila es una Eva plausible, algo talludita, pero en inmejorables condiciones vocales e interpretativas. Heppner, buen actor de imponente voz aunque con el inconveniente de su corpulencia física, poco adecuada para el papel, sale airoso del cometido, aunque estaba en mejores condiciones vocales en su versión de concierto para Solti (Decca). Allen, otro excelente actor en la plenitud de su madurez, borda al pedante Beckmesser, mientras que Polenzani y Grove recrean admirablemente a David y Magdalena. A Pape (Pogner) no se le puede discutir nada de su intervención, aunque tenían que haberle caracterizado como el rico burgués de más edad que representa, ya que así parece el hermano de Eva antes que su padre. Irreprochables comprimarios, entre los que destaca la hermosa voz de bajo de John Relyea (Sereno) al final del acto segundo.En suma, excelente representación de Meistersinger, por ahora la de mayor nivel artística y la mejor de las disponibles en soporte DVD. La traducción española de los subtítulos, correcta en líneas generales, debería haberse revisado y matizado un poco más para estar al nivel de esta suntuosa representación. En definitiva, un espectáculo wagneriano de alta calidad recomendable para cualquier tipo de aficionados. Enrique Pérez Adrián RECITALES SIR JOHN BARBIROLLI. DIRECTOR. BRAHMS: Sinfonía nº 2. BARBIROLLI (arr.): Suite isabelina. DELIUS: Camino al jardín del Paraíso. WALTON: Partita para orquesta. ORQUESTA SINFÓNICA DE BOSTON. Director: SIR JOHN BARBIROLLI. VAI 4304. 94’. Subtítulos: ninguno. Formato sonido: Mono-Stereo. Formato imagen: 4:3 Blanco y negro. Código región: 0. Grabación: Harvard, 3-II-1959. Distribuidor: LR Music N PN Interesantísimo documento este, proce- 116 dente de los archivos de la Orquesta Sinfónica de Boston y que fue grabado dentro de los programas musicales que ofrecía la cadena educacional WGBH para ser emitidos por las radios y televisiones públicas de Estados Unidos. Hay, al parecer, más muestras en aquellos archivos de estas películas grabadas en videos de dos pulgadas o en cine de 16 milímetros, muy delicadas para su conservación, y en las que se preservan conciertos de la Sinfónica de Boston que abarcan de 1957 a 1979. En este nos llega el arte extraordinario de Sir John Barbirolli, el maestro inglés que llegaría a primer invitado de la formación americana, que veía en él a un auténtico servidor de la música, educado y sabio. Que le querían, y mucho, se pone bien de manifiesto en los aplausos enfervorizados que los propios músicos le ofrecen al terminar el concierto del 3 de febrero de 1959 que aquí vemos completo. Barbirolli era hombre de pequeña estatura, batuta larga, gesto amplio, que movía todo el tronco hacia delante y hacia los lados, que se entregaba y que, no siendo en absoluto un prodigio físico, no dejaba de poseer cierto porte. Todo puesto al servicio de unas versiones hondas, bien planteadas, estupendamente resueltas y que tienen aquí su quintaesencia en una magnífica Segunda de D V D WAGNER-RECITALES Brahms bien acompañada en el programa por igualmente excelentes versiones de una suite sobre temas isabelinos ingleses preparada por el propio Barbirolli, una vistosa Partita de Walton y un sentidísimo Delius. La calidad técnica de la grabación visual es sólo regular y el sonido se ofrece en dos posibles opciones: monoaural del propio concierto o estereofónico de otro con el mismo programa grabado tres días antes. En este caso, se gana en calidad pero la banda sonora no se corresponde con la visual por lo que nada tiene que ver lo que oímos con lo que vemos. Para admiradores de Barbirolli, imprescindible. C.V.W. MARIA CALLAS. SOPRANO. A documentary. Documental escrito por John Ardoin y narrado por Franco Zeffirelli, con intervenciones de Menotti, Giulini, Rescigno, Lord Harewood, Scotto, Gorlinsky, etc. Bonus: Swank in the Arts. BEL CANTO SOCIETY BCS-DO194, 117’. Realización: 1978. En inglés, sin subtítulos. Distribuidor: LR Music. N PN Este documental fue realizado, algo después de la muerte de Callas, para la RAI italiana. Zeffirelli, el regista que dirigiera a la diva en sus últimas apariciones escénicas (Norma, Tosca), devoto de su arte, se encarga de la contarnos el devenir humano y artístico de la soprano, a partir del guión de uno de los más penetrantes estudiosos de su arte, Ardoin, impagable autor de uno de los textos más lucidos sobre el arte callasiano, El legado Callas. A partir de las tomas de la salida del féretro de los funerales de la iglesia griega sita en la calle Georges Bizet de París, donde el público asistente estalla en un espontáneo y emocionante aplauso, vamos asistiendo a las vicisitudes vitales y profesionales de Maria, entretejidas por opiniones de algunos personajes relacionados con ella, desde su mejor Scarpia (Tito Gobbi) hasta su mejor heredera (Renata Scotto), en medio de las aportaciones debidas a Carlo Maria Giulini, Giancarlo Menotti o Elvira de Hidalgo, aportando matices de diverso interés que enriquecen o amplían la narración. La propia e inconfundible voz de la Callas se une al coro en algunos momentos, siempre con interesantes comentarios. La vemos también en su salsa, es decir, en fragmentos de algunos de los pocos testimonios visuales que, lamentablemente, nos ha dejado (debut en París 1958 con fragmentos de Norma y Tosca o uno mínimo de la Norma parisina, ahora escenificada, de años después). El documental está hecho con rigor, claridad y conocimiento, manteniendo sin desmayo el interés a lo largo de su casi hora y media de duración. La imagen es correcta, acorde con sus orígenes y el momento de la filmación. Como complemento a esta entrega principal, el bonus de casi media hora de duración recoge una larga entrevista a John Ardoin dentro del programa televi- sivo estadounidense que presentaba Patsy Swank donde, aparte de algunas fotografías inéditas, tenemos la oportunidad de escuchar nuevos juicios relativos a la diva por boca de Rescigno, Gobbi (los más tristes) o Scotto. F.F. RAFAEL KUBELIK. DIRECTOR. Mi patria es la música. Una película de REINER E. MORITZ. Comentarios de ELSIE y MARTIN KUBELIK, DANIEL BARENBOIM, HENRY FOGEL Y ALBERT SCHARF. ARTHAUS MUSIK 100 723. 125’. Formato imagen: 16: 9. Formato sonido: PCM stereo. Código región: 0. Subtítulos en español. Distribuidor: Ferysa. N PN Panorámica interesante aunque incompleta de este extraordinario músico y director, tratado con todos los honores desde estas mismas páginas cada vez que nos llega alguna de sus grabaciones, uno de los directores más completos, sensibles e imaginativos del siglo XX, y no sólo eso, también un humanista y un demócrata a carta cabal, además de un profundo altruista y un verdadero patriota checo que no dudó en exiliarse voluntariamente de su país en 1948 (tras el golpe de estado comunista) y al que no volvió hasta 1990, en vísperas de las primeras elecciones libres (“para ser libre hay que tener la conciencia limpia”, dice en algún momento de esta película, frase impactante y lapidaria que desde luego tenemos algo olvidada en nuestro mundo actual). Construido a partir de numerosos extractos de archivos de diversas procedencias, con testimonios hablados de su segunda mujer (la soprano Elsie Morrison, que grabaría con él el cuarto movimiento de la Cuarta de Mahler) y su hijo Martin, aparte de interesantes comentarios de músicos como Barenboim (impresionante comienzo del Segundo de Brahms cuya filmación completa sería de agradecer), la película refleja muy exactamente esta atractiva y cautivadora personalidad, con impactantes fragmentos musicales como el comienzo de Jenufa, ensayos de la misma ópera con Astrid Varnay, el final de la Leonora III, la Cuarta de Bruckner, la Misa Santa Cecilia de Haydn o sus queridos Smetana y Dvorák, siempre presentes en sus conciertos y grabaciones, por no hablar de compositores actuales como Hartmann, de quien fue un convencido divulgador de su obra sinfónica. También se nos ofrecen diversos aspectos del Kubelik compositor (pocos saben que fue autor de cinco óperas, tres réquiem, sinfonías, música de cámara y Lieder, pero salvo su ópera Cornelia Faroulli, representada en alguna ocasión, lo demás está todo pendiente de descubrir). En fin, un documento de indiscutible interés que aunque no recoge todos los aspectos de su vida y su arte, servirá igualmente al aficionado y al profesional para descubrir diversos aspectos artísticos y humanos de este gran director. Correctos subtítulos en español. E.P.A. ERICH LEINSDORF. DIRECTOR. Ensayos y concierto. Wagner: Parsifal, preludios I y III e interludios. Schumann: Sinfonía nº 4 en re menor, op.120 (versión de 1841). ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DEL SUROESTE, BADEN-BADEN Y FRIBURGO. ARTHAUS 101 153. DDD. 118’. Director de vídeo: Janos Darvas. Formato imagen: 4 : 3. Formato sonido: PCM stereo. Código región: 0. Grabación: Karlsruhe, Alemania, 1989. Subtítulos en español. Distribuidor: Ferysa. N PN Erich Leinsdorf (1912-1993) fue un eminente director cuya carrera se desarrolló sobre todo en Estados Unidos a partir de los años cuarenta (judío y vienés de nacimiento, tuvo que abandonar su país por razones obvias a finales de la década de los treinta), y cuyo rigor, exigencia artística y amor por la perfección heredó de su idolatrado Toscanini, si bien sus métodos de trabajo y su trato con las orquestas estaban en los antípodas de los del italiano: su vitalidad, poder creador y una concentración plena de serenidad se unían a una paciencia soberana y rigurosa. Le recuerdo una bonita Escocesa de Mendelssohn con la ONE y una brillante Primera de Brahms con la Royal Philharmonic allá por los setenta-ochenta, ambas en el Teatro Real de Madrid, así como una extraordinaria Arabella en el Met con Te Kanawa y Weikl, por no hablar de su abundante discografía con la Sinfónica de Boston que nos sirvió a los jóvenes melómanos españoles de entonces (década de los sesenta) como primera toma de contacto con el gran repertorio a través de Selecciones del Reader’s Digest, y también gracias a los conciertos con que TVE nos obsequiaba en las mañanas de los domingos, muchos de ellos protagonizados por Leinsdorf y su Sinfónica de Boston. Tildado muchas veces, quizá demasiado a la ligera, de excesivamente superficial, este maestro fue un excelente artesano de la música que se consagraba siempre a su oficio con absoluta dedicación. Aquí le vemos a sus 77 años en varios ensayos con la Südwestfunk de Baden Baden más el concierto que tuvo lugar después, ambos (ensayos y concierto) grabados y filmados en la Sala Brahms de Karlsruhe en 1989. Se puede apreciar en su trabajo un dominio orquestal absoluto, con unos resultados sobresalientes en la suite extraída de varios fragmentos de Parsifal (cinco partes en las que “no hay ninguna nota que no sea de Wagner”, al decir del propio Leinsdorf, que elaboró una especie de poema sinfónico de más de cuarenta minutos de duración con los dos preludios de la obra, el primer cambio de escena, el encantamiento del Viernes Santo y el final); a destacar la excelente y refinada respuesta orquestal, la absoluta afinación, el rigor expresivo y la enorme fuerza de sugestión conseguida en esta compilación sinfónica. En cuanto a la versión primitiva de la Cuarta de Schumann (1841), el notable resultado final, pulcro y equilibrado, no está al mismo nivel que la obra anterior, el sonido es más tosco y el método de trabajo recuerda el de directores especialistas en 117 D V D RECITALES-VARIOS interpretaciones históricas (Norrington, Herreweghe, Gardiner), reduciendo el vibrato y tomando incluso ciertos instrumentos de época como las maderas, de timbre más delicado, con el fin de parecerse lo más posible a la Gewandhaus de 1841. Interesante, de cualquier forma, ya que la versión de 1841 es infrecuente y los métodos de Leinsdorf tratan de hacer justicia a esta versión original. En suma, muy interesante documento recomendable para cualquier aficionado a la música sinfónica o para los profesionales que se atrevan con él. Las filmaciones son precisas y variadas, hay subtítulos en español correctamente traducidos, el sonido es de calidad y el trabajo de este excelente Kapellmeister les enseñará muchas cosas sobre técnica orquestal y sobre las dos obras que interpreta, aparte de poner en tela de juicio algunas interpretaciones modernas de estos dos autores que pasan por ser hoy (erróneamente) la quintaesencia de la tradición. E.P.A. RUSSELL OBERLIN. CONTRATENOR. El legendario contratenor americano. Obras de St. Godric, Haendel, Britten, Purcell, A. Scarlatti, Wolf y Schumann. DOUGLAS WILLIAMS, clave y piano. VAI 4305. 79’. Grabaciones: Canal Tres, 1962; Radio Canadá, 1961. Producción: Creative Arts Television. Distribuidor: LR Music. R PN Hacia 1940 Alfred Deller resucitó la voz y el repertorio del contratenor, palabra que le fue sugerida por Michael Tippett. El ejemplo cundió y en 1952 se daba a conocer un muchacho de Ohio, nacido en 1928 y alumno de la Juilliard School, Russell Oberlin. Su carrera duró hasta 1964, cuando se retiró a enseñar, lo que hizo hasta 1994. No obstante su brevedad, el tiempo de actuación en público le bastó para hacerse un repertorio del cual este DVD exhibe diversos ejemplos. Oberlin es un contratenor sopranil, de voz adolescente, timbre definido y cristalino, buena vibración y un manejo modélico de los medios que le permite solventar saltos, escalas, trinos, coloraturas y reguladores de volumen con aseada concentración. Su mundo es el barroco y las antiguas canciones de las islas, más el Oberón de Sueño de una noche de verano de Britten, del que se ofrece un monólogo. Fue un papel estrenado por Deller y enseguida servido por Oberlin. En Schumann y en el Wolf más lírico se advierte que los medios no son los adecuados. No obstante, la dignidad del trabajo se impone por sí misma. Algo similar cabe decir del acompañante. Las tomas de televisión, con sobrios comentarios, tienen un sabor de época de cierto encanto. Una larga entrevista tomada en color (lo anterior va en blanco y negro) en 2004 para Artist Domain, expone detalles de la historia artística del cantante, así como explicaciones amenas y didácticas acerca de su peculiar registro vocal y su técnica de emisión. 118 B.M. VARIOS BELCANTO. Los tenores de la era de las 78 rpm. Parte I. ENRICO CARUSO, BENIAMINO GIGLI, TITO SCHIPA, RICHARD TAUBER, LEO SLÉZAK, JOSEPH SCHMIDT. TDK EURO ARTS DV-DOCBEL 1. Distribuidor: JRB. N PN A través de películas, reportajes, informativos, fotos, comentarios de personas que directa o indirectamente tuvieron relación con determinados artistas y la presencia de un grupo de estudiosos de diferentes países, de una forma amena y clara, se nos comenta la vida tanto personal como artística de un grupo de seis cantantes, tres del área italiana y tres del mundo germano. Lógicamente se empieza por el más famoso, Enrico Caruso, donde además de analizar su voz, podemos ver algunas interpretaciones parciales, donde surge la grandeza de su voz, su comunicación con el público y los comentarios sobre la evolución de su instrumento y su inteligencia para superar determinados problemas. El segundo es Beniamino Gigli, del que se explica su estancia como uno de los sucesores de Caruso en el Metropolitan y la cancelación de su contrato, con el consiguiente regreso a Europa, que se complementa con el material sacado de las doce películas que hizo en Italia y Francia, acompañado de unos comentarios sobre su canto cálido y belleza vocal, el uso impecable de la mezza voce y su calidad técnica expuesta por colegas como Magda Olivero, Giulietta Simionato, Anita Cerquetti o su propia hija, Rina Gigli que cantó bastante con su padre. El trío italiano se completa con el gran estilista Tito Schipa, donde se detalla su pureza musical, su fraseo de una bella extraordinaria, que recuerda a los “tenori di grazia”, y su capacidad para la interpretación de canciones, haciendo especial hincapié en su estancia en Argentina, donde, como no podía ser menos, dio su versión de los tangos. Los tres cantantes alemanes tienen en común su problemática relación con el nazismo, siendo el más perjudicado Joseph Schmidt, que murió en un campo de prisioneros. Richard Tauber es un tenor de bello porte, con una forma de interpretar detallista, lo cual le hizo, aparte de su buena carrera en la ópera, intérprete del mundo de la opereta y del lied, donde su sutileza e intención, subrayaba el carácter más directo o intimista de sus versiones. Otro grande fue Leo Slézak, cantante con un amplio repertorio en el que conseguía intervenciones brillantes. Cuando su medios se fueron limitando, se identificó con las obras de humor y las películas, donde su sentido interpretativo daba lo mejor de sí mismo. Joseph Schmidt era un cantor judío, que realizaba servicios religiosos en las sinagogas, lo que le dio gran resistencia y una voz muy fonográfica. Dadas sus características físicas, media 1,54 m., su carrera se desarrolló en la radio y en el cine y parece que sólo actuó una vez en teatro con La bohème. Murió a los 38 años, después de exi- larse por varios países. Los comentarios de los especialistas sirven para incrementar el placer de la audición de sus discos, siempre y cuando tengamos presente las fechas en que fueron realizados y los medios técnicos existentes. Creemos que es una idea muy interesante, con un trabajo concienzudo, hecho por personas que aman el mundo lírico, que debería alargarse todo lo que el material permitiera y avanzar en el tiempo, lo que hace esperar con interés las nuevas entregas. A.V. TANGO MAESTRO. Documental sobre Astor Piazzolla. Realizador: MIKE DIBB. OPUS ARTE BBC OA 0905 D. 160’. Productor: Hans Petri. Productor DVD: Ferenc van Damme. Distribuidor: Ferysa. N PN Juntando partes del filme Tango maestro con una filmación de estudio de 1989 llamada Tango nuevo, los realizadores reunieron una frondosa cantidad de materiales (películas de distintas épocas, entrevistas, recorridos ambientales, etc.) para servir al espectador que quiere saber todo sobre Piazzolla y nunca se atrevió a preguntarlo. Para ello se debieron cumplir vastos viajes en busca de gentes y cosas, desde la Mar del Plata nativa hasta París, pasando por Punta del Este y Nueva York. Biografía y obra del músico argentino aparecen expuestas cumplidamente y con un dinamismo fílmico que las hacen llevaderas, no obstante la duración de la entrega. Padres, esposas, amantes, hijos, todos apasionados por el personaje, conflictivos y confesionales. Compañeros de tareas, solistas, amigos, colaboradores en el cine y seguidores de este iracundo y fecundo personaje, que aparece tocando el bandoneón, explicando su diabólico (sic) funcionamiento y explayando sus megalomanías y extravagancias, cuando no sus atrabiliarias opiniones políticas. Piazzolla se creía un renovador absoluto de la música occidental, a partir del tango, que él veía anquilosado y repetitivo. En verdad, en el medio siglo anterior a él, el tango no había hecho sino renovarse. Luego están sus relaciones con el sexo femenino (llamaba a su perra con el mismo nombre que a su mujer), la sexualidad misma (equivalente a la violación) y sus amabilidades con el dictador Videla. Recuerda a su maestra Boulanger, quien lo estimuló a escribir tangos, pero se olvida de Ginastera, uno de los mayores, si no el mayor, músico de América Latina. Largas secuencias de interpretación con quintetos y sextetos, nos llevan al mundo denso y minucioso de Piazzolla compositor y arreglador. En él queda lo mejor de este hombre que debió inventarse un público a su imagen y semejanza, primero en el íntimo universo nocturno de Buenos Aires, luego en el recorrido del planeta, donde sigue siendo estimado e imitado como uno de los nombres más notorios de la disciplina musical contemporánea. B.M. ÍNDICE ÍNDICE DE DISCOS CRITICADOS Ambrosini: Big Bang. Panni. Stradivarius. . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 André, Maurice. Trompetista. Obras de Hummel, Haydn y otros. EMI. . . . . .74 Arias sacras barrocas. Ziesak. Capriccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Arte de la flauta de pico. Belder/Van Delft. Brilliant. . . . . . . . . . . . . . . .111 Bach, C. P. E.: Sinfonías y conciertos. Von der Goltz. Carus. . . . . . . . . . . .79 Bach, J. S.: Cantatas. Vol. 17. Koopman. Challenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 — Cantatas. Vol. 26. Suzuki. BIS. . . .78 — Cantatas. Purcell. Chandos. . . . . .78 — Cantatas. Fasolis. Arts. . . . . . . . . .78 — Conciertos. Café Zimmermann. Alpha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 — Misa en si menor. King. Hyperion. 78 — Obras para clave. Hantaï. Virgin. .76 — Sonatas y Partitas. Colliard. Emec. 77 — Variaciones Goldberg. Bonizzoni. Glossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Balakauskas: Requiem. Katkus. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Barber: Knoxville. Levi. Telarc. . . . . .73 Barbieri, Fedora. Mezzo. Obras de Verdi, Gluck y otros. Myto. . . . . . . . . . . . .70 Barbirolli, John. Director. Obras de Brahms, Delius y otros. VAI. . . . . .116 Bartók: Mandarín maravilloso. Alsop. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Beethoven: Cuartetos. Takács. Decca.80 — Misa solemne. Shaw. Telarc. . . . . .72 — Oberturas. Zinman. Arte Nova. . . .80 — Tríos. Florestan. Hyperion. . . . . . .79 Belcanto. Tenores de la era de las 78 rpm. TDK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Bellini: Norma. Milanov, Tourel/Sodero. Myto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Berganza, Teresa. Mezzo. Obras de Falla, Granados y otros. Brilliant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Berlioz: Noches de estío. Maurus/Casadesus. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Bezaly, Sharon. Flautista. Obras de Dean, Dohnányi y otros. BIS. . . . .109 Bittner: Bergsee. Treptow, Patzak/ Prohaska. Myto. . . . . . . . . . . . . . . .70 Bizet: Carmen. Gedda, Simionato/ Karajan. Myto. . . . . . . . . . . . . . . . .70 Bloch: Poemas. Sloane. Capriccio. . .81 — Sonatas para violín y piano. Shaham/Erez. Hyperion. . . . . . . . . .80 Boulez: Pli selon pli y otras. Boulez. Warner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Brahms: Sinfonías 3-4. Haitink. LSO. .81 Britten: War Requiem. Shaw. Telarc. .72 — Iluminaciones. Spence/Gould. Lynn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 — Vuelta de tuerca. Padmore, Milne/Hickox. BBC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Bruckner: Sinfonía 3. Inbal. RTVE. . . .81 — Sinfonía 5. Matacic. Naïve. . . . . . .82 — Sinfonía 7. Schuricht. Tahra. . . . . .69 Busoni: Elegías y otras. Pöntinen. CPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Buxtehude: Magnificat y otras. Speck. Carus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Callas, Maria. Soprano. Documental. Bel Canto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Cantus Gallicanus. Mariman. Eufoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Carmina Burana. Millenarium. Ricercar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Casa del diavolo. Obras de Gluck, Boccherini y otros. Onofri/Antonini. Naïve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Chaikovski: Concierto para piano 1. Watts/Levi. Telarc. . . . . . . . . . . . . .72 — Concierto para violín. Perlman/Wallenstein. Profil. . . . . . .82 — Sinfonías 4-6. Gergiev. Philips. . . .83 — Suites de ballet. Previn. Telarc. . . .72 Chopin: Obras para piano. Varios. Andante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Concerto veneciano. Obras de Vivaldi, Locatelli y Tartini. Carmignola/Marcon. Archiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Copland: Rodeo y otras. Lane. Telarc. 73 Debussy: Obras para piano. Gulda. Andante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Donizetti: Elvida. Spagnoli, Larmore/Allemandi. Opera Rara. . .83 — Francesca di Foix. Antoniozzi, Massis/Allemandi. Opera Rara. . . . . . .83 Double Dream. Improvisaciones. Alperin/Rudi. EMI. . . . . . . . . . . . . . . . .112 Dufay: Misa de San Antonio. Kirkman. Hyperion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Dvorák: Serenatas. Vlach. Supraphon.84 — Silencio de los bosques y otras. Iablonski. Naxos. . . . . . . . . . . . . . .84 Enescu: Sinfonía concertante y otras. Foster. Warner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Entre aventuras y encantamientos. Recasens. Lauda Música. . . . . . . . . . . . .66 Escudero: Illeta. Mena. Naxos. . . . . .84 Fauré: Canciones. Vol. 1. Lott/Johnson. Hyperion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 François, Samson. Pianista. Obras de Chopin, Ravel y otros. EMI. . . . . . . .74 Froberger: Tocatas y partitas. Vartolo. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Furtwängler, Wilhelm. Director. Obras de Weber, Schubert y Bruckner. Tahra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Gershwin: Rapsodia y otras. Braley. H. Mundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Giordano: Andrea Chenier. Milanov, Warren/Cleva. Myto. . . . . . . . . . . . .70 Gluck: Paris y Elena. Kozena, Gritton/McCreesh. Archiv. . . . . . . .86 Gomes: Misa. Soenen. Bongiovanni. .85 Guelfi, Giangiacomo. Barítono. Obras de Puccini, Verdi y otros. Myto. . . . . . .70 Gulda, Friedrich. Pianista. Obras de Beethoven y Bach. Andante. . . . . . .71 Haendel: Arias y fragmentos. Dawson. Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 — Rodelinda. Röschmann, Palmer/ Bolton. Farao. . . . . . . . . . . . . . . . .114 Haydn, J.: Concierto para trompeta. Segal/Zinman. Arte Nova. . . . . . . . .87 — Conciertos para chelo. Starker/ Schwarz. Delos. . . . . . . . . . . . . . . .87 — Sinfonías 92, 94. Fischer. MDG. . .87 — Sinfonías y conciertos. Varios. Andante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Haydn, M.: Réquiem. Misa. King. Hyperion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Henselt: Estudios. Lane. Hyperion. . .88 Hildegard: Obras vocales. Anonimous 4. H. Mundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Holmboe: Conciertos. Hugues. BIS. . .88 Holst: Planetas. Atherton. BBC. . . . .114 — Planetas. Hugues. Warner. . . . . . .68 Hotteterre: Suites y otras. Börner. Raum Klang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Isoir, André. Organista. Obras de Bach, Gervais y otros. Calliope. . . . . . . . .73 Kálmán: Zigeunerprimas. Flor. CPO. .89 Karajan, Herbert von. Director. Obras de Ravel, Dvorák y otros. EMI. . . . . . . .74 Kleiber, Erich. Director. Obras de Beethoven y Schubert. Tahra. . . . . .69 Knaifel: Salmo. Shteinlukht. ECM. . . .89 Krenek: Dictador y otras. Janowski, Capriccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Korngold: Ciudad muerta. Kerl, Denoke/Runnicles. Orfeo. . . . . . . . . . . . .90 Kubelik, Rafael. Director. Mi patria es la música. Arthaus. . . . . . . . . . . . . . .117 Lazkano: Obras para orquesta. Mena. Chant du Monde. . . . . . . . . . . . . . .91 Legrenzi: Sonatas. Parnassi. CPO. . . .91 Leinsdorf, Erich. Director. Obras de Wagner y schumann. Arthaus. . . .117 Liszt: Conciertos para piano. Berezovski/Wolff. Warner. . . . . . . . . . . . . . .68 Locke: Broken Consort. Dolcimelo. Aeolus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Mahler: Sinfonía 2. Slatkin. Telarc. . .73 — Sinfonía 5. Gielen. Hänssler. . . . . .92 — Sinfonía 6. Levi. Telarc. . . . . . . . . .73 — Sinfonía 8. Kubelik. Audite. . . . . . .67 — Sinfonía 8. Nagano. H. Mundi. . . .67 — Sinfonía 8. Rattle. EMI. . . . . . . . . .67 — Sinfonía 9. Gielen. Hänssler. . . . . .92 — Sinfonía 9. Masur. Warner. . . . . . .68 Martinu: Doble Concierto y otras. Conlon. Warner. . . . . . . . . . . . . . . .68 Mascagni: Cavalleria rusticana. Simionato, Di Stefano/Votto. Myto. . . . . . . .70 Massenet: Werther. Bocelli, Gertseva/ Abel. Decca. . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Menuhin, Yehudi. Violinista. Obras de Beethoven, Brahms y otros. EMI. . . .74 Messiaen: Éclairs. Rattle. EMI. . . . . . .92 Mestres Quadreny: Obras para piano. Dupuy. Ars Harmonica. . . . . . . . . .93 Monteverdi: Coronación de Popea. Von Otter, Brunet/Minkowski. Bel Air. .115 Mozart: Arias. Isokoski/Schreier. Ondine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 — Conciertos para piano 9, 18. Andsnes. EMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 — Conciertos para piano 19, 23. O’Connor/Mackerras. Telarc. . . . . . . . . . .72 — Conciertos para trompa. Ruske. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 — Conciertos para violín. Mintz. Aviè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 — Don Giovanni. Danco, Capecchi/ Rosbaud. Walhall. . . . . . . . . . . . . .75 — Obras para dos pianos. Pekinel. Warner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 — Quinteto. Previn/Solistas de Viento. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Murray, Michael. Organista. Obras de Bach, Soler y otros. Telarc. . . . . . . .72 Música en la corte de Felipe V. Obras de Durón, Facco y otros. Bonet. Dahiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Música en El Quijote. Moreno. Glossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Musorgski: Cuadros. Noche en el monte pelado. Levi. Telarc. . . . . . . . . . . . .73 — Cuadros. Noche en el monte pelado. Maazel. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . .73 Myslivecek: Sinfonías. Gaigg. CPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Oberlin, Russell. Contratenor. Obras de Haendel, Britten y otros. VAI. . . . .118 Orff: Carmina Burana. Shaw. Telarc. .72 — Carmina Burana. Rattle. EMI. . . . .94 Paganini: Duetos. Bianchi/Preda. Dynamic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Piano romántico. Obras de Chopin, Mendelssohn y Liszt. Barenboim. DG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Pollet, Françoise. Soprano. Arias. Cascavelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 Poulenc: Gloria, Concierto. Shaw. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Pradas: Ópera al patriarca S. José. Madrid. EGT. . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Primo dolce affano. Obras de Liszt, Ricci y otros. Vidal, Ford e. a. Oper Rara. . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Prokofiev: Alexander Nevski. Previn. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 — Sinfonías 5, 7. Tennstedt. Profil. . .95 Purcell: Dido y Eneas. Wentz. Brilliant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Rachmaninov: Caballero avaro. Polianski, Chandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 — Conciertos para piano. Hough/Litton. Hyperion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 — Conciertos para piano. Variaciones. Luganski/Oramo. Warner. . . . . . . . .96 — Suite para dos pianos. Labèque. Warner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Reger: Obras para coro. Rademann. Carus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Retratos en música. Obras de Balbastre, Barrière y otros. Baumont. Virgin. .113 Ries: Tríos. Mendelssohn de Berlín. CPO. 96 Rimski-Korsakov: Concierto para piano. Ogawa/Bakels. BIS. . . . . . . . . . . . . .97 Rodrigo: Obras para piano. Vol. 1. Pizarro. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Roman de Fauvel. Cohen. Warner. . .68 Romero, Ángel. Guitarrista. Obras de Bach, Respighi y otros. Telarc. . . . .73 Rossini: Cenicienta. Larmore, Giménez/Rizzi. Warner. . . . . . . . . .97 — Italiana en Argel. Valentini-Terrani, Benelli/Bertini. Arts. . . . . . . . . . . . .98 — Obras corales. Huber e. a. Carus. .97 Rostropovich, Mstislav. Violonchelista. Obras de Bach, Beethoven y otros. EMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Roussel: Salmo. Tovey. Timpani. . . . .98 Rugolo, Antonio. Guitarrista. Obras de Ginastera, Pedrell y otros. Stradivarius. . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Saint-Saëns: Conciertos para piano. Malikova/Sanderling. Audite. . . . . . . . . .99 — Obras para órgano. Delcamp. Naxos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Scarlatti, A.: Cantatas. White. Analekta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 — Misa de Navidad. Gasbarro. Stradivarius. . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 — Vísperas de Santa Cecilia. McGegan. Aviè. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Scarlatti, D.: Sonatas. Belder. Brilliant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Schubert: Fantasía y otras. Pires/Castro. DG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 — Lieder y obras para piano. Bostridge/Andsnes. EMi. . . . . . . . .100 Schumann: Cuartetos. Terpsycordes. Claves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 — Liederkreis. Güra/Berner. H. Mundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Schütz: Historia de la Natividad. Lasserre. Zig Zag. . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Serkin, Rudolf. Pianista. Obras de Beethoven. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Shostakovich: Cuarteto nº15. Kagan e. a. Classics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 — Cuartetos 1, 4, 9. Jerusalén. H. Mundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 — Sinfonía 4. Jansons. EMI. . . . . . . .102 — Sinfonía 5. Rostropovich. LSO. . .102 — Sinfonía 8. Levi. Telarc. . . . . . . . .73 Sibelius: Obras para violín y piano. Kuusito/Kärkkäinen. Ondine. . . . . . . .103 — Sinfonía 2. Levi. Telarc. . . . . . . . . .73 Silvestrov: Canciones. Yakovenko/Silvestrov. ECM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Singer Pur. Conjunto vocal. Obras de Rihm, Sciarrino y otros. Oehms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Smedvig, Rolf. Trompetista. Obras de Bach, Telemann y otros. Telarc. . . .73 Smetana: Trío. Guarnieri. Praga. . . .103 Strauss: Ariadna en Naxos. Surinac, Striech/Keilberth. Walhall. . . . . . . .75 — Elektra. Varnay, Madeira/Quennet. Orfeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104. Stravinski: Consagración de la primavera. P. Järvi. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . .104 — Pájaro de fuego. Craft. Naxos. . . .104 — Pulcinella. Boulez. Warner. . . . . . .68 Telemann: Conciertos. Ponseele. Accent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Toch: Obras para piano. Seibert. CPO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Tango maestro. Documental sobre Piazzolla. Opus Arte. . . . . . . . . . . . . . .118 Tucker, Richard. Tenor. Obras de Verdi y Puccini. Myto. . . . . . . . . . . . . . . . .70 Tunder: Obras para órgano. Foccroulle. Ricercar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 — Obras vocales. Max. CPO. . . . . .105 Turnage: Estudios y Elegías. Ono. Warner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Verdi: Aida. Cigna, Morelli/Panizza. Myto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 — Aida. Sümegi, Andreev/Märzendorfer. Euroarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 — Baile de máscaras. Anderson, Merrill/Mitropoulos. Myto. . . . . . . .70 — Otello. Martinelli, Tibbett/Panizza. Myto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 — Vísperas sicilianas. Brumaire, Bonhomme/Rossi. Opera Rara. . . . . . .106 Viana, Enrique. Obras de Donizetti. Calando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Villa Rojo: Concierto grosso y otras. LIM. LIM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Vivaldi: Stabat Mater. Burzynsky. BIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 — Stabat Mater. Mena/Pierlot. . . . .107 Voces de la naturaleza. Obras de Schnittke y Pärt. Kaljuste. BIS. . . . . . . . . .113 Wagner: Anillo del nibelungo. Karajan. Walhall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 — Maestros cantores. Morris, Pape/ Levine. DG. . . . . . . . . . . . . . . . . .116 — Tannhäuser. Vinay, London/Kempe. Walhall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 — Tristán e Isolda. Flagstad/Melchior. Bodanzky. Walhall. . . . . . . . . . . . .75 — Walkyria. Berkeley-Steele, Polaski/De Billy. Opus Arte. . . . . . . . . . . . . . .115 Wagner-Maazel: Anillo sin palabras. Telarc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Walton: Sinfonía 1. Previn. Telarc. . .73 Weber: Euryanthe. Windgassen, Neidlinger/Leitner. Walhall. . . . . . . . . . . . .75 Weinberger: Svanda el gaitero. Reynolds. Naxos. . . . . . . . . . . . . .107 Westhoff: Sonatas para violín. Plantier. Zig Zag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Xenakis: Akrata y otras. Tamayo. Timpani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 119 EL BARATILLO DOS DE LOS DE ANTES D 120 esde hace tiempo me meto todos los meses en internet, a ver qué se pesca. Y unas veces la captura es más sabrosa que otras, pero ya saben que yo siempre les traigo a este Baratillo los mejores bocados. En esta ocasión, como siempre, es verdad, ha salido bien barata. Ya saben ustedes que aquí no nos andamos por las ramas y cómo me cuesta seguir poniendo el listón en los seis euros. En una de mis páginas favoritas — www.jpg.de— ofertaban unas cajas de cuatro compactos de una casa llamada Artone, que resulta pertenecer a Membran, expertos en chollos donde los haya. La mayoría de lo propuesto ya ha salido en estas páginas, pues se trata de material aparecido en otros sellos y firmado por Ormandy, Casals, Kusevitzki, Heifetz, Arrau, Gieseking, Kempff, Fischer, Szigeti, Backhaus, Rubinstein, Milstein, Serkin, etcétera. Pero mirando cuidadosamente en la lista aparecían dos nombres que no han tenido cabida todavía en las series baratas con semejante generosidad —cuatro discos a 9,99 euros: Eduard van Beinum (1901-1959) y Rudolf Kempe (1910-1976). Da la casualidad que son dos músicos a los que conocí personalmente y admiré toda mi vida, aunque ellos murieron jóvenes y yo, toco madera, aquí sigo. Dos maestros serios, musicales, competentísimos, quizá para algunos demasiado analíticos. El holandés pegado a la partitura pero flexible y dejando respirar al oyente. El alemán con un rigor que le iba muy bien a su buena planta y al que añadía ese plus que dan a sus versiones los que han sido cocineros antes que frailes, él oboe en la Gewandhaus de Leipzig antes de empezar a triunfar como director con la Staatskapelle de Dresde. A Van Beinum le tocó la difícil tarea de suceder a Mengelberg en el Concertgebouw de Amsterdam, lo que no era moco de pavo. Quiso ser pianista, y de hecho se estrenó como solista, pero le gustaba más dirigir. Su trato con la orquesta era maraviEDUARD VAN BEINUM. llosamente educado — D IRECTOR . Obras de Beethoven, vean el DVD que la Schubert, Berlioz, Rossini, Brahms, Concertgebouw ha Mendelssohn, Ravel, Bartók y publicado con Vida de Britten. ORQUESTA DEL CONCERTGEBOUW héroe de Strauss dirigida DE AMSTERDAM. por Mariss Jansons y 4 CD ARTONE 222358-354. Grabaciones: escuchen lo que ahí se 1946-1952. dice de él— y todos los que tocaban en ella le adoraban. Dirigía sin batuta pero sus dedos trabajaban con una independencia asombrosa y el gesto era de una enorme expresividad. La música surgía de sus manos con una fluidez milagrosa y las versiones se construían con una naturalidad apabullante. Kempe trabajó mucho en la ópera y su gesto era serio y concentrado, elegante también. Nunca se excedía en la pasión, dejaba, como Van Beinum, que fuera la música la que hablara por encima de los gestos. Tenía un repertorio no tanto amplio como original. Grabó mucho, ópera y sinfónico, y su pérdida nos lo dejó sin quien hubiera llegado a ser uno de los más grandes, aunque fuera, sin duda, uno de los grandes de su momento. Con él pasó lo que con el propio Van Beinum o con István Kertész, que se fueron demasiado pronto y se les echó mucho de menos. Hacía buena figura con sus compañeros de generación: Solti, Karajan, Giulini, Sanderling, Celibidache, Wand, qué tíos. Los álbumes que presenta Artone tienen forma de libro, lo que quiere decir que son incómodos de colocar en la estantería de los compactos, pero eso es lo de menos. Tienen una buena presentación, con una extensa semblanza —en inglés y en alemán— de cada protagonista. El dedicado a Van Beinum es de lo más variado, y en él encontramos Las criaturas de Prometeo — completa— de Beethoven, la Cuarta Sinfonía de Schubert, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, las oberturas de Guillermo Tell y La urraca ladrona de Rossini, La Tercera Sinfonía de Brahms, el Concierto para violín y orquesta de Mendelssohn —con un Alfredo Campoli que no será para todos los gustos pero que es testimonio de una manera hoy superada— y la Obertura de “El sueño de una noche de verano” del mismo autor, la Rapsodia española de Ravel, el Concierto para orquesta de Bartók y los Cuatro interludios marinos y passacaglia de “Peter Grimes” de Britten. Todo ello de primera calidad, aunque haya cosas que destaquen sobremanera. Imprescindibles me parecen el Beethoven, el Brahms, el Ravel, el Bartók y el Britten. La Orquesta del Concertgebouw suena maravillosamente, como no era menos al tener al frente a un maestro al que respetaba y quería. Las grabaciones abarcan de los años 1946 a 1952 y el sonido es bueno. El álbum dedicado a Kempe es más actual, pues presenta grabaciones hechas en 1975 y 1976, estereofónicas por tanto y con excelente sonido, quizá, en Brahms, un punto agresivo, brillante siempre. Se nos ofrecen dos especialidades de la casa: Bruckner y Brahms con la que fue su última orquesta, la Filarmónica de Múnich —iba a ser el sucesor de Pierre Boulez en la BBC de Londres. Del austriaco, las Sinfonías Cuarta y Quinta, RUDOLF KEMPE. DIRECTOR. esta grabada en vivo y Obras de Bruckner y Brahms. con tan buen sonido ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÚNICH. como el resto. Son ver4 CD ARTONE 222604-354. siones magníficas y no Grabaciones: 1975-1976. es fácil quedarse con una o con otra, aunque en el oyente quedará grabado para siempre el arranque de la Quinta. El Brahms —las cuatro sinfonías que grabara en 1975 para el sello Acanta— es apolíneo, verdadero, equilibrado, suficientemente serio y, a la vez, bien cantado. La orquesta se mueve como pez en el agua y demuestra que cuando la cogió Celibidache ya era una formación de gran categoría, con la configuración genética que le habían ido dando nombres como Weingartner, Hausseger o Rosbaud. Por un puñado de euros no tiene perdón de Dios no hacerse con estos discos, que enseñan un montón. Gracias por su atención y hasta el mes que viene, si Dios quiere. Nadir Madriles [email protected] D O S I E R MÚSICA Y VIAJE N o, el lector no va a leer un dosier más sobre festivales o rutas para ir de concierto en concierto por el ancho mundo. Las páginas que siguen se plantean algo muy distinto, pues enfocan más a fondo las relaciones del arte musical con la idea del desplazamiento en el espacio. Se trata así el concepto de la migración de los estilos musicales, cómo la música pasa de unas culturas a otras y si le resulta posible aclimatarse o no. También hemos escogido el tema de los viajes de los compositores por el contexto geográfico que les fue dado conocer y las implicaciones que ello tuvo para su obra. Finalmente, una discografía propone una soñada vuelta al mundo en treinta y seis propuestas. 121 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE APRENDICES, ALUCINADOS, PEREGRINOS N o deja de ser una tautología pero es cierto: escribir sobre música y viaje es, a su vez, un viaje. Un viaje que, ante la vastedad del tema, aconseja marcarse unos objetivos y unos límites. Más que en ofrecer una reseña de piezas musicales, he procurado centrarme aquí en algunas tipologías de viaje (y viajero) musical. También he limitado el ámbito del artículo al siglo XIX (con alguna incursión en los siglos XVIII y XX), pese a ser consciente de que viajes y viajeros siempre ha habido a lo largo de la historia de la música. Mozart: el viaje vertical Entre los seis y los veintidós años, la de Mozart es una vida de viajes. Se puede casi decir que pasa más tiempo en el coche de caballos que en su propia casa en Salzburgo. El deseo del padre Leopold de rentabilizar las precoces dotes musicales del hijo le lleva a recorrer las cortes aristocráticas europeas y las principales capitales del viejo continente. La primera salida oficial es al palacio imperial de Schönbrunn (donde conoce a una jovencísima María Antonieta), luego vendrán Múnich, París, Londres, Viena y un sinnúmero de ciudades más pequeñas. Desde 1769 es el turno de Italia: Roma, Nápoles, Milán, Bolonia, Florencia. Con tan sólo trece años, el joven Mozart es, sin saberlo, un hijo del cosmopolitismo ilustrado. “Nápoles es bonita, pero hay mucho vulgo, como en Viena y París. Y en cuanto a la insolencia del vulgo, no sé si Nápoles supera incluso a Londres…”. escribe a su hermana el 19 de mayo de 1770. Un año más tarde, el 30 de noviembre, apunta: “Aquí en Milán, en la plaza del Duomo he visto ahorcar a cuatro truhanes. Los ahorcan como en Lyon”. Nápoles como Viena y Londres, Lyon como Milán. Lejanos quedan los tiempos de Couperin y el encendido debate sobre los estilos nacionales. Ahora el mundo habla un solo idioma musical, el del Clasicismo. En el catálogo de Mozart conservamos unas sonatas “milanesas” (K. 55-60), unos cuartetos “italianos” (K. 155-160), una sinfonía “París” (K. 297), una “Linz” (K. 452) y otra “Praga” (K. 504). Sin embargo, estos títulos hacen referencia al lugar en que las piezas se compusieron o estrenaron. No hay diferencias específicas en lo que respecta al lenguaje. Por mucho que el joven compositor recorra kilómetros, visite tierras lejanas, conozca costumbres nuevas, oiga idiomas extraños, su experiencia es la de un viaje vertical. Hay una observación reveladora, que alcanza valor de metáfora. El 24 de agosto de 1771, Mozart escribe a la hermana desde Milán: “Encima de nosotros está un violinista, al lado un maestro de canto está impartiendo una clase, en la habitación de enfrente está un oboísta. ¡Es una belleza componer! Te produce muchas ideas”. El mundo es un único, gran edi- Pierre-Henri de Valenciennes. Establos y casas en la colina Palatina, c. 1870 122 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE ficio en que el viaje consiste en moverse de habitación, en desplazarse de un piso a otro y, para los más atrevidos (Mozart lo será), en mirar fuera de la ventana. Allí están, listas para explosionar, las fantasías turcas de Zaide y El rapto en el serrallo y sobre todo ese Oriente esotérico (Thamos rey de Egipto, La flauta mágica) que conecta directamente con el oscuro sótano de la imaginación romántica. Berlioz: el viaje alucinado El viaje romántico empieza con dos descubrimientos. El primero es que cada nación tiene un genio propio, una forma de expresión específica y no asimilable a la de otros pueblos. El segundo es que, ocultos dentro de nuestra realidad, se agolpan muchos mundos paralelos, ora idílicos, ora infernales, a los que uno puede acceder a través de nuevos e inauditos medios de transporte: la imaginación y la creación artística. El viaje de Hector Berlioz costea ambas orillas. Lo que Baudelaire escribe en el poema El viaje bien podría definir a Berlioz: “Aquéllos cuyos deseos tienen la forma de las nubes, / y sueñan, igual que un recluta sueña con el cañón, / amplios placeres multiformes, desconocidos, / de los que el espíritu humano desconoce el nombre”. El compositor francés no ha salido todavía de su país y ya ha descubierto en la Sinfonía fantástica que el viaje es alucinación, un entramado de realidades paralelas en forma de paraísos e infiernos artificiales que se superponen a la percepción ordinaria, entran en conflicto con ella y hasta se atreven a suplantarla. Los medios pueden ser sonoros o químicos (la obra tiene entre otros referentes a Las confesiones de un fumador de opio de Thomas de Quincey): música como droga, como alucinógeno para realizar viajes parecidos a los de los chamanes americanos. Berlioz llega a Italia en 1831, tras ganar el Prix de Rome. Allí, más que las obras de arte o la ópera, le atrae la música Atribuido a Carlos de Haes. Vista de Madrid, c. 1855 popular y sobre aquellos instrumentos proscritos de las orquestas tradicionales: guitarra, mandolina, piffero… Si Harold en Italia representa un condensado de las impresiones recibidas en la península, cabe admitir que los gustos del compositor manifiestan cierta excentricidad. En lugar de diseñar los escenarios soleados del mediterráneo sur, el viaje musical empieza por el norte, los Alpes, en un clima frío, brumoso y melancólico. No estaría mal recordar que el programa inicial de la obra nada tenía que ver con Italia sino con Escocia (Los últimos instantes de María Estuardo). El tercer movimiento nos traslada a otro escenario poco usual (aunque proféticamente dannunziano): la montañosa región central de los Abruzos. Aquí Berlioz demuestra su preferencia por los instrumentos raros —el piffero— con los que amplía la paleta tímbrica tradicional. El elemento popular explosiona en el último movimiento en una verdadera orgía de sonidos y colores, como en los cuadros orientales de Delacroix. Caos, desbordamiento y exceso son los rasgos de esta fiesta al aire libre que encontrará una réplica en la obertura El carnaval romano. Nada de talante clásico, sino la culminación dionisíaca de un viaje entendido como experiencia alucinógena y desviación de la norma corriente. Mendelssohn: el viajero culto Muy cercanas en el tiempo son las fechas de los viajes a Italia de Berlioz y Mendelssohn, pero muy dispar es la sensibilidad que los anima. El viaje de Berlioz es ebriedad, búsqueda de lo anormal. Lo pintoresco representa una derogación de los principios universales y la afirmación de la vitalidad del detalle sobre el conjunto. Lo que le guía en cambio a Mendelssohn su estancia en Italia es una fértil paradoja: un sueño romántico alimentado por un deseo de orden y equilibrio. En 1828, Goethe había publicado en 1828 el Viaje a Italia y no sería descabellado suponer que MendelsFrederic Leighton of Stretton. Vista de Capri, c. 1859 Josephus Augustus Knip Green Mountains , c. 1810 123 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE Ramsay Richard Reinagle. Paisaje montañoso con ruinas y construcciones, 1796 sohn (alumno de Zelter, amigo a su vez de Goethe) llevase el libro consigo como vademécum en su peregrinación por la península italiana. El compositor afirmaba que la música de su Sinfonía “Italiana” se debía “a lo que de por sí no es música: las ruinas, los cuadros y la serenidad de la naturaleza”. Sin embargo, su ojo tiende a aderezar la visión, la ajusta a unas coordenadas formales de autónomo equilibrio. El caos de las ciudades meridionales se vuelve alegre bullicio, las ruinas quedan perfectamente reconstruidas. Lo pintoresco no constituye una desviación con respecto a ella sino que la completa, la amplía, la profundiza: la luz solar mediterránea busca iluminarla de una manera más intensa y calurosa. Mendelssohn es el prototipo de viajero culto. Sabe de antemano lo que hay que ver y cómo hay que verlo. También en la Sinfonía “Escocesa” confirma ser un viajero que no se entrega a la impresión directa y espontánea, y menos aún ingenua. Lo que le conduce a las tierras de Escocia son sus lecturas: Ossian, en primer lugar, pero también Walter Scott. Al visitar el antiguo castillo de Holyrood, el compositor escribe: “La capilla a su lado ha perdido ahora su techo. Está invadida por las hierbas y las hiedras, y en el altar roto María fue coronada Reina de Inglaterra. Todo está en ruinas, decaído y a cielo abierto. Creo que he encontrado el comienzo de mi Sinfonía Escocesa”. De nuevo, el punto de partida son unas ruinas pero el compositor tardará trece años en dotarlas de un nuevo acabado. Liszt: el peregrino musical 124 Si hay un músico del siglo XIX que encarna el espíritu viajero, éste es Liszt. Liszt nace viajero. Con tal sólo once años se traslada a Viena y luego a París (1824). Después vienen Inglaterra, de nuevo Francia, Suiza (adonde huye acompañado por la condesa Marie d’Agoult), Italia y de nuevo Viena. Sus triunfos como virtuoso le llevan a recorrer toda Europa, desde Portugal hasta Rusia. Liszt es una extraña mezcla de músico viajero por necesidad y vocación. Entre 1835 y 1836 emprende la composición del Álbum de un viajero. La colección se amplía y su nuevo título ofrece connotaciones más precisas: Años de peregrinaje. Más que viajero, Liszt se siente un peregrino. Sin embargo, un peregrino tiene una meta precisa a alcanzar y Liszt parece demasiado ocupado en viajar de un país a otro, de ciudad a ciudad para fijarse objetivos a largo plazo. Su propósito de llegar a ser compositor oficial del Vaticano e instalarse definitivamente en Roma se resuelve con un fracaso. No le queda más remedio que seguir viajando. Entonces, ¿en qué sentido Liszt podía considerarse a sí mismo como un peregrino? Posiblemente porque el propio pianista entendía sus viajes como los eslabones de un proyecto ecuménico de más amplio alcance. Liszt es el primer músico en mantener de forma consciente y concienzuda una mirada europeísta. ¿Qué músico es capaz de expresar igual admiración por Meyerbeer, Verdi y Wagner? Su obra refleja una geografía de gustos tan dispar como enciclopédica, donde cada elemento entra a formar parte de un contexto más amplio sin ser desnaturalizado: Paganini, Berlioz, Chopin, el gregoriano, el folclore húngaro, el exotismo de salón, Beethoven… el atonalismo. Y si nos trasladamos al ámbito de las letras: Chateaubriand, Byron, Heine, Dante, Petrarca, Hugo, Lamennais, Goethe… “Habiendo recorrido en estos tiempos muchos países nuevos, muchos sitios diferentes, muchos lugares consagrados por la historia y la poesía; habiendo percibido que los variados aspectos de la naturaleza no pasaban delante de mis ojos como imágenes vanas sino que removían en mi alma unas emociones profundas… he intentado traducir en música algunas de mis sensaciones más fuertes, de mis percepciones más vivas”, así escribe Liszt en el prefacio del primer cuaderno de los Años de peregrinaje. A pesar de estas afirmaciones, los Años de peregrinaje no son la obra de un evocador. La evocación se apoya en la lejanía, en la falta de definición, otorga prioridad al trazo borroso, a la mancha de color. La visión que ofrece Liszt es en cambio nítida, cargada de detalles, amplia. Pero tampoco la pieza aspira a la condición del cuadro o la fotografía, ambos vinculados a la perspectiva fija, y al soporte bidimensional. El viaje de Liszt busca una traducción tridimensional, casi física, como de objeto al que se puede rodear y palpar. Pocos compositores de la época logran reproducir tan fielmente la materialidad del objeto representado. Como la sonoridad marmórea de Il penseroso, representación del grupo escultórico de Miguel Ángel en la Capilla de los Médicis en Florencia. O los chorreos en Juegos de agua en la Villa d’Este. Sería injusto cerrar este capítulo sin citar por lo menos otro de los muchos méritos del pianista húngaro. Liszt es también un profeta en la percepción de Venecia como ciudad decadente. En sus dos versiones de La lúgubre góndola y en Richard Wagner – Venecia, el compositor rechaza la representación colorista y turística de la ciudad y se adelanta en algunos decenios a las páginas de Thomas Mann y Barón Corvo a la hora de captar la vertiente nocturna, funérea y malsana de Venecia: sus arquitecturas decaídas, consumidas por la erosión del agua. A años luz de distancia quedan las atmósferas acolchadas de las Canciones de gondolero de Mendelssohn. D O S I E R MÚSICA Y VIAJE Debussy: el viaje imaginado La obra pianística de Debussy está llena de referencias geográficas. Parecería a primera vista una invitación al viaje en plena regla: Anacapri, el Midi, Bali, Granada, el Bois de Boulogne, Delfos… Tal vez lo sean, pero ello no quita que Debussy sea un viajero recalcitrante, perezoso, incluso ficticio. Algo en él elude y dinamita el viaje como experiencia física y concreta. Los comienzos son reveladores. En enero de 1885, el compositor deja París para trasladarse a Roma: la victoria en el Prix de Rome le garantiza la estancia en la capital italiana durante un año. Nada más salir de Francia, Debussy empieza a echar de menos el ambiente parisino. En Roma casi no sale de Villa Medici: la ciudad no le interesa nada. Más que componer dedica su tiempo a mantener correspondencia con sus amigos franceses. Se confiesa aburrido, les pide que le envíen las últimas novedades editoriales publicadas allí. Roma, que tanto había fascinado a Berlioz, Goethe, Gogol, Mendelssohn y Bizet, no suscita ningún interés en Debussy. Por otra parte contadas serán sus salidas de París, y casi siempre orientadas hacia lugares de veraneo. Nada de aventuras exóticas. La puerta del vino, incluida en el segundo libro de los Preludios, se inspira en una postal; las atmósferas balinesas de Pagodes son el fruto de un paseo por la Exposición Universal parisina de 1889. Debussy no tuvo vocación de viajero, a diferencia de Albert Roussel (oficial de la marina en su juventud) o Darius Milhaud (entre 1917 y 1918 secretario de Paul Claudel en la embajada francesa en Brasil). Los tierras exóticas a las que nos llevan sus piezas son fruto de la imaginación, como lo habían sido la Sinfonía española de Lalo, la Carmen de Bizet o como también lo serían las Chansons madecassées de Ravel. Es posible que el viaje imaginado sea más libre de ataduras que el viaje consumado. Lo expresaría muy bien algunos años más tarde un viajero cansado de viajar. Louis-Ferdinand Céline escribía en 1932 al comienzo de Viaje al fin de la noche: “Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginación. A eso debe su fuerza… Hombres, ciudades y cosas, todo es imaginado… Y además todo el mundo puede hacer igual. Basta con cerrar los ojos”. Varèse: el viaje sin vuelta atrás En la mayoría de los casos, el viaje supone un regreso. Uno explora, observa, analiza y luego vuelve a casa para reflexionar sobre lo vivido. Pero a veces las experiencias allí acumuladas pueden suponer la ruptura con la identidad originaria del viajero. La vuelta atrás resulta imposible. La inmersión en dimensiones ignotas implica la renuncia a la identidad originaria. Aunque Paul Gauguin regrese a Francia desde Tahití, ya no será el Gauguin de antes. También es el caso de Edgard Varèse. Cuando el 29 de diciembre Varèse desembarca en Nueva York con ochenta dólares y sin hablar el inglés, el impacto que recibe es impresionante. Como un ruidoso gigante de acero, la ciudad americana le revela dimensiones insospechadas: todo allí es más grande, más rápido, más alto y más ancho que en Europa. Amériques (1918-21) es la primera pieza en la que el compositor francés condensa el torbellino de estas sensaciones: “la impresión de un extranjero que se interroga sobre las posibilidades de nuestra nueva civilización”. Inspirándose en el modelo de la ciudad americana, Varèse estira y ensancha hasta lo inverosímil el tamaño y las posibilidades de la orquesta tradicional. La primera versión incluye veintisiete maderas y veintinueve metales. Abrumador era el despliegue de las percusiones, que incluían dos sirenas y varios tipos de silbidos. Más que una orquesta parecía una factoría. Explosiones, sacudidas de ritmos feroces, choques de masas sonoras: América es para Varèse la metáfora de lo nuevo, del descubrimiento y de todo lo que queda por descubrir. A partir de entonces, el compositor corta los puentes con el pasado: se hace ciudadano de una tierra ignota. El viaje no tiene vuelta atrás. En 1927 obtiene la ciudadanía americana. En Amériques, Varèse no es un mero espectador de aquel espectáculo sonoro estruendoso. Él mismo está en medio del torbellino, nos parece verlo accionando la sirena y disfrutando como un loco. No obstante, el compositor siempre defendió que el título de la pieza no era puramente geográfico e insistía en que no había querido escribir tanto una pieza programática como definir un estado de ánimo. Varèse en el fondo era un empedernido individualista y no sorprende que su viaje, empezado en plena ciudad, acabe en el desierto. Entre 1950 y 1954, da forma definitiva a una de las cumbres de su desbordante imaginación sonora: Déserts. El título es en plural: “Déserts significa para mí no sólo los desiertos físicos, de la arena, del mar, de las montañas y de la nieve, del espacio exterior, de las calles desiertas en las ciudades, no sólo esos aspectos despojados de la naturaleza que evocan la esterilidad, la lejanía, la existencia fuera del tiempo sino también ese lejano espacio interior que ningún telescopio puede alcanzar, donde el hombre está solo en un mundo de misterio y soledad”. Al final el viaje, más que la exploración de territorios nuevos y exóticos, es en realidad el descubrimiento de uno mismo. Componer en viaje Tanto el viaje como la música son actividades que tienen un rasgo común: el movimiento. Sin movimiento en el espacio no hay viaje, sin movimiento en el tiempo no hay música. No estaría mal por lo tanto concluir el artículo con un apartado reducido y algo excéntrico dedicado a una situación que sólo los viajeros musicales (y no todos) han experimentado: la composición durante el viaje. Esto es: concebir la música desde un estado de movimiento físico, en una condición marcada por la condición mutable del paisaje que uno tiene ante los ojos y por las vibraciones a las que está sometido el medio de transporte en el que se viaja. El 25 de agosto de 1791, a las ocho de la mañana, Mozart sale de Viena hacia Praga. Quedan sólo dieciocho días antes del estreno de La clemenza di Tito, la ópera que le ha sido encargada para la coronación del nuevo emperador Leopoldo II. Un pequeño detalle: Mozart no ha acabado todavía la ópera. Es más: lo que lleva escrito es bastante poco. Es muy probable —lo había hecho ya otras veces— que compusiera parte de la ópera en su cabeza durante el viaje en coche de caballos (entonces se tardaba casi cinco días en ir de Viena a Praga) y que la pasara a partitura una vez llegado a la ciudad checa. En el caso de esta otra anécdota las suposiciones dejan lugar a las certezas. El 19 de abril de 1937, Paul Hindemith está realizando una gira por Estados Unidos. Acaba de coger el tren en dirección a Chicago, donde ofrecerá al día siguiente un recital solista. Puesto que el viaje es largo y el músico necesita una pieza para completar el programa, a Hindemith no se le ocurre mejor idea que componer en el coche del tren una sonata para viola sola en tres movimientos con una duración total de trece minutos (la pieza se conoce como Sonata para viola sola 1937). La estrena la noche del día siguiente en su recital. Desde luego la pregunta no deja de ser frívola, pero ¿es posible que en algo incida el hecho de componer, por decirlo así, en movimiento? Cada uno puede escuchar la Clemenza di Tito y seguidamente la Sonata de Hindemith y buscar su propia respuesta. Stefano Russomanno 125 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE ESTAR, VOLVER U na muchacha viaja desde Colombia, Nigeria, Kosovaria o Rumania; ha sido arrancada. Un día, aparece furtivamente en el diario televisivo, testigo en primera persona de una redada en un club de carretera. Esconde la cara tumefacta por las palizas que el maquillaje no consigue negar, cambia su nombre, avergonzada o corrompida por la esclavitud (Europa, siglo XXI ya), nadie puede reconocerla. Una música (una cancioncilla susurrada, unas pocas notas tocadas en la ghijak…) es oída por un compositor durante un viaje de reconocimiento; la arranca, se la lleva… Aparece luego, armonizada a 4 voces, soprano-mezzotenor-bajo, adaptada para coro, acompañada por orquesta filarmónica, sinfónica, nacional, estatal, a veces con solista añadido, pianista, violinista, violonchelista; agachada bajo los decibelios, sus rasgos deformados por la obesidad, irreconocible, hinchada como mousse de foá o comprimida como salchicha embutida en cular, sangrando como toro esperando al verduguillo, exangüe como río llegando, por fin, al mar tras haber alimentado a tantas centrales hidroeléctricas, su silueta melódica otrora ondulante siguiendo intervalos inusuales es podada, cepillada hasta caber en las cuadrículas de los sistemas afinados al uso, bien temperados, de temperamento igual… sus ritmos irregulares, acaso inciertos e incluso cojos, son enderezados, amaestrados bajo la batuta… Maquillada al gusto del cliente, la música original es finalmente volcada en el escenario donde es violada por un centenar de impasibles miembros de coro, manoseada por un número igual de profesores sudando bajo la pajarita. Enrolada para servir bajo bandera los intereses de una u otra nación (propaganda sonriente), esta musiquilla, otrora tradicional (o según los gustos y las modas, popular, étnica…), otrora única, irrepetible, hace, concierto tras concierto, las delicias de un público que puede maravillarse, tras haber leído las notas del programa, al reconocer aquella melodía kirguiz o moluca, puede gozar sin siquiera tomar un vuelo charter… Bien evidentemente, un milagro, a veces, se produce; el viajero y la muchacha se enamoran, ella va a vivir en el país de él sin tener que acabar trabajando en un prostíbulo, y podemos escuchar, sin culpabilidad, a Dvorák, a Britten o a Glinka… *** 126 Cuando escribe una sinfonía sobre un tema popular que, a fin de cuentas, no le había hecho nada, el compositor repite el gesto del entomólogo atravesando el corazón de la mariposa para clavarla en su caja de cristal; no se da cuenta, pero las alas han dejado de palpitar, o no le importa nada. Algunas veces, raras, el compositor es consciente de ello; perpetra el asesinato a sabiendas, como Bartók en la danza del cuarto movimiento del Concierto para orquesta, donde cita el desastroso tutti de la Séptima de Shostakovich evidenciando su furioso (y se supone inconsciente) parecido con el Voy al Maxims de La viuda alegre de Lehár… Morton Feldman describe otro tipo de viaje, menos movido; el viaje de unos pocos parámetros desde una partitura de Webern que desemboca en el taller de otro compositor homicida, Boulez (“Schoenberg ha muerto” y otros artículos): “Estudio metódicamente el movimiento lento de la Primera Sonata de Boulez: dos páginas. Estudio (metódicamente, también) una canción religiosa de Webern: dos páginas. Los acentos, los ataques, los cambios de intensidad (…) son absolutamente idénticos en una y otra obra. Boulez había calcado lo que puede llamarse modos de intensidad y lo había consi- derado como una estructura”. Feldman describe este proceso, este viaje, como “una suerte de succión vudú, de succión de la sangre del enemigo, de su fuerza”… En este caso, puede que la música succionada no lo haya sido hasta la muerte, puede que el succionador no haya tenido la fuerza necesaria para vaciar la obra-víctima, incluso puede que la obra succionante haya reventado sin dejar trazas (a pesar, o aparte, de Pollini, de Biret y otros maravillosos pianistas ¿quién escucha aquella Primera Sonata?). Y para los que el término “sonata” puede dejar perplejos, Boulez afirma su firme voluntad de destruir la forma de sonata e incluso la forma fuga, “como un último guiño a un pasado ya completamente desaparecido”; y para ello cita (pero escondiéndola, de manera críptica) la célula b-a-c-h en su Segunda Sonata para piano. Los boulezianos indican a los neófitos que pueden empezar por el final de la obra, no para acabar antes, sino porque la célula b-a-c-h se puede oír en las últimas notas. (Huyendo de tales certezas, Glenn Gould entiende la fuga no tanto como una forma propiamente dicha sino, mediante la renuncia a toda fórmula, como una invitación a la invención de una forma, una invitación a la invención, una invitación). La célula b-a-c-h viaja mucho, quizá más que el po-po- D O S I E R MÚSICA Y VIAJE po-pooom de la Quinta de Beethoven. Todo el mundo —en el sentido que le da Satie— la emplea: desde Honegger (Preludio, arioso y fugueta sobre el nombre de Bach) hasta Schoenberg (Op. 31), de Chopin (Op. 35) a Webern (Op. 28), de Brahms (cadencia para el Cuarto Concierto de Beethoven) a Liszt (entre varias obras, la Fantasía y fuga sobre el tema B-A-C-H), de Villa-Lobos (Bachianas brasileiras IV) a Pärt (Collage sobre el tema B-A-C-H), desde la Pasión según San Lucas de Penderecki hasta la Pasión según Sankt Bach de Kagel… El nombre de Bach —si bemol, la, do, si natural— es parte de nuestro imaginario como si se tratase de una música tradicional, por multitud de razones: por ser la transcripción sonora (por otra parte absolutamente arbitraria) del nombre del dios de la música, un tetragrama para más inri; porque forma una melodía, una célula, muy bella, una suerte de ese, que, repitiéndose al infinito, imitaría el movimiento del riachuelo, es decir Bach en alemán; porque suena muy moderno con su estructura hecha por 3 semitonos; porque, como el po-po-po-pooom es un comodín al limite de lo insignificante; porque es la base de las mil y una combinaciones del Arte de la fuga, obra que, supongo, es, como Metropolis o Los olvidados, patrimonio de la humanidad. Uno puede entender la fascinación de un compositor por una música que encuentra magnífica, que es efectivamente formidable, sea tradicional, anónima, o de otro compositor; uno puede entender que ese primer compositor, arrastrado por un arrebato o un sentimiento de frustración, o un amor incontenible, quiera apropiarse esa música para fundirla en la suya. Desde Lautréamont inventando la desviación del plagio hasta Wagner efectuando razzias en las partituras de Berlioz o Mendelssohn para crear obras inauditas, desde los préstamos usuales practicados durante el Barroco hasta las variaciones sobre un tema de tal o tal compositor, la historia del arte está tan llena de aciertos que los fracasos, las muertes de los avatares de los temas originales, han sido evacuados como acontecimientos vergonzosos o desastres colaterales. No se trata, claro está, de equi- parar las obras basadas sobre b-a-c-h con el Arte de la fuga, sino encontrar una constante en esos viajes de los avatares de un tema, de una melodía, o de toda una obra. Por muy conseguidas, muy bellas, que sean, por encima del gusto de cada cual (incluso cuando es Bach el que transcribe, nota por nota, un concierto de Vivaldi o Marcello, cambiando los instrumentos solistas), todas estas obras parecen padecer de esa enfermedad misteriosa que acechaba a algunos mercenarios, en el siglo XVII. Apenas contagiados, esos soldados, generalmente provenientes de países montañosos, ni siquiera desertaban; empezaban por llorar sin poder cesar y se tumbaban para dejarse morir en las cunetas anhelando sus cimas coronadas de nieve, o se ahorcaban en las ramas de los árboles murmurando el nombre de sus novias, de sus padres, de sus pueblos y otros recuerdos de infancia. El médico Hofer inventó un nombre para esa nueva enfermedad: “nostalgia”. Para ello juntó dos palabras griegas nostos y algos, es decir, retorno y sufrimiento. Los pintores, cuando cogen esa enfermedad, equilibran ese “sufro por volver” con un “estuve allí” invadiendo el cuadro, o no retirándose del retrato de grupo; Velázquez, bien presente en La Meninas, ni siquiera necesita firmar, como van Eyck “Johannes de Eyck fuit hic” (van Eyck estuvo aquí) para que nos percatemos de su silueta en el espejo. El pintor no estaba, estuvo; el pintor habla en pretérito, en pasado perfecto. Mientras los retratados están en el cuadro, viven allí, el pintor estuvo aquí, estuvo, ya no está; expresa su anhelo por volver allí. El tiempo de los modelos que pinta y su propio tiempo que fueron una vez coetáneos pueden despegarse el uno del otro. Como el pintor entre sus modelos, la música viajada, citada, destaca en su nuevo espacio sonoro, pues tiene un pasado (todo lo que percibimos como muy antiguo fue un día nuevo), además del presente, es decir el tiempo de la escucha y su nuevo entorno sonoro; y con este pasado intenta adquirir un status, un derecho, una perfección, pues al conocerla ya, al haberla amado en otro tiempo, la aceptamos como cosa familiar, recuerdo de la infancia. Gustave Guillaumet. Montañas en el Norte de África con un campamento de beduinos, c. 1862 127 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE Unos compositores escapan, más que otros, a este mal, o fingen escapar: tras estudiar, descubrir, la música de Bach, Mozart compone sus primeros fugatos (Kv 394), porque (lo escribe de su puño y letra) “mi mujer ama perdidamente esta forma musical”. Con esa boutade adolescente, Mozart, al contrario que van Eyck, intenta no utilizar el pretérito, o más bien se lo pasa a su mujer “es ella la que estuvo allí, y a la que le gustó esa forma musical”, un poco a lo Cherubino “no sé lo que me que…”. Mozart escribe luego en presente cuando, asumiendo su genio, copia la obra de Bach nota por nota (los Kv 404, el Kv 405) y, embriagado por su destino inconmensurable, escoge luego el futuro perfecto también llamado antefuturo: convertido en MozartBach, el nuevo compositor huye hacia Beethoven arrastrado por su Fuga Kv 426; desde el principio de la obra, para evitar toda duda, Mozart enuncia el nombre de Bach, el tetragrama b-a-c-h (un tono más alto y en recurrencia, es decir leído al revés). Es esa misma fórmula, h-c-a-b, que Beethoven, tras varias obras esbozadas sobre el nombre de Bach, adopta como matriz de su Gran fuga (a partir del compás 15); y muchas son las razones por las que Beethoven decide unir el nombre de Bach al suyo (una de sus transcripciones sonoras, en este caso, el tema del Himno a la alegría) en esa Gran fuga, por ejemplo, para celebrar, como se debe, la genialidad de ambos autores y subrayar, para las generaciones venideras, el carácter visionario de su obra que puede tender una mano al pasado mientras (a lo Liszt) lanza su flecha en el porvenir. Los barrocos franceses, melancólicos y ellos también atacados por la nostalgia, llamaban este tipo de obras “Tumba”, cuando el compositor homenajeado había desaparecido. A veces, el compositor vivo escogía, no las músicas más representativas o más graves, sino las más amadas por el muerto: como esas estatuillas de terracota que acompañaban al enterrado en algunas antiguas tumbas amerindias; no representaban a su familia o a sus dioses, sino sus actos eróticos preferidos. Para el viaje, el muerto no se llevaba ninguna pertenencia, ni siquiera fruta o pan, solo las trazas de sus gozos. (“Se descubrieron en unas islas noruegas —escribe Chateaubriand— algunas urnas grabadas con caracteres indescifrables. ¿A quién pertenecen esas cenizas? Los vientos lo ignoran”). Frederic Leighton of Stretton. Paisaje español, 1866 128 *** Aunque toda melodía, toda célula temática, sea concebida como algo único, el intérprete, el oyente, sorprende a veces en los sonidos que la componen una suerte de deseo de difusión, que aceptaría la idea de repetición, de reutilización; entiende luego que puede estar destinada a vagar hasta la muerte, de música en música, de un color a otro color, de un matiz, cuando el color ya no puede ser nombrado, a otro matiz, deseosa de convertirse, exiliada del imaginario, en un sonido sin memoria, olvidadizo de lo que le precede y le sigue. Normalmente (quiero decir, si uno se refiere a la historia de la música occidental), la obra se construye a partir de un material puro; un material sonoro que todavía no ha servido para nada (unos sonidos, unas notas, que el compositor o el intérprete se preparan a producir); es el primer grado de transformación de la materia bruta; luego el artista es alguien que crea desde la nada (Aristóteles lo explica muy bien), o desde el origen. Al apropiarse, en cambio, sonidos existentes (trazas sonoras de vida), usados, el compositor trabajaría como un fabricante de memoria, un creador de vivencias, un inventor de recuerdos. ¿Cómo empieza una música? ¿Cómo acaba una melodía? ¿Qué? ¿Se acaba una música? Yo (el compositor, el intérprete, el oyente…) no puedo construir hasta el final mi melodía mi música; su final pertenece a otros, a los demás, ellos han de escribir su historia, su novela, su relato exterior, mítico. Las primeras representaciones rítmicas parecen coincidir con la aparición de las primeras moradas humanas, y pronto, las músicas naciendo a partir de una superficie quizá áspera, discontinua, desigual, esas músicas como graffiti, esas músicas producidas en un lugar, esas músicas, empalideciendo, ya no habitan en ningún lugar, no tienen lugar, parecen sobrar… El compositor que trabajase en esos confines, que recogiera en ese momento la música para prolongar su vida, no intentaría que sus sonidos estuviesen en el sitio adecuado; intentaría acaso que los sonidos surgiesen inadecuadamente, que viajasen continuamente, pareciéndose a los sonidos de otra música, de otra música que no existe, de otra que no existe todavía (una metáfora que no parara). “No te retuve nunca y por ello te mantengo firmemente” canta Webern sobre el poema de Rilke Weil ich niemals dich anhielt… Un compositor podría imaginar una música que tuviera rasgos vanos, vagos, pero trazados alla prima, es decir, sin posibilidad de rectificarlos, pues no tienen soporte donde agarrarse, ni tampoco idea preconcebida debiendo ser desarrollada, ni modelo al que seguir, ni meta por alcanzar, nada que no fuese su propio gesto, delicado como un arañazo, gesto que no quiere aprehender sino, acaso, flotar. ¡Tierras arables de los sueños! ¿Quién piensa construir? Un compositor podría soñar con dejar trazas de una música dulce, cosida de cicatrices malvas, arrastrarla como una negligencia, una miga, unas migajas de una pereza, con la inigualable elegancia de la fatiga amorosa (pero puede que esa fuera una postura discretamente decadente); una música que retrasara su desvanecimiento, que retuviera algo de la infancia que se prolonga después de la infancia. Rosa Luxemburg, en una carta escrita desde la prisión algunos meses antes de ser asesinada por sus guardianes: “…la vida canta también en la arena que cruje bajo los pasos lentos y lasos del centinela…”. Algo parecido viven los enamorados y puede que también los funámbulos. Pedro Elías Mamou D O S I E R MÚSICA Y VIAJE 36 propuestas discográficas UNA VUELTA AL MUNDO E n uno de los ensayos que integran Colección de arena, Italo Calvino nos recuerda que la primera necesidad de fijar sobre el papel los lugares va unida al viaje: es el recordatorio de la sucesión de las etapas, el trazado de un recorrido. El que aquí proponemos está repartido en 36 trayectos; tres docenas de guías para otros tantos itinerarios, geográficos la mayoría —desde las cumbres alpinas hasta el desierto asiático, de Laponia al Polo Sur, el Oriente soñado y el vivido, selvas, montañas y océanos—, pero también mentales. Viajes hacia la noche y hacia la soledad, viajes al pasado y a la muerte; al cielo y al infierno; viajes literarios, cinematográficos, pictóricos o inspirados por los mitos. RAFF (1822-1882): Sinfonía nº 7 “En los Alpes”. PHILHARMONIA HUNGARICA. Director: WERNER ANDREAS ALBERT. CPO 999 289-2 (1991). La plasmación de las altas cumbres, de los umbrosos bosques que las rodean, del hombre que contempla anonadado el fascinante espectáculo de la Naturaleza forman parte inexcusable en el imaginario del artista romántico. En sus Hojas de otoño (1831) Victor Hugo nos pregunta: “Habéis subido alguna vez, con calma y en silencio, a la montaña?” Lo que se oye en la montaña, uno de sus poemas, estimulará un tímido paseo sonoro al joven Franck a la vez que uno de sus más atractivos poemas sinfónicos a Franz Liszt. Además de sugerir a éste algunas muy bellas páginas pianísticas del primer cuaderno de Años de peregrinaje (1855), la montañosa Suiza constituye la fuente de inspiración de la Séptima Sinfonía “En los Alpes” (1875) de Joachim Raff, alumno prolífico del maestro húngaro. Un viaje en cuatro etapas en el que el músico suizo, décadas antes que Richard Strauss, rinde homenaje al imponente paisaje de su tierra natal. DUPARC (1848-1933): La invitación al viaje. JANET BAKER, mezzosoprano. ORQUESTA SINFÓNICA DE LONDRES. Director: ANDRÉ PREVIN. EMI Forte 2 CD 5 68667 2 (1977). Una misteriosa enfermedad aliada a un implacable sentido autocrítico y un temperamento neurasténico secaron la inspiración de Henri Duparc, el discípulo más dotado de César Franck, a los treinta y seis años. Duparc se sobrevivió a sí mismo durante otros cincuenta, en los que corrigió con maniática tozudez algunas de sus canciones. Como ha señalado Bernard Gavoty, el triste destino de Duparc puede entenderse como la “brutal oposición entre una música lujuriante y una vida desolada, entre una obra corta y una vida interminable”. La invitación al viaje, compuesta entre 1870 y 1871, durante el asedio de París, y orquestada hacia 1896, sobre el célebre poema de Baudelaire extraído de sus Flores del mal, supone para Duparc la consecución de su primera obra maestra absoluta y, sin duda, una de las más hermosas canciones de toda la historia del género, de una belleza y emoción difícilmente repetibles. El poeta esperaba vivir en Holanda con su ama- da, una actriz cuya belleza compara con la de aquel país, describiendo la vida de “lujo, calma y voluptuosidad” que llevarían juntos. D’INDY (1851-1931): Día de verano en la montaña. Cuadros de viaje. ORQUESTA FILARMÓNICA Director: PIERRE DERVAUX. DE LOS PAÍSES DEL LOIRE. EMI 7 64364 2 (1978). Nacido en 1905, el mismo año que El mar de Debussy, el hoy olvidado Día de verano en la montaña deja traslucir —frente al paganismo debussysta— las preocupaciones religiosas de su autor. Así, el tríptico de d’Indy es, además de un himno a la naturaleza, un himno a su creador. “Son impresiones de mi montaña [el Alto Vivarais] un día de verano en tres instantes. Aurora (un amanecer de sol sin nubes), Día (ensueño en un bosque de pinos con cantos, abajo, en el camino) y Noche (regreso al albergue con los últimos resplandores sobre las copas de los pinos, después la noche)… He puesto aquí todo mi corazón de montañero”. FANELLI (1860-1917): Cuadros sinfónicos sobre “La novela de la momia”. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO ESLOVACA. Director: ADRIANO. Marco Polo 8.225234 (2002). La novela de la momia de Théophile Gautier, publicada en 1857, refleja la poderosa atracción de la sociedad francesa por el mundo egipcio, puesto de moda tras las campañas napoleónicas y los descubrimientos de Champollion. Ernest Fanelli, parisino de origen italiano que dedicó la segunda parte de sus Cuadros sinfónicos a Judith, la hija de Gautier, utiliza en fecha tan temprana como 1883 procedimientos que se convertirán en signos distintivos de los impresionistas, lo que hace de esta singular obra sinfónica —según Adriano— “el primer ejemplo de la historia de la música francesa en donde el sonido y el color instrumental se convierten en los principales medios de expresión musical”. Con su atmósfera asfixiante, que evoca un día de canícula en las calles de Tebas, el primer cuadro sedujo particularmente a Maurice Ravel, admirador de Fanelli. 129 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE DIEPENBROCK (1862-1921): ¿Tiene que volver siempre la mañana? La noche. LINDA FINNIE, mezzosoprano. ORQUESTA DE LA RESIDENCIA DE LA HAYA. Director: HANS VONK. Chandos CHAN 8878 (1990). En ¿Tiene que volver siempre la mañana?, segundo de sus Himnos a la Noche, Novalis opone la temporalidad de la luz (o de la vida terrestre) al reino intemporal e inmaterial de la noche, augurador de una felicidad eterna. Con ecos del Chausson del Poema del amor y del mar y anunciando al Strauss de los Cuatro últimos Lieder, el holandés Alphons Diepenbrock escribe en 1899 este viaje hacia los misterios de la noche con palabras del más genuino Romanticismo alemán. La noche (1910-11), escrita a partir de una elegía de Hölderlin, constituye otra de sus cimas vocales. Para Eduard Reeser “la naturaleza adopta en esta música múltiples sonoridades: el murmullo de la fuente o el canto de los pájaros, cuya interpretación musical se emparenta de manera sorprendente con el último movimiento de La canción de la tierra, entonces desconocida”. PETERSON-BERGER (1867-1942): Sinfonía nº 3 “Laponia”. ORQUESTA SINFÓNICA DE NORRKÖPING. Director: MICHAIL JUROWSKI. CPO 999 632-2 (1999). En la primavera de 1913 se celebró en Estocolmo una exposición dedicada a la cultura lapona donde pudieron oírse “joikus” o cantos improvisados y sin palabras de los lapones. El sueco Peterson-Berger quedó fascinado por esta cultura a la que —pertrechado de su habitual lenguaje wagneriano— homenajea en su Tercera Sinfonía “Laponia” (1913-15), que incluye citas de cinco joikus. Si el segundo movimiento, Tarde de invierno, recrea la visión de la aurora boreal, el tercero, Noche de verano, considerado como una de las secuencias más bellas del repertorio sinfónico escandinavo, evoca los sonidos característicos de una noche estival. KOECHLIN (1867-1950): El libro de la jungla. ORQUESTA FILARMÓNICA DE RENANIA-PALATINADO. Director: LEIF SEGERSTAM. Marco Polo 8.223484 (1985). 130 En Kim un lama recorre la colección de esculturas y frisos del museo de Lahore “con la reverencia del devoto y la fina apreciación del artesano”. Así debió de leer Charles Koechlin las páginas de El libro de la jungla, el otro inolvidable relato del escritor nacido en Bombay. La obra maestra del autor de Las horas persas —integrada por cinco poemas, cuatro de ellos puramente sinfónicos, a los que se añade uno, tripartito, que incluye solistas y coro— acompañó al músico parisino durante toda su vida, pues trabajó en ella entre 1899 y 1940. Politonalidad, lenguaje modal y atonalidad conviven en este monumental y originalísimo fresco sonoro sin equivalente en la historia de la música francesa entre Debussy y Messiaen. La alquimia tímbrica de Koechlin refleja con igual habilidad el despertar de la naturaleza y de la sensualidad de Mowgli, la glorificación de la primavera, el misterio del cielo nocturno, la serenidad de las cumbres del Himalaya (La meditación de Purun Baghat) o el retrato caricaturesco de los monos ignorantes y vanidosos (Los Bandar-Log). BANTOCK (1868-1946): Una Sinfonía de las Hébridas. Sinfonía pagana. REAL ORQUESTA FILARMÓNICA. Director: VERNON HANDLEY. Hyperion CDA66450, CDA66630 (1990, 1992). Concebida en un único movimiento dividido en nueve secciones en las que se suceden las más variadas evocaciones (la atmósfera de ensueño que envuelve las brumas marinas, el misterio de las antiguas leyendas, el esplendor del sol naciente y el temblor de la tormenta en alta mar, los aires de cornamusa escoceses o el recuerdo de canciones populares), Una Sinfonía de las Hébridas (1913) es, para Michael Hurd, la más bella y poderosa de todas las obras de Bantock inspiradas en el mundo celta. La antigüedad clásica será, por el contrario, el detonante de su Sinfonía pagana (1927-28), que utiliza como prefacio la divisa latina “Et ego in Arcadia vixi”. Un comentario del músico hace alusión al segundo libro de las Odas de Horacio y al comienzo de la Oda XIX: “He visto a Baco sobre rocas lejanas —si la posteridad tiene a bien creerme— que enseñaba sus cantos divinos a las ninfas atentas y a los sátiros de patas de cabra y orejas puntiagudas”. McEWEN (1868-1948): Tres baladas fronterizas. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LONDRES. Director: ALASDAIR MITCHELL. Chandos CHAN 9241 (1993). Aunque cercanas a los poemas sinfónicos de Wallace, las Tres baladas fronterizas del escocés John Blackwood McEwen difieren en estilo. En Grey Galloway — muy admirada por Havergal Brian, que la citará en su ópera Los tigres— el material melódico posee un claro acento popular, apoyado en danzas y canciones tradicionales. La balada describe el paisaje accidentado del Galloway y evoca sus leyendas a la manera de Smetana en Mi patria. La amante del diablo penetra profundamente — según Lenoliel— en un sombrío paisaje marino poswagneriano, emparentado con Chausson, Miaskovski, Scriabin y el primer Schoenberg. Coronach —una majestuosa marcha fúnebre a la manera de Parry o Elgar— designa un himno gaélico que se cantaba en los funerales de los jefes de clanes. ROUSSEL (1869-1937): Evocaciones. NATHALIE STUTZMANN, contralto; NICOLAI GEDDA, tenor; JOSÉ VAN DAM, barítono. ORFEÓN DONOSTIARRA Y ORQUESTA DEL CAPITOLIO DE TOULOUSE. Director: MICHEL PLASSON. EMI 7478872 (1987). El viaje de Roussel a la India propició dos obras ejemplares: la ópera Padmâvatî y el tríptico Evocaciones para voces, coro y orquesta, concluido en 1911. Los dioses en la sombra de las cavernas restituye la atmósfera del templo de Ellora bañado de oscuridad, entre la que se adivinan los relieves de los dioses esculpidos en la roca. La villa rosa sugiere el recuerdo festivo de Jaipur y una muchedumbre ataviada “con todos los colores del arco iris”. A orillas del río sagrado constituye un himno a la D O S I E R MÚSICA Y VIAJE naturaleza y al amor, al milagro del amanecer y a las virtudes del Ganges, inspirado en una melopea entonada por un joven faquir iluminado. TOURNEMIRE (1870-1939): Sinfonía nº 3 “Moscú”. Orquesta Filarmónica de Lieja. Director: PIERRE BARTHOLOMÉE. 2 CD Adda 581302/3 (1992). Impresionado por el Kremlin y los fastos de la corte imperial, pero también por la poesía de la estepa rusa, el obsesivo canto de las campanas y el intenso fervor de un monasterio próximo a Moscú, Tournemire compuso esta obra, poseedora de un lenguaje extremadamente original en el panorama de la música francesa de su época, entre 1912 y 1913. La temática eslava se funde, muy personalmente, con las armonías heredadas de Franck y Debussy y un cierto misticismo scriabiniano, mediante una estructura cíclica aprendida de su maestro; surge así un hermoso fresco evocador de la “Rusia creyente e incluso fanática” anterior a la Revolución que “exalta la grandeza y la poesía de las llanuras infinitas y glorifica la idea divina tan querida para el corazón de los eslavos”. El norteamericano Henry Hadley compuso El océano entre 1920 y 1921 y lo estrenó ese último año en el Carnegie Hall, al frente de la Filarmónica de Nueva York. La obra está inspirada en varias estrofas del poema de Louis Anspacher Oda al océano. “Quería —escribe el músico— que la primera sección sugiriera toda la furia y el tumulto de un mar tormentoso. La parte central contiene el motivo de los ‘duendes del mar’, interpretado por las tres flautas sobre fondo de los violonchelos y el clarinete solista. La última sección evoca la eternidad de un océano calmo y sereno”. A propósito de la obra, Lawrence Gilman escribiría: “Hadley, conmovido por las visiones del texto poético, no se ha contentado con sueños y tormentas. Emocionado por lo que Kipling llamaba ‘su excelente soledad’, evoca su misterio impenetrable, su exultación cósmica y terrorífica, la inmensa voz solemne que canta su melodía inmemorial bajo cielos amenazantes; también su serenidad, su belleza salvaje y su hechizo cruel”. VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958): Sinfonía antártica. ALISON HARGAN, SOPRANO. CORO Y REAL ORQUESTA FILARMÓNICA DE LIVERPOOL. Director: VERNON HANDLEY. SCHMITT (1870-1958): Salambó. ORQUESTA NACIONAL DE ÎLE EMI Eminence CD-EMX 2173 (1991). DE FRANCE. Además de algunas de las más deliciosas comedias británicas de posguerra (Pasaporte para Pimlico, Ocho sentencias de muerte, Whisky a go gó, El hombre del traje blanco, Oro en barras, El quinteto de la muerte) los estudios Ealing produjeron en 1948 Scott of the Antarctic, que relata la odisea inútil del capitán Scott por las heladas tierras del Polo Sur. La belleza desolada de los glaciares, la adversidad de los elementos y la lucha de un puñado de hombres por sobrevivir en un escenario natural de dimensiones estremecedoras encuentran en el magistral trabajo de Vaughan Williams —base de su posterior Sinfonía antártica— un aliado inestimable. Director: JACQUES MERCIER. Adès 203592 (1991). Cuando el productor Louis Aubert y el realizador Pierre Marodon encargaron el acompañamiento musical para su film mudo Salambó (1925) a Florent Schmitt, éste no sólo era una de las glorias musicales de la Francia de entreguerras sino también —desde la muerte de Saint-Saëns— el gran compositor orientalista de la época. Si la adaptación cinematográfica de la novela de Flaubert fue juzgada con severidad, los críticos fueron unánimes en elogiar la partitura: ella sola hacía emocionante esta evocación de la hegemonía cartaginesa, reencontrando la fuerza y la grandeza de las proporciones, los colores sombríos y la barbarie del original literario. Todo un péplum comme il faut. REGER (1873-1916): Cuatro poemas sinfónicos sobre Arnold Böcklin. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LONDRES. Director: LEON BOTSTEIN. BIARENT (1871-1916): Cuentos de Oriente. Telarc CD-80589 (2002). ORQUESTA FILARMÓNICA DE LIEJA. Director: PIERRE BARTHOLOMÉE. El orientalismo, ese reclamo ineludible para tantos artistas europeos —desde los inicios del Romanticismo hasta el cambio de siglo— generador de muchas obras maestras y también de infinidad de piezas banales, inspira al belga Biarent en 1909 una composición rica en colores, ritmos y melodías, con un sabor exótico siempre medido y una capacidad de seducción nada menor a otras partituras incomparablemente más célebres. El Oriente descrito por Biarent en estas doce evocadoras viñetas sinfónicas lo es en un sentido muy amplio: sus descripciones abarcan desde Penjab hasta Ucrania, del Indostán al Japón. En Contad, hombres, vuestra historia Alberto Savinio recuerda que “los lugares que han inspirado la Isla de los muertos en Europa son tan numerosos como las camas en las que ha dormido Napoleón”. Böcklin pintó hasta cinco versiones diferentes de ese icono del simbolismo finisecular, encargado por una joven viuda que le pidió un “cuadro para soñar”. La ilustración sonora efectuada por el severo Max Reger —aquí más sensible y emocionante que nunca— de cuatro lienzos del pintor de Basilea (Eremita tocando el violín, Juego de olas y Bacanal, además de la citada Isla de los muertos) constituye uno de los más hermosos viajes hacia la pintura —Wagner pensó en Böcklin como probable escenógrafo para su teatro de Bayreuth— jamás realizados. HADLEY (1871-1937): El océano. ORQUESTA SINFÓNICA IVES (1874-1954): Sonata nº 2 “Concord, Mass., 1840-60”. NACIONAL DE UCRANIA. Director: JOHN MCLAUGHLIN WILLIAMS. PIERRE-LAURENT AIMARD, piano; TABEA ZIMMERMANN, viola; EMMANUEL PAHUD, flauta. Warner 2564 60297-2 (2004). Cyprès CYP7605 (1998). Naxos American Classics 8.559064 (1999). 131 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE Según el músico de la vecina Connecticut, la segunda de sus sonatas pianísticas constituye “una tentativa para describir la impresión que debía producir en cada uno el espíritu de la literatura, de la filosofía y de los hombres de Concord, Massachusetts, hace casi medio siglo”. El transcendentalismo del filósofo Ralph Waldo Emerson —instalado en esa pequeña localidad situada al noroeste de Boston—, la obra literaria de Nathaniel Hawthorne, los Alcotts y Henry David Thoreau —discípulo de Emerson y célebre autor de Walden y el panfleto La desobediencia civil— junto al lejano modelo de la Hammerklavier beethoveniana alumbran y guían esta vasta, ambigua y sorprendente utopía panteísta ivesiana escrita, a la manera de Emerson, por frases o por períodos y no según una secuencia lógica. MARSICK (1877-1959): Escenas de montaña. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LORENA. Director: JACQUES HOUTMANN. CRAS (1879-1932): Diario de a bordo. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LUXEMBURGO. Director: JEAN-FRANÇOIS ANTONIOLI. 2 CD Timpani 2C2037 (1996). Compuesto en 1927, Diario de a bordo está considerado unánimemente como la obra maestra del repertorio sinfónico de Cras. Lejos de los efectos fáciles, los de la tempestad o el naufragio que el músico y marino bretón tan bien conocía, Jean Cras rinde homenaje en esta obra soberbia al mar de todos los días, el que habitualmente contemplaba desde el puesto de mando de su embarcación. Si en El mar de Debussy el hombre —según Fleury— “desaparece y deja hablar a los elementos, en Cras se mantiene, por el contrario, en primer plano: se trata aquí de la efusión plenamente romántica de un alma que se abandona a la contemplación y el misterio del mundo”. Como en el anterior Polifemo, su magistral ópera mitológica, las impresiones y sentimientos experimentados frente a la inmensidad marina encontraron aquí un traductor privilegiado. Koch Schwann CD 311 198 H1 (1990). La guerra greco-turca obligaría al belga Armand Marsick a abandonar Grecia y trasladarse a España. Antes de su estancia bilbaína a mediados de la década de los 20 —en donde dirigió el Conservatorio y la recién creada Sinfónica— escribe sus magníficas y desconocidas Escenas de montaña, fechadas en 1910. Marsick vive entonces en Atenas y en esta suite reúne sus recuerdos de viaje. “Hay que escuchar estas Escenas que evocan a Francia, Grecia e Italia —indica Maurice Barthélemy— con el estado de ánimo del que contempla las hojas de un álbum de viaje de antaño, lleno de dibujos a lápiz, a veces realzados con acuarela, con sus notas y sus comentarios. Se encuentran aquí bellísimas evocaciones que no excluyen el folclore”. HOLBROOKE (1878-1958): Ulalume. Las campanas. El cuervo. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO DE BRATISLAVA. Director: ADRIAN LEAPER. Marco Polo 8.223446 (1992). 132 El 3 de marzo de 1900 se estrenaba en Londres El cuervo, primer poema sinfónico de Joseph Holbrooke y también primera incursión de su torrencial e imprevisible autor en el alucinado universo poético de Edgar Allan Poe. La desesperación del narrador ante el recuerdo de Leonora, su amada muerta, y la imagen del cuervo, símbolo de esa presencia obsesionante, invitan al compositor a efectuar un curioso ejercicio de descriptivismo musical: para Gwydion Brooke, expresiones como “En una taciturna noche”, “De improviso se oyeron unos toques”, “¡Saca tu pico de mi corazón!” y, sobre todas ellas, el reiterativo “Nunca más” del cuervo —implacablemente repetido por los metales y al final susurrado por los tres fagotes— pueden escucharse. El viaje obsesivo de Holbrooke al encuentro con Poe prosigue en su cuarto poema sinfónico, Ulalume —basado en la balada homónima del escritor de Boston inspirada, de nuevo, en la pérdida de la persona amada—, y en Las campanas, que el músico transforma en 1903, diez años antes que Rachmaninov, en extensa sinfonía coral. DELAGE (1879-1961): Cuatro poemas hindúes. Siete Hai-Kais. LUCIENNE VAN DEYCK, mezzosoprano. CONJUNTO Director: ROBERT GROSLOT. INSTRUMENTAL. 2 CD Cyprès CYP2621 (1996). Compositor hipersensible, Maurice Delage heredó de su íntimo amigo Ravel el mismo gusto por los colores inusuales y las atmósferas de refinado exotismo. Su carrera inicial como marino mercante —que le permitió conocer India y Japón— tendría consecuencias extraordinarias para sus posteriores actividades musicales. Los Cuatro poemas hindúes (1912-13) se adelantan en el tiempo a otras dos piezas señeras que giran en su misma órbita: los Tres poemas de la lírica japonesa de Stravinski y los Tres poemas sobre Mallarmé de Ravel, que les acompañaron en su estreno parisino. Cada uno de los poemas lleva el nombre de las ciudades indias donde nacieron (Madrás, Lahore, Benarés y Jaipur) y están dedicados a Ravel, Schmitt y Stravinski. El misterio e irrealidad de Oriente penetran la esencia de estos poemas de tímbrica exquisita, inspirados en palabras del poeta sánscrito Bhartrihari, de Heine y un texto anónimo sobre el nacimiento de Buda. Los Siete Hai-Kais de 1923 constituyen otro gran ciclo vocal, testimonio del atractivo que el círculo de los “Apaches” (Calvocoressi, Vuillermoz, Inghelbrecht, Séverac, Viñes, Ravel, Delage) manifestó por el arte japonés. BOEHE (1880-1938): De los viajes de Ulises. ORQUESTA FILARMÓNICA DE RENANIA-PALATINADO. Director: WERNER ANDREAS ALBERT. CPO 999 875-2, 999 908-2 (2002-03). La Odisea —el “viaje” por antonomasia— proporciona al alemán Ernst Boehe el material literario para su más ambiciosa partitura orquestal: la tetralogía De los viajes de Ulises. Un ciclo que ocupa al músico entre 1901 y 1905 y en el que todo su poder de evocación programática, ayudado por una opulenta paleta tímbrica de inspiración wagneriano-straussiana, puede desplegarse a sus anchas. Cada poema se estructura en cuatro partes que D O S I E R MÚSICA Y VIAJE recuerdan la forma sinfónica cuatripartita, a la que se añaden elementos cíclicos mediante de motivos temáticos que ayudan a identificar paisajes, personajes y situaciones recurrentes. El primer episodio, Marcha y naufragio, describe la marcha de Troya, la nostalgia de Ulises por su amada Penélope, el viaje en barco y el naufragio final. En La isla de Circe, se evocan las aventuras de Ulises en dicha isla y su seducción por la maga. El tercer episodio, El lamento de Nausica, reviste un carácter predominantemente elegíaco. En El regreso de Ulises, la última sección, Boehe renuncia a ilustrar con detalle los episodios y anécdotas del relato para concentrarse en lo que Van den Hoogen llama el “viaje interior” del protagonista: su carácter, sus esperanzas, recuerdos y emociones. FOULDS (1880-1939): Hellas. Tres mantras. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LONDRES. Director: BARRY WORDSWORTH. Lyrita SRCD 212 (1993). La música oriental y los antiguos modos griegos fascinaron por igual al británico —viajero y excéntrico como pocos— John Foulds. En 1915 concibió una suite para piano en cinco movimientos, compuesta estrictamente en los modos clásicos griegos, a la que tituló Recopilaciones de música griega antigua. Durante la década siguiente arregló para diversas formaciones los movimientos de la suite hasta que, en 1932, adaptó la partitura para doble orquesta de cuerda, arpa y percusión y añadió un breve final de tempo rápido. Nació así Hellas, una suite de la antigua Grecia: una curiosa obra en la que se perciben las reminiscencias del Satie de las Gimnopedias y de la tradición inglesa para las formaciones de cuerda. Los Tres mantras —preludios a los tres actos de su destruida ópera Avatara (1919-30)— componen un tríptico visionario en el que el músico de Manchester muerto en la India indaga en la filosofía sánscrita y el estudio de las ragas. KLENAU (1883-1946): Paolo y Francesca. Conversaciones con la muerte. SUSANNE RESMARK, contralto. ORQUESTA SINFÓNICA DE ODENSE. Director: JAN WAGNER. Dacapo 8.224134, 8.224183 (2000, 2002). Como el jardín borgiano, el viaje hacia el infierno de Paul von Klenau, compositor y director de orquesta danés de ascendencia alemana, discípulo de Schillings, amigo de Alban Berg e introductor de la obra de Schoenberg en Dinamarca, transcurrió por dos senderos que se bifurcan: el literario y el personal. Al primero pertenece el trágico episodio de Paolo y Francesca, fantasía sinfónica inspirada en el Canto V del Infierno dantesco, recreado también por Chaikovski en su Francesca da Rimini. El segundo fue consecuencia de sus simpatías políticas: muy activo en Alemania durante la década de los 30, los últimos seis años de su vida transcurren en una Dinamarca ocupada que no perdonará al músico sus relaciones peligrosas con el nazismo. Ese aislamiento final parece prefigurado en el desolado ciclo vocal Conversaciones con la muerte (1916), ignorado descendiente de La canción de la tierra, los Gurrelieder, Schreker y el Berg temprano. Josef Matthias Hauer o el viaje a ninguna parte. Su nombre aparece a menudo asociado a la Bauhaus de Weimar y, sobre todo, a Johannes Itten, con quien trabajó en una teoría sinestésica desarrollada en su ensayo Sobre el color del sonido. El vienés Hauer es uno de esos creadores marginales e incomprendidos que aparece en todos los tratados pero cuya música desconcertante —despojada de toda emoción, de toda retórica— es hoy una completa desconocida. Además de la célebre querella mantenida con Schoenberg respecto a la paternidad del dodecafonismo, su figura serviría como modelo para Mathias Fischböck en Verdi. La novela de la ópera de Werfel, Magister Ludi de El juego de los abalorios de Hesse e incluso, según algunos, Adrian Leverkühn del Doctor Faustus de Mann. En pos de la máxima objetividad, Hauer nunca deseó “transmitir un mensaje”. Tras 89 obras con número de opus, en 1939 decide iniciar la composición de unas piezas a las que denomina Zwölftonspiele (Juegos sobre doce tonos), de las que escribe más de un centenar —a las que pronto deja de numerar e incluso de fechar—, destinadas a las más diversas plantillas instrumentales. No existen ejemplos ni tradición interpretativa en lo que concierne a estas obras. Según su autor deben tocarse “ni demasiado lento, ni demasiado rápido. Bien temperado y con una buena entonación”. VALEN (1887-1952): El cementerio marino. La isla de las calmas. Oda a la soledad. ORQUESTA FILARMÓNICA DE OSLO. Director: MILTIADES CARIDIS. Simax PSC 3115 (1972). Kjell Skyllstad ha señalado del noruego Fartein Valen, maestro de la introspección, que toda su obra es como el diario de viaje de un solitario hasta sus últimas páginas. “La inspiración para El cementerio marino me vino cuando, estando en Mallorca, leí una traducción del famoso poema de Valéry en el periódico El Sol el 8 de mayo de 1933. Esta meditación filosófica, a la manera de Parménides o Zenón, sobre el carácter efímero de la vida me hizo pensar en otro lejano cementerio noruego, viejo y abandonado, en el que las víctimas del cólera eran enterradas, al lado del mar, en el oeste, muy cerca de donde vivo. La música no traduce textualmente el poema, pero quiere expresar las reflexiones que surgen donde quiera que el hombre se encuentre cara a cara con la Muerte”. En 1924, Santiago Rusiñol publicaba La isla de la calma en recuerdo de sus vivencias mallorquinas. Diez años después Valen compone La isla de las calmas. Bjarne Kortsen describe su génesis: “Valen regresaba desde Mallorca a Valencia en una pequeña embarcación. El tiempo era apacible y estaba en cubierta contemplando el mar mientras abandonaba el puerto. Justo antes de que Mallorca desapareciera de su vista, unas cuantas palomas blancas fueron liberadas de una cesta. Inmediatamente volaron hacia la catedral envuelta en niebla. Esta imagen asumió para Valen el carácter de un gran símbolo de la misericordia eterna de Dios e inmediatamente la música nació en su mente”. VILLA-LOBOS (1887-1959): Génesis. Erosión. Amazonas. Amanecer en una selva tropical. ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO BRATISLAVA. Director: ROBERTO DUARTE. DE HAUER (1883-1959): Juegos sobre doce tonos. Marco Polo 8.223357 (1990). ENSEMBLE AVANTGARDE. Fechadas entre 1917 (Amazonas) y 1954 (Génesis), las cuatro páginas orquestales aquí reunidas muestran al prolífico MDG Scene 613 1060-2 (2001). 133 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE (y tantas veces irregular) VillaLobos en plenitud de facultades. Ritmos primitivos, colores rutilantes, suntuosas melodías y una instrumentación lujuriante, tan refinada como salvaje en ocasiones, describen estas fascinantes cosmogonías en torno a los misterios de las selvas, los ríos y las cordilleras del Amazonas. Obras como Erosión (Origen del río Amazonas) (1950) justifican que Messiaen considerara al músico brasileño como el mayor orquestador del siglo XX. FREITAS BRANCO (1890-1955): Paraísos artificiales. tuvo tiempo de viajar al encuentro de sus ancestros en la música para la película La noche de los mayas (1939). Un poderoso y colorista mosaico en el que lo culto y lo popular se funden, como en el resto de su magnífico legado, de modo admirable. “Mi carrera está hecha —escribió el malogrado músico—, sólo tengo que darme a conocer y eso vendrá con el tiempo, no tengo prisa. Vendrá, aunque yo esté muerto”. McKAY (1899-1970): De una ceremonia a la luz de la luna. ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO HÚNGARO. Director: GYULA NÉMETH. ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE UCRANIA. DIRECTOR: JOHN MCLAUGHLIN WILLIAMS. Portugalsom CD 870021/PS (1979). Naxos American Classics 8.559052 (1999). La escritura impresionista del músico portugués, en los primeros años del siglo pasado, encontró su más expresiva cristalización en Paraísos artificiales, poema sinfónico de 1910 inspirado en las célebres Confesiones de un comedor de opio inglés de Thomas de Quincey. Freitas Branco adopta el título de la traducción francesa de Baudelaire para recrear las visiones y sensaciones que pueblan la mente de un opiómano. Como expresa la obra, “el sutil y poderoso opio crea imágenes superiores al arte de Fidias y Praxíteles, construye ciudades y templos con el esplendor de Babilonia y nos ofrece las llaves del Paraíso”. Su estreno en Lisboa en 1913 provocó un auténtico escándalo. Escrita en 1945, esta breve suite orquestal prueba que el estilo del norteamericano se ha desprendido ya de sus influencias europeas para evolucionar hacia una expresión propia inspirada en elementos del folclore autóctono. De una ceremonia a la luz de la luna utiliza cantos y danzas de la tribu de los Muckleshoot, que McKay había oído y grabado en una visita a su reserva. “Imaginad —escribe el músico en la introducción a la partitura autógrafa— una noche de primavera iluminada por la luz de la luna. Se forma un círculo de curiosos mientras los bailarines se reúnen para la ceremonia. Comienzan los cantos al son de las campanas y al ritmo de los pies que golpean el suelo. Cuando se invoca a los Espíritus, los demonios son expulsados y la música se eleva hasta la exaltación”. LANGGAARD (1893-1952): Música de las esferas. SCELSI (1905-1988): Aion. Konx-Om-Pax. CORO Y ORQUESTA GITTA-MARIA SJÖBERG, soprano. CORO Y ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RADIO NACIONAL DANESA. Director: GENNADI ROZHDESTVENSKI. DE LA Chandos CHAN 9517 (1997). Accord 200402 (1988). Visionaria y de marcado carácter simbolista, Música de las esferas es una de las composiciones más originales del primer tercio del siglo XX. Compuesta entre 1916 y 1918 —algo que la simple escucha de sus primeros compases parece desmentir—, pasó enseguida al olvido del que sería rescatada, casi accidentalmente, en 1968. Tras examinarla, Ligeti exclamaría con humor: “Acabo de descubrir que soy un imitador de Langgaard”. Para su viaje a las esferas, sin duda la más alta expresión de sus inquietudes metafísicas, el músico danés recurre a una orquesta principal con órgano y coro y una orquesta en la distancia que incluye una soprano, a los que añade un piano abierto de manera que puedan tocarse los glissandi directamente sobre sus cuerdas; la obra se configura como una sucesión de episodios de naturaleza estática, casi repetitiva antes de su apocalíptica explosión final. “He abandonado por completo todo lo que se entiende por temas, coherencia, forma y continuidad. Es una música a la que velan las brumas negras e impenetrables de la muerte”. En consonancia con la tradición oriental, Scelsi considera al artista no como inventor sino como mensajero: alguien elegido para revelar la belleza interior del mundo. “Aquél que no penetra en el interior, en el corazón del sonido, aun siendo un perfecto artesano, un gran técnico, nunca será un verdadero artista, un verdadero músico”. Artífice de algunos de los más prodigiosos viajes sonoros emprendidos en la segunda mitad del siglo pasado, de las destruidas ciudades mayas (Uaxuctum, 1966) y una España imaginada (Hispania, 1939) a un abanico de culturas orientales (Bot-Ba, 1952; Cantos del Capricornio, 1962-72; Pranam II, 1973), el enigmático creador italiano nos revela en Aion (1961) —su más extensa partitura orquestal— “cuatro episodios en un día de la vida de Brahma”, aunque señala con humor que, ya que tal jornada corresponde a 90000 años humanos, no ha tenido más remedio que abreviar un poco. Escrita para coro, órgano y gran orquesta, el programa de Konx-Om-Pax (1968-69) — “paz” en asirio, sánscrito y latín— traduce según Scelsi “tres aspectos del Sonido: como primer movimiento de lo inmutable; como fuerza creadora; como la sílaba ‘Om’ (sílaba sagrada de los budistas)”. REVUELTAS (1899-1940): La noche de los mayas. ORQUESTA FILARMÓNICA DE LOS ANGELES. Director: ESA-PEKKA SALONEN. RADIO-TELEVISIÓN DE CRACOVIA. Director: JÜRG WYTTENBACH. Sony SK 60676 (1999). 134 Silvestre Revueltas o —en palabras de Alejo Carpentier— el viaje a la semilla. Poco antes de que el alcoholismo acabara con su maltrecha existencia, el genial músico mexicano HERRMANN (1911-1975): Vértigo. SINFONIA OF LONDON. DIRECTOR: MUIR MATHIESON. Mercury 422 106-2 (1958). 134 D O S I E R MÚSICA Y VIAJE Si se conoce la música de Vértigo —ese imposible viaje de amor y de muerte hacia un pasado inmediato— casi parece superfluo recordar que el wagneriano Liebestod era una de los fragmentos favoritos del músico neoyorquino. Para la obra maestra absoluta de Alfred Hitchcock, el amigo del viejo Charles Ives compuso una banda sonora (su favorita de entre todas las espléndidas partituras escritas para el autor de Los pájaros) de una tensión e intensidad memorables. Cuando los esfuerzos de Scottie (James Stewart) por recrear a la recién descubierta Judy a partir de la imagen de la fallecida Madeleine (Kim Novak) llegan a su anhelado final —la escena en la habitación del Hotel Empire, cuando ésta, al salir del baño con el pelo recogido como su modelo, regresa “de entre los muertos” iluminada por el espectral neón verde de la fachada— el cromatismo tristanesco de la escritura herrmanniana explota en toda su fogosa y desbordante belleza. KAGEL (n. 1931): Las piezas de la rosa de los vientos. SCHOENBERG ENSEMBLE. Director: REINBERT DE LEEUW. Winter & Winter 910 109-2 (2004). Cada obra del iconoclasta Kagel es, en sí, un mundo. Las tres piezas incluidas aquí (Sudoeste, Norte y Oeste, compuestas entre 1992 y 1994) marcan las coordenadas por las que el imprevisible viaje sonoro —tangos, gamelanes y orquesta de salón— del músico topógrafo se desenvuelve: desde la costa oeste de México a Nueva Zelanda, con escalas en Fidji, Samoa y Nueva Caledonia, de Siberia hasta el Canadá e, incluso, algunas influencias mutuas entre África y América del Norte. “¿Música de los negros, de los blancos, o de los blancos-negros?”. Pasado y presente intercambian miradas en esta imaginaria rosa de los vientos. MURAIL (n. 1947): El espíritu de las dunas. MARKEVICH (1912-1983): El vuelo de Ícaro. ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN. Director: DAVID ROBERTSON. ORQUESTA FILARMÓNICA DE ARNHEM. Director: CHRISTOPHER LYNDON-GEE. Adès 205212 (1996). Marco Polo 8.223666 (1995-96). “El desierto es real y es simbólico”, comentaba Borges a propósito de El desierto de los tártaros, la novela cumbre de Dino Buzzati. Tristan Murail, alumno de Messiaen y el más ilustre miembro —junto con Grisey— de la tendencia espectral, arrastra al oyente en esta sensual evocación de paisajes desérticos, cuyo material sonoro se inspira en músicas tradicionales de los patrimonios mongol y tibetano. Instrumentada para conjunto de cámara y electrónica “en vivo” y dedicada “a la memoria de Giacinto Scelsi y Salvador Dalí”, El espíritu de las dunas (1993-94) abre, con su deslumbrante belleza pictórica, las puertas al infinito. Concebido en principio como ballet para Lifar y Brancusi, El vuelo de Ícaro supuso, a raíz de su brillante estreno parisino en 1933, la definitiva (y efímera) consagración del joven Markevich como compositor. El vuelo de Ícaro hacia el Sol se transformó para el músico en un viaje interior. Medio siglo después, Markevich contaba en su autobiografía: “El tema de Ícaro provocó en mí un choc. ¿Por qué? Cada destino es la reedición de algún mito, en el que el alma encuentra una identificación. Yo he sido guiado a descubrir en el mito de Ícaro una de las significaciones más modernas y dramáticas que conozco: llegar quemado. Empujado por la ambición, el individuo, consumido en el camino, alcanza su destino para constatar que sus alas ya no le sostienen”. Juan Manuel Viana 135 ENCUENTROS Marin Alsop ENTRAR POR UNA VENTANA P Usted tenía nueve años cuando vio en 1965, a Leonard Bernstein en uno de sus Conciertos para la gente joven, y desde ese día decidió que quería dedicarse a la dirección. ¿Se acuerda de qué obras interpretó Bernstein ese día? Voy a dar una imagen terrible, pero la verdad es que no me acuerdo. Debería ir hacia atrás en el tiempo y averiguarlo, porque podría mirar archivos y recordarlo. Mi padre tampoco recuerda exactamente qué obra fue, ni cuál de los conciertos juveniles de ese año fue ese… O sea, que tampoco íbamos a conseguir mucho si le llamamos por teléfono. ¿Qué le impresionó más de Bernstein, su manera de dirigir o su oratoria? Yo creo que su don para la comunicación y también que… parecía que lo estaba pasando estupendamente. ¿Quién es Carl Bamberger, su primer maestro de dirección? Bueno, hay que decir quién era, porque ha fallecido hace poco. Sí, murió, pero ya era bastante mayor cuando yo le conocí, debía rondar los ochenta cuando empecé a trabajar con él. Había sido el director del programa de dirección de orquesta en el Festival de Mannes. Era un vienés, muy antiguo, muy tradicional como director y maestro… y una persona encantadora. 136 El siguiente nombre que aparece en su carrera es Harold Farberman, un músico de itinerario algo errático, que por cierto grabó el primer integral de las Sinfonías de Ives… aunque con muchos errores. Grant Leighton racticar el deporte en Madrid tiene sus riesgos. La tarde de su primer día en la capital, Marin Alsop se fue a hacer jogging al parque del Retiro, pero estuvo corriendo más tiempo del que pensaba y al pretender salir se encontró la verja cerrada: sin documentación, sin hablar español, finalmente consiguió que unos viandantes llamaran a la policía, que la sacó del recinto y la llevó a su hotel. Pero no se amilanó por lo sucedido, al día siguiente volvió a correr por el parque… a horas más tempranas. Es la persona del “no hay imposibles”, y esa tenacidad le define. Nacida en Nueva York, en 1956, su carrera en la dirección de orquesta ha sido, en sus palabras, “tranquila y segura”. A los 25 años creó un grupo de jazz, y a los 28 fundó una orquesta en su ciudad, la Concordia Symphony, dedicada a la música contemporánea. Siguiendo con nombres singulares de reminiscencia hispana, y con el interés por la música actual, en 1991, a los 35 años, se hizo cargo del Festival de Cabrillo, en Santa Cruz, California. En un cierto momento, fue titular de dos orquestas (Eugene Symphony, en Oregon, y Long Island Philharmonic) ubicadas en los extremos Oeste y Este de los Estados Unidos. En 1988 había causado sensación en los cursos de verano de Tanglewood, lo que le deparó un estrecho contacto profesional con un ya enfermo Leonard Bernstein, el hombre que había disparado su vocación musical cuando tenía nueve años, al verle en un concierto en Nueva York. La historia más reciente es conocida. En 1993 llegó a Denver, para hacerse cargo de la Sinfónica de Colorado, que ha dirigido hasta este 2005, y en el 2002 tomó el relevo de Jacob Kreizberg al frente de la Sinfónica de Bournemouth, que bajo su reciente rectoría ha multiplicado sus actividades y renovado su actividad discográfica. Alsop habla con rapidez, pero sin agobio. Responde enseguida a las preguntas y hace patente que tiene ideas claras. A España ha venido esta primavera, con la Orquesta de Bournemouth. Nuestra Barbara McShane fue intermediario clave para que esta entrevista se realizara. ENCUENTROS MARIN ALSOP Sí, pero las dirigió. Y de eso hace ahora más de cuarenta años. ¿Y sabe que estuvo con la Bournemouth Sinfonietta? La dirigió durante cinco años. Una curiosa coincidencia. En fin, él me ayudó mucho con el aspecto técnico. En eso es muy, muy bueno. En primer lugar, es muy duro. Es una buena persona, pero muy duro con sus alumnos, muy exigente, sobre todo cuando se trata de detalles técnicos. Yo estaba encantada al principio, disfrutaba de lo que estaba haciendo y aprendiendo los verdaderos fundamentos básicos, y aumentando mi vocabulario. Yo creo que lo más difícil cuando se empieza a dirigir una orquesta, incluso aunque tengas talento natural para ello, es conseguir una separación equilibrada de las manos y sacar algo valioso de todos los ademanes… Ser independiente… Sí, independencia de los gestos. Y Harold era fantástico en estas cosas. Sigue siendo un buen amigo mío. Precisamente hace unas semanas que comí con él. Sigue en activo, sigue dando clases, y hace poco celebró su setenta cumpleaños. Nada más, ya sé que parece mayor: lleva tantos años en la profesión… Ya sabe usted que él fue timbalista de la Sinfónica de Boston. Y sigue componiendo y enseñando, así que está muy bien. ¿Empezó usted a tratar a Bernstein en el 88? No, no, le había visto antes varias veces, pero… entre mucha gente. Antes del 88. Y había tocado bajo su dirección… tanto en un ballet que dirigió, como cuando sustituí a un músico con la Filarmónica de Nueva York. Pero me sentía, no sé, como cuando te enamoras por primera vez, demasiado emocionada para hablar con él, porque crees que no te va a salir la voz… Algo así. Estaba como hechizada. Hasta algún tiempo después no tuve ninguna relación personal. Eso ya fue, sí, en Tanglewood, en el 88. Después de él llegamos a Gustav Meier, al que no hay que confundir con Gustav Mahler. Creo que es, seguramente, la mejor batuta dedicada a la enseñanza en el mundo. Usted fue su alumna en Tanglewood. ¿Qué le aportó? Bueno, primero quiero decir que estoy de acuerdo, Meier es el mejor profesor de dirección del planeta. Bueno, a mí me daba un poco de miedo. Mire, es suizo. No revelaba nada. Era muy reservado. Y para mí fueron de gran ayuda… me resultaron muy… informativas, todas las ideas que tenía. Y naturalmente pensé, “me odia”, como todo su equipo. Pero luego comprendí que opinaba que era bastante buena, cuando me eligieron para trabajar en un concierto con Bernstein, así que al final fue muy satisfactorio. Me llamó y me dijo: “Tengo que hablar con usted” [Imitando ahora el habla de Meier, a media voz, tono grave], y yo me decía “Ay, Dios, esto va a ser horrible” y entonces me dijo: “Parece que usted aprende deprisa, de modo que Seiji [Ozawa] dice que se estudie usted El mandarín maravilloso para dirigirla el viernes”. ¡Y eso me lo decía el martes! ¡Y yo ni siquiera había oído la obra! Me entraban ganas de preguntarle “¿Qué es eso de un mandarín, sr. Meier?”. Pero naturalmente no se lo pregunté, le decía, “Muy bien, señor, muy bien, sí, señor”. Y me pasé todas las noches en pie para aprendérmelo. Así me fueron las cosas en Tanglewood. Se va usted a reír, pero aún tengo esa voz en la cabeza, y le recuerdo diciéndome: “Alsop, Leonard Bernstein ha decidido que dirija usted el martes la Tercera Sinfonía de [Roy] Harris” Otra obra que yo ni había visto ni oído. Pero, no sé cómo, él había decidido, aunque se lo adjudicaba a otro, un sábado que yo dirigiera el martes… Y así todas las semanas. Aquel fue un verano fantástico. Yo tenía ya entonces 31, 32 años, así que comprendí la increíble oportunidad que eso significaba. Creo que algunos alumnos no se daban cuenta del momento de la historia que vivíamos. Allí estaban Bernstein, Ozawa, Tilson Thomas… Yo supe que, para mí, esa era la oportunidad de mi vida y me convertí en una gran esponja que se empapaba de todo lo que podía y trataba de aprenderlo todo. Sí, fue un verano fantástico y luego me concedieron aquel premio, el Premio Kusevitzki, que no habían concedido desde hacía unos diez años. Y pensé que me invitarían a volver. Fue muy bueno sentir que tenía el sello de aprobación de una organización como Tanglewood. Desde entonces, es curioso, no he vuelto, pero este verano voy a debutar con la Sinfónica de Boston, allí en Tanglewood. ¡Qué extraño!, ¿verdad? Yo había pensado, “tengo una relación tan buena con esta gente que probablemente voy a ser una directora habitual”, porque la zona es maravillosa, con el lago de Saranac, adoro ese lugar. Y luego… nada. Pero… estoy encantada de volver ahora. Es un sitio fantástico. Recuerdo haber conocido, en la misma tarde, en una reunión, al violinista que estrenó el Concierto para violín de Berg en Barcelona, Louis Krasner, y a Maurice Abravanel. Ya. Bueno, esto es algo que le tengo que contar. Maurice Abravanel… Mi padre es de Utah. Y tocaba el violín, evidentemente cuando era muy joven, pero también tocaba algunos instrumentos de viento, el clarinete, por ejemplo. Y Maurice dio a mi padre su primer trabajo, que fue tocar en la Sin- fónica de Utah. Tocó el violín y el clarinete bajo… ¡Sí, sí, si necesitaban doblar clarinetes bajos ahí estaba mi padre! Y Abravanel le dijo a mi padre, cuando tenía 18 años, creo, “tu tienes que irte de aquí, vete a Nueva York, porque tienes verdadero talento”. Para mí fue asombroso trabajar con Abravanel en Tanglewood y que mi padre me dijera que él también había trabajado con él. Mi padre vino a Tanglewood sólo por reencontrarse con Abravanel. Fue una situación muy… muy emotiva, una suerte de complicidad. Pasamos mucho tiempo con Maurice, cuando mi padre y yo fuimos a verle a Utah, cuando celebró su noventa cumpleaños, poco antes de su muerte. Otro gran profesor con mucho talento, no tan estimado como debía haber sido. Una de las obras que me ha dicho que Meier le hizo aprender fue el Mandarín maravilloso de Bartók. Usted ahora la ha grabado. ¿Qué se siente al volver a una obra que te has tenido que aprender en tres días, se convierte en una pieza favorita o terminas odiándola? No, no, sí que se ha convertido en una de mis obras predilectas, porque… Bueno, es muy compleja, desde el punto de vista de la dirección, así que me recuerdo a mí misma a las tres de la mañana todas las noches, estudiándola y… Pero ahora es distinto. Además, ahora he podido hacer el ballet completo. Entonces era la suite, sí… Gracias a Dios, por sus pequeños dones. Pero fue precioso ¿sabe? Esa orquesta juvenil de Tanglewood, con los críos… Les entusiasmó tocar los trombones, aquellos pasajes que son como un lloro, un lamento. Recuerdo los trombones… eran algo especial, me acuerdo de aquel bosque, con los trombones, cuando se llevaron todas las sillas en medio del bosque, estábamos tan ocupados todos y nos sentíamos tan totalmente comprometidos con ello. Es curioso que una pieza así entusiasme de esa manera. Usted ha dicho, en una entrevista, que es fundamental no rendirse nunca, que si te encuentras cerrada la puerta principal, debes entrar por una ventana. ¡Ah, sí, me acuerdo! Pero es que eso es esencial, si tienes una pasión no dejes que te le coarten, no permitas que te frustren. Sí, es cierto, si no te dejan entrar por la puerta, prueba por la ventana. Usted no se mueve mucho al dirigir, no da grandes saltos, como su maestro Bernstein. Su gesto es más bien contenido. Es interesante que me comente eso, porque creo haber aprendido que, por lo menos yo, puedo sacar un poco más de una orquesta si hago un poco menos. Dejarles que ellos se expresen y se involucren, pero sin 137 ENCUENTROS MARIN ALSOP depender tanto de… Al principio me sentía completamente descontrolada, era como un blanco en movimiento, ¿sabe lo que le digo? ¡Ay, Dios mío, cuando me di cuenta! Y poco a poco empecé a trabajar un poco más controlada, para que cuando de verdad quisiera conseguir algo más, ¡me quedara gesto suficiente para pedirlo! Así que, quién sabe, es extraño, porque algunas veces leo que me describen como una persona saltarina, y no creo que ésa sea yo, de verdad. Por lo menos comparada con algunos. Por otra parte, sé que es gracioso ver a esos músicos británicos, que cuando tienen que gritar “¡Mambo!” en las Danzas de West Side Story, parece que dicen: “Bueno, venga, vamos a hacerlo por la chica, que no se diga…”. Estas piezas, en realidad son para orquestas muy extrovertidas, como las americanas, por ejemplo, que ahí es fantástica la manera que tienen de tocar. Pero los ingleses tocan bien, tocan muy bien, y al mismo tiempo disfrutan haciendo ese tipo de música, porque no es algo que hacen todo el tiempo, ¡y no hay necesidad de “bailarles” la pieza desde el podio! Yo traje unas cuantas “propinas”, tengo un amigo que compone para mi grupo de swing, y pensé tocar alguna en los conciertos de Madrid, pero me recomendaron que no lo hiciera, porque íbamos muy mal de tiempo. Pues ese amigo me escribió unas propinas de swing, arreglos y cosas parecidas, y cuando empecé a ensayarlas en Bournemouth la orquesta se puso un poco… tiesa. Pero yo creo que al final les gustó tocarlas. En realidad no es tan difícil, es como empezar a hablar en otro idioma, que un día te decides a intentarlo y de pronto te sueltas. Pero son muy músicos, y lo pueden hacer. Aunque gritar “¡Mambo!” no esté en su naturaleza. ¿Cómo llegó a su primer trabajo estable con una orquesta? Fue en Colorado, en una localidad que se llama Eugene, ¿no?, cuya Orquesta Sinfónica le ha nombrado Director Laureado. 138 Empiezo a ser Director Laureado, o Emérito, en varios sitios, no sé, debe ser un signo de envejecimiento. Bueno, Eugene, desde luego no es un lugar muy conocido. Más habitual, por lo menos en América, es Colorado, y allí sí que pude, por vez primera, hacer buena música, sí, muy buena. Yo estoy muy orgullosa de la orquesta, creo que han llegado muy lejos. Pero, mire, para convertirse en una primera figura, eso no se produce de la noche a la mañana, hay que pasar por un proceso muy largo. Puede durar diez años o más. Yo creo que Tanglewood fue un gran momento para mí, porque permitió que la gente me viera dirigir. Aquello fue casi como una exhibición. Y un año después, en realidad antes de que volviera, fue cuando me contrataron para Eugene y en Long Island, así que tuve dos trabajos. Dos trabajos de directora de orquesta al mismo tiempo, uno en la costa Este y otro cerca de la costa Oeste, y aquello fue una buena oportunidad para intentar poner en práctica algunas de mis ideas, no sólo en el trato con los músicos, sino en la construcción de una orquesta… Y cuando la Sinfónica de Colorado me vio, pues… No fue sólo en la dirección, sino que la idea de que yo estuviera interesada en todos los aspectos de construir una orquesta les gustó mucho. Aquello me dio mucho trabajo, la orquesta de Colorado entonces era bastante pequeña. Había sido antes la orquesta de Denver, que Philip Entremont había dirigido, y que, por desgracia, después de él, se había declarado en quiebra, así que la reformaron. Tenían un presupuesto muy pequeño, entonces era de tres millones de dólares, ahora es de once millones, así que se ha multiplicado por tres, bueno, casi por cuatro. Ahora en Colorado está Jeffrey Kahane, que se acaba de incorporar. Se le conoce más como fantástico pianista, pero es un músico maravilloso, excelente. ¿Cómo entró Bournemouth en su vida? Esa es una buena pregunta, quiero decir la formulación. Supongo que todo empezó cuando dirigí allí en 1997. Nos gustamos mutuamente, tuvimos una buena relación. Y en el 2000 estaban buscando alguien para reemplazar a Kreizberg, buscaban un nuevo director titular y me invitaron a mí y todo fue bien, hubo buena química y la cosa se hizo. La decisión no fue difícil, todo el mundo se sintió cómodo. Yo creo que la orquesta está pasando por un muy buen momento, porque la ejecutiva es muy buena; tenían muchos problemas que había que resolver y dejar atrás, y aunque fue muy triste tener que eliminar a la Sinfonietta, la formación de cámara asociada, pues la decisión fue buena, porque ahora pueden centrarse en la Sinfónica y hacen de ello una prioridad. Todos los elementos se armonizaron al constituirse, el equipo directivo entró en acción, resolvieron los asuntos pendientes, luego entré yo, que ya tenía una buena relación con Naxos y ellos también, así que fue como un doble lazo con Naxos. La verdad es que ha sido fantástico. razón de que me caiga tan bien. Porque es alguien que no dice la frase “No, eso no podemos hacerlo”. Siempre piensa en cómo hacer que algo funcione, en cómo funcionaría, en qué más se podría hacer. Yo, de verdad, pienso que Heymann es un genio en lo que hace. Yo no uso esa palabra muy a menudo, pero es un extraordinario hombre de negocios, pero también un estratega y un pensador creativo. Así que siento un gran respeto por él. ¿Cuál es su próximo proyecto discográfico? Acaba de terminar la serie de las obras orquestales de Barber y creo que en junio va usted a dirigir Mass, la Misa de Bernstein. ¿La va a grabar? No, aunque al principio sí habíamos pensado grabarla, cuando iba a hacerlo con la Sinfónica de la BBC. Pero es una única función, y el problema es que en la London Symphony, los músicos no quieren grabar en un único concierto. Pero yo creo que si resulta un éxito, a lo mejor se lo piensan. En este momento no lo tenemos planificado, pero Mass sí que lo voy a grabar, algún día. ¿Qué otras ideas tiene en perspectiva para el futuro, lógicamente con Bournemouth? Bueno, en principio vamos a hacer un par de CDs con música de Copland, con sus Sinfonías y algunas de las obras más conocidas. Eso lo haremos en junio, y también vamos a grabar la primera obra del último descubrimiento orquestal americano, un compositor, un joven compositor americano que se llama Michael Hersch. Es muy joven, tiene unos 30 años o 31, y mucho talento. ¡Y luego, golpe de timón, vamos a hacer Carmina Burana!, eso el año que viene. Ya ve, de Michael Hersch a Carmina Burana de Orff. Y ahora vamos a publicar otra grabación, que ya está hecha, de música de Bernstein, la Serenata con Philippe Quint de solista, el ballet Facsimile y el Divertimento, la obra que escribió para la Sinfónica de Boston. En cartera están las Sinfonías de Kurt Weill, y un disco monográfico dedicado a Takemitsu, que es otro compositor al que adoro, aunque mucha gente dice que es un músico de segunda categoría. Bueno, así que tenemos por delante muchas cosas interesantes. Hoy en día usted recibe, no sé si a diario, ofertas para ser director titular en tal orquesta o en tal otra. Bueno, he tenido algunas oportunidades muy interesantes… Su relación con Naxos creo que se produce directamente a través de Klaus Heymann, que es el aventurero más listo de la industria fonográfica en los últimos lustros… ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Pretende ser una especie de Simon Rattle trabajando diez o quince años con una, digamos, orquesta británica de segunda, para llegar a una Filarmónica de Berlín? Sí, puede que ésa sea en parte la No lo sé, sinceramente. Creo que ENCUENTROS MARIN ALSOP soy una constructora nata de una orquesta, pero no creo tener algo como un esquema en la mente, algo planeado de ese modo. Creo que ahora voy a ver lo que surge y lo que pasa, y a valorar también lo que me gustaría. Mire, mi historia es muy clara, he pasado siete años en Eugene, doce años en Denver, así que no ha sido poco tiempo el que he estado en cada sitio, porque creo que hay que tener una razón para gastar el tiempo que sea necesario para dejar una huella. No sé si me quedaré diez años en Bournemouth, no sé, eso puede ser demasiado, pero… tampoco mucho menos. Me ha sorprendido ver todos los sitios en los que debutado, sólo en los últimos seis meses. Bueno, sí, ¡unos cuántos! He dirigido este año a la Filarmónica de Múnich, por primera vez, a la Sinfónica de Pittsburgh, que llevaba tiempo invitándome, a la Filarmónica de Tokio, a la Orquesta de la Residencia de La Haya. que es una excelente orquesta, por cierto. Pero lo bueno no es debutar, ¡lo importante es que te inviten a volver! Y, bueno, con todas estas, pues voy a dirigirlas de nuevo. También he estado en Seattle. por primera vez. Yo creo que a veces se trata de que las orquestas vayan conociendo tu trabajo, no sólo como a una persona que encontraron en alguna parte o con la que coincidieron en un concierto, sino de que aquello fuera una buena experiencia. Y en América todavía no he trabajado con la Orquesta de Cleveland, por ejemplo. Con todas las otras “grandes”, sí, pero no con la de Cleveland. Todo necesita su tiempo, unas veces depende de quién es el gerente, otra de quién es el director titular, si se sienten cómodos con tal o cual persona, si tienen sus favoritos y quieren que vuelvan. También de cuántas semanas disponen… Algunas veces me lo ofrecen cuando no tengo tiempo… Son muchas circunstancias. Luego hay conjuntos, fuera del tuyo propio, con los que ya estableces una relación asidua, y ese ha sido el caso de la London Philharmonic: he trabajado todos los años por lo menos una o dos veces con la LPO, desde 1997 o 98. Y las primeras veces, por casualidad, hicimos Brahms y fue magnífico, fue realmente una experiencia muy especial. Y cuando hablé con Klaus Heymann sobre la posibilidad de hacer el ciclo sinfónico, me dijo: “Mira, necesitamos una gran orquesta”, y yo pensé en la LPO inmediatamente. Así que me siento muy feliz trabajando con ellos y me gusta mucho la orquesta. Y, bueno, aún no he dirigido a las dos Filarmónicas, a Berlín y a Viena, pero con el Concertgebouw voy a ir en junio del 2006, y… creo que seré la primera mujer que los dirija desde hace más de cien años. Yo no he mencionado su condición femenina en toda esta charla… Y se lo agradezco, ha hecho muy bien. Bueno, he dirigido en Berlín muy a menudo, con las otras orquestas, y a Simon Rattle lo conozco desde hace años. La realidad es que allí tienen tantas orquestas estupendas, como la de la Radio, o la Sinfónica Alemana… Imagínese que vuelve a tener ahora nueve o diez años, que ha visto el concierto para los niños de Bernstein, y que alguien le preguntara: “A ver, Marin, ¿de qué orquesta te gustaría ser directora titular cuando seas mayor?” ¿Qué contestaría? Ahora, y para mí, ¡ahora es ahora! Pero, bueno, naturalmente, cuando tenía nueve años hubiera dicho que la Filarmónica de Nueva York, porque sería como decir jugar con los Yanquis. Era mi… era la orquesta que conocía de niña. Y Nueva York es mi ciudad, así que era lo natural. Puede que el próximo director de la Filarmónica de Nueva York sea Riccardo Muti, pero después… ¿por qué no Marin Alsop? Sí, ¿por qué no? Pero si Marin Alsop viene antes que Muti, usted se compromete a hacerme otra entrevista, ¿de acuerdo? Cuente con ello. Muchas gracias. José Luis Pérez de Arteaga 139 EDUCACIÓN LA ERA DEL PÚBLICO Orquestas, compañías de danza, teatros de ópera y numerosas instituciones diversifican sus programas y se acercan a la sociedad a través de proyectos que hace pocos años eran inimaginables. U 140 n reciente documental del cineasta ruso Sokurov nos muestra una interpretación del Réquiem de Mozart de una forma original: la cámara no muestra los solistas, ni el coro, ni tampoco al director, sino las caras del público. Es la cristalización de la idea de Graham Vick, que hace poco defendía en Valencia que después de la era de los compositores, la de los directores y la de los solistas, habíamos llegado a la era del público. Los programas educativos de las orquestas, los teatros y compañías artísticas siempre deben soportar la duda de si existen para apoyar el arte como tal o más bien para asegurar la existencia de la institución; si se trata de una labor desinteresada o por el contrario es el anzuelo que la institución, preocupada por su subsistencia, lanza como llamada de auxilio ante una sociedad indiferente. Esta duda no es gratuita, puesto que a menudo uno de los objetivos principales de los programas educativos es atraer a la taquilla a gente nueva que sustituya a los que van dejando de venir. La pregunta es: ¿nos acercan el arte para que consumamos o consumimos arte porque lo necesitamos? La idea de la necesidad de apoyo a las expresiones artísticas parte de la supuesta existencia de una demanda de cultura, pero cuando esa demanda decrece o se desvía y vemos “calvas” en el patio de butacas, surge la idea de un programa educativo “desinteresado”. Es difícil imaginar una compañía de danza, una orquesta o un teatro de ópera que no sufra un duro revés al ver que el público, pese a las subvenciones, los carteles o los atractivos folletos, se queda en casa. Emprender o patrocinar proyectos educativos, qué duda cabe, da buena imagen. Al igual que sucede en otros campos, como por ejemplo en el de la cooperación al desarrollo, la repercusión mediática de las ayudas y su eficacia no van siempre unidas. Sabemos, por ejemplo, que hay bancos que se jactan de apoyar a países pobres con microcréditos y que nos presentan hermosas imágenes de campesinos sonrientes; lo que no dicen es que algunos están cobrando unos intereses que superan el cuarenta por ciento anual. La usura, por suerte, no es un proble- ma de los programas educativos, pero sí lo puede ser la comodidad de encontrar una fórmula agradable que produce, como la foto de los campesinos, una autocomplacencia no basada en hechos, sino en sensaciones. El lleno de las salas no es sinónimo de calidad, como tampoco son garantía de buena calidad las listas de espera en los conservatorios. El público es un recurso no renovable y finito. Hoy hace cola, pero tal vez mañana no. Cuidémoslo. Todas estas dudas son, sin embargo, saludables. No sólo no hacen daño a los proyectos educativos, sino que los refuerzan. Es bueno que estén ahí, diciéndonos: ¡ojo! Son, por así decirlo, el Pepito Grillo de los consejos de administración, patronatos, concejalías y un largo etcétera. ¿Y qué es el público? Desde el punto de vista de un promotor privado, la respuesta es bien sencilla: es público el que compra entradas. Sin embargo, cuando hablamos de una administración local, autonómica o estatal, el concepto de público de butaca se desdibuja, se extiende y abarca a todas las personas con cuyos impuestos se sostiene la institución, o a toda la sociedad en su conjunto. El público está en todas partes. Son público una anciana, un superdotado, un tetrapléjico, un parado, una inmigrante y un bebé. Esto, lógicamente, despista un poco. Era más fácil pasar bien la aspiradora y tener los programas de mano bien apiladitos, pero hace mucho que esos tiempos pasaron a la historia. Así parece, a la vista de lo que se ve hacer a nuestro alrededor. La imaginación al poder He aquí algunos de los muy numerosos ejemplos de cómo se está entendiendo esta idea ampliada de público: La Filarmónica de Gran Canaria, entre muchas otras actividades, lleva ya publicados nada menos que veintidós disco-libros infantiles, la colección La mota de polvo, una muy cuidada serie de cuentos ilustrados en torno a las músicas de Prokofiev, Palacios, Ravel, Stravinski, etc, que se vende en las librerías y tiendas de discos de toda España y que ya forma parte de nuestra oferta cultural habitual. También editan disco-libros infantiles la Sinfóni- EDUCACIÓN ca de Galicia y otros. Uno de los platos fuertes del programa educativo de la Metropolitan Opera de Nueva York es Creating Original Opera, un programa de formación de profesorado que se ha extendido a todo Estados Unidos y a varios países y que consiste en la creación de proyectos infantiles en los que niños de primaria escriben, componen, decoran, graban y producen un espectáculo operístico infantil. El English National Ballet, que visitará el Teatro Real en abril de 2006, ofrecerá, además de las seis funciones habituales, dos sesiones matinales para centros educativos y clases para profesores de ballet clásico, alumnos avanzados, alumnos jóvenes y mayores. La Monnaie, teatro de ópera de Bruselas, tiene entre sus programas uno de socialización para mujeres inmigrantes analfabetas que por razones culturales han permanecido aisladas en una sociedad que les es absolutamente desconocida. La Unión Europea y con ella siete teatros de ópera (Bélgica, Inglaterra, Italia, Estonia, Finlandia, Estonia, Holanda) se han puesto de acuerdo para poner en marcha el proyecto Hip H’ópera — hacia Mozart con creatividad, que incluye entre otras cosas una producción de Così fan tutte con elementos de hip hop. La London Symphony Orchestra ha reformado una vieja iglesia de Londres y la ha convertido en un centro cultural del barrio en el que se celebran todo tipo de actividades, desde una sala de nuevas tecnologías a sesiones y cursos para parados, analfabetos o discapacitados. La Filarmónica de Berlín, con el decidido patrocinio de Deutsche Bank, y bajo la batuta de Simon Rattle, ha reunido un grupo de 250 alumnos de bachillerato de barrios deprimidos y los ha subido al escenario en una coreografía espectacular de La consagración de la primavera, de Stravinski, grabando además un hermoso y premiado documental que esperamos poder ver en España dentro de poco. Graham Vick, director de escena británico, realizó hace ya tiempo un montaje de Wozzeck con chicos de barrios marginales que sentían la historia de Alban Berg como algo mucho más cercano de lo que solemos pensar y la ha representado para un público de familiares y amigos que difícilmente habría pisado un teatro de ópera. La Orquesta Nacional de España ha puesto en marcha el programa Adopta un músico, en el que distintos miembros de la orquesta hacen un seguimiento de algún estudiante de instrumento, apoyándole en sus estudios e involucrándolo al final de la temporada en un concierto conjunto. La Ópera Nacional de París tiene el programa Diez meses de ópera, en el que los alumnos de centros de secundaria producen espectáculos operísticos con todas sus facetas musicales, escénicas y técnicas a lo largo de un curso escolar. La London Sinfonietta ofrece en su página web un software de composición musical y gráfica que pone al alcance de todos conceptos interesantes de la creación contemporánea. La lista sigue abierta… al público. Pedro Sarmiento [email protected] MANIFIESTO SOBRE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES Ante la profunda decepción y preocupación que suscita el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), en relación con las enseñanzas artísticas superiores, los abajo firmantes solicitan del Gobierno una revisión urgente de los planteamientos contradictorios que figuran en el citado texto legal, los cuales —una vez más— impiden que los estudios profesionales de Música, Arte Dramático, Danza, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Diseño y Artes Plásticas, dispongan de la autonomía académica y jurídica de la que disfrutan en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. E n pleno proceso de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), no se entiende que el Ministerio de Educación limite los estudios superiores artísticos a un solo ciclo formativo e impida, con ello, la realización de estudios de Postgrado. Un agravio comparativo no sólo con la Universidad sino con los centros superiores artísticos europeos. Tampoco se entiende que toda la organización de estas enseñanzas se resuelva con supuestas adaptaciones respecto a las normas que rigen la enseñanza secundaria. Para conseguir una convergencia real que posibilite la plena integración académica y profesional con los países de nuestro entorno y garantice la igualdad jurídica entre las enseñanzas que configuran los estudios superiores del sistema, consideramos absolutamente imprescindible que se elabore una ley propia de enseñanza superior artística que regule, entre otros aspectos, la autonomía para ordenar las enseñanzas de los dos niveles que establece la Declaración de Bolonia, los órganos de gobierno, los órganos de representación, la estructura y funcionamiento docente, el Consejo de Coordinación, los cuerpos docentes, el sistema de acceso del profesorado y el régimen económico y financiero. Joaquín Achúcarro, Carlos Álvarez, Teresa Berganza, Josep Colom, José Luis de Delás, José Ramón Encinar, José García Román, Cristóbal Halffter, Alicia de Larrocha, José Manuel López López, Tomás Marco, Gonzalo de Olavide, Luis de Pablo, Antoni Ros-Marbà, Jesús Rueda, José María Sánchez-Verdú (no quedan reflejados los nombres de otros Premios Nacionales de Música cuya respuesta estaba pendiente al cierre de esta edición). 141 VOCES El cantar de los cantares EL BARÍTONO (1) Damos ya el salto a las voces graves y empezamos por la de barítono. Iremos de las voces más livianas y claras a las más pesadas y oscuras. L 142 a palabra barítono deriva del griego y significa voz baja, pero es en realidad, voz media, entre la del tenor y la del bajo. Hasta fines del XVIII o principios del XIX no empezaron a establecerse nítidas diferencias con esta última. Antes eran consideradas el mismo tipo vocal; aún hoy día, en el lenguaje coral, se habla, en un coro mixto, de cuatro tipos: soprano, contralto, tenor y bajo. En la polifonía no se planteaba tampoco distinción. Es, por tanto, un término moderno. Así, podemos estimar que la de barítono es la voz intermedia en el hombre y también, al menos en el habla, la más común. De 2, 2 a 2, 4 centímetros suelen medir sus cuerdas vocales. El mi bemol es la nota en la que habitualmente se realiza el pasaje en una voz baritonal pura, con independencia de su carácter. Su estructura fonadora es, en general, similar a la del tenor, con parecidas proporción emisora y posición, aunque, naturalmente, es menos fácil en la franja superior y adquiere sombreados y robusteces sonoras mucho más notables en la inferior, con una zona media amplia y firme y una grave en las que son usuales las resonancias de pecho, en algún caso vecinas a las de los bajos; sobre todo en aquellos instrumentos de más claro talante dramático. De todas formas, una buena voz de barítono, cuya tesitura media puede ir del la1 al sol3, ha de tener con relativa facilidad y brillo al menos el fa 3 y el sol 3. Sin esas notas no se podrían cantar, por ejemplo, ciertos papeles verdianos. Durante siglos, insistimos en ello, los compositores escribían indistintamente para barítonos o bajos, o posibles timbres intermedios. Lo comentábamos aquí hace unos meses de pasada. Bach, por ejemplo, escribía en sus cantatas y pasiones una parte destinada, de forma genérica, a la voz masculina más grave, a la voz “baja”. Asignar hoy las partes más oscuras a los bajos o las más claras a los barítonos obedece, sobre todo en la ópera, a criterios caracterológicos. Mozart fue uno de los primeros en diferenciar en sus obras y sólo hasta cierto punto los bajos profundos y nobles (Sarastro) o bufos (Osmin) de los barítonos (Papa- Antonio Tamburini Mario Ancona geno), lo que venía —una regla aplicable a todo compositor— motivado en muchas ocasiones por el tipo de voces con las que contaba. De todas formas, el músico salzburgués escribió muchos papeles que no tenían como destinataria una voz determinada y que, por su tesitura y requerimientos, podían ser interpretadas tanto por un bajo como por un barítono, tipos que, hay que repetir, están a día de hoy nítidamente diferenciados. Recordemos, por ejemplo, los papeles del Conde, Fígaro o Leporello. Pero pasemos ya al estudio pormenorizado de las voces baritonales. Lírico. Es el que posee una voz de tintes menos oscuros, de menor peso, de mayor flexibilidad, incluso en las agilidades. Es la voz característica de los papeles más elegantes de Mozart, la que en Alemania es llamada de Kavalierbariton. Ejemplos muy definidos son el Conde, nombrado líneas atrás, Guglielmo de Così fan tutte e, incluso, don Giovanni, una parte incorporada posteriormente en ocasiones por bajos cantantes (Pinza, Siepi, Ghiaurov), pero que en realidad estaba prevista más bien para una voz de barítono lírico, que era la del italiano Luigi Bassi, a quien fue destinada. Un tipo vocal que podía reflejar perfectamente a ese “caballero extremadamen- VOCES te licencioso”, como lo calificaba el propio compositor. En los neobelcantistas Bellini y Donizetti es el carácter ideal, a condición de que se posea un centro y un grave de cierta solidez, de algún relieve. La mayoría de estas partes circulan por una tesitura más bien central, con agudos muy relativos, pero con una línea frecuentemente adornada, una coloratura de evidente exigencia, necesitada de esa comentada flexibilidad. Mencionaremos a dos personajes prototípicos: Riccardo de Los puritanos, en cuya primera aria, Ah! per sempre io ti perdei, hay evidente profusión de fioriture; Enrico de Lucia di Lammermoor, que, en menor medida, las tiene también en sus solos y conjuntos, pero que posee sin duda una mayor enjundia dramática, dentro de lo que cabe. Mencionemos como expertos barítonos aclimatados a estos papeles a Antonio Tamburini (18001876) o Giorgio Ronconi (1810-1890), el último, residente durante años en España y fallecido en Madrid. El francés Paul Barroilhet, primer Alfonso de La favorite, es otro buen representante. En la literatura verdiana encontramos personajes que encajan bien aquí, como Germont de La traviata, que puede exhibir su línea de canto en la aérea canzonetta Di Provenza il mar; y en la pucciniana es claro un lírico de este tipo para Frank de Edgar, que ha de cantar una bella aria: Questo amor, vergogna mia. Mattia Battistini (1856-1928), un cantante heredero de las maneras del pasado, y en parte Mario Ancona se acogerían a esta categoría. En Wagner un personaje, casi el único, de este tipo, es Wolfram de Tannhäuser, con esa melodiosa Romanza de la estrella. Herbert Janssen o Fischer-Dieskau dos de sus intérpretes ideales. Ciertos autores matizan aún más y hablan de un barítono propiamente lírico, más ligero que el Kavalier, de menor caudal y que sería el apropiado para Mozart. Papageno figuraría como modelo. Recordemos que Schikaneder, el libretista de la ópera que se cantaba, La flauta mágica, fue su primer servidor. Nosotros preferimos no hacer este distingo. Sí nos parece apropiado establecer una subclasificación para dos tipos que creemos se diferencian con cierta claridad de los demás líricos. El primero es el denominado barí tono Marti n , una voz extremadamente leve y clara, en la frontera con la de tenor, que podríamos quizá considerar con reservas vecina a la del italiano baritenore, del que hablábamos semanas atrás. El nombre proviene del cantante francés Jean-Blaise Martin (1764-1837), que fue uno de los más famosos intérpretes de ópera cómica de su tiempo. Voz de gran extensión, efectivamente muy clara de timbre, equivalente, en hombre, a la de una dugazon (recordemos lo dicho sobre las mezzos); la ideal para esos cometidos ligeros y para un papel que, sin embargo, tiene unos evidentes rasgos dramáticos como el de Pelléas de Debussy, que estrenara en 1902 un barítono de este carácter: Jean Périer. François Le Roux y Simon Keenlesyde han sido dos de los más recientes y sonados intérpretes. Cabe hablar de un segundo tipo, en ciertos aspectos muy parecido al anterior, el que los alemanes denominan spielbariton, que calificaría en mayor medida la voz de Papageno, un barítono muy ligero y aéreo, dominador de la coloratura, una especie de barítono bufo, muy común en la ópera vienesa de al época, o spieloper, una variante del singspiel alemán. En Italia se lo conoce con el nombre de brillante; es el Fígaro de El barbero de Sevilla o el Dandini de La cenerentola de Rossini; el Malatesta de Don Pasquale de Donizetti. Voz que ha de fluir con libertad y que ha de poseer en todo caso una apariencia en el médium y unos graves suficientemente apoyados, de un color más sombrío que el anterior. El más joven Sesto Bruscantini se ajustaba a estas premisas. Arturo Reverter 143 JAZZ Foto: Sergio Cabanillas BALDO MARTÍNEZ: JAZZ ENTRE DOS AGUAS Y CUATRO CUERDAS Y 144 a lo hemos escrito en alguna ocasión: Baldo Martínez (Ferrol, La Coruña, 1959) es nuestro Dave Holland español. La comparación pudiera parecer excesiva, pero encuentra sólidas razones en una muy similar intención creativa. Ambos músicos, además de contar el jazz detrás de ese armario de cuatro cuerdas que es el contrabajo, comparten lenguajes y ritmos afines, son agudos compositores y liberan sus respectivos talentos a través de mil formatos, desde el dúo, trío o cuarteto a la big band. La expresión final afortunadamente es distinta, ya que ello nos indica la independencia de la personalidad de cada uno de ellos, pero los métodos de trabajo y los pulmones jazzísticos son los mismos. El gallego está feliz esta temporada porque uno de sus espectáculos más ambiciosos y queridos está obteniendo justo reflejo en las carteleras de los ciclos y festivales del país, el Proyecto Minho, a pesar de que esta puesta de largo llegue tarde por culpa de la falta de sensibilidad de algunos de nuestros programadores. La noticia coincide, además, con el lanzamiento de su nuevo disco, Tusitala (Karonte). El I Festival de Jazz de Móstoles, el ciclo Imaxina Sons de Vigo y el Festival de Jazz de Getxo son algunos de los certámenes que acogen este verano el Proyecto Minho, una suerte de suite jazzística inspirada en las músicas tradicionales que rodean al mencionado río a su paso por tierras gallegas y portuguesas. La aventura surgió hace unos años por encargo del Festival de Jazz de Guimaraes y, a pesar de que las audiencias de Múnich y Colonia pudieron contrastar hace tiempo a sus excelencias, hasta el pasado mes de enero la obra no había sido estrenada en nuestro país. Tal honor recayó en el Festival Internacional Escena Contemporánea de Madrid y la génesis de la aventura encuentra cumplida explicación en la palabra del propio contrabajista: “Fue en 1999 a propuesta de Ivo Martins, director del Festival Internacional de Jazz de Guimaraes. Me encargaron un proyecto basado en música tradicional del norte de Portugal y de Galicia, desarrollado en un lenguaje de Jazz contemporáneo europeo al que yo en aquel momento me había acercado. La idea me pareció fantástica, ya que es uno de esos proyectos que en algún momento se te ocurre que puedes realizar, pero que te resulta imposible llevarlos a la práctica por falta de medios. Para aquel concierto se contó con la cantante portuguesa Maria João y un maestro de la tuba, el estadounidense Gregg Moore”. Efectivamente, el Proyecto Minho está respaldado por algunos de los músicos más afines al contrabajista, como el trompetista David Herrington, el guitarrista Antonio Bravo o el saxofonista Alejandro Pérez, aunque para este verano la expe- riencia cuenta con invitado especial de auténtico lujo, el zanfonista francés Valentin Clastrier (Louis Sclavis, Michael Riessler, Michael Godard, etc…). Luego, igualmente y para no perder ninguna esencia folclórica, Baldo Martínez cuenta con las aportaciones del laudista Carlos Beceiro (La Musgaña), la cantante Maite Dono y el tuba Chiaki Mawatari (estos dos últimos cubren las plazas de João y Moore). Las composiciones, todas ellas originales, están basadas en cancioneros populares de Portugal, Pontevedra, Orense y Zamora, adquiriendo un gran valor musical en su particular contacto con el lenguaje improvisado del jazz. El resultado es una obra de gran belleza melódica y riqueza tímbrica, enclavada en la intelectualidad de la escuela tradicional del jazz europeo. La participación excelsa del zanfonista galo Valentin Clastrier sirve de excepcional tarjeta de presentación para este proyecto, ya de entrada, absolutamente recomendable. Baldo recuerda el inicio de esta colaboración: “No me acuerdo exactamente cuál fue el primer momento cuando conocí la música de Clastrier, pero a través de Carlos Beceiro conocí muchos de sus discos como líder y como colaborador del saxofonista y clarinetista alemán Michael Riessler. Su descubrimiento me abrió una puerta a un universo musical que desconocía hasta ese momento y escuchar un instrumento tan arcaico como la zanfona en un contexto totalmente moderno, fue como un viaje en el tiempo. Hace unos tres años me puse en contacto con él para proponerle participar en el Proyecto Minho de forma puntual, como invitado. Él aceptó, pero no fue posible iniciar esta colaboración hasta principios de este año. Para mí no sólo es un virtuoso de la zanfona, ¡que no es poco!, sino también un maestro que ve la música en todas direcciones, sin etiquetas, sin límites estilísticos, desde la tradición folclórica hasta la vanguardia jazzística”. Idearios e inquietudes La plena sintonía entre ambos artistas sólo es posible si las dos partes comparten idearios e inquietudes. El gallego, por su parte, ha sido protagonista de nuestro jazz durante las últimas décadas, así que resulta fácil de entender la multitud de caminos musicales que se ha visto obligado a recorrer, desde el bebop por derecho al free jazz. Sus comienzos en esta senda generosa de la música popular universal que es el jazz fueron intuitivos, aunque el tiempo le haya colocado en las orillas de la escuela tradicional europea. JAZZ No obstante, en su pasado figuran como auténticos mojones de nuestro jazz aventuras como Clunia o Zyklus: “Fueron dos grupos con conceptos jazzísticos muy distintos, en donde aprendí gran parte de lo que hoy soy como músico. Los inicios de Clunia y Zyklus han sido muy distintos; en el primero, hace más de 20 años, aprendía cada nota que daba y no tenía excesivos planteamientos estilísticos, ya que casi todo era nuevo para mí; cuando se creó Zyklus fue distinto porque, aunque también me descubrió muchas cosas nuevas, ya empezaba a tener claro qué dirección tomar y desde luego supuso que me introdujera en el mundo de la improvisación libre”. Hoy, todo ese caudal musical se refleja en una labor que desarrolla a través de distintos formatos, el mencionado Proyec- to Minho, el Cuarteto Acústico, el dúo con el saxofonista y clarinetista italiano Carlo Actis Dato, el BAC Trío (junto al saxofonista Alejandro Pérez y el baterista Carlos “Sir Charles” González”), el espectáculo Un texto, un contrabajo (junto al actor Chisco Amado) o el Baldo Martínez Grupo, con el que acaba de editar un nuevo trabajo, Tusitala: “Hay un cambio en relación con los anteriores, ya que la incorporación del violín en el quinteto le da otra sonoridad al grupo que en muchos casos crea un ambiente mas abierto para la música. También es posible que no tenga tantas referencias folclóricas, ya que he querido alejarme de encasillamientos porque no me considero músico de una sola música. Tal vez sea un disco más abierto, más europeo quizás, no lo sé”. Arropando su pulsación compositora e instrumental, acuden a esta llamada sus braceros habituales: David Herrington (trompeta y fliscorno), Antonio Bravo (guitarra), Pedro López (batería) y Eduardo Ortega (violín). Tusitala se suma así al resto del catálogo discográfico del ferrolano como líder, en el que figuran No país dos ananos (Karonte, 1996), Juego de niños (Karonte, 1998), Nai (Karonte, 2001) y Zona acústica (Xingra, 2003). A través de cualquiera de estos títulos, y al margen de su cosecha como miembro de otros grupos y proyectos, uno puede entender la trascendencia jazzística de este intelectual de nuestra escena musical, por más que él simplemente se confiese como un trabajador más. Porque Baldo Martínez es reflejo luminoso de la grandeza de nuestro jazz. Pablo Sanz CARTELERA VERANO 2005 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE VIGO “IMAXINA SONS”. Vigo. 16 de junio-3 de julio. Nuevo e interesantísimo festival veraniego, una vez que se trata de un certamen argumentado sobre las certezas del jazz español y europeo. El cartel vigués cuenta con nombres internacionales ilustres (Miroslav Vitous, Joachim Kühn, Daniel Humair, Nils Wogram, Gianluigi Trovesi, etc…) y españoles (Abe Rábade, Baldo Martínez, Iñaki Salvador, Ramón Cardo, Alberto Conde, etc…). Entre los apuntes americanos caben mencionar los del guitarrista y compositor brasileño Egberto Gismonti y el trío formado por Stanley Clarke, Béla Fleck y Jean-Luc Ponty. www.vigo.org. cita con el mejor jazz contemporáneo invitando a ciudadanos como Cassandra Wilson, Joe Lovano, Chick Corea, Taj Mahal y Koko Taylor, Jamie Cullum, Charlie Haden y Gonzalo Rubalcaba. Una vez más, su ciclo Jazz del Siglo XXI vuelve a ser reclamo de obligado consumo. www.jazzvitoria.com. JAZZ EN LA COSTA. Almuñécar, Granada. 15-23 de julio. Granada asume su compromiso veraniego con el jazz con un certamen que siempre incluye platos apetitosos, como los firmados este año por artistas como Dave Holland, Joe Zawinul y su Syndicate, Patricia Barber, Magic Slim, John Pizzarelli o el trío PardoBenavent-Di Geraldo, entre otros. www.jazzgranada.net. VI GALAPAJAZZ. Galapagar, Madrid. 26 de junio-1 de julio. El festival de la sierra madrileña vuelve a compartir en su cartel palabras verdaderas con palabras tramposas, programando conciertos por derecho (Chema Sáiz, Carlos “Sir Charles” González y Vlady Bas) y actuaciones más diagonales (James Brown, Manolo Sanlúcar, The Brand New Heavis, The Manhattan Transfer y Michael Nyman). www.galapajazz.com.es. VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE SAN JAVIER. San Javier, Murcia. 29 de junio-30 de julio. La octava edición del certamen murciano se aleja de la tendencia artística de sus últimos carteles ofertando un menú mucho más jazzístico. Entre los artistas convocados, Pat Metheny, Benny Golson y Cedar Walton, Peter Cincotti, Richard Galliano o Atomic. www.jazzsanjavier.es. XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE GETXO. Getxo, Vizcaya. 1-5 de julio. La gran universidad del jazz europeo abre sus puertas a su clásico concurso de grupos y un rosario de actuaciones audaces protagonizado por el tándem Maria João y Mario Laginha, Baldo Martínez y su “Proyecto Minho”, la Pirineos Jazz Orchestra, Richard Galliano y el remite americano del guitarrista estadounidense John Scofield. www.getxo.net. VIAJAZZ 2005. Collado Villalba, Madrid. 5-9 de julio. A los organizadores del Viajazz les ha salido un festival demasiado difícil de defender desde una perspectiva meramente jazzística. Así, al margen de las actuaciones vocales de Pedro Ruy Blas y Dianne Reeves, el programa se completa con las convocatorias de Jorge Drexler, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Marianne FaithFull o Roger “Supertramp” Hodgson, entre otros. www.viajazz.com. XXIX FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ. Vitoria, Álava. 11-16 de julio. El clásico festival vitoriano cumple su obligada XL HEINEKEN JAZZALDIA. Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, 22-27 de julio. Keith Jarrett y su trío (Gary Peacock y Jack DeJohnette) regresan a San Sebastián para celebrar el 40º cumpleaños del Jazzaldia. La organización da un repaso a sus ediciones e invita también a otros artistas y grupos que ya han desfilado por La Concha, como la Mingus Big Band, Kenny Barron, Mulgrew Miller, Dave Holland, Perico Sambeat, Iñaki Salvador o Phil Woods. En su apartado más abierto, incluye también citas con Joe Cocker, Van Morrison, Gilberto Gil, Djavan, Bebo Valdés o Marlango. www.jazzaldia.com. JAZZ INJUVE 2005. Ibiza, Baleares. 28-30 de julio. Ibiza reclama honores perdidos en estos últimos años apostando por artistas de gran autoridad como el pianista Joachim Kühn, el contrabajista Avishai Cohen o el grupo de culto escandinavo Atomic. Paralela a su programación “oficial”, el cartel incluye grupos procedentes del programa cultural del Instituto de la Juventus (Injuve) Circuitos de Música Joven, como Ester Andújar o Fourejazz. www.mtas.es/INJUVE. ALCALATINJAZZ. Alcalá de Henares, Madrid. 30 de junio-22 de julio. La madrileña, universitaria y cervantina Alcalá de Henares apuesta por un jazz cruzado con sangre latina, albergando las propuestas de Pat Metheny, Bebo Valdés, Concha Buika, Lucky Peterson, Marcus Miller, Dead Capo o el Trío Mocotó. www.alcalatinjazz.com. BORJA EN JAZZ. Borja, Aragón. 25 de junio-3 de julio. La cita aragonesa celebra su tercera edición atendiendo a su buena reputación, ganada con la organización de conciertos como los de este año: Jacky Terrasson, Larry Coryell, Don Byron, Jerry González o David Pastor. www.borjaenjazz.com. 145 LIBROS El arte bajo un régimen tiránico UN LIBRO APASIONANTE, BELLO Y DOLOROSO PASCAL HUYHN (dir.): Le Troisième Reich et la musique. París, Fayard, 2004. 256 págs. Contenidos L 146 e Troisième Reich et la musique es libro y catálogo de la exposición que tuvo lugar en la Cité de la Musique, en París, entre el 8 de octubre de 2004 y el 9 de enero de 2005. Es un libro colectivo recientito y desborda contenidos de muy elevado interés. Es la historia del crimen que reza el título: cómo el III Reich manipuló la música, cómo partió de la idea de que era Alemania el país musical por excelencia, superior en todo, y en especial en música; cómo se usaron los cantos anteriores a la toma del poder como venganza nacional, como arma de combate, como incitación al crimen; cómo se usó la iconografía no sólo sonora de Wagner para levantar un estado que no fue sino bandidaje en gran escala. El protagonista de este libro es la música, sí, y en el buen montón de artículos que lo forman es la música el referente, y se narran los avatares de la música bajo el nazismo, pero insiste en las raíces del gusto y la manipulación musicales anteriores a la guerra, presentes durante Weimar en los medios reaccionarios o conservadores opuestos al sistema. Y antes, en la época guillermina, elaboradora de leyendas e iconos. Además, integra la música en la historia de la manipulación de las otras artes por parte del Reich: los numerosos exiliados por ser opositores, por ser judíos, por ser modernos, o por ser las tres cosas al mismo tiempo, son escritores, cineastas, gentes de teatro, pintores, muchos pintores; y, desde luego, músicos, en especial los judíos, como Schoenberg al principio y Korngold tras el Anschluss; o especialmente modernos, como Hindemith o Krenek, que no eran judíos. Este libro tiene un capítulo de Peter Petersen dedicado a los músicos exiliados, con especial atención, como ejemplo significativo, a una familia, los Rosé, cuyos itinerarios vitales nos conmueven y nos revuelven las tripas. Se le añaden cuatro apretadas páginas que son una lista no exhaustiva, pero sí inmensa, de músicos perseguidos por el nazismo, tanto compositores como instrumentistas, cantantes, directores de orquesta y de teatros, críticos y musicólogos, editores y agentes. Petersen calcula entre 5500 y 10000 los músicos perseguidos por el nazismo. Desde luego, el número de perseguidos creció a medida que el Tercer Reich conquistaba nuevas tierras al este y al oeste. Beethoven y Wagner No es Beethoven el compositor favorito para el trabajo ideológico y de combate (artículo de Esteban Buch). Se le usa, se le utiliza, se le escucha en conmemoraciones y exposiciones, sigue siendo un icono nacional, como desde los tiempos del pleno Romanticismo. Beethoven es fruto del genio alemán, la grandeza de ese pueblo maltratado en la posguerra. Hubo, eso sí, utilización nazi de Beethoven en los discursos, pero no hubo discurso nazi sobre Beethoven. Era de los nuestros, al contrario que los judíos. Así, se le prohíbe a los judíos que interpreten a Beethoven: Schnabel, Moscheles, Joachim, Mendelssohn, el Cuarteto Rosé, eso nada significa, son meras excepciones. Por lo demás, y según dijo Friedrich Herzog, feroz crítico nazi, uno de esos genios vociferantes del régimen cuyas réplicas hemos conocido en nuestro país los que tenemos cierta edad, el que va a la escuela de Beethoven no puede traspasar el umbral del taller de Schoenberg (p. 53). No deja ser chusco y patético que Herbert Gerigk, mano derecha de Rosenberg, ordene una investigación en profundidad sobre Beethoven, por si acaso era masón… ¡en octubre de 1944! Pero el que de veras nos justifica, nos da armas y alas es Wagner; también Bruckner, auténtico descubrimiento del régimen y favorito del Führer. Beethoven es respetable; Wagner y Bruckner son algo más, mucho más. El caso es que Beethoven, a diferencia de Meldelssohn y de Wagner, de Schoenberg y de Pfitzner, fue un músico del que ningún grupo podía apoderarse sólo para sí, ni atribuirse sólo al Otro. Esta situación la compartía con Mozart, con Bach, puede que con Schubert… Por eso es muy interesante ver cómo los nazis se apropian de Wagner. Y la familia Wagner, encantada de la vida. Hitler era un don nadie cuando era recibido con cariño en Wahnfried. Hitler era un delincuente preso cuando Winifried le enviaba papel, pluma y tinta a la cárcel mientras escribía Mi lucha. Chamberlain lo estimaba muchísimo. Qué familia tan fiel y encantadora. Pero lo más interesante es la destrucción de la política mediante el mito wagneriano. Véase el artículo de Éric Michaud, en el que leemos: “En la Alemania nacionalsocialista fue en efecto Wagner el que dio el tono, el que llevó a Hitler a la destrucción de la política para garantizar el triunfo del mito”. Los maestros cantores de Nuremberg fue el gran manifiesto, la gran coartada del régimen. Rupturas Para llevar adelante la musicalización total del país entendido esto como corsé, como cárcel, como campo de concentración (podríamos interpretar, tras la lectura del libro) eran precisos unos pasos decididos y audaces. Uno, la educación, partiendo de la gran cantidad de organizaciones supuestamente amantes de la naturaleza, idílicas, excursionistas, con muchachos con muchos pantalones cortos: los cantos que de naturales se tornan agresivos, como en el film de Bob Fosse; la educación como perversión de un modelo (artículo de Noemí Duchemin), que no LIBROS inventa demasiado, sino que sigue las pautas del III Reich y del rencor de la época de la posguerra y la inflación. Otro, terminar con lo anterior. Alain Poirier nos habla de la rica vida musical de Weimar, de la nueva objetividad, de Weill y Busoni y Klemperer y Hindemith, y Krenek y los cuatro vieneses (incluido Zemlinsky), y la riqueza de la vida teatral, tanto la dramática como la lírica. Y tanta, tantísima riqueza más. Eso había que destruirlo, porque detrás del ideal del “yo Sachs” estaba el auténtico yo nazi, que era nibelungo. Y lo destruyeron. Gerard Köhler compara la riqueza escénica de Weimar y la destrucción posterior de la modernidad en decorados, figurines y puestas en escenas. Hay iconografía en el libro que permite comparar la modernidad y la audacia de Weimar con el regreso al icono medieval de, por ejemplo, las callejas de Nuremberg para ese Sachs que poco tardó en llevar cruz gamada. Con las primeras clamorosas ausencias en música y en las demás artes se edifica todo un sistema cultural sometido al partido, al gobierno, al Reich, y su instrumento más visible es la Cámara de Cultura del Reich (Reichskulturkammer, RKK), fundada el 22 de septiembre de 1933; en ella se integran otras cámaras, como la Reichsmusikkamer, RMK, la cámara para la música, a cuyo frente estuvieron al principio Richard Strauss y Wilhelm Furtwängler. Duraron poco. Pero se dejaron querer por el sistema, que se sirvió de ellos; sobre todo, y muy ampliamente, del segundo. El primero tal vez nunca entendió ni quiso entender lo que estaba pasando. Él componía en paz y tranquilidad, ya se podía hundir el mundo. La prueba es que, aparte de defender el libreto de La mujer silenciosa, escrito por el judío Stefan Zweig, tardó mucho en apenarse por algo: compuso Metamorfosis tras el bombardeo de Dresde, la ciudad que vio sus grandes éxitos. Ahora bien, los grandes compositores del régimen, aparte los mediocres, fueron Carl Orff, Werner Egk y lo que quedaba de Hans Pfitzner. Entre los directores, además de Furtwängler, un adalid del nazismo en música fue Clemens Kraus. Lo sano y lo degenerado Hay modernidad en el nazismo, una “modernidad reaccionaria”. Se llega, “tanto si se trata de escultura como de pintura, a un neoclasicismo cuya monumentalidad y exacerbación formal pretendían un efecto de potencia y de fuerza vital” (p. 183). “Pero la imagen monolítica que durante mucho tiempo nos hemos hecho de la vida cultural del Tercer Reich bajo la férula del inteligente y temible Joseph Goebbels ha de ser matizada. Junto a la literatura y el arte nazis propiamente dichos subsiste, en casi todos los campos, la cultura alemana tradicional, aunque amputada de sus mejores elementos, empujados al exilio” (p. 179). Es importante el concepto de arte degenerado (Entartete Kunst) y el subsiguiente de música degenerada (Entartete Musik). Hubo muchas exposiciones de este tipo de “degeneracio- L a música era omnipresente en los campos de trabajo y en los de exterminio. nes”, hasta las buenas, la de Múnich de 1937 (artes plásticas) y la de Düsseldorf, durante las jornadas musicales de mayo y junio de 1938. Hay que decir que la musical tuvo poco éxito, que se clausuró dos días antes de lo previsto y que a Goebbels no le gustó gran cosa porque levantó muchas protestas entre músicos fieles al partido. Los cantos de combate tienen una importancia especial. Al principio, antes de la toma del poder en enero de 1933, abundan los contrafactos con música a veces muy anterior y mensaje nacionalsocialista, con los motivos típicos: la Gran Alemania que despierta, los enemigos judíos, la venganza contra Versalles, la libertad del pueblo alemán. Pero pronto surgen los cantos de asalto utilizados por las SA, que para sus actividades violentas y de terrorismo cotidiano precisaba, entre otros instrumentos, de nuevos y más violentos cantos que además rivalizaran con las canciones obreras, puesto que el partido se adornó de un barniz “socialista”. Los nazis se apoderaron de todo lo que era socialista: la calle, el cine, la bandera roja y, desde luego, las canciones, que cambiaron de letra, en nuevas operaciones de contrafacto. Como recordaría Sebastian Haffner: sin gran oposición de esa misma izquierda, ladradora y poco mordedora. El caso es que La Internacional se convirtió en la Hitlernationale, que comenzaba así: “Auf, Hitlerleute, schliesst di Reihen”. Los ejemplos abundan. Siguieron los cantos que preparaban claramente la guerra. Y en seguida los cantos guerreros, desde los de la Legión Condor en España, primer ensayo bélico de la Luftwaffe, hasta los cantos fanfarrones en el frente ruso, aunque sabemos que al cabo escampó el chaparrón de baladronadas en la estepa. El gueto y la destrucción Lionel Richard le dedica un estudio muy interesante a una historia que después de conocida la magnitud del Holocausto nos pone los pelos de punta. Se trata de la exclusión, segregación y encierro en un gueto de los artistas judíos de todos los gremios en una Alianza cultural judía, más tarde Unión cultural, que durante algún tiempo funcionó más o menos bien, muy a menudo con espectáculos teatrales y musicales de calidad, y hasta con editoriales, libros y periódicos. Los alemanes no pueden acceder a esos productos, del mismo modo que los judíos no pueden acceder a los alemanes. Por eso, al principio se les niega el nombre de Alianza de judíos alemanes: no se puede ser judío y alemán. Esta monstruosidad debió de parecerle a muchos judíos de Alemania un mal menor, antes y después de las Leyes de Nuremberg. Fue un siniestro mecanismo de aparente permisividad que dio lugar a un fenómeno inquietante, horrible, fascinante: élites de artistas judíos colaboran con las autoridades del Reich para garantizar la supervivencia de su pueblo a través de la cultura; la cultura, eso que tanto aman los judíos. La mascarada, la vergonzosa coartada termina el 11 de septiembre de 1942, cuando ya está en marcha la solución final. Se prohíbe la Unión y se deporta a los artistas, sobre todo a Theresienstadt (Terezín), al norte de Praga. La música era omnipresente en los campos de trabajo y en los de exterminio. Se hacía cantar a los prisioneros como humillación, como sevicia y como tortura (artículo de Eckhard John). Pero los deportados también hicieron música de manera espontánea, no siempre permitida, aunque a partir de cierto momento tolerada como desahogo en medio del inhumano esfuerzo del trabajo de guerra. Los SS querían sus orquestas y conjuntos de prisioneros en los campos para su solaz, mas también para hacerles marcar el paso y hasta para llevarlos a la muerte por alguna falta considerada grave (un intento de evasión lo era especialmente). Era compatible gasear a miles de personas en unas horas y mostrarse a continuación sensible ante un cuarteto de cuerda. Es lamentable, pero da la impresión de que hay una línea directa entre el cantabile de Hans Sachs sobre la integridad del arte alemán y los campos de la muerte. Hay otros temas en este libro. No podemos reseñarlos todos. Cada artículo merecería un comentario amplio. O mejor, merecería que lo tradujéramos, porque el nivel intelectual de los escritos es ejemplar. Santiago Martín Bermúdez 147 GGUUÍ A ÍA LA GUÍA DE SCHERZO 3-VII: Bach Collegium de Praga. Bach, Ofrenda musical. (Música y Patrimonio). BARCELONA GRAN TEATRE DEL LICEU WWW.LICEUBARCELONA.COM LA GAZZETTA (Rossini). Barbacini. Fo. Bonfadelli, Praticò, Spagnoli, Workman. 1,3-VII. TURANDOT (Puccini). Benini. Espert. DeVol, Frittoli, Farina, Palatchi. 21,22,24,25,27,28,29,30-VII. GRANADA FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA WWW.GRANADAFESTIVAL.ORG 1-VII: Grupo Instrumental de Valencia. Coro de Valencia. Jordi Cervelló. Sotelo. (Hospital Real). — Javier Perianes, piano. Mompou, Albéniz, Debussy. (Patio de los Arrayanes). 1-VII: Coro de la OFGC. Christoph Köning. Lojendio, Peña. Haydn, La Creación. MADRID 2-VII: Orquesta Barroca de Salamanca. Wieland Kuijken. Conti, Don Chisciotte. (Siglos de Oro. El Escorial, Real Coliseo). 28: Europa Galante, Fabio Biondi. Conforto, Festa cinese (Siglos de Oro. Palacio de El Pardo). PERIANES CENTRO PARA LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA La Música toma el Museo 2,3: The Sixteen. Harry Christophers. Palestrina, Lasso, Allegri. / Byrd, Victoria. (Monasterio de la Cartuja). 2,3: Orquesta Sinfónica de Londres. Colin Davis. Elgar, Dvorák. / Smetana, Mi patria. (Palacio de Carlos V). 3: Juan de la Rubia, órgano. Cabezón, Aguilera de Heredia, Bach. (Colegiata de Nuestro Salvador). 4: Violeta Urmana, soprano; Jan Philip Schulze, piano. Wagner, Strauss, Liszt, Rachmaninov (Hospital Real). 5,7: Ballet Nacional de España. El sombrero de tres picos, El café de chinitas (Jardines del Generalife). 6: Kremerata Baltica. Gidon Kremer, violín y dirección. Bach, Kancheli, Schnittke, Schubert. (Palacio de Carlos V). 8,9: Compañía de Rafael Amargo. D. Q… pasajero en tránsito. (Teatro Isabel la Católica). 8,9,10: Staatskapelle de Berlín. Daniel Barenboim, director y painista. Schoenberg, Beethoven. / Mahler, Séptima. / Coro de la Staatskapelle. Denoke, Young, Moser, Pape. Beethoven, Novena. (Palacio de Carlos V). 9: Orquesta Barroca de Sevilla. Monica Huggett. Biber, Salazar, Rameau. (Hospital Real). 10: Armoniosi Concerti. Juan Carlos Rivera. Velderrábano, Milán, Morata. (Hospital Real). LA CORUÑA FESTIVAL MOZART WWW.FESTIVALMOZART.COM MORENO 1-VII: Solistas de la OSG. Bach, Mozart. IDOMENEO (Mozart). Auguin. Pizzi. Giménez, Provvisionato, Moreno, Tamar. 2-VII. 148 LAS PALMAS O RQUESTA F ILARMÓNICA DE G RAN CANARIA WWW.OFGRANCANARIA.COM Jesús Jara, tuba, LIEM, electroacústica. Obras de Quaranta, Jara, Carles, Arévalo, Ozaita, Talayero, Ferrari, Álvarez Fernández. Viernes 1 de julio. 19:00 horas Auditorio MNCARS Pilar Jurado, soprano, Francisco Martínez, saxofones, Salvador Espasa, flautas, Jean Claude Risset y LIEM, electroacústica. Monográfico Jean-Claude Risset. Lunes 4 de julio. 19.00 horas Auditorio MNCARS Rosario Cruz, soprano, José Iges, electrónica, voz, Concha Jerez, vídeo, acciones, voz, Pedro López, programación, electrónica. “Vox Vocis 2.0”, de Iges, Jerez, López Martes 5 de julio. 22.30 horas Patio MNCARS Quinteto Cuesta. Obras de Berlanga, Durán Loriga, Gerhard, Ligeti. Miércoles 6 de julio. 19.00 horas Auditorio. MNCARS Electroacústica, LIEM-CDMC. Obras de Zampronha, De Paz, De la Barrera, Wishart, Moreno, Dantas Leite. Miércoles 6 de julio. 22.30 horas Patio MNCARS Frances M. Lynch, soprano. SHE – Composers. Obras de Wimhurst, Bingham, Weir, M. Lynch. Jueves 7 de julio. 19.00 horas Auditorio MNCARS Cuarteto Manuel de Falla. Obras de Marco, Carbajo, Lanchares, Solare, Turina. Viernes 8 de julio. 19.00 horas Auditorio MNCARS PERALADA FESTIVAL CASTELL DE PERALADA TEATRO REAL Información: 91/ 516 06 60. Venta Telefónica: 902 24 48 48. Venta en Internet: teatro-real.com. Visitas guiadas: 91 / 516 06 96. ÓPERA: DIE ZAUBERFLÖTE (LA FLAUTA MÁGICA) de Wolfgang Amadeus Mozart. Julio: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14*, 16*, 17*, 18*. 20:00 horas; domingos, 18:00 horas. * Funciones fuera de abono. Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con La Ruhr Triennale y con la Opéra National de París. Director musical: Marc Minkowski / Jeremie Rhorer. Proyecto escénico: La Fura dels Baus, Jaume Plensa. Directores de escena: Alex Ollé, Carlos Padrissa, La Fura dels Baus. Solistas: Daniel Borowski, Toby Spence / Matthias Klink, Francis Lis, Erika Miklósa, Patricia Ciofi / Maria Arnet, Ana Ibarra, Cecilia Díaz, Francisca Beaumont, Brett Polegato / Gabriel Bermúdez, Emmanuelle Goizé, Markus Brutscher. TEATRO DE LA ZARZUELA Jovellanos, 4. Metro Banco de España. Tlf.: (91) 5.24.54.00. Internet: http://teatrodelazarzuela.mcu.es. Director: Luis Olmos. Venta localidades: A través de Internet (servicaixa.com), Taquillas Teatros Nacionales y cajeros o teléfono de ServiCaixa: 902 33 22 11. Horario de Taquillas: Venta anticipada de 12 a 17 horas. Días de representación, de 12 horas, hasta comienzo de la misma. LA PARRANDA, de Francisco Alonso. Hasta el 17 de julio (excepto lunes y martes) a las 20:00 horas. Domingos, a las 18 horas. Dirección Musical: Miguel Roa. Director de Escena: Emilio Sagi. Orquesta de la Comunidad de Madrid. Coro del Teatro de La Zarzuela. PEÑÍSCOLA FESTIVAL INTERNACIONAL ANTIGUA Y BARROCA DE MUSICA 4-VIII: Rinaldo Alessandrini, clave. Sweenlick, Butxtehude, Bach. 5: Victoria Musicæ. José Ramón Gil Tárrega Cancionero de la Sablonara. 8: Neobarock. Volker Möller. Jordi Doménech, contratenor. Corselli, Galuppi, Haendel. 9: La Rossignol. Domenico Baronio. Festa di ballare. 10: Orlando Consort. Morley, Johnson, Tompkins. 11: The Rare Fruits Council. Manfredo Kraemer. Blasco, Sanz, Falconiero. 12: La Venexiana. Claudio Cavina. Monteverdi, Madrigales. LA VERBENA DE LA PALOMA (Bretón). Albiach. Font. Monar, Bertrén, Castejón, López. 15-VII. 16: Filarmónica Arturo Toscanini. Orfeó Català. Lorin Maazel. Beethoven, Novena. 17: Barbara Hendricks, soprano; Magnus Lindgren, piano. Ellington, Porter. 22,23: Compañía de danza Martha Graham. 29,30: Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Marco Armiliato. Josep Pons. Guleghina, Aragall. / Orfeón Donostiarra. Ernest Martínez Izquierdo. Prokofiev. 1-VIII: Orquesta Diván OrienteOccidente. Daniel Barenboim. BARENBOIM IGLESIA DE SANTO DOMINGO 2: José van Dam, barítono; Maciej Pikulski, piano. Duparc, Debussy, Poulenc. LA TRAVIATA (Verdi). Kreizberg. Weib. Juventudes Musicales de España. 3,4-VIII. LA ETERNA CANCIÓN (Sorozábal). Gas. García. Baquerizo, Serna, Vas, Salcedo. 7-VIII. 9: Sinfónica de Madrid. Jesús López Cobos. Michel Camilo, piano. Strauss, Ravel, Albéniz. 11: Ensemble Virelai. Arañés, Milán, Romero. SALOME (Strauss). Kaspszyk. Otava. Wunder, Lubanska, Lappainen, Zalasinski. 15-VIII. 16: Orquesta de la Ópera Nacional de Polonia. Jacek Kaspszyk. Wagner. SAN SEBASTIÁN QUINCENA MUSICAL DONOSTIARRA WWW.QUINCENAMUSICAL.COM 5-VIII: Fabio Bonizzoni, clave. Scarlatti, Bach. 8: La Trulla de Bozes. Carlos Sandúa. Guerrero, Ruimonte, Aguilera de Heredia. 10: Armoniosi Concerti. Juan Carlos Rivera. Música de la época de Cervantes. RIVERA NACIONAL 11: Vox Suavis, Dominique Vellard. Música española del siglo XV. MADAMA BUTTERFLY (Puccini). Mandeal. Kemp. Tasca, Aronica, Salvadori, Rodríguez-Cusì. 13,15,17VIII. 16: José Bros, tenor; Vincenzo Scalera, piano. Arias y romanzas. 18: Grigori Sokolov, piano. Programa por determinar. 22: Orquesta Nacional de España. Coro Easo. Josep Pons. Schoenberg, Shostakovich. 23,24,25: Orquesta de Cámara de Lausana. Christian Zacharias, piano y dirección. Beethoven, Conciertos para piano. GGUUÍ A ÍA SANTANDER WWW.FESTIVALSANTANDER.COM BONIZZONI DAS RHEINGOLD (Wagner). Kuhn. Solistas de la Academia Montegral. 31-VII. DIE WALKÜRE (Wagner). Kuhn. Solistas de la Academia Montegral. 1VIII. 2,3-VIII: Sinfonia Varsovia. Peter Csaba. Semifinal del Concurso de Piano de Santander. 4: Fabio Bonizzoni, clave. Bach, Scarlatti. GOERNE 6: Orquesta Sinfónica de Madrid. Jesús López Cobos. Final del Concurso de Piano de Santander. 7: Orquesta Sinfónica de Madrid. Jesús López Cobos. Michel Camilo, piano. Strauss, Albéniz-Arbós, Ravel. 10: Orquesta del Teatro Regio de Turín. Coral Salvé de Laredo. Ottavio Marino. Roberto Scandiuzzi, bajo. Verdi, Chaikovski, Musorgski. 11: Orquesta del Teatro Regio de Turín. Jan Latham Koenig. Falla, Halffter, Musorgski-Ravel. 13: Orquesta del Teatro Regio de Turín. Director por determinar. Renée Fleming, soprano. Mozart, Haendel, Korngold. 16: La Reverdie. Laude di Sancta Maria. 18,19,21,22: Ballet de Hong Kong. 23: Solistas de Moscú. Yuri Bashmet. Mozart, Mendelssohn, Chaikovski. 29: Joven Orquesta Gustav Mahler. Ingo Metzmacher. Matthias Goerne, barítono. Beethoven, Mahler, Bruckner. 30: Les Arts Florissants. William Christie. Chapuis Agnew, Davies. Purcell, Charpentier. 31: Orquesta Philharmonia. James Conlon. Steven Isserlis, chelo. Ullmann, Strauss, Dvorák. SEGOVIA LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO MORENO 10-VII: La Real Cámara. José Miguel Moreno. Boccherini, Quintetos con guitarra (Siglos de Oro). INTERNACIONAL AIX-EN-PROVENCE WWW.FESTIVAL-AIX.COM JULIE (Boesmans). Ono. Bondy. Magee, Ernman, Avemo. 8,11,14,16,20,22-VII. COSÌ FAN TUTTE (Mozart). Harding. Chéreau. Watt, Garanca, Degout, Mathey. 9,13,15,17,19,21,23,26,28,30-VII. LA CLEMENZA DI TITO (Mozart). Daniel. Hemleb. Spicer, Stoyanova, Jepson, D’Oustrac. 10,12,14,16,20,22,24-VII. THE TURN OF THE SCREW (Britten). Ono. Bondy. Dumait, Miller, Delunsch, Schaer. 10,12,15,17,21,24-VII. IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini). Gatti. Radok. Petroni, Del Carlo, Tilling, Mattei. 11,13,15,18,21,23,25,28-VII. 9-VII: Cuarteto de Tokio. Schubert, Ravel. 10: Ensemble Musicatreize. Roland Hayrabedian. Martinu, Ligeti, Messiaen. 11,18,23,25: Alain Planès, piano. Debussy, La obra para piano. 13: Pieter Wispelwey, chelo. Britten, Suites. 14: Fabio Biondi, violín; Kenneth Weiss, clave. Bach, Locatelli. 16: Pierre-Laurent Aimard, piano. Boulez, Chopin, Ravel. 19: Cuarteto Keller. Diemut Poppen, viola. Schubert, Bartók, Brahms. 24: Cuarteto de Tel Aviv. Pierre-Laurent Aimard, piano. Shostakovich, Brahms. 27: Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia. Daniele Gatti. Wagner, Gatti, Stravinski. 29: Orquesta de Cámara Mahler. Daniel Harding. Mahler, Cuarta. BAYREUTH RICHARD-WAGNER-FESTSPIELE WWW.BAYREUTHER-FESTSPIELE.DE TRISTAN UND ISOLDE (Wagner). Oue. Marthaler. Smith, Youn, Stemme, Schmidt. 25,31-VII. 12,28,26VIII. LOHENGRIN (Wagner). Schneider. Warner. Hagen, Seiffert, Schnitzer, Welker. 26-VII. 1,5,9,19,28-VIII. DER FLIEGENDE HOLLÄNDER (Wagner). Albrecht. Guth. Ryhänen, Dugger, Wottrich, Priew. 27-VII. 2,8,13,21,27-VIII. TANNHÄUSER (Wagner). Thielemann. Arlaud. Jentjens, Gould, Trekel, Bieber. 28-VII. 3,10,16,20,24VIII. PARSIFAL (Wagner). Boulez. Schlingensief. Buhrmester, Youn, Holl, Ebertz. 29-VII. 4,11,17,23-VIII. BEAUNE F ESTIVAL I NTERNATIONAL D ’O PÉRA BAROQUE WWW.FESTIVALBEAUNE.COM 1-VII: Gabrieli Consort & Players. Paul McCreesh, Gauvin, Sampson, Mijanovic, Hallenberg. Haendel, Alcina (versión de concierto). 2: Akademie für Alte Musik Berlin. Renée Jacobs. Rivenq, Kalna, Harnisch, Fagioli. Conti, Don Chisciotte (versión de concierto). 9: Coro y orquesta Le Concert Spirituel. Hervé Niquet. Staskiewicz, Auvity, Perruche, Buet. Destouches, Callirhoé (versión de concierto). 16: Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini. Polverelli, Ferrari, Milanesi, Mingardo. Monteverdi, L’incoronazione di Poppea (versión de concierto). 23: Capella de’Turchini. Antonio Florio. Schiavo, Prina, Ercolano, Senti. Haendel, Partenope (versión de concierto). 30: Accademia Bizantina. Ottavio Dantone. Ulivieri, Hallenberg, De Niese, Mijanovic. Vivaldi, Tito Manlio (versión de concierto). BERLÍN FILARMÓNICA DE BERLÍN WWW.BERLIN-PHILHARMONIC.COM 27-VIII: Simon Rattle. Strauss. Dean, Beethoven. RATTLE 26,27: Orquesta Sinfónica de Galicia. Víctor Pablo Pérez. Orfeón Donostiarra. Coral Andra Mari. Escolanía Easo. Marc, Mace, Lojendio, Vermillion, López, Pizzolato, Jun. Mahler, Octava. / Nadine Secunde, soprano. Schubert, Wagner. 28,29: Orquesta Nacional de Rusia. Mikhail Pletnev. Georgi Goryunov, chelo. Shostakovich. / Maxim Vengerov, violín. Beethoven, Chaikovski. 30: Sociedad Coral y Sinfónica de Bilbao. Juanjo Mena. Gustafson, Prunell Friend, Mohr. Britten, War Requiem. 31: Les Arts Florissants. William Christie. Chapuis Agnew, Davies. Purcell, Charpentier. DEUTSCHE OPER WWW.DEUTSCHEOPERBERLIN.DE Z MRTVÉHO DOMU (Janácek). Fischer. Schlöndorf. Carlson, Johannsen, Kollo, Pauritsch. 2-VII. STAATSOPER WWW.STAATSOPER-BERLIN.ORG LA BOHÈME (Puccini). Ettinger. Hume. Mills, Samuil, Dvorsky, Daza. 2,5-VII. DRESDE SEMPEROPER WWW.SEMPEROPER.DE WEST SIDE STORY (Bernstein). Weigle. Kupfer. 2-VII. DER GUTE GOTT VON MANHATTAN (Hölszky). Märkl. Kimmig. Gloger, Kaftan, Fandrey, Wilke. 3-VII. CARMEN (Bizet). Delacôte. Lauterbach. Antonenko, Belobo, Hupach, Halevy. 7-VII. SALOME (Strauss). Nagano. Mussbach. Herlitzius, Schmidt, Peckova, Titus. 8-VII. DER ROSENKAVALIER (Strauss). Rennert. Laufenberg. Nylund, Rydl, Vondung, Petersen. 9-VII. TURANDOT (Puccini). Luisi. Homoki. Shafinskaia, Tilli, Tanner, Dasch. 10-VII. DROTTNINGHOLM DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER WWW . DROTTNINGHOLMSSLOTTSTEA TER.DTM.SE ZOROASTRE (Rameau). Rousset. Audi. Padmore, Panzarella, Andersen, Alexiev. 2,4,6,8,10,12,24,26VIII. EDIMBURGO FESTIVAL INTERNACIONAL DE EDIMBURGO WWW.EIF.CO.UK 14-VIII: Orquesta Sinfónica de la BBC Escocesa. Donald Runnicles. Urmana, Overmann, Licitra, Relyea. Verdi, Requiem. 15: Orquesta Diván Oriente-Occidente. Daniel Barenboim. Mozart, Chaikovski. CURLEW RIVER (Britten). Walker. Py. Spence, Dezeley, Davies, Mirfin. 15,19-VIII. 16: Coro y Orquesta de Cámara Escoceses. Charles Mackerras. Martinpelto, Milne, Kozená, Bostridge. Mozart, La clemenza di Tito (versión de concierto). 17: Real Orquesta Nacional Escocesa. Jirí Belohlavek. Mahler, Novena. 18: Orquesta Sinfónica de la BBC Escocesa. Coro del Festival de Edimburgo. David Runnicles. Mahler, Tercera. 19: Coro y Orquesta de Cámara Escoceses. Giuliano Carella. Massis, Larmore, Ford, Bottone. Rossini, Adelaide di Borgogna (versión de concierto). 20: Orquesta Philharmonia. Philippe Jordan. Mozart, Strauss. 21: Orquesta Chaikovski de la Radio de Moscú. Vladimir Fedoseiev. Beethoven, Prokofiev, Chaikovski. 22: Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini. Monteverdi, Vespro. THE DEATH OF KLINGHOFFER (Adams). Gardner. Neilson. Schroeder, Summers, Wyn-Rogers, Boutros. 23,29-VIII. 23: Coro y Orquesta de Cámara Escoceses. Charles Mackerras. Manzel, Royal, Trost, Streit. Benda, Zaide. 24,25: Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Herbert Blomstedt. Martin, Imai. Mozart, Chaikovski. Nielsen, Beethoven. 26: Joven Orquesta Gustav Mahler. Ingo Metzmacher. Matthias Goerne, barítono. Strauss, Mahler, Bruckner. 27: Real Orquesta Nacional Escocesa. Coro del Festival de Edimburgo. David Robertson. Orgonasova, Cargill, Breslik, Reiter. Beethoven. 28: Hebrides Ensemble. Carter. 29: Orquesta Sinfónica de Bamberg. Jonathan Nott. Christian Tetzlaff, violín. Ligeti, Mahler. 30: Orquesta Sinfónica de Bamberg. Coro del Festival de Edimburgo. Jonathan Nott. Brewer, Irwin, Franz, Relya. Wagner, Tristan e Isolda. (versión de concierto). 31: Alfred Brendel, piano. Mozart, Schumann, Schubert, Beethoven. FRANCFORT OPER FRANKFURT WWW.OPER-FRANKFURT.DE JENUFA (Janácek). Lü. Knabe. Card, Skelton, Saelens, Secunde. 1,6,8,13, 16-VII. TRISTAN UND ISOLDE (Wagner). Carignani. Nel. Treleaven, Frank, Bullock, Eglitis. 2,3,7,9,10,14,15,17-VII. GLYNDEBOURNE FESTIVAL OPERA WWW.GLYNDEBOURNE.COM PRODANA NEVESTA (Smetana). Bernet. Lehnhoff. Montague, Shore, Kringelborn, Fairs. 1,8,15,19,22,29VII. 4-VIII. LA CENERENTOLA (Rossini). Jurowski. Hall. Mironov, Alberghini, Di Pasquale, Sheeran. 2,9,13,16-VII. GIULIO CESARE (Haendel). Christie. McVicar. Connolly, Bardon, Kirchschlager, Joshua, Dumaux. 3,7,11,14, 17,20,23,28,31-VII 2,5,7,11,14,17,20-VIII. DIE ZAUBERFLÖTE (Mozart). Mackerras. Noble. Cutler, Milne, Reiter, Kutan. 6,10-VII. OTELLO (Verdi). Jurowski. Hall. Rendall, Monogarova, Boe, Rigby. 24, 27,30-VII 3,6,9,13,16,19,22,25,28-VIII. FLIGHT (Dove). Farnes. Jones. Mason, Aikin, Plazas, Taylor. 12,15,18,21,24,27-VIII. INNSBRUCK INNSBRUCKER FESTWOCHEN WWW.ALTEMUSIK.AT 2-VIII: Wieland Kuijken, viola da gamba; Piet Kuijken, clave. Bach, 149 GUÍA 150 15-VII: Coro y Sinfónica de la BBC. Roger Norrington. Mendelssohn, Elgar, Tippett. 16: Orquesta de Conciertos de la BBC. Charles Mackerras. Sullivan. 17: The Gabrieli Consort & Players. Paul McCreesh. Purcell, La reina de las hadas (versión de concierto). 18: Thomas Allen, barítono; Imogen Cooper, piano. Royal String Quartet. Fauré, Barber, Warlock. 19: Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Richard Hickox. Berkeley, Britten, Vaughan Williams. 20: Sinfónica de la BBC. Osmo Vänskä. Stephen Hough, piano. Musgrave, Nielsen, Rachmaninov. — Coro Monteverdi. English Baroque Soloists. John Eliot Gardiner. Haydn. 21: Filarmónica de la BBC. BBC Singers. Gianandrea Noseda. Stravinski, MacMillan, Ravel. 22: Orquesta Philharmonia. Christoph von Dohnányi. Christian Tetzlaff, violín. Mozart, Mahler. 23: Coro y Real Filarmónica de Liverpool. Gerard Schwarz. Leila Josefowicz, violín. Mendelssohn, Bruch, Vaughan Williams. 24: Coro y Orquesta Hallé. Mark Elder. Elgar, Dream of Gerontius. 25: Leila Josefowicz, violín; John Novacek, piano. Messiaen, Ravel, Adams. — Coro de la Sinfónica de la BBC. Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Richard Hickox. Tippett, Shostakovich. 27: Sinfónica de la Ciudad de Birmingham. Sakari Oramo. Ravel, Dutilleux, Stravinski. 28: Sinfónica de Bournemouth. Marin Alsop. Joshua Bell, violín. Adams, Corigliano, Prokofiev. 29: Filarmónica de la BBC. Vasili Sinaiski. Chaikovski, Shostakovich, Prokofiev. 30: Northern Sinfonia. Thomas Zehetmair, violín y director. Bach, Hartmann, Bartók. — Sinfónica de la BBC. Martyn Brabbins. Bernstein, Trainer, Britten. 31: Coro y Sinfónica Escocesa de la BBC. Ilan Volkov. Berlioz, Romeo y Julieta. 1-VIII: Joven Sinfonietta Nacional. Paul Watkins. Lutoslawski, Woolrich, Copland. — Sinfónica Escocesa de la BBC. Ilan Volkov. Nelson Freire, piano. Sibelius, Abrahamsen, Brahms. 2: Baroque Philharmonia. Nicholas McGegan. Haendel, Rameau. — London Sinfonietta & Voices. Diego Masson. Weill, Berio. 3: Sinfónica de la BBC. Jurjen Hempel. Vir, Shankar. 4: Orquesta Nacional de la BBC de Gales. Jac van Steen. Dukas, Watkins, Stravinski. — Akademie für Alte Musik. Daniel Taylor. María Cristina Kiehr, soprano. 23: Coro del Festival de Glyndebourne. Orchestra of the Age of Enlightenment. William Christie. Connolly, Bardon, Joshua. Haendel, Julio César (semiescenificada). 24: Joven Orquesta de la Unión Europea. John Eliot Gardiner. Ravel, Walton. — Sinfónica Escocesa de la BBC. David Atherton. Gorecki, Tercera. 25: Sinfónica de la BBC. Andrew Davis. Leonidas Kavakos, violín. Hayes, Berg, Beethoven. 26: Filarmónica de la BBC. Gianandrea Noseda. Nikolai Znaider, violín. Brahms, Liszt. 27: Orquesta Mundial por la Paz. Valeri Gergiev. Rossini, Debussy, Salonen. 28: Coro de la Sinfónica y Filarmónica de la BBC. Gianandrea Noseda. Frittoli, Furlanetto, Filianoti. Verdi, Requiem. 29: I Fagiolini. Robert Hollingworth. Monteverdi, Carissimi. — Orquesta de la Tonhalle de Zúrich. David Zinman. Emanuel Ax, piano. Wagner, Strauss, Beethoven. 30: Coro y Orquesta de Cleveland. Franz Welser-Möst. Mahler, Tercera. — Sinfónica de la BBC. BBC Singers. David Robertson. Stravinski, Boulez, Messiaen. 31: Coro y Orquesta de Cleveland. Franz Welser-Möst. Beethoven, Misa solemne. ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN WWW.ROYALOPERAHOUSE.ORG OTELLO (Verdi). Pappano. Moshinsky. Heppner, Fleming, Gallo, Clarke. 1,4,7,10,16-VII. LA BOHÈME (Puccini). Elder. Copley. Dai, Gheorghiu, Kwiecien, Doyle. 2-VII. MITRIDATE RE DI PONTO (Mozart). Hickox. Vick. Ford, Kurzak, Rost, Daniels. 5,9,11,14,17-VII. RIGOLETTO (Verdi). Downes, McVicar. Beczala, Gavanelli, Netrebko, Domashenko. 6,9,13-VII. DIE WALKÜRE (Wagner). Pappano. Warner. Domingo, Meier, Halfvarson, Plowright. 8,12,15-VII. LUCERNA WWW.LUCERNEFESTIVAL.CH 11,12-VIII: Orquesta del Festival de Lucerna. Claudio Abbado. Alfred Brendel, piano. Beethoven, Bruckner. ABBADO LONDRES PROMENADE CONCERTS WWW.BBC.CO.UK/PROMS Telemann, Haendel, Bach. 5: Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Neeme Järvi. Anne Sofie von Otter, mezzo. Chaikovski, Mahler, Tubin. 6: Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña. Tadaaki Otaka. Patterson, Tippett, Elgar. 7: Coro y Sinfónica de la BBC. Donald Runnicles. Berg, Mahler. 8: Felicity Lott, soprano; Pascal Rogé, piano. Duparc, Chausson, Hahn. — Sinfónica Escocesa de la BBC. Martyn Brabbins. Steven Osborne, piano. Vaughan Williams, Holst, Tippett. 9: Orquesta de Conciertos de la BBC. Barry Wardsworth. Lambert, Coleridge-Taylor, Stanford. 10: Sinfónica Alemana de Berlín. Kent Nagano. Weber, Chin, Bruckner. 11: Sinfónica de la BBC. Ingo Metzmacher. Gianluca Cascioli, piano. Brahms, Wagner, Beethoven. 12: Coro y Sinfónica de la Radio Daneses. Thomas Dausgaard. Lars Vogt, piano. Serensen, Nielsen, Grieg. 13: Orquesta del Ulster. Thierry Fischer. Mendelssohn, Beethoven. 14: Orquesta Diván Oriente-Occidente. Daniel Barenboim. Mozart, Mahler. 15: Lars Vogt, piano. Brahms, Komarova, Schubert. — Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales. Vasili Sinaiski. Chaikovski. 16: Sinfónica de la BBC. Jukka-Pekka Saraste. Leif Ove Andsnes, piano. Stravinski, Dalvabie, Shostakovich. 17: Real Orquesta Filarmónica. Daniele Gatti. Berg, Mahler. 18: Sinfónica de Nueva Zelanda. James Judd. Lilburn, Mahler, Sibelius. 19: Sinfónica de Londres. Colin Davis. Tippett, Beethoven. 20: Filarmónica de Londres. Kurt Masur. Gubaidulina, Beethoven. 21: Sinfónica de la BBC. Jirí Belohlávek. Llyr Williams, piano. Novak, Stravinski, Schumann. 22: Sinfónica de Londres. Bernard Haitink. Hélène Grimaud, piano. Shostakovich, Ravel. GRIMAUD Sainte Colombe, Marais. 5,6,7: I Fagiolini. Robert Hollingworth. Monteverdi, Madrigales. 12: Akademie fur Alte Musik Berlin. Reutter, Polatti, Vivaldi. DON CHISCIOTTE IN SIERRA MORENA (Conti). Jacobs, Lawless. Rivenq, Bettini, Fagioni, Kalna. 13,16,22,24,26-VIII. 20: Cuarteto Manon. Mozart, Mendelssohn, Haydn. 14: Estudiantes de la Escuela Superior de Música de Lucerna. Helmut Lachenmann. Lachenmann, Música de cámara. — Solistas de la Orquesta del Festival de Lucerna. Carter, Mendelssohn, Debussy. — Orquesta de Cámara Mahler. Daniel Harding. Schoenberg, Mahler. 16: Cuarteto Amaryllis. Beethoven. 17,18: Orquesta del Festival de Lucerna. Claudio Abbado. Renée Fleming, soprano. Berg, Schubert. 18: Cuarteto Lotus. Lachenmann. 19: Orquesta de Cámara Mahler. Daniel Harding. Kolja Blacher, violín. Elgar, Brahms. — Cuarteto Amaryllis. Beethoven, Berg, Lachenmann. 20: Orquesta del Festival de Lucerna. Claudio Abbado. Nono, Schubert, Wagner. 21: Thomas Quasthoff, barítono; Graham Johnson, piano. Mahler. — Ensemble InterContemporain. Heinz Holliger. Dallapiccola, Holliger, Nono, Lachenmann. 22,23: Orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo. Khudolei, Balashov, Petrenko, Wagner, Die Walküre, acto I (versión de concierto). / Nikolai Znaider, violín. Prokofiev, Chaikovski, Rimski-Korsakov. 24: Thomas Quasthoff, barítono; Graham Johnson, piano. Schubert, Winterreise. 25: Coro y Orquesta de Cleveland. Franz Welser-Möst. Magee, Naef, Kaufmann, Selig. Beethoven, Misa solemne. — Ensemble Modern. Bradley Lubman. Lachenmann, Rihm. 26: Orquesta de Cleveland. Franz Welser-Möst. Bartók, Yi, Ravel. — Coro de la Orquesta de Cleveland. Robert Porco. Rachmaninov, Vísperas. 27: Orquesta Barroca de Friburgo. Gottfried von der Goltz. Klein, Saunders, Schweitzer. — Coro y Orquesta de Cleveland. Franz Welser-Möst. Mahler, Tercera. — Orlando Consort. Perotin, De Vichy, Machaut. — Huelgas Ensemble. Paul van Nevel. Brumel, Forestier, Kerle. 28: Joven Orquesta Gustav Mahler. Ingo Metzmacher. Matthias Goerne, barítono. Strauss, Hartmann, Bruckner. 28,29,30: Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam. Mariss Jansons. Lutoslawski, Brahms. / Mahler, Sexta. / Debussy, Sibelius. LYON OPÉRA WWW.OPERA-LYON.COM L’UPUPA (Henze). Korsten. Dorn. Aikin, Muff, Denize, Roth. 2-VII. MILÁN TEATRO ALLA SCALA WWW.TEATROALLASCALA.ORG LA CENERENTOLA (Rossini). Campanella. Ponnelle-Frisell. Flórez, Corbelli, Alaimo, Di Censo. 1,6,8,11,12, 14,15,16,18,20,21-VII. LA BOHEME (Puccini). Frühbeck. Zeffirelli. Aronica, Hong, Capitanucci, Bruera. 2,5,7,9,13,19-VII. MÚNICH FILARMÓNICA DE MÚNICH WWW.MUENCHNERPHILHARMONIKER.DE 7,8,9-VII: Rumon Gamba. Julian Shevlin, violín. MacCun, Bruch, Walton. MÜNCHNER OPERN-FESTSPIELE WWW.STAATSOPER.DE LA FORZA DEL DESTINO (Verdi). Luisi. Alden. Urmana, Delavan, Larin, Peckova. 1,7,11-VII. OTELLO (Verdi). Mehta. Zambello. Cura, Leiferkus, Conners, Muraro. 2,5-VII. FALSTAFF (Verdi). Mehta. Gramss. Maestri, Keenlyside, Trost, Reß. 3VII. ROBERTO DEVEREUX (Donizetti). Gruberova, Todorovich, Humes, Piland. 4,8-VII. RIGOLETTO (Verdi). Mehta. Dörrie. Vargas, Gavanelli, Damrau, Minutillo. 6,9-VII. PIKOVAIA DAMA (Chaikovski). Märkl. Alden. Kuzmenko, Leiferkus, Gantner, Humes. 12,15-VII. SAUL (Haendel). Bolton. Loy. Lemalu, Ainsley, Asawa, Evans. 14,18VII. DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL (Mozart). Bickett. Duncan. Damrau, Karl, Conners. 16,19-VII. BILLY BUDD (Britten). Nagano. Mussbach. Daszak, Gunn, Tomlinson, Gantner. 17,20-VII. ALCINA (Haendel). Bolton. Loy. Röschmann, Kasarova, Cangemi, Prina. 17,20,24,27,30-VII. ROMÉO ET JULIETTE (Gounod). Homoki. Blasi, Bonitatibus, Álvarez, Petrozzi. 21,24-VII. LA CALISTO (Cavalli). Bolton. Alden. Chiummo, Gantner, Kozená, Zazzo. 22,26-VII. DIE ZAUBERFLÖTE (Mozart). Bolton. Everding. Moll, Trost, Damrau, Banse. 23,25-VII. FAUST (Gounod). Haider. Pountney. Villazón, Burchuladze, Arteta, Auer. 27,30-VII. ORPHÉE ET EURYDICE (Gluck-Berlioz). Bicket. Lowery. Bonitatibus, Gritton, York. 28-VII. LULU (Berg). Boder. Alden. Arellano, GUÍA LES CONTES D’HOFFMANN (Offenbach). Plasson. Savary. Todorovitch, Rancatore, Mula. 9,12-VII. LA BOHÈME (Puccini). López-Cobos. Reiss. Gheorghiu, Alagna, Testé, Peintre. 30-VII. 2-VIII. PARÍS OPÉRA BASTILLE WWW.OPERA-DE-PARIS.FR ELEKTRA (Strauss). Dohnányi. Hartmann. Polaski, Westbroek, Palmer, Hadley. 4,8,12-VII. SALZBURGO SALZBURGER FESTSPIELE WWW.SALZBURGFESTIVAL.AT DER GEZEICHNETEN (Schreker). Nagano. Lehnhoff. Hale, Volle, Schöne, Schwanewilms. 26,29-VII. 1,4,7-VIII. MITRIDATE RE DI PONTO (Mozart). Minkowski. Krämer. Croft, Mei, Mehta, Bohlin. 28,31-VII. 5,13,15,18, 23,25-VIII. DIE ZAUBERFLÖTE (Mozart). Muti. Vick. Pape, Schade, Kaapola, Keenlyside. 30-VII. 2,8,11,17,19,21,26,28VIII. PÉSARO ROSSINI OPERA FESTIVAL WWW.ROSSINIOPERAFESTIVAL.IT BIANCA E FALLIERO (Rossini). Palumbo. Martinoty. Barcellona, Bayo, Adami, Lepore. 8,11,14,17,20-VIII. LA GAZZETTA (Rossini). Allemandi. Fo. Custer, Forte, Provvisionato, Praticò. 9,12,15,18,21-VIII. IL BARBIERE DI SIVIGLIA (Rossini). Gatti. Ronconi. Bevacqua, Di Donato, De Carolis, Flórez. 10,13,16,19,22VIII. ARRIGHETTO (Coccia). Marcelletti. Cucchi. 10,13-VIII. IL VIAGGIO A REIMS (Rossini). Sagi. Artistas de la Accademia Rossiniana. 12,14-VIII. LA TRAVIATA (Verdi). Rizzi. Decker. Netrebko, Villazón, Hampson, Cordella. 7,10,13,16,20,23,27-VIII. COSÌ FAN TUTTE (Mozart). Jordan. U. y K.-E. Herrmann. Iveri, Beaumont, Braun, Donath. 12,14,18,22, 25-VIII. 25,26-VII: Filarmónica de Viena. Christian Thielemann. Thomas Hampson, barítono. Strauss. 28,30: Coro y Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo. Valeri Gergiev. Alexeiev, Vaneiev, Guriakova, Diadkova. Chaikovski, Mazeppa (versión de concierto). 31: Arcadi Volodos, piano. Beethoven, Scriabin, Liszt. — Matthias Goerne, barítono; Alexander Smalcz, piano. Mahler, Berg, Wagner. 5,6-VIII: Filarmónica de Viena. Daniele Gatti. Karita Mattila, soprano. Schreker, Beethoven, Mahler. 6: Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín. Kent Nagano. Dietrich Henschel, barítono. Mahler, Zimmermann, Bruckner. — Alfred Brendel, piano. Mozart, Schubert, Schumann, Haydn. 9: András Schiff, piano. Janácek, Smetana, Chopin. 10,12: Coro Bach de Salzburgo. Orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Ivor Bolton. Antonacci, Workman, Pisaroni. Gluck, Alceste (versión de concierto). 13,15,16: Coro de la Ópera y Filarmónica de Viena. Riccardo Muti. Petrassi, Brahms, Beethoven. 14: Lang Lang, piano. Schumann, Haydn, Dun. 18: Thomas Hampson, barítono; Wolfram Rieger, piano. Mahler, Zemlinsky, Schoenberg, Berg. 20,21: Filarmónica de Viena. Valeri Gergiev. Rachmaninov, Hosokawa, Rimski-Korsakov. 21: Cuarteto Casals. Arriaga, Shostakovich, Schubert. 24: Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam. Mariss Jansons. Mahler, Sexta. 26: Staatskapelle Dresden. Esa Pekka Salonen. Strauss, Bartók. — Cuarteto Artemis. Haydn, Berg, Schumann. 27: Sinfónica de la Radio de Viena. Bertrand de Billy. Schreker, Messiaen. — Kremerata Baltica. Gidon Kremer, director y violín. Bach, Pärt, Schumann. 27,28: Filarmónica de Viena. Nikolaus Harnoncourt. Bruckner, Quinta. 29: Filarmónica de Berlín. Simon Rattle. Boulez, Ravel. HARNONCOURT ORANGE CHORÉGIES WWW.CHOREGIES.ASSO.FR 21-VIII: Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia. Alberto Zedda. Rossini, Stabat Mater. MUTI Karneus, Helzel, Kuhn. 29-VII. DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG (Wagner). Schneider. Langhoff. Rootering, Moll, Roberson, Rieger. 31-VII. 30: Filarmónica de Berlín. Simon Rattle. Strauss, Beethoven. — Ivo Pogorelich, piano. Chopin, Scriabin, Rachmaninov. 31: Maurizio Pollini, piano. Chopin. ZÚRICH OPERNHAUS WWW.OPERNHAUS.CH TSARSKAIA NEVESTA (Rimski-Korsakov). Fedoseiev. Schaaf. Dashuk, Nikiteanu, Chalker, Peetz. 1,6-VII. DER HERRR NORRRWIND (Gruber). Gruber. Sturminger. Kallisch, Schmid, Widmer, Vogel. 2-VII. LA BOHÈME (Puccini). Welser-Möst. Sireuil. Gallardo-Domas, Giordani, Volle, Davidson. 3,5,7,9-VII. LA TRAVIATA (Verdi). Carignani. Flimm. Friedli, Beczala, Hampson, Murga. 8-VII. RIGOLETTO (Verdi). Santi. Deflo. Rey, Peetz, Pesatti, Duci. 10-VII. BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN c/ Cartagena 10, 1ºc - 28028 MADRID Tel. 91.356 76 22 - Fax 91.726 18 64 E-mail: [email protected] - www.scherzo.es Deseo suscribirme, hasta nuevo aviso, a la revista SCHERZO por períodos renovables de un año natural (11 números) comenzando a partir del mes de ………………… nº…… El importe lo abonaré de la siguiente forma: Transferencia bancaria a la c/c 2038 1146 95 6000504183 de Caja de Madrid, a nombre de SCHERZO EDITORIAL, S.L. Cheque a nombre de SCHERZO EDITORIAL, S.L. Giro postal. VISA. Nº: …………………………………………… Caduca … /… /… Firma………..…………… Con cargo a cuenta corriente ………… ………… …… ………………………………… (No utilice este boletín para la renovación, será avisado oportunamente) Rellene y envíe este cupón por correo, fax o correo electrónico. O llámenos por teléfono de 10 a 15 h. También está disponible en nuestra página en internet. Nombre…………………………………………… ………………………………………..…………… Domicilio…………..…………………………….. .......................................................................... CP………Población……………………………… Provincia……………………………..…………… Teléfono…………………………………………… Fax…………...……………………….…………… E-mail……………………………………………… El importe de la suscripción será: España: 63 € Europa: 98 € por avión. Estados Unidos y Canadá: 112 € America Central y del Sur: 118 € El precio de los números atrasados es de 6,30 € Tratamiento automatizado de datos personales.- Los datos recabados formán parte de los ficheros de la empresa, y son necesarios para la formalización de las suscripciones, su facturación y seguimiento posterior. Los datos se tratarán y protegerán según la LO. 15 /1999 de 13 de diciembre de Datos de Carácter Personal y el titular de los mismos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las oficinas de la Sociedad sita en Madrid, calle Cartagena nº 10 1º C, 28028 Madrid. 151 CONTRAPUNTO PERDIDO EN LOS PROMS E 152 l año 1905 fue el más fecundo de la historia de la música inglesa. Nacieron siete compositores; entre ellos la oficialmente circunspecta Elizabeth Poston, que codificaba mensajes militares en su música durante la Segunda Guerra Mundial y el empedernido estalinista Christian Darnton, al que la BBC vedó debido a sus convicciones. El gentil Walter Keigh, muerto en Libia en 1942, hizo un fascinante arreglo de Las ranas de Aristófanes que le ha sobrevivido. El muy activo William Alwyn fundó el Gremio de Compositores de Gran Bretaña, escribió mucha música para cine además de cinco sinfonías y una ópera basada en La señorita Julia de Strindberg. ¿Qué ha pasado con todos ellos? Buena pregunta. Por razones más sentimentales que musicales, Michael Tippett ha sido el que más atención recibe durante este año centenario. Este verano los Proms de la BBC ofrecerán diez conciertos con la música de Tippett. Sin embargo, de sus colegas centenarios, sólo la música de dos de ellos está programada: Constant Lambert, tendrá dos conciertos, Alan Rawsthorne uno y los demás ninguno. Tippett es el que más años vivió, pero hay argumentos a favor de que Lambert y Rawsthorne, un inseparable par de bebedores, dejaron una huella más profunda en las arenas culturales. Constant Lambert fue considerado un genio por casi todos los que le conocían, particularmente por Diaghilev, que le encargó su primer ballet, y por el novelista Anthony Powell, que usó a Lambert como modelo para su personaje del compositor Hugh Moreland en A Dance to the Music of Time. El economista Maynard Keynes, probablemente el ingles más inteligente de su siglo, opinaba que Lambert fue potencialmente la persona más genial que había conocido. Ducho en todas las artes, ejerció una influencia maquiavélica sobre Ninette de Valois, fundadora del British Ballet, al que sirvió como su director, su conciencia musical y su piedra de toque estética. Parecía como si conociera instintivamente lo que convenía a la compañía de Valois y se quedaba con lo que más le interesaba de ella. Fue el primer amante de Margot Fonteyn, entonces una desgarbada muchacha a la que transformó en una estrella internacional. Despertó a la música inglesa de su somnolencia intelectual con su muy vendido estudio sobre la decadencia de la música, Music Ho!, que ridiculizaba al romanticismo elgariano y el modernismo atonal, y planteó un futuro multicultural. Sus ballets estaban cargados de lo sobrenatural (Horoscope, 1938) o de travestismo (Tiresias, 1951). Se ha programado para la Última Noche de los Proms, su Rio Grande, una fantasía para piano, contralto, coro y orquesta. Lambert, cuando estaba sobrio, era la fuerza vital del renacimiento inglés. Su mejor amigo y compañero de copas era Alan Rawsthorne, nativo de Lancashire, cuya adusta expresión escondía mucho ingenio. Al estallar la guerra Rawsthorne siguió a su mujer, una violinista de la Orquesta Sinfónica de la BBC, a Bristol y perdió el manuscrito de su Concierto para violín cuando su piso fue bombardeado. Lambert, que en aquel momento pasaba delante de la casa del matrimonio con el Sadler’s Wells Ballet, rescató valientemente al perro de la pareja y regó con una manguera la casa en llamas mientras recitaba un ensayo de Gorki. El Concierto para piano de Rawsthorne se tocó en el primer concierto dado en París después de la Liberación con el ruido de la artillería retumbando todavía en la distancia. Se convirtió en el padre sucedáneo de la hija del difunto Walter Leigh y pasaba mucho tiempo entre poetas y compositores como Dylan Thomas y Walter Walton, en el pub The Gluepot, en Portland Place detrás de la BBC. Muy aclamados fueron su Concierto para violín que volvió a escribir desde cero, y su Primera Sinfonía, pero el dinero que ganó fue poco y una vez más tuvo que recurrir al odiado trabajo de componer para el cine. Lambert, despedido del Covent Garden debido a su alcoholismo, se dedicó a hacer arreglos de obras de compositores barrocos y reorganizó su desastrosa vida personal alrededor de Isabel Nicholas, una deslumbrante modelo de artistas que contaba a Epstein, Derain, Picasso y Giacometti entre sus muchos amantes. El compositor sufrió un colapso en la calle en agosto de 1951 y murió de una diabetes sin diagnosticar. Poco después Rawsthorne se fue a vivir con la impresionante viuda. Isabel bebía tanto como su marido, juraba como un carretero y fue una buena pintora. También colaboró con Rawsthorne en un ballet de Frederick Ashton, Madame Chrysantheme. Sin embargo, los trabajos de Rawsthorne para el cine empezaron a incidir en su creatividad. Después de una memorable partitura para The Cruel Sea, su Segundo Concierto para violín fue un fracaso y se atascó con una segunda sinfonía. Luego probó suerte con Practical Cats para recitador y orquesta, basado en poemas de T. S. Eliot. Asustada al ver como se desmoronaba la salud de su marido, Isabel le obligó a dejar Londres e ir a vivir a una idílica aldea de Essex, cerca de Thaxted. Poco después, Rawsthorne sufrió una hemorragia cerebral. Después de pasar tres años sin beber, recuperó su confianza y su música adquirió cierta fama, aunque siempre fue eclipsada por la de Britten, hasta que murió en 1971. Su Segundo Concierto para piano es la única pieza programada por los Proms, y en lugar de poner reparos a tanta mezquindad, debemos dar gracias a la BBC por haberse acordado de Rawsthorne en su centenario. La Orquesta Sinfónica de Bournemouth ha hecho una espléndida grabación para Naxos de sus tres sinfonías, pero ninguna orquesta las interpretan en concierto. La única vez que se oyó alguna obra de envergadura de Rawsthorne, con la excepción de los Proms, fue en el Festival de Presteigne en Gales, donde su biógrafo, John McCabe tocó su Primer Concierto para piano. Aquí no es el lugar para enjuiciar la calidad de toda esta música. Algunas de las composiciones de Lambert y Rawsthorne son chapuceras, y el exceso de alcohol no les ayudó para nada. Probablemente su manera tan alborotada de vivir la vida les restara energía a la hora de componer. Pero el mejor de los conciertos de Rawsthorne y la Aubade heroïque de Lambert llaman la atención e iluminan una importante época de evolución cultural. ¿Quién tiene la culpa de este olvido centenario? El dedo señala a las pusilánimes orquestas que pocas veces arriesgan a programar otra cosa que no sea una obra segura. Las orquestas londinenses que años antes rogaban a Lambert que las dirigiera, ahora no encuentran un momento ni siquiera para rendirle culto en el centenario de su nacimiento. Birmingham, que encargó una sinfonía a Rawsthorne, no piensa reestrenarla. La Hallé no muestra ningún interés por ese héroe local, y esa timidez empobrece el arte por el que existen las orquestas y al que deben servir. Los ciegos que tienen las orquestas británicas por gerentes temen que el publico, preso de pánico, salga corriendo si tiene que escuchar a otro compositor británico, de cualquier periodo, que no sea Tippett o Britten. Al reducir el menú orquestal los gerentes ha convertido la sala de conciertos en un restaurante británico de la década de los 40: un plato al día, lo toma o lo deja. La variedad sería mucho mejor. ¿Cómo vamos a entender el arte si se custodia monolíticamente? En el año 1905, este país produjo muchos buenos compositores, más que en toda la historia de nuestra isla. En 2005, todos salvo uno de estos emprendedores creadores han caído en el olvido. Norman Lebrecht Descubrá la Temporada 2005-2006 La única guía para atender a conciertos y óperas en 35 paises ■ La programación desde Septiembre 2005 hasta finales de Julio 2006 de más de 340 Teatros de Ópera, Auditorios y Orquestas ■ Toda la información práctica para reservar sus localides, los aforros y las fotos de salas y de espectaculos ■ 10ª Edición Aniversaria 2005- NUEVO: Los Ballets de los principales Teatros estan incluidos 2006 GRATUITO : Dos Revistas Una puesta al dia semestral con nuevos programas y los Festivales del verano 2006 PRECIO ESPECIAL HASTA EL 30/09/2005 64 euro en vez de 79 euro (* gastos de envío a añadir) Scherzo 05-06 Mande su pedido a : ANDANTINO - Conde Salvatierra, 3 - 46004 Valencia - España Tel: 34 96 39 44 960 - Fax : 34 96 39 44 918 - Email : [email protected] - www.music-opera.com ❑ Agradeceré que me envíen ........... ejemplar (es) de Music & Opera around the world 2005-2006, al precio de 64 euro + gastos de envío: 13 euro para Europa o 19 euro para fuera de Europa. Apellidos................................................................................Nombre................................................................................ Empresa.....................................................................Dirección........................................................................................... Código Postal................................................Ciudad......................................................País.............................................. Tel...............................................................Fax ....................................................... Total: .................ejemplar (es) x (64 euro +...................... euro de gastos de envío) = ...................... Euro ❑ Pago por transferencia bancaria: La Caixa 2100 2965 9802 0000 1380 ❑ Con cargo a mi tarjeta de crédito: AMEX ❑ VISA ❑ MASTERCARD ❑ N° Firma: Caducidad: