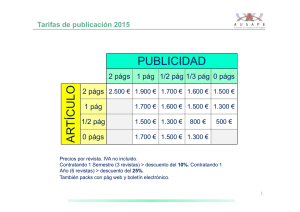NÁPOLES ~ ROMA 1504. CULTURA Y LITERATURA ESPAÑOLA Y
Anuncio

NÁPOLES ~ ROMA 1504 PUBLICACIONES DEL SEMYR actas 4 Director Pedro M. Cátedra Coordinación de publicaciones Eva Belén Carro Carbajal El Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR) es una entidad sin ánimo de lucro, que se apoya en la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, y desarrolla actualmente sus actividades en el ámbito del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. NÁPOLES ~ ROMA 1504 CULTURA Y LITERATURA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA EN ITALIA EN EL QUINTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE ISABEL LA CATÓLICA ¶ edición al cuidado de J AVIER G ÓMEZ -M ONTERO & F OLKE G ERNERT SALAMANCA Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas CERES de la Universidad de Kiel MMV Publicación financiada con ayuda de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, del Rectorado de la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel y del Programa de Cooperacion Cultural «ProSpanien» ESPAÑA © SEMYR I.S.B.N.: 84-933566-8-9 Depósito legal: S. 1255-2005 Compuesto e impreso en Gráficas Cervantes S.A. (Salamanca) TABLA JAVIER GÓMEZ-MONTERO Prólogo [11-32] ¶ I. HUMANISMO, HISTORIOGRAFÍA & TEOLOGÍA JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO Roma e Portugal de cardeal a cardeal: 1480-1541 [35-63] ANA VIAN HERRERO El «Sacco di Roma» en diálogos italianos y españoles: Aportaciones de los diálogos «a noticia» a la fantasía literaria renacentista [65-94] MARC DERAMAIX «Predicatio ac retributio». L’Espagne et le Portugal dans la théologie de l’histoire de Gilles de Viterbe [95-119] JAMES NELSON NOVOA Un humanista sefardí en Nápoles. León Hebreo y sus «diálogos de amor»: Un hombre y un texto entre dos mundos [121-138] ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA La imagen del Gran Capitán en la primera mitad del «Cinquecento»: Textos latinos, españoles e italianos [139-162] 8 TABLA FRANCISCO J. ESCOBAR El Humanismo isabelino entre Italia y España: Un estado de la cuestión [163-185] ¶ II. LIBROS, BIBLIOGRAFÍA & BIBLIOFILIA MARÍA TERESA CACHO Manuscritos hispánicos de los siglos XV y XVI en bibliotecas italianas [189-203] FOLKE GERNERT Antonio Martínez de Salamanca, impresor, y Francisco Delicado, corrector. Libros españoles en la imprenta italiana a través de sus ilustraciones [205-242] ¶ III. ESCULTURA & MÚSICA MANUEL ARIAS MARTÍNEZ La recepción de las fuentes clásicas y de los grandes maestros italianos en la escultura. El caso del primer renacimiento castellano [245-267] PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ Años romanos en la formación teórico-musical de Francisco Salinas [269-288] IV. GÉNEROS LITERARIOS DONATELLA SIVIERO Del último trovador a los poetas renacentistas. Contactos entre las literaturas hispánicas e italiana en las rutas del Mediterráneo [291-308] LUÍS DE SÁ FARDILHA Letras que viajam. O mito da Itália na renovação poética em Portugal no século XVI [309-321] TABLA BERNHARD KÖNIG Entre Italia y el mundo ibérico. La originalidad poética de Francisco de Sá de Miranda [323-334] MIGUEL GARCÍA-BERMEJO El trasfondo literario y artístico del soneto XIII de Garcilaso [335-347] LUIS GÓMEZ CANSECO Pastores italianos en prosa castellana: Sannazaro en el «Libro de los amores de Viraldo y Florindo» (1541) [349-364] CARMEN PARRILLA El «Tratado notable de amor» de Juan de Cardona entre España e Italia [365-386] JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR La sátira antirromana en la poesía de Bartolomé de Torres Naharro [387-398] ¶ JAVIER GÓMEZ-MONTERO Apéndice [399-406] Índice onomástico y de obras [407-431] 9 PRÓLOGO L AS JORNADAS de Estudios sobre cultura y literatura españolas en Italia en el quinquentésimo aniversario de la muerte de Isabel la Católica / Spanische und portugiesische Literatur und Kultur in Italien zu Beginn des 16. Jahrhunderts se celebraron del 4 al 6 de julio del 2004 en la Universidad de Kiel bajo el concierto de su Centro de Estudios CERES sobre el Renacimiento Español y se centraron en el análisis de algunos aspectos de la intensa presencia de la cultura y la literatura de los reinos peninsulares –las de las Coronas de Castilla, Aragón y Portugal– en los Estados Pontificios y el virreinato de Nápoles en torno a 1504, año de la desaparición de Isabel la Católica, fallecida el 26 de noviembre en Medina del Campo. Las Jornadas Nápoles – Roma 1504 contaron con la participación de destacados especialistas provenientes de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania; una buena parte de ellos son investigadores adscritos a otros Centros de investigación Europeos, como los prestigiosos SEMYR de Salamanca, el CRES de París o el Centro da Historia da Espiritualidade de Oporto, sin olvidar a especialistas procedentes de universidades radicadas en Roma y Nápoles. La aproximación interdisciplinar al objeto de las Jornadas estuvo asegurada por la diversidad de los campos de especialización de los participantes, entre los que se contaban historiadores de la literatura, el arte y la música renacentistas y hasta el siglo XVII. Con sus intervenciones quedó armado un cañamazo de variadas referencias para estudiar procesos culturales de gran trascendencia en el Renacimiento y sus respectivas manifestaciones literarias. El punto de partida lo aportó el marco fáctico de las instituciones del saber y de las prácticas reales de actividad cultural, la repercusión del capital simbólico intrínseco a ellas y los condicionamientos de la interacción intelectual en cenáculos emblemáticos de ese momento histórico entre escritores y artistas radicados en la Corte Pontificia de Roma y en la Corte aragonesa o virreinal en Nápoles. En todos esos ámbitos se fraguó, entonces, 11 12 JAVIER GÓMEZ-MONTERO el contacto de espacios culturales muy distantes con las tradiciones nativas de cada lugar. Gracias a ese fluido intercambio la cultura ibérica en su conjunto conoció un momento de verdadero esplendor bajo los auspicios de instituciones del saber sitas en Roma y Nápoles, fueran éstas seculares o eclesiásticas. I Las Jornadas de Estudio, elaboraron un estado de la cuestión y buscaron proponer novedosos abordajes de la interrelación cultural ibérica en general, e hispánica en particular, con el ámbito cortesano de la Italia Meridional, así como su irradiación a otras zonas italianas desde los Estados Pontificios y su vuelta a la Península Ibérica, fenómeno que produjo una eclosión sin precedentes de las artes más dispares. Paralelamente, las Jornadas Nápoles – Roma 1504 se plantearon las repercusiones que tuvieron las considerables transformaciones políticas que padeció Italia en cuanto a en qué forma se vio afectada, y afectó, la presencia de las culturas peninsulares –aragonesa, castellana y portuguesa– y sus representantes en Italia. El objetivo de las Jornadas no consistía, por tanto, en estudiar meramente el intercambio cultural de la Corona castellana con los Estados meridionales de la península italiana, aunque ésta fuera sin duda un punto de referencia fundamental en las aspiraciones intelectuales de la reina Isabel la Católica, quien tuvo la visión de asignar una importantísima función a la cultura, a la lengua y a la literatura como elementos simbólicos imprescindibles para construir una nación, con un consiguiente, y perseguido, enraizamiento del Estado en la Sociedad. No es baladí reseñar que en 1474 se dio la feliz coincidencia de su coronación como reina de Castilla con la impresión del primer libro castellano: Su promoción del saber, su mecenazgo pecuniario y personal del humanismo en la corte, su apoyo a la biblioteca real y su actitud propicia al desarrollo de otras bibliotecas catedralicias, su protección a lexicógrafos y gramáticos, como Juan de Lucena o Elio Antonio de Nebrija, se puede entender también a la luz de ese afán de construcción de una cultura nacional. Pero el encuentro no pretendió valorar esos temas, ya que numerosas actividades, congresos y exposiciones del año 2004 (detalladas en la bibliografía compilada en la documentación de Francisco J. Escobar) se centraron en esas y otras cuestiones vinculadas a la conmemoración de su persona. Por espigar sólo unos pocos estudios valga destacar las recientes semblanzas de la reina como PRÓLOGO 13 protectora de las letras y del Humanismo esbozadas por Nicasio Salvador y Luis Gil en los cuidados catálogos de las exposiciones Los Reyes Católicos y la monarquía de España1, así como la aproximación del primero a su mecenazgo cultural en el catálogo de la exposición Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado2; tales páginas subrayan los intereses de la reina con respecto a las Humanidades y hacia otras cuestiones relativas a la cultura impresa no menos que, con toda justicia, reivindican su labor como protectora de artes y letras. Entre las publicaciones más recientes quisiera destacar el volumen colectivo compilado por Julio Valdeón Baruque Arte y cultura en la época de Isabel la Católica3 y el monográfico de la Revista Insula coordinado por Pedro Ruiz4 que aporta una ajustada y útil panorámica sobre la cultura literaria de la época isabelina así como acerca de sus condicionamientos institucionales y sociales, lingüísticos y tecnológicos. A la vista de un balance crítico tan fértil como el que arrojó el año del V Centenario de su muerte, no cabe sino recalcar una vez más que el mecenazgo de la reina Isabel asentó las bases no sólo para la expansión de la lengua y el ulterior desarrollo de la literatura españolas, sino que también en su protección de las Artes hunden las raíces la fundamental contribución de pintores, escultores y arquitectos italianos al Renacimiento español (ciertamente en consonancia con la otra corriente hispanoflamenca), así como la consiguiente actividad de artistas españoles en Italia5 o en la misma España tras consumar allí su formación profesional. * * * 1. Luis Gil Fernández, «El humanismo en la época de los Reyes Católicos», en Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Junta de Castilla y León, Los reyes católicos y la monarquía de España, Valencia: Museo del Siglo XIX, 2004, págs. 257-268, y Nicasio Salvador Miguel, «La visión de Isabel la Católica en los escritores de su tiempo», en Los reyes católicos y la monarquía, págs. 239-256. 2. Nicasio Salvador Miguel, «El mecenazgo literario de Isabel la Católica», en Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Junta de Castilla y León, Isabel la Católica, la magnificencia de un Reinado, Madrid: SECC, 2004, págs. 75-86. 3. Por su relevancia en el contexto aquí esbozado destaca el estudio de Luis Gil Fernández, «El Humanismo en Castilla en tiempos de Isabel la Católica», en Arte y cultura en la época de Isabel la Católica, ed. Julio Valdeón Baruque, Valladolid: Ámbito, 2003, págs. 15-76. 4. «Dedicado a: Isabel I (1451-1504): las letras en torno al trono», Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas, 691-692 (2004). 5. Véanse los básicos estudios de Fernando Checa Cremades, Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450-1600, Madrid: Cátedra, 1988, y de Rosario Díez del Corral, Arquitectura y mecenazgo: la introducción del Renacimiento en Toledo, Madrid: Alianza, 1987, así como sus actualizadas síntesis en Arte intorno al 1492. Hispania Austria. I re cattolici, Massimiliano e gli inizi della casa d’Austria in Spagna, Milán: Electa, 1992, págs. 83-142. 14 JAVIER GÓMEZ-MONTERO La idea de las Jornadas Nápoles – Roma 2004, permítaseme insistir, era dirigir la mirada hacia la Italia Meridional para ver las transformaciones o procesos culturales que acompañaron el cambio de siglo, y ya en la antesala de los estudios que siguen, cabe subrayar que Nápoles muy especialmente –como quedó bien planteado en un encuentro organizado por A. Stoll y M. Bosse en 19976– asumió una función fundamental en el nacimiento y arraigo de conceptos y estrategias culturales que después –gracias a la estrecha relación entre las cortes italianas– tuvieron desarrollo en otros lugares de Italia, p. ej. en el Ducado milanés7 y hasta bien entrado el barroco. Algunos aspectos del contexto histórico y literario en el que se desarrollaron los acontecimiento y fenómenos estudiados pueden cifrarse en los siguientes hechos: El año 1504 marca el advenimiento de una nueva época de influjos literarios de Italia en España, sobre todo a partir de dos destacados focos de irradiación cultural, Roma y Nápoles, donde se concentran una multiplicidad de vectores de producción humanística y literaria. Por contrapartida, en 1503, a la muerte del papa Borja Alejandro VI, sólo aparentemente se cierra una era de fuerte presencia española en todos los ámbitos de la Ciudad Eterna puesto que esa influencia perduró en los Estados Pontificios hasta el Saco de Roma en 1527 sin apenas cambios estructurales. En Nápoles, el saber humanista de origen autóctono del siglo XV se vio impulsado por el mecenazgo de la corte aragonesa que así se proyectó hasta bien entrado el siglo XVI8 –según ya relataba Antonio de Ferrariis 6. Napoli viceregno spagnolo: una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna. Sec. XVI-XVII, eds. Monika Bosse & André Stoll, Nápoles: Vivarium 2001. Además del planteamiento histórico más general de Giuseppe Galasso («Napoli gentile, Napoli fedelissima», vol. I, págs. 5-62), y el panorama trazado por Giovanni Muto desde el específico enfoque de la historia social, «Gestione politica e controllo sociale nella Napoli spagnola», (vol. I, págs. 65-100), cabe a nuestros efectos destacar los trabajos de Rafaella de Vivo («Vittoria Colonna e gli umanisti napolitani», vol. II, págs. 37-55) y Karl Maurer («Spanischunterricht für den Cortegiano: Juan de Valdés’ Diálogo de la lengua als Zeugnis der Begegnung zweier Kulturen auf neapolitanischem Boden in der Frühen Neuzeit», vol. II, págs. 57-92). 7. Véase La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca, eds. Elena Brambilla & Giovanni Muto, Milán: Unicopli, 1997. 8. Mario Santoro, «Napoli aragonese. La cultura umanistica», en Storia di Napoli, ed. Ernesto Pontieri, Nápoles: Società Editrice Storia di Napoli, 1969, vol. IV, 2, págs. 339-474 y Nicola Badaloni, «La cultura a Napoli dal 1500 alla metà del ‘600», en Storia di Napoli, vol. V, págs. 641-689. Véase asimismo Ernesto Pontieri, Alfonso il Magnanimo, re di Napoli, 14351458, Nápoles: ESI, 1975; Pasquale Alberto De Lisio, Gli anni della svolta. Tradizione umanistica e viceregno nel primo Cinquecento napoletano, Salerno: Società editrice salernitana, PRÓLOGO 15 (Galateo) en su De educatione– a pesar de las diferencias existentes entre la cultura nobiliaria española e italiana, cifradas en que la educación de la nobleza hispana atendía sobre todo a las armas y estaba radicada en un rígido formalismo ceremonial. No obstante, el descuido de las letras en su formación se veía compensado gracias al contacto con la aristocracia italiana, más pendiente de cultivarlas. El significativo engarce de la cultura española con la italiana fueron los conceptos y manifestaciones del saber humanístico que ambas compartían; y así pronto hallaron castellanos y catalanes una interesante fuente de renovación en los recursos de la poética y la retórica que el secretario de Alfonso el Magnánimo hasta 1445, Lorenzo Valla, tempranamente difundió en la corte real napolitana y que los studia humanitatis ponían a disposición de objetivos más ambiciosos. El empleo del latín con su prestigio y de los recursos de la retórica para alcanzar la propaganda y legitimación del poder que ostentaba fueron una constante en el gobierno de Alfonso V y su sucesor Ferrante I (1458-1494), bajo cuyos auspicios Antonio Becadelli, il Panormita, dirigió las reuniones de la Academia Alfonsina hasta 1471. Así, por último, resulta altamente significativo resaltar que ese modelo humanístico volvería a la Península constituido en modelo de referencia para las Cortes y Cancillerías ya durante el reinado de Isabel y Fernando, y teniendo como vectores de propagación a los primeros virreyes y desde 1526, tras la formación en Valencia de la corte del último duque de Calabria, Ferrante de Aragón, con la corte valenciana como ideal prolongación ibérica de la corte aragonesa en Nápoles. Tal fue el entorno en el que se produce la afloración de cumbres del humanismo como Valla –futuro referente de Elio Antonio de Nebrija–, il Panormita y, tras su muerte, la célebre Academia Pontaniana, con el joven 1976, así como La cultura umanistica nell’Italia meridionale. Altre verifiche, Nápoles: SEN, 1980. Por último hay que anotar la monografía de José Carlos Rovira, Humanistas y poetas en la corte napolitana, Alicante: Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1990, y un estudio más reciente de capital importancia de Jerry H. Bentley, Politica e cultura nella Napoli Rinascimentale, Nápoles: Guida Editori 1995, así como las actas de dos recientes congresos: Retorica e magnificenza nella Napoli aragonese, ed. Mauro de Nichilo, Bari: Palomar Atheneum, 2000; La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali; la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci; gli influssi sulla società e sul costume; celebrazioni. Napoli-Caserta-Ischia, 18.-24. settembre 1997, ed. Guido D’Agostino, Nápoles: Paparo, 2000, 2 vols. En los dos magnos volúmenes de las Actas de este XVI Congresso di Storia della Corona d’Aragona el apartado dedicado a los modelos y géneros literarios, a las instituciones culturales y a la interacción de las corrientes artísticas en la época de Alfonso el Magnánimo supone el balance más amplio y reciente sobre la cultura y sociedad en este momento. 16 JAVIER GÓMEZ-MONTERO Sannazaro entre sus asiduos, personajes e instituciones relacionados en mayor o menor medida con la corte de Alfonso el Magnánimo, su hijastro Ferrante y los posteriores virreyes9. Bien es sabido que a la muerte del último rey aragonés se desatan una serie de litigios entre los Reyes Católicos y Carlos VIII de Francia, la presencia de cuyas tropas en Italia a partir de 1494 parece hacer peligrar la continuidad de la tan fructífera constelación cultural italo-española. Pero ni siquiera la muerte de Giovanni Pontano en 1503 interrumpirá las estrechas relaciones culturales entre la Península e Italia sino que, a partir de 1506, coincidiendo con las segundas nupcias del viudo Fernando con Germana de Foix, se restaura en su persona el poder hispánico en la ciudad partenopea. A su vez la academia se rehace con Sannazaro (hasta que su cierre en 1543 anuncia ya los albores de la Contrarreforma), y aun en la segunda década del siglo surgirá entre Nápoles e Ischia una pequeña corte de poetas en torno a Vittoria Colonna, quien también escribió versos castellanos y desde 1509 fue consorte de Ferrante Francesco d’Ávalos, tras cuya muerte en 1525 Vittoria se orienta precisamente hacia Roma; allí, como es sabido, trató más intensamente a Pietro Bembo cuya relevancia para el nuevo paradigma poético imitado por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega es palmaria. A partir de ese momento, desde que en 1504 acallan las armas, Nápoles será gobernada por virreyes en representación de la corona española hasta 1707. Y aunque durante largo tiempo se haya planteado que el inestable cambio de siglo hubiera afectado negativamente a la cultura literaria, lo cierto es que el nuevo status quo político napolitano –bien estudiado durante la última década por historiadores italianos y españoles10– no restó ni un 9. Bástennos como referencias el elenco de Camillo Minieri Riccio, Biografie degli accademici alfonsini, detti poi pontaniani dal 1442 al 1543, Bologna: Forni, 1969; y Tobia Toscano, Letterati corti accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento, Nápoles: Loffredo, 2000. 10. Valgan de muestra, por una parte, los básicos estudios de Giuseppe Galasso, Alla periferia dell’Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo, Turín: Einaudi, 1995; Giuseppe Coniglio, Il regno di Napoli al tempo di Carlo V, Nápoles: Ed. Scientifiche, 1997; Francesca Cantù, L’Italia di Carlo V: Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, Roma: Viella, 2003; Nel sistema imperiale: L’Italia spagnola, ed. Aurelio Musi, Nápoles: Guida, 1994 y, más recientemente, L’Italia dei Viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo, Salerno: Avagliano Editori, 2000. Por otra parte, contamos también con una excelente síntesis de Carlos José Hernando Sánchez, El reino de Napoles en el imperio de Carlos V, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2001; véase también, sobre el momento especialmente determinante de Don Pedro de Toledo, su Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El Virrey Pedro de Toledo. Linaje, Estado y Cultura 1532-1553, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1994 (que también incide en el amplio sector de la cultura y de la política cultural PRÓLOGO 17 ápice de calidad al humanismo napolitano, que asistió a la aparición de nuevas figuras señeras como el apuliense Iacopo Sannazaro, autor de la Arcadia, y el catalán Benedicto Gareth (il Cariteo) –quien mereció los elogios de aquél y de Pontano– que, a la postre, supo reavivar el poso de una tradición poética napolitana avalada por nombres como Giovan Francesco Caracciolo y Pietro Jacopo di Jennaro11. La nómina de poetas ilustra la intensidad de la vida literaria del momento, y así no extraña que ciertamente será Garcilaso de la Vega, asiduo de la corte española en Nápoles, quien mejor represente el momento espectacular que entonces viven la literatura, la música y las artes españolas en Italia. Yendo más allá de los vastos datos compilados por F. Elías de Tejada (por otra parte objeto de dudosa valoración)12, estas figuras permiten forjar el cañamazo de una densa descripción topográfica de la pujante cultura del momento que permite incluir también aspectos tan específicos como, p. ej., el de la espiritualidad gracias al círculo formado en torno a Juan de Valdés (por cierto camerarius de Clemente VII desde 1531) entre 153513 y el año de su muerte en Nápoles, 1541. En suma, es en este mundo napolitano, con sus peculiares circunstancias sociales y políticas, donde terminaría por desarrollarse un modelo de humanismo adecuado a las exigencias de un poder monárquico que incorpora el virreino partenopeo a la Monarquía hispana del virrey). Aún digna de ser mencionada es la monografía de Guido D’Agostino, Napoli, la capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Nápoles: Guida, 1975. 11. Véase el profuso estudio de Marco Santagata, La lirica aragonese. Studi sulla poesia napoletana del secondo Quattrocento, Padua: Antenore Editrice, 1979, que sirve de contexto a la actividad de los poetas hispanicos. La cuestión ha sido recientemente estudiada en conjunto por Antonio Gargano, «Poeti iberici alla Corte Aragonese (Carvajal, Romeu Llull, Cariteo)», en Le Carte Aragonesi. Atti del Convegno, Ravello 3-4 ottobre 2002, ed. Marco Santoro, Roma: Edizioni dell’Ateneo, 2004, págs. 103-117; véanse también sus trabajos relativos a la lírica del 400 «Poesia iberica e poesia napoletana alla corte aragonese: problemi e prospettive di ricerca», Revista de Literatura Medieval, 6 (1994), págs. 105-124, y «Aspetti della poesia di corte. Carvajal e la poesia a Napoli ai tempi di Alfonso il Magnanimo», La corona d’Aragona ..., vol. 2, págs. 1443-1452. 12. Francisco Elías de Tejada, Napoli Spagnola. I.: La tappa aragonesa, Nápoles: Contracorrente, 1999; II. Le decadi imperiali, Nápoles: Contracorrente, 2002. Véase además la panorámica ofrecida por Tommaso Pedio, Napoli e la Spagna nella prima metà del Cinquecento, Bari: Cacucci, 1971-1972, y, con datos y enfoque actualizados Giovanni Muto, «La sociedad napolitana a comienzos del siglo XVI», en Mostra Il Gran Capitán, Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur 2003, págs. 129-144. 13. Acerca del cenáculo valdesiano en Nápoles recuérdese el estudio de Pasquale López, Il movimento valdesiano a Napoli, Nápoles: Fiorentino Ed., 1976. 18 JAVIER GÓMEZ-MONTERO y dejándole, no obstante, anclado en el horizonte cultural y social de la aristocracia napolitana14. * * * En cuanto a Roma, es perentorio destacar la fractura que supuso el Sacco di Roma que marca un antes y un después no sólo de la presencia española en la Ciudad Eterna, sino también de sus estructuras sociales en conjunto15. Si ya desde el primer Papa Borgia Calixto III (Alonso de Borja, 1455-58) fue paulatinamente creciendo la afluencia de personas procedentes de los reinos peninsulares, fue desde 1492, con el papado del más controvertido miembro del linaje (Alejandro VI), cuando se produjo una verdadera avalancha de eclesiásticos y artesanos, de mercaderes e intelectuales, de prostitutas y soldados… Así, entre 1492 y 1527, la población española se arraiga en los más diversos estamentos sociales y sectores profesionales de Roma, organizándose institucionalmente y, por supuesto, también dejando una profunda huella en los terrenos concernientes a la actividad artística e intelectual. Y justo en el momento en que una égide de artistas como Rafael, Miguel Ángel y Leonardo llegan a Roma desde Florencia al reclamo de los Papas Medici León X y Clemente VII (15131534) –que es cuando allí se instalan también el embajador veneciano Andrea Navagero (hasta 1516), Pietro Bembo (secretario papal desde 1513) y Baldassar Castiglione (1513)–, entonces destacan también Bartolomé de Torres Naharro y el clérigo andaluz Francisco Delicado quienes, respectivamente, toman parte activa en el auge del teatro en la corte medicea y, coincidiendo con la estancia romana de Pietro Aretino, el de la literatura satírico-burlesca y erótica. La situación anterior al Sacco y el luctuoso evento en sí se traslucen, a su vez, en diálogos humanistas escritos en español y en italiano, y de él 14. Sin duda, dispondremos de nuevos datos a propósito de las cuestiones planteadas entre 1485 y 1532 (incluidas las relativas a la representación del poder, a la historia económica y mercantil) tras la publicación de las anunciadas actas del Congreso, presidido por Giuseppe Galasso y coordinado por Carlos José Hernando, El Reino de Nápoles y la Monarquía de España, Academia de España de Roma y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales). 15. Valga de muestra el balance de la historia política, económica y social que ofrece el volumen dirigido por Sergio Gensini, Roma Capitale (1447-1527), Pisa: Pacini Editore, 1994 (en el que destaca a nuestro efectos, aparte de las panorámicas más generales de Giorgio Chittolini, Charles L. Stinger y Massimo Miglio, el detallado estudio de Manuel Vaquero Piñeiro «Una realtà nazionale composita: comunità e chiese “spagnole” a Roma», págs. 473-491). PRÓLOGO 19 también se hacen eco obras ficcionales como la novela dialogada La Lozana Andaluza de Delicado, obra que da noticia de importantes aspectos de la cultura hispano-italiana. Es de sobra conocido que, antes del saqueo realizado por las tropas imperiales, la literatura española conoció una amplia difusión en Roma. Por ejemplo, allí se publicó en 1506 la primera traducción italiana de La Celestina y se representaron églogas de Juan del Encina16 y las comedias de Torres Naharro, aunque puede llamar la atención que fuese en Nápoles donde este autor publicare –en el taller de Joan Pasqueto de Sallo en 1517– su Propalladia. El dato es significativo por documentar –como los casos de V. Colonna y J. de Valdés– la mutua permeabilidad de los ambientes culturales hispano-romanos e hispano-napolitanos. Y resta por consignar que la literatura lusitana se benefició en gran medida de los viajes y presencia de sus representantes por la Italia renacentista: Sá de Miranda y Sá de Meneses, por ejemplo, renovaron la lírica portuguesa gracias a sus experiencias romanas y allí mismo se establecieron los cardenales Jorge da Costa, el poderosísimo camarlengo, y Don Miguel de Silva, a quien el conde Baldassar Castiglione dedica su Cortegiano. En resumidas cuentas: sería muy deseable que las obras de conjunto sobre la cultura artística y literaria de la Roma renacentista (al contrario de las anotadas a pie de página17) incidieran con más profusión en las conexiones ibéricas del entramado cultural romano18. En este sentido, las 16. Véanse Georges Ulysse, «Juan del Encina et le théâtre italien de son époque», en Juan del Encina et le théâtre au XVème siècle. Actes de la Table Ronde Internationale (FranceItalie-Espagne) les 17 et 18 octobre 1986, Aix-en-Provence: Université de Provence, 1987, págs. 1-26, y Luisa de Aliprandini, «Un dramaturgo en Roma: Juan del Encina», en Nello spazio e nel tempo della letteratura. Studi in onore di Cesco Vian, Roma: Bulzoni, 1991, págs. 117-128. 17. Hay que destacar el reciente volumen, compilado por Antonio Pinelli, Roma nel Rinascimiento (Bari: Laterza 2001), que contiene dos trabajos sobre los procesos culturales y las instituciones del saber en la Roma renacentista, firmados por Stefano Simoncini (págs. 199-266) y Giuseppe Lombardi (págs. 267-290). Tampoco Vicenzo da Caprio presta especial atención a las interrelaciones culturales con la península ibérica en Letteratura italiana. Storia e geografia. II. L’etá moderna, ed. Alberto Asor Rosa, Turín: Einaudi, 1988, págs. 327472. Véanse además las ya clásicas monografías de John D’Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation, Baltimore-Londres: John Hopkins University Press, 1983, Peter Partner, Renaissance Rome 1500-1559. A portrait of a society, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1976 y Charles L. Stinger, The Renaissance in Rome: Ideology and Culture in the City of the Popes (1443-1527), Bloomington: Indiana University Press, 1985. 18. Ciertamente ello sigue siendo aún válido tras la arriesgada reconstrucción histórica de la presencia hispánica en la Curia ofrecido por Thomas J. Dandelet, La Roma española (1500-1700), Barcelona: Crítica, 2002. 20 JAVIER GÓMEZ-MONTERO sesiones del Simposio tocaron abundantes cuestiones que contribuirían a esclarecer contextos y a perfilar la aportación no italiana a uno de los momentos culminantes del Renacimiento en Roma. En este sentido, además de haberse tratado temas en particular y de haberse estudiado textos o géneros literarios, así como la obra de autores, impresores o artistas, también las instituciones laicas y eclesiásticas del saber en Roma (las academias, la curia, los mecenas …) fueron algunas de las piezas del mosaico que compusimos durante las Jornadas de Estudio Nápoles – Roma, 1504 en las orillas más occidentales del Mar Báltico en Kiel. II A continuación se tratará de resumir cómo fueron tratadas estas cuestiones durante el Simposio. Partiendo de estas premisas históricas y literarias trazadas, las Jornadas de Estudio se aprestaron a esbozar un amplio panorama acerca de la presencia hispano-portuguesa en los cenáculos culturales y literarios más destacados, no sólo en la Roma y Nápoles de comienzos del siglo XVI, sino también en otras ciudades más al Norte como Ferrara, Florencia, Turín y Parma. En la misma tarde inaugural, la Profa. Maite Cacho refirió que las bibliotecas de estas ciudades guardan hoy miles de manuscritos e impresos hispánicos en castellano, latín y catalán, conservándose en ellas igualmente numerosos textos italianos traducidos del español o de materia hispánica, desconocidos y esperando ver la luz de una nueva publicación. Como expuso la investigadora zaragozana –sin duda ampliando en dimensión hispánica la veta magistralmente explotada por Amedeo Quondam a propósito de las bibliotecas del Quattro –y Cinquecento en la Península19– sus temas son muy variados, y abarcan desde cuestiones históricas y religiosas a materias científicas, y, por supuesto, obras y estudios literarios. Aunque los más abundantes sean los de materia histórica, incluyendo interesantes cartularios, los literarios tienen el mayor interés, especialmente las traducciones y, sobre todo, los Cancioneros poéticos, de los que se conserva un gran número, muy especialmente de los musicales. Todo ello documenta el hecho, a menudo olvidado, de que la poesía española gozó de una gran difusión asociada a la música y el canto, al tiempo que el gran número de textos de referente hispánico demuestra 19. Il libro a corte, ed. Amedeo Quondam, Roma: Bulzoni 1994. PRÓLOGO 21 el conocimiento que había en la península italiana sobre temas vinculados a España, así como el interés por la literatura y la cultura española. No sólo en este caso se muestra la validez del método prosopográfico para esbozar una topografía cultural del momento basada en densas redes descriptivas. Varias intervenciones centradas en los representantes del saber y sus transmisores o instituciones, tanto en Roma como en Nápoles, consiguieron tejer un entramado de referencias muy significativas para reconstruir los procesos culturales determinantes durante las primeras décadas del siglo XVI y precisamente a partir de la interrelación de espacios bien diferenciados. Así, la biografía de León Hebreo –expuesta con detalle por el doctor James Nelson Novoa– resulta altamente emblemática: Nacido en Lisboa en 1460, su padre huyó en 1483 a España de donde tuvo que trasladarse nuevamente, esta vez a Italia –tras el edicto de expulsión de la población hebrea en 1492–, y eligiendo Nápoles como destino. Allí coincidió el joven Judah Abravanal, con el Gran Capitán, de quien fue médico personal, y allí redactó sus Dialoghi d’Amore antes de abandonar la ciudad hacia 1523 ante la renovada represión tras el edicto de expulsión de 1510 que tuvo vigor también en los territorios italianos bajo dominio español; también Roma, en las mismas fechas, era paradero de una variopinta población judía de origen español, como muestra la Lozana Andaluza de Francisco Delicado. Los contextos biográficos y literarios trazados en esta intervención –así como la referencia a la fortuna europea del De Amore– dejó entrever a las claras las específicas condiciones de producción y recepción culturales y políticas de obras literarias de tanta fortuna europea como. p.ej., la de Leone Ebreo. Otro interesante personaje, el impresor Antonio Martínez de Salamanca, sirvió para ilustrar ciertas cuestiones decisivas desde la perspectiva de otro estamento profesional. La doctora Folke Gernert reconstruyó su labor siguiendo la huella de sus ediciones de textos castellanos y señalando la intrincada suerte de sus ilustraciones. La producción editorial de este continuador de la labor calcográfica de Rafael Sanzio y único impresor español en Roma en el primer cuarto del siglo XVI, cobra gran relevancia dado que garantiza la difusión de textos como La Celestina, Primaleón o Amadís de Gaula entre otros. Su edición de la obra de Rojas documenta cómo un impresor español introduce y difunde en Italia un programa ilustrativo, inventado por los Cromberger de Sevilla, muy en boga en la España de la época. Las ediciones venecianas de La Celestina a cargo de la familia de tipógrafos Niccolini da Sabio, aun siguiendo esta misma línea, presentan ya grabados más elegantes y más conformes con el gusto renacentista. A pesar de la documentación exhumada acerca de las posibles relaciones entre 22 JAVIER GÓMEZ-MONTERO Antonio de Salamanca y Francisco Delicado, que en su edición de La Lozana Andaluza vuelve a utilizar entre otros los consabidos grabados celestinescos, parece que su función en la difusión del libro en Italia fue secundario. Por último, en este primer conjunto de ponencias, Volker Kapp bosquejó las bases de una sucinta geografía cultural a partir de las academias literarias de Roma y Nápoles, exponiendo sus respectivas características y sus representantes, su rivalidad y mutua influencia, dedicándole especial atención a la presencia de españoles y portugueses en tales cenáculos. A mayores, la intervención dejó abierta las puertas a futuras investigaciones sobre las conexiones ibéricas no sólo del Studium Curiae y del Studium Urbis romanos20, sino también en los Collegii, doctas Sodalitates e instituciones semejantes en ambas ciudades. * * * Un segundo bloque de intervenciones se centró en los géneros literarios más emblemáticos que manifiestan los estrechos lazos que vinculaban culturalmente los espacios tratados durante las Jornadas. No sólo la lírica petrarquista (por supuesto, también en su vertiente bucólico-pastoril) fue objeto de privilegiada atención en varias intervenciones, sino que asimismo otros géneros tanto dramáticos como narrativos merecieron particular interés por ser el barómetro de la constante difusión de textos y de la intensa interacción de semejantes paradigmas en los sistemas literarios respectivos en ambas penínsulas. En particular, Carmen Parrilla ofreció un análisis literario de la novela sentimental Tratado Notable de Amor de Juan de Cardona (vinculado biográfica e intelectualmente al virreinato de Nápoles y las dos Sicilias) dado que su fábula se desarrolla en diversas ciudades italianas y cuya conceptualización del Eros está en clara deuda con las doctrinas de Pietro Bembo y León Hebreo. Por su parte, Juan Montero y Francisco Javier Escobar estudiaron la sátira antirromana de Bartolomé Torres Naharro, escrita en Roma entre 1512 y 1517 antes de partir hacia Nápoles en busca de mejor mecenazgo bajo la autoridad de B. Carvajal de Plasencia; en particular, la ponencia leída por el doctor Escobar resumió los elementos clásicos e históricos referidos a Roma en la amplia obra romana de Torres Naharro, dedicando especial atención a la sátira de la ciudad recogida en la tercera sátira de la Propalladia, a su vez relacionada intertextualmente con la Sátira III de Juvenal. 20. Véase Paolo Cherubini, Roma e lo Studio Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento, Roma: Quasar, 1992. PRÓLOGO 23 Ya en otro orden de cosas, Helmut Siepmann aplicó doctrinas lingüísticas y de estilo forjadas en Italia o Francia (por ejemplo, a partir del De vulgari eloquentia dantesco o en la Poética de Galfredus de Vinosalvo) para explicar la elección de la lengua portuguesa, castellana o sayaguesa en las tres Barcas y otras farsas de Gil Vicente según el comportamiento moral de los protagonistas de las respectivas obras y el nivel estilístico del género en cuestión. * * * En buena lógica, el género lírico mereció una dedicación muy especial dada su importancia en el marco de estudios propuesto, pues conviene no olvidar, por otra parte, que en la corte napolitana los escritores españoles siguen cultivando las formas tradicionales de la poesía cancioneril castellana. María Luisa Cerrón (Università di Roma La Sapienza) se ocupó de una forma específica de imitación, que es la glosa, recibida por los petrarquistas italianos de la tradición española, insistiendo en su condición de obra cantada y en el contexto musical de las composiciones. La profesora Cerrón demostró, mediante un análisis detallado de varios ejemplos, que existen glosas en octavas, en romances y en coplas e incluso en sonetos, sin que llegasen nunca a constituir una canción petrarquista completa. Si bien la glosa no se conocía bien como técnica, ni siquiera por impresores y cajistas (y así subrayó la investigadora las dificultades que planteaba la forma de glosa, por lo visto desconocida, a los técnicos de la tipografía italiana), quienes sí dominaban perfectamente esa práctica de composición eran los músicos, concibiéndola incluso como un desafío matemático. Por su parte, Miguel García-Bermejo mostró que la edición selectiva de obras de Garcilaso en 1543, junto a Boscán, tiene como consecuencia una dificultad evidente para la datación de las composiciones del toledano, en las que se manejan en demasiadas ocasiones suposiciones ligadas bien a datos biográficos poco fiables o bien a criterios estilísticos. Con respecto a los sonetos XIII y XVI, adscritos al período napolitano, el profesor GarcíaBermejo propone analizar estas dos composiciones como ensayos sucesivos de técnicas retóricas como la ekphrasis y el epitafio, respectivamente, que son moneda corriente entre los humanistas italianos de Nápoles. Asimismo, la ponencia de la doctora Donatella Siviero se inició con el poeta catalán Jordi de San Jordi (muy posiblemente de ascendencia morisca), las huellas de cuya poesía, a través de Andreu Febrer, son visibles en Ausias March y Juan Boscán. La profesora Siviero ilustró cómo el 24 JAVIER GÓMEZ-MONTERO dominante provenzalismo lingüístico de la serie poética catalana hasta fecha tardía convive con los nuevos modelos italianos, que son fundamentalmente Dante y Petrarca (sin que por ello desaparezcan los provenzales). Establece además un nexo fuerte entre la presencia de los tres poetas en la corte del Magnánimo, durante la primera expedición a Italia de Alfonso, y la afirmación del influjo italiano. Finalmente insiste en la importancia de la obra de March para la elaboración que van haciendo Boscán y Garcilaso, ya en la época del Emperador Carlos. Todo ello permitió subrayar la importancia de Boscán al ser el primero en conjugar el modelo ausiasmarchiano con el italiano quedando confirmado así también el potencial performativo de los discursos líricos en catalán de cara a la poesía petrarquista castellana. La conexión italiana de la lírica petrarquista en Portugal fue objeto de estudio por parte de Luís de Sá Fardilha y Bernhard König. Éste último, al hilo del viaje de Sá de Miranda por Italia entre 1521 y 1526 –antes, por tanto, del destierro de Garcilaso en Nápoles–, reconstruyó el litigio entre dos modelos discursivos de la lírica renacentista en Portugal (la cancioneril y la petrarquista) para proponer una distinción más general según su raigambre ibérica tardomedieval o italiana, más contemporánea, y de acuerdo, respectivamente, con un código sea realista o sea mitológico, bucólico y áulico, que en los términos más amplios, afectaría tanto al estilo y a las figuraciones como a los paradigmas conceptuales más característicos. Gracias a un detallado cotejo de toda una serie de poemas de Sá de Miranda y Garcilaso de la Vega, Bernhard König subrayó la relevancia de una intertextualidad imitativa que vincula a ambos poetas (y no sólo los textos escritos en castellano por el primero, sino también su Fábula do Mondego con respecto a la Ègloga I). Con el título «Letras que viajam», el doctor Luís de Sá Fardilha profundizó aspectos de la subordinación de la conciencia literaria ibérica con respecto a la poesía italiana, partiendo de las Epístolas de Antonio Ferreira y de la poesía de Antonio Sá de Miranda fuertemente enraizada en ambientes italo-ibéricos. Rastreando el trasfondo histórico de su obra y biografía, el investigador portugués reivindicó la complejidad y pluralidad de las vías de penetración del petrarquismo en Portugal excediendo los meros límites del magisterio de Sá de Miranda y ampliando los cauces de circulación de textos (por ejemplo, sugiriendo la vía manuscrita, posibles encuentros de los autores coincidiendo en momentos y lugares determinados así como otras formas de conocimiento indirecto). * * * PRÓLOGO 25 También estas intervenciones centradas en el análisis de cuestiones poetológicas pusieron de relieve la importancia de la respectiva contextualización de los discursos literarios, de aquí que quedase plenamente justificado el aliento pluridisciplinar de las ponencias presentadas durante el Simposio. Buena prueba de la voluntad de permeabilizar las fronteras entre disciplinas vecinas la dieron el conjunto de trabajos que giraron sobre la historiografía. Así no pudieron faltar las figuras y hechos históricos contemporáneos más relevantes como el Gran Capitán o el Sacco di Roma, pero tampoco se descuidó la reflexión contemporánea sobre el concepto mismo de historia. En esta línea, Marc Deramaix consagró una enjundiosa intervención a la figura de Egidio de Viterbo, historiador latino, poeta bucólico, en suma, un auténtico homo universalis del Renacimiento y el mejor representante del humanismo curial romano a comienzos de siglo, quien tomó buena nota de los descubrimientos de los navegantes portugueses incluyéndolos en una amplia teología universal providencialista que, no obstante, se nutriría también de fuentes cabalísticas y mitológicas greco-latinas. En este proyecto basado en una teleología salvífica, Roma –en cuanto que capital del nuevo imperio– y la Basílica de San Pietro –en cuanto que el nuevo Templo de Jerusalén– cumplían una función simbólica de amplio alcance y, por eso mismo, se explican sus profecías a posteriori acerca del Sacco di Roma. De este evento, que constituyó el hecho de armas crucial que allanó el camino de la Contrarreforma, se nutrieron toda una serie de diálogos para explicar o justificar la catástrofe desde las posiciones políticas contrapuestas y más características. Poniendo de relieve la fortuna y excelencia de la forma del diálogo literario para tratar digresivamente cuestiones políticas, religiosas, históricas, antropológicas y poéticas, Ana Vian repasó un elenco de textos del que destacan –como ejemplos respectivos de la posición imperial y de la oligarquía medicea que apoyaba el Papa Clemente VII– el Diálogo de Lactancio y un Arcediano, escrito desde la cancillería imperial por Alfonso de Valdés y el Dialogo sopra il Sacco di Roma del autor florentino Francesco Vettori. El completísimo panorama trazado por la profesora madrileña fue enriquecido con el análisis de aspectos literarios como la perspectiva, las estrategias de narrativización y las técnicas estilísticas con vistas a recrear una conversación familiar y otros procedimientos estilísticos. No menos envergadura histórica posee para Nápoles el personaje de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, impregnado de humanismo, vencedor de agarenos, turcos y franceses, al que fueron consagradas 26 JAVIER GÓMEZ-MONTERO no pocas obras ya durante el siglo XVI. Encarnación Sánchez García estudió ese vasto elenco de textos que tanto en italiano como en castellano abarca al mismo tiempo poemas épicos con sus consiguientes prosificaciones como crónicas históricas, textos en los que el Gran Capitán queda estrechamente vinculado a la historia de Nápoles (por ejemplo, en la Historia Partenopea) y que van creando ya su perfil mítico y donde aparece sea como figura mesiánica (frente al llamado turco) o sea héroe nacional (bajo el márchamo de un nuevo Cid). * * * Un último conjunto de intervenciones auscultaron con una mirada interdisciplinar los entresijos donde confluyen los discursos pragmáticos de las ciencias sociales con los estéticos, y más en particular con los estrictamente vinculados a las artes plásticas21 y musicales. Así, Pierre Civil combinó la iconografía culta y popular de la época con la historia social de las órdenes religiosas para mostrar que la «construcción» de un Santo se debe en muchas ocasiones a circunstancias ajenas a su propia santidad de vida y que el cambio que en otras materias va a ocurrir entre los siglos XV y XVI en esta cuestión actuará conforme a la llegada de la Contrarreforma. Entre las tesis propuestas por el profesor Civil cabe subrayar que la difusión de algunos santos italianos en España viene motivada, en algunos casos, por la Orden de los Predicadores, los dominicos. Un caso muy especial es la evolución de la historia de Santa Catalina; cuya vida y obra desde la canonización hasta el Concilio será publicada por el Cardenal Cisneros; después de Trento se prohibe citar los estigmas de la Santa, y también se recortan episodios de su vida en el Flos Sanctorum, de forma que se la deja reducida a la figura de una monja ejemplar y de vida recogida, omitiendo su actividad dentro de las polémicas del cisma que azotaban a la Iglesia en aquel momento. Así, se puede concluir que serán sobre todo las relaciones de poder entre las órdenes religiosas o la evolución ideológica del siglo los factores que dominarán el género hagiográfico durante el siglo XVI. 21. Desafortunadamente, y a última hora, el profesor napolitano Riccardo Naldi hubo de desistir de participar en el congreso. Valga, no obstante, una alusión a sus fundamentales trabajos sobre la escultura: Riccardo Naldi, Girolamo Santa Croce. Orafo e scultore del Cinquecento. Nápoles: Electa, 1997 y Andrea Ferruci. Marmi gentili tra la Toscana e Napoli, Nápoles: Electa, 2002. Véase además, en general, la aún últil monografía de Manuel Gómez Moreno, Los águilas del Renacimiento español: Bartolomé Ordóñez, Diego Siloe, Pedro Machuca, Alonso Berruguete, Madrid: Xarait, 1941, y –en cuanto al contexto napoletano en sí mismo– Francesco Abate, La scultura napoletana del Cinquecento, Roma: Donzelli, 1992. PRÓLOGO 27 Por su parte, el Subdirector del Museo Nacional de Escultura, Manuel Arias, haciendo varias calas en escultores de la talla de Gaspar Becerra –formado en Italia y muerto joven aún en 1568– y en los viajes de artistas españoles por allí y viceversa, insistió en la natural proyección de la Corona de Aragón hacia Italia, mientras que las particulares circunstancias de la Corona de Castilla en el contexto cultural y político de entonces dieron como resultado una asimilación selectiva en el campo de las artes plásticas. Así, la escultura castellana es en aquel momento deudora del mundo flamenco-germánico. La incorporación de las novedades italianas se lleva a cabo de un modo lento y paulatino. Aunque no fueron excesivamente abundantes los viajes de artistas a Italia (un caso muy singular es el de Berruguete que regresó a Valladolid en 1517), la llegada de influencias es notable y tiene lugar a través de la difusión gráfica. Un especial caso de gran interés a este respecto lo supone la fachada del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Por último, Paloma Otaola, doctora por la Universidad de Lovaina y procedente de Lyon, centró su intervención en Francisco Salinas, célebre organista y catedrático de música de la Universidad de Salamanca a partir de 1567, que pasó unos veinte años en Italia desde 1538, principalmente en Roma, pero también en Milán, Florencia y Nápoles donde gozó de la protección del virrey Don Pedro de Toledo y la de su sucesor el Duque de Alba. Estos años fueron decisivos para la maduración de la teoría musical desarrollada en su obra monumental De musica, libri septem (Salamanca, 1577). Gracias a los tratados manuscritos en griego que utilizó y de los que se procuró copias, fue capaz de comprender perfectamente el sistema musical griego y de abandonar el sistema pitagórico para diseñar el llamado órgano perfecto, temperado en Roma de forma muy singular y del que logró hacer una copia exacta en Salamanca. El hecho de que a éste mismo dedicase Fray Luis de León una de las más célebres odas del Renacimiento Español ilustra una vez más, y de forma paradigmática, la estrecha relación entre intelectuales, literatos y artistas –estos últimos considerados también como artesanos al igual que los impresores–, sin descuidar a sus mecenas, fueran éstos laicos o adscritos a instituciones eclesiásticas. III Aunque numerosos temas y figuras de interés no pudieron entrar en la óptica más particular de las cuestiones tratadas durante las reuniones (sobre 28 JAVIER GÓMEZ-MONTERO todo con respecto a Nápoles aun se podrán espigar datos en estudios como los de Benedetto Croce y de F. Elías de Tejada22, y a su vez valgan para los contextos histórico-sociales y literarios más generales el estudio de Nicola di Blasi y Alberto Varvaro23), las Jornadas Nápoles – Roma 1504 pasaron revista a esta amplia gama de estamentos profesionales cuyos representantes traspasaban los límites de Estados y disciplinas del saber para forjar espacios de gran complejidad y profundidad. Este hecho reveló, por una parte, la eficacia metodológica de la descripción de las densas redes que estructuran los espacios intelectuales y artísticos del Renacimiento (y que transcienden los estrictos límites topográficos yendo, por tanto, más allá de los dos centros de cultura urbana estudiados, Nápoles y Roma). De igual modo, por otra parte, quedó también patente al fin y al cabo la insuficiencia de considerar exclusivamente a Roma y Nápoles como referencia exclusiva de la conexión italiana de los Reinos Peninsulares, aunque, sin duda, las Jornadas de Kiel confirmaron la validez de tomar ambas ciudades como inexcusable punto de orientación. Teniendo en cuenta que el Simposio no ambicionaba más que sugerir un punto de partida, las entusiastas aportaciones individuales –aquí sólo sucintamente presentadas y pacientemente revisadas por sus autores para su publicación en estas Actas– permiten considerar que sus objetivos fueron holgadamente cumplidos y sin duda, además, los debates confirmaron la fecundidad del enfoque y de la temática elegidos abriendo, a su vez, una ancha vereda para futuras empresas. Entre ellas cobró prioridad abordar –desde Kiel y como proyecto conjunto– un repertorio o diccionario crítico sobre aspectos especialmente significativos de la presencia cultural de las Coronas de Castilla, Aragón y Portugal, sea en los Estados Pontificios, o sea en el Vicerreino de Nápoles, y cuya apuesta más elemental implicaría la redacción de una dilatada serie de artículos a partir de voces escogidas, particularmente relevantes y de singular trascendencia. Así, poniendo de ejemplo la traducción de la Celestina ultimada por Alfonso Ordóñez y publicada en Roma por Eucharius Silber en 1506 (La tragicocomedia di Calisto e Melibea) se podrían sintetizar los datos de que disponemos 22. Véase el clásico estudio de Benedetto Croce La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari: Laterza 1949, así como los dos volúmenes ya citados de F. Elías de Tejada, Napoli spagnola. 23. Los contextos más generales de la cultura literaria en Nápoles durante la época aragonesa y las primeras décadas del Cinquecento han sido esbozadas por ambos eruditos en el volumen – dirigido por Alberto Asor Rosa – Letteratura italiana. Storia e geografia. II. L’etá moderna, Turín: Giulio Einaudi, 1988, págs. 240-315. PRÓLOGO 29 sobre la traducción de acuerdo con los estudios de Emma Scoles, de Kathleen Kish –quien la editó en 1973– y la tesis doctoral de Christine Wagner, atenta a aspectos de crítica textual y sobre todo a cuestiones lingüísticas, al léxico y variantes de la traducción24: «Alphonso Hordognez llegaría a Roma con el papa Borja Alejandro VI y siguió en la Corte Pontificia al servicio de Julio II a cuya sobrina, Madonna Feltria da Campo Fregoso, se dedica la Tragicocomedia. Mientras que del colofón se infiere que el texto se acabó de imprimir el 29 de enero de 1506 “in Campo Flore per magistrum Eucharium Silber alias Franck”, la última de las estrofas que le siguen indican el año anterior como fecha del trabajo. Scoles aporta la hipótesis –calificada como plausible– de que este Alfonso Ordóñez, “nato hispano”, coincida con el profesor de retórica de la Universidad de Valencia de idéntico nombre que sucedió en el cargo a Alonso de Proaza y que en 1518 editó un tratado de Nebrija sobre la acentuación latina dedicando a éste y en su alabanza ciertos dísticos latinos. Otra coincidencia es que Juan Joffre, el impresor de este tratado, haya también impreso ese mismo año de 1518 la edición de la Tragicomedia que más se aproxima a la versión italiana de Ordóñez. Por su parte, éste reaparece en una apología de los ciudadanos ilustres de Valencia como destinatario de una elegía redactada en latín en noviembre de 1521. La personalidad de Ordóñez sirve, en definitiva, para describir en términos geoculturales e históricos el ambiente intelectual valenciano y su vinculación con Italia, así como para trazar el perfil característico de un humanista de la época tal y como lo caracteriza Emma Scoles: “Professore di retorica ed editore: un intelletto particolarmente dotado, con una vasta preparazione oratoria, arricchita da una profonda conoscenza del greco e del latino; una figura eminente di umanista giunta all’acme della sua notorietà intorno al 1520”25. Su formación retórica se trasluce sin duda en el texto de la traducción a la que antecede un “Soneto dello interprete” que anuncia la temática amorosa de la obra adscribiéndola al género “comico”: “Ma se nel suo parlar ti parra 24. Kathleen V. Kish, An edition of the first italian translation of the Celestina, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1973; Scoles, Emma, «Note sulla prima traduzione italiana della Celestina», Studi romanzi, 33 (1961), págs. 155-217, y Christine Wagner, La première traduction italienne de «La Celestina» par Alphonso Hordoñez, Rome, 1506, Lille: Université de Lille III, Atelier National de Reproduction de Thèses, 1988. Véase, además, Frederick J. Norton, «Las primeras ediciones de la Celestina», en La imprenta en España 1501-1520. ed. Julián Martín Abad, Madrid: Ollero & Ramos, 1997, pags. 209-224, y Juan Carlos de Miguel Canuto, «Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique: Un caso de intersubjetividad», Quaderns de filologia. Estudis literaris, 5 (2000), págs. 309-314. 25. E. Scoles, «Note sulla prima traduzione», pág. 174. 30 JAVIER GÓMEZ-MONTERO forte, / scusal’, che novamente vien di Spagna” (forte, posiblemente en el sentido de difícil). Así, los paratextos inciden no sólo en la gran dificultad de la traducción, yendo más allá del tópico, ya que se alude a un problema real, a la imposibilidad de traducir correctamente –lo que en parte se explica la benemérita Emma Scoles por un discreto dominio del léxico italiano–, sino que el traductor sigue a pies juntillas la interpretación tradicional de la trama de la obra en clave moralizante y acepta las informaciones que aporta el original acerca de la pluralidad de autores. Es decir, Ordoñez no problematiza en absoluto los enunciados del texto castellano. Scoles aporta el siguiente juicio con respecto a la importancia histórico-literaria de la traducción de Ordóñez: “Questa –prodotto caratteristico di quel clima di simbiosi linguistica oltre che genericamente culturale, in cui vissero Italia e Spagna per un lungo periodo– è la prima traduzione che della Celestina appare, non solo in Italia, ma in tutta Europa; viene alla luce solo sei anni dopo la presunta ‘editio princeps’ dell’originale; precede di alcuni anni le edizioni veneziane in lingua spagnola; ha, nella prima metà del secolo, più di dieci edizioni, e si sostituisce all’originale nel divenire ben presto fonte di traduzioni in altre lingue”26, es decir, posiblemente la alemana de Christoph Wirsung de Ausburgo en 1520, la francesa de 1527 y la inglesa parcialmente en verso de 1530. Además, Frederick J. Norton aprovecha estos datos para confirmar que Ordóñez “no pudo haberse basado en ningún texto existente de la Tragicomedia y que tiene más afinidades con los textos existentes de la Comedia y con el prototipo de la Tragicomedia de Valencia de 1514”27; Norton también apunta que la Celestina se estaba convirtiendo en un best-seller europeo como asimismo muestra la celebridad alcanzada en Italia por los versos que canta Melibea en el auto XIX. Algún dato más que se pueda sacar de una lectura de la traducción serían los siguientes: Resulta interesante en la Dedicatoria la metaforización del proceso de traducción como un “laberinto”; también resulta por lo menos ingenioso el mantenimiento del acróstico con la identidad de Fernando de Rojas en las estrofas iniciales, y no menos curioso es la exclusión de una alusión a los judíos como castigadores de Jesucristo en la primera de las estrofas que siguen al planctus de Pleberio. Índice de la alta estima del texto castellano es la indicación de la superioridad de Rojas como «autor cómico» frente a los autores griegos y latinos». 26. E. Scoles, «Note sulla prima traduzione», pág. 164. 27. Frederick J. Norton, «Las primeras ediciones de la Celestina», en Estudios sobre la «Celestina», ed. Santiago López-Ríos, Madrid: Istmo, 2001, págs. 39-55, en particular pág. 55. PRÓLOGO 31 De seguir la opción romana, la primera fase del repertorio se centraría en el período comprendido entre el 1492 y el 1527 mientras que su segunda comprendería –tras los años de éxodo masivo de personalidades hispánicas de Roma– la fase posterior a 1540 (hasta 1571-1580, el momento del inquisidor Peña). Decantándose por Nápoles, la forma más coherente de dar continuidad a las Jornadas sería centrarse primeramente en la fase comprendida entre 1504 y 1543, fecha en que fue cerrada la Academia Pontaniana. En cualquiera de ambos casos, avistando una topografía de la cultura a partir de la interacción entre Literatura, Saber y Sociedad, entre Bellas Letras, Artes, Tratados Científicos y sus Instituciones, se trataría ante todo de preparar una amplia documentación para, seguidamente, afrontar el balance de los datos reunidos desde una perspectiva tanto histórica como hermenéutica y poética. Este proyecto ambicionaría contribuir al esbozo de una cartografía de los espacios culturales de la Península Itálica durante el Renacimiento. Deo volente. * * * El simposio Nápoles – Roma 1504 constituyó una de las contribuciones más notables en Alemania a la conmemoración del V Centenario de la Reina Católica y sólo fue posible gracias al apoyo de las instituciones y personas mentadas o por nombrar aún, cuyo entusiasmo espolea al Centro de Estudios CERES sobre el Renacimiento español –entre las instituciones dedicadas a esta época de la literatura española, quizá la situada más al norte de la Europa Continental– a cumplir sus objetivos de abordar desde una perspectiva interdisciplinar y transnacional las relaciones literarias entre España y Europa durante el Renacimiento. Las Actas del encuentro de Kiel –aunque no incluyan todas y cada una de las intervenciones del Simposio– suponen un punto de partida para posteriores investigaciones y, sin duda, contribuyen a ilustrar críticamente los procesos culturales durante unas décadas que hasta ahora apenas habían sido tratadas en conjunto. Tal es también el sentido de la sucinta bibliografía referida en estas notas, que no pretenden más que enmarcar en los contextos históricos y culturales más generales los estudios puntuales y mucho más específicos compilados en el volumen. La renovada bienquerencia de Pedro M. Cátedra ha permitido la publicación de nuestras aportaciones críticas en la serie de Actas del SEMYR y a la estela de otros dos libros que –centrándose siempre en las relaciones literarias entre Italia y España durante el Renacimiento– recientemente la Forschungsstelle CERES de Kiel también coeditó con el SEMYR de Salamanca. 32 JAVIER GÓMEZ-MONTERO Tampoco estas Actas –como los anteriores volúmenes– se hubieran convertido en realidad sin el concurso y la generosa profesionalidad de la profesora Folke Gernert, coordinadora de las actividades de CERES. Quedo singularmente agradecido igualmente a Miguel M. García-Bermejo cuyo entusiasmo e iniciativa fueron decisivos desde el primer momento de la concepción del Congreso y de cuya sapientia dejan también constancia estas páginas introductorias. Las Jornadas de Estudios sobre cultura y literatura españolas en Italia en el quinquentésimo aniversario de la muerte de Isabel la Católica / Spanische und portugiesische Literatur und Kultur in Italien zu Beginn des 16. Jahrhunderts pudieron realizarse gracias a una subvención de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) y al Programa de Cooperación Cultural ProSpanien entre el Ministerio de Cultura de España y los Hispanistas Alemanes; ambas instituciones junto al Rectorado de la Universidad Christiana Albertina de Kiel han apoyado con igual generosidad la publicación del volumen de actas que confiamos contribuyan no sólo a perfilar la vocación no menos meridional de la Universidad más septentrional de Alemania, sino también a realizar la dimensión íntegramente europea de los procesos culturales aquí estudiados que, sin duda, son aún factores determinantes de nuestra actual y futura Europa. Javier Gómez-Montero I HUMANISMO, HISTORIOGRAFÍA & TEOLOGÍA ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO (Porto) Senhor. Nesta terra tudo se pode presumir…1 I U M TÍTULO um tanto «proverbial» que não pretende mais que sugerir uma moldura para observar alguns homens e alguns factos que, entre 1480-1540, podem ajudar a compreender a cultura portuguesa desses 60 anos vista desde as sua relações com Roma, de um Portugal que se vai afirmando atlântico e indiático e que, como bem se sabe, conhece já, à volta de 1524, como lembrou V. Magalhães Godinho2 há muitos anos, os primeiros sinais de dificuldades imperiais. Se folharmos essa vastíssima colecção de documentos oficiais e oficiosos reunida no Corpo Diplomatico Portuguez pela dedicação de L. A. Rebelo 1. Dr. João de Faria (embaixador em Roma), «Carta a el-Rei» (1513, Janeiro, 14), in Corpo Diplomatico Portuguez contendo os Actos e Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo desde o século XVI até os nossos dias, publicado de Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa por Luiz Augusto Rebello da Silva, Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1862, vol. I, pág. 186. 2. Vitorino Magaglhães Godinho, «A viragem mundial de 1517-1524 e o império português», in Ensaios -II- Sobre a história de Portugal, Lisboa: Sá da Costa, 1968, págs. 139-154. 35 36 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO da Silva3 e nos beneméritos Monumenta Portugaliae Vaticana coligidos pela inteligente persistência do recordado Padre António de Sousa Costa, O.F.M. 4, verifica-se, facilmente, que as relações com Roma, além de passarem por embaixadores permanentes e oratores nomeados ad hoc por e para circunstâncias especiais, podem derivar de contactos de muita outra gente –hoje, na sua maioria, quase anónima– interessada quer na reforma da vida religiosa quer em solicitações de benefícios eclesiásticos quer nas medras dos seus empregos em casas de senhores e cardeais ou até em outros serviços menos pios e, aparentemente, menos diplomáticos (agentes comerciais, financeiros ou até secretos). É, no entanto, a documentação respeitante à demanda e defesa de benefícios eclesiásticos que, pela quantidade de personalidades envolvidas, deveria merecer sempre uma atenção especial por parte da investigação, pois, muitas vezes, as dificuldades das solicitudes aos serviços curais obrigavam os solicitantes a empreender a viagem a Roma na tentativa de in loco, recorrendo a serviços especializados ou ao favor –«dinheiro, que sempre nesta corte achou favores contra toda virtude e bem»5, como escrevia Diogo da Gama a Manuel I de Portugal– vencer dificuldades e encontrar facilidades. Mesmo que a documentação sobre o caso seja vaga, parece ter sido este o motivo que determinou a célebre viagem do poeta Sá de Miranda por Itália onde, como ele mesmo parece dizer, escrevia cantigas à maneira tradicional. Do mesmo modo, se bem que irregularmente praticadas sobre vários pretextos, as chamadas visita ad sacra limina poderiam entrar neste quadro organizador da viagem a Roma –a uma Roma de novo única e indisputada cabeça da cristandade e, por isso mesmo, dispondo de paz e meios económicos para se reafirmar como potência política e, entre dúvidas e temores, empreender a renovatio ecclesiae–, essa viagem que, a partir de certo momento, foi, com os matizes que quisermos, uma das aspirações do ideal humanista. Penso, por exemplo, mesmo que seja um caso tardio, nas celebrações desse ideal em alguns diálogos da Imagem da Vida Cristã (1ª Parte, Coimbra: João Barreira, 1563; 2ª Parte, Lisboa: João Barreira, 1572) de Fr. Heitor Pinto que por lá andou «em negócios da sua ordem». Penso 3. Corpo Diplomatico Portuguez contendo os Actos e Relações Politicas e Diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo desde o século XVI até os nossos dias, publicado de Ordem da Academia Real das Sciencias de Lisboa por Luiz Augusto Rebello da Silva, vol. I, Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1862; vol. II, Lisboa: Academia das Sciencias, 1875. 4. António Domingues de Sousa Costa, Monumenta Portugaliae Vaticana, RomaPorto: Livraria Editorial Franciscana, 1968 – 1970, 3 vols. 5. Diogo da Gama, «Carta a el-Rei » (1502, Junho, 2), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 31-36. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 37 ainda na Corographia (Coimbra: João Alvares, 1561) em que esse grande e esquecido humanista que foi Gaspar Barreiros –o primeiro e mais severo crítico dos opúsculos de Anio de Viterbo sobre o de originibus atribuídos a Marco Porcio Catão e os «livros de Beroso caldeu», etc.– nos deixou registada uma parte da sua viagem a Itália em 1546 ao serviço do cardeal Henrique de Portugal e que, mais tarde, se fez franciscano no convento romano de Aracoeli. Os dois cardeais que balizam a nossa intervenção –Jorge da Costa e Miguel da Silva–, embora com motivações diferentes em diferentes momentos do seu cursus honorum, podem também caber nesta moldura de viajantes por Itália, mais precisamente por Roma –em ambos os casos, embora em diferentes momentos das suas biografias, uma viagem sem regresso– donde, como aludiremos, puderam influenciar, por vezes decisivamente, a política do poder real em Portugal, poder este que, em muitas ocasiões, devido à sua fidelização romana e aos seus próprios interesses pessoais, neles viu, mais que poderosos auxiliares portugueses, poderosos escolhos «italianos» a vencer. De qualquer modo, Jorge da Costa e Miguel da Silva, pelo seu poder curial –o do primeiro incomparavelmente maior do que o do segundo, é certo– alicercado em grandes rendimentos económicos, e pelas suas amizades nos círculos romanos foram, sucessivamente, uma referência incontornável da cultura portuguesa dos fins do século XV e da primeira metade de Quinhentos. São alguns aspectos desta incontornabilidade e algumas das suas consequências que, tendo presente os matizes dessa tela renascimental, gostaria, sem qualquer pretensão de novidade, de procurar ponderar aqui. II Por isso, sem mesmo me atrever sequer a resumir as páginas que aos dois cardeais dedicou o sapientíssimo Manuel Severim de Faria6 –possívelmente ainda, na sua globalidade, não ultrapassadas pelas preciosas investigações de Maria Manuela Mendonça7 e Sylvie Deswarte–8, talvez seja 6. Manuel Severim de Faria, «Discurso VIII – in fine: Memorial de alguns cardeaes portuguezes», in Noticias de Portugal, Lisboa: Officina Craesbeeckiana, 1655. 7. Maria Manuela Mendonça, D. Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha, Lisboa: Colibri História, 1991. 8. Sylvie Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, Roma: Bulzoni Editore, 1989. 38 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO conveniente começar por perfilar biograficamente essas duas figuras, de modo a que os aspectos que seleccionamos –reforma das ordens religiosas, correntes proféticas e marcas literárias– da política cultural em que, directa ou indirectamente, estiveram implicados, possam aparecer mais compreensíveis. Nem de um nem de outro interessa aqui tentar desvelar os seus estudos e os lugares onde os fizeram, pois se os do peritissimus Jorge da Costa são um mistério, os de Miguel da Silva também não são muito claros, pois duvida-se se estudou, além de Paris, em Pisa, Siena ou em Bolonha ou até nas quatro universidades9. Pessoalmente, gostaríamos de o saber seguramente estudante em Pisa, pois tal segurança remeter-nos-ia para os tempos em que o cardeal Costa protegia o estudo pisano e onde temos a certeza que estudou gente da sua casa cardinalicia. De Siena datarão os contactos de Miguel da Silva com os Tolomei (Lactanzio e Claudio). De qualquer modo, como teremos ocasião de aludir, os estudos do cardeal Silva, pelo tempo e termos em que os realizou, deverão ter-se orientado num sentido mais humanístico, pois além dos Direitos, dominava o grego e poetava em latim e as suas amizades romanas situam-no num círculo bem preciso de humanistas não profissionais em torno dos Medici, dos Medici já romanizados, se bem que nunca esquecidos das suas raízes florentinas, mas sempre pouco lembrados das protecções recebidas na corte de Urbino. Quando, em 1480, Jorge da Costa chega a Roma, sob o pretexto de cumprir a sua visita ad sacra limina, é já cardeal desde 1476 e é, de certo modo, personagem non grata do poderoso príncipe herdeiro que será, logo depois (1481), o rei João II de Portugal10. Há mesmo alguma fonte que insinua que a viagem desse poderoso e influente servidor de Afonso V, foi um modo de escapar à morte que lhe preparava o novo rei. Quaisquer sejam as razões, em 1480 o cardeal Costa, também conhecido por cardeal de Alpedrinha –aldeia em que nasceu– é já um riquíssimo prelado, arcebispo de Braga e de Lisboa, bispo de várias dioceses, abade de umas quantas abadias, cónego de várias catedrais, somando rendimentos que lhe permitiram continuar a receber e a desenvolver em Roma mais protecções e mais benefícios. Dois dos seus irmãos, um deles seu exacto homónimo –também chamado Jorge da Costa (ainda prefiro vê-lo como irmão e não como parente)– e outro de nome Martinho da Costa, também foram riquíssimos prelados e a sua herança (bens e benefícios), ainda em 9. José Sebastião da Silva Dias, A política cultural da época de D. João III, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1969, vol. I, págs. 76-106. 10. M. M. Mendonça, D. Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha, págs. 55-62. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 39 vida do irmão cardeal, constituiu um foco de tensões entre a cúria apostólica e Manuel I de Portugal logo nos começos do século XVI, tensões a que o cardeal Costa «fazendo […] tam pouca mensão de mym como se não tevera parte neste Reyno» –queixa do rei português à arrogância do purpurado–11 não contribuía a suavisar. Ainda hoje é possível encontrar diferentes relações das prelaturas e das «grossas rendas» do cardeal Costa, todas elas variando sempre algo –como que lembrando a dificuldade de conhecer a suas riquezas– e acrescentando quase sempre algo– como que achando que se ficava sempre aquém da realidade e da fama12. Garcia de Resende, que o conheceu bem, lembra na sua Miscelânea e variadade de historias, que teve dous arcebispados, abadias, e bispados, fez dous irmãos arcebispos, parentes, amigos bispos e criados muy honrados13. E Diogo da Gama, um embaixador de Manuel I, que, por negócios reais, teve de o enfrentar em 1502 –andaria, então, pelos seus 96 anos– não deixa de pintar ao rei, em carta de 2.6.1502, as dificuldades de tratar com um homem que, por entre maneiras corteses e boas palavras, evita tratar de assuntos que não lhe agradam e não se quer desprender do mais mínimo dos seus benefícios somente por demonstrar ao papa e cardeais ser ainda pera reger o mundo, porque me nunca outra cousa lança por diante somente que nam se há de desonrar em sua velhice; que ele he pera reger doze arcebispados, e que oje está mais que nunca foy […] Os seus exercicios sam tantos e poem tanta diligencia em viver todo sobre esperança deste papado, e lhe dizem no rostro que ho há de ser, e folga bem de ouvyr, e o papa bem pode ser seu filho no parecer, e dizem ter espreita sobre 11. Manuel I, «Carta ao Cardeal Jorge da Costa» (1502, Fevereiro, 28), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 25. 12. Poderiam ver-se, por exemplo, os inventários das «grandiosas rendas que teve D. Jorge da Costa», BGUC, ms. 1800-1801, fol. 113v; ms. 1529 (nº 37); M. M. Mendonça, D. Jorge da Costa, Cardeal de Alpedrinha, págs. 31 e nota 38. 13. Garcia de Resende, Micellanea e variedade de historias, costumes, casos, e cousas que em seu tempo aconteceram. Prefacio e notas de Mendes dos Remedios, Coimbra: França e Amado Editor, 1917, pág. 58. 40 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO os seus ducados; verdadeiramente que huma hora parece que nam pode pasar daquele dia e torna logo a parecer immortal: elle tem ainda as cartas pera a pose e nam se lembra de as mandar lembrandolho cada dia: todo seu contentamento foy sabelo o papa e toda Roma, e neste contentamento vive de vir tempo pera do arcebispado aver de despor: em nem huma pesoa ho nunqua fará nem hum filho que o tivesse: do que tem dado ao irmão se arrepende e nam pouco: estará morto e esperará de resurgir […] estou em sua palavra como se lha nam ouvisse, ha huma por ele ter a memoria já muito esquecida, e á outra ele a faz muito mais, logo diz que tal não disse14. Mas foi este ancião e poderoso senhor –poderoso e apreciando parecêlo– por cujas mãos, por interesses ou por cortesia, passavam todos os negócios de Portugal em Roma15, que gozou da grande estima de Sisto IV, de Inocêncio VIII, de Pio II, de Alexandre VI e de Júlio II. E se Sisto IV o protegeu, se Pio II o nomeou legado a latere, se Júlio II mandou gravar o seu epitáfio assinalando os 102 anos –mesmo se discutíveis por nós hoje, não o foram então para admiração dos seus contemporâneos– com que morreu em 1508, com Alexandre VI, pode ter encontrado afinidades artísticas que há, enquanto não as pudermos efectivamente documentar, apenas que sugerir. Refiro-me a que ambos, o papa Alexandre e Jorge da Costa foram, como muitos humanistas da época, devotíssimos de Santa Catarina de Alexandria, devoção que levou o cardeal português a tomar como «armas de fé» a roda de Santa Catarina que se vêm na sua estátua do seu túmulo e no altar da sua capela na belíssima Santa Maria del Popolo em Roma e o papa espanhol, nas admiráveis decorações de Pinturicchio nas chamadas Stanze Borgia16, mandar pintar, como que no centro do programa, Santa Catarina discutindo com os sábios. E ambos foram admiradores e protectores 14. Diogo da Gama, «Carta a el-Rei» (1502, Junho, 2), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 31-36. 15. Deão do Porto (Rui de Sousa), «Carta a el-Rei» (1502, Março, 7), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 30: «E todos [os cardeais] se mostram muito a seu serviço; pêro a verdade he Senhor que cousa que seja contra o cardeal nom ham de falar nella, nem outras cousas que não sam contra o cardeal de Lisboa nom querem que sejam despachadas senam por mãos delle. E pêra isso Vossa Senhoria em sua vida que creo será pouca scuse o mais que poder os requerimentos desta Corte, e conheça esta gente toda por quem he: o cardeal está já muito velho e despossado de suas forças porem em todo seu entendimento, e ainda vai aos consistorios, e creo que em quanto for vivo e se poder mandar e a igreja de Deus estever como agora está, sempre o papa e os cardeaes lhe comprazerám em todo o que elle quiser por sua antiguidade e pola necessidade que huns de outros teem […]». 16. Fritz Saxl, «L’appartamento Borgia», in La storia delle immagini, Bari: Laterza, 1990, págs. 135-162. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 41 de Pinturicchio, pintor este que, como se sabe, se ocupou, para além do coro de Santa Maria del Popolo, da decoração da capela de Giovanni Basso della Rovere, contígua à capela fúnebre do cardeal Costa onde, pelos mesmos anos, trabalharam discípulos de Pinturicchio e onde ainda se pode ver o belo frontal de altar obra de Andrea Bregno ou do seu atelier. Desde o ponto de vista de manifestações artísticas, recordemos, por último, o belíssimo palácio que, quando era dignatário da igreja de S. Lorenzo in Lucina, fez construir em Roma e que hoje se nomeia Palazzo Fiano. Por algo, Paolo Cortese nos seus Libri de cardinalatu (Castro Cortesio, 1510) o aponta já como um exemplo da figura de um cardeal do seu tempo, de quem, se sabemos a protecção a portugueses que estudaram por Itália, não parece, contudo, haver em Portugal, apesar de tudo, se exceptuarmos algum frontal e um pontifical («tudo muito rico», é certo) que enviou à sé de Braga, grandes lembranças do seu mecenatismo17. Deixando para depois as suas relações com os franciscanos de quem foi Cardeal Protector e com os amadeítas do «Beato» Amadeu da Silva, apontemos a personagem de Miguel da Silva que, em contraste com o cardeal Costa, pertencia a uma família da alta nobreza, muito protegida, como mostrou A. Sousa Costa18, pelos Bragança e por Manuel I de Portugal que, em 1515, o nomeou embaixador em Roma, permitindo-lhe assim reavivar os seus contactos com o ambiente italiano que conhecera em (talvez) Pisa e em Siena, essas cidades onde, como já lembramos, estudaram muitos outros portugueses que o cardeal Costa protegeu. Miguel da Silva soube inserir-se imediatamente no círculo ascendente dos Medici e nunca deixou de lembrar ao rei a entrada que tinha quer com o papa Leão X quer, muito especialmente, com o cardeal Giulio de Medici, futuro Clemente VII, cultivando ao mesmo tempo conhecimento e amizades com altos prelados, humanistas e antiquários que sempre foram bem servidos pela sua liberalidade mecenática e sempre o serviram bem e sempre o recordarão, como atesta bem alguma da correspondência conservada. Entram nesta conta Angelo Colocci, Latanzio e Claudio Tolomei, Pietro Bembo, Pierio Valeriano, Bernardo Dovizi (mais conhecido como cardeal de Bibbiena), Egidio de Viterbo, Benedetto Accolti (cardeal de Ravena), Gian Matteo Giberti, Marco Antonio Flaminio, Baltasar Castiglione, Alberto 17. Avelino de Jesus da Costa, A biblioteca e o tesouro da Sé deBraga nos séculos XV a Braga, 1984 (Separata de Theologica, 18, 1983), págs, 43, 51, 72. 18. António Domingues de Sousa Costa, «Studio critico e documenti inediti sulla vita del Beato Amedeo da Silva nel quinto centenario della sua morte», in Noscere Sancta. Miscellanea in memoria di Agotino Amore OFM († 1982), Roma: Pontificio Athenaeum Antonianum, 1985, págs. 103-360. XVIII, 42 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO Pio di Carpi («grande meu amigo em estremo»)19, isto é, gente de embaixadas, de armas e das altas secretarias curiais, cardeais, nomes que, passando quase todos pela chamada a «academia romana» e pelos «orti letterari» do luxemburguês Hans Goritz e de Angelo Colocci20, dão uma ideia do que foi o que poderia dizer-se a sua «romanização» –«simpaticamente italianizante», em palavras de V. Cian–21 e previnem-nos para alguma actividade literária, em latim, do futuro cardeal. Uma romanização que, mais tarde, serviu para o apontar como mais fiel aos interesses da política papal que aos do rei português. De qualquer modo, os nomes de Matteo Giberti, Baldassare Castiglione, Egídio de Viterbo e de Alberto Pio, que voltaremos a encontrar, permitem desde já chamar a atenção quer para o seu papel na reforma dos franciscanos sempre tida como um dos aspectos mais urgentes da renovatio ecclesiae quer para círculos onde se cruzavam correntes proféticas dos fins do século XV e dos primeiros 30 anos de Quinhentos, quer ainda para essas amizades que o consagrarão. Por outro lado, convem desde já ter presente as suas excelentes relações com os Farnese, lembrando que foi padrinho de baptismo do cardeal Alexandre Farnese22 –o fundador da igreja de Gesù–, neto desse outro riquíssimo cardeal Farnese que veio a ser Paulo III, esse papa que o fez cardeal em 1539 e o declarou em 2.12.1541. Mas esta lista não ficaria completa se não aludíssemos às sua amistosas e sempre recordadas relações com esse algo extravagante Tommaso Masini, mais conhecido por «Il Zoroastro», possivelmente irmão dos Tolomei, e que se dedicava à alquimia, artes por que Miguel da Silva também se interessou. Qualquer que seja a perspectiva por que o embaixador português olhou essas suas práticas, não podemos esquecer que os Tolomei tinham sido discípulos de Francesco Catani da Diacceto, célebre discípulo de Marsilo Ficino, que D. P. Walker tanto valorizou na sua obra dedicada à magia espiritual e angélica no Renascimento23. Bastem estas alusões para vermos Miguel da Silva mover-se nessa «città dei segreti» que como já foi classificada a Roma dos seus dias. 19. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Abril, 15), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 424. 20. Domenico Gnoli, «Orti letterari nella Roma di Leon X», in La Roma di Leon X. Quadri e studi originali annotati e publicati a cura di Aldo Gnoli, Milano: Ulrico Hoepli, 1938, págs. 136-163. 21. Vittorio Cian, Un illustre nunzio pontificio del Rinascimento. Baldassar Casiglione, Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1951, pág. 244. 22. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, pág. 204, nota 215. 23. Daniel Pickering Walker, La magie spirituelle et angélique de Ficin à Campanella, Paris: Albin Michel, 1988. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 43 Apesar dos seus insistentes pedidos de autorização para regressar que dirigiu ao novo rei de Portugal ao longo de 1522-152324 quando julgou ter percebido que junto de um João III que o tinha deixado «de vago»25, não gozava da confiança que sempre lhe concedera Manuel I26, compreendese que a eleição do seu grande amigo cardeal de’ Medici a papa lhe tenha aberto perspectivas de um novo tempo –tanto para a Igreja como para si– e que redobrasse os seus préstimos junto do seu soberano cuja licença de regresso (1523, Novembro?, 21)27 se cruzou com as cartas (1523, Novembro, 18)28 em que o embaixador lhe enviava as «alegres novas» dessa eleição e dos sumos e particulares favores que logo recebeu do novo papa. Como o autorizava o rei, ainda se demorou em Roma a ultimar assuntos diplomáticos e à espera do seu sucessor (Martinho de Castelo Branco) cerca de dois anos, já que só regressou definitivamente depois de meados de Julho de 1525. Perante este novo cenário não será ilegítimo pensar que não terá sido nem tão voluntariamente nem tão de boa vontade, como antes o declarava, que regressou ao Reino onde desempenhou, entre alguma inveja e muitas desconfianças29, um alto cargo palatino, confidenciou, não muito 24. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1522, Outubro, 11); «Carta a el-Rei» (1523, Março, 15); «Carta ao Secretario de Estado» (1523, Abril, 15); «Carta a el-Rei» ( 1523, Maio, 25); «Carta ao Secretario de Estado» (1523, Julho, 10), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 100, 132, 142, 165-167, 173 respectivamente. 25. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1522, Setembro, 27); «Carta a el-Rei» (1523, Março, 15); «Carta a el-Rei» (1523, Maio, 25); «Carta ao Secretario de Estado» (1523, Junho, 6), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 93, 132, 160, 167 respectivamente. 26. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1523, Maio, 25), pág. 159. «Em vyda del Rey vosso padre, que Deus tem, muytas destas cousas se remedeavão porque o que eu nellas fazia Sua Alteza ho havia por bem feyto, e as provisões de la eram tam conformes há minhas ameaças qua que as temiam muyto: agora, nem Vossa Alteza me dá autoridade, nem eu a quero tomar […]». 27. João III de Portugal, «Despachos para D. Miguel da Silva» (1523, Novembro?, 21), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 194. 28. D. Miguel da Silva, «Carta ao Secretario de Estado» (18, Novembro, 1523); «Carta a el-Rei» (1523, Novembro, 18); «Carta a el-Rei» (1523, Novembro, 18); «Carta a el-Rei» (1523, Novembro, 26), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 176-177, 177-179, 180-181, 198-200 respectivamente. 29. O duque de Bragança, em carta a João III (1527, Novembro, 12) in Corpo Diplomatico Portuguez, I, pág. 290, comentando os poderes que D. Martinho de Portugal trazia de Roma como núncio de Clemente VII –ele que fora enviado como embaixador do rei português–, referindo-se a uma negociação sobre uns mosteiros, alude significativamente: «o negocio devia ser arduo de acabar, pois dom Miguel, que era tão privado do papa, o nom pode acaber, salvo se creesemos a mal dizentes, que querião dizer que, por os aveer a todos ou a mor parte delles do papa, os nom queria aveer pera Vossa Alteza». Havemos 44 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO discretamente, com embaixadores de Castela30, foi bispo de Viseu, patrocinou algumas obras de arte, entrou em alguma polémicas de corte antiquário com André de Resende que fixou no De acqua argentea (poema latino sobre o aqueduto chamado da Agua de Prata, em Évora) e se correspondeu com alguns amigos romanos, como, por exemplo, Benedetto Accolti, o turvo cardeal de Ravena31, que, em 1532, por entre pedidos de papagaios e gatos da Índia, sempre lhe recordava os dias dourados dessa Roma anterior a 152732, anos portugueses em que se veria tentado –e não sabemos até que ponto terá discretamente colaborado–, a colaborar, como documenta a correspondência de alguns dos seus amigos33 que nesse sentido influenciavam Clemente VII, na inclinação pro-francesa do papa seu amigo e em que a sua fidelidade aos interesses do rei português acabou por ser aberta e duramente posta à prova, isto é, quando aceitou ser feito (finalmente) cardeal. Não nos interessem aqui os avatares deste caso, bastando recordar que a sua fidelidade aos amigos romanos, neste caso Paulo III, foi maior –ou assim pareceu aos seus contemporânos– quando, antecipando-se a João III de Portugal, fez discreta e urgentemente prevenir Paulo III de que os benefícios da grande e cobissadíssima abadia de Alcobaça estavam livres por morte do cardeal-infante Afonso, irmão do rei, e que o soberano pretendia para outro irmão, o cardeal Henrique, futuro cardeal-rei. Tal antecipação teve como consequência a imediata aplicação desses grandes rendimentos no cardeal Alexandre Farnese, frustando assim as pretensões do rei português. As peripécias da fuga de Miguel da Silva –também ele, como insinua alguma documentação referente a Jorge da Costa, declarará a sua vida em perigo– já então (1539) cardeal in pecto, as acusações sobre as grandes somas que, sob a capa de empréstimos, o antigo embaixador vinha versando a Paulo III, os movimentos diplomáticos que gerou, o seu refúgio em Veneza, a sua entrada em Roma em de confessar que não vemos nessa carta do duque de Bragança, como defende José S da Silva Dias, A política cultural da época de D. João III, vol. I, pág. 117, qualquer alusão a «embaraços que a diplomacia da Liga Santa trouxera ao Papado». 30. Aude Viaud, Correspondance d’un ambassadeur castillan au Portugal dans les années 1530, Lope Hurtado de Mendoza, Paris: Centre Culturel Portugais, 2001, págs. 400, 449, 450, 458, 474, 484 et passim. 31. E. Massa, «Benedetto Accolti, il giovane», in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960, vol. I, págs. 101-102; D. Gnoli, «Orti letterari nella Roma di Leon X», págs. 266-267. 32. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, págs. 137-138. 33. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, págs. 133-136 publica duas conhecidas cartas de Gian Mateo Giberti, personagem de quem eram bem conhecidas as inclinações pro-francesas, dirigidas em 1526 a D. Miguel da Silva, que ilustram o que sugerimos. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 45 1541, etc.34 não interessam aqui, mas interessa apontar que tudo isto se via complicado, numa altura em que Portugal pretendia estabelecer uma inquisição similar à de Castela, com a propalada protecção que o novo cardeal estaria a dar em Roma aos cristãos-novos e judeus portugueses. Estes, segundo algum informe dos agentes mais ou menos secretos do rei português, até se gabavam de sustentar agora um cardeal que, em virtude de ter sido desnaturalizado e privado das suas grandes rendas, estaria tão mal de finanças que até passava fome35. Mesmo descontando a maledicência interesseira destes informes de agentes secretos, há que recordar que a sua grande amizade com o cardeal Giulio de’ Medici, o futuro Clemente VII36, que, como é bem sabido e lembrou recentemente Ana Foa37, se movia bem nestes círculos judaízantes romanos, não teria, a seu tempo, deixado de apoiar essas insinuações –as passadas e as, então, mais recentes. Apontemos, finalmente, que depois da frustrada e frustrante legacia junto de 34. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, págs. 93-113. 35. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, pág. 218, nota 361. 36. A amizade de D. Miguel da Silva com o cardeal Júlio de’ Medici deverá datar de anos anteriores à sua nomeação como embaixador, pois sabendo-o já em Roma em Janeiro de 1512 (Bartolomeu de Mendanha, «Carta ao Secretario de Estado», in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 143) compreendem-se melhor os elogios («cuius ea est doctrina ac modestia, et in omni actione cum dignitate gravitas, ut plane apparuerit a Maiestate vestra nihil nisi optimum militi posse ac solere […]») que logo no início do desempenho da sua embaixada lhe tributa o cardeal Giulio de’ Medici («Carta a el-Rei», 1515, Março, 1, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 314), bem como as avultadas mercês que lhe facilitou (D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei», 1517, Junho, 30, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 467-468) e as particulares provas de estima que, como já recordamos, logo lhe tributou ainda mal eleito papa, prenúncios de outros que, com elogios que ultrapassavam as costumadas fórmulas curiais, lhe veio a fazer. Aliás, o embaixador português não perdia ocasião nem de louvar aos reis de Portugal o cardeal de’Medici («Carta a el-Rei«, 1522, Maio, 9; «Carta a el-Rei», 1522, Setembro, 27; «Carta a el-Rei, 1523, Abril, 27, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. II, págs. 65, 91-95, 143 respectivamente), chegando, em mais do que uma ocasião, a propor que fosse nomeado cardeal protector de Portugal («Carta a el-Rei», 1522, Setembro, 25, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. II, pág. 95, proposta que João III escusou num despacho de 1523, Novembro?, 21, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. II, págs. 193-194), nem, após a eleição de «hum papa, o qual juntamente sabe e quer e pode o bem da Igreja» e é «o mais prudente e o mais justiçoso homem, que de dozentos annos a esta parte se vio assentado na cadeira de Sam Pedro», de chamar a atenção para o erro que foi não ter o rei compreendido o alcance desses louvores nem ter aceitado as suas propostas («Carta ao Secretario de Estado, 1523, Novembro, 18; «Carta a el-Rei», 1523, Novembro,18, in Corpo Diplamatico Portuguez, vol. II, págs. 176, 178 respectivamente). 37. Ana Foa, «La prospettiva spagnola: il Papa e gli ebrei nell’età di Carlo V», in L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, eds. Francesca Cantù & Maria Antoniette Visceglia, Roma: Viella, 2003, págs. 509-522. 46 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO Carlos V em Espanha, que se recusou a receber um legado que, além de fortemente conotado com o «partido» francês, estava proscrito por o rei português, seu cunhado, a aura do cardeal Silva se manteve muito discretamente em Roma, acabando mesmo por ser alvo de pasquins não muito benévolos38, o que, se não era uma anormalidade nessa Roma, também não deixava de ser significativo de um outro tempo. Quase como um símbolo deste apagamento progressivo, é o desaparecimento do seu túmulo em Santa Maria Transtiberina onde foi sepultado em 1556. Já em 1752 desse túmulo não existiam sequer vestígios39. III Os dois cardeais portugueses representam bem o trânsito de uma Roma –renascimental– a uma outra Roma, a minada pelo saco de 1527, em conflito latente ou aberto com o imperador por causa do concílio, a preparar com teólogos e armas, gente esta de guerra que ora se deveria dirigir contra os turcos ora contra os reformados, fossem eles germânicos ou ingleses, mas que, apesar disso e talvez por isso, não cessava de se renovar e de apetrechar, se bem que noutro sentido, para essa sempre sonhada renovatio ecclesiae. Estamos a pensar nas investigações que nesse sentido tem feito Giampiero Brunelli40. III. 1 O primeiro sinal que elegemos para esboçar o empenho desses dois cardeais nessa renovatio é a sua participação na reforma dos franciscanos, essa reforma que urgia desde há muito tempo em virtude dos conflitos, cada vez mais agudos, entre Observantes e Conventuais41 e que o concílio 38. S. Deswarte, Il «Perfetto cortegiano» D. Miguel da Silva, págs. 113-117. 39. António de Portugal de Faria, Portugal e Italia. Litteratos portuguezes na Italia ou collecção de subsidios para se escrever a Historia Litteraria de Portugal que dispunha e ordenava Fr. Fortunato monge cistercense, Leorne: Typographia de Raphael de Giusti, 1905, pág. 99, trabalho que foi a fonte de documentos, notícias e pistas posteriormente desenvolvidos por muitas das mais importantes investigações. 40. Giampiero Brunelli, «L’opzione militare nella cultura politica romana: le relazioni papato-impero (1530-1557)», in L’Italia di Carlo V, págs. 523-544. 41. Grado Giovanni Merlo, Nel nome di San Francesco, Padova: Editrici Francescane, 2003, págs. 277-380. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 47 de Latrão (1512-1517) tinha enquadrado na urgência da reforma das ordens religiosas, especialmente das mendicantes (franciscanos, dominicanos, carmelitas, agostinhos). Convirá, porém, ter presente que reis, senhores e prelados nem sempre coincidiam na compreensão de «reformar» e, por isso, seria muito importante começar sempre por estudar o extenso vocabulário –reformare, instaurare, conformare, deformare– que surge na documentação relacionada com as reformas religiosas nos séculos XV e XVI42. Manuel I de Portugal, por exemplo, quando se propunha «reformar» a abadia de Alcobaça, entendia-o, com algum escândalo dos monges, como fazer grandiosas obras que tornassem a casa mais digna do novo abade que era o seu filho Afonso. De qualquer modo, normalmente, quando se fala das reformas das ordens religiosas na Península Ibérica tem-se quase sempre apenas presente os esforços dos Reis Católicos codjuvados por Cisneros e, ao longe, por Alexandre VI e pelo cardeal Costa, «Protector» dos franciscanos, que, apesar de algumas vezes ser contrário às reformas propostas por Manuel I43, em 1500, numa carta enviada (1.10.1500) ao capítulo franciscano de Terni, lembrava precisamente que, embora os conventuais necessitassem, em geral, de uma radical reforma, os peninsulares eram os que mais urgentemente dela estavam necessitados44. Tais perspectivas, permitiram ao Geral Egidio Delfini tentar, em Aragão, algumas experiências de reforma de carácter unionista patrocinadas por Fernando, o Católico, que por razões tanto de política imediata como de insatisfação dos Observantes, não tiveram qualquer resultado45. Uma perspectiva peninsular que leva, quase sempre também, a esquecer que esse quadro ibérico se viu ultrapassado quando Roma, por pressões diplomáticas várias e nem sempre desinteressadas, chamou a si a reforma dos franciscanos que culminou não em uma verdadeira reforma, mas na divisão prática da ordem que foi ditando, ao longo do século XVI na Península Ibérica, tentativas de reformar, por supressão pura e simples, os conventuais. Como se sabe, estes vieram finalmente a ser suprimidos em Portugal e Espanha em 1567/1568 pelos esforços conjugados de Filipe II e do cardeal Henrique, então regente do reino em nome de Sebastião de Portugal46. 42. José Adriano de Freitas Carvalho, «A Igreja e as reformas religiosas em Portugal no século XV. Anseios e limites», in El Tratado de Tordesillas y su época, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1995, vol. III, págs. 635-660. 43. «Instrucção [de Manuel I] a [Diogo de Almeida?]», in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 108-112. 44. Pacifico Sella, Leone X e la definitiva divisione dell’Ordine di Minori (OMin.): La Bolla «Ite vos» (29 Maggio 1517), Grottaferrata (Roma): Frati Editori di Quarachi, 2001, pág. 175. 45. P. Sella, Leone X e la definitiva divisione dell’Ordine di Minori, págs. 175-177. 46. Gonzalo Fernández-Gallardo Jiménez, La supresión de los franciscanos conventuales de España en el marco de la politica religiosa de Felipe II, Madrid: F.U.E., 1999. 48 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO O cardeal Costa, na sua qualidade de Cardeal Protector e, apesar disso, relativamente mal situado pelos seus vínculos a Sisto IV –um franciscano conventual que só num segundo momento favoreceu a Observância– e a seu sobrinho, o polémico cardeal Giuliano della Rovere, futuro Júlio II, interveio directamente na tentativa de pacificação do conflito entre Observantes e Conventuais que levou, sem resultado, à promulgação das Constituições de 1501, conhecidas por Alexandrinas (Alexandre VI) que não podiam satisfazer aos observantes, porque, entre outras razões, nada reformavam numa matéria tão sensível como a Pobreza, essa virtude e esse voto por onde passava a autoidentificação dos que se reclamavam do Poverello. O mesmo se diga das tentativas de Júlio II, em 150647. Independentemente da idade, da posição e do peso dos interesses, as intervenções do cardeal Costa, tal como as de outros cardeais e prelados, não tiveram –nem podiam ter, tão estremado, desde há muito, estava o desejo dos Observantes, sustentados por reis e príncipes, de só aceitar uma reforma que os consagrasse como os autênticos filhos de S. Francisco– qualquer êxito. A situação não se resolveu senão quando Leão X, esse papa em quem tantas esperanças de renovação se depositaram como um sinal de um novo século de ouro48 –não interessa discutir aqui se estamos presente a uma variante do que explicava Gutierre Díez de Games em El Victorial: quando vem rei novo, vem Merlim novo–49 decidiu, em 1517, avançar para a reforma dos franciscanos, essa reforma que, de acordo com uma profecia atribuida a Joaquim de Flora na edição sevilhana (1492) do Floreto de S. Francisco, nos novissima tempora devia conduzir a um novus ordo mais radical e mais puro, tema a que o franciscano Pedro Galatino haverá de dedicar alguma atenção nos seus Commentaria in Apocalypsim, sobretudo depois da «abertura» do livro do «Beato» Amadeu da Silva, conhecido por Apocalypsis Nova50. Tal profecia, que englobava franciscanos e dominicanos, foi lida, em sede franciscana, com os olhos postos em obras como a Arbor Vitae Crucifixae (Veneza, 1485) de Ubertino de Casal51, como 47. P. Sella, Leone X e la definitiva divisione dell’Ordine di Minori, págs. 164, 259. 48. Marjorie Reeves, The influence of prophecy in the later Middle Ages. A study in Joachimism, Oxford: Clarendon Press, 1969, págs. 270-271, 364-366. 49. Gutierre Díez de Games, El Victorial. Crónica de Don Pedro Niño, Conde de Buelna, Madrid: Espasa-Calpe, 1940, pág. 68. 50. José Adriano de Freitas Carvalho, «A difusão da Apocalypsis Nova atribuída ao “Beato” Amadeu da Silva no contexto cultural português da primeira metade do século XVII», Revista da Faculdade de Letras do Porto. Línguas e Literaturas, 19 (2002), págs. 5-40. 51. Veja-se José Adriano de Freitas Carvalho, «Achegas ao estudo de influência da Arbor Vitae Crucifixae e da Apocalypsis Nova no século XVI em Portugal», Via Spiritus, 1 (1994), págs. 55-109. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 49 dizendo em primeiro lugar respeito à reformação dos mesmos franciscanos pelo predomínio dos Observantes. Esta encontrou no embaixador português um excelente aliado que, tal como o embaixador do imperador Maximiliano, nada mais nada menos que o seu grande amigo Alberto Pio de Carpi52 –«il più petulante» dos anti-erasmistas romanos, como assinalou Silvana Seidel Menchi em Erasmo in Italia–53, pôs à disposição de um Leão X consumido pela guerra de Urbino –tema recorrente na sua correspondência com Manuel I– e pelas obras de S. Pedro –e que era prefeito um outro seu amigo, «il volpino» cardeal de Bibbiena–54 e do vigário geral cismontano da Observância para as despesas do capítulo generalíssimo de 1517 avultados meios financeiros que podem ser contabilizados quer na correspondência trocada entre o rei de Portugal e o seu embaixador quer na obra que, recentemente, Pacifico Sella dedicou ao assunto55. E este 52. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Abril, 15), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 424: «Ho emperador tambem insiste sanctamente nysto, e o seu embaxador, que he o conde de Carpi, pessoa de grande authoridade e letras e vida sanctissima e de muyta sustancia nesta corte, e onde quer que esteve sempre muito estymado, he tam devoto de Sam Francisco e tam desejoso desta reformação, que em nehuma outra cousa cuyda senam nysto; e alem de ser embaxador de quem he, he grande amigo meu em estremo, e todas sus cousas neste caso me comunica, e ambos faremos segundo a vontade de Vossa Alteza o que he possivel, por se ver o fim dysto […]». Recordemos que Manuel I não terá conhecido «hüa carta que Alberto do Carpe screveo [ 1514, Marco,17] aho Emperador Maximiliano, por cujo embaixador estava em Roma das novas» da célebre embaixada a Leão X em 1514 que Damião de Góis publica, em tradução, na sua Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel (Nova edição conforme a primeira, anotada e prefaciada. Dirigida por J. M. Teixeira de Carvalho e David Lopes), Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926, III Parte, cap. 84, págs. 190-193, pois o rei português em «Cartas de crença e despachos para D. Miguel da Silva (1517, Maio, 11?, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 436), em resposta aos elogios que o seu embaixador fazia de Alberto Pio acima trascritos apenas comenta: «e prouvenos de terdes nisto tam boom companheiro, como dizês que tendes no embaixador do emperador, e de ser pesoa de tamta bondade e vertude, como dizês, e de tanto credito». 53. Silvana Seidel Menchi, Erasmo in Italia. 1520-1580, Torino: Bollati Borinhieri Editore, 1987, pág. 43. 54. V. Cian, Un illustre nunzio pontificio, pág. 304; «astuto come una volpe» dil-lo Domenico Gnoli, «Il cardinale Giovanni de’ Medici», in La Roma di Leon X, pág. 56. Note-se que Bernardo Dovizi, cardeal de Santa Maria in Porticu, mais conhecido por cardeal de Bibbiena, ajudou, algumas vezes, em conjugação de esforços com o futuro Clemente VII, Miguel da Silva nos seus negócios na cúria (Veja-se, por exemplo, D. Miguel da Silva, «carta a el-Rei», 1516, Novembro, 21, in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 395: «Ao Cardeal de Medices, nem a Santa Maria in Porticu, que neste negocio [incompreensível, por estar em cifra] me ajudam quanto podem, nam dou nenhuma conta do caso, senam a que dou ao papa […]». 55. P. Sella, Leone X e la definitiva divisione dell’Ordine di Minori, págs. 164, 175, 291-301. 50 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO mesmo autor, baseando-se nessa correspondência, na de Alberto Pio e na do embaixador de Veneza, Marco Minio, ao mesmo tempo que valoriza as grossas aportações financeiras que os Observantes ofereceram ao papa em resultado das suas pregações de indulgências para a fábrica de S. Pedro –incomparavelmente mais elevadas que as dos conventuais e de outros– como possível –evidentemente, provável– meio de predispor o papa a seu favor, assinala não só o empenho do Príncipe de Carpi, mas o papel decisivo do embaixador português em obrigar, mesmo se sob uma certa chantagem que ele sabe valorizar aos olhos do seu senhor56, Leão X a levar a cabo a reforma dos Conventuais de acordo com a minuta da bula que, porque ia ao encontro dos desejos do rei, o próprio papa lhe tinha fornecido discreta e particularmente para que a enviasse a Manuel I, e não segundo as atenuações que nessa mesma bula tinha introduzido à última hora. No fim, se o primeiro papa Medici não satisfez totalmente os desejos do rei em ser ele o depositário e administrador dos bens das casas dos conventuais que viessem a ser reformados –especialmente das clarissas–, consagrou uma certa reforma da ordem que concedia a representação do verdadeiro espírito de S. Francisco aos Observantes e, sujeitando teoricamente os Conventuais ao Ministro Geral (Observante), dividia, na prática, a ordem franciscana em duas, abrindo caminho para o passo seguinte que, sob pretexto de serem irreformáveis, levaria à supressão dos Conventuais em 1568 na Península Ibérica. Obviamente, Manuel I esperava um pouco mais do seu dinheiro, mas acabou por aceitar essa solução e gostou de saber que, como lhe fazia crer o seu embaixador, era o rei cristão que se preocupava seriamente com a reforma da Igreja, pois «ysto, Senhor, que se fez, despoys de Deos, Vossa Alteza tem todo o nome e a vós confessa toda a religiam o que deve»57 pelo que «Vossa Alteza he pregado por todo o mundo e o vosso nome escryto em tantas partes, que nam se fala nem há numqua douvir cousa antre os homens de mayor gloria, porque, Senhor, as guerras fazemnas muytos, e estas tays soo os aceytos a Deos» 58. 56. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Junho, 30), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 463: «Somente posso dizer que, se nam fora a vergonha, que eu pus ante os olhos ao papa presentes muytos frades e embaxadores, que seria se Sua Santidade assy trestornasse este negocio, tendo mandada a Vossa Alteza já a bulla do que se avia de fazer, que polla ventura nem o que acabou se acabara assy limpamente, que ysto moveo o papa muyto mays do que o moviam todos os rogos do mundo […]». 57. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Junho, 30), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 463. 58. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Junho, 30), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 467. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 51 Curiosamente, neste empenho pela reforma dos franciscanos em 1517, do lado do embaixador português estava não só o cardeal de Santa Cruz, Bernardino de Carvajal –personagem que não perdia ensejo de oferecer os seus serviços ao rei de Portugal–59, mas ainda o seu amigo cardeal Giulio de Medici60, cujo confessor era o amadeíta Fr. Giovanni Antonio di Tommaso da Locarno61. III. 2 A reforma dos franciscanos que, como insinuámos, abria um tempo de reformas para as outras ordens mendicantes –Egídio de Viterbo, prior geral dos Eremitas de Santo Agostinho, em carta de 13.1.1517, urgia, como sublinhou Pacifico Sella62, os seus frades a empreender uma reforma antes que a Santa Sé tomasse a iniciativa de lha impor autoritativamente– e pode servir-nos para introduzir um outro tema –o das correntes proféticas– que cruzava a Europa destes dias e a cruzará ainda durante muito tempo. Naturalmente, não seria aqui legítimo esboçar sequer o que foi o tecido profético, qualquer tenha sido a finalidade de todos esses textos, que desde, muito especialmente, os fins do século XIV e ao longo do século XVI e XVII se foi urdindo, e que em Portugal, mercê de circunstâncias políticas especiais coagulou, nos fins do século XVI, no Sebastianismo, que, esquecemolo quase sempre, não nasceu em Portugal, mas entre portugueses no exílio: em França, em Veneza, muito especialmente, onde, mercê da actividade compilatória de textos proféticos por parte de alguns exilados pelo poder filipino em Portugal, alcançou as formulações teóricas mais relevantes63. 59. Bernardino de Carvajal, Cardeal de Santa Cruz, «Carta a el-Rey» (1502, Março, 6), in Corpo Diplomatco Portuguez, vol. I, págs. 27-28. 60. D. Miguel da Silva, «Carta a el-Rei» (1517, Abril, 15), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 424. 61. António Domingues de Sousa Costa, «Studio critico e documenti inediti sulla vita del Beato Amedeo da Silva nel quinto centenario della sua morte», in Noscere Sancta. Miscellanea in memoria di Agotino Amore OFM († 1982), Roma: Pontificio Athenaeum Antonianum, 1985, pág. 256. 62. P. Sella, Leone X e la definitiva divisione dell’Ordine di Minori, pág. 291. 63. José Adriano de Freitas Carvalho, «Conquistar e profetizar em Portugal dos fins do século XV aos meados do século XVI. Introdução a um projecto», Revista de História, 11 (1991), págs. 65-93; Roberto Rusconi, Profezia e profeti alla fine del Medievo, Roma: Viella, 1999; Roberto Rusconi, «Eschatogical movements and milenarism in the West (13th-early 16th centuries)», in L’Attente des temps nouveaux. Eschatologie, millénarisme et visions du futur du Moyen Âge au XX e siècle, sous la direction d’André Vauchez, Brepols, s. a. 52 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO Mesmo se não temos documentos que nos garantam a reacção de Jorge da Costa e Miguel da Silva à circulação de tantas profecias que, directa ou indirectamente, envolviam, especialmente desde os fins do século XV, os reinos peninsulares, é aceitável pensar que o cardeal Costa não pôde ignorar as profecias que, como testemunha uma carta de Hernando del Pulgar64, circulavam, aquando das guerras entre Afonso V de Portugal e os Reis Católicos (batalha de Toro, 1476), a favor do rei português, tal como não podia desconhecer, dadas as suas relações com Sisto IV quer o Tractatus de futuris Christianorum triumphis in Sarracenis ou, seja, Glosa super Apocaypsim de statu Ecclesiae ab anno MCCCC LXXXI usque ad finem mundi que Anio de Viterbo digiu ao papa, a Fernando, o Católico e à República de Génova65, quer, dada a sua participação no governo da Igreja, as profecias que se iam abrindo à volta de 1485 sobre o «segundo Carlos Magno» ditadas pela chegada de Carlos VIII a Itália. No mesmo quadro curial é impossível não recordar que assistiu à Oratio de obedientia de D. Garcia de Meneses em 1481 – que é sempre um exemplo da admiração que em Roma terá causado o elegante latim humanístico que, então, alguns já cultivariam em Portugal–, embaixador que, como lembra Gaspar Barreiros ao fechar da sua Corographia, visitou, admirado pela surpresa, Fr. Amadeu da Silva, seu parente, confessor de Sisto IV e autor das depois archi-célebres revelações (Raptus) mais conhecidas por Apocalypsis Nova que a Fr. Michele, il Benigno, aparecia, segundo declarava a Ubertino Rissaliti em 1509, como «un libro grande come Augustino de Civitate Dei»66. E convém não esquecer que os franciscanos de Fr. Amadeu, os «amadeítas», cientes da fama do seu fundador, da protecção do papa e de Branca Maria de Milão e do cardeal Bernardino de Carvajal –que em 1497 nomeva seu capelão Tommaso Conti como prémio pelos serviços que tinha prestado ao Beato Amadeu– e pelos Colonna romanos eram e continuaram sendo um dos focos da discussão sobre o modus actuandi na reformação da ordem, circunstâncias que nos levam a ponderar desde já papel que nessa reforma e na divulgação da Apocalypsis Nova teve, c. 1502, o cardeal de Santa Cruz, Bernardino de Carvajal, que já vimos em relação quer com o cardeal Costa quer com o futuro cardeal Miguel da Silva. Destes anos de 1509-1510, os anos que Júlio II teve de enfrentar o conciliábulo de Pisa 64. Hernando del Pulgar, «Letra VIII al obispo de Tuy que estava preso em Portugal, en repuesta de otra», in Los claros varones d’España, Sevilla: Stanislao Polono, 1500, fol. lix (ed. fac-simil, Barcelona: Salvat, 1970, págs. 125-126). 65. M. Reeves, The influence of prophecy, pág. 354. 66. Anna Morisi, «Apocalypsis Nova». Ricerche sull’origine e la formazione del testo dello pseudo-Amadeo, Roma: Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1970, 28-29. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 53 e depois reunir o concílio de Latrão, datarão já algumas das interpolações do texto do «Beato» Amadeu, pois em algum dos ms. em que o seu texto nos chegou –o ms. H.III.1 de El Escorial, por exemplo– são bem conhecidas referências críticas quer, evidentemente, ao papa Borgia quer, «descobertas» pelo cardeal de santa Cruz, ao papa Della Rovere, isto é, a esse pontífice que, si vera est fama, confessava não só dever a tiara a esse Jorge da Costa de quem devotamente mandou abrir o elogioso epitáfio, mas também que o cardeal era «seu padre e assy de [o cardeal] Sam Pedro Vincula, e como boos filhos aviam de fazer o que elle quisesse»67. E, se pelas mesmas datas, o Venturoso rei português recebia uma carta da rainha Helena, avó de David Preste João, imperador da Etiópia em que lhe recordava que tinham chegado os tempos em que «das terras dos francos viria certo rei a exterminar toda a raça dos bárbaros»68 –alusão que não deveria ter feito muita graça a Manuel I– em Outubro de 1510, um anónimo correspondente do mesmo rei de Portugal avisava-o desde Roma que uma «profecia antiga sem autor, antre muitos juizos que diz, mete que quando a igreja for em culme temporal que será abaixada e reformada; ora dizem que nunca tanto foy, e pero convem abaixar todo estado ecclesiastico. Os strologos modernos dizem que o papa falecerá a 22 do presente, porque todos planetas sam inclinados contra elle, se deus aliter non desposer»69, profecias que enviava à mistura com outras em que um «strologo noviço» prometia ao mesmo rei de Portugal «huma insolleta desabitada, a qual achandosse darya tanto ouro en grossos pedaços que se podem alastrar as naus»70. Umas e outras deveriam ter encontrado bom eco num rei que, como conta Damião de Góis, tirava o horoscópio das armadas que partiam para e da Índia e, como lhe lembravam em momos e cartas, se devia preparar para a passagem à Terra Santa71. São as coordenadas de um clima cultural que, um pouco mais tarde (1527/1530) consagrará Gonçalo Eanes Bandarra nas suas Trovas em «louvor de Deus e d’Elrei» e que, se originalmente nada têm que ver com os ambientes cripto-judaicos portugueses, por estes foram aproveitadas, difundidas e imitadas. Recordemos que, pelos 67. João de Saldanha, «Carta a el-Rei» (1504, Outubro, 21), in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, pág. 44. 68. Helena, rainha de Etiópia, «Carta de Helena, avó de David, Prestes João, Imperador da Etiópia, a D. Manuel, Rei de Portugal, escrita em 1509», in Por mar e por terra. Viagens de Bartolomeu Dias e Pero da Covilhã, coord. de Luis Filipe Barreto, Lisboa: Biblioteca Nacional, 1988, págs. 45-48. 69. Anónimo, «Noticias politicas da corte de Roma – 1510, Outubro, 15», in Corpo Diplomático Portuguez, vol. I, pág. 133. 70. Anónimo, «Noticias politicas da corte de Roma – 1510, Outubro, 15», vol. I, pág. 135. 71. D. de Góis, Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel, IV Parte, cap. 84, pág. 201. 54 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO mesmos anos, o Prior Geral dos Eremitas de Santo Agostinho, Egidio de Viterbo, que já sabemos em relação amistosa em várias ocasiões com Miguel da Silva, se encontrava em óptimas relações com outro grande amigo do embaixador português, o cardeal Giulio de Medici, a quem dedicou (1517) outra obra sua: o Libellus de litteris hebraicis. E é este mesmo Egídio de Viterbo, quem, tendo oferecido a Júlio II, na famosa oração de abertura do concilio de Latrão (1512) em que parecem ecoar algumas passagens da Apocalypsis Nova, um programa de renovatio ecclesiae baseado na extirpação dos vícios, na paz entre os príncipes cristãos e nas armas contra os infiéis, pouco depois depositará as esperanças nesse decimum seculum que começaria com Leão X e seria verdadeiramente aberto com Carlos V72, cuja figura e accção foi sendo envolvida num crescendo profético que culminou ainda em anos em que Miguel da Silva se encontrava em Roma73. E não esqueçamos quanto o cardeal Egídio de Viterbo protegeu e colaborou com Silvestro Meuccio, editor, em 1516, desse fundamental Libellus de Telesforo de Cozenza de que há uma interessante versão na B. P. M Porto (ms. 834), e, um pouco mais tarde (Veneza, 1527), o exortou à publicação da Expositio in Apocalypsim de Joaquim de Flora, não sem antes (1524) ter dedicado novamente a Clemente VII a Epistola […] in Sathan ruina tyrannidis 74. A este círculo em que, muitas vezes em moldura teológica, se cruzam profecias, cabala, operações alquímicas, etc., pertencem, juntamente com outras personagens aparentemente menores –um Zanobi Acciaiuoli, por exemplo, divulgador do De Angelico futuro pontifice, que veio a ser bibliotecario de Leão X–, Giorgio Benigno Salviati75, Pedro Galatino e Bernardino de Carvajal, personagens fundamentais, quaisquer tenham efectivamente sido o papel e as esperanças de cada um –Pedro Martir e de Anghiera já tinha profetizado o papado ao cardeal Santa Cruz–, para a compreensão da «abertura» da Apocalypsis Nova, essa obra decisiva para a fixação das esperanças na vinda do Pastor Novus, isto é, do «Papa Angelico», de que, pelas mesmas datas, já tinha sido traduzida uma parte relativa a essa mítica figura por Paolo Angelo, misteriosa personagem, mas de 72. M. Reeves, The influence of prophecy, pág. 270. 73. Ottavia Niccoli, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Bari: Laterza, 1987, págs. 217-239; Francesca Cantù, «Profezzia o disegno politico? La circolazione di alcuni testi sull’Europa (1535-1542)», in L’Italia di Carlo V, págs. 41-62; Elena Valori, »Carlo V e le guerre d’Italia nelle Historiae di Girolamo Borgia (1525-1530), in L’Italia di Carlo V, págs. 139-170, especialmente, págs. 144-146. 74. M. Reeves, The influence of prophecy, págs. 270, 432. 75. Veja-se Cesare Vasoli, «Notizie su Giogio Benigno Salviati (Juraj Dragisic)», in Profezia e ragione, Napoli: Casa Editrice A. Morano, 1974, págs. 15-128. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 55 relações estreitas com Silvestro Meuccio76. Recordemos que nesses primeiros anos romanos do embaixador português profetiza o amadeíta Fr. Antonio de Cremona e o célebre Fr. Boaventura se proclama, em plena Roma, em 1516 e em 1517, «Papa Angelico»77. Não interessa aqui expôr aqui nem os avatares da «descoberta», abertura e interpolações do texto do Beato Amadeu nem os conteúdos compósitos dessa Apocalypsis Nova –Pecado original, Anjeologia, reforma das ordens religiosas, Imaculada Conceição (Manuel I de Portugal enviou mesmo um procurador, Fr. João da Costa, ao capítulo generalíssimo OFM de 1517, com o encargo de procurar a proclamação da Imaculada), assunção de Maria, tribulações da Igreja, renovação da Cristandade, conquista de Jerusalém, conversão do mundo a Cristo, pacificação, etc.–78, esperanças que eram comuns a outras correntes culturais de, para o dizer de alguma maneira, recorte mais «humanístico». Interessa, porém, sublinhar que nesse compósito texto se cruzam muitos dos ideais reformadores que começaram a correr mais impetuosamente nos começos do século XVI. Mesmo se, como escreveu M. Reeves em Roma profetica, esse seu notável contributo para perceber melhor La città dei segreti, «tutto questo era mille miglia lontano dalle forze politiche del XVI secolo»79, tal não nos deveria impedir de considerar que no plano simbólico, alguns pontos desse programa –a conquista de Jerusalém, por exemplo– não pudessem contiuar a organizar ou a tentar traduzir a organização de propostas práticas de conquista ou missionação, mesmo que acabassem sendo contrariadas por interesses políticos ou pessoais mais imediatos. Interessará, porém, saber igualmente que a obra do Beato Amadeu da Silva, isto é, do parente de Miguel da Silva, serviu, como já insinuamos, a um Pedro Galatino para consagrar os seus radicais ideais de reforma das ordens religiosas pelo «Papa Angélico» que, como explicava o anjo Gabriel a Amadeu, deveria extinguir todas as ordens religiosas –excepto a de S. Francisco a quem estava garantida a sua perenidade até à consumação do mundo– substituindo-as por varões apostólicos, ponto programático que veremos recolhido nos começos do século XVII por um aproveitado leitor da Apocalypsis Nova, João de Castro, na sua Aurora80, e foi trazida para Espanha, cerca de 1528, 76. M. Reeves, The influence of prophecy, págs. 262, 268. 77. M. Reeves, The influence of prophecy, págs. 438, 448. 78. A. Morisi, «Apocalypsis Nova», pág. 27-83. 79. Marjorie Reeves, «Roma profetica», in La città dei Segreti. Magia, Astrologia e Cultura esoterica a Roma (XV-XVIII), ed. Fabio Troncarelli, Milano: Franco Angeli, 1985, págs. 277-298. 80. João de Castro, Aurora da Quinta Monarquia (BN Lisboa, Cod. 4373), ed. João Carlos Gonçalves Serafim (Apêndice Documental. Vol. III da Tese de Doutoramento), Porto: Faculdade de Letras do Porto, 2004. 56 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO pelo então Ministro Geral dos franciscanos, Fr. Francisco de los Angeles (Quiñones) de quem Pedro Galatino, vivendo no convento franciscano de Araceli –um convento onde Gaspar Barreiros se fez franciscano e onde viveu G. Postel–, tinha sido capelão e a quem dedicou o seu De septem ecclesiae temporibus. E mais ainda: que esse exemplar da Apocalypsis Nova foi levado para o México –conviria pôr este facto em relação com a partida do célebre grupo de franciscanos capitaneados por Fr. Martín de Valencia protegidos por Fr. Francisco Quiñones– e lá foi copiada e de lá regressou a Espanha, como atestava, em 1543, S. Pedro de Alcántara em carta escrita em Portugal (Azeitão)81, itinerário que permite insinuar os meandros da circulação desta obra em ambientes reformados e reformadores e a sua importância na fixação de muitos dos seus ideais. Da Apocalypsis Nova há na B. N. Madrid duas cópias (o incompleto ms. 6540 e o ms. 11248) e em El Escorial uma outra (o já referido H.III.1) em letra dos fins do século XVI/começos do século XVI, preciosíssima esta quer pelas suas notas esclarecedoras de algumas personagens quer por ter sido considerada até ao século XIX (1815) uma relíquia do Beato Amadeu e como tal conservada e exposta. Se, em Portugal, a fortuna desse texto é difícil de documentar, não deixamos, contudo, de saber que antes de 1549, como nos revela uma carta de Juan A. Polanco escrita em nome de Inácio de Loyola a Francisco de Borgia em Julho desse ano82, jesuítas portugueses –assim parece deduzir-se do contexto– houve que se dirigiram a Roma na esperança de aí serem reconhecidos como «Papas Angélicos», e que em 1581, tendo, talvez, em conta a difusão dessas esperanças em tempos conturbados pela chegada de Filipe II ao seu novo reino, a Inquisição portuguesa pôs no Index desse ano a Apocalypsis Nova 83, condenação de que não há outro exemplo nos «Indices» europeus. No século XVII, para além de algumas traduções parcelares, a Apocalypis Nova, juntamente com outros textos proféticos –Libellus de Telésforo e o Mirabilis liber (Veneza, 1514, 1522), muito especialmente– foi, à volta de 1604/1605, em uma vastíssima obra –Aurora– abundante e inteligentemente utilizada por D. João de 81. Pedro de Alcántara, «Certificado de Fr. Pedro de Alcántara sobre el “Comentario al Apocalipsis” del B. Amadeo de Silva (†1482) copiado por el P. Antonio Ortiz (†1560)», in Místicos franciscanos españoles -I- Vida y escritos de San Pedro de Alcántara, Madrid: BAC, 1996, págs. 372-373. 82. Ignacio de Loyola, «Carta a Francisco de Borgia, duque de Gandía (Julho, 1549)», in Obras Completas, ed. Ignacio Iparraguirre, Madrid: BAC, 1963, págs. 722-739. 83. «Index de l’Inquisition Portugaise. 1547, 1551, 1561, 1564, 1581», in Index des livres interdits (Directeur J. M. Bujanda), IX, Sherbrooke-Genève: Éditions de l’Université de Sherbrooke-Librairie Droz, 1995, págs. 459-460. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 57 Castro, um exilado português que viveu e morreu na esperança de um novo reaparecimento desse D. Sebastião –já então aparecido (Veneza, 1598)– para ser coroado imperador pelo «Papa Angélico» e lutar a seu lado pela renovação do mundo dos novissima tempora84. E todos sabemos que a João de Castro se deve não só a «invenção» do texto da primeira edição (Paris, 1603) das Trovas de Bandarra85, mas também um dos seus mais inteligentes comentários. III. 3 Uma outra consequência –e outra dimensão– desses primeiros anos (1515/1525) de Miguel da Silva em Roma é, como ficou aludido, a sua amizade com Baltasar Castiglione que, como se sabe, à última hora («integrazione dell’ultimo momento») –entre Abril de 1527 e Abril de 1528, mais precisamente à volta de 9 de Setembro de 1527–86, desde Espanha, envia para Veneza onde se estava já terminando a impressão de Il Libro del Cortegiano, a dedicatória global da sua obra, dedicatória que não desdizia a de cada um dos quatro livros a Afonso Ariosto, o amigo a quem, desde sempre, tinha sido verdadeiramente dedicado o Libro. Uma dedicatória que, dadas as circunstâncias polémicas que envolviam a posição do núncio Castiglione na corte de Carlos V87, bem poderia ser, em virtude da posição privilegiada que na corte de João III de Portugal ocupava então o antigo embaixador em Roma, mais que um gesto de amizade –que não se nega, uma ponte diplomática para, nesse momento, suscitar ou / e reforçar, a partir da corte portuguesa, através de alguém que, institucionalmente, era –ainda que, na prática nem sempre o fosse– um dos seus mais poderosos membros em virtude das funções que desempenhava (Escrivão da Puridade do rei), o apoio à actividade diplomática pró-imperial do núncio de Clemente VII– amigo de Castiglione e de Miguel da Silva, já então bispo de Viseu–, apoio sempre duvidoso, já que, se o rei português não estava interessado em hostilizar o que era, desde 1526, seu cunhado, também não tinha menor 84. João Carlos Gonçalves Serafim, D. João de Castro, «O sebastianista». Meandros de vida e razões de obra, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004 (I-II vol.s.,Tese de Doutoramento, Policopiada). 85. João de Castro, Paraphrase et concordancia de alguas propheçias de bandarra, sapateiro de Trancoso, Paris, 1603. 86. Amedeo Quondam, «Questo povero cortegiano». Castiglione, il Libro, la Storia, Roma: Bulzoni Editore, 2000, pág. 501. 87. V. Cian, Un illustre nunzio pontificio, págs. 104-130. 58 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO interesse, como mostra a correspondência do embaixador imperial em Lisboa, Lope Hurtado de Mendoza por volta de 1528, em desfavorecer Francisco I de França88. E precisamente, recordemo-lo, em Julho de 1527, tinha-se posto a caminho, desde Roma, D. Martinho de Portugal que, enviado em 1525 a render D. Miguel da Silva, regressava como núncio papal investido de poderes de legado a latere (breve Cum nobis hodie) com a secreta (mas concreta) missão de afastar João III de Portugal da política do Imperador89. A incumbência que, como o mostra o breve Nostram calamitatem enviado a Miguel da Silva no mesmo dia (1527, Julho, 12), em que, foi Martinho de Portugal investido da sua missão, deveria realizar-se com o apoio do antigo embaixador em Roma –o que é bem significativo–, acabou por não realizar e, como escrevia, em 11.3.1528, Lope Hurtado de Mendoza a Carlos V, passou a desejar «emplearse en servicio de V.M.» imperial90. De qualquer modo, se o nome de Miguel da Silva ainda hoje se recorda é, em larga medida, em tributo a esse amistoso gesto do desafortunado núncio junto de Carlos V, gesto que não parece separável do contexto que acabamos de sugerir. Não iremos repetir as longas e pertinentes considerações que Amedeo Quondam91 teceu em torno dessa estranha dedicatória, mas aproveitaremos a ocasião para sugerir, superficial e, talvez, abusivamente, um modo –ou um dos modos– como Miguel da Silva poderá ter lido esse paratexto e esse livro. Do ponto de vista do género, a dedicatória a Miguel da Silva é, como se sabe, um texto estranho, pois, contrariamente à norma, o destinatário é aí apenas um nome e um título, sem qualquer relevância ditada por um simples caríssimo, um eruditíssimo –esses adjectivos que sempre acompanham textos do género–, por uma alusão à sua importância como antigo embaixador ou às altas funções na corte portuguesa, por qualquer razão que de longe ou de perto obrigasse o autor a dedicar-lhe um livro que nesses dias já corria manuscrito e era apreciado. Miguel da Silva é um nome que, em determinado momento desse texto, serve –iríamos até, funcionalmente– para marcar uma nova fase, mais profunda, das recordações que o seu autor foi sedimentando no seu coração e no seu texto. Efectivamente, depois de ter assinalado alguns dos coloquiantes do seu livro que já tinham morrido e que eram testemunhas desses anos dourados da corte de Guidobaldo de Montefeltro entre 1504 e 1508, o 88. 89. 90. 91. A. Viaud, Correspondance d’un ambassadeur castillan, págs. 239-319. J. S. da Silva Dias, A política cultural da época de D. João III, vol. I, págs. 110, 119. A. Viaud, Correspondance d’un ambassadeur castillan, pág. 248. A. Quondam, «Questo povero cortegiano», págs. 501-525. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 59 conde Baldassare Castiglione, como para completar essa galeria de retratos fixos para sempre nos seus gestos e nas suas palavras, chama a atenção de Miguel da Silva que, além desses já recordados, também o antigo embaixador não tinha conhecido a duquesa de Montefeltro, a figura em torna da qual gira toda a obra. De toda essa gente, obispo de Viseu não conhecera mais que Giuliano de Medici, duque de Nemours, entendamos, o «Magnífico Giuliano», e, como nol-lo revela a sua correspondência, o cardeal Bernardo Dovizi da Bibbiena, cardeal de Santa Maria in Portico. E mesmo esses também já tinham morrido, um em 17.3.1516 e o outro em 9.11.1520, respectivamente. É, então, importante reler esse texto: «perché voi né della signora Duchessa, né degli altri che sono morti, fuorché del duca Giuliano e del cardinale di Santa Maria in Portico, aveste notizia in vita loro, mandovi questo libro come un ritratto di pintura della corte di Urbino»92. Esqueçamos as arquiconhecidas referências à arte de Miguel Angelo e a Rafael que acompanham essas notas, e alguma falha de memória de Castiglione que assinalaremos, para acentuar que, de acordo com as sua palavras, a obra que dedica, desde Madrid, a Miguel da Silva é, antes de mais um livro de recordações. São recordações de um lugar, de algumas damas, de gente de Igreja e de armas, de poetas, etc., recordados não apenas nas suas figuras, mas nas suas palavras, nos seus gestos, nos seus ideais, nas suas anedotas, nos seus tiques, nos seus debates. Com essas recordações construiu, cortando, acrescentando, cambiando, isto é, mudando e matizando, o texto ao longo de anos, o conde Baltasar um livro destinado a propor um modelo de cortesão que, tal como aqueles que tinham servido a Guidobaldo de Montefeltro, devia servir a um novo príncipe, esse príncipe que, como muito bem assinala Amedeo Quondam93, obedecia já, a quando da última redacção da obra (1524), a um novo paradigma. Esta última proposta, pela sua carga de futuro, leva, geralmente, a esquecer que Il libro del cortigiano é, antes de mais, como muito bem assinala já V. Cian, sem contudo, das suas pertinentes observações tirar todas as consequências94, um livro de recordações, essas recordações que lhe ditam essa escorreita dedicatória a Miguel da Silva e que ecoam igualmente, com as adaptações necessárias, nas quatro dedicatórias dos quatro livros a Alfonso Ariosto (†1525, Junho, 29), esse, sim, «caríssimo». 92. Baldassare Castiglione, Il Cortigiano, ed. Amedeo Quondam, Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 2002, vol. I, págs. 3-10. 93. A. Quondam, «Questo povero cortegiano», págs. 315, 319, 320, 335, 353, 361, 408. 94. V. Cian, Un illustre nunzio pontificio, págs. 228, 230, 231, 243. 60 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO Gostaríamos, então, de propor que, se, verdadeiramente, é esse –um livro de recordações–95 o sentido mais profundo desse nostálgico livro, que foi precisamente assim que o terá lido Miguel da Silva. Se, por fortuna, pudemos deixar documentadas algumas ocasiões e circunstâncias em que a actividade diplomática de Miguel da Silva foi apoiada por bons ofícios que a amizade do cardeal de Santa Maria in Porticu lhe facilitava, convirá agora chamar a atenção que, por maior fortuna, possuímos uma carta (31.3.1515) em que o embaixador português fixou o recebimento do «Magnífico Giuliano» que, na sua qualidade de (efémero)96 comandante supremo do exército pontifício, nesse preciso dia entrava em Roma pela primeira vez acompanhado de sua mulher, Luísa de Sabóia, com quem tinha recentemente casado (1515, Janeiro)97. E nessa apremiada missiva –para a qual, talvez por ignorância nossa, não parece que se tenha chamado a atenção–, escrita logo após ao ter assistido a essa cerimónia de corte, Miguel da Silva, então, ainda um recemchegado embaixador, escreve, entre outras notícias, ao rei de Portugal: Senhor: Este correo estava pera partir daquy a dois dias, e agora, tornando do recebimento do Magnifico Juliam e de sua mulher haa huma hora da noyte, me veo recado que parte daquy a duas horas; por isso nam darey conta larga de nynhuma cousa a Vossa Alteza, nem he tempo pera mais que pera lhe fazer saber que […] Oje haas vynte horas, que pollos relogios de la sam duas horas despois do meio dia, fomos avisados da entrada do Magnifico Juliam com sua molher, e nam porem como entrada pruvica, mas de boa amizade remocado pollo mordomo mor do papa. Sayram a recebel lo todas as familias dos cardeais e assy a do papa e todos os embaxadores. Eu fuy com todos os portuguezes, dos primeyros, e nam me pesou pollo muyto que elle folgou de cousas de Vossa Alteza lhe mostrarem alguma defferença de mais amor que se nysto qua entende, que os outros. Disse lhe como, sabendo eu de sua vinda, por satisfazer haa vontade de Vossa Alteza 95. Carlo Ossola, Dal «Cortegiano» all’«uomo di mondo», Torino: Einaudi, 1987, pág. 43, aponta neste sentido da «tradizione di lettura» de Il libro del Cortigiano, mas, salvo melhor opinião, nesse belo capítulo («Il libro del Cortegiano: esemplarità e difformità») da sua obra não desenvolve esta capital pontualização. 96. Giuliano de’ Medici foi comandante supremo dos exércitos pontificios entre 1514, Janeiro, 10 e 1515, Agosto, 8, segundo Giuseppe L. Moncallero, Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, Firenze: Leo S. Olschki, 1965, vol. II, págs. 32, 55. 97. G. L. Moncallero, Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, vol. II, págs. 41–44 onde se pode ler a carta do cardeal de Bibbiena de 1515, Fevereiro, 25 felicitando o príncipe pelo seu casamento. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 vynha aly a fazer parte do que devya, avendo por certo que nysso servia Vossa Alteza, cuja vontade era muy certa pera o que lhe comprisse, e que sua vynda fosse muyto boa, e outro tanto a sua molher que vynha loguo atras haa mão direyta do embaxador de França, que vynha ja de mea jornada, pollo parentesco com el Rey, que he filho de huma sua irmãa. Cada hum me respondeo com grandes cortesias e todos os offrecymentos do mundo, que por ordynayros calo. O Magnifico Juliam vynha como de caminho com huum pelote, ou roupam tudesco casi pelote, cyngido de brocado raso y veludo cremesym a girões já tambem hum pouco raso, e trazido na cabeça huma coyfa douro y negro e huum barrete de veludo negro com huma medalha douro, e borzeguins com golpes amarellos á feyçam de qua, sobre huum cavallo grande haa bastarda guarnecido de veludo cremesym e com humas rosas douradas por toda a guarniçam. Haa sua mão ezquerda vynha o senhor Joam Jurdam Ursino, genro do papa Julio, filho do senhor Vyrgilio Ursino. E o Magnifico me tomou no meo, até que vio toda a outra emvurilhada da gente. Diante delle, e nam muyto, yam alguns senhores de Saboya até tres e nam mais, muyto mal vestidos, e pior que de velho, e as cavalgaduras do mesmo jaez, e junto com elles o Magnifico Lourenço sobrinho do papa, filho de Pero seu irmão, com huum Ursino romão que tambem se chama seu parente. Ha molher trazia huum brial de panno douro tyrado rico, e na cynta huma marta pindorada, huum colete de veludo preto e huum toucado do mesmo veludo haa francesa, hum chapeo cremesym de seda com huma guoya douro, sobre huma faca branca guarnecida de cremesym muyto boliçosa; trás ella huma irmãa do papa e quatro ou cynquo parentas todas de caminho, e muytas em mulas assaz de caminho. Trás ellas até vinte damas mal vestidas e sem nenhuma gala, e dellas de panno: ella parece muyo mal e he de idade, faz mostra de trynta e cynquo annos: toda a outra gente nam vinha de maneyra pera se conhecer, nem ouve ahy azemellas mais que humas dez, ou doze, que yam diante espalhadas e duas sem raposteyros, o que deve ser porque todo o fato vem pollo rio acyma nas mesmas galees, em que elle veo de Genoa, por se nam fiar, segundo dizem, do ducado de Milam. Onde os topey era lonje de Roma, e fazia se tarde; começaram a caminhar tam rijo, que era huum pouco alem do chouto, e daquella maneyra vyeram ate cerca de Roma, que vynhamos todos mortos de poo e cansaço, e de nos rirmos de tam maos concertos dentrada. Foy descer ao paço, atyrando o castello toda a artilharia, onde nos despedimos todos. Escrevy estas cousas a Vossa Alteza por ver quamtos primores qua ha, e porque estando pera cerrar esta carta, me deu ho correo huma hora de tempo, 61 62 JOSÉ ADRIANO DE FREITAS CARVALHO que confesso que despendy o mal, se ja Vossa Alteza nam folgar de saber até estas miudezas, segundo me tem mandado que faça […] De Roma a xxxi de Março de 1515. Novas nam ha ninhumas. – Dom Miguel da Sylva98. Esta descrição que é também um registo de uma memória feito quase em cima dos acontecimentos é, para nós hoje, não apenas a prova da alusão da dedicatória de Castiglione sobre o conhecimento que Miguel de Silva teve do «Magnífico Giuliano», mas também do modo como o viu e à sua mulher –e era a primeira vez– nessas circunstâncias discretamente solenes –que, aliás, bem pouco de solenes pareceram ao embaixador e deverão ter parecido ao seu faustoso rei pela mediocridade e desalinho, isto é, de «quantos [poucos] promores»– e permite sugerir quanto essa alusão despertaria, 13 anos depois, as suas próprias recordações sobre alguém que, visto nessas circunstâncias, desapareceria um ano depois (1516, Março, 17), levando ao seu velho amigo Bibbiena, como o confessava a Ippolito d’Este, «la metà della anima et della vita mia»99. Não sabemos como reagiu o embaixador português à morte daquee «veramente virtuoso e bon Signore», mas estamos em crer, como sugerem correspondências e outros documentos, que, como sugerimos, ele e outros primeiros e grandes leitores de Il libro del Cortigiano o terão lido como um livro de recordações. Só à medida que os anos foram passando é que a obra de Castiglione se terá ido impondo como um manual de cortesia –que verdadeiramente não é, mas, sim, de cortesania– destinado a cortesãos mundanos, a ponto de, segundo o testemunho de Damasio de Frias no seu Diálogo de la discreción (1579), com esse sentido, andar na mão dos bacharéis100. Apesar de nunca ser lembrado, há ainda um outro facto que, mesmo se relevando do silêncio, pode contribuir para tornar mais viável esta nossa 98. Miguel da Silva, «Carta a El Rey (1515. Março, 31)», in Corpo Diplomatico Portuguez, vol. I, págs. 321-327. Naturalmente, transcrevendo apenas a parte da carta respeitante à entrada do Magnífico Julião, adaptamos, como em referências documentais anteriores, ligeiramente, a ortografia (u intervocálico > v e normalizando e actualizando o uso de maiúscula e minúsculas) do texto. 99. G. L. Moncallero, Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena, vol. II, pág. 67 em carta ao cardeal D’Este de 1516, Março, 22. 100. Damasio de Frias y Balboa, «Dialogo de la discreción», in Diálogos de diferentes matérias inéditos hasta ahora, Madrid: Imp. de G. Hernández y Galo Sáez, 1929, págs. 8990; José Adriano de Freitas Carvalho, «A leitura de “Il Galateo” de Giovanni della Casa na Península Ibérica: Damasio de Frias, L. Gracián Dantisco e Rodrigues Lobo», Ocidente, 79 (1970), págs. 137-171. ROMA E PORTUGAL DE CARDEAL A CARDEAL: 1480-1541 63 proposta. Como sabemos, um dos principais dialogantes de Il libro del cortigiano é Ludovico di Canossa, fortissímo amigo e parente do seu autor, e ainda vivo em 1528, pois só morrerá, naturalizado francês, em 1532. Miguel da Silva conheceu-o em Roma já por esses anos de 1515-1516 em que hospedava em sua casa o próprio Baldassare Castiglione. Porque terá esquecido de recordar Ludovico di Canossa entre os dialogantes do seu livro que, tendo pertencido a essa corte dourada de Guidobaldo, foram conhecidos de Miguel da Silva? Porque apenas estava, como dizia, esboçando uma galeria de mortos? De qualquer modo, se, em Setembro de 1527, dedicando, desde Madrid, uma obra a alguém que, em altas funções, servia o cunhado português do imperador, nomear um servidor de Francisco I de França não era diplomaticamente aconselhável, o silêncio de obrigação era, em si mesmo, ainda um modo pungente de recordar esses dias também dourados anteriores a Pavia e ao saco de Roma. Quase o mesmo, por razões imperiais agora, se poderia dizer do esquecimento de Federico Fregoso (†1541). E há que fechar estas nossas notas –que também são recordações de leituras– sobre dois cardeais portugueses que, cada qual à sua maneira e em seu momento, foram duas balizas não só da cultura do seu tempo olhada desde Roma em «tempos de espanhóis e de franceses», como escrevia Sá de Miranda, mas também do contexto da ressonância de muitos temas e questões –algumas apenas desse modo longínquo enunciadas na cultura portuguesa de que, apesar de tudo, continuaram a ser uma referência, por, vezes, incontornável (basta ver as alusões, para bem ou para mal, na correspondência diplomática do tempo) e, muitas vezes, um apoio– que preocuparam e, por vezes, polarizaram o Portugal de seus largos dias. E, por isso, convém não os esquecer na complexidade desses contextos e não os reduzir, como geralmente acontece, a simples questões de política e de poder. Os amigos e foram tantos os que perpassaram por estas páginas, são os de todas as ocasiões e, mesmo se só recordadas, as suas solidariedades –usemos, com alguma propriedade, um termo tão precioso como actual– tecem outras malhas que não apenas as de um Império. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES: APORTACIONES DE LOS DIÁLOGOS A NOTICIA A LA FANTASÍA LITERARIA RENACENTISTA ANA VIAN HERRERO (Madrid) E L SAQUEO de Mayo de 1527 fue el hecho de armas, político, religioso y cultural más relevante para la historia del pensamiento occidental en la sociedad del Antiguo Régimen; afectó al conjunto de países europeos –y a sus relaciones internacionales– y preparó un cambio que transformaría la forma y el futuro de nuestro mundo: el camino a la Contrarreforma en el arte, la literatura, la espiritualidad, la política, la economía y las distintas facetas del pensamiento. He estudiado ya en diversos trabajos la repercusión de estos sucesos en los distintos géneros de la literatura europea en prosa y en verso, las características principales de esa literatura, su adscripción genérica, su fidelidad o no al relatar los hechos acaecidos, su toma de posición y sus aportaciones ideológicas más señaladas1. Lo que ahora me interesa es más bien 1. Véase Ana Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano» de Alfonso de Valdés, obra de circunstancias y diálogo literario. Roma en el banquillo de Dios, Toulouse: Presses Universitaires de Toulouse-Le Mirail, CNRS (Anejos de Criticón nº 3), 1994; Ana Vian Herrero, «Versos europeos del Saco de Roma: subgéneros y significaciones de una poesía noticiera», Milseiscientos dieciséis, 10 (1996), págs. 141-152; Ana Vian Herrero, «Le Sac de Rome dans la poésie historique hispano-italienne: discours politiques et modalités littéraires» en Les discours sur le Sac de Rome de 1527. Pouvoir et Littérature, dir. Augustin Redondo, París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, págs. 83-102, y Ana Vian Herrero, «Una literatura para la historia: la prosa noticiera española y europea del saqueo de Roma», La Historia en la literatura hispánica. Studi Ispanici [2005, en prensa]. Para cuestiones más generales, André Chastel, 65 66 ANA VIAN HERRERO considerar el saqueo como motivo literario e ideológico, sacar a la luz los vislumbres de nuevas necesidades literarias, intelectuales y creativas que, Il sacco di Roma, 1527, Turín: Einaudi, 1983 (título original, The Sack of Rome, 1527, Princeton: University Press, 1983; traducción española Madrid: Espasa-Calpe, 1986); Francesco Mazzei, Il Sacco di Roma, Milán: Rusconi, 1986, y Marco Bardini, Borbone occiso. Studi sulla tradizione storiografica del Sacco di Roma del 1527, Pisa: Tipografia Editrice Pisana, 1991. Para la correspondencia e historiografía hispánica que se ocupa del suceso, véase Antonio Rodríguez Villa, Italia desde la batalla de Pavía hasta el saco de Roma, Madrid: L. Navarro. 1885 y, en especial, Antonio Rodríguez Villa, Memorias para la historia del asalto y saqueo de Roma en 1527 por el ejército imperial, formadas con documentos originales, cifrados e inéditos en su mayor parte, Madrid: Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, 1875: los caps. IV y V (págs. 104-384) son imprescindibles para los documentos sobre el asalto; Vicente de Cadenas y Vicent, El Saco de Roma de 1527 por el ejército de Carlos V, Madrid: Hidalguía - Instituto Salazar y Castro, 1974, y más recientemente Augustin Redondo, «Le Sac de Rome vu d’Espagne: les discours des historiographes de Charles Quint», en Les discours sur le Sac de Rome, págs. 23-35. En el mundo de las imágenes, véase Daniel Arasse, «Il Sacco di Roma e l’imaginario figurativo», en Il Sacco di Roma del 1527 e l’imaginario collettivo, Roma: Istituto Nazionale di Studi Romani, 1986, págs. 47-59, y Pierre Civil, «Images et événements: de quelques illustrations du Sac de Rome de 1527», en Les discours sur le Sac de Rome de 1527, págs. 169-189. Reúno una antología de textos literarios sobre el Saco de 1527, representativos en las diversas culturas europeas, en la tercera parte de A. Vian Herrero (El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», págs. 143-246); hay que recordar, obviamente, los estudios clásicos de Carlo Milanesi, Il Sacco di Roma. Narrazioni dei contemporanei, Florencia: G. Barbera, 1867, de Hans Schulz, Der Sacco di Roma. Karls V. Truppen in Rom (1527-1528), Halle: Niemeyer, 1894, Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte, vol. XXXII, y Félix Fernández Murga, «El saco de Roma en los escritores italianos y españoles de la época», en Actas del Coloquio Interdisciplinar «Doce consideraciones sobre el mundo hispano-italiano en tiempos de Alfonso y Juan de Valdés» (Bolonia, Abril 1976), ed. Manuel Sito Alba, Roma: Instituto Español de Lengua y Literatura, 1979, págs. 39-72, junto al trabajo espléndido, de Massimo Firpo, Il Sacco di Roma del 1527 tra profezia, propaganda politica e riforma religiosa, Cagliari: CUEC Editrice, 1990. Véase también Juan Carlos D’Amico, «Charles Quint et le Sac de Rome; personnification d’un tyran impie ou Dernier Empereur?», en Les discours sur le Sac de Rome de 1527, págs. 37-47. Para la huella en Portugal, véase Anne Marie Quint, «Échos du Sac de Rome de 1527 à la cour de Jean III du Portugal», en Les discours sur le Sac de Rome, págs. 57-67. Algunos trabajos esenciales sobre la literatura libelística y los pasquines: H. Schulz, Der Sacco di Roma; Oskar Schade, Satiren und Pasquillen aus der Reformationszeit [1863], Hildesheim: G. Olms, 1966, 3 vols.; Karl Schottenloher, Flugblatt und Zeitung [1922], ed. Johannes Binkowski, Munich: Klinkhardt & Biermann, 1985, 2 vols.; Emil Weller, Die ersten deutschen Zeitungen, Hildesheim: G. Olms, 1971; Rolf Wilhelm Brednich, Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts, Baden-Baden: V. Koerner Verlag, 1974, 2 vols.; Hermann Meuche & Ingeburg Neumeister, Flugblätter der Reformation und des Bauernkrieges, Leipzig: Insel Verlag, 1976. Los principales estudios respecto de la literatura de Maestro Pasquino, aparte muy útiles referencias en las obras citadas de A. Chastel y M. Firpo, son Domenico Gnoli, «Le origini di Maestro Pasquino», Nuova Antologia, 25 (1890), págs. 1-55 y Domenico Gnoli, La Roma di Leone X, ed. Aldo Gnoli, Milán: Ulrico Hoepli, 1938; Fernando & Renato Silenzi, Pasquino. Quattro secoli di satira romana, Florencia: Vallecchi editore, 1968; Claudio Rendina, Pasquino, statua parlante. Quattro secoli di pasquinate, Roma: Newton Compton, 1991. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 67 en una Europa sobrecogida, emergen de forma muy singular y original en dos diálogos en prosa, rivales entre sí sin conocerse, uno español y otro italiano. Como es frecuente en situaciones históricas análogas, muchos se sintieron impelidos a escribir o a publicar, e incluso las mediocridades eran más interesantes de lo que habían sido nunca antes ni volverían a serlo después. Sin embargo, en este caso se tratará de dos obras maestras del género dialógico; se añadirá una tercera, el Mercurio y Carón del mismo Alfonso de Valdés, porque completa la visión de conjunto aunque no se ocupe en exclusiva de los sucesos de Mayo. No cabe olvidar que, en ámbito románico o germánico, el diálogo, el coloquio, el Dialog o el Gespräch son géneros prosísticos predilectos del momento y en plena zarabanda de producciones en varias literaturas occidentales2. La célebre división que Torres Naharro hizo de sus comedias (a noticia y a fantasia) sirve en este trabajo para resumir desde el título la tesis central3. El diálogo hispano-italiano es el género más sensible al conjunto de aspectos de la tragedia romana: políticos, históricos, religiosos, antropológicos …, pero también literarios. Estos textos pueden, desde luego, tener intereses políticos, noticieros y de ocasión, y recibir gran parte de su fuerza de la toma de postura pasional ante un hecho histórico; o pueden tener objetivos más amplios; pero más allá de los intereses banderizos, ensayan nuevos procedimientos creativos y producen obras hermosas y singulares de alcance estético universal4. Dos son las obras dialogadas que se dedican en exclusiva al examen y calificación de los sucesos de Roma, una española y otra italiana. El texto 2. El pasquín reformista resucita la vieja forma literaria del diálogo al servicio de la religión y, para influir mejor sobre las gentes, se propone «in seiner Sprache zu reden» (K. Schottenloher, Flugblatt und Zeitung, pág. 88), cultivando un registro lingüístico ligero, conversacional, sencillo, y una puesta en escena también ligera que añade atractivo al conjunto. 3. No en el sentido reductor habitual de a noticia (‘experiencia’) – a fantasia (‘imaginación’), sino en el más probable y mejor contextualizado que propone Antonio Cortijo Ocaña, «Comedias a noticia y comedias a fantasia; a propósito de una curiosa terminología de Torres Naharro», en Fantasía y literatura en la Edad Media y los Siglos de Oro, eds. Nicasio Salvador, Santiago López-Ríos & Esther Borrego, Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 2004, págs. 145-162: a noticia con el sentido de «reducción de la realidad mediante una estilización estética» (pág. 158) y a fantasia como reescritura e invención de imágenes a partir de lecturas previas: «trabajar a fantasia, a partir de la capacidad de recuperación de las imágenes almacenadas en el depósito memorístico de Torres Naharro y su utilización para construir desde ellas otras nuevas» (pág. 159). 4. Para el estudio de conjunto de la prosa en contexto europeo, véase A. Vian Herrero, «Una literatura para la historia». 68 ANA VIAN HERRERO español es el Diálogo de Lactancio de Alfonso de Valdés o Diálogo de las cosas acaecidas en Roma (escrito y difundido en manuscrito desde el verano de 1527). El texto italiano es el Dialogo sopra il sacco di Roma de Francesco Vettori (1527-1529, inédito hasta 1837), ambos de gran trascendencia tanto por su valor informativo como por su calidad literaria. Los ánimos del momento estaban muy caldeados en medios oficiales, eclesiásticos y cortesanos, y la publicación del diálogo de Vettori no llegó a producirse; se conservan varias copias manuscritas en bibliotecas florentinas, todas fechables en los siglos XVI y XVII, lo que da idea de una vitalidad duradera al menos dentro de su ámbito geográfico5. La publicación del diálogo de Valdés estuvo rodeada de contratiempos, insidias, denuncias, etc. y se retrasó también para hacerse de modo clandestino; las censuras de Olivar son de 1531 y la fecha de edición no se sabe con seguridad; no conocemos la primera redacción del texto, que el autor consultó con diversos amigos y consejeros, tachó y enmendó varias veces, y que circuló en innumerables copias por toda la Península y fuera de ella6. La trascendencia ideológica del texto es grande porque se trata de la primera explicación ‘imperial’ de los sucesos de 1527 dada a una cristiandad 5. Me he servido del texto transcrito en A. Vian Herrero (El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», págs. 221-231), que sigue la edición hecha por C. Milanesi, Il Sacco di Roma, págs. 411-467 y 462-467; véase también su introducción (págs. xxii-xxiv). La obra se incluye asimismo en Francesco Vettori, Scritti storici e politici, Bari: Laterza, 1972. Véase también Gianfrancesco Berardi, «Francesco Vettori», en Il Ponte de Florencia, 4 (30 Abril 1973), pág. 564 y Moreana, 43-44 (1974), págs. 191-192, y sobre todo Marina Marietti, «L’évocation du Sac de Rome par le Florentin Francesco Vettori», en Les discours sur le Sac de Rome de 1527, págs. 69-81. 6. Para la biografía de Valdés, véase Miguel Jiménez Monteserín, introd. y nota en su introducción a la ed. facsímil de Fermín Caballero, Conquenses ilustres, Cuenca: Ayuntamiento-Instituto Juan de Valdés, 1995, págs. ix-lxxvii. La carta de A. de Valdés a Erasmo desde Valladolid (20-VI-1527) en Erasmo de Rotterdam, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterdami, eds. Percy Stafford Allen & Helen Mary Allen, 11 vols., Oxford: Clarendon Press, 19061947, vol. VII, pág. 92, y John E. Longhurst, Alfonso de Valdés and the Sack of Rome, Alburquerque: New Mexico Press, 1952, pág. 7. Véanse también las introducciones a las ediciones del diálogo de Valdés de José Fernández Montesinos (Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, Madrid: Espasa-Calpe, 1969, págs. xxxix-xlx y lxviii-lxxxiii) y de Rosa Navarro Durán (Alfonso de Valdés, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, Madrid: Cátedra, 1992, págs. 19 y sigs.); cito por esta última edición. Para la carta mencionada, las vicisitudes políticas del Lactancio y su análisis literario véase A. Vian Herrero (El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», págs. 69-141), que aquí resumo en sus principales conclusiones y amplío en algunos aspectos; ahorro, por tanto, por razones de espacio y para poder tratar con más detalle el diálogo de Vettori, las citas del texto valdesiano en apoyo de los razonamientos; podrán encontrarse en el mismo lugar indicado. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 69 conmovida y amedrentada, antes de y durante el silencio embarazoso del propio Carlos V. Una vez decidido que la posición oficial sería la exculpatoria (no la contraria, también barajada por Gattinara), se trataba de preparar el engranaje justificatorio, lo que correspondió hacer a Alfonso de Valdés, uno de los principales baluartes del gabinete de Gattinara; en calidad de consejero áulico y político humanista, adoptará como argumento maestro la crítica a la política del Papado y la degeneración moral y religiosa de la curia, claves explicativas de aquel tan popular castigo providencial en el que creyó toda Europa, y en el que se detiene la segunda parte del diálogo. La única forma de atenuar el enfrentamiento con la otra institución en conflicto, el Papa, era culpar sobre todo a sus consejeros. Conviene recordarlo: el Lactancio se escribe cuando Clemente VII aún está preso, y se publica cuando muere Gattinara y aumenta el ascenso irresistible de Cobos7. Los años que rodean a la publicación del Diálogo y a la muerte de su autor (1532) son precisamente los más delicados, en los que Carlos V reconsidera su política internacional, inicia los gestos políticos de conciliación hacia Italia, los frailes españoles ganan posiciones y la apuesta erasmista pierde prestigio y terreno. Franceso Vettori (1474-1539), aristócrata florentino, corresponsal y amigo íntimo de Maquiavelo, corresponsal también del banquero y tesorero del Papa –Filippo Strozzi–, es autor de varias obras, político destacado en el servicio de Florencia y miembro activo de la oligarquía medicea, pues favoreció y exaltó a los Médicis e intentó dominar los difíciles acontecimientos políticos del momento. Estuvo ausente de Florencia, al lado del Papa Clemente, y cuando volvió se hizo perseguidor de los partidarios de la república junto al Duque Alejandro, uno de los principales impulsores de la elección de Cosimo. Más tarde, decepcionado o arrepentido, tuvo un ataque de melancolía que le impedía salir de casa y murió, solitario y aislado, el 5 de mayo de 1539. Sin embargo, en los años 1527-1529, que 7. La rivalidad entre Gattinara y Cobos se inicia en 1523, fecha en que el Gran Canciller se vio apartado de la reforma financiera y de diversos asuntos de estado, comenzando aquí una serie de discrepancias con Carlos V y, sobre todo, una lucha no confesada con Cobos para controlar la maquinaria del gobierno. Algunos documentos conservados permiten inferir una imagen de Gattinara muy diferente de la del político desinteresado descrito por Brandi. La influencia de Gattinara empezó a disminuir desde 1527, fecha en que hicieron crisis esas relaciones, pero conservó el cargo de consejero mayor de Carlos en política exterior hasta su muerte. Para todo ello, véase Hayward Keniston, Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, Madrid: Castalia, 1980, págs. 96-100 y 138. Para la relación compleja Gattinara-Valdés y otros aspectos de su biografía y producción, véase Ángel Alcalá, en Alfonso de Valdés, Obra completa, Madrid: Turner, 1996, págs. ix-li. 70 ANA VIAN HERRERO son los de escritura de su Dialogo, su apoyo mediceo, como el de Maquiavelo o el de Francesco Guicciardini, lugarteniente general del ejército del Papa, fue decidido. Escribe cuando ya ha muerto su amigo Maquiavelo y como servidor de los Médicis, pero no por ello deja de reflejar sutilmente los que consideró errores de Clemente o de otros (Venecia, Francia, etc.), claro está que porque está escrito a posteriori de la rebelión florentina. En lo que atañe a los sucesos del saqueo, su versión pone el acento en los impulsos de un ejército desmandado tras unas negociaciones fallidas. Ambiciones, envidias, intrigas resuelven la vertiente política del conflicto, donde el chivo expiatorio nunca será el Emperador, sino Borbón y, si acaso, una conducta poco clara del Virrey de Nápoles, Charles de Lannoy. Estamos, por tanto, ante dos textos extraordinarios por su trascendencia ideológica y su actualidad, contrapunto el uno del otro en muchos aspectos, y sin embargo coincidentes también en aspectos parciales muy significativos. La trascendencia literaria será, dentro de las diferencias, también comparable, ya que los dos introducen la realidad para convertirla en literatura con idéntica convicción, novedad y empeño. I. ALFONSO DE VALDÉS, DIÁLOGO DE LACTANCIO Y UN ARCEDIANO La originalidad indiscutible de la obra se fundamenta en diversos motivos: su actualidad, la riqueza de su prosa y de su lenguaje, así como la densidad en la caracterización de los interlocutores, que lejos de ser personajes abstractos y fríos, son la encarnación literaria de dos –tres si se cuenta con el portero de la iglesia vallisoletana de San Francisco en la que se desarrolla la discusión– criaturas verosímiles; también su forma satírica y el modo artístico de plantear la relación de sucesos y la argumentación sobre los mismos. Los elementos literarios y ficticios guardan una relación estrecha con la estética generada o expresada en las distintas artes de ese momento, en torno del saco de Roma precisamente. La obra conecta con la sátira de tema antirromano que se produce en el periodo, y con su evolución; muy en particular con la actividad literaria desarrollada alrededor de la estatua de Maestro Pasquino, unido a otros influjos y estímulos, como el de la tradición lucianesca, tan presente en modelos para el autor muy queridos, como Erasmo, Pontano, o como su hermano menor, Juan. El tono antirromano de la obra y la crítica de la sociedad y de los hábitos religiosos contemporáneos sitúan al Lactancio en la misma línea de imitación de EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 71 Luciano que practican los seguidores del sirio de los siglos XV y XVI. El rechazo del lujo curial frente a la pobreza de los apóstoles lo relacionan no sólo con Erasmo y con las pasquinate antirromanas y reformistas, sino con los comentarios reformadores de los satíricos del Quattrocento italiano. También su crítica del Papado. Incluso la contraposición de valores interiores y exteriores, ausentes del samosatense, tienen contacto con el lucianismo cuatrocentista, y por supuesto con Erasmo. Cuestiones como la querella de la paz, la condena de la hipocresía, la comparación de los hombres con bestias, o la colocación de la sátira lucianesca al servicio de los intereses españoles en Europa son temas comunes a diversos imitadores de Luciano, como Erasmo o Vives. Igual que en las obras de Luciano, el carácter crítico de los interlocutores altera las relaciones habituales de los personajes y da entrada a pasajes de lectura irónica en la obra, a la creación de la distancia, a un humor característico. A la vez, la alusión detallada a figuras contemporáneas y la catadura pro-romana y anti-romana de los interlocutores, la estructura polémica8, relacionan la obra de nuevo con las pasquinate. Como muchas obras de Luciano, y como una mayoría de los escritores reformistas, sobre todo de pasquines, adopta el método de la syncrisis y da a su obra una estructura polémica o erística. La inclusión de chistes, facecias, exempla cómicos, juegos de palabras, burlas caricaturescas –sobre todo de eclesiásticos–, las notas de caracterización literaria cómica de los personajes, etc. unen al Lactancio, además de con Erasmo, con la tradición lucianesca de los siglos XV y XVI, incluida la de los pasquines satíricos. El estilo de la obra, alterna los párrafos declamatorios, muy retóricos, con las fórmulas idiomáticas de una lengua familiar, ligera, de tono conversacional. Tanto en su variante más coloreada como en la más castiza, se amolda a la misma tradición lucianesca, pues une al modelo latino de Erasmo el retoricismo y el «estilo ático» que el de Rotterdam y muchos otros renacentistas admiraban en la prosa de Luciano, al que siempre consideraron un estilista ejemplar. 8. No es sólo un diálogo apologético, aunque también lo sea. «Castiglione no podía mirar sin recelo el diálogo apologético, con su énfasis simplista y su falta de profundidad sicológica, su incapacidad de captar opiniones distintas de la propalada […]», Margherita Morreale, «Para una lectura de la diatriba entre Castiglione y Alfonso de Valdés sobre el saco de Roma», en Nebrija y la introducción del Renacimiento en España, III Academia Literaria Renacentista, Salamanca: Universidad, 1983, págs. 65-103, en part. pág. 79, y Margherita Morreale, «Alfonso de Valdés y la Reforma en Alemania», en Les cultures ibériques en devenir, París: Fondation Singer-Polignac, 1979, págs. 289-295. Para la posición de Castiglione, véase también, José Guidi, «Un nonce pontifical outragé: la réponse de Castiglione à Alfonso de Valdés», en Les discours sur le Sac de Rome de 1527, págs. 13-21. 72 ANA VIAN HERRERO La paleta desplegada a través de los interlocutores da varias claves de nuevos intereses literarios. Lactancio podría haber sido un maestro pedante y poseído de la verdad, algo muy frecuente en la tradición dialógica –más aún en el diálogo militante–, pero el autor opta por suavizar, sin abandonarla, esa fórmula magistral, dibujando a un joven colérico e irónico, pasional y provocador, hábil pero con fallas9. El arcediano, lejos de representar a un discípulo ingenuo, es un polemista renuente, co-responsable de la estructura erística del diálogo, difícil de convencer en aspectos éticos dada su corrupción de alma profunda o crónica. Representa a la clerecía española más tradicional, interesada y ultramontana, un clérigo dado a la vida regalada y alejado de la pobreza evangélica, un personaje caracterizado cómicamente, al estilo del lucianismo cristiano, tanto desde el punto de vista psicológico y argumentativo como lingüístico. El que un «mancebo y seglar y cortesano», conocedor de Roma pero no víctima del saco, lleve la voz cantante de la reforma religiosa implica una elección argumentativa recurrente que habla del optimismo valdesiano, en la medida en que un personaje seglar, ajeno al estado clerical, puede encarnar las cualidades laicas de perfección cristiana y representar un paradigma para la educación de los laicos. Quizás por ello Lactancio tiene nombre propio y de padre de la Iglesia, mientras que su interlocutor se define sólo por su cargo eclesiástico: arcediano del Viso10. Además, el joven cortesano tiene, como los personajes lucianescos –como el Carón del otro diálogo valdesiano–, perspectiva para emitir los juicios desde lejos, a diferencia de un arcediano, incapaz de ver más allá de lo inmediato. Lactancio practica de forma constante la ironía socrática, que toma por blanco no sólo las ideas, sino también las formas de argumentar del contrincante; pero su humor es militante, incapaz de reírse de sí mismo, como sí hace su adversario. 9. Giovanni C. Rossi, «Aspectos literarios del Diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Valdés», en III Congreso de Cooperación Intelectual, Madrid: Cultura Hispánica, 1958-1959, págs. 1-7, en part. pág. 3 destaca, además, la ingenuidad del arcediano y la habilidad diplomática de Lactancio. La ingenuidad del primero me parece muchas veces discutible, y en algunos momentos hay también para dudar de la habilidad de Lactancio, puesto que incurre en los mismos vicios que critica. 10. Es J. E. Longhurst, Alfonso de Valdés, quien recuerda que Lactancio fue el llamado por los humanistas «Cicerón cristiano» y autor de las Instituciones divinas. El hecho de que el arcediano no tenga nombre concreto y posea un título inexistente fue interpretado por el mismo investigador como una forma premeditada de Valdés para no comprometer a ningún eclesiástico. Véase la valoración que hacen Dorothy Donald & Elena Lázaro, Alfonso de Valdés y su época, Cuenca: Diputación, 1983, pág. 388 y n. 28. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 73 El arcediano ha vivido el saco y representa la visión del experimentado y de la víctima. Es, así, informante, cronista, de Lactancio (como lo es Mercurio para Carón en el otro diálogo valdesiano y como lo es Antonio para Basilio en el diálogo de Vettori); es también contradictor sempiterno, con argumentos políticos y de experiencia. Pero su característica más sobresaliente es que no ha sido capaz de aprovechar las vivencias como vehículo de transformación ética; al contrario, la experiencia lo ha hecho miedoso, uno de los sentimientos de ridiculización más explotados por la tradición cómica. Es también cínico en lo moral, apegado a sus posesiones y a sus privilegios, prototipo del cristianismo inauténtico, exterior y ceremonial. Una manera de manifestarlo es la ironía hacia sí mismo y hacia el exterior. Su humor, a diferencia del de Lactancio, no se aplica principalmente a las formas de argumentar en la discusión, sino que sirve a la sátira social de conjunto, muy en especial a la de los asuntos eclesiásticos; pero es tanto más destacable por cuanto empezaban a no saber ni poder practicarla ya los clérigos de su tiempo, como, sin ir más allá, el tercer personaje del texto y portero de San Francisco, tan cínico como el arcediano, pero incapacitado para el humor o la autoironía. Este franciscano interrumpe de malos modos la amigable y también a ratos agria charla, porque su caracterización cómica es a la vez argumentativa. Una escena aparentemente inocente, estaría cargada de significado para los lectores coetáneos, dada la beligerancia conocida de los franciscanos –junto con los mendicantes– a las tesis de Erasmo, frente a otras órdenes (benedictinos, agustinos, bernardos, cistercienses y jerónimos) que aceptaban algunos puntos de crítica o tuvieron comportamiento más benevolente en la Asamblea de Valladolid11. La lengua de los personajes es, además de una norma de estilo, un elemento caracterizador de los interlocutores y un ingrediente armónico con el tema y la estructura polémica de la obra: el juego literario y lingüístico de la antítesis deja la voz al adversario, lo que acerca a Valdés más a los reformistas que a los medievales, aunque use muchos de sus procedimientos. La lengua es uno de los mayores hallazgos del autor, que escribe en un registro castellano lúdico e idiomático, a la manera del latín de 11. Véase J. Fernández Montesinos en su edición del Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, pág. xxvii, Marcel Bataillon, Erasmo y España, México: FCE, 19662, pág. 237 y n. 4, y Miguel Avilés, «Erasmo y los teólogos españoles», en El erasmismo en España, eds. Manuel Revuelta Sañudo & Ciriaco Morón Arroyo, Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1986, págs. 175-193. Insiste también R. Navarro en el prólogo a su ed. del Lactancio (Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, pág. 33). 74 ANA VIAN HERRERO Erasmo12. Pero, sintomáticamente, pese a ser un buen latinista, opta, en acto afirmativo, por escribir en castellano sus diálogos polémicos dirigidos a la opinión pública europea13. La duplicidad de estilo practicado por los interlocutores según el momento de la controversia combina lo más artificioso y abstracto con lo más popular y casero14; sin embargo, Valdés no distingue a los personajes, más allá de tenues matices, por su forma de hablar y razonar, lo que implica voluntad de hacerlos atractivos por igual ante el lector, equiparándolos, al menos cuantitativamente, también en habilidades y gracias –incluso si sus atractivos y condiciones son distintos y el autor no es neutral–. La lengua y muchos de sus aderezos (chistes, facecias y apartes) caracterizan a los interlocutores y contribuyen de forma muy marcada a crear la distensión, la espontaneidad, la confidencia, el secreto, la sensación de improvisación, la familiaridad que se suponen inherentes a cualquier conversación realmente transcurrida, favoreciendo, así, la persuasión y el proceso argumentativo. En este aspecto, pues, el Diálogo de Lactancio es una verdadera obra de arte estilística además de argumentativa, y se acerca a la lengua mimética que Erasmo y otros imitadores de Luciano quisieron para sus diálogos. La estructura del diálogo es en lo fundamental polémica o erística, no catequística. Durante toda la Reforma en Europa el tema del antagonismo que se expresa por la lucha de dos principios opuestos dominó el desarrollo de diversas artes: el grabado, la xilografía, la pintura, el teatro popular, etc.15, lo que naturalmente hunde sus raíces en la tradición medieval, pero no por ello deja de ser humanístico, e incluso de aportar elementos desconocidos en etapas anteriores. El enfrentamiento ideológico encuentra su apoyo en la figura retórica de la antítesis. Pero, hilando más fino, la argumentación 12. Véase J. F. Montesinos (ed.), Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, pág. xv. 13. José Antonio Maravall, Antiguos y modernos [1965], Madrid: Alianza, 19862, pág. 500. 14. Margherita Morreale, «Sentencias y refranes en los diálogos de Alfonso de Valdés», Revista de Literatura, 12 (1957), págs. 3-14, encuentra predominio de sentencias en la primera parte de la obra, frente a los refranes, que dominan en la segunda parte. Véase también Margherita Morreale, «El Diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Valdés: Apostillas formales», Boletín de la Real Academia Española, 37 (1957), págs. 395-417, en part. págs. 407-408 y recuento de figuras retóricas en págs. 416-417. 15. A. Chastel, Il sacco di Roma, pág. 22, y A. Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», caps. IV y V. Esta forma caracteriza a la mayoría de los diálogos alemanes de la primera mitad del siglo XVI como demuestra Dietrich Briesemeister, «La repercusión de Alfonso de Valdés en Alemania» en El erasmismo en España, págs. 441-456, en part. págs. 450 y sigs. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 75 de principios antagónicos, la estructura de debate (justa erística en la que cada partidario defiende encomios, concepciones opuestas y vence el orador por su superioridad dialéctica) deja progresivamente paso a la estructura argumentativa de la discusión (los interlocutores buscan la mejor solución y el que cede –a veces los dos ceden– se inclina ante la evidencia de la verdad). El problema mayor parece residir en cómo interpretar este fenómeno, pues la crítica literaria sobre la obra ha ofrecido las interpretaciones más dispares a las reacciones y evolución del arcediano. Ambas partes del diálogo son en su estructura argumentativa una sucesión de syncriseis, análoga a la de los pasquines reformistas del periodo, en que alternan dos relaciones básicas: una es la de informante o cronista (arcediano) –cuestionador (Lactancio), donde dominan las preguntas y respuestas rápidas; otra la de maestro socrático (Lactancio)– discípulo polémico (arcediano), donde conviven el diálogo rápido, favorable al razonamiento, con el estilo lento, creador de emoción. Las dos cuentan con el protagonismo de Lactancio, bien porque es quien necesita la información de que carece o bien porque su estrategia socrática busca poner en dificultades a su adversario, obligándole a remontarse a los principios de la teoría religiosa y evangélica, a lo ideal, a lo modélico y utópico. Pero hay momentos específicos en los que al autor le interesa recalcar aspectos concretos y hace compartir punto de vista a los interlocutores que, por lo general, están enfrentados de modo irreconciliable. Esos momentos aumentan en la segunda parte y, sobre todo, al acercarse el final. La doble estrategia tiene por objetivo mostrar la condición paradójica del arcediano, de principio a fin: parece convencido en los principios políticos siempre que no rocen ni cuestionen su provecho personal. La razón es, una vez más, ideológica y argumentativa: los clérigos como el arcediano sólo pueden discutir de principios políticos y de verdades apodícticas –a condición de tener enfrente a un razonador brillante–, pero no cederán ni un ápice de sus beneficios estamentales. La transformación del arcediano, si existe, es sólo política (queda desbancado argumentativamente), pero no ética. Asoma aquí una buena dosis de pragmatismo y conocimiento de la realidad hispana por parte del autor, menos utópico de lo que parece. De hecho, el final de la obra se mantiene en un plano estrictamente político, exhortando, por boca del arcediano, a Carlos V para que se rodee de buenos consejeros y no se desperdicie ocasión tan favorable de reformar la cristiandad. Cuando Lactancio, que parece en ese momento querer ejercer como uno de esos «buenos consejeros», va a decir su opinión sobre la dirección que deberían tomar esas reformas, disuelve la charla con malos modales el portero de San Francisco. La interrupción es, naturalmente, intencional. Lactancio 76 ANA VIAN HERRERO había propuesto ya a lo largo de toda la discusión los principales puntos programáticos de reforma de los imperiales (el cristianismo interior, la caridad, la imitación de la vida de Cristo frente a la religiosidad exterior y ritual que impide la devoción verdadera –reliquias, imágenes, culto idólatra a los santos, misa oída sin sentimiento–, la doctrina del cuerpo místico o philosophia Christi, con el mensaje de concordia que le es anejo, etc.) y extenderse o concretar algunos de ellos era impensable sin comprometerse en cuestiones vidriosas o indeseadas. La promesa (retórica) de continuación, recuérdese, propone significativamente cambiar el lugar de encuentro e ir a la iglesia de San Benito. La mayoría de esos puntos tienen mucho en común con el ideario luterano y coinciden con lo que la literatura protestante del periodo desarrolla en términos artísticos; a la vez, no afectan al dogma. Es decir, el programa valdesiano se ha limitado a exponer todo aquello del ideario luterano que los erasmistas consideraban ‘negociable’ todavía en la Dieta de Augsburgo. Esta es la tesis más singular y delicada del Lactancio, y no el castigo ejemplar, justificación en la que Valdés coincidía con la inmensa mayoría de los que escribieron sobre los hechos romanos. II. ALFONSO DE VALDÉS, DIÁLOGO DE MERCURIO Y CARÓN El segundo texto del secretario de cartas latinas del Emperador, Diálogo de Mercurio y Carón (1529), pone como se sabe en escenario infernal clásico al barquero del Hades y al dios Mercurio, que interrogan a las almas de condenados (Primera parte) y de salvados (Segunda parte), para enfrentarlos en el momento supremo a un balance definitivo de sus vidas respectivas, en un instante en el que ya no valen las mentiras. Tras pasar revista al alma del mal obispo, Caronte pide al dios que reanude su historia contándole «lo que el año pasado se hizo en Roma»16. Mercurio explica sumariamente los preliminares del suceso, los que –como veremos– más interesaron también a Vettori: el asalto de los coloneses y consiguientes negociaciones hasta abandonar la ciudad santa; la llegada de los diez mil lansquenetes enviados por el Rey de romanos que se suman al campo del Duque de Borbón; las hostilidades del ejército papal en Nápoles, incumpliendo la 16. Cito el Diálogo de Mercurio y Carón por la ed. de Rosa Navarro Durán (Alfonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón, Madrid: Cátedra, 1999, pág. 129) y, para el conjunto del relato, págs. 129-136. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 77 tregua firmada con los Colonna; el camino de Roma y la nueva tregua firmada por el Virrey de Nápoles; el fracaso de Borbón para hacerla cumplir a su ejército: Mercurio.- No era en su mano por dos respectos: el uno, como el dicho ejército no era pagado, no obedecía, y el otro, porque los alemanes estaban ya determinados de vengarse de Roma por el grande odio que le tenían. Carón.- Debían ser luteranos (pág. 130). Este punto, espinoso en muchos ambientes europeos, parece preocupar a Valdés, quien por boca de Mercurio organiza un desmentido de la condición luterana ‘absoluta’ de los lansquenetes y explica el odio de Alemania a Roma por la avaricia y agravios de los pontífices; al no atender éstos a las necesidades y peticiones de esas tierras, aparecen como cómplices implícitos o pasivos de la rebeldía germana. Otra cuestión vidriosa es la que atañe a la figura del Condestable de Borbón, excomulgado ya por esos años; Caronte no perderá la posibilidad de asegurar que Borbón debió de tomar «el camino de la montaña» (el de la salvación), puesto que «no ha venido a pasar por mi barca» (pág. 131). Mercurio tiene, como el arcediano, la experiencia directa del saco, pero a diferencia del clérigo, él lo ha visto lucianescamente desde arriba, enriqueciendo así su perspectiva. Antes de comenzar el resumen de los hechos, con cierto sadismo risueño, ya se despacha sobre la corrupción romana y la explicación del juicio divino, viendo a la ciudad como un carrusel de valores morales invertidos: […] y, finalmente, me estaba concomiendo de placer viendo que aquellos pagaban la pena que tan justamente habían merecido. Mas, cuando vi algunas irrisiones y desacatamientos que se hacían a las iglesias, monesterios, imágines y reliquias, maravílleme, y topando con San Pedro, que también era bajado del cielo a ver lo que pasaba en aquella su sancta sede apostólica, pedíle me dijese la causa dello (pág. 132). Así se establece un diálogo de segundo grado entre Mercurio y San Pedro que tiene por objeto enfatizar las conclusiones de la política imperial. La explicación de San Pedro es la del castigo divino en bien de la cristiandad, por el instrumento de un ejército desmandado y sin consentimiento del Emperador, todo ello en contraste con la Roma evangélica que él dejó fundada (pág. 132). En lo ideológico, y se ha señalado muchas 78 ANA VIAN HERRERO veces, un diálogo valdesiano es prolongación y complemento del otro: los puntos esenciales desarrollados en el Lactancio se condensan aquí en una visión de los desmanes cometidos justificada por San Pedro desde lo alto: soldados vestidos de cardenales, despojo de templos, robo de reliquias, profanación del Santísimo Sacramento, todo ha sido permitido por Dios como indicio de que lo exterior y ceremonial se estaba sobrevalorando, en Roma, frente a lo interior y espiritual. El humo de los pleitos que llega a las narices de Mercurio y de San Pedro hace carcajearse al fundador de la Iglesia: «ríome de placer de ver destruida una cosa tan prejudicial a la religión cristiana cuanto es traer pleitos» (pág. 135). Cuando llega la hora de concretar los presumibles puntos de reforma, Mercurio pasa como sobre ascuas y, pese a la pregunta insistente de Carón, lo difiere para «otro día». El personaje de San Pedro es tan reservado como Mercurio, como Lactancio, o como el propio Valdés, para hablar de reforma; es una ambigüedad intencional bien conocida. Pero desde el punto de vista literario, la visión del saco ha servido para practicar uno de los más eficaces procedimientos de distancia: la kataskopé lucianesca, la observación privilegiada desde una altura que, en convención retórica extendida desde Luciano a Pontano o Erasmo, suele traer aparejada la claridad del ingenio y la verdad de juicio. III. FRANCESCO VETTORI, DIALOGO SOPRA IL SACCO DI ROMA En la literatura italiana, el Dialogo sopra il sacco di Roma de Francesco Vettori es, como se dijo, en más de un sentido contrapunto y rival del Lactancio valdesiano. La ficción literaria y argumentativa se fundamenta aquí en la conversación de dos personajes: Antonio, como el arcediano, aunque en calidad de civil (mercader de paños), ha vivido y escapado del saco, donde ha perdido todo y, por su experiencia, puede ser cronista e informante en charla con el florentino Basilio, que lo creía muerto; la ausencia del primero de la ciudad de Florencia durante cuarenta años permite que Basilio informe a su vez de lo ocurrido en esa república y que menudeen las críticas a los aspirantes a gobernar la ciudad, o a sus gobernantes de hecho, identificando república con tiranía. Los dos interlocutores son muy cómplices y se encuentran en el mismo nivel social: son viejos amigos y mercaderes, ahora empobrecidos, que se topan en una calle de Florencia; los dos comparten asimismo función argumentativa: cada cual es cronista de lo que ignora su respectivo contertulio. En ese aspecto, no estamos ante un diálogo polémico, EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 79 sino más bien informativo –donde asoman numerosos puntos de crítica política–, con dos oradores de igual competencia cuantitativa, aunque la naturaleza de la palabra emitida sea distinta. Si bien la estructura argumentativa es menos compleja que la del Lactancio, hay en este diálogo algo muy destacable: los interlocutores comparten en todos los momentos punto de vista sobre las informaciones proporcionadas por cada cual y no existe protagonismo o dominio de uno sobre otro; las preguntas de cada uno son siempre matrices informativas que aseguran la continuidad. El estilo, la forma de hablar y razonar, es también una ‘civil conversación’ uniforme e igualitaria para ambos, un cabal estilo medio que no colabora a la tensión argumentativa, ya que sólo se transmiten informes, pero que puede entremezclarse con recursos típicos de la mimesis conversacional, como son los refranes, los intercambios espontáneos de frases inacabadas, una invitación a cenar de Basilio a Antonio, una noche en la misma casa, etc. Valdés y Vettori recurren al mismo expediente literario inicial, frecuente también en tantas otras secuencias de apertura de muchos otros diálogos del periodo: un encuentro callejero de amigos que se han perdido de vista ofrece a la vez las coordenadas de tiempo; pero aquí el reconocimiento es automático, y lleva sus fórmulas de cortesía anejas sin jugar, como Valdés, con el truco del disfraz ni con la pareja literaria apariencia-realidad, tan rentable desde el punto de vista filosófico; es sólo –nada menos que– la situación de peligro vivida recientemente la que da intensidad al encuentro: Basilio.- Ben sia venuto il mio Antonio. Antonio.- Ben sia trovato Basilio. Basilio.- Io ti averei veduto sempre volentieri, ma molto più ti veggio di presente, perchè io tenevo per certo che tu fussi morto; perchè sono già passati sei mesi che Roma, dove tu eri, andò a sacco, e di te mai ho inteso cosa alcuna, e pensavo che tu fussi morto o di ferro, nell’ entrare degl’ Imperiali in Roma, o poi di peste. Antonio.- Io ho patito tanto nella persona e nella roba, che sarebbe suto meglio per me che io fussi morto (pág. 221). El encuentro azaroso conduce a la primera transmisión de información, donde ya se pone sobre el tablero la íntima (y luego más desarrollada) contradicción del personaje de Antonio, admirador de Clemente –al que aquí aún no se menciona– y sin embargo crítico con su gestión: Basilio.- […] Ma se non sei molto occupato, vorrei che parlassimo un poco insieme, perchè desidero sapere a punto come passò la ruina di Roma, e i casi che a te sono accaduti. 80 ANA VIAN HERRERO Antonio.- Sebbene io non ho occupazione alcuna, e sebbene io ne avessi, lascierei per te ogni faccenda; parlo malvolentieri di quello che mi ricerchi, sì perchè mi rinnuova il dolore, sì perchè è di necessità il biasimare alcuni, e di quelli alli quali per le buone qualità loro porto affezione (pág. 221). Las resistencias de Antonio a contar su experiencia del saco son, por tanto, menos retóricas que en otros casos: ya no se trata sólo, tópicamente, de eludir la vivencia de su dolor pasado, sino de que el relato obliga al personaje a enfrentarse con la imagen de una figura a quien aprecia, Clemente VII. El pasaje tiene interés, y la exhortación siguiente de Basilio es importante, puesto que, aunque Clemente siga sin ser mencionado por su nombre, no se habla de su condición de Papa, sino, para pasmo de la posteridad, de su naturaleza falible, humana y ‘de tejas abajo’: Basilio.- Deh!, Antonio mio, per l’ amicizia nostra antica satisfami di quanto io ti ricerco: perchè, circa al dolore, ne hai avuto tanto che non lo puoi aver maggiore; e se dannerai qualcuno, non lo dannerai per odio, ma per dirne il vero: ed è ben possibile che un uomo che abbi molte buone parti, in qualche cosa erri (pág. 221). Antonio accede, por fin, y será el encargado de asegurar que el discurso debe ser interrumpido en caso de necesidad, lo que nos anuncia un diálogo informativo más ligero –o más compartido– que otros de su especie: Antonio.- […] Ma quando, per la brevità, il parlar mio non ti paressi aperto a sufficienzia, non ti sarà grave interrompermi e domandarmi di quello non intendessi (pág. 221). Exhorto al que responderá Basilio durante el resto de la conversación, no sólo para pedir explicaciones de algo no suficientemente entendido, sino para comentar y argumentar también a su gusto, haciendo felizmente suya la corresponsabilidad de la charla. Así, mientras se encuentran en la calle tiene lugar el primer relato de Antonio, que se continúa cuando se trasladan a casa de Basilio, mientras esperan la cena. Se refieren, como se verá, los sucesos en sus datos positivos (preámbulo del saqueo y negociaciones del Virrey de Nápoles Charles de Lannoy, primer saco, amenaza de Nápoles, papel jugado por Borbón, la defensa –o más bien indefensión– de Roma a cargo de Renzo da Ceri, la indiferencia de los romanos, la peste, etc.). En todo este proceso, es significativo el planteamiento maestro, donde EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 81 vuelve a asomar una sombra sobre el comportamiento de Clemente en tan difícil coyuntura, el mismo que le censuró el campo imperial y que le recriminaron los romanos y los florentinos: su pusilanimidad, falta de firmeza e inconstancia de opinión: Antonio.- […] Chè hai a sapere che, come il duca di Urbino, capitano de’ Veneziani e governatore, in fatto, di tutto lo esercito della lega, ritirò le genti di Milano, dove quelle erano condotte animosamente, pensando avere a dare la battaglia a quella città ed ottenerla; subito papa Clemente cascò d’ animo, e cominciò a navicare per perduto, perchè conobbe che il re di Francia non faceva la guerra vivamente, e non oservava quello aveva promesso, non per volontà, ma per non potere più. Conobbe che i Veneziani cercavano di indebolire Italia, e distruggere prima la Lombardia, e poi la Toscana e Roma e il Regno di Napoli; e che avevano un capitano che gli serviva appunto secondo volevano, perchè desiderava vivere. Conobbe ancora, che gli era mancata la reputazione, e che non poteva più fare provisione di denari che bastassi a reggere tanta guerra; e benchè amassi assai la città di Firenze, amava più sè medesimo. E però, contro a quello che era di diretto contrario all’ intenzione sua, cominciò a lasciarla aggravare oltre a modo di denari: e ciò fece per provare se questo rimedio bastassi, giudicando che se lui si salvava, non gli mancherebbe modo a satisfarla de’ danni patiti; e quando lui rovinassi, non gli pareva inconveniente metterla in pericolo che seco insieme andassi in rovina (pág. 221). A la pregunta concreta de Basilio sobre la conducta del Papa, Antonio vuelve a hacer explícita su zozobra íntima, y asoma una vez más la para él dolorosa falibilidad del pontífice: Antonio.- Come s’ io giudico che facessi male! e per questo io ti dissi che malvolentieri parlavo di tal materia, per non dannare uno al quale io porto affezione e reverenzia: ma siamo tutti uomini imperfetti, e la grandezza ci fa quasi tutti deviare dal cammino diritto; e se ne potrebbero dare mille esempli; ed è verissimo quel proverbio che dice, che li onori mutano li costumi; e l’altro che dice: il magistrato fa conoscere li uomini (págs. 221-222). Es llamativo cómo la evaluación del conjunto de la situación política no se hace aquí en discurso continuo, sino alternando la narración de hechos entre los dos interlocutores, lo que ameniza el tema y enriquece la intriga. Así, se interrumpe el relato romano y se plantea a continuación el estado 82 ANA VIAN HERRERO de cosas de Florencia, del que también es responsable Clemente por intermedio de su factotum, el Cardenal de Cortona, y del que el mejor informado, a su vez, es Basilio, que ha sido persona de su confianza y ha permanecido en Florencia todos esos años. Estamos, más allá de la crítica compartida, de nuevo ante una posibilidad de diálogo igualitario entre oradores, donde las preguntas de cada locutor son siempre matrices informativas: Antonio.- […] Ma seguitando il parlare, ancora che li Fiorentini spendessino assai, non fu possibile resistere agl’ inganni de’ Veneziani, e supplire alla povertà e inavvertenza del papa. Basilio.- Tu di’ che il papa faceva spendere a’ Fiorentini? Come poteva lui, stando a Roma, e avendo già perduta la reputazione, come tu di’, spingerli a spendere? Antonio.- Tu sai che io non sono stato in questa città quaranta anni sono, nè posso saper bene il modo del governo, e tu ne puoi essere meglio informato di me, che eri sempre, secondo intendo, de’ primi chiamati dal cardinale di Cortona, il quale governava qui per il papa. E so bene, se il cardinale non avessi voluto acconsentire alle inoneste domande del papa circa i denari, che il papa era costretto ad avere pacienzia: però tu che sei stato qui, dimmi la causa perchè Cortona faceva questo (pág. 222). Basilio informa sobre la situación de Florencia antes de que el nuevo gobierno se instale. No sólo buscará la forma de despegarse de los modos de gobierno de Cortona (pág. 222) sino que será buena ocasión para poner de relieve la corrupción de su administración y de los que lo han sustituido: Basilio.- Sebbene tu hai detto che io ero de’ primi chiamati da Cortona, tu hai a intendere che io e gli altri ci pascevamo di questo; ed è poco più di uno anno che, domandandomi il papa in qual cittadino Cortona più confidassi, io gli risposi, che credevo confidassi in me più che in alcuno altro; ma che di me non si fidava punto. Ed in fatto, è gran difficultà a saper tenere lo stato di questa città, ed è necessario che chi lo tien bene, sia uomo di grande ingegno e poi sia nato e nutrito in essa: e appena ancora gli riuscirà, perchè bisogna pasca gli uomini di speranza, di cenni, di parole e di fatti; non faccia altro che investigare le inclinazioni degli uomini, per potere, quando gli vengano a parlare, accomodarsi secondo quelli, a all’ uno dire delle nuove, all’ altro parlare di paesi dove è stato, ad un altro de’ casi e judicii mercantili; a chi di possessioni e di cultivare, a chi di edificare, a chi di belle donne, e a chi di cacciare e uccellare. E certo, quelli che aiutano tenere lo stato in questa città, sono uomini ambiziosi, avari, rovinati, viziosi e sciocchi. Perchè li EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 83 uomini che sono alieni dall’ ambizione non si travaglieranno volentieri di stato, nè come quello che hanno tenuto li Medici, nè di altro. Perchè io fo poca differenza da quello stato che molti chiamano tirannico, a questo che al presente molti chiamano popolare, ovvero repubblica; perchè in quello conosco molta servitù, e in questo ancora il medesimo: e però un uomo che non sia tenuto dall’ ambizione, vorrà godere la sua quiete, nè si implicherà in uno stato pericoloso e in una repubblica turbolenta (pág. 222). En opinión de Basilio, Cortona no ha entendido el statu quo de fuerzas local, o no ha sabido jugar adecuadamente con las ambiciones de los florentinos, además de sobrecargar sus finanzas: Basilio.- […] Il cardinale di Cortona, che era nato a Cortona e nutrito a Roma, non discorreva questa cosa appunto; e gli pareva che la grandezza dello stato consistesse in farsi obbedire, e che li magistrati non facessino cosa alcuna senza suo ordine; e pensava che in Firenze fussi un numero di cittadini i quali fussino costretti seguitare la fortuna de’ Medici in ogni evento, e poterli trattare come gli pareva, e non pensava ad altro, se non di satisfare al papa in ogni cosa, e compiacere a’ cardinali, e altri prelati e signori e gran maestri, con danno o disonore della città. E benchè gli fussi ricordato che lui era mandato in Firenze per essere di quella defensore, e che aveva ancora a defendere il papa, il quale glie ne arebbe poi buon grado, non lo voleva credere, e pensava che chi glielo diceva, lo facessi per non potere sopportare quel modo di vivere. E seguitava in fare spendere la città senza discrezione; e da questa spesa procedè che l’ aggravò di dua accatti, che si venderone li beni dell’ arti, che si fece imposizioni a’ preti: in modo che non ci restava uomo che non fussi malcontento, poichè lo amore che hanno i popoli a chi gli governa, procede tutto dall’ utile, e quando quello manca, lo amore si converte tutto in odio (págs. 222-223). Vuelve de nuevo la narración de Antonio, quien continúa describiendo muy críticamente los movimientos del Duque de Urbino; entretanto, se produce el primer saqueo de Roma por los coloneses y la huida del Papa al Castello, tras de lo cual se firma una paz de cuatro meses que sirve para censurar, de nuevo, la indefinición del Papa. Paralelamente, soldados italianos y suizos ocupan la tierra de los coloneses, con la insolencia propia de los soldados, según Antonio. La querella entre don Hugo de Moncada y el Papa se produce mientras llega el refuerzo de lansquenetes a la zona. El ejército papal gana terreno en Nápoles; el Virrey negocia con el Pontífice, a través de Fieramosca, por miedo al peligro que Nápoles corre y a 84 ANA VIAN HERRERO sabiendas de la bancarrota financiera del Papa, que no permite más movimientos (pág. 223). Una aguda y oportuna pregunta de Basilio se impone, y Antonio no desaprovechará la ocasión para salvar la imagen evangélica del Sumo Pontífice: Basilio.- Perchè non faceva lui cardinali, come hanno fatto altri papi, stati in manco necessità e in manco pericolo che non era lui? Antonio.- Non lo voleva fare. E veramente lo intento suo era buono, perchè non voleva vendere dignità e benefizi; e se avessi potuto fare di non entrare in guerre, arebbe fato ogni opera di ridurre la Chiesa, non voglio dire come quella primitiva, ma in modo che si sarebbe giudicato all’ apparenza di fuora, che li pontefici, cardinali e altri prelati, se non potessino essere imitatori di Cristo, almanco potevano non li essere in tutto contrarii, come sono stati da molto tempo in qua (págs. 223-224). El informe continúa y Basilio invita a su amigo a proseguir en su casa, en tanto cenan y con la perspectiva también de dormir bajo el mismo techo. El expediente es conocido en los diálogos del tiempo, un espacio privado favorable a la conversación íntima y al estilo familiar. Antonio acepta gustoso, pero solicita, a su vez, informes de su viejo amigo: Antonio.- […] ma ti voglio domandare di una cosa, e ti prego che mi dica il vero: Se questo vivere popolare o, per dir meglio, repubblica, ch’ è ora nella città, ti piace (pág. 224). En tanto caminan a casa, Basilio le resume con pesadumbre la ambición desmedida de todos los bandos florentinos, sin querer entrar a fondo en la materia. Mientras preparan la supuesta y esperada cena vuelve Antonio a referir los preliminares del saqueo de Roma: cómo las negociaciones entre Lannoy y el Papa fracasan ante la ambición de Borbón que, poniendo como disculpa la insaciabilidad de los soldados, solicita cada vez más dinero de un Papa arruinado y de una Florencia esquilmada, continuando simultáneamente su avance hacia el sur. Antonio tiende a justificar al Virrey de Nápoles, frente a un Basilio reticente: Basilio.- Sei tu uno di quelli semplici, che creda che il vicerè non tenessi le mani a questo trattato? Antonio.- O semplice o astuto che io sia, io credo che gli uomini faccino quello che giudicano sia loro a proposito. Questo accordo che il vicerè aveva fatto, era molto a benefizio di Cesare, e di esso vicerè in particulare, perchè lui non poteva desiderare maggior grandezza, che godere un EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 85 regno de Napoli pacifico; e considerava che se questo esercito procedeva, sebbene era vittorioso, quel regno si empieva di soldati, e si rovinava, como era rovinato il ducato di Milano: ma se lo esercito avessi perduto, era certo di perdere ancora il Regno. […] E credo certo che lui sia morto poi di questo dolore, perchè gli è parso che con questo accordo il papa abbia perso e Roma e Firenze, e si sia ridotto in Castello come prigione, e lui esserne stato causa, e non poter fuggire la infamia di traditore. Basilio.- Il medesimo stimavo io: ma alli più non si trarrebbe del capo, che il vicerè e Borbone non sieno stati d’ accordo a ingannare il papa (pág. 225). La duda sobre Lannoy queda planteada y sin respuesta, por lo que nos situamos en las antípodas del Mercurio y Carón o del Lactancio sobre este punto político concreto. Antonio refiere el avance de Borbón hasta las puertas de Roma, donde éste vuelve a exigir sumas astronómicas de dinero; insiste en la indefensión de la ciudad santa y en la incompetencia de Renzo da Ceri y Orazio Baglioni, en la falta de previsión del Papa, que no creía que pudiera atacarles un ejército sin artillería, etc.; son las explicaciones tópicas que proliferan en el campo papal y que se encuentran por doquier en la literatura noticiera del Saco, sobre todo en la italiana y, especialmente, en los lamenti storici. Antonio prosigue describiendo el primer ataque imperial al Borgo, la muerte de Borbón y el comienzo del saqueo tras avanzar sobre Roma sin resistencia militar de los defensores (págs. 225-226). Si recapitulamos, en lo político, han aparecido las críticas de pusilanimidad y de política errática, de falta de fondos y de falta de prudencia de Clemente VII, con lo que Vettori retoma el mismo análisis de los hechos que había hecho en su Sommario della istoria d’Italia (sucesos de c. 1511-1527), redactado aproximadamente en los mismos años del Dialogo (1527-1529), entre la caída de los Médicis y su viaje a Bolonia como embajador florentino ante el Papa17. Antonio y Basilio son críticos con Clemente VII pero 17. M. Marietti, «L’évocation du Sac», pág. 72. Como Valdés, aunque en terreno distinto y en obra diferente (el Sommario), recurre al expedientee de los ‘avisos’ a Clemente VII, pues sus actos se habían predecido desde sus años de cardenal. La primera imprudencia fue asumir por ambición una carga para la que no estaba preparado. Por otro lado, la cronología interna del texto sitúa las conversaciones de Basilio y Antonio en mayo-junio de 1528, durante el régimen ‘popular’ de Florencia y pese a la presencia en el gobierno de Niccolò Capponi, amigo de Vettori. Respecto de pronósticos y ‘avisos’ recuérdese, además de a Valdés y a Vettori, a la Lozana andaluza (ed. Claude Allaigre, Madrid: Cátedra, 1985), donde Delicado incluyó unas ‘profecías’ sobre la destrucción de Roma, y a Aretino, quien en sus pasquines también fue aficionado a los pronósticos retrospectivos sobre la caída de la ciudad en los años y meses que rodearon al saco. Véase para todo ello, A. Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», caps. IV y VII. 86 ANA VIAN HERRERO se inclinan a disculparlo: hizo correr riesgos a los florentinos y los sobrecargó de impuestos hasta soportar todo el peso de la guerra, pero la verdadera responsabilidad es de Borbón. Por boca de Antonio se ha evocado la impotencia del Rey de Francia y la voluntad de dominación de los venecianos, la incapacidad del Duque de Urbino, capitán de la Liga, la deslealtad del emisario de Carlos V, Don Hugo de Moncada, etc., sucesos que desembocan en el primer saqueo de las tropas de Colonna en Septiembre de 1526. Aborda también el problema de las negociaciones de paz entre el Papa y Charles de Lannoy en abril-mayo de 1527, con las tropas de Borbón a las murallas de Roma, negociaciones fracasadas pese a haber estado a punto de firmar una paz por espacio de varios meses, por obra asimismo del doble juego de Borbón. El punto de vista de Vettori sobre este particular es el mismo de las últimas cartas de Maquiavelo: acuerdo y paz mejor que guerra, pero si no hay posibilidad de paz, es preferible entregarse a los aliados con dinero para que protejan Toscana y Florencia18. El relato de Antonio permite entrever la censura de imprevisión de Clemente, que está tan convencido de que Borbón no atacará Roma que ordena que nadie salga de la ciudad santa y que se protejan sus puertas. Por lo que respecta a la situación de Florencia, hemos visto que la crítica se concentra en el personaje del Cardenal de Cortona, Silvio Passerini, administrador papal de Florencia en tanto los jóvenes Hipólito y Alejandro tuvieran la edad de gobierno. Basilio, como el mismo Vettori en su Sommario, lo hace responsable de la pesadísima política financiera y, por tanto, de acabar con el afecto natural de esa república a los Médicis19. La función argumentativa de esta censura es paralela a la que cumplen los malos consejeros del Papa en el Lactancio de Valdés: es una forma de atemperar la responsabilidad del Papa y también de alejar las tragedias del saco, poniendo en primer plano las querellas internas de Florencia. 18. M. Marietti, «L’évocation du Sac», págs. 74-77; también, en el Sommario, sobre el papel jugado por Luigi Guicciardini, hermano de Francesco, para proteger a Florencia del asalto negociando con la Liga; así, en efecto, Guicciardini orientaba a Borbón hacia Roma; su habilidad y rapidez se contrasta con la lentitud y falta de visión de Clemente VII, aunque de forma velada, pues Vettori es clementino, y está a la vez de acuerdo con la protección de Florencia que negocia L. Guicciardini. 19. Las críticas de Basilio coinciden con las que Vettori expresa en su Sommario. M. Marietti, «L’évocation du Sac», págs. 73-74, hace un resumen de las razones de la enemiga de la oligarquía florentina al cardenal de Cortona, la conjura contra él y los jóvenes Médicis, su expulsión de la república y la esperanza (quebrada) de los notables de establecer un régimen a su medida, la censura del régimen ‘popular’ como tiránico, etc. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 87 Desde el punto de vista de la ficción literaria, la secuencia argumentativa más interesante se produce a partir de ahora en el relato del sacco: Antonio continúa su narración política, pero al llegar al momento central, al saqueo propiamente dicho (muerte de Borbón, entrada de las tropas en el Borgo y el Vaticano, escapada del Papa y los cardenales a Sant’Angelo, nula resistencia de los romanos al paso de las tropas del Tíber) y al alcanzar el paroxismo sacrílego, deja de hablar de sucesos militares desde el punto de vista general y colectivo, o de hechos ajenos –lo que le ocupa muy escaso espacio y no parece interesarle–20, para concentrarse en la vivencia imaginada de su propio asalto, el de su casa, situada en un observatorio de los acontecimientos en verdad privilegiado, nada menos que en Campo dei Fiori: Nè ti dirò più oltre che seguissi in Roma, perche io non lo so, e mi basterà dirti quello che intervenne a me (pág. 226). A partir de este instante, la toma y saqueo general de Roma son el fondo del paisaje y su casa el proscenio. El diálogo acoge así, en primera persona, una materia narrativa de interés trepidante, gracias a plantearse desde la peripecia personal de su protagonista concreto21. Comienza una forma de mundo al revés, como el del saco de Roma mismo lo fue a los ojos de tantos contemporáneos22. Antonio, el mercader de paños, todo lo ha perdido y no puede salir de Roma; no se parece por tanto a los muchos mercaderes avispados, de todas latitudes, que se enriquecieron en esos días gracias, sobre todo, al tráfico de reliquias23 Le interesa más su pellejo. Simula así, en lo que se ha calificado como una novella de beffa24, tener peste para escapar con vida de los saqueadores. En una ruptura más de los 20. Confróntese con posición semejante en el Sommario según M. Marietti, «L’évocation du Sac», págs. 77-78. 21. Se percibe una técnica similar en el relato del saqueo de Roma que hace el «barone romanesco» de Aretino, pero no desde la primera persona narrativa, pues es Nanna, narradora de segundo grado, quien refiere a Pippa la historia que el protagonista contó a una dama que lo salvó en su huida: véase Pietro Aretino, Ragionamento. Dialogo, ed. Giorgio Bàrberi Squarotti, Milán: Rizzoli, 1988, págs. 416-421. 22. Igual que en Valdés y, sobre todo, como en la Lozana andaluza de F. Delicado y en el Dialogo de P. Aretino. Otros testimonios reunidos en A. Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», cap. II. 23. A. Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», págs. 30-32. 24. M. Marietti, «L’évocation du Sac», pág. 79. 88 ANA VIAN HERRERO absolutismos de los comportamientos nacionales, un beguino alemán acepta la mentira y, de hecho, el falso enfermo queda bajo custodia: […] sendo pure in Roma molte case di peste, feci mettere alla porta la insegna della peste, ed io, avendo una bolla in una gamba portata molti mesi, la feci con il sangue rossa intorno; poi fasciatomi il capo, me n’ entrai nel letto, e dissi a quel servitore tedesco dicessi a chi veniva, che ero malato di peste; e una serva fiorentina feci stare in su l’ uscio della camera, afflitta e dolorosa. Ecco comincio a sentire il romore per la piazza: vengano quattro Tedeschi alla casa mia, e veduto alla porta la insegna della peste, domandarono il mio servitore, che era a sedere in sull’ uscio, quello voleva dire quella insegna. Lui risponde, che al patrone della casa erano in pochi giorni morti quattro figliuoli e la donna di peste, che lui era malato nel letto. Onde loro udito questo, segnorono l’ uscio con il gesso, e lasciorono uno di loro dinanzi all’ uscio, e si partirono, e stettono a tornare circa quattro ore, e menorono con loro un becchino della peste tedesco, che aveva fatto lo esercizio in Roma più anni, e lo mandorono in casa a intendere come io stavo. Lui, o che mi trovassi alterato per la paura, o che giudicassi avere a trarre più profitto quando dicessi essere peste, affermò che io ero malato, ma che credeva fussi per guarire: onde loro lasciatolo quivi a mia custodia, si partirono (pág. 226). Pero la treta es al fin insuficiente: los alemanes se dan cuenta de la superchería, lo apalean y de acuerdo con su práctica habitual según la común opinión, piden un rescate, en uno de los retratos del diálogo que cuidan con más empeño la verosimilitud de cada acto narrativo: […] e già erano passati quindici giorni, e io avevo fatto un parentado con quel becchino tedesco, in modo pensavo del male averne a patire manco degli altri. E mentre io mi pascevo di questa speranza, li Tedeschi tornorono una mattina, e dimandando il becchino e il servitore mio come io stavo, e l’ uno e l’ altro dicendo male, cominciorono a sospettare, e si missero a entrare in casa, e dipoi in camera, e togliere tutto quello vi era, e in ultimo mi poseno di taglia ducati cinquecento, li quali dicevo non potere pagare, perchè ero povero, vecchio e malato di peste. Loro cominciarono a minicciarmi, e in ultimo a battermi; di modo che io dissi, se avevo comodità di mandare fuora di Roma il mio servitore tedesco provederei ducati trecento, di che loro si contentarono. Io simulando mandarlo a Tibuli, cavai del secreto ducati trecentocinquanta, de’ quali pagai loro trecento, ed il resto mi serbai in certo luogo della casa, che malvolentieri essi poterano trovare, e finsi che il servitore me li avessi portati. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 89 Loro vedendo che io avevo provisti li denari presto, stetteno dubii donde io li avessi auti, ed entrò loro sospetto che io non fussi ricco; e quando io credevo, avendo auto la taglia, mi lasciassino partire, loro mi tenevano, non però molto stretto (págs. 226-227). Se ve así forzado a huir con su criado alemán a Cività Castellana: […] pure male mi sarei potuto fuggire, massime di giorno. Ma la notte, perchè io ero malato o lo fingevo, loro non mi guardavano, onde io presi per partito una notte partirmi. E conferito questo mio pensiero con il servitore, e pregatolo che mi volessi accompagnare, fu contento. E la notte seguente, che fu il primo di luglio, ci partimmo, e la mattina all’ aprire della porta ce n’ uscimmo per la porta del Popolo, e con gran fatica arrivammo la sera a Civita Castellana: e se io non avessi avuto meco questo tedesco, sarei suto preso e rubato sei volte; ma lui diceva che avevo pagato la taglia al suo patrone, e però mi accompagnava (págs. 227). La vida allá no es fácil. En un nuevo giro sorprendente, aunque con el mismo cuidado en la verosimilitud narrativa, la beffa se convierte en «nouvelle au gout picaresque»25; en Cività Castellana enferman, quedan confinados, obtienen permiso para irse, pero muere el benefactor criado alemán: A Civita Castellana trovammo male da mangiare e peggio da bere, e così male da dormire. E per questo disagio, e per quello avevo preso a caminare a piedi sin quivi, o per li dolori auti in Roma, il dì seguente che io giunsi, mi prese una grandissima febbre: e venendo io di Roma, dove gli uomini morivano a migliaia, fu creduto certo fussi malato di peste, e fummo, il mio servitore ed io, serrati in una piccola stanza, e da una finestra ci era portato un poco di pane e di vino, e bisognaba pagarlo bene. La febbre andò seguitando, di modo che in capo di quindici di quelli che erano deputati sopra la peste, furono chiari che il male mio non era contagioso, e detteno licenzia a me e al mio servitore di andare per tutto. Ebbi male dua mesi, e quando fui presso che guarito, ammalò il mio servitore, e in capo di un mese mori (pág. 227). Antonio se dirige a pie a Arezzo, a casa de un amigo que lo aloja y lo restaura. Va después a buscar a su hermano a Florencia y, enterado de que 25. Es término de M. Marietti, «L’évocation du Sac», pág. 79. 90 ANA VIAN HERRERO ha muerto, solicita al hijo de éste una parte de su herencia, teniendo que conformarse amargamente con vivir a costa del sobrino: Ed io avevo speso tanto intra il male mio e suo, che delli cinquanta ducati avevo portato meco di Roma, non me ne restavano che dua: e con quelli mi partii di Civita Castellana a piè, al fine di ottobre, ed in otto giorni mi condussi a Arezzo: dove trovai un fratello di messer Pagolo Valdambrino, il quale avevo già conosciuto a Roma, e il quale mi fece carezze, e mi condusse a casa sua, dove volse che io stessi quindici dì a riavermi. E lui mi dette notizia della mutazione seguita qui tanti mesi avanti, e del termine in che si trovava il papa; e generalmente di tutte le cose che andavano attorno, delle quali io ero in tutto al buio. Poi mi dette denari, e mi prestò una bestia e un contadino che mi accompagnassi; e quattro dì fa arrivai qui, credendo trovare Benedetto mio fratello. E intesi che era morto lui e la sua brigata, nè era restato altri di lui che Simone suo figliuolo di età di anni ventidue, al quale è parso strano che io gli sia giunto addosso vecchio e povero: ed avendo il padre goduto sempre come suo un buon podere che abbiamo in Mugello, e la casa che abbiamo qui in Firenze, non gli pare giusto che io dica al presente volere di queste cose la metà. E in verità, che se mi fussi restato altro modo da vivere, che io non enterrei a domandargli la parte mia (pág. 227). El relato vivencial de Antonio –que él mismo califica de «novelette» (pág. 227)– ha terminado, y con él solicita el derecho a la prometida cena –que Basilio, qué casualidad, ha olvidado ordenar–. En seguida sabemos que el propio Basilio también es pobre (pág. 228), y que ha sido desvalijado en Florencia por algunos particulares desaprensivos. Pero la cena «da poveri» (pág. 228) parece que llega –aunque no se utiliza literariamente–, y en su transcurso y a petición de Antonio, Basilio evoca por extenso la figura del Condestable de Borbón, a quien había conocido en Francia: «Io ne avevo benissimo notizia, e mi parve sempre simulatore, vario e ambicioso» (pág. 228). Cuenta el origen del Condestable y la razón de su enemistad con Francisco I, junto a los hechos más significativos de su biografía, visto con negatividad, como traidor a su rey y por tanto capaz de todos los desafueros. Es significativo que sea ésta la ‘mejor’ causalidad buscada a los hechos romanos, pues en ningún momento se menciona la culpa de Carlos V; antes bien, la única alusión que hay en el texto es al interés que el Emperador tenía en que las negociaciones del Virrey tuvieran éxito26. La explicación posible es una evidencia política más: el Dialogo se escribe después de la 26. Véase arriba págs. 84-85, cita de la pág. 225. EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 91 rebelión de Florencia, cuando la única posibilidad de Clemente, si quiere recuperar la Signoria, es amigarse de nuevo con el Emperador27. La noche transcurrirá en la habitación de Basilio, donde se aprestan para dormir, y Antonio explicará las razones de su propia imprecisión sobre el castigo divino, pese a conocer las torpezas de la corte romana. Hace también (págs. 229-231) una historia de los papas desde Pablo II hasta Clemente VII –omitiendo, y no parece casualidad, a Adriano–; es la historia de la corrupción política del pontificado, razón por la cual, a la hora de buscar motivos a la catástrofe, el ‘castigo de Roma’ no podía hacerse esperar, dada la conducta de los clérigos romanos y sus cabezas visibles: simonía, venta de cargos, lujuria, abuso de poder y tiranía, homicidios de conveniencia, belicismo fogoso, expolio de grandes familias italianas, etc. … Los papados pintados con colores más siniestros son los de los Borgia. Pasa muy rápidamente sobre el pontificado del mediceo Julio II, más sobre León X; la crónica de Clemente no es tal, pues sólo se enhebran elogios de circunstancias sin detenerse en los asuntos espinosos; todo ello para demostrar que si Roma siempre precisó castigo, no era, en opinión de Antonio, ese tiempo el más indicado y pregunta al Cielo por qué tal horror tenía que estar reservado por la Fortuna al pontificado de Clemente VII. Vettori, por la boca de Antonio, se halla escindido entre la repugnancia que le inspiran los pecados de Roma, y el sentimiento que le produce que ese castigo, tantas veces anunciado por merecido, tenga justamente que sobrevenir durante el papado de Clemente: Fatto senza simonia, è vivuto sempre religiosamente e prudente quanto un altro uomo. Non vende li benefizi, dice ogni giorno il suo offizio con devozione; alieno da ogni peccato carnale, sobrio nel bere e mangiare, dà ottimo esemplo di sè. Nondimono a suo tempo sono sempre venuti a Roma e a lui tanti mali, che poco peggiori ne potrebbono venire. Sì che ti ho fatto questo discorso de’ pontefici perchè tu intenda, che sebbene sempre è stato detto che i peccati di Roma meritano flagello, pure non è successo se non al tempo di questo pontefice, quando io credevo avessi manco a sucedere (pág. 231). Antes de irse a dormir, Antonio, como el arcediano de Valdés, demuestra que la vivencia sólo le ha conducido al cinismo, y sentencia en un final pragmático y no comprometido: […] io voglio attendere a viver questo resto che mi avanza di tempo, e non voglio dibattermi il cervello a investigar le ragioni delle cose 27. Véase A. Vian Herrero, El «Diálogo de Lactancio y un arcidiano», págs. 69-73. 92 ANA VIAN HERRERO nè voglio pensare quello abbi a essere. Viverò in su questo mio mezzo podere, goderò il meglio potrò, e te conforto a fare il medesimo (pág. 231). Aunque no atinemos a ver dónde reside ahora su «mezzo podere» deja, eso sí, en suspenso al lector sobre todos los asuntos más importantes del papado clementino, porque Basilio también quiere interrumpir la charla para, tópicamente, reanudarla si es posible al día siguiente: Basilio.- Io non voglio allungare più questo nostro colloquio, e voglio proviamo ancora a dormire un poco. Domattina ci leveremo, e saremo a tempo a parlare di questa materia e di altro: basta che per questa volta mi hai satisfatto in tutto quello che io desideravo (pág. 231). Vettori lega así a la posteridad uno de los diálogos noticieros más hermosos de la literatura del momento. Ambigüedades comparables, tanto en la actitud del arcediano como en la inconcreción de Lactancio, habíamos visto en la secuencia de clausura del Lactancio de Valdés. Los años inmediatos al saqueo, el ambiente caldeado, llaman a los autores a desarrollar la ambivalencia, o al menos la prudente inconcreción, en aspectos o puntos esenciales de su examen de conciencia. Quizás sea no sólo cautela, sino también una estrategia para ganar en belleza, o en capacidad de sugerencia, y perder en circunstancialidad. Introducir la realidad con estatuto literario empieza a tener ya en ese momento sus leyes. IV. NOVEDADES DE LA IMAGINACIÓN LITERARIA Hemos hablado de textos noticieros; y lo son, como obras cercanas a los acontecimientos, escritas al calor de los hechos. Tanto Valdés como Vettori explican los sucesos con fuentes de primera mano, escriben textos de polémica religiosa, política y humanística donde se plantea el reparto de responsabilidades, tratan de justificar, desde posiciones encontradas, lo injustificable y se proponen soluciones con distintos grados de ambigüedad. Sus puntos de vista son diversos: imperial el uno, mediceo el otro; reformista erasmiano el primero, papista –aunque reticente– el segundo. El valor ideológico, documental e histórico sigue siendo, pues, incontestable, pero topamos con obras de gran calidad estética, superior a la de la mayor parte de composiciones noticieras sobre el saqueo de Roma. Sobresale en los dos EL SACCO DI ROMA EN DIÁLOGOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES 93 casos el cultivo artístico del vulgar, adornándose en distintos momentos de una lengua conversacional y familiar de muy hermosa hechura; destaca la creación de caracteres complejos, poniendo en escena al menos a un personaje afectado directamente por los acontecimientos, que explica sus vivencias y los avatares de su huida; se discuten novedades de envergadura en lo histórico, lo político, lo militar, lo religioso y lo literario; aparecen formas complejas de argumentación, la elaboración satírica y paródica de la realidad, juegos elevados de ironía, etc.; los dos también, por razones diferentes, coronan la obra con un final ambiguo o abierto. Aunque se reproduce el carácter más o menos tópico de la relación de sucesos, los dos –los tres– trascienden, gracias a la ficción, las limitaciones estéticas de la materia doctrinal, religiosa, política o histórica presentada. Al margen de que se textualice la idea del castigo providencial, lo que no es patrimonio exclusivo de bando alguno en los países de Occidente, una parte importante de los hechos se recrea de forma polivalente y a veces paródica de formas literarias previas. En definitiva, se puede percibir que los intereses creadores han cambiado, que la literatura ha exigido sus derechos. Algunas de estas aportaciones literarias son de especial magnitud: la primera persona narrativa, la memoria en boca de un testigo ocular, la transposición cómica en género y en lengua literaria, la parodia y la ética ambivalentes. Un hallazgo literario relevante es la utilización estética de la memoria dentro del diálogo, ya que las anécdotas y los personajes ficticios se representan sobre fundamentos distintos de los de la tradición narrativa. Los acontecimientos del saco se rememoran desde el punto de vista de los afectados, de los protagonistas del suceso, convirtiendo en materia literaria los horrores contemplados ‘desde abajo’ (el arcediano del Viso en el Lactancio de Valdés o Antonio en el Dialogo de Vettori), como vividos desde la primera persona, recurriendo a la ejemplaridad, que busca procurarse sus acentos de verdad, de realidad experimentada y concreta, y en contraste especular con la opinión del otro. O aparece la visión privilegiada ‘desde arriba’, distanciada, como la kataskopé lucianesca del diálogo de segundo grado entre Mercurio y San Pedro en el Mercurio y Carón de Valdés. En todos los casos, el saqueo de Roma representa el desorden supremo, la sinrazón que hay que explicar, y adquiere categoría emblemática y simbólica a la que se da tratamiento ideológico y literario; ha sido el escenario esperable para pintar la decadencia de una sociedad envilecida, de un mundo al revés, sin excluir en pasajes concretos la parodia de los géneros literarios solemnes. Aparece así una nueva práctica del prodesse et delectare horaciano en uno de los momentos literarios más tempranamente preocupados por 94 ANA VIAN HERRERO definir las fronteras entre realidad e imaginación. Estamos ante una literatura defensora del carácter ético y cívico del diálogo, amiga de la paradoja, de la polémica, literatura moral y de entretenimiento, la que apreciaron la mayor parte de intelectuales y creadores en el periodo, tanto Erasmo como los principales representantes de la Reforma, sus adversarios más encarnizados, los ideólogos papistas o los numerosos y variopintos oportunistas políticos de la hora. Pero en medio del desconcierto y de la desazón, no todos fueron, como ellos, capaces de transformar en imaginación literaria, para la memoria colectiva, la desdicha general de aquel acaecer tumultuoso. PREDICATIO AC RETRIBUTIO. L’ESPAGNE ET LE PORTUGAL DANS LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE* MARC DERAMAIX (Rouen & Institut Universitaire de France) D ANS L’ORDRE propre du connubium idéal des Lettres sacrées et des Lettres profanes, le cardinal Gilles de Viterbe (Egidio da Viterbo) put sembler à ses contemporains incarner l’homo universalis1. Né à Viterbe en 1469 et mort en 1532 à Rome, entré fort jeune * Cette étude est offerte à Françoise Crémoux. 1. D’un point de vue général, Francis Martin, «Egidio da Viterbo, 1469-1532. Bibliography, 1510-1982», Biblioteca e Società, 4 (1982), p. 5-9, offre une bibliographie égidienne pour les années 1510-1982, que l’on peut compléter pour les années 1983-1989 par Alberico de Meijer, «Bibliographie Historique de l’Ordre de Saint Augustin», Augustiniana, 35 (1985); 39 (1989) ainsi que par la bibliographie incluse dans Gerhard Ernst et Simona Foà, «Egidio da Viterbo», dans Dizionario Biografico degli Italiani, Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, vol. 42, p. 341-353 (bibliographies p. 350-351 et p. 353). On tirera également profit de la monographie de Francis Martin (Friar, Reformer, and Renaissance Scholar. Life and Work of Giles of Viterbo, 1469-1532, Villanova: Augustinian Press, 1992 mais cette mise à jour ignore tout des liens de Gilles de Viterbe avec l’Académie napolitaine et avec Sannazar: on se reportera à nos publications) tirée de sa thèse inédite (Egidio da Viterbo, A Study in Renaissance and Reform History, Cambridge University, Angleterre, 1959) mais dont le meilleur avait déjà été imprimé: «The Problem of Giles of Viterbo: A Historiographical Survey», Augustiniana, 9 (1959), p. 357-379; 10 (1960), p. 43-60. Nous signalons ici l’essentiel d’une fort vaste bibliographie (nous signalerons nos propres travaux plus loin): Léon-Georges Pélissier, «Pour la biographie du Cardinal Gilles de Viterbe», dans Miscellanea di studi critici edita in onore di Arturo Graf, Bergame: Istituto italiano d’arti grafiche, 1903, p. 789-815; 95 96 MARC DERAMAIX en religion dans l’ordre des frères ermites de saint Augustin, il devint théologien d’obédience platonicienne en réagissant à l’enseignement scholastique traditionnel reçu à Padoue ainsi qu’en embrassant le néoplatonisme chrétien de Ficin. Irréconciliable avec ce qu’il croit les errements averroïstes de l’aristotélisme padouan incarné à ses yeux en la personne de Pietro Pomponazzi, il ébauchera vers 1510-1512 un commentaire inachevé des Sententiæ de Pierre Lombard dans l’intention de démontrer, en suivant le plan de ce qui était le manuel des études scholastiques, que le thomisme Giuseppe Signorelli, Il Cardinale Egidio da Viterbo: Agostiniano, umanista e riformatore, 1469-1532, Florence: Libreria editrice fiorentina, 1929; Eugenio Massa, «Egidio da Viterbo e la metodologia del sapere nel Cinquecento», dans Pensée humaniste et tradition chrétienne au XVe et XVIe siècles, éd. Henri Bedarida, Paris: Service du Publication du Centre National de la Recherche Scientifique, 1950, p. 185-239; Eugenio Massa, «L’anima e l’uomo in Egidio da Viterbo e nelle fonti classiche e medioevali», Archivio di filosofia (1951), p. 37-138; Eugenio Massa, I fondamenti metafisici della dignitas hominis e testi inediti di Egidio da Viterbo, Turin: Soicetà editrice internazionale, 1954; François Secret, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris: Dunod, 1964 (éd. revue et augmentée, Milan / Neuilly-sur-Seine: Archè, 1985), p. 106-126; François Secret, «Notes sur Egidio da Viterbo», Augustiniana, 15 (1965), p. 414-418; François Secret, «Egidio da Viterbo et quelques-uns de ses contemporains», Augustiniana, 16 (1966), p. 371-385; John O’Malley, Giles of Viterbo on Church and Reform. A Study in Renaissance Thought, Leyde: Brill, 1968; François Secret, «Notes sur Egidio da Viterbo», Augustiniana, 27 (1977), p. 205-237; Esther Dotson, «An Augustinian Interpretation of Michelangelo’s Sistine Ceiling», The Art Bulletin, 61 (1979), p. 233-256 et 405-429; John O’Malley, Rome and the Renaissance. Studies in Culture and Religion, Londres: Variorum Reprint, 1981 (collection de dix articles publiés de 1966 à 1979); Egidio da Viterbo, O.S.A. e il suo tempo. Atti del V Convegno dell’Istituto Storico Agostiniano, Rome-Viterbe, 20-23 octobre 1982, Rome: Ed. Analecta Augustiniana, 1983; Egidio da Viterbo, Lettere familiari, I, 14941506; II, 1507-1517, éd. Anna-Maria Voci-Roth, Rome: Inst. Historicum Augustinianum, 1990, I, p. 9-12 et I-II passim; Marjorie Reeves, «Cardinal Egidio of Viterbo and the Abbot Joachim», dans Il profetismo gioachimita tra Quattrocento e Cinquecento, éd. Gianluca Potesta, Gênes: Marietti, 1991, p. 139-155: 144-148; Vincenzo De Caprio, La tradizione e il trauma. Idee del Rinascimento romano, Manziana: Vecchiarelli, 1991; Rosanna Alhaique Pettinelli, Tra antico e moderno. Roma nel primo Rinascimento, Rome: Bulzoni, 1991, p. 65-75; John Monfasani, «Hermes Trismegistus, Rome and the Myth of Europa: an unknown text of Giles of Viterbo», Viator, 22 (1991), p. 311-342; Eugenio Massa, L’eremo, la Bibbia e il Medioevo in Umanisti veneti del primo Cinquecento, Naples: Liguori, 1992, p. 152-153, 238; Giles of Viterbo, Letters as Augustinian General, éd. Clare O’Reilly, Rome: Inst. Historicum Augustinianum, 1992, p. 391-400; Gerhard Ernst et Simona Foà, article «Egidio da Viterbo», dans Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, p. 341-353 (bibliographies p. 350-351 et p. 353); Guido Savarese, «Egidio da Viterbo e Virgilio», dans Un’idea di Roma. Società, arte e cultura tra Umanesimo e Rinascimento, éd. Laura Fortini, Rome: Roma nel Rinascimento, 1993, p. 121-142: 138 et suiv.; Amanda Collins, «The Etruscans in the Renaissance: the Sacred Destiny of Rome and the Historia viginti sæculorum of Giles of Viterbo», Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 64 (1998), p. 337-365: 348 et suiv. LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 97 peut faire l’économie de l’aristotélisme et trouver une assiette philosophique et morale suffisante dans les œuvres de Platon et au moyen de l’allégorèse des mythes2. Formé à l’art oratoire sacré par Mariano da Genazzano alors général des augustins, c’est en prédicateur bientôt recherché par toutes les chaires italiennes et muni d’une profonde connaissance des littératures classique et patristique gréco-romaines qu’il parvint à Naples en 14983. Il y séjourna avec une certaine régularité de la fin de 1499 à 15014, en faisant auprès de la congrégation augustine observante de San Giovanni a Carbonara comme auprès de la cour aragonaise aux abois ainsi que de l’Académie napolitaine5 réunie autour de Giovanni Pontano et de Iacopo Sannazaro6, 2. On se reportera à cet égard aux trois premiers travaux d’Eugenio Massa dans la bibliographie partielle de la note 1 ci-dessus (E. Massa, «Egidio da Viterbo e la metodologia del sapere», «L’anima e l’uomo in Egidio da Viterbo»; I fondamenti metafisici della dignitas hominis) ainsi qu’à Daniel Nodes, «A Hydra in the Gardens of Adonis: Literary Allusion and the Language of Humanism in Egidio of Viterbo (1469-1532)», Renaissance Quaterly, 67, 2 (2004), p. 494-517. 3. Marc Deramaix, «Consumatum est. Rhétorique et prophétie dans un sermon de Mariano da Genazzano contre Savonarole», dans Savonarole. Enjeux, débats, questions. Actes du colloque international (Paris, 25-27 janvier 1996), éds. Anna Fontes, Jean-Louis Fournel & Michel Plaisance, Paris: Université de la Sorbonne Nouvelle, 1997, p. 173-197 (avec bibliographie). 4. Pour un état précis des connaissances sur les séjours de Gilles de Viterbe à Naples, ses relations avec la cour aragonaise, l’Académie pontanienne et Sannazar, voir Marc Deramaix, «Phœnix et Ciconia. Il De partu Virginis di Sannazaro e l’Historia viginti sæculorum di Egidio da Viterbo», dans Confini dell’umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, éds. Mauro de Nichilo, Grazia Distaso & Antonio Iurilli, Rome: Roma nel Rinascimento, 2003, p. 523-556: 527-543; Marc Deramaix, «Renovantur sæcula. Le quintum bonum du dixième Age selon Gilles de Viterbe dans l’Historia viginti sæculorum et le De partu Virginis de J. Sannazar», dans Humanisme et Eglise en Italie et en France méridionale (XVe siècle au milieu du XVIe siècle). Actes du colloque international (Rome, 3-5 février 2000), éd. Patrick Gilli, Rome: École Française de Rome, 2004, p. 281-326: 295-317 et Marc Deramaix, «Musa tua me recepit. Les Sirènes, la kabbale et le génie du lieu napolitain dans une lettre inconnue de Gilles de Viterbe à Sannazar et dans son Historia viginti saeculorum», dans les Mélanges offerts à Marc Fumaroli, à paraître. 5. On pourra consulter Francesco Fiorentino, «Egidio da Viterbo ed i Pontaniani di Napoli», Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 9 (1884), p. 430-452 (réimprimé dans: Risorgimento filosofico nel Quattrocento, Naples: Tipografia della Regia Università, 1885, p. 251 et suiv.). 6. Voir Marc Deramaix, «La genèse du De partu Virginis de Iacopo Sannazaro et trois églogues inédites de Gilles de Viterbe», Mélanges de l’Ecole Française de Rome - Moyen Age, 102 (1990), p. 173-276; M. Deramaix, «Phœnix et Ciconia», p. 529-543; M. Deramaix, «Renovantur sæcula». Voir la note 3 de la présente étude pour l’histoire des relations entre Gilles de Viterbe et Sannazar. Sur l’étroitesse de leur amitié, on ajoutera Marc Deramaix, 98 MARC DERAMAIX le premier essai de sa vocation dans le monde: concilier les litteræ humaniores et les studia diuinitatis au bénéfice de l’Eglise, comme il entendra le faire à Rome entre le versant pontifical de l’humanisme romain et son versant municipal représenté par l’Académie d’Angelo Colocci7. De cette conciliation il fut l’artisan et le coryphée aussi discrets qu’il fut l’éminence grise des papes Jules II, Léon X et Clément VII, sous le pontificat desquels on soupçonne non sans indices ce soutien inlassable de la Fabbrica de la nouvelle basilique Saint-Pierre d’avoir inspiré le programme iconographique «Non uoce pares. Sannazar, Gilles de Viterbe et leurs doubles», dans Vite parallele: memoria, autobiografia, coscienza dell’io e dell’altro. Atti del XII Convegno del Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese (Vérone, 20-22 mai 2004), groupés dans un recueil (éds. Dominique de Courcelles, Rosanna Gorris Camos & Alexandre Vanautgaerden) qui associera ce colloque, le colloque Eléments naturels et paysage: quelques conditions de l’émergence du sujet, auteur et acteur, dans la littérature à la Renaissance (Ecole Nationale des Chartes, Paris, 26 mars 2004) et le colloque L’Auteur: une paternité naturelle ou putative à la Renaissance? (Musée de la Maison d’Erasme, Bruxelles, 19-20 décembre 2003). Enfin, à propos des liens du Napolitain et du théologien en général et avant la publication de notre étude (Renovatio temporum. La signification du De partu Virginis de J. Sannazar, Genève, à paraître), on pourra voir M. Deramaix, «La genèse du De partu Virginis»; Marc Deramaix, «Otium Parthenopeium à la Renaissance: le lettré, l’ermite et le berger», Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 2 (1994), p. 187-199; M. Deramaix, «Consumatum est» (étude consacrée au maître de rhétorique sacrée de Gilles); Marc Deramaix, «Mendax ad cætera Proteus. Le mythe virgilien de Protée et la théologie poétique dans l’œuvre de Sannazar», dans Il sacro nel Rinascimento. Atti del XII Convegno Internazionale dell’Istituto Studi Umanistici Francesco Petrarca (ChiancianoPienza, 17-20 juillet 2000), éd. Maria-Luisa Secchi-Tarugi, Florence: Franco Cesati editore, 2002, p. 85-107; M. Deramaix, «Phœnix et Ciconia»; M. Deramaix, «Renovantur sæcula». 7. Voir ci-dessus l’esquisse bibliographique de Gilles de Viterbe pour sa place dans le paysage si complexe de l’humanisme romain ainsi que la note précédente et également, étant donnés les fréquents voyages entre Naples et Rome des napolitains et des romains mais aussi cette sorte de bilocation que permet la correspondance de type académique, Marc Deramaix, «Synceromastix nescio quis. L’imitation de Virgile dans le De partu Virginis de Sannazar d’après ses lettres critiques de 1521», dans La réception des classiques par les humanistes. Actes du Premier Congrès de la Société Française d’Etudes Néo-Latines (Tours, CESR, 19-20 janvier 2001), éd. Florence Vuilleumier-Laurens, à paraître; Marc Deramaix, «Nouos miscere colores. Poétiques de la uarietas dans l’académie napolétano-romaine au début du XVIème siècle: l’exemple du De partu Virginis de Sannazar», Bulletin de l’Association G. Budé, à paraître; Marc Deramaix, «Urna nouis uariata figuris. Ekphrasis poétique et manifeste littéraire dans le De partu Virginis de I. Sannazaro», dans Vivre pour soi, vivre dans la cité. Actes du séminaire 2002-2003 de la Jeune Equipe (Paris IV) 2361 «Traditions romaines», éds. Perrine Galand-Hallyn & Carlos Lévy, Paris, coll. Renaissances de Rome, à paraître; Marc Deramaix, «Manifesta signa. Ekphraseis metapoetiche e teologia nel De partu Virginis di Sannazaro», dans La Serenissima e il Regno nel V centenario dell’Arcadia di Iacopo Sannazaro. Atti del Convegno Internazionale (Bari-Venise, 4-8 octobre 2004), à paraître. LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 99 de la voute de la Sixtine ou bien celui de la Chambre de la Signature8. Poète latin dans ses trois Bucoliques 9 comme en langue vulgaire et l’un des tout meilleurs connaisseurs des langues sémitiques de son temps en liaison avec Reuchlin qu’il défendit à Rome, il s’enfonça peu à peu dans la science kabbalistique pendant les années qui le virent en 1507 élu prieur général des augustins, jusqu’à héberger dans son palais le rabbin kabbaliste Eliah Lévita ainsi que sa famille et en l’y maintenant quand il fut créé cardinal en 151710. En 1512, chargé par le pape Jules II de prononcer le discours inaugural du Ve Concile du Latran, Gilles de Viterbe y donna sa voix au désir de réforme religieuse largement attesté dans l’Italie du temps et mis en actes chez les augustins sous sa direction11. Sa connaissance des courants contemporains du monde laïc lui fait concevoir une renovatio temporum assez large pour s’étendre à tous les cantons de l’intelligence humaine, 8. Heinrich Pfeiffer, Zur Ikonographie von Raffaels Disputa. Die christlich-platonische Konzeption der Stanza della Segnatura, Rome: Univ. Gregoriana Ed., 1975; Esther Dotson, «An Augustinian Interpretation of Michelangelo’s Sistine Ceiling», The Art Bulletin, 61 (1979), p. 233-256 et 405-429; Elizabeth Schröter, «Der Vatikan als Hügel Apollons und der Musen. Kunst und Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius II», Römische Quartalsschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 75 (1980), p. 208-240: 235; Jörg Traeger, «Raffaels römische Kirche. Das Bildprogramm der Stanza d’Eliodoro im Vatikan», dans Von der Macht der Bilder, éd. Elizabeth Ullmann, Leipzig: Seemann, 1983, p. 76-86; John O’Malley, «Il mistero della Volta. Gli affreschi di Michelangelo alla luce del pensiero teologico del Rinascimento», dans La Cappella Sistina. I primi restauri: la scoperta del colore, Novare: Ist. Geogr. De Agostini, 1986, p. 92-148; Malcolm Bull, «The Iconography of the Sistine Chapel Ceiling», Burlington Magazine (1988), p. 597-605. 9. M. Deramaix, «La genèse du De partu Virginis». 10. Ce goût chez lui si prononcé pour la théosophie juive entendue comme le suprême argument d’une apologétique chrétienne universelle (parce que source postulée de toute forme gréco-romaine de sagesse compatible avec la Révélation), mêlé à l’attrait contemporain pour les mystères et leur expression «hiéroglyphique», eut une influence nette sur le régime propre de l’expression littéraire du sentiment religieux des lettrés. Pour l’exemple de Sannazar, on pourra lire M. Deramaix, «Phoenix et ciconia»; M. Deramaix, «Renouantur saecula»; M. Deramaix, «Spes illae magnae»; M. Deramaix, «Si psalmus inspiciatur»; M. Deramaix, «De l’Enfantement de la Vierge, Royne des Vierges»; M. Deramaix, «Arabum merces». 11. Ce discours, sous le titre de Oratio Prima Synodi Lateranensis habita per Aegidium Viterbiensem Augustiniani ordinis Generalem, fut imprimé à Rome et à Nuremberg, dès 1512 probablement (exemplaire au Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, cote: R.I. IV 2107 [11], ff. 30r-39v) et réimprimé dans les Acta Conciliorum, éd. Jean Hardouin, Paris, 1714, vol. IX, p. 1576-1581. Sur le concept de réforme selon Gilles de Viterbe, outre J. O’Malley, Giles of Viterbo, voir Nelson Minnich sj, «Concepts of Reform Proposed at the Fifth Lateran Council», Archivum Historiae Pontificiae, 7 (1969), p. 163-251: 168-173 et, plus généralement, la collection d’articles recueillie dans Nelson Minnich sj, The Fifth Lateran Council (1512-1517), Aldershot-Brookfield: Variorum, 1993. 100 MARC DERAMAIX contemplative ou pratique, et il nourrit une conception de l’Imperium œuvrant avec d’autant plus d’efficace aux intérêts de l’Eglise qu’il est inclus dans le Sacerdotium, à rebours de la séparation médiévale entre Empire et papauté. Ce sentiment est fondé sur l’implicite comparaison qu’il fait toujours entre l’Europe moderne et l’Empire romain à son apogée: comme les provinces et les royaumes vassaux conspiraient à étendre la gloire de Rome caput mundi, les royaumes et empires chrétiens doivent travailler à l’unité conquérante de leur capitale commune, éternelle héritière de tous les prestiges d’une Rome antique qui n’avait été que le type dont la Chrétienté doit être l’antitype. C’est qu’à l’époque du Vème Concile de Latran, sur cette intuition déjà confirmée par les realia de la politique mondiale des débuts du XVIème siècle à laquelle il prit part dans son Libellus de aurea aetate (1507-1508) comme dans son discours du 25 novembre 1512 sur le traité conclus entre Jules II et l’empereur Maximilien, Gilles de Viterbe s’apprêtait à développer dans son Historia viginti saeculorum (1513-1518) une théologie vaticane de l’histoire à l’usage de Léon X, destinée à connaître dans la carrière du théologien une troisième formulation dans la Scechina (entreprise en 1530), de nature impériale et à l’adresse de Charles Quint. Or, si celle-ci laisse deviner que l’Espagne et le Saint Empire habsbourgeois jouèrent le premier rôle pour finir dans la conception théologique de l’histoire et de l’empire propres à Gilles, ce n’est qu’au terme d’une élaboration toujours attentive à l’actualité immédiate que la péninsule ibérique se verra reconnaître une fonction plus que strictement ancillaire de bras armé de l’Eglise. Aussi voudrais-je m’attarder ici sur la place variable qu’occupent la politique internationale de l’Espagne et du Portugal dans la pensée théologique –cyclique et eschatologique tout à la fois– de l’histoire et de l’Empire chez Gilles de Viterbe, des années qui suivent immédiatement la mort d’Isabelle la Catholique au voyage qu’il fit en Espagne en 1518 en tant que cardinal légat de Léon X auprès de Charles Quint, ouvrant ainsi la voie au traité de la vieillesse. En 1506, nouvel astre au ciel de l’éloquence de la chaire nommé depuis peu par le pape Jules II Della Rovere vicaire général de l’ordre des augustins dans l’attente du chapitre général qui devait l’élire l’année suivante à Naples sous la protection particulière du vice-roi Gonsalve de Cordoue, Gilles de Viterbe fut envoyé dans cette même ville par le pontife afin d’y faire les honneurs au roi Ferdinand V d’Espagne qui y aborda le premier jour de novembre. Gilles put alors pour le compte de Rome plaider devant le monarque la cause de la croisade contre le Turc, un thème central de sa pensée politico-théologique et il le fit avec une telle éloquence que Ferdinand le chargea de porter en retour à Rome l’assurance de ses sentiments LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 101 dévots et de protester auprès du pape que l’Aragon se mettrait bientôt au service de Rome contre les infidèles12. Or ce que nous pouvons entrevoir là d’une ébauche de théologie politique impériale, dans laquelle la part assignée en propre au royaume d’Aragon nouveau maître de Naples ainsi qu’à la péninsule ibérique doit évidemment bien peu encore au porteparole du pontife qu’est Gilles de Viterbe, trouve un écho très puissant dans le texte du sermon trouvé à Evora au Portugal par le père F.-X. Martin et publié par le père O’Malley en 196913. Dans une lettre datée du 25 septembre 1507, le roi du Portugal Manuel I avait écrit à Jules II pour lui annoncer qu’en 1506 le capitaine Lourenço de Almeida avait débarqué à Ceylan et obtenu du plus puissant de ses chefs un tribut annuel à la couronne portugaise, qu’il avait vaincu en combat naval le Zamorin de Calicut et qu’une autre flotte portugaise avait découvert Madagascar. Jules II ordonna alors trois jours d’actions de grâces qui culminèrent le 21 décembre 1507, fête de l’apôtre saint Thomas, dans une messe et un sermon latin prononcé par Gilles de Viterbe à la demande du pape, qui lui enjoignit ensuite de le transcrire. C’est ce qu’il faisait en 1508 encore avant de l’envoyer au roi avec une lettre, non sans amplifier prodigieusement, en cinquante-huit pages dans l’édition récente de John W. O’Malley s.j., une oratio que le cérémoniaire de Jules II, Paris De Grassis, avait déjà taxée de nimis longa dans son journal14. Une première partie, après une introduction sur l’origine du libellus de aurea aetate15, traite en effet de l’âge d’or en examinant successivement les deux premiers (ceux de Lucifer et d’Adam)16, le troisième (celui de Janus et des Etrusques)17 et le quatrième, qui coïncide avec l’époque du Christ18. Cette partie s’achève par un examen du chiffre douze19. Jules II lui-même, dans un bref adressé 12. G. Signorelli, Il Cardinale Egidio da Viterbo, p. 24-25. 13. John O’Malley s.j., «Fulfillment of the Christian Golden Age under Pope Julius II: Text of a Discourse of Giles of Viterbo, 1507», Traditio, 25 (1969), p. 265-338 (introduction p. 265-278. Il existe une traduction anglaise, souvent imprécise et dépourvue du texte original, dans F. Martin, Friar, Reformer and Renaissance Scholar, p. 222-284). 14. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 266-269. Pour la lettre au roi Manuel I, p. 278-279. 15. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 280 (… [sermonis initium deest] ostenderat) – 282 (sumamus). 16. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 282 (Principio) – 285 (deleuisset). 17. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 285 (At Deus) – 295 (fuerit). 18. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 295 (Pingit) – 301 (factum esse). 19. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 301 (Sane iccirco) – 307 (coeperint). 102 MARC DERAMAIX à Gilles en 1508, parlera du discours comme traitant de ecclesiae incremento (De l’accroissance de l’Eglise), visant ainsi la seule seconde partie20. Elle l’intéresse en effet plus que la première car elle loue l’excellence de l’âge d’or chrétien et envisage ses perspectives sous ce même pontife21, considère les succès contemporains du roi Manuel de Portugal22, ceux de Jules II et ses tâches futures23, la destinée, enfin, et le rôle du monarque lusitanien24 avant la péroraison25. Dans l’introduction à la première partie, Gilles de Viterbe pose en principe qu’à l’exemple des chefs que furent Joseph, Moïse et Josué, les apôtres Pierre, Paul et leurs compagnons reçurent de Dieu le soin des races, des peuples et des nations, le gouvernement des affaires, Rome et l’Empire romain. Selon le principe général d’itération, emprunté à l’exégèse traditionnelle des types vétéro-testamentaires annonciateurs de leurs antitypes évangéliques mais étendu à l’histoire universelle et que nous voyons ici déjà à l’œuvre, Gilles ajoute aussitôt que Jules II, à l’exemple de ce modèle, a vu un peuple de l’océan indien et l’île de Ceylan se soumettre à la foi qu’il tient du Christ dont il est le vicaire et aux clefs reçues de Pierre26. Toute 20. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 269-270. 21. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 307 (Recensuimus) – 312 (extendit). 22. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 312 (superest) – 320 (uenit). 23. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 320 (Tu, uero) – 327 (expulit). 24. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 328 (Habemus) – 337 (se facturum). 25. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 337 (Diximus) – 338 (Finis). 26. De façon générale, nous ne citerons ici que les quelques extraits strictement nécessaires à l’entendement de l’exposé et nous renvoyons à l’édition citée, dont nous avons l’intention de reprendre ailleurs l’étude, en particulier pour ce que ce discours nous fait voir le premier dans la carrière de Gilles de Virterbe cette façon sui generis de mener conjointement l’exégèse des Ecritures, de Platon et de Virgile dans la perspective d’une Italie étrusque providentiellement disposée à l’étude théologique et à la révélation comme à l’accomplissement des fins dernières prophétisées, toutes choses dont la suitede cette étude montre la seconde étape décisive dans l’Historia viginti saeculorum. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 280: «Fecit [Deus] id Ioseph adolescenti […]. Fecit Moisi […]. Fecit Iosue […]. Fecit puero Dauid […]. Fecit id Petro, fecit Paulo, fecit apostolis, fecit aliis, quos praestanti charitate complexus est, et quorum manibus gentes, populos, nationes tradidit, deditque rerum caput, urbem imperiumque Romanum. Fecit tandem hoc idem tibi, cuius fidei clauibusque hoc anno se subiecit remotissima Indici maris gens ac maxima insularum Taprobane […]. […] primusque [Rex Emanuel] aperuit eo sub coelo Christianum nomen, primus eo sub coelo iecit fundamenta religionis tuae ac sacri imperii tui fines primus eo usque gentium propagauit». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 103 conquête accroît ainsi l’empire de la foi et nous apercevons dès cet exorde comment l’orateur sacré va tout au long tenter de mettre la force militaire et le prestige politique des princes vainqueurs en Asie au service d’une idée impériale de l’Eglise qui entend déléguer aux rois l’unification d’un Imperium sacrum sous la bannière du Christ comme le princeps faisait avec ses généraux. Nous irons maintenant directement à la seconde partie du sermon, qui traite aux dires mêmes du pape de l’accroissement de l’Eglise (de ecclesiae incremento), non sans souligner cependant que cette première partie s’achève comme elle avait commencé: elle rappelle que le Siège romain tient son autorité héréditaire en vertu de l’héroïsme des apôtres, acteurs du premier véritable âge d’or que fut l’époque où le Christ nacquit sous le principat d’Auguste27. La première section de la seconde partie veut embrasser pour sa part l’excellence de l’âge d’or chrétien dans ses rapports avec le pontificat de Jules II, après que Gilles a posé combien le bon gouvernement de l’âge d’or du Christ et d’Auguste était le modèle unique à suivre. Ici encore, c’est le principe d’itération qui organise le discours historique: selon Gilles, le règne de Jules II voit se reproduire à une plus grande échelle l’expansion de la foi propre au siècle d’or du Christ28. Suit un panorama des défaites militaires chrétiennes à partir du Grand Schisme d’Occident sous Martin V et depuis le pontificat d’Eugène IV inauguré en 1431. Nous voyons Nicolas V qui vécut la perte de l’Empire byzantin, Calixte III qui vit perdre Corinthe, Pie II qui assista à la perte de terres chrétiennes depuis le royaume de Trébizonde jusqu’au Péloponnèse, Paul II qui gémit sur la perte de l’Eubée vénitienne, Sixte IV –l’oncle de Jules II– qui dut admettre la perte de tant d’îles et enfin Alexandre VI, sous lequel les Turcs s’approchèrent encore davantage29. Face à ces revers en revanche, interprétant le chapitre 6 d’Isaïe à la lumière des événements contemporains, Gilles de Viterbe assure le 27. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 307: «In ea [ciuitate Dei] Iesu arca sita est et duodecim auctoritas uirorum […]. Quid est enim Romanae sedis auctoritas nisi diuina, quam a Iesu nostro delecti heroes olim acceperunt». 28. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 310: «Iam dudum, Iuli secunde, pontifex maxime, te praeside, ista fiunt. Gentes ignotae inueniuntur, Christus insciis mirantibus praedicatur, nouus ad auroram orbis acquiritur, infoelix ferrum a fide alienum in beatum tuae fidei aurum commutatur». 29. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 310-311: «Fleuit sublatum aurum Eugenius, cum tot milia piorum, cum Iulianum Caesarinum, cum Ladislaum regem intelligit crudeli Marte sublatos. Fleuit ingentissima plaga suscepta Nicolaus, cui rerum Christianarum et decus et tutela sublataest, sublato Bizantii, Graeciae atque Orientis imperio. Fleuit Calistus sublatam inferiorem Mysiam expugnatamque Corynthum, maris utriusque contemplatricem. Fleuit Senensis Pius, qui cum amissa repeteret, praeter Peloponessum 104 MARC DERAMAIX pape que l’histoire des malheurs de l’Eglise et de la chrétienté s’inverse à partir de son élection. Il en voit la prophétie dans les mots d’Isaïe 6, 13 «sicuti quercus quae expandit ramos suos», rapportés au chêne héraldique des Della Rovere, commun à Jules II et à Sixte V sous le pontificat duquel Grenade fut reprise aux Maures30. La seconde section fait la démonstration d’une rigueur prodigieusement libre dans l’invention exégétique. En effet, partant de la représentation ordinaire du chêne qui figure sur les armes de la famille Della Rovere, le prédicateur associe à chacun des douze glands répartis sur quatre branches l’enseignement théologique propre à un des douze apôtres mais également une passion mauvaise, qui se trouve ainsi combattue, ainsi qu’ainsi qu’à chaque fois de surcroît un verset du seul chapitre 49 d’Isaïe, appliqué selon l’occurrence aux royaumes d’Espagne ou de Portugal ou bien au pontificat de Jules II31. Ce sont, dit-il, ces douze glands poussés sur quatre rameaux, semence de la religion, que le roi Manuel a portés aux Indes32: Mediterraneam et Mythilenem insulam, duo Orientis regna et Trapezuntium et Mysiae superioris amisit, pulso Thoma Paleologo, imperatoriis reliquiis meorum ab alta stirpe Tyrrenorum truci morte affectis Mysio Trapezuntioque rgibus. Fleuit Venetus Paulus opportunissimam insulam Euboiae, cui anno eodem et insula erepta est et uita. Fleuit nihilominus Sixtus, patruus tuus, Cafam ad Meotidem, Croiam in Macedonia, Driuastum, Lissum, Leucadium, quam Sanctam Mauram uocant, Cephaleniam, Zacynthum ab immanissimo hoste captas. Fleuit denique Alexander Peloponessi portus oramque maritimam incredibili Christianorum strage occupatam». On trouvera en notes à la même p. 311 les noms modernes des îles et villes mentionnées ainsi que les dates de leur prise par les Turcs. 30. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 312: «Ubi euentus foelicitatem descripserat, tempus foelicitatis iniecit. Erit, inquit [Is 6, 13], sicut quercus [quae expandit ramos suos] quo regna a quercu fidem petitura praesagiuntur […]». 31. L’exemple associé à saint Thomas, saint du jour où le discours fut prononcé, est suffisamment éclairant: 1) l’apôtre Thomas, 2) en tant que témoin de la Résurrection, nous fournit l’antidote du désespoir, 3) répond au verset d’Isaïe 49, 13 4) mais est également associé aux victoires du roi Manuel de Portugal ainsi qu’à la fin des malheurs de l’Eglise et de l’empire chrétien sous Jules II. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 314: «Sextum animae motum aegritudinem et dolorem faciunt, quem solatus est Thomas, cum ab inferis rediuiuum manibus attrectans recognoscit. Est idem in Esaia [Is 49, 13], qui Laudate inquit, caeli quoniam consolatus est Dominus populus suum. Is uictoris regis trophea pollicebatur, quibus et tua tempora, Iuli pontifex, foelicia fierent et, miseriae afflictionique assueta, Christiana respublica post tot saeculorum strages quandoque et cessaret a fletu et opimis onusta spoliis laetaretur». 32. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 312: «[Iulii secundi] quercus non illos dumtaxat umbra complecti amat, sed ad eos etiam qui nunquam religionem audierunt ramos extendit. Superest cognoscamus quidnam illis Emanuel, Lusitanus rex, praebuerit cum ramis arboris tuae»; p. 316: «Haec sunt igitur duodecim glandes aureae, duodecim fundamenta religionis, quae rex ad Indos attulit, Indi de rege uictore susceperunt». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 105 entendons que le bras royal portugais a étendu l’ombre du rouvre pontifical sur le monde. Dans la mesure où, depuis Rome, cet impérialisme politique est immédiatement mis au service de l’évangélisation des nouveaux mondes mais aussi, perçu comme il l’est au moyen du cannocchiale propre à Gilles, placé dans une histoire théologique universelle, l’exégète peut affirmer que si d’autres peuples perdirent leur patrie lorsqu’ils furent vaincus –une critique de l’impérialisme politique romain destinée à souligner le progrès de l’antitype chrétien moderne qui achève le type classique– les peuples subjugués par les Portugais n’eussent jamais trouvé leur vraie patrie s’ils n’avaient été vaincus, tandis que le roi Manuel triomphant remportait des dépouilles dont il offrait la meilleure part à Rome33. Les mots employés sont ici d’une grande conséquence pour apprécier la place réservée au Portugal –ainsi, plus largement, qu’à l’Espagne– dans la pensée de Gilles de Viterbe: parmi les spolia remportés par les armes lusitaniennes Gilles distingue les opima. S’il s’agit chez les Latins de celles qu’un général romain remporte sur le général ennemi vaincu, leur acception dans notre discours ressortit aux âmes gagnées et sauvées que le roi de Portugal a remises entre les mains du pontife: l’imperator christianus s’est effacé devant le princeps rei publicae christianae. Nous retrouvons ici la répartition hiérarchique des tâches entre le temporel et le spirituel que nous avons déjà soulignée dans la réflexion théologico-politique de Gilles et elle est d’autant plus soulignée que son respect est mal assuré. Le théologien précise nettement que le roi Manuel a soumis ses conquêtes à l’Empire chrétien. Il veut que les mots de Josué au verset 26 du chapitre 24 («posuit eum [i. e. lapidem pergrandem] subter quercum quae erat in sanctuario Domini»; «[Josué] plaça une très grande pierre sous le chêne qui se trouvait dans le sanctuaire du Seigneur») aient prophétisé que son antitype portugais soumettrait Ceylan non pas seulement à cet empire mais précisément au chêne rouvre des armes de Jules II (qualifié de sacrorum princeps, une expression qui emprunte de façon significative à la fonction religieuse du rex sacrorum classique comme au pouvoir politique du princeps augustéen pour désigner le pontificat moderne et rêver à son avenir d’une façon qui laisse voir l’adhésion de l’auteur au parti cicéronien) et payerait un tribut aux chrétiens dont le sanctuaire métropolitain et caput imperii est à Rome, 33. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 316: «Amisere alii, cum expugnati sunt, patriam; hi nunquam, nisi expugnati, patriam inuenere»; p. 318: «[…] ille [i. e. Lusitanus Emanuel] inimicas acies uictoria potitus triumphum egit, spolia reportauit, Romam opima tulit». 106 MARC DERAMAIX vraie Jérusalem34. L’or, très nécessaire dans l’opinion de Gilles au splendor du culte et des bâtiments religieux dans le nouvel âge qui doit dépasser son modèle antique, ne saurait affluer que par le bon vouloir des colonisateurs, que le sermon conforte ainsi dans leur bon droit en le rendant ancillaire de l’accomplissement des prophéties vétéro-testamentaires. Dans la section suivante, consacrée à la position unique de Jules II dans l’histoire et aux tâches qui l’attendent, nous trouvons dès 1507-1508 une conception dont nous verrons les développements bientôt dans l’Historia viginti saeculorum à propos de la scénographie impériale contemplée pour la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome projetée sous ce pontife par Bramante. Les mots d’Isaïe 6,1 «Vidi Dominum sedentem super solium excelsum et eleuatum» sont interprétés ainsi: «Oui, il nous a avertis que le trône et le Siège romain, que le princeps des apôtres fonda et consacra à ses grands prêtres dans le temple romain, seraient élevés de deux façons: par la masse prodigieuse de ses bâtiments et par l’expansion inouïe de son empire»35. La restauration du Temple du Vatican et les conquêtes portugaises sont ici déjà inséparables d’une conception impériale de l’Eglise et Gilles insiste en établissant un strict parallèle entre l’évergétisme alexandrin, le principat romain et le pontificat chrétien. Il se fonde sur le verset 50,1 de l’Ecclésiaste, «Simon, Oniae filius, sacerdos magnus» («Simon, fils d’Onias, grand prêtre»). Il explique que si le prénom Simon signifie «obéissant», on 34. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 318-319: «Hanc [insulam Taprobanem] noster Iosue tulit, multorum annorum labore, studio, uestigatione quaesiuit, per tot portus, tot maria, tam longa quam mundus extenditur nauigatione, amissis tot opibus, tot nauibus, tot mortalibus, uix aegreque tandem adinuenit, inuentam deuicit, deuictam Christiano imperio subiecit. Sed cuinam subiecit? Ipsa historiae uerba Iulio pontifici subiecisse demonstrant. Posuit, inquit [Ios 24, 26], sub quercu, quod procul dubio aeque apertum fuit ac si dixisset: sub Iulio secundo coegit soluere illam tributum Christianis. Satis esse potuit quod iam dixerat. Sed teneri rem uoluit apertius, patentius, latius, atque ut de arbore pontificia et sacrorum principe dicere deprehenderetur, Posuit sub quercu, inquit, quae erat in sanctuario, ubi non modo quercus uerum etiam officium sanctissimi beatissimique sacerdotis summi explicatum est. Clamat Hebreus liuore pallidus, si de sacerdote et sanctuario sermo est, Hierusalem ista esse non Romanae urbis […]». 35. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 320: «Solium [Is 6, 1: Vidi Dominum sedentem super solium excelsum et eleuatum] siquidem sedemque Romanam, quam summis sacerdotibus apostolorum princeps Romano templo instituit ac dicauit, bifariam attollendam praemonuit, tum uasta aedificiorum mole, tum noua imperii propagatione. […] tu [i. e. rex Lusitanus] a quo et templi moles et imperii magnitudo admiranda incrementa susciperent. Vidi, inquit, Dominum sedentem. Dicere uoluit, Vidi Iulium secundum, pontificem maximum, et Oziae demortuo succedentem et dedem augendae religionis insidentem. Sequitur uates, Super solium excelsum et eleuatum. Excelsum cum dicit solium, ad excelsam templi instaurationem respicit. Cum addit eleuatum, ad auctum Lusitanis armis alludit imperium». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 107 ne peut l’être plus qu’en suivant Pierre, comme fait Jules II qui n’enrichit pas sa famille en pillant l’Eglise. Ce successeur de l’apôtre est donc à la fois Pierre par sa piété et Simon par son obéissance. Il est aux chrétiens, avance Gilles, ce que les Césars étaient aux Romains et les Ptolémées aux Egyptiens36. Gilles approfondit même ce sillon en distinguant dans le même passage élargi de l’Ecclésiaste (50,1-2: «Sacerdos magnus suffulsit domum, et in diebus suis corroborauit templum. Templi etiam altitudo ab ipso fundata est»; «Le grand prêtre a soutenu la maison et, durant sa vie, a renforcé le temple. L’élévation du temple aussi fut par lui fondée») un programme d’administration des Etats de l’Eglise sous forme de panégyrique des premières années du pontificat de Jules II. La domus représente le patrimoine de Pierre (Petri patrimonium) qu’il faut pacifier. Le premier templum à renforcer (corroborauit) vaut pour la restauration des villes qui ont souffert des guerres d’Italie et le second, dont il est prophétisé qu’il convient de le surélever sur de nouvelles fondations («altitudo […] fundata est»), est la basilique Saint-Pierre en reconstruction. Il faut, en effet, que dans ce programme le temple majeur de l’immortale eternumque Sacerdotium, à l’évidence face à l’Imperium germanique et bientôt quasi mondial sous Charles Quint, fasse non seulement oublier celui de Jérusalem mais, surtout, alors que chacun peut en voir les fondations au Vatican, que le nouveau Temple témoigne de la magnificence du summus princeps dans les choses du culte et qu’il détourne au profit d’une œuvre de foi l’admiratio, ce sentiment de stupeur émerveillée que l’on ressent à la vue des bâtiments antiques et de leurs prodiges37. Cependant, si Dieu voulut que Jules 36. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 321: «[…] te Simonem [Sir 50, 1: Simon Onii filius sacerdos magnus / qui in uita sua suffulsit domum] appellari uideo, quod etiam primo pontifici fuisse nomen constat, atque ut Romanus Caesares, Aegyptius Ptolemeos ita Christianus et Petros dicit summos sacerdotes, et qui legi obtemperent et sacrarum rerum studiosi sint, Simones uocat». 37. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 322-323: «[…] [Iulius pontifex maximus] relicturus posteris eternum monumentum magnitudinis animi, magnificentiae pietatis tuae, certioresque nepotes facturus qualis quantusque fuerit Iulius, quicque inter te aliosque principes interfuerit, qui unus senseris te imperare Romanis esseque summi principis praesentia omnia ut statim casura contemnere, de publico uenturorum commodo, de futuris saeculis, de ipsa eternitate cogitare in iis praecipue rebus quae ad sacrarum rerum decus, ad diuinum cultum, ad religionis pietatisque pertineant uel splendorem uel ornamentum, de hac uero templi instauratione, quam instituisti. […] Quare ut in ueteri lege uaticinia praecinuere futurum Salomonem, qui templum excitaret collapsurum, profecto multo decentius fuit ut te praemonstrarent uaticinia qui templum extruis immortalis eternique sacerdotii. […] unus ipse, Iuli secunde, surrexeris, qui rem sacram adeo amaueris curauerisque ut sacratissimi templi fastigium ad coelum usque euehere attollereque contenderis, omnium prorsus aedificiorum et miraculorum admirationem in unum istud religionis opus conuersurus». 108 MARC DERAMAIX II commandât à Rome, ajoute Gilles, il voulut également que celui-ci écoutât l’ensemble des prophéties qui le concernent et dont il donne le détail. Dans un parallèle avec Auguste, implicite mais fort clair, le prédicateur identifie les préalables à la reconquête de Jérusalem38 dans la fin des troubles dans les Etats de l’Eglise et entre les princes chrétiens coïncidant avec l’avènement du règne de la piété39, dans le nouveau Temple40 et, enfin, dans l’extension de l’Empire chrétien41. Ce rêve de croisade contre le Turc, ennemi de la république chrétienne et de sa religion, est assurément un rêve d’époque déjà tourné en lieu commun de la discorde entre les princes chrétiens et contemplé avec pessimisme depuis la catastrophe anconitaine des entreprises de Pie II Piccolomini. Mais cette sédimentation, dont la reprise d’Otrante sur le Turc par la dynastie aragonaise de Naples avait démontré le caractère réversible, n’en efface pas l’urgence géopolitique très exacte, à laquelle Gilles donne un relief tout particulier dans l’exposé qui achève cette section. Il presse le pape Jules II de saisir le kairos puisque les victoires et les prédictions d’un côté, les forces anti-turques du grand Sophi de Perse de l’autre, poussent à attaquer avant que les Grecs conquis n’aient oublié leur religion. Le parti chrétien devrait pouvoir compter dans son camp sur les régions de la Bohème et du Danube, sur l’empereur d’Allemagne, sur la tradition de croisés des Français, sur le roi d’Angleterre fidei defensor et sur les princes italiens, avec Venise au premier plan, mais surtout sur l’Espagne. Il est d’autant plus remarquable de la voir ainsi louangée qu’elle entre dans un discours dont l’objet premier est le royaume de Portugal mais aussi est-ce sur le même patron lusitanien de puissance militaire à la conquête des nouvelles terres de l’ouest, un appariement que nous allons retrouver dans l’Historia viginti saeculorum et dans lequel 38. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 326: «Nihil deest ut omnium foelicissimus habearis nisi ut […] principes pace data congreges, exercitum colligas, in Christi hostes mittas, Christi hereditatem, Christi patriam, domum, sepulchrum lugenti tuae sponsae restituas». 39. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 324: «Des operam legem, fidem, pietatem sancte, constanter, incorrupte permanere, uitiis supplicia, praemia non deesse uirtuti, principes regesque Christianae reipublicae ponere odia, bella interse non exercere, contra fratres, contra matrem religionem, contra pium fassque filios intra parentis suae uiscera armis non saeuire decernas, persuadeas, imperes». 40. Voir J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 320-323 passim. 41. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 326: «O fortunatum, o foelicem Iulium, si prophetarum uoces audiantur, si fauenti non repugnetur Deo, si oblata a Deo munera suscipiantur, si fias […] collector congregatorque credentium, domitor ac subactor gentium impiarum! […] Spondet se ducem Deus; se consilium, se uires, se uictoriam daturum pollicetur». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 109 l’ingenium, la langue et le sentiment de l’honneur espagnols apparentent ici fortement les vertus de l’Aragon et de la Castille à la uirtus militaire et religieuse des Romains de l’Antiquité, une uirtus temporelle et spirituelle que l’Empire et l’Eglise se partagent dans les temps modernes42. De la dernière section, consacrée à la destinée et au rôle du roi Manuel I, nouveau David qui ne parvint au trône qu’après la mort miraculeuse de six autres héritiers royaux comme son modèle biblique, nous n’évoquerons ici qu’une partie: ce que Gilles de Viterbe dit au pape sur la double Providence, biblique et romaine, une catégorie de l’analyse historique à la fois cyclique et eschatologique dont nous avons dit déjà qu’il devait en user plus avant dans sa carrière, comme nous allons le vérifier à propos de l’Historia viginti saeculorum. Un exemple suffira tant il est exemplaire d’une méthode que Gilles ne cessera de raffiner: Dieu prophétisa par la voix d’Isaïe, 45 que le roi Cyrus conduirait les Hébreux hors de Babylone et il incita son successeur Darius à favoriser le retour du peuple juif ainsi que la restauration de leur ville et de leur temple. De façon parallèle, il chassa Dardanus d’Etrurie pour que Troie fût dardanienne puis il fit revenir son descendant Enée sur les bords du Tibre étrusque pour qu’il fondât Albe, d’où devait venir la vierge Ilia et ses fils fondateurs de Rome. Il permit que se répandît la fausse nouvelle qu’un homme divin, Romulus, né de cette vierge et d’un dieu, avait fondé le règne de Rome. Mais ce règne-ci devait finir tandis que le vrai Dieu né de Dieu et de la Vierge consacra par son sang l’éternité de son empire. Dieu fit donc fonder Rome par les jumeaux Romulus et Rémus, la fit croître sous les rois et si bien croître, «tantôt sous les consuls et tantôt sous les Césars, que la reine du monde presque unifié accueillit enfin le Roi du monde et de toutes choses, un Roi qui établit que l’Empire universel appartenait à cette seule ville, où devait être établi le siège perpétuel de l’empereur»43. Nous voici donc, tout proches de la péroraison 42. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 327: «Habemus inter Oceanum Pyreneosque Hispaniam, ingenio, oratione, modestia, gloria tam militiae quam religionis Romanae uirtuti simillimam. Imperat ea in ora Ferdinandus, rex Catholicus, qui, ne omnia persequar, ad impios debellandos neque rudis neque nouus accedit. Nam, duce consaluo Fernando, qui Neapolitano regno incredibili uirtute potitus est, Cephaleniam in Egeo mari a gente obstinatissima recepit, in Africa portus magno labore adeptus est. In Europae calce a Beticae regno, quod duodecim ferme annorum bello subiegit, impietatem nostrae fidei inimicam et expugnauit et expulit». 43. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 332: «[…] ille, inquam, Deus, qui gemellos ab Amulio expositos et ab aquis seruauit incolumes et a Faustulo educandos curauit impulitque ut urbs ducto sulco conderetur, a regibus poetea septem augeretur, eoque magnitudinis nunc sub consulibus, nunc sub Caesaribus cresceret, ut uniuersi 110 MARC DERAMAIX du discours, au centre même de la théologie historique impériale par quoi Gilles de Viterbe essaie de rendre à l’Eglise, en accord patent avec les visées politiques de Jules II, le nom d’Empire à défaut de la chose. Cette interprétation de l’histoire –saisie non seulement dans ses coordonnées scripturaires mais aussi littéraires, parmi lesquelles la seconde moitié de l’Enéide acquiert un statut exorbitant aux côtés de Platon et bientôt de la kabbale– est si bien consubstantielle à sa pensée que l’élection d’un pontife toscan (traduisons «étrusque») en 1513 devait enflammer ses facultés d’invention exégétique et lui faire attribuer la première place à ce schème dans la grandiose scansion séfirotique de l’histoire universelle sub specie cabalistica qu’est l’Historia viginti saeculorum. La péroraison de cette première étape que forme pour sa part le Libellus de 1507-1508 porte en revanche de façon significative sur le gouvernement des peuples, comme pour inciter le lecteur, au besoin, à une lecture théologico-politique de ce qu’il conviendrait en vérité d’appeler un traité. Posant qu’il y a trois catégories de peuples à gouverner –les premiers obéissent toujours, les seconds demandent pardon de ne pas avoir toujours obéi et les troisièmes n’obéissent ni ne demandent pardon– Gilles est d’avis que l’optimus princeps donne la paix aux premiers, pardonne aux seconds et réduit les autres par la guerre44. Jules II, dit-il, a l’expérience des trois politiques et à chacune a correspondu un discours de Gilles. L’un eut lieu à Pérouse et Gilles célébra la paix retrouvée sous le pacifique chêne julien45. Un autre, à Bologne, qui se refusait au pape, si bien qu’une fois prise elle implora le pardon du pontife, que Gilles encouragea à écouter les cris de cette nouvelle Rachel46. Quant aux mers des Indes, entêtées et opinâtres, fere orbis terrarum regina orbis terrarum ac denique omnium regem susciperet, qui statuit penes hanc unam ciuitatem esse uniuersi imperium, in qua perpetua imperatoris sedes statuenda erat, qui olim, ut ad rem nostram redeamus, e septem Isai filiis postremum minimumque euexit Dauid, ille ipse Deus, a quo haec omnia ita dudum sunt facta, nostra autem tandem aetate e septem illis ad quos, ut diximus, Lusitaniae regnum pertinebat, omnium ultimum postremumque delegit Emanuelem». Notre traduction pour le fragment nunc sub Caesaribus… statuenda erat. 44. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 337: «[…] alii principibus obtemperant semper; alii, quod quandoque non paruerint, ueniam petunt; nonnulli nec parent nec ueniam petunt unquam – optimi principis est primis quidem pacem, secundis ueniam dare, alios bellica necessitate domare». 45. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 338: «[…] Perusiae coepimus.[…] omnia tranquillissima pace confirmasti. […] de pace et pacifera quercu tua disserui». 46. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 388: «Cum illic [i. e. Bononia] de data uenia orationem haberem, hortatus te sum ad Rachelis ploratus audiendos […]». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 111 le roi Manuel a dû les contraindre à vivre l’âge d’or47. La raison de cet exposé en forme de péroraison? C’est que Gilles trouve ces mêmes principes de gouvernement dans les trois vers de l’Enéide (VI, 851-3) où Virgile, par la voix d’Anchise, aux Champs-Elysées, définit le programme de la paix augustéenne: «à toi la direction des peuples sous ton empire, Romain, souviens-t-en (ce seront là tes arts), et de donner ses règles à la paix: épargner les soumis et vaincre les superbes à la guerre»48. Il convient d’évoquer, même brièvement, avant que nous ne nous intéressions à la place de la péninsule ibérique dans la théologie de l’histoire de Gilles de Viterbe, l’oratio qu’il prononça à la demande de Jules II le 25 novembre 1512, dans l’église augustine de Santa Maria del Popolo à Rome, afin de célébrer la conclusion d’un traité entre le Sacerdotium et l’Imperium incarné en l’empereur Maximilien Ier, un résultat inattendu dans le contexte anti-romain du Concile schismatique réuni à Pise l’année précédente par Louis XII avec l’assentiment de Maximilien, qui eût toutefois voulu qu’il se réunît dans une ville d’Empire49. Nous comprenons certainement mieux le choix du pontife, qui ne tint pas qu’aux dons oratoires de Gilles, si nous gardons en mémoire le Libellus dont nous venons de parler. Gilles en effet, sans que l’Espagne joue un grand rôle dans ce discours antérieur au cumul de la dignité royale espagnole et impériale germanique dans les mains de Charles Quint, y compose une louange du pape et de l’empereur qui poursuit sa réflexion sur le partage des pouvoirs temporel et spirituel, un partage d’autant plus exactement rapporté au dessein providentiel que l’on ne voyait plus alors qu’il pût se faire au bénéfice de l’Eglise. La Providence, qui sauve Rome de dangers imminents et lui procure l’amitié de l’empereur, fournit la toile de fond à l’invention théologique de l’orateur sacré qui assimile la lumière salvatrice de ce traité à celle de la Genèse (1, 2), à celle du Soleil intelligible platonicien et à celle de l’évangile de Jean (1, 9)50. 47. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 388: «Nunc cum Lusitanus rex Indica illorum maria uicerit, superbos contumacesque animos domuerit, atque auream uitam agere iusserit […]». 48. J. O’Malley, «Fulfillment of the Christian Golden Age», p. 388: «Has uero tres institutiones, quibus in has tres gentes foelicissime usus es, a Latino scriptore constitutas inuenio, ubi optimi principis mores in rebus a te praeclare gestis recognosces […]: Tu regere imperio populos, Romane, memento / (Hae tibi erunt artes) pacique imponere morem, / Parcere subiectis et debellare superbos». 49. Clare O’Reilly, «Maximus Caesar et Pontifex Maximus. Giles of Viterbo proclaims the alliance between Emperor Maximilian I and Pope Julius II», Augustiniana, 22 (1972), p. 80-117 (introduction p. 80-99). 50. La métaphysique de la lumière chez Gilles de Viterbe est d’origine ficinienne. A propos de sa constitution et de son exposé dans les trois traités de Ficin Quid sit lumen, 112 MARC DERAMAIX Jamais la suprémacie spirituelle du pape n’avait été plus menacée qu’au lendemain du dimanche de Pâques sanglant de Ravenne le 11 avril 1512, malgré l’aide fournie par le roi Ferdinand d’Espagne et, aussi soudainement qu’au jour de la Création, le Concile de Latran s’était ouvert, les armées ennemies s’étaient évanouies et le Concile de Pise dissipé. Faisant preuve de la même fantaisie rigoureusement exégétique que dans le Libellus, Gilles associe la lumière de la première journée de la Genèse à celle qui jaillit de l’ouverture du Concile du Latran; la voute du ciel qui sépara les eaux le deuxième jour, au signe de condamnation du Concile de Pise offert par celui du Latran; les premiers fruits de la terre au troisième jour, aux fruits du même Concile. Tandis que beaucoup de héros de l’Ancien Testament vainquirent par le fer, les armées françaises furent vaincues sans combattre et le traité est proclamé dans un temple (Santa Maria del Popolo) consacrée à Celle dont sortit le Sol longe melior, le Soleil christique, comme le soleil du quatrième jour. Suit une profuse louange de Maximilien, après laquelle Gilles revient au thème de la lumière en comparant le pape et l’empereur aux deux grands luminaires et en les appariant grâce à leur titre: Maximus Caesar et Pontifex Maximus. Ces deux pôles où s’aimantent les pouvoirs temporel et spirituel n’en sont pas moins complémentaires pour être chacun sans partage et doivent œuvrer ensemble pour lutter contre le schisme qui menace, favoriser la réforme de l’Eglise et combattre le Turc dont Gilles peint en politique la tactique d’encerclement de l’Europe chrétienne avant d’exhorter ses princes à la concorde et de rappeler au pape et à l’empereur leurs devoirs: «Souvenez-vous que vous êtes romains, l’un Pontife et l’autre César! Il appartient au Pontife d’apaiser par la religion les affaires intérieures» –entendons: intérieures à l’Empire chrétien– «au César, de régler par la force les affaires extérieures; l’une et l’autre choses sont bien romaines: épargner tous les sujets chrétiens comme vaincre à la guerre le Mahométan superbe et révolté»51. Cette application aux temps présents d’un vers de Virgile (En. VI, 853) sur l’art romain de gouverner, déjà employé dans le Libellus dans un contexte semblable, ne doit rien De lumine et De sole, voir Marc Deramaix, «Lumen in oculo. Physique et métaphysique de la lumière et de la vision dans trois traités de Marsile Ficin», dans La Vision dans l’Antiquité. Actes de la journée d’étude de l’E.R.A.C. (Université de Rouen, 25-26 septembre 2003), éd. Laurence Villard, Rouen, à paraître. Pour le résumé concis qui suit, on se reportera au texte même, assez bref, comme à l’introduction de l’éditrice. 51. C. O’Reilly, «Maximus Caesar», p. 108-109: «Mementote Romanos uos esse, alterum Pontificem, Caesarem alterum! Pontificis est religione interna pacare, Caesaris esterna subiicere; utrunque certe Romanum, et subiectis Christianisque omnibus parcere, et superbum insurgentemque Maumetem debellare». LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 113 aux rêveries de croisades ou aux lieux oratoires contemporains: elle sert d’introduction à un saisissant portrait sallustéen du sultan Soliman qu’une énergie diabolique anime pour la perte du monde chrétien et la conquête de l’Europe entière, de l’Afrique et de l’empire mondial, avec une furia accrue par la crainte de voir sous les murs de Byzance les armées du roi Ferdinand d’Aragon victorieuses sur les côtes d’Afrique du Nord s’il ne les défait pas au plus vite52. Enfin, parce que l’autorité la plus haute se trouve pour Gilles dans les mains du pape, la péroraison, qui n’est que pour Jules II, souligne que ce n’est qu’en réformant l’Eglise (Gilles de Viterbe l’a dit six mois plus tôt en ouvrant le Concile du Latran le 3 mai 1512)53 et en unifiant les forces chrétiennes contre le Turc que le pontife pourra assurer la stabilité, la durée et le bonheur de la victoire que Dieu seul lui a donnée, de l’alliance avec l’empereur, de ses Etats, de sa personne, de son pontificat, du temple qu’il élève au ciel (nous allons retrouver la Fabbrica di San Pietro dans l’Historia viginti saeculorum), de sa famille, de ses tombeaux, de ses trophées54. Sans cette oratio de 1512 qui offre en modèle d’énergie conquérante et non plus défensive à l’empereur du Saint Empire 52. C. O’Reilly, «Maximus Caesar», p. 109-110: «[…] non modo christianam rem se perditurum sperat, uerum etiam palam iactitat Europam atque Africam et ipsum denique orbis terrarum imperium adepturum? Accedit ad hoc gloriae studium et religio et metus et ingens illata iniuria dirae sectae in erepta Africae maritima ora Ferdinandi Aragonum Regis opera, cuius et animum pietate fidelem et uires successu rerum auctas aut statim opprimendas aut ad ipsa Bizantii moenia expectandas uidet». A propos des nouvelles possessions espagnoles sur la côte africaine sous le roi Ferdinand au tournant du Quattrocento et du Cinquecento, voir par exemple Rafael Gutiérrez Cruz, Los presidios españoles del norte de Àfrica en tiempo de los reyes católicos, Melilla: Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, 1997 (ce fait colonial réapparaît chez Gilles dans l’Historia viginti saeculorum, cf. infra à propos du secundum bonum). 53. Voir plus haut la note à ce sujet. 54. C. O’Reilly, «Maximus Caesar», p. 112: «Quamobrem si partam diuino munere uictoriam, si hunc diem, si magni Caesaris foedera, si supplicem hanc rempublicam tuam, si te, si res gestas, si illud quod caelo aequas templum, si posteros, si monumenta, si trophaea, si tua denique omnia stabilia, aeterna, felicissima esse cupis, compone nostra omnia, tolle intestina mala, emenda mores, luxum, licentiam, flagitia, odia praeterea, discordias, arma e republica prorsus aufer et, compositis rebus pacatisque uera sanctaque pace principibus, quicquid christianarum est uirium collige et ad imminens Maumethis periculum diramque pestem opprimendam accede». Il semble bien que l’éditrice de ce discours se soit méprise en rendant, dans la paraphrase de son introduction, monumenta et trophea par «the monuments and memorials of the past greatness of Rome». Il s’agit plutôt des tombeaux de Jules II lui-même et de son parent Sixte IV, objets d’une gestation tourmentée, ainsi que des monuments figurés à la gloire de la famille Della Rovere placés à Santa Maria del Popolo qui était devenue sous le pontificat de Sixte IV une sorte d’église gentilice. 114 MARC DERAMAIX la reconquête espagnole sur les Maures étendue aux rivages d’Afrique nous comprendrions malaisément comment Gilles de Viterbe en viendra à concevoir dans la Scechina un Empire chrétien mondial et providentiel destiné à Charles Quint. En 1517, dans un paysage en partie renouvelé, Gilles fut contraint d’abandonner la direction de l’ordre des augustins quand il fut créé cardinal par Léon X. Ce pontife, pour solliciter l’adhésion des monarques espagnol et portugais, l’envoya en effet en qualité de légat extraordinaire dans la péninsule, où il aborda à Barcelone le 13 juin 1518 précédé d’une réputation de plus grand orateur sacré de son temps, comme l’affirmait un bref rédigé par Pietro Bembo à l’intention de Charles Quint, qui conçut pour lui une grande admiration. Son ambassade obtint ce résultat que l’Espagne adhéra à la trève quinquennale en vue de la croisade contre le Turc et que le roi écrivit au pape pour l’assurer qu’il jetterait toutes ses forces dans cette entreprise, formalisée grâce à Gilles de Viterbe dans un traité secret d’alliance défensive perpétuelle avec Rome. Mais le décès de l’empereur Maximilien changea la donne: après que Charles Quint fut entré en compétition avec François Ier pour la succession à l’Empire et face au double jeu du Vatican dans cette affaire, le cardinal reçut l’ordre de s’en retourner en Italie sans se rendre au Portugal, où une épidémie de peste s’était déclarée. Nous rappelons ces quelques faits pour suggérer que Léon X en 1518 ne dut pas plus que Jules II en 1512 se fier aux seules qualités oratoires de Gilles dans ce contexte. Il savait en revanche fort bien à cette date comment le théologien qui venait d’accéder à la pourpre avait développé sa théologie politique impériale en une théologie de l’histoire bâtie sur les mêmes fondations. En effet, la légation dans la péninsule ibérique interrompit de manière définitive la rédaction du traité connu sous le titre d’Historia viginti saeculorum, auquel Gilles de Viterbe avait travaillé depuis l’élection de Léon, dédicataire de l’œuvre, au trône de Pierre en 1513. Sans doute ne sera-t-il pas inutile d’exposer son objet et sa méthode. L’Historia viginti saeculorum est une histoire de la Providence, scrutée depuis le belvédère vatican et depuis le Janicule sur la rive étrusque du Tibre d’où doit régner sur un Empire dilaté aux dimensions du monde un pasteur étrusco-toscan, qui sera le fils de Laurent le Magnifique55. Cette théologie 55. L’Historia viginti sæculorum nous est transmise dans un manuscrit autographe (Naples, Biblioteca Nazionale, IX B 14) et dans cinq apographes connus aujourd’hui (Naples, Biblioteca Nazionale, IX B 12; Rome, Biblioteca Angelica, Lat. 351 et Lat. 502; Dresde, Sächsische Landesbibliothek, F 48; Paris, Bibliothèque Nationale, fonds latin 597). Pour une étude ecdotique et historique, on se reportera à M. Deramaix, «Spes illae magnae». On pourra LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 115 de l’histoire rétrospectivement prophétique a pour méthode l’exégèse des psaumes un à vingt. Elle est conduite pour y saisir les articles d’une théologie ésotérique qui lui paraît d’autant plus solidement vérifiée qu’elle trouve à se soutenir chez Pythagore, Platon et Virgile, tous théosophes dépendant selon Gilles d’une sapience théologique étrusque postulée par Annius de Viterbe dans ses Antiquitates publiées en 1498 et reconduite par notre théologien à une ascendance censément araméenne, donc kabbalistique, des Tyrrhéniens. Le dévoilement du dessein providentiel s’opère selon un patron décimal organisé en deux fois dix saecula ou «époques» du monde. La première série correspondant aux dix premiers psaumes s’achève à l’Incarnation du Christ et la transition du neuvième au dixième saeculum se produit au moment où Auguste rend la paix au monde et où Virgile poète de Rome caput mundi invente l’écho eschatologique de cette concorde retrouvée, une époque où la Rédemption et l’Eglise primitive, jusqu’au pontificat de Sylvestre Ier et au principat de Constantin, donnent leur sens providentiel à l’Empire mondial de Rome, de ses arts, de ses Lettres et sciences. La seconde Grande Année du monde est contenue dans les psaumes onze à vingt, prophétiques d’une itération perfectionnée de la première. Au début du second dixième âge répondant au psaume 20 (19 de la Vulgate) et inauguré par l’élection de Léon X, les vertus propres des règnes du Christ et d’Auguste doivent se fondre dans une Rome chrétienne rendue à son prestige mondial et encyclopédique. Cette progressive révélation peut bien emprunter à la tradition pythagoricienne et sibylline la conception d’un Magnus Annus climatérique de nature décimale (les cogitations étrusco-pythagoriciennes ou gréco-hébraïques contemplèrent la finitude parfaite sous la forme d’un cycle), elle est redevable au premier chef aux dix séfirot, qui sont les attributs de la nature de Dieu et les noms que la Kabbale donne à ses énergies. Gilles de Viterbe veut que l’avenir de l’Eglise et du monde soit le reflet de l’action des séfirot opérée selon leur propre hiérarchie décimale. Que l’histoire chemine inexorablement vers sa perfection eschatologique n’empêche pas qu’elle connaisse une révolution cyclique de nature hésiodique dont les époques dégénèrent de l’or au fer avant le retour de l’Age d’or, qui ne saurait être identifié qu’aux consulter de façon générale Michael Creighton, History of the Papacy during the Period of the Reformation, Londres: Longmans, Green & Co, 1887, vol. IV p. 279-287; E. Dotson, «An Augustinian Interpretation», p. 233-256 et 405-429; M. Reeves, «Cardinal Egidio of Viterbo», p. 144-148; V. De Caprio, La tradizione e il trauma; R. Alhaique Pettinelli, Tra antico e moderno, p. 65-75; E. Massa, L’eremo, p. 152-153, 238; G. Savarese, «Egidio da Viterbo e Virgilio», p. 138 et suiv.; A. Collins, «The Etruscans», p. 348 et suiv. 116 MARC DERAMAIX origines de l’Eglise modèles de toute réforme religieuse. Cette conception pessimiste sauf en sa fin sauve cependant Rome en assurant que la Providence l’a depuis toujours choisie pour Israël véritable dont le Mont Sion est la colline vaticane sue la rive étrusque du Tibre, où le second et dernier dixième saeculum –celui de Malkut, la séfirah de fondation identifiée à la Shekinah inférieure qui est Présence glorieuse de Dieu parmi les hommes– doit accomplir les volontés de Dieu dans une Terre Sainte des bords du Tibre étrusque où l’époque augustéenne renaît sub specie christiana56. Dans l’exégèse du psaume 19 (18 selon la Vulgate), prophétique du second neuvième âge qui prend fin avec la mort de Jules II en 1512, Gilles dévoile les signes qui, à la fin de cette époque placée sous le signe du divin Soleil et des disciplines des Muses, annoncent le second dixième âge commencé avec Léon X57. De ces signes au nombre de cinq et nommés bona 56. Pour le Magnus Annus, voir Platon, Timée et Cicéron, Rép. 6, 22, 24. Pour sa scansion décimale en sæcula, voir Servius, ad Buc. IV, 4. Voir Varron chez Censorinus, De die natali 17, 5 au sujet de la Grande Année dans les théories étrusco-pythagoriciennes et Varron, De gente populi Romani chez Augustin, Civ. Dei 22, 28 à propos de la conception d’un cycle séculaire chez les Sibylles gréco-hébraïques alexandrines. En dehors des deux traités que Gilles de Viterbe consacra formellement à la kabbale (Scechina e Libellus de litteris Hebraicis, éd. François Secret, Rome: Centro Internazionale di Studi Umanistici, 1959). Pour le premier, voir la fin de la présente étude et au-delà du caractère introductif de l’étude de J. O’Malley, Giles of Viterbo, on consultera Joseph Leon Blau, The Christian Interpretation of the Càbala in the Renaissance, New-York: Columbia University Press, 1944; Georges Vajda, Introduction à la pensée juive du Moyen Age, Paris: Vrin, 1947; François Secret, «Le symbolisme de la Kabbale chrétienne dans la Scechina de Egidio da Viterbo», dans Umanesimo e Simbolismo, Archivio di Filosofia (1958), p. 131-154; François Secret, Le Zohar chez les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris: Mouton, 1958, p. 113 et suiv.; Georges Vajda, Recherches sur la philosophie et la Kabbale dans la pensée juive du Moyen Age, Paris: Mouton, 1962; F. Secret, Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance, p. 106-126; F. Secret, «Notes sur Egidio da Viterbo»; F. Secret, «Egidio da Viterbo»; Geneviève Javary, Recherches sur l’utilisation du thème de la Sekina dans l’apologétique chrétienne du XVème au XVIIIème siècle. Thèse présentée devant l’Université de Paris IV le 4 février 1976, Lille: Atelier de reproduction des thèses de l’Université de Lille III, Diffusion Librairie H. Champion, 1978, p. 27-30; Giulio Busi, La qabbalah, RomeBari: Laterza, 1998; Giulio Busi, Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci, Turin: Einaudi, 1999, p. 344-352. Quant au vaste sujet, peu étudié, de l’influence que le mode d’exposé de la kabbale eut sur le régime propre de l’expression littéraire du sentiment religieux chez les lettrés tel Sannazar (cf. supra pour une esquisse bibliographique), voir M. Deramaix, «Phœnix et ciconia»; M. Deramaix, «Renouantur sæcula»; M. Deramaix, «Spes illae magnae»; M. Deramaix, «Si psalmus inspiciatur»; M. Deramaix, «De l’Enfantement de la Vierge, Royne des Vierges»; M. Deramaix, «Arabum merces». 57. Toutes les transcriptions de l’Historia inédite sont extraites de l’édition critique que nous préparons (on trouvera ici le dernier état du texte voulu par Gilles de Viterbe. La ponctuation a été modernisée. Nous conservons l’orthographie et les majuscules du manuscrit mais LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 117 quinque ou «cinq bienfaits», seuls les deux premiers intéressent directement la place de l’Espagne et du Portugal dans la théologie de l’histoire chez Gilles de Viterbe: praedicatio ad gentes et retributio (ou encore uictoriae)58. Achevant leurs types classiques connus sous les espèces de l’Empire romain prodrome de l’empire de la foi mais en les perfectionnant par leur proximité même avec les fins dernières, ces deux premiers bona, conformément à la méthode que nous avons exposée, sont déduits de deux versets du psaume 19. C’est ainsi que le verset 5, «in omnem terram exivit sonus eorum» («dans toute la terre s’est répandu leur bruit») se voit mis en regard du premier bonum, la praedicatio ad gentes que permettent depuis 1492 les voyages maritimes de découverte faits en direction du couchant par les Espagnols et vers le levant par les Portugais. Les routes (exivit) poursuivies en sens contraires vers l’ouest et l’est par les marins des rois Ferdinand et Manuel se complètent afin que les évangiles puissent être entendus (sonus eorum) dans tous les cantons de la terre (in omnem terram) ainsi accessibles à la gloria Dei. De cette façon, le premier bonum prophétisé dans le psaume accomplit à la fois l’un des signes du passage imminent au second dixième âge mais aussi l’un des noms de la Shekinah qui préside à ce dernier puisqu’elle est l’Inhabitation de Dieu parmi les hommes et sa Présence, redite sous l’épithète du Christ Emmanuel («Dieu avec») et dans le nom de son antitype moderne le roi de Lusitanie Manoel59. Le verset 12 nous ajoutons des majuscules aux noms propres si nécessaire). Naples, Biblioteca Nazionale, IX.B.14, f. 107r: «Agendum iam nobis est de nono seculo ac psalmo post ortum deum nono, […] ea imprimis docere cur Diuini Solis et Musarum Musiceque discipline peculiaris esse uideatur». 58. L’Historia offre deux listes des bona quinque avec quelques variantes dans les termes. Une première au f. 114v: «praedicatio ad gentes, uictoriae, templum inchoatum, lex cognita, elegantia laudum diuinarum et une seconde au f. 119r: «praedicatio, retributio, Templum, lex immaculata, eloquia». 59. Ff. 119r–119v. Voir f. 119v: «Primum ergo nono saeculo Emanuel Lusitaniae rex navigationem a maioribus suis institutam secutus, per Canarias Fortunatasque insulas Oceanum ingressus, externa Africae littora peragravit omnia in Persicum usque sinum et Rubrum mare. Conversus inde ad Indicum, inuenta Taprobane aliisque insulis, eo usque in orientem solem progressus est donec Hispanis obvius factus, qui occidentem secuti solem fuerant, ambitum universum nobis ostendit. Miserat enim Ferdinandus Aragonum rex Hispanos suos ut occiduum Oceanum, quoad eius fieri poterat, explorarent. Qui multis inventis insulis impositisque nominibus nunquam destiterunt donec tantum in ambitu Oceani et orbis terrarum cognoverunt quantum Lusitanis deesse intellexerunt. […] solo hoc psalmo dicitur in omnem terram exisse sacrum sonum (19, 5) cum solum hoc saeculo orbis sit omnis cognitus ad quem in universum ambitum horum regum pietas christiana signa circumtulit. […] Nunquam in orbis fines Apostolorum verba perlata sunt nisi quum inventi sunt fines atqui hoc primum saeculo absolutus est circuitus, hoc primum iunctus est initio finis, hoc primum ad prim vestigia velut ad navigationis orbisque fines penetratum est. Quam ob rem nunquam hactenus plenius dici potuit in fines orbis terrae verba eorum (19, 5)». 118 MARC DERAMAIX «in custodiendis illis retributio multa» («il y a à les garder une grande rétribution»), quant à lui, est rapproché des conquêtes territoriales (in custodiendis illis) nécessitées par cette évangélisation et des récompenses (retributio ou victoriae) ainsi obtenues qui prêtent leur nom au deuxième bonum, dont font les frais les Maures d’abord chassés d’Espagne puis poursuivis sur les côtes d’Afrique du Nord où les Espagnols prennent pied mais aussi par les Portugais installés de Madagascar à Ceylan60. Ainsi le second bonum, promesse d’un empire chrétien dilaté aux dimensions du monde maintenant connu dans son entier et antitype imminent de son modèle antique, fait-il advenir le Regnum attendu, soit Malkut en hébreu et nom de la dixième séfirah identifiée à la Shekinah inférieure. Dans le traité intitulé Scechina composé par Gilles à partir de 1530, la Shekinah homonyme devait occuper tout l’espace et révéler les mystères de la kabbale à Charles Quint élu pour régir l’empire chrétien mondial61. Cette révolution nous permettra de conclure provisoirement sur l’importance croissante de la péninsule ibérique dans la pensée théologico-historique de Gilles de Viterbe, du début du Cinquecento aux lendemains du Sac de Rome pendant lequel il fut l’un des rares à faire preuve d’énergie et dans une Europe dont l’assiette avait changé sous ses yeux. Heureux un temps de voir s’élever les astres espagnol et portugais dans le ciel politique chrétien 60. Ff. 120r: «(2 [sic] secundum bonum / Retributio multa / Regnorum recuperatio et acquisitio): Nam Ferdinandus Beticam primum suis regnis insitam, diu antea a Mauris occupatam, bello aggreditur, multis proeliis atterit, diutinis oppugnationibus suam facit, deinceps victoriae gloria incensus fretum Gaditanum transmittit, in Africam traiicit, copias traducit, Massachibirium, Oranum, Tripolim et quicquid denique in littorali Africa situm est prope vi capit. At Emanuel per Oceanum Atlanticum delatus a Gadibus usque in Rubrum mare ignotis antea itineribus ad Asiaticas gentes debellandas se confert, ubi plurimis victoriis potitus et aromatum mercaturam in Lusitaniam transfert et gentes victas Christianorum subire iugum cogit […] ut quod nulla aetas, nulla vis, nulla virtus non Romanorum, non Graecorum, non aliorum quos novimus Barbarorum assequi unquam potuit, nono huic saeculo daturum fuisse deum nonus cecinit psalmus quum in eo ait spiritus in custodiendis illis retributio multa (19, 12). […] Ferdinandus atque Emanuel, uterque adversus hostem pietatis pugnans, uterque servus tuus custodit ea (19, 12). Verum in custodiendis illis retributio multa (19, 12), non modo quae in caelo promissa est gloriae sed quae est in terris collata victoriarum». Pour les conquêtes espagnoles dont il est parlé ici, voir R. Gutiérrez Cruz, Los presidios españoles del norte de Àfrica, et, pour les portugaises, Jean Aubin, Le latin et l’astrolabe, vol. I, Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 1996; vol. II, Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2000. 61. Scechina e Libellus de litteris Hebraicis. Sur la reviviscence de la symbolique impériale médiévale et son fondement messianique, inséparables du couronnement de Charles Quint à Bologne en 1530 – l’année où Gilles commence le traité Scechina, voir Juan Carlos D’Amico, Charles Quint maître du monde entre mythe et réalité, Caen: Presses Univ. de Caen, 2004. LA THÉOLOGIE DE L’HISTOIRE DE GILLES DE VITERBE 119 où il guettait les signes d’une réaction contre la réalité du péril turc, il comprit sans doute grâce à la rencontre avec Charles Quint et certainement devant les luttes entre les princes chrétiens pour le titre impérial qu’il devenait impossible de maintenir la rêverie d’une reviviscence antique étendue au pontificat: l’Europe ne reverrait pas la Rome augustéenne sous les espèces d’un Empire chrétien uni autour du trône du Caesar Pontifex Maximus et défendu par autant d’imperatores qu’il y avait de rois. Elle verrait bien plutôt en actes la partition médiévale des pouvoirs entre le pontife et l’empereur et la Shekinah soucieuse du sort des hommes qu’elle aime s’adresser sans détour au seul Charles Quint. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES. LEÓN HEBREO Y SUS DIÁLOGOS DE AMOR: UN HOMBRE Y UN TEXTO ENTRE DOS MUNDOS JAMES NELSON NOVOA (Pisa) L A FIGURA y la obra de Yehudah Abarbanel, más conocido como León Hebreo, son de enorme interés para estudiosos de las relaciones literarias y culturales italo-ibéricas al comienzo del siglo XVI. Sus Diálogos de amor distan de ser una simple curiosidad libresca. El hecho que la obra de un literato sefardí, formado en Portugal y España alcanzara un éxito indiscutible en la cultura europea del periodo renacentista, con tres traducciones castellanas impresas y dos inéditas, dos francesas, una latina y nueve ediciones italianas tan sólo en el siglo XVI, es ya motivo suficiente para estudiarla. Sin embargo, por su contenido y por las circunstancias de su composición, redacción y publicación, los Diálogos de amor de León Hebreo merecen una mención aparte. Se trata de una figura singular, un hijo, sin lugar a dudas de su contexto y su tiempo, pero precisamente por situarse a caballo entre el ocaso de la cultura sefardí en España y la dominación aragonesa en el sur de Italia. En esta insigne figura la tradición hispano-judaica abraza la cultura del Renacimiento italiano al hacer circular sus Diálogos de amor en lengua italiana y al adoptar el género literario vigente de la época, común a las obras con ambiciones filosóficas como a las muestras del arte de la civile conversazione, cultivada en torno de la vida de las cortes en la primera mitad del siglo XVI. Marcados por un enorme sincretismo, por su decisión de adoptar las corrientes filosóficas del momento, al igual que sus temas 121 122 JAMES NELSON NOVOA predilectos y sus topoi, en su ideario de raigambre judaica, León Hebreo demuestra una apertura inaudita hacia el nuevo mundo donde se encontró tras su exilio de la Península Ibérica. Por las circunstancias de su vida pero también por la genialidad de su figura, en él confluyeron el canto de cisne de la cultura sefardí en el suelo ibérico y aquel periodo histórico contradictorio y complejo que se ha llamado Renacimiento. Los datos biográficos certeros de Yehudah Abarbanel son pocos. Nacido en torno a 1460, en Lisboa, el hijo del último gran exégeta y filósofo sefardí, además de influyente figura política, Isaac Abarbanel (1437-1508), Yehudah recibió una esmerada formación humanística y religiosa. La familia Abarbanel era una vieja estirpe peninsular y el bisabuelo de Yehudah, Samuel Abarbanel, por ejemplo, había gozado de la confianza de tres reyes castellanos en el siglo XIV1. Médico de formación, gozó, gracias a sus estudios y al prestigio de su padre, de una amplia cultura humanística, fuertemente influida por el humanismo ibérico además de la filosofía judía e islámica en aquel momento histórico que vio el ocaso de la presencia sefardí en España y Portugal2. Isaac ostentaba un importante cargo público en la corte del rey Afonso V, que perdió bajo su sucesor João II, quien lo acusó de haber estado comprometido en un conspiración contra el monarca portugués. Esto lo obligó a huir a España en 1483 con su familia. En poco tiempo su padre amasó una respetable fortuna económica en tierras castellanas, gracias a la cual ganó la confianza del cardenal Pedro González de Mendoza y los Reyes Católicos, estableciéndose en Alcalá de Henares y ayudando a subvencionar la toma de Granada de 14923. De la vida y las actividades de Yehudah en estos años nada se sabe y, pese a la fantasía de algún que otro estudioso, hasta ahora no nos han llegado testimonios seguros. Tanto sus Diálogos de amor como sus poesías en hebreo que nos han llegado demuestran la amplia cultura filosófica y clásica de Yehudah al igual que una indiscutible destreza en el manejo de la lengua hebrea, ambas, podemos suponer, que poseía antes de dejar España en 14924. 1. Eric Lawee, Isaac Abarbanel’s Stance Towards Traditions. Defence, Dissent and Dialogue, Nueva York: State University of New York Press, 2003, págs. 9-10. 2. Sobre la huella del humanismo ibérico, véase el artículo de Eleazar Gutwirth: «Don Ishaq Abravanel and Vernacular Humanism in Fifteenth Century Iberica», Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 60.3 (1998), págs. 641-671. 3. E. Lawee, Isaac Abarbanel’s Stance, págs. 16-17. 4. Las poesías son acesibles en la edición junto a estudio y traducción portuguesa de Manuel Augusto Rodrigues, «A obra poética de Leão Hebreu. Texto hebraico com versão e notas explicativas», Biblos, 57 (1981), págs. 527-595. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 123 Con el edicto de expulsión de Fernando e Isabel, Isaac con su familia decidió establecerse no en Portugal, el norte de África o el Imperio otomano como muchos de sus correligionarios, sino en Italia, en el Reino de Nápoles. Allí los judíos gozaban de una situación relativamente favorable durante siglos, algo que fue confirmado durante la dominación aragonesa bajo Alfonso el Magnánimo y su hijo, Ferrante II, al menos en el caso de este último por su manifiesta simpatía hacia ellos5. Una fuente judía afirma que Isaac rápidamente entró al servicio del monarca aragonés, aunque nuevamente no poseemos documentación que apoye semejante afirmación, algo debido, tal vez, a los numerosos estragos padecidos por los archivos napolitanos. El primer dato seguro y significativo con respecto a la presencia de Yehudah en la ciudad partenopea es del año 1494 en que el sucesor de Ferrante II, Alfonso II le concede a Yehudah y su familia los mismos privilegios que los demás judíos residentes en la ciudad6. La irrupción del ejército francés de Carlos VIII en el reino parece haber provocado la dispersión de la familia pues mientras que el padre siguió el séquito del monarca aragonés a Sicilia donde Alfonso II murió después de abdicar, en 1495, si nos hemos de fiar de una fuente literaria judía de mediados del siglo XVI, Yehudah se refugió por un tiempo en Génova donde ejerció la profesión de médico7. Todo parece indicar que la estancia genovesa fuera corta y que durara de 1496 a 1497, año en que se juntara con su padre y familia en Monopoli, puerto en la costa pullesa que, desde 1495 había pasado a la República de Venecia8. La siguiente noticia documentada sitúa Yehudah en Barletta en mayo del 1501, donde recibió un salvoconducto junto a su 5. Para la situación de los judíos en el período aragonés en Nápoles véase el artículo de David Abulafia, «The Aragonese Kings of Naples and the Jews», en The Jews of Italy. Memory and Identity, eds. Bernard D. Cooperman & Barbara Garvin, Potomac: University Press of Maryland, 2000, págs. 82-106. 6. Nápoles, Archivio di Stato, Commune della Sommaria, vol. XXXVI, cc. 97r-98v. 7. Se trata de la biografía de Isaac Abarbanel compuesta por Baruch Usiel Chasqueto, Ma-jene ha-Jesuch ah, Ferrara: Abraham Usque, 1551, fol 3b, reproducido en el los documentos en torno a León Hebreo recogidos por el estudiosos alemán Carl Gebhardt en su edición de la editio princeps, Leone Ebreo. Dialoghi d’amore. Hebräeische Gedichte. Herausgegeben mit einer Darstellung des Lebens und des Werkes Leones. Bibliographie, Register zu den Dialoghi. Übertragung der hebräischen Texte, Regesten, Urkunden und Anmerkungen von Carl Gebhardt, Heidelberg: Winter, 1929, págs. 18-19. 8. Para las noticias biográficas véase el artículo fundamental de Isaia Sonne, «Intorno alla vita di Leone Ebreo», en Civiltà Moderna, 6 (1934), págs. 1-34. Sobre las vicisitudes de los puerto apulienses en aquellos años véase la contribución de Carol Kidwell, «Venice, the French invasion and the Apulian ports», en The French Descent into Renaissance Italy 149495. Antecedents and Effects, ed. David Abulafia, Cambridge: Variorum, 1995, págs. 295-308. 124 JAMES NELSON NOVOA padre para ir a Nápoles de parte del nuevo rey aragonés, Federico II (rey de 1495 a 1501)9. Si Yehudah aprovechó lo ocasión para alcanzar Nápoles no se sabe. Hubiera sido cuando menos difícil pues una nueva incursión francesa por parte de Luis XII y española en junio del 1501 bajo el liderazgo de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, en el Reino de Nápoles hizo que el último monarca aragonés se rindiese a los franceses en aquel año. Todo parece indicar que, junto a su padre Yehudah estuvo vinculado al Gran Capitán quien tenía su campamento, justamente en Barletta, hasta 150310. El advenimiento del dominio español en Nápoles, con el Gran Capitán como primer virrey a partir del 16 de mayo 1504, hasta el 11 de junio 1507, fue un acontecimiento favorable para Yehudah. Parece que la confianza ganada durante la estancia en Barletta fue tal que éste hizo de Abarbanel su médico personal en 1504, por lo menos si nos atenemos a las palabras de su padre11. En torno a 1503 Isaac Abarbanel se había trasladado a Venecia, donde murió en 1508. Parece ser que Yehudah había vivido junto a él en la ciudad de la laguna hasta aceptar el cargo del Gran Capitán12. Bajo la corona española asistimos allí a un deterioro progresivo de la situación de los judíos que culminaría en la expulsión definitiva en 1541 de todo el Reino de Nápoles13. La presencia del rey Fernando el Católico en la ciudad de Nápoles, del 1506 al 1507, agudizó tal situación: quiso imponer a los judíos una señal distintiva de tela de color rojo que se había de llevar expuesto en el pecho además de esforzarse por su expulsión, medida a la que se opuso el Gran Capitán, alegando razones de índole económica14. El 23 de noviembre 1510 se publicó un edicto de expulsión de los judíos del Reino de Nápoles pero no fue consumada del todo, pues de ella quedaron exentas doscientas familias judías que podían pagar una multa de 3000 ducados cada año, mientras que alrededor de 30 000 judíos tuvieron 9. Nápoles, Archivio di Stato, Collaterale Commune, vol. XVIII, fol. 143v. 10. E. Lawee, Isaac Abarbanel’s Stance, pág. 23. 11. Noticia que nos viene de su padre en una respuesta a unas preguntas del literato y filósofo judío bizantino, oriundo de Creta, Saul Cohen Ashkenazi (1496-1523) recogida en C. Gebhardt, Regesten págs. 25-26. 12. I. Sonne, «Intorno alla vita di Leone Ebreo», págs. 26-31. 13. El estudio más exhaustivo sobre la situación de los judíos del Reino de Nápoles en este periodo es sin lugar a dudas el de Viviana Bonazzoli aparecido en dos partes, «Gli ebrei del regno di Napoli all’epoca della loro espulsione I parte: Il periodo aragonese 14561499», Archivo storico italiano, 137 (1979), págs. 495-559, y «Gli ebrei di Napoli all’epoca della loro espulsione: II parte, Il periodo spagnolo (1501-1541)» Archivo storico italiano, 139 (1981), págs. 179-287. 14. V. Bonazzoli, «Gli ebrei di Napoli all’epoca della loro espulsione: II parte», págs. 180-184. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 125 que salir del Reino entre 1510 y julio del 151115. Exactamente diez años después, el 23 de noviembre 1520, «León Abravanel medico y su casa» aparecen relacionados con Nápoles nuevamente, cuando, en una serie de directivas procedentes de la corte concernientes a garantías a los judíos que aún permanecían en el Reino, se mencionó su nombre durante el virreinato de Ramón de Cordona (Virrey entre 1510 y 1522). Junto con su familia, León Hebreo fue exonerado en 1520 de pagar dicha multa16. Mientras tanto existen datos que nos hacen pensar en su presencia en Ferrara en 1516 y Pesaro en 152017. Las últimas noticias napolitanas de la vida de Yehudah nos vienen dadas por el cronista veneciano Marino Sanudo en sus Diarii. Llevan a 1521, cuando se le confió la salud del destacado prelado y cardenal Raffaele Riario de San Giorgio, aquejado de un mal que no podemos identificar18. Este fue encomendado a «Lion hebreo medico dil Vicerè» quien se ocupó de él durante los meses de marzo y abril. El mismo pasaje de los diarios de Sanudo nos informa que fue Maestro Lion hebreo quien intervino ante el virrey para contrarrestar el acoso de un fraile franciscano, Fra Francesco de l’Angelina, quien pedía que se impusiese un gorro amarillo a los judíos del Reino, como en Venecia19. Tristemente los esfuerzos de Abarbanel solamente postergaron las medidas antijudaicas y el 28 de abril de 1521 se publicó un decreto imponiendo el gorro amarillo a los judíos del Reino20. 15. Vincenzo Giura, «Gli ebrei nel regno di Napoli tra Aragona e Spagna», en Gli ebrei a Venezia. Secoli XIV-XVIII. Atti del convegno internazionale organizzato dall-Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini, Venecia: Isola di San Giorgio Maggiore, 1987, págs. 776-778. 16. Entre otras cosas los judíos presentes en el reino podían permanecer cinco años y cuarenta o cinquenta familias ricas del extranjero podían entrar en el Reino con tal de que pagaban el tributo estipulado. Las medidas están presentadas en el libro clásico sobre la historia de los judíos en el Reino de Nápoles de Nicola Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia dall’età romana al secolo XVIII, Reprodución de la edición de 1915, Bologna: Forni, 1966, págs. 224225. La noticia sobre León Hebreo está presente en Nápoles, Archivio di Stato, Commune della Sommaria, vol. LXVI, fols. 155-156. 17. Heinz Pflaum, Die Idee der Liebe. Zwei Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie in der Renaissance, Tubinga: Mohr, 1926, págs. 82-83. 18. Nacido en Savona, creado cardenal en 1477 por el Papa Sisto IV (1414-1484), fue de pastor de numerosas sedes, entre ellas, las de Cuneo, Pisa, Salamanca, Treguier, Osma, Savona, Pisa, San Giorgio y Ostia. Estuvo implicado en la conjura de los Pazzi en Florencia en 1486 y la conjura contra el León X (1475-1521) por parte del cardenál senés Alfonso Petrucci (1492-1517) de 1517. Parece ser que el alivio que le procuró León Hebreo duró poco pues murió en 1521. Véase I Diari di Marino Sanuto, eds. Federico Stefani, Guglielmo Berchet, Nicolò Barozzi, Venecia: Tipografia fratelli Visentini, 1891, vol. XXX, págs, 132, 189, 256. 19. I Diari di Marino Sanuto, vol. XXX, pág. 133. 20. N. Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia, pág. 226. 126 JAMES NELSON NOVOA Algunas fuentes no oficiales apuntan hacia una estancia romana. El prólogo de la segunda de las traducciones en lengua castellana de los Diálogos de amor, de 1582, publicada en Zaragoza, a cargo del literato aragonés Carlos Montesa, menciona su presencia en Roma, donde gozó del favor de ambientes eclesiásticos en la ciudad eterna entre los cuales era conocido por su «[…] buena doctrina y dulce conversación»21. Una colección de poemas –compuestos por miembros de la Accademia Romana o personas relacionados con ella– la mayor parte en latín, con uno en griego y otro en hebreo se imprimió en Roma en 1522. La composición en lengua hebrea está atribuida a un tal Leonis Judei y el nombre Leo doctor hebreus aparece en el censo de Roma de diciembre 1526 y enero 152722. Una carta, fechada en 1533, recientemente hallada, habla de un médico que vive en Roma, Leoni Hebrejo a quien se le pide su intervención en materia amorosa23. La última alusión a la vida León Hebreo nos confirma su muerte, acaecida antes de 1535. Se trata de la dedicatoria a la editio princeps de los tres Diálogos de amor. En ella, Mariano Lenzi, miembro de la comunidad senesa de Roma habla de las sombras que encubrían al Maestro Leone y sus Diálogos de amor, de las cuales sacó la obra. Se la dedicó a una señora de la nobleza senesa, poetisa menor, Aurelia Petrucci24. En su dedicatoria, llena de alusiones mitológicas y de tópicos neoplatónicos, Lenzi claramente 21. «El auctor se llamó León Hebreo, fue Medico y muy docto en todas facultades: a quien los Pontifices que alcançó siempre hizieron mucha merced porque residiesse en Roma, y pudiessen gozar de su buena doctrina y dulce conversacion», Philographia universal del todo el mundo, de los Diálogos de León Hebreo, Traduzida de Italiano en Español, corregida, y añadida por Micer Carlos Montesa, Ciudadano de la insigne Ciudad de Çaragoça, En Çaragoça, en casa de Lorenço y Diego de Robles Hermanos, 1584, fol. 2v. 22. El libro en cuestión, compuesto por composiciones poéticas para celebrar la memoria de Marc Antonio Colonna, muerto en 1522 durante el asedio de Milán, se tituló Lachrime in M. Antonium Columnam. Véase el importante artículo de Carlo Dionisotti: «Appunti su Leone Ebreo», Italia medioevale e umanistica, 2 (1959), págs. 425-428. 23. Se trata de una carta escrita por un médico Jacopo Tiburzio (Giacomo Tiburzi da Pergola) y recogida por Ricardo Scrivano en su artículo «Platonismo, ebraismo e Caballa nel Rinascimento: Leone Ebreo», en Il modello e l’esecuzione. Studi rinascimentali e manieristici, Nápoles: Liguori, 1993, págs. 122-123. 24. La hija del dictador senés, Borghese Petrucci (1490-1524) quien, por poco tiempo (entre 1512 y 1514) detuvo el poder en la ciudad toscana y la nieta del Signore di Siena Pandolfo Petrucci (1452-1512) quien gobernó el estado toscano entre 1497 y 1512, estuvo también emparentada con la familia Piccolomini. Un soneto suyo estuvo contendio en la primera antología de poesías femininas en Italia, Rime diverse di alcune nobilissime e virtuosissime donne, a cargo de M. Lodovico Domenichi (Lucca, 1559). Véase mi contribución al estudio de esta figura: «Aurelia Petrucci d’après quelques dédicaces entre 1530 et 1540», Bolletino senese di storia patria, 109 (2002), págs. 532-555. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 127 encuadra la obra de León Hebreo en la producción literaria culta del siglo XVI, con pretensiones filosóficas para la cual el género del diálogo y la temática amorosa eran moneda común25. Esta primera edición corrió a cargo de un destacado impresor, Antonio Blado d’Asola que desarrolló una gran actividad en la Roma de los Quinientos y quien publicó, además, los Discursos, las Historias y el Príncipe de Nicolò Machiavelli, el Orlando furioso de Ludovico Ariosto y numerosas obras clásicas de la literatura patrística por encargo eclesiástico26. La obra publicada por Blado en 1535 contenía tres diálogos que se titulan, respectivamente: D’amore e desiderio, Della comunità d’amore y De l’origine d’amore. De Lenzi no sabemos casi nada salvo un dato muy importante: estuvo en contacto, tal vez, incluso, por motivos comerciales, con el literato senés, también habitante en Roma, Claudio Tolomei, autor también de varias obras y gran teórico del correcto uso del toscano en su tratado Cesano della lingua toscana, compuesto entre 1525 y 152727. Pero sabemos que la obra de León Hebreo había sido parcialmente publicada en torno a los años veinte. Una edición del segundo diálogo, titulado Libro de l’amore divino et humano la había publicado, probablemente en Florencia, el impresor florentino Benedetto Giunti de la célebre editorial Giunti, asentada en Florencia desde 149728. La edición estuvo a cargo de Leonardo Marso d’Avezzano, oriundo de los Abruzos, literato menor quien vivió a caballo de los siglos XV y XVI quien, a su vez se dedicó a dicha labor a instancias del prelado también de origen abrucés, Benardino Silverio de Piccolomini, de Celano, quien llegó a ser obispo de Téramo y arzobispo de Sorrento, muerto en 1522 y que había encomendado a Marso d’Avezzano una traducción latina de la obra entera. Por la dedicatoria se 25. Dialoghi d’amore composti di Leone Hebreo Medico. Stampata in Roma per Antonio Blado d’Assola, 1535. 26. Sobre este impresor véase el artículo a cargo de Francesco Barbieri en el Dizionario biografico degli italiani, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1968, págs. 753-757. 27. Existen dos cartas de Tolomei dirigidas a Lenzi desde Roma recogidas en sus Lettere (editio princeps 1545) Libro Sesto (fol. 197r) Libri VII Delle lettere di M. Claudio Tolomei, con nuova aggiunta, ristampate et con somma diligenza ricorrette, con privilegio in Venegia appresso Gabriel Giolito de’Ferrari, MDLVIII, Libro sesto, fol. 197r y Libro V, fol. 180r-v. 28. Este y más datos, entre ellos los documentos citados procedentes del Archivo di Stato de Nápoles están recogidos por el estudioso Giacinto Manuppella en su edición, la única que puede pretender ser, por lo menos parcialmente, una edición crítica del texto italiano de los Diálogos de amor: Leão Hebreu, Diálogos de amor, ed. Giacinto Manuppella, vol. I: «Texto italiano, notas, documentos», Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1983. 128 JAMES NELSON NOVOA sabe que quería que la edición completa de los Diálogos estuviera dedicada a Don Alfonso Piccolomini, III Duque de Amalfi, hijo de Alfonso II de Aragón, el marido de Costanza d’Avalos, quien, luego, primero entre 1528, más tarde entre 1530 y 1531 y finalmente en 1541 fue gobernador de Sena bajo Carlos V29. Esta edición parcial de la obra de León Hebreo nos sitúa ya en el ámbito de la Italia meridional antes de la editio princeps, algo que se hará más patente al estudiar la tradición manuscrita del texto. Se sabe que, de alguna manera los Diálogos de amor circulaban ya en manuscritos antes de la edición de Blado, pues fueron mencionados por Baldassar Castiglione, quien, en tres cartas desde España en 1525 menciona los «libri di Maestro Leone»30. Cinco manuscritos, todos del tercer diálogo, nos han llegado: el ms. Barberiniano Latino 3743 de la Biblioteca del Vaticano, el ms. Harley 5423 de la British Library de Londres, el ms. Patetta 373 de la Biblioteca del Vaticano, el ms. Western 22 de la Manuscripts and Rare Books Room, Butler Library, Columbia University en Nueva York y el ms. 22 de la Biblioteca Comunale de Ascoli Piceno. El estudio comparado de estos testimonios demuestra que, a través del tiempo, el texto de los Diálogos de amor sufrió una toscanización progresiva hasta que cobró la forma que tuvo en la editio princeps de Roma. Los códices más cercanos al texto de la edición de 1535, el ms. Barberiniano Latino 3743 y el ms. Harley 5423 de la British Library, demuestran ya una depuración progresiva con la eliminación de numerosos latinismos, típicos de la prosa filosófica de finales del siglo XV hasta pretender alcanzar un toscano culto, literario, de acuerdo con las exigencias de la prosa de los primeros decenios del siglo XVI31. Se ha destacado, además, la falta de un 29. Libro de l’amore divino et humano. 30. En una carta de Madrid, fechada el 14 marzo 1525 Castiglione pide una obra de Gian Giorgio Trissino (1478-1556), probablemente la Grammatichetta, que fue publicada en 1529, una de Pietro Bembo, probablemente las Prose della volgar lingua que tuvieron su editio princeps en 1525 junto a los libros de León Hebreo: «[…] quando si potrà haver la gramatica del medesimo Tressino e del Bembo, mi sarà carissimo haverle insieme con quelli libri di Maestro Lione […]» En otra carta, ésta compuesta el 30 de abril del mismo año desde Toledo, Castiglione reitera su petición: «Raccordovi della grammatica del Tressino, e Bembo, e li libri de Maestro Leone». Una tercera carta del 7 de junio y también desde Toledo menciona: «Delli libri de Maestro Lione io scrivo con questo spazzo a […] me che ancor li non se intermetta l’opera per mezzo del Sr Agostino». En Lettere inedite e rare, ed. Guglielmo Gorni, Milán – Nápoles: Riccardo Ricciardi, 1969, págs. 90, 97 y 101. 31. El primer estudio del tema de la tradición manuscrita de los Diálogos de amor así como su génesis redaccional es el trabajo imprescindible del italianista Carlo Dionisotti que se ocupa directamente del ms. Harley 5423 en C. Dionisotti, «Appunti su Leone Ebreo», págs. 409-428. El estudioso italiano ofrece los siguientes ejemplos de depuración de latinismos en UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 129 estilo particular literario presente en los Diálogos de amor, como si, carente de giros particulares, la prosa del autor sefardí mirara, sobre todo, a trasmitir su contenido, al detrimento de la forma32. Ateniéndonos al estudio de las filigranas en el caso del primer de los manuscrito y a noticias sobre la actividad del amanuense en el caso del segundo, cabe pensar que ambos se copiaron entre 1524 y 1536 o 1524 y 1527 respectivamente33. Los otros tres indican una redacción anterior, situada en el segundo decenio del siglo XVI y al menos uno de ellos, el ms. Patetta 373 ha sido datado entre 1511 y 1513, o sea, según los datos de que disponemos, durante la vida del autor y, en particular, durante su estancia en Nápoles34. Hay un grado de parentesco entre los tres tanto desde el punto de vista formal como redaccional35. Además de estos aspectos, los tres manuscritos tienen en común algunos elementos léxicos y morfológicos que hacen entrever la impronta de elementos dialectales de la Italia meridional y de el paso del manuscrito a la edición: cogitationi, pulcro, pulcritudine, turpe, malo en el ms. Harley 3743 están remplazados por pensieri, bello, bellezza, brutto, cattivo en la princeps. La edición crítica propuesta por G. Manuppella, Diálogos de amor, toma en consideración el texto de la princeps, la édición del segundo diálogo a cargo de Leonardo Marso d’Avezzano, los mss. Barberiniano Latino 3743, Harley 5423 y Patetta 373, además de la edición de Santino Caramella: Hebreo, León (Yehudah Abarbanel), Dialoghi d’amore, Bari: Laterza, 1929. La contribución más reciente y exaustiva al problema es el artículo de la italianista Barbara Garvin: «The Language of Leone Ebreo’s Dialoghi d’amore», en Italia. Studi e ricerche sulla storia, la cultura e la letteratura degli ebrei d’Italia, Jerusalén: The Magnus Press, 2001, vol. XVII, págs. 181-210. Sin embargo la estudiosa toma en consideración tan sólo los manuscritos estudiados por Manuppella. 32. C. Dionisotti, «Appunti su Leone Ebreo», págs. 419-420. 33. B. Garvin, «The Language», pág. 196. El ms. Barberiniano Latino 3743 lleva el título Philone et Sophia della origine de amore dialogo mientras que el ms. Harley 5423 carecen de título aunque al final aparecen las palabras: Il Philone volgare. Sobre el amanuense del ms. Harley 5423, Ludovico degli Arrighi, véase el artículo de Vera Law: «Two more Arrighi manuscripts discovered», The Book Collector, 27.3 (1978), págs. 370-379. 34. Véase B. Garvin «The Language», págs. 196-197. La doctora Impiccini, de la Biblioteca comunale de Ascoli Piceno, cuya amabilidad quiero agradecer ha datado el ms. Ascoli Piceno 22 entre 1520 y 1525. 35. Todos comparten el mismo título: Philone et Sophia del nascimento di amore. Los mss. Patetta 373 y el 22 de la Biblioteca comunale de Ascoli Piceno llevan unos resumenes marginales que aparecen al final en una suerte de índice. Todos empiezan por un triple vocativo en que habla Sofía: «Philone, Philone o Philone!» que los aparta del texto de los demás manuscritos y ediciones. Todos llevan un espacio al comienzo del texto para acomodar una letra capitular, que, en el caso del ms. Patetta 373 y del ms. Ascoli Piceno 22 está ocupado por una P indicando que el copista se equivocó al pensar que Filón iba iniciar el diálogo cuando el interlocutor que empieza el diálogo es Sofía. 130 JAMES NELSON NOVOA voces ibéricas, situándolos en el lado alto del stemma en la tradición manuscrita. Todo aquello aboga por un arquetipo fuertemente impregnado por estos elementos meridionales e ibéricos36. Un pasaje en el tercer diálogo refiere el año en que transcurre. Basándose en la princeps, los estudiosos suelen fechar la redacción en torno a 1501 y 150237. Tal fecha aparece también en el ms. Barberiniano Latino 374338. En cambio los mss. Patetta 373, Western 22 y Ascoli Piceno 22 dan el año 1511-151239. El ms. Harley 5423 lleva una corrección, pues el amanuense tacha el año de 1476-1477 para sustituirlo con el año 1511151240. De ser esta la verdadera fecha que salió de la pluma del autor, ello situaría la redacción del tercer diálogo durante los años transcurridos por el autor en Nápoles dado los datos que disponemos en cuanto a su presencia en la ciudad en aquel periodo. No hay parecer unánime sobre en qué lengua Abarbanel compuso sus Diálogos de amor. Recientemente se ha sugerido que en italiano41, hebreo42, latín43, castellano44 o en portugués45. Ateniéndose a la fecha señalada en 36. La estudiosa Barbara Garvin da como ejemplos el uso de nascimento en vez de origine que aparece en el título del ms. Barberiniano Latino 3743 además del texto de la princeps, la alternancia de los artículos el y lo, y el prefjio re por ri presentes en los mss. Barberiniano Latino 3743 y Harley 5423 además de la princeps que se pueden interpretar como hispanismos o como elemento dialectal del sur de Italia. B. Garvin, «The Language», págs. 201-202. Un estema de tres testimonios manuscritos (mss. Barberiniano Latino 3743, Harley 5423 y Patetta 373 está ofrecido por el estudioso italiano Paolo Trovato en su libro Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi italiani (1470-1570), Roma: Bulzoni, 1998, pág. 194. 37. «Sophia: Siamo, seconda la verità hebraica a cinque milia duecento sessanta due (1501-1502) del principio de la creatione», Dialoghi d’amore composti di Leone Hebreo Medico (1535), fol. 50v. 38. Ms. Barberiniano Latino 3743 fol. 111v. 39. «[…] a cinque milia duecento settanta e dui del principio de la creatione», ms. Patetta 373, fol. 55r. El mismo año aparece en el ms. Ascoli Piceno 22 (fol. 106v.) y el ms. Western 22. 40. Ms. Harley 5423 fol. 60v. 41. B. Garvin, «The Language», págs. 207-210. 42. Arthur Lesley, «The Dialoghi d’amore in Contemporaneous Jewish Thought», en Ficino and Renaissance Neoplatonism, eds. Konrad Einsenbichler & Olga Zorzi Pugliese, Ottawa: Dovehouse Editions, págs. 69-86. También lo sugiere C. Dionisotti, «Appunti su Leone Ebreo», pág. 423. 43. Propuesta como posibilidad por C. Dionisotti, «Appunti su Leone Ebreo», págs. 424-425. 44. Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de las ideas estéticas en España, Madrid: CSIC, 1974 7, pág. 136. 45. El estudioso Isaac Sonne propone el castellano o el portugués en su artículo: «Besprechungen von Heinz Pflaum’s Die Idee der Liebe. Leone Ebreo», Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 62 (1928), pág. 436. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 131 la princeps y el ms. Barberiniano Latino 3743, más de un estudioso ha expresado su incredulidad ante la posibilidad de que el literato sefardí, formado en Portugal y España, llegando al Reino de Nápoles con más de treinta años, en tan sólo diez años y habiendo casi siempre vivido en el sur de Italia, haya podido componer una imponente obra en un italiano toscano tan correcto46. Los datos aportados por la tradición manuscrita del tercer diálogo parecen indicar que León Hebreo compuso los Diálogos de amor en una suerte de lengua híbrida de un koiné italiano meridional, fuertemente marcada por elementos ibérico. Tras su redacción inicial el autor, consciente del prestigio del toscano y deseoso de que su obra circulase entre lectores italianos y cristianos, encomendó a manos más diestras en el manejo de la lengua literaria italiana para su progresiva reescritura, hasta que cobrase la forma que tuvo en su editio princeps de Roma, 1535. La obra de León Hebreo se publicó en medio del gran debate sobre el correcto uso del italiano que vio la plétora de tratados lingüísticos en la primera mitad del siglo XVI. En la época de la llegada de León Hebreo, el Reino de Nápoles no era ajeno a la tendencia de adecuar la lengua al modelo del correcto italiano47, y muchos fueron los autores cultos que se destacaron en prosa y poesía escrita en esa lengua italiana culta48. La figura señera de esta producción fue, sin lugar a dudas, Jacopo Sannazaro, autor de la Arcadia, que se publicó con su beneplácito solamente en 1504 pese a haber iniciado su redacción alrededor de 1485. La redacciones del autor, que fueron al menos dos, al igual que la intervención de copistas, dejan entrever ejemplos de rasgos dialectales de Italia meridional. En cambio, el texto que reconoció como definitivo y que salió a la imprenta en 1504, editado por Pietro Summonte (1463-1526) estaba compuesto de acuerdo con las normas que imperaban en aquellos momentos fuertemente influido por un toscano de sabor petrarquesco49. 46. C. Dionisotti, «Appunti su Leone Ebreo», págs. 415-416. 47. Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Introduzione di Ghino Ghinassi, Milán: Bompiani, 200210, págs. 339-344. 48. Mario Santoro, «Humanism in Naples», en Renaissance Humanism. Foundations, Forms and Legacy, Volume 1, Humanism in Italy, ed. Albert Rabil Jr, Philadelphia: University of Pennylvannia Press, 1988, págs. 309-311. 49. La historia redaccional así como la descripción de la paulatina consciencia lingüística en el sentido del dominio progresivo del toscano del Trescientos está recogido en parte en el artículo de Maria Corti, «L’impasto linguistico dell’Arcadia alla luce della tradizione manoscritta», Vox romanica, 13 (1953-1954), págs. 587-619. Véase, además, el estudio ya clásico de Gianfranco Folena, La crisi linguistica del Quattrocento e l’Arcadia di Iacopo Sannazaro, Con una premessa di Bruno Migliorini, Florencia: Olschki, 1952. 132 JAMES NELSON NOVOA Al mismo tiempo hubo una literatura compuesta en el llamado napolitano mixto, una suerte de lengua napolitana culta usada por no muchos escritores del Quattrocento como Giovanni Bracanti para su traducción de la Naturalis historia de Plinio el Viejo y Diomede Carafa50. Ésta coexistía con otra, escrita en una especie de lengua híbrida de latín junto con una koiné meridional y el modelo toscano trazado por los maestros Boccaccio y Petrarca, como fue el caso de escritores de obras de prosa como Masuccio Salernitano y Francesco Del Tuppo y de poesía como el calabrés Giovanni Cosentino y el napolitano Girolamo Britonio51. El vínculo con el Reino de Aragón en la segunda mitad del siglo XVI contribuyó a que varios escritores de la península se trasladasen a la corte del Reino de Nápoles. Allí se radicó el poeta Carvajal o Carvajales, quien, alrededor de 1460, compuso poemas bilingües en castellano e italiano koiné compilados en varios cancioneros al igual que trilingües en castellano, italiano y latín52. Otra figura de los escritores españoles afincados en el Reino de Nápoles de la segunda mitad del siglo XV fue la del poeta de origen catalán, oriundo de Barcelona, Romeu Llull, cuya presencia en el Reino está documentada por vez primera entre 1466 y 1479. Este compuso una obra lírica en castellano, catalán y un italiano de fuerte sabor dialectal53. Lupo de Spechio, en cambio, oriundo de Orihuela y quien acompañó al joven Ferrante II a Nápoles desde Barcelona en 1438 compuso la obra historiográfica en prosa, Summa delli ri de Napuli e delli ri di Aragona, 50. Jerry H. Bentley, Politica e cultura nella Napoli rinascimentale, Introduzione di Giuseppe Galasso, Traduzione di Cosima Campagnolo, Nápoles: Guida editore, 1995, págs. 84-86. 51. Para la lengua de Masuccio Salernitano y Francesco del Tuppo véase el estudio introductorio al Novelino, La vita d’Esopo de Francesco del Tuppo y las Cronache e ricordi de Loise de Rosa, por parte de Giorgio Petrocchi, Masuccio Guardati il Novellino. Con appendice di prosatori napoletani del Quattrocento, Florencia: Sansoni, 1977, págs. XI-XXI. Para la lengua poética de Giovanni Cosentino y Girolomo Britonio véase el estudio y la edición de sus obras a cargo de Francesco Sica, Poesia volgare a Napoli tra Quattro e Cinquecento. Testi di Giovanni Cosentino, Anonimo, Giovanni Britonio, ed. Francesco Sica, Salerno: Edisud, 1991. 52. Los cancioneros en cuestión son el Cancionero de Estúñiga, el Cancionero della Marciana y el Cancionero de Roma. Véase el estudio a cargo de Anna Maria Compagna Perrone Capano & Lia Vozzo Mendìa: «La scelta dell’italiano tra gli scrittori iberici alla corte aragonese: I. Le liriche di Carvajal e di Romeu Llull. II. La ‘summa’ di Lupo de Spechio», en Lingue e culture dell’Italia meridionale (1200-1600), ed. Paolo Trovato, Roma: Bonacci, págs. 163-166. 53. El corpus de Llull está preservado en un manuscrito preservado en la Biblioteca universitaria de la Universidad de Barcelona, titulado el Jardinet d’orats, recientemente editado por Jaume Turrò, Romeu Llull, obres, ediciò critica, Barcelona: Barcino, 1996. Véase las páginas dedicadas a su obra lírica en italiano, págs. 166-171. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 133 dedicada a Alfonso de Aragón, duque de Calabria, en un italiano fuertemente dominada por la lengua koiné meridional pero que también refleja fenómenos lingüísticos que proceden del catalán54. El ejemplo más emblemático de este fenómeno de escritores ibéricos radicados en el Reino de Nápoles durante el periodo aragonés y quien merece, decididamente, una mención aparte, es Benet Garret, más conocido bajo su nombre académico il Cariteo o Cariteus, poeta nacido en Barcelona, quien de joven se instaló en el Reino de Nápoles en torno al año 1467 o 1468. En 1486 había ya alcanzado un puesto de un cierto relieve en la corte pues era el perceptor jurium regii sigilli magni bajo el Rey Ferrante II. Frecuentó el círculo de Giovanni Pontano, secretario de la corte y estuvo presente en la vida cultural de la ciudad partenopea. Allí compuso una obra poética (sonetos, canciones, sextinas y baladas) en un italiano culto basado en el modelo toscano, que fue recogida y editada por Pietro Summonte, editor de la Arcadia, bajo en título de Endimion55, y que vio dos ediciones napolitanas: una de 1506 y otra de 1509 durante la vida del autor56. Por su vida, trayectoria y por lo poco que sabemos o podemos intuir de la génesis redaccional de los Diálogos de amor la experiencia vital e intelectual de Yehudah Abarbanel se asemeja, al menos en parte, a aquella de estos cuatro escritores. En la flor de la madurez intelectual al llegar a Italia, su existencia, como hemos tenido ocasión de ver, transcurrió casi enteramente en el sur de Italia y a menudo en ambientes de lengua castellana. Por lo tanto lo normal sería suponer una obra fuertemente impregnada por usos dialectales de la Italia donde vivió y en que se vería reflejada la influencia de lenguas ibéricas. De querer que los Diálogos de amor alcanzara lectores cultos en toda Italia, lo normal hubiera sido encomendar a segundos o terceros una supervisión hasta que estuvieron redactados en el correcto italiano, según el modelo toscano en que aparecieron impresos. 54. A. M. Compagna Perrone Capano & L. Vozzo Mendìa, «La scelta dell’italiano», págs. 172-176. Véase también la reciente edición crítica de Anna Maria Compagna Perrone Capano, Summa dei re di Napoli e Sicilia e dei re d’Aragona, Nápoles: Liguori, 1990. 55. Abarca 214 sonetos, 20 canciones, 4 sextinas y 5 baladas. 56. Un retrato de esta figura y su obra la ofrece Maria Mallorquí i Serra, «Sobre la vida i obra de Benet Garret, Il Cariteo», en La corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII) 4. Incontro delle culture nel dominio catalano-aragonese in Italia. XIV Congresso di storia della corona d’Aragona, Sassari-Alghero, 19-24 maggio, 1990, Pisa: ETS, 1998, vol. V, págs. 357361. Sobre la vida y la obra de Garret véase el estudio presente la única edición moderna de sus composciones poéticas, a cargo de Erasmo Percopo, Le rime secondo le due stampe originali, Nápoles: Dell’accademia delle Scienze, 1892, en dos volúmenes. 134 JAMES NELSON NOVOA En la obra del literato sefardí sorprende la ausencia de alusiones a sus coetáneos y a los debates filosóficos vigentes que otorga a los Diálogos de amor esa impresión de atemporalidad y dificulta encuadrarlos en un marco filosófico, cronológico e ideológico, específico. Ante el lector desfilan los nombres de Empédocles, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Plotino, Temístio, Maimónides, Al-Farabi, Averroes, Avicena, Algazel y Salomón Ibn Gabirol. No aparece el nombre de ningún pensador cristiano y la única concesión al tiempo en que fue compuesta la obra es la mención pasajera de la fecha del diálogo entre los interlocutores, como hemos visto, y dos alusiones a los viajes y los descubrimientos de los españoles y portugueses57. Impresiona también la erudición del docto escritor quien demuestra una clara maestría de la cultura clásica, la filosofía judía y la literatura humanística, sin citar, como se ha visto, a ninguno de sus autores de manera explícita. El segundo diálogo es, nada menos que una imitación del De Genealogia Deorum de Giovanni Boccaccio, que conocía a fondo y demuestra una clara familiaridad con la problemática de la alegoría por parte de la tradición patrística expuesta en aquel tratado58. En años recientes los estudiosos se han interrogado sobre fuentes judías y árabes del pensamiento de León Hebreo, destacando su dependencia de Maimónides y sugiriendo su uso de obras menores de la filosofía medieval árabe59. 57. «E non è dubbio che in quella parte meridionale, circa del polo, si trovano molte altre stelle, in alcune figure a noi altri incognite per essere sempre sotto al nostro emisperio; del qual siamo stati migliora d’anni ignoranti, benché al presente se n’abbia qualche notizia per la nuova navigazione de’ Portoghesi e Spagnoli»; G. Manuppella (ed.), Diálogos de amor, pág. 31. «Dice esso Aristotele non essere la destra del cielo il nostro polo, né la sinistra l’altro, come dice Pitagora: però che la differenza e il miglioramento de l’una sopra de l’altra non sarebbe nel cielo medesimo, ma in apparenza a noi o in rispetto; e forse che ne l’altra parte, non conosciuta da noi, si truovan più stelle fisse nel cielo e più abitazioni ne la terra. E a tempi nostri l’esperienza de la navigazione de’ portoghesi e spagnoli n’ha dimostrato parte di questo»; G. Manuppella (ed.), Diálogos de amor, pág. 75. 58. Veáse mi contribución «Los dioses en clave renacentista: Boccaccio y León Hebreo», en Una mirada artística al mundo clásico. Actas del II Congreso nacional de estudiantes de humanidades-Symposión, Valencia 13 y 14 de abril de 2000, Valencia: Editorial Sanchís, 2000, págs. 101-113. 59. Véase el artículo de Slomo Pines,«Sources of Leone Ebreo’s Doctrines», en Jewish Thought in the Sixteenth Century, ed. Bernard D. Cooperman, Cambridge: Harvard University Press, 1983, págs. 365-398 además del estudio de Moshe Idel,«Die Quellen des Kreismotivs in den Dialoghi d’amore», Hebräische Beiträge zur Wissenschaft des Judentums, 6 (1990), págs. 130-138, además de la reciente contribución de Angela Guidi, «Platonismo e neoplatonismo nei Dialoghi d’amore di Leone Ebreo: Maimonide, Ficino e la definizione della materia», Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale, 28 (2003), págs. 225-248. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 135 A través de la obra se puede constatar la fuerte dependencia de la filosofía y la religión judaica. Habla de il nostro rabi Moisé d’Egitto (Maimónides) y su Moreh (Guía de los descarriados) y de il nostro Albenzubron (Ibn Gabirol) y su Fons vitae y cita varios pasajes del Antiguo Testamento. En los Diálogos de amor el autor se ocupa de problemas que estaban en el centro de la especulación filosófica judía durante la Edad media, algo que, seguramente pasó desapercibido a sus lectores renacentistas o que se podía justificar dado el sincretismo renacentista. En la obra Abarbanel aborda los problemas de la relación entre la razón y la fe, el problema de la causalidad y la eternidad del mundo, la astrología, la naturaleza del mundo sublunar y de la de la materia. Aunque sea claramente la obra de un judío y de un judío creyente, no lleva la impronta de las obras de tipo proselitístico que florecieron, sobre todo, en el siglo XVII y que tenían por objetivo a los marranos a quienes se intentaba incorporar en el seno de la comunidad de creyentes en la fe mosaica. No adopta jamás un tono beligerante o triunfalista. En ningún momento exalta la superioridad de la fe judía frente a las demás. Lo que sí que se ve a través de los Diálogos de amor es un intento de hacer que la fe judía sea comprensible para los lectores renacentistas del texto, apelando a la filosofía antigua, en particular al Neoplatonismo, el pensamiento medieval árabe y judío, la mitología y la Biblia, todos, elementos de una herencia intelectual y espiritual común al cristianismo y al judaísmo. Hay, incluso, alguna alusión a San Juan evangelista como uno de los seres que escaparon a la muerte junto con Enoch y Elías que existe en toda la tradición manuscrita y en todas las ediciones de la obra en cualquier idioma que no tenemos porque forzosamente considerar como espurio60. Claramente estamos ante una obra sincrética, en que lo aparentemente dispar y contradictorio se reúne en un conjunto coherente como en otros autores del periodo renacentista. En sí la incorporación de elementos de la Weltanschauung del Renacimiento por parte de pensadores judíos no era algo novedoso61. Donde sí que rompió los moldes fue en su decisión de utilizar el italiano pues para 60. La mayor parte de los estudiosos han considerado esto como un añadido editorial cara a la censura a tal punto que las dos ediciones modernas del texto italiano de los Diálogos de amor, de S. Caramella, Dialoghi d’amore, pág. 279, y de G. Manuppella, Diálogos de amor, pág. 240, omiten la alusión cristiana: «Enoc, et Elia et ancor santo Giovanni evangelista sonno immortali in corpo et anima […]». 61. Para el tema de la relación entre los judíos en Italia durante el siglo XVI y su relación con la cultura filosófica del Renacimento, véase el libro de Roberto Bonfil, Gli ebrei in Italia nell’epoca del Rinascimento, Florencia: Sansoni, 1991. 136 JAMES NELSON NOVOA los judíos de la Italia del Renacimiento, la lengua de mayor prestigio era, sin lugar a dudas, el hebreo, lengua que se usaba para su producción filosófica, literaria y prestigiosa. Las bibliotecas particulares demuestran este dato por la ínfima cantidad de libros en lenguas que no sean el hebreo, algo que se puede constatar hasta bien entrado el siglo XVI62. La comunidad judía de Nápoles durante el periodo aragonés no fue ajena a esta tendencia y entre finales del siglo XV y comienzos del XVI fue un destacado centro para la producción de manuscritos y la impresión de libros en lengua hebrea. En este período las obras copiadas por amanuenses son de carácter filosófico, médico, exegético, jurídico, cabalístico, astronómico y litúrgico63. A finales del siglo XV Nápoles, en particular, fue el segundo centro más importante para la impresión de libros en hebreo después de la Península Ibérica y el más importante en Italia tras la expulsión de España y la conversión forzada de Portugal. A finales del siglo XV, entre 1487 y 1492 se imprimieron la Biblia, un libro de oraciones según el rito sefardí, el comentario al Pentateuco de Abraham ibn Ezra y el Canon de la medicina de Avicena entre otras obras que ocupaban un lugar de prestigio en la tradición judía, y, en particular, en la sefardí64. Al menos veintitrés fueron los libros en hebreo impresos en Nápoles en el siglo XV. Constituían el 10% de los libros editados en la ciudad y el 60% de los incunables hebreos publicados en Italia65. De particular importancia fue la contribución de impresores de origen ibérico tanto por las obras que aportaron 62. Bonfil alude a un inventario de libros poseídos por la comunidad judía de Mantua en 1595 en que el 98% de los libros estaban en hebreo en R. Bonfil, Gli ebrei in Italia, pág. 129. Véase el importante libro de Cifra Baruchson-Arbib, al que alude también Bonfil, La culture livresque des juifs d’Italie à la fin de la Renaissance, Traduit de l’hébreu par Gabriel Roth. Traduction revue par Patrick Guez. Présentation de Jean-Pierre Rothschild, París: CNRS Editions, 2001, pág. 245. 63. Giuliano Tamani, «Manoscritti e libri», en L’ebraismo nell’Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541, società, economia, cultura. IX Congresso internazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Atti del Convegno di studio organizzato dall’università degli Studi della Basilicata in occasione del Decennale della sua istituzione (Potenza-Venosa, 20-24 settembre 1992), eds. Cosimo Damiano Fonseca; Michele Luzzati; Giuliano Tamani & Cesare Colafemmina, Galatina: Congedo editore, 1996, pág. 235. Para la imprenta hebrea en Nápoles véase, además la monografía clásica de Joshua Bloch, «Hebrew Printing in Naples», Bulletin of the New York Public Library, 46.6 (June 1942), págs. 3-28 64. Giancarlo Lacerenza, «Lo spazio dell’ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (Secoli XV-XVI)», en Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVII, Atti del Convegno (Napoli, maggio 1999), Istituto Suor Orsola Benincasa, ed. Laura Barletta, Nápoles: Cuen, 2002, págs. 404-406 65. G. Lacerenza, «Lo spazio dell’ebreo», pág. 400. UN HUMANISTA SEFARDÍ EN NÁPOLES 137 a la imprenta como por su aportación técnica. Lo que se considera el primer incunable en lengua hebrea publicado en Italia, el comentario de Raši al Pentateuco, en Reggio Calabria en 1475, por ejemplo, fue obra de un impresor de origen español y este libro fijó el tipo de letra llamada Raši que se ha usado durante siglos, basada sobre el estilo semicursivo sefardí66. A comienzos del siglo XVI la comunidad judía estaba compuesta por miembros de origen alemán, italiano, español, portugués y siciliano, estos últimos víctimas de la misma expulsión que los sefardíes67. La llegada de los sefardíes fue un acontecimiento de una trascendencia indiscutible y a pesar de una reticencia inicial de parte de la comunidad judía existente en la ciudad de Nápoles, debido a la diferencia de costumbres y tradiciones y la acusación de que éstos trajeron la peste, en poco tiempo se afirmó su peso allí donde la familia Abarbanel tuvo un destacado papel68. Un hermano de Yehudah, Samuel Abarbanel (1473-1546), conocido empresario judío, gozó del favor del virrey Pedro de Toledo a tal punto que lo pudo convencer a postergar la expulsión definitiva de los judíos del Reino de 1541, quedándose en Nápoles hasta 1543, fecha en que, con su familia y sus bienes, pudo abandonar la ciudad para establecerse en Ferrara69. Otro judío de origen sefardí que pudo quedarse en la ciudad hasta el final de la presencia judía allí fue el rabino David ben Yosef ibn Yahya (1465-1543), nacido en Lisboa quien, entre 1525 y 1541 fue el jefe espiritual de la comunidad en la capital del Reino70. Aparte estancias breves, la vida de León Hebreo en la península ibérica transcurrió, sobre todo, en el Reino de Nápoles y a menudo sometido a las vicisitudes de la presencia titubeante de la vida judía en la misma. De ser su interlocutor natural aquel mundo sefardí afincado en el sur de Italia, hubiera sido del todo comprensible, por lo tanto, que escribiera sus Diálogos de amor en español o hebreo y que los hiciera circular como tal, para alcanzar un público de lectores sefardíes. No podemos sino concluir que 66. Malachi Beit-Arie, «La caligrafía hebrea en España: desarrollo, ramificaciones y vicisitudes», en Morešhet Sefarad. El legado de Sefarad, ed. Haim Beinart, Jerusalén: Editorial universitaria Magnes, 1993, vol. I, pág. 300. 67. N. Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia, pág. 213. 68. Giancarlo Lacerenza, «Lo spazio dell’ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (Secoli XV-XVI)», en Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVII, Atti del Convegno (Napoli, maggio 1999), Istituto Suor Orsola Benincasa, ed. Laura Barletta, Nápoles: Cuen, 2002, págs. 407-413. 69. Umberto Cassuto: Gli ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, Florencia: Olschki, (reproducción facsimilar del original de 1918), 1965, págs. 88-89. 70. G. Lacerenza, «Lo spazio dell’ebreo», pág. 427. 138 JAMES NELSON NOVOA Yehudah Abarbanel o León Hebreo se dirigía al mundo italiano y cristiano, pero como representante de la tradición sefardí y de la fe judía presentada de manera inteligible a los lectores del siglo XVI, respaldándose en una cultura humanística y bíblica, sincrética, común a todos los artífices del ideario del Renacimiento. Fueron recibidos por los lectores del siglo XVI en Italia y fuera como un texto emblemático de la época, o como, tal vez, el mejor ejemplo de los trattati d’amore que abundaron en la geografía literaria de aquel siglo. Tuvieron una indiscutible irradiación europea, sirviendo como una suerte de manual tanto de amor cortés como de filosofía neoplatónica. Numerosos fueron los autores que bebieron de estas fuentes para géneros tan dispares como la lírica, la novela pastoril, el teatro y el diálogo71. Por el hecho de adoptar la lengua de su tierra de acogida, por su deseo de ver la obra circular en ella de la mejor manera posible y por su empleo del género literario del momento, el diálogo, los Diálogos de amor de León Hebreo son una obra de apertura. Apertura hacia el mundo cristiano y hacia el nuevo ambiente renacentista, en particular. En ellos lo sefardí y lo hispánico abarcan la totalidad de la cosmovisión del Renacimiento. De innegable trasfondo judío, los Diálogos de amor adquieren una universalidad, por sus temas, por su manera de tratarlos y por su éxito entre los lectores. Son un ejemplo de la fusión de lo hispano y lo italiano y tuvieron como telón de fondo aquella presencia ibérica en Italia que fue el Reino de Nápoles. La confluencia de tal presencia y la expulsión de España de los judíos permitió la creación de aquella obra tan singular, sefardí e itálica a la vez, de Yehudah Abarbanel o León Hebreo. 71. Para la recepción europea, sobre todo española, véase las páginas dedicadas a él por M. Menéndez Pelayo, Historia de las ideas estéticas, pág. 485 y el libro de Andrés Soria Olmedo, Los Dialoghi d’amore de León Hebreo. Aspectos literarios y culturales, Granada: Universidad, 1984. LA IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL CINQUECENTO : TEXTOS LATINOS, ESPAÑOLES E ITALIANOS ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA (Napoli) E N LA España renacentista productora de mitos Gonzalo Fernández de Córdoba es probablemente la primera figura contemporánea a cuyo alrededor se agolpa esa intensa actividad del imaginario colectivo que precede a la elaboración de la leyenda1. Esta primacía deriva de su posición única dentro de esa clase que Fernán Pérez de Guzmán llamaba de los «notables caualleros»2 de su tiempo, posición única puesto que sólo él posee plenamente una doble pertenencia: por una parte Gonzalo de Córdoba es el joven cadete de una de las más ilustres familias andaluzas (la de los Aguilar) que se distingue en la Guerra de Granada por su valor y por sus dotes diplomáticas, por otra es el hombre de armas ya experimentado que, en el enmarañado ovillo de la situación política italiana de finales del Quattrocento, consigue establecer un orden sólido sobre cuya estructura se funda el equilibrio del mosaico italiano de los dos siglos siguientes. 1. Se habla aquí de mito no en sentido específico sino lato, por analogía con el mito etno-religioso: «narrazione fondante, anonima e collettiva, che inmerge il presente nel passato, che è considerata vera, che fa uso della logica dell’immaginario e che mostra all’analisi forti opposizioni strutturali». Dizionario dei miti letterari, ed. Pierre Brunel, Milán: Bonpiani, 1995, pág. XI. 2. La expresión es de Fernán Pérez de Guzmán en presentación de sus Generaciones y semblanzas, Madrid: Espasa-Calpe, 1979, pág. 3. 139 140 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA Estamos ante una dicotomía que lo convierte en la cifra humana del destino de España durante el reinado de los Reyes Católicos: si con la conquista del Reino de Granada la casta cristiana corona una acción empezada muchos siglos antes y pone fin a la obsesión que atraviesa la Península durante ocho siglos, con la empresa italiana inicia el destino europeo de España, tan apartada del resto del continente a lo largo de la Edad Media, destino que exige su plena asimilación del Humanismo. El valor simbólico de tal dicotomía explica la extraordinaria fama de Gonzalo Fernández, fama que, en ámbito literario, se traduce en un consistente corpus de textos a él dedicados, escritos algunos en vida del héroe –y algunos de éstos dados inmediatamente a la imprenta–, escritos otros después de su muerte, a lo largo del Siglo de Oro y, ya en tiempos más recientes, a partir del Iluminismo y de la revalorización que el Romanticismo y el Positivismo historicista realizan de los mitos nacionales. Si nos limitamos al primer grupo hallamos que desde Giovanni Battista Cantalicio a Gonzalo Fernández de Oviedo desde Torres Naharro a Castiglione, desde Paolo Giovio a Góngora, desde Francisco de Trillo a Domenico Parrino, desde Lope de Vega a Brignole Sale, desde Hernán Pérez del Pulgar a Guicciardini, por citar sólo algunos, el Siglo de Oro hispano-italiano alza sus monumenta al héroe moderno vencedor de agarenos, turcos y franceses e impregnado de humanismo3. 3. Valga como ejemplo la riquísima laude que Guicciardini hace de Gonzalo Fernández en ocasión del encuentro de Savona entre los reyes de España y Francia: «Ma non dava minore materia a ragionamenti il Gran Capitano, al quale non erano meno volti gli occhi degli huomini per la fama del suo valore, et per la memoria di tante vittorie, la quale faceva, che i Francesi, ancora che vinti tante volte da lui, et che solevano avere in sommo odio et onore il suo nome, non si satiassero di contemplarlo et honorarlo, et di raccontare a quelli, che non erano stati nel Reame di Napoli, chi la celerita quasi incredibile et l’astutia quando in Calavria assaltò all’improviso i baroni alloggiati a Laino, chi la costantia dell’animo et la tollerantia di tante difficulta et incomodi, quando in mezzo della peste, et della fame era assediato a Barletta: chi la diligentia et l’efficacia di legare gli animi degli huomini, con la quale sostentò tanto tempo i soldati senza danari: quanto valorosamente combattesse alla Cerignola: con quanto valore et fortezza d’animo inferiore tanto di forze, con l’essercito non pagato, et tra infinite difficulta determinasse non si discostare dal fiume del Garigliano: con che industria militare, et con che stratagemmi ottenesse quella vittoria: quanto sempre fusse stato svegliato a trarre frutto de disordini de nimici; et accresceva l’ammiratione degli huomini la maesta eccellente della presentia sua, la magnificientia delle sue parole, i gesti, et la maniera piena di gravita condita di gratia, ma sopra tutti il Re di Francia, che haveva voluto, che alla mensa medesima, alla quale cenarono insieme Ferdinando, et la Reina, et lui, cenasse ancora egli, et gliene haveva fatto comandare da Ferdinando, stava come attonito a guardarlo e ragionare seco, in modo che a giudicio di tutti non fu meno glorioso quel giorno al Gran Capitano, che quello, nel quale vincitore et come trionfante entrò con tutto l’esercito IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 141 No vamos a hallar un canon único en esta producción. En muchos casos se dedica a Gonzalo Fernández un comentario o una laude al hilo de un discurso de tema histórico, político o de actualidad. En otras el objeto de la escritura es el héroe. En este segundo caso el modelo formal adoptado por ciertos de estos textos es el de la biografía, tal y como se había venido constituyendo a partir del siglo XV, cuando la llamada «relatinización de España»4 había introducido la imitación de las obras de Plutarco, de Valerio Máximo o de Suetonio en las conocidas vidas colectivas de Mosén Diego de Valera, de Fernán Pérez de Guzmán o de Hernando del Pulgar; biografías cuyo cometido era la exaltación de la ejemplaridad de caballeros contemporáneos o vividos en el pasado más reciente y que venían a ser, en palabras de Claudio Guillén, «antologías de hombría [en las que se acentuaba] más que la hazaña misma, el ethos del varón admirable a cuya definición se ajustaba la selección de hechos históricos»5. En otros casos los autores optan por el poema de vieja raigambre épica, en el que la ejemplaridad del héroe no brilla en solitario sino como magna pars de un fresco abigarrado de varones ilustres que colaboran en la égida; ésta, a su vez, se va componiendo a partir de una narración de los hechos históricos que pretende ser exaustiva. Los ejemplos que expondré enseguida pertenecen a esta categoría genérica. nella citta di Napoli. Fu questo l’ultimo dì de dì gloriosi al Gran Capitano perche poi non uscì mai de Reami di Spagna, ne ebbe piu faculta d’esercitare la sua virtu ne in guerra ne in cose memorabili di pace». La historia d’Italia di M. Francesco Guiciardini gentiluomo fiorentino, dove si descrivono tutte le cose seguite dal MCCCCLXXXXIIII per fino al MDXXXII […] con tre tavole, una delle cose piu notabili, l’altra delle sententie sparse per l’opera, e la terza de gli Autori co’ quali sono state riscontrate. Con la vita del autore descritta dal medesimo […], Venecia: Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1567, Libro Settimo, pág. 330. La traducción (muy fiel) española de la Historia subraya en el título especialmente este protagonismo del héroe: La historia del señor Francisco Guichardino, Cauallero Florentin. En la qual demas de las cosas que en ella han subcedido, desde el año de 1492 hasta nuestros tiempos. Se tracta muy en particular, de los hechos del Gran Capitán, en el Reyno de Napoles, y de muchas otras cosas notables, que en diuersas partes del Mundo subcedieron en los mesmos tiempos, traduzida por Antonio Florez de Benauides, veintiquatro de Baeça, dirigida al Illustrissimo y Reuerendissimo señor Obispo, don Antonio de Paços, Presidente de Consejo supremo de España. Con licencia de su Magestad, impressa en Baeça en casa de Iuan Baptista de Montoya. Año de 1581. (R15439 de la B.N. Madrid). La traducción incluye sólo los siete primeros libros (hasta 1508), lo que permite al editor incluir razonablemente en el título la referencia al Gran Capitán (la alabanza de Gonzalo está en el fol. 174v). 4. J. L. Romero, «Fernán Pérez de Guzmán y su actitud histórica», Cuadernos de Historia de España, 3 (1945), pág. 124. 5. Claudio Guillén, El primer siglo de oro, Barcelona: Crítica, 1988, pág. 149. 142 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA Un tercer modelo formal es el de la crónica cuyo estatuto, con su esfuerzo por la ordenación de los hechos, favorece su (aparente a veces) racionalización objetiva. Giovanni Summonte, Parrino y otros en el Seicento6 son en Italia los tardíos representantes de este subgénero. Con el paso del tiempo el poema derivará hacia el panegírico siguiendo una evolución celebrativa muy en consonancia con los fastos de la edad barroca; un buen ejemplo de esta deriva lo propone Francisco de Trillo y Figueroa en Neapolisea7. En numerosos casos los textos son bocetos contenidos en romances (como el elogio fúnebre de Gonzalo Fernández que aparece en el gongorino Ilustre ciudad famosa)8 o, como ya he dicho, insertos en discursos literarios dedicados a otras materias, bocetos cuya brevitas intensifica la fuerza del retrato y ayuda a su difusión9. Esta tipología tan extensa aparece en buena parte ya en la primera mitad del siglo XVI, etapa fundadora de elaboración del mito y, consecuentemente, decisiva en la costitución de los rasgos que lo definen. La caracterización de esta etapa como plenamente hispanoitaliana la convierte en objeto privilegiado para nuestra atención pues en ella hallamos una enorme variedad de textos monográficos y de bocetos (exentos o no) dedicados a Gonzalo que, con un ritmo alternante casi matemático, se van escribiendo en las dos penínsulas durante esas décadas hasta componer un concierto de voces latinas, castellanas e italianas dedicado al héroe cordobés. 6. Giovanni Antonio Summonte, Dell’istoria della città e regno di Napoli. Parte terza ove si descrivono le vite e fatti de’ suoi Rè Aragonesi dall’anno 1442. Fino all’anno 1500. In Napoli, Appresso Francesco Savio, 1640. Ad istanza di Domenico Montanaro, págs. 515-558, pero también Parte quarta, In Napoli, per Giacomo Gaffaro, 1643, págs. 4-9. Domenico Antonio Parrino, Teatro eroico e politico de’ governi de’ vicere del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente, Napoli, nella stamperia di Giovanni Gravier, 1770 (Primera edición 1692), págs. 1-27. 7. Neapolisea. Poema heroyco y panegirico al Gran Capitan Gonzalo Fernandez de Cordova. Dirigido al excelentissimo Señor don Luys Fernandez de Cordova, y Figueroa. Marques de Priego, duque de Feria etc. Por don Francisco de Trillo y Figueroa. Con licencia. En Granada. Por Baltasar de Bolívar, y Francisco Sánchez. Año de 1651. 8. Luis de Góngora, Romances, ed. Antonio Carreño, Madrid: Cátedra, 1990, págs. 251-260. 9. De entre esta amplia gama probablemente es el modelo biográfico el más duradero puesto que va a tener un notable florecimiento en época moderna. Véase El Gran Capitán. De Córdoba a Italia al servicio del Rey, ed. Juan José Primo Jurado, Córdoba: Servicio de Publicaciones de CajaSur, 2003, págs. 368-393; y también Andrés Soria, El Gran Capitán en la literatura, Granada: Universidad de Granada, 1954. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 143 I El primero de los textos monográficos se escribe y se publica antes de 1515, año de la muerte del Gran Capitán, y pone los cimientos a una de las tipologías más ilustres, la del poema épico. Se trata del poema de Giovanni Battista Cantalicio De bis recepta Parthenope subtitulado Gonsalvia salido de las prensas napolitanas del Mair en 1506 y escrito en verso heroico latino (fig. 1)10. Cantalicio, humanista, preceptor de Luis de Borgia (quien, llegado al cardenalato lo nombrará obispo de Penna y de la ciudad abruzzese de Atri), académico pontaniano, tiene el mérito de haber sido el primero en dedicar un poema extenso a la figura de Gonzalo Fernández. El texto ilustra las hazañas del de Córdoba en Italia, al que, ya desde los preliminares, atribuye el título de «Magnus Dux»11. La ordenada exposición cronológica dispone la materia en cuatro libros dedicando el primero a la campaña de Calabria, la vuelta de los aragoneses a Nápoles, el servicio de Gonzalo al Papa Borgia en Ostia, y su retorno a España, mientras que el segundo se abre con la vuelta de Gonzalo a Sicilia, la campaña contra el Gran Turco Bayacete con la conquista de Cefalonia –que es entregada al dominio veneciano– y la estabilización de la campaña de Puglia; en los dos últimos se ilustran los episodios fundamentales de la guerra en el Regno como la batalla de Ceriñola, la muerte de Nemours, la de Puertocarrero por enfermedad, las circunstancias de la llegada de los grandes nombres que vienen desde España para reforzar las filas del ejercito de Gonzalo (y la laude en honor de ellos)12, la entrada en Nápoles (III) o como la conquista de los Abruzos, la campaña de Montecassino y Roccaguglielma, los cambios en el Papado a la muerte de Alejandro VI y los refuerzos que 10. Cantalycii episcopi pinnensis de bis recepta Parthenope. Gonsalvia. Liber primus, Neapolis: Mair, 1506. Ejemplar de la Biblioteca Nazionale di Napoli, Sala delle Quattrocentine, XX-F-25; lleva el sello de la Biblioteca Reale y, a mano, en tinta negra, «ex Bibliotheca S. Maria in Porticum». 11. Sobre el origen italiano del título véase Benedetto Croce, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari: Laterza, 1949, pág. 103. 12. Manuel de Benavides, señor de Javalquinto, Ugo de Cardona, Alonso Carvajal, el capitán Alvarado, Gonsalvo D’Ávalos, Antonio de Leiva, el capitán Figueroa «& molti altri, i quali non erano punti inferiori à quei Capitani, che accompagnarono il gran Cesare in Francia, ò Anibal in Italia, o Alessandro il Magno in Persia» (Le historie di Monsig. Gio. Cantalicio vescovo d’Atri et di Civita di Penna. Delle guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrando di aylar, di cordova, detto il gran Capitano. Tradotte in lingua toscana dal Signor Sertorio Quatttromani, detto l’Incognito Academico Cosentino a richiesta del sig. Gio. Maria Bernaudo, Napoli: Appresso Gio. Giacomo Carlino, 1607. Ad istanza di Henrico Bacco, alla Libraria dell’Alicorno, pág. 76). 144 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA ello consiente al ejército español, las batallas de Garigliano y de Gaeta, la entrada triunfal en Nápoles (IV). Estamos ante un texto de la mejor cepa humanista romana, espejo de las relaciones intensas entre Roma y Nápoles durante los años en que se afianza el poder del viejo aragonés en Italia. El equilibrio compositivo, la voluntad de ordenación de los hechos históricos a partir de un principio unificador, la comparatio entre acciones modernas y clásicas y la identificación del protagonista y de sus compañeros con los grandes guerreros de la antigüedad colocan desde esta primera cristalización la materia gonsalvia bajo la égida del humanismo de la corte papal. De bis recepta Parthenope debe ser considerado el texto oficial que el Gran Capitán, virrey de Nápoles, avala en 1506 como la versión verdadera de sus hechos y hazañas en Italia. Es importantísimo este punto pues es el único texto publicado en vida del héroe y bajo su jurisdicción. En él la historia se cuenta siguiendo la lección de los latinos y concediendo al héroe una centralidad que le pertenece por su excelencia como general del ejército. Escasean en el texto los atributos al protagonista y sus virtudes brillan en sus acciones. Las orationes con las que Gonzalo arenga a sus soldados en los momentos más graves (en el Garellano especialmente) también sacan a relucir las líneas de fuerza de su temperamento. Pero lo más importante es un modelización del héroe que se atiene a los principios de elegancia y discreción; Gonzalo es presentado siempre a la altura de la misión que se le ha encomendado: es caballero y estratega y de esa doble entidad deriva su perfil humano, sin que el texto se detenga en aspectos anecdóticos y sin que haya en ningún momento una delectación en el panegírico. El poema se organiza como el mejor marco para dar a conocer los inclita facta que han llevado a Gonzalo Fernández a la galería de los héroes, hechos cuyo horizonte es esclusivamente el Regno y que lo conducen a la doble entrada militar en Nápoles; así pues es Nápoles la que constituye el triunfo heroico de Gonzalo y en el título del poema el retor Cantilicio ha sabido aludir perfectamente a la correlación existente entre los hechos y las consecuencias que éstos tienen para el capitán español: la glorificación que contiene el subtítulo Gonsalvia es la consecuencia de la increíble doble hazaña que da título a la obra. Son además los facta de Gonzalo los que, desde el arranque del poema, definen su virtud heroica que, como la de los héroes homéricos, se apoya en la pareja sapientia/fortitudo13. Gonzalo reúne casi todas las formas del 13. Véase Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media Latina, México-MadridBuenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1955, págs. 242-254. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 145 valor y de la sabiduría14 por su conocimiento del arte militar, su destreza en el combate y en el consejo de guerra, su inteligencia, su elocuencia. Son tantas y tales sus partes que el héroe moderno supera a los antiguos (a los héroes de la Ilíada, a Alejandro, a los Cartagineses) pues todas sus proezas son obra de su «mano» y de su «prudencia». Los supera especialmente porque esta primera formalización escrita de su fama se apoya exclusivamente en la verdad de los hechos. Cantalicio reclama para su texto el estatuto histórico y, en efecto, tal estatuto le será reconocido por la posteridad puesto que De bis recepta Parthenope, continuando la tradición de la epopeya clásica y medieval, será prosificado en italiano por Sertorio Quattromani y en esta nueva cristalización, con el título Le Historie delle guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrando di Aylar, di Cordoua, detto il gran Capitano15 tendrá un éxito editorial notable, con varias ediciones a finales del XVI, en 1592 y en 1597 (fig. 2), y otras ya en el XVII, como la de 1607 (figs. 3 y 4). Pero además el prestigio del texto de Cantalicio atraviesa el tiempo y alcanza el reconocimiento oficial de la posteridad al ser incluido en 1769 en la Raccolta dell’Istoria Generale del Regno di Napoli (fig. 5). En esta antología de los mejores («dei più rinomati scrittori») merecen estar sea la versión poética de Cantalicio (figs. 6 y 7), sea la prosificación de Quattromani (figs. 8 y 9). Es evidente que un texto de tal fortuna editorial habrá influido decisivamente en la elaboración de la imagen del protagonista y que los mismos escritores que han rebajado su importancia (Paolo Giovio especialmente) lo han tenido en cuenta a la hora de componer nuevos textos sobre Gonzalo Fernández. 14. «Militis hispani canimus bis marte receptam / Parthenopem: magnique ducis res ordine gestas / Et quo Saena modo regnis expulsa latinis / Gallorum rabíes: Nobis date plectra Sorores / Píerides: hederasque mihi seponite: fas sit / Nunc saltem Aonia praecíngere tempora lauro / Ausoniasque novas pugnas resonare per urbes. / Et tu hispanorum Soboles: memorandaque nostri / Temporis alma salus: populorumque uníce uindex / Duxque ducum: mundique decus: bellique potestas / Maxima & astríferos tandem meriture penates / Gondisalve saue: tua sunt haec munera:ceptis» (De bis recepta Parthenope, fol. Bir). 15. Le historie de Monsignor Gio. Battista Cantalicio, vescovo di Civita di Penna, & d’Atri. Delle guerre fatte in Italia da Consalvo Ferrando de Aylar, do Cordova, detto il gran Capitano. Véase también la edición de 1607 (nota 14). Ya Croce señalaba en el lejano 1894 «la curiosa infedeltà della traduzione in prosa, più volte ristampata, di Sertorio Quattromani», Benedetto Croce, «Di un poema spagnuolo sincrono intorno alle imprese del Gran Capitano nel Regno di Napoli. La “Historia Parthenopea” di Alonso Hernández», Archivio Storico Napoletano, 19 (1894), págs. 532-549, en particular pág. 532. 146 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA II El primero en seguir la horma de Cantalicio es Alonso Hernández, protonotario de la Santa Sede, que escribe en Roma su Historia parthenopea16, poema en coplas de arte mayor en estrofas de ocho versos a la manera de Juan de Mena17 dedicado enteramente al «loor» –como reza el título– de Gonzalo Fernández (fig. 10 y 11). Su publicación a los pocos meses después de la muerte del Gran Capitán invita a pensar que hubo razones de tipo político para dar a la imprenta este texto mediocre. Mérito principal del poema de Hernández, su sincronía, ya subrayada por Croce en el título de su artículo, envuelve en un clima de fresca inocencia el epos de Gonzalo en Italia. El título, que recupera el punto de vista del texto de Cantalicio haciendo más probable su filiación directa18, centra con eficacia el papel de Nápoles en la metamorfosis del soldado en héroe. Por eso excluye todo lo que Gonzalo Fernández ha sido y ha hecho antes de desembarcar en Calabria. El valor de su heroísmo queda indisolublemente ligado a la Historia del Regno, historia que lo reconoce como algo propio. Pero la titulación del poema sella además las hazañas del héroe como verdaderas, pues sólo la verdad es materia de la historia. Reconoce Hernández el riesgo poético que esta preeminencia comporta cuando afirma en la Dedicatoria «que sy en el poema el honbre narra simplice mente las cosas hechas sale fuera delos floridos quiçiales de aquel: y sy cuenta la verdad delas cosas hechas con coberturas y con las figuras y cosas poeticas. Privase la fe dela verdad dela cosa»19, dilema que intenta superar tras haber «deliberado de guardar acada una de las dos especies: porque su excellentia no se pueda quexar dela derogation o privaçion de la verdad de 16. Historia parthenopea dirigida al Illu / strissimo y muy reverendissimo Señor / don bernardino de caravaial Carde / nal de santa cruz compuesta por el muy / eloquente varon alonso hernandes clerigo ispalensis prothonotario de la san / ta sede apostolica didicada en loor del / Ilustrissimo Señor don gonçalo her / nandez de cordova duque de terra / nova gran capitan de los muy altos / Reies de spaña. [Colofón] Ynpresso en Roma por maestre Stephano Guilleri delo Reño año. del nuestro Redentor de Mil y quinientos.xvi. a los diez y ocho de Setienbre. 17. Hernandez admira a Mena y lo cita en una estrofa (L. VIII). 18. Véase a éste propósito José Enrique Ruiz-Doménech, El Gran Capitán. Retrato de una época, Barcelona: Atalaya, 2002, págs. 524-526. 19. Historia parthenopea, Dedicatoria, fol. [2r]. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 147 sus glorias: y las musas no se puedan lamentar de la subtraction o privation de sus varias misticas dulçesas»20. Sea en el caso de Cantalicio, sea en el de Hernández podemos hablar de poesía épica que es historia porque cuenta con un lector de excepción: el mismo héroe, que no deroga su función de depositario de la verdad de sus hazañas y a quien el autor responde en última instancia. Emerge así el carácter de encargo de los dos textos, más evidente en el caso del segundo, cuando Hernández dirigiéndose al dedicatario Bernardino de Carvajal, cardenal de Santa Cruz, recuerda que «el mandado de tu excellencia fue que scriviesse las cosas hechas en el Reino de napoles y antes que a el se llegasse por el Magnanimo Don gonçalo hernandez de cordova gran capitan despaña y duque de terranova»21 y Bernardino de Carvajal era del grupo de los españoles romanos más ligados al Gran Capitán, al menos desde que éste el 7 de junio de 1504 había firmado como virrey una cédula en la que le eran concedidos los bienes confiscados al príncipe de Melfi en Nápoles y en Capua22. La invocación a la «Diva Minerva» que abre el poema23 declara desde el principio la voluntad clasicista que anima al autor, voluntad no efímera pues el protonotario va tener presente a Homero a lo largo del texto intentando imitar el modelo en una serie de procedimientos que van desde la indicación del tema dominante (la envidia hacia el Gran Capitán en el lugar que en la Ilíada ocupaba la cólera de Aquiles) hasta fórmulas estilísticas como los catálogos o la abundancia de similitudines. Que el «mísero» poeta, como lo llamó despectivamente Menéndez Pelayo24, quede lejísimos de su modelo no le impide sin embargo obtener algunos resultados notables que podríamos resumir así: 1) compone un poema de arquitectura bien trabada manteniendo a la vez el tempo lento típico de la épica gracias a las coplas de arte mayor; 20. Historia parthenopea, fol. [2r-v]. 21. Historia parthenopea, fol. [1r]. 22. RAH: Salazar, A-11 fol. 409 y 410 (Salazar, t. I, núm. 1271, pág. 321), citado por J. E. Ruiz Doménech, El Gran Capitán, pág. 371. 23. «Tu diva minerva que fueste engendrada / Del cerebro Sacro de Jove nasçida / No la quenel lago tritonio es venida / Mas digo de aquella celeste sagrada / La qual fue por boca de Jove yspirada / Dispone mi mente y riduze a memoria / Las belicas cosas do tanta de gloria / El betico cipio Saco esta vegada». 24. Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía española en la Edad Media, Madrid: Libreria general de Victoriano Suarez, 1916, vol. III, pág. 122. 148 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA 2) se muestra hábil en diseñar un panorama bélico poblado de héroes25 en el que el Gran Capitán es un primus inter pares que sabe honrar a los de su parte y respetar la dignidad de los enemigos26; 3) organiza la materia poética con un punto de vista amplísimo lo que le que consiente presentar al Gran Capitán, ya convertido en virrey, como esperanza de la Cristiandad frente al Turco, vislumbrando para Gonzalo un destino mesiánico que convenía grandemente al proyecto del partido español de la Roma de Julio II y León X; 4) realiza uno de los primeros intentos de épica renacentista en castellano consciente de la importancia de la apuesta y en la medida en que –dice– «la qualidad del nuestro ygdioma o vulgar castellano lo comporta»27. La publicación en Roma por Stefano Ghisleri es índice claro de cómo la prensa en lengua española, incluso en estos primeros años del XVI en que ven la luz obras maestras como la Celestina en Roma28 o como la Propalladia en Nápoles29, tiene en Italia una vertiente propagandista, coyuntural, que da voz a las necesidades del creciente poder hispánico y se alimenta con aquéllas. Y sin embargo, aunque es perfectamente condivisible aún hoy la etiqueta de Croce sobre la finalidad «patriótico-literaria»30 del poema es evidente su importancia desde el punto de vista de elaboración del mito de Gonzalo Fernández, mito que aparece ya muy bien definido gracias a una serie de rasgos que van a constituir las invariantes caracterizadoras. 25. Desde Don Diego de Mendoza, que aparece ya en el lib. I, cap. 1, hasta Pedro Navarro, desde Fabricio y Próspero Colonna hasta Hugo de Moncada, hasta Fernando de Andrade Carvajal. 26. Amplio espacio se dedica a Robert Stuart, Señor de Aubigny, y a su victoria en Seminara. 27. Historia Partenopea, fol. 2r. 28. La primera edición conservada de la Tragicomedia es la traducción al italiano, publicada en Roma en 1506 por Eucharius Silver. 29. Jean Pasquet De Sallo, 1517. 30. B. Croce, «Di un poema spagnuolo», pág. 536. Croce añade también que «ciò che ferma l’attenzione in questo poema non è dunque il suo merito letterario (quantunque il suo demerito letterario sia pur di un genere alquanto interessante!) e neanche l’importanza delle notizie che contiene ma, principalmente, i sentimenti che in esso si manifestano» (pág. 539). IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 149 Entre estas destaco la adjetivación del héroe a partir de ejemplos de la antigüedad clásica. El proceso de mitización se apropia de los grandes representantes de la virtus guerrera grecolatina y acuña para Gonzalo atributos con los nombres de aquellos: «el beticho Cipio» es, aunque no el único, el principal (al romano se le paragona en varias ocasiones puntualizando que ambos inician su cursus honorum como héroes jóvenes, con 24 años). El arranque del poema dedicado al choque contra los turcos lo presenta como héroe nacional, nuevo Cid (fol. Cviiiv) entroncando la acción de Cefalonia con la militancia antislámica que había caracterizado la actividad guerrera de Gonzalo en Granada. Claro que este incipit potencia enormemente el papel de conquistador de Gonzalo, al eliminar su primer viaje al Regno en respuesta a la petición de ayuda del rey de Nápoles. Este cambio del punto de vista no influye en la definición de la imagen del héroe cuyas virtudes, que responden perfectamente al ideal renacentista, son una impecable adaptación de la pareja sapientia/fortitudo: Que en este las fuerças del alma y vigor con gran fortaleza hizieron morada y la humanydad ally esta firmada con mucha dulceza que le da gran honor (fol. D1r) y a lo largo del poema se declina en innumerables variantes el binomio clásico haciendo de Gonzalo un héroe hispano-italiano: Bibeza y astuçia de guerra exçelente despaña las usas que son de loar prudençia de Italia te muestra adornar […] ( fol. Riv) y se ilustra la vieja pareja con semas como justicia –que no se deja llevar por amistades o parentescos–, magnanimidad, mansedumbre, «vulto alegre riente», «habla suave», aspectos todos de un retrato que queda resumido en la fórmula «suma virtud feliçitas suma» (Riiiiir). Y la atmósfera humanista de esta semblanza se corona con la alabanza de la elocuencia de Gonzalo, aspecto al que Hernández, concede, como Cantalicio, amplio espacio incluyendo varias orationes del Gran Capitán destinadas a aumentar el pathos en los momentos solemnes y a ilustrar performativamente esa proyección hacia lo noble y esa grandeza de carácter que determinan la categoría axiológica del héroe. 150 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA III No sabemos si la Historia parthenopea tuvo una cierta difusión antes de ser impresa ni sabemos si el poeta Juan de Narváez, cordobés afincado en Valencia, la conocía cuando, en la segunda década del XVI, trazó un breve boceto de Gonzalo en su poema Libro de las valencianas lamentaciones31, obra que dedicó al Gran Capitán ya retirado de la corte; lo cierto es que, en esa primera semblanza hecha en España al héroe cordobés, hallamos los mismos semas para la definición de la imagen del héroe que en el poema de Hernández, organizados ahora en una estructura a la manera de las disputas medievales, en donde el Autor y la Razón van devanando los aspectos de la gloria de Gonzalo: Item, digo consecuente Quién es el Gran Capitán A quien todos honra dan, honra del siglo presente; el cual salió del Poniente y con su consejo y manos hizo más que los romanos en las partes del Oriente. Cuya honra limpia et pura, cuya sapïencia y ley estima muy mas su Rey que de otra criatura. Este es peso y mensura De nobleza y castidad, de grandeza y caridad, dechado de fermosura32. Si «Consejo y manos» es la forma amena que adopta el viejo binomio sapientia/fortitudo en el castellano preclásico de Narváez, si todos los otros elementos pueden ser atribuidos a una de las dos partes de la fracción, el 31. Juan de Narváez, Libro de las valencianas lamentaciones, ed. Luis Montoro y Rautenstrauch, Sevilla: Cabildo de la Catedral de Sevilla, 1908. B. Croce, «Di un poema spagnuolo», pág. 537, siguiendo a Amador de los Ríos, incluye en un mismo «gruppo di opere storico-letterarie» los textos de Hernández y Narváez. 32. Vso. CLXXXVII-CLXXXXVIII. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 151 espacio dedicado al tema de la envidia33 deja abierta la posibilidad de un influjo directo entre los textos escritos en Roma y en Valencia durante esos años. En cualquier caso el breve retrato que Narváez dedica a Gonzalo testimonia el peso que el soporte poético ha tenido en la formalización de mito en esta etapa fundacional. IV Pero ni el latín humanístico de Cantalicio ni la oscura musa de Hernández eran vehículos apropiados para responder a una creciente demanda surgida en edad carolina sobre la figura y la obra de Gonzalo Fernández: cuando el mismo Emperador solicite a Hernán Pérez del Pulgar para que escriba un epítome sobre el héroe muerto, el compañero de Gonzalo en la guerra de Granada responderá con la Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán, biografía ejemplar que toma como modelo las «antologías de hombría» citadas al principio, verdadera joya del arte biográfico renacentista, escrita en Sevilla y publicada en 152734. Pérez del Pulgar conoce la tradición textual sobre el Gran Capitán («del qual en las mas 33. «Mas puesto ser otorgado / el loor que aquéste tiene, / el cual por línea le viene / de tiempo muy prolongado, / es de algunos sospechado / nó su magnanimidad, / mas menguar su fieldad / acerca de lo ganado. / Esa fama no se canta, / antes es yerba que nasce, / la cual yo creo que pasce / alguna gente non sancta: / de quien se mueve y levanta / la invidia maldizïente / deste capitan valiente, / cuya honra los quebranta» (Vso. CXCIII). 34. Breue parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitan, Sevilla: Jacobo Cromberger, 18 de enero de 1527, n° 238 del catálogo de Aurora Domínguez Guzmán, El libro sevillano durante la primera mitad del siglo XVI, Sevilla: Diputación Provincial, 1975, pág. 108. La autora no recoge ninguna localización de posibles ejemplares de esta primera edición. Francisco Escudero y Perosso, Tipografía hispalense. Anales bibliográficos de ciudad de Sevilla. Presentación de Aurora Domínguez Guzmán, Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1999, después de haber descrito un ejemplar de la príncipe (Breue parte de las ha / zañas del nom / brado Gran Capitan. Con priuilegio de sus / Magestades. Sobre este título el escudo de las armas imperiales grabado en madera. A la vuelta de la portada la licencia del Consejo, que empieza así: Este breue sumario de las hazañas y solemnes virtudes que en paz y en guerra hizo el Gran Capitan. Escribio en pedaços como acaescieron Hernan perez del pulgar señor del Salar. Dirigiolas al Catholico y por esso muy poderoso señor don Carlos rey de España […]), dice: «he tenido a la vista el único ejemplar que se conoce de esta rarísima edición, joya bibliográfica que posee la Real Academia Española» (pág. 165). Sobre el autor véase Pérez del Pulgar (Hernán) en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid: Espasa-Calpe, vol. XLIII, págs. 693-696. 152 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA partes de la misma Ytalia valientes historiadores codiciando ensalzar la fama con las obras de este ilustre Capitan en prosa y en metro, han escrito su figura, resplandor, linage, riquezas y claridad de gloria, que ganó con bondad hazañas de guerra y tratos de paz»)35 pero organiza su escritura (que define «sumario»)36 siguiendo criterios específicos que dependen especialmente de la calidad del encargo. Empieza, pues, trasladando las cartas de pésame de Fernando y de Carlos a doña María Manrique por la muerte de Gonzalo y los documentos en los que los reyes Fadrique y Fernando conceden al Gran Capitán títulos y privilegios (Ducado y señorío de Santangelo, ducado de Sessa). Este principio casi notarial da solemnidad a la semblanza con la magnificencia del elogio fúnebre y legitima las empresas de Gonzalo con la poderosa oficialidad de las dignidades territoriales (todas italianas, por cierto). Son tan completas estas «cartas reales» que con razón sostiene Pérez del Pulgar que «bastarían para historia perpetua» y desde luego influyen decisivamente en la ordenación de la materia, pues el autor, al anteponer las hazañas italianas recogidas en estos «títulos y cabezas de previlegios», puede concentrarse en los hechos de Gonzalo anteriores a su aventura itálica, entre otras razones porque, siguiendo a Tucídides, Pulgar escribe sólo las acciones a las que ha asistido como testigo de vista («yo de las que ví me atrevo a escribir»)37. Dedica luego una breve alusión a su estilo definido «llano y claro»38 y, mientras va salpicando el exordio de anécdotas clásicas y de facecias, completa esta inmersión en la antigüedad romana comparándose a sí mismo con Virgilio y Plinio, a Carlos con César y Vespasiano39. Suficiente como marco humanístico, si tenemos en cuenta que el privilegio de Fernando el Católico a Gonzalo ya comparaba a éste con los grandes antiguos: E saliendo de la dicha Barleta, distes batalla á vuestros enemigos los franceses, quasi en aquel mismo lugar donde venció Anibal a los romanos 35. Hernán Pérez del Pulgar, «Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán», en Antonio Rodríguez Villa, Grónicas del Gran Capitán, Madrid: Bailly-Baillière, 1908, págs. 555-589, en particular pág. 555. 36. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 559. 37. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 559. La retórica en estos años ponía en candelero la cuestión del testigo presencial: Jorge de Trebisonda en la Rhetorica pone como condición para que se narre «ut res tota ante oculos ponatur». Véase Miguel de Salinas, Rhetórica en lengua castellana, ed. Encarnación Sánchez García, Nápoles: L’Orientale editrice, 1999. 38. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 559. 39. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 560. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 153 […] y matando los dichos franceses fasta el Garellano, donde los vencistes y despojastes de mucha y buena artillería, señas y vanderas, con aquel sufrimiento de Fabio ditador romano, y con la destreza de Marcelo y presteza de Cesar40. La selección de las hazañas no excluye una breve alusión a la formación del héroe (de su condición de huérfano, al nombre de su preceptor, Diego de Cárcamo, de su primera frase pública, a su tendencia a la liberalidad). El valor y la elocuencia van a ir unidos desde su iniciación como hombre de guerra en la campaña de Portugal y, ya en la de Granada, se distingue a los ojos de los reyes no sólo por su esfuerzo sino por su finura espiritual41. La demorada narración de los inclita facta de Gonzalo en el reino nazarí se funda siempre en esos dos pilares del universo humanista e incluye varias arengas de Gonzalo a los moros así como anécdotas de su amistosa relación con Boabdil a quien se dirige en Loja, al hallarlo herido en un brazo, con estas palabras: «Señor muy excelente, ¿qué hace vuestra señoría que no se somete a la razón y no a la fortuna?» Y en esta tesitura, aunque Pérez del Pulgar elude inteligentemente todo lo que Cantalicio y los demás habían contado de las campañas de Italia (estableciendo con ellos un diálogo implícito), se detiene en subrayar cómo en apodarle Gran Capitán estuvieron de acuerdo los franceses «continuando aquella costumbre de griegos y romanos que con claros y maravillosos capitanes acostumbravan, aunque enemigos, hacer, de dalle renombre»42. Modelo de virtud que sus adversarios acaban emulando, la apoteosis de Gonzalo ocurre en este epílogo del sumario cuando el viejo compañero de armas se deleita relatando el viaje de vuelta a España, itinerario glorioso organizado en etapas cuyo pórtico es la laude que el rey de Francia le tributa al encontrarlo en Savona y sentarlo a su mesa junto con el Católico y cuyos momentos eminentes son los «recibimientos» de que Gonzalo es objeto en Valencia, en Burgos, en Santiago «los quales tres rescibimientos por triunfos podrían passar si los pusiera en tal estilo escritor que no escreviera corto»43. 40. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 558. 41. «Visto el Rey el recaudo que se daba, y como los casos de esfuerzo hacía, y la diligencia que poní a en las cosas tocante a la guerra, en la qual comenzaba la pelea el primero que entrava en ella y el mas tardio que se partia de la lid, y el aficion que aquellos que le seguian le tenian, ca les monstrava ansi como en escuela de virtud tratandolos blando y con allhago, tuvo cura de le honrar», H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», págs. 560-561. 42. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 578. 43. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 580. 154 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA La gloria terrena alcanza su cenit en ese parecido entre estos «rescibimientos» y aquellos triunfos de los generales de la antigua Roma, en esa adecuación del presente al pasado, en esa continua comparatio con los grandes hombres de guerra del Imperio, con Escipión especialmente. La ejemplaridad ocupa todas las casillas previstas por la tradición, desde la prueba del temple del héroe (que aquí ocurre al final, cuando Fernando revoca la orden de pasar por tercera vez a Italia) hasta la hermosura44, desde la nobleza del alma hasta la prontitud45, desde la terribilità al dominio de la lengua. Los topoi se organizan en una configuración nueva y extraordinariamente compleja y el libro se cierra confirmando la excelencia del protagonista por ser la respuesta moderna a las normas clásicas pues «en él moraron las quatro cosas que […] Marco Tulio pone que ha de tener el perfecto capitán: que son virtud, dar, sabiduría y autoridad»46. La coincidencia casi perfecta de la fecha de publicación de la Breve parte de las hazañas (1527) con el encargo del yerno del Gran Capitán a Paolo Giovio para que escribiera una Vita del héroe (1525-6) y la afirmación del obispo de Nocera según la cual la obra estaba ya casi terminada el año del Saco de Roma colocan en ese arco de tiempo el momento clave en el que cuaja el mito tal y como el Renacimiento lo modeló. Hay, sin embargo, motivos para pensar que la pérdida del texto por culpa del Saco sea una cómoda invención de Giovio47 y cuando el libro vea la luz en 1547 la sedimentación histórica de los hechos consentirá ya un punto de vista con una perspectiva amplísima, extraña a las características de los textos que hemos examinado. El libro del Giovio consagrará el mito de Gonzalo gracias sobre todo a la traducción al italiano hecha por Dominichi que alcanza ediciones en 44. «Su persona gesto y autoridad era tanta y de tanta gravedad que para el proprio semejar vayan a Apelles o venga Guido de Coluna para le bien trasladar. Fue su aspecto señoril […]», H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 584. 45. «[… ] tenía pronto parecer en las loables cosas y grandes fechos», H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 584. 46. H. Pérez del Pulgar, «Breve parte», pág. 589. 47. «Origine di molta perplessità negli studi gioviani è la sorte del “libri mancanti” delle Historiae. I libri dal V al X, dedicati agli avvenimenti accaduti tra il 1498 e la morte di papa Giulio II (1513) sono trattati solo da epitomi. Al tempo della pubblicazione, il G affermò che questi libri erano andati perduti nel sacco di Roma; ma, non trovando menzione del loro smarrimento all’epoca, gli studiosi hanno ritenuto che la storia della loro perdita fosse una comoda invenzione, ed è difficile oggi stabilire la verità», T. C. Price Zimmermann, «Giovio Paolo», en Dizionario biografico degli italiani, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2001, vol. LVI, pág. 434. IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 155 1550, y 1552 (fig. 12) y al castellano hecha por Pedro Blas Torrellas publicada primero en Zaragoza, 1553 y 1554 y en Amberes en 1555 con dos ediciones (G. Simon y G. Spelmann). Pero estas fechas quedan ya fuera de los límites que nos habíamos dado. En el caso de Giovio, una vez más es un humanista del ámbito papalino el que se ocupa de escribir la trayectoria vital del andaluz y esta constante es un dato decisivo para evaluar el peso de la cultura romana en la formación de la imagen del Gran Capitán. La gran aportación del Giovio es una escritura totalizadora que incluye la entera elipse biográfica del héroe y que lo humaniza introduciendo el drama político de Gonzalo: su intensa y difícil relación con Fernando. De esa indagación íntima sobre las pasiones del protagonista y de su maestría compositiva deriva la importancia y la popularidad de la Vita, el texto que más ha contribuido a la fama de la epopeya del de Aguilar y Córdoba. Figura 1 G. B. Cantalicio, De bis recepta Parthenope. Neapoli, 1506. Portada Figura 2 G. B. Cantalicio, Le historie… Cosenza, 1597. Portada 156 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA Figura 3 G. B. Cantalicio, Le historie… Napoli, 1067. Portada Figura 4 G. B. Cantalicio, Le historie… Napoli, 1067. Contraportada IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 157 Figura 5 Raccolta di tutti i più rinomati scrittori del Regno di Napoli. Napoli, 1769. Portada Figura 6 G. B. Cantalicio, Gonsalviae… Neapoli, 1769. Protada 158 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA , 7 9 Figura 7 G. B. Cantalicio, Gonsalviae… Neapoli, 1769. Página 1 p Figura 8 G. B. Cantalicio, Le historie… Napoli, 1769. Portada IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 159 Figura 9 G. B. Cantalicio, Le historie… Napoli, 1769. Página 1 Figura 10 Alonso Hernández, Historia partenopea. Roma, 1516. Anteportada 160 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA Figura 11 Alonso Hernández, Historia partenopea. Roma, 1516. Portada y dedicatoria IMAGEN DEL GRAN CAPITÁN EN LA PRIMERA MITAD DEL «CINQUECENTO» 161 162 ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA Figura 12 Paolo Giovio, La Vita di Consalvo Ferrando di Cordova… Traducción de M. Ludovico Domenichi. Florencia, 1552. Portada EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN FRANCISCO J. ESCOBAR (Sevilla) […] Astrea, que parece haber abandonado a los demás pueblos, recorre estos reinos, mostrando su alabanza por doquier; esa es la causa de nuestro estado favorable […] (Pedro Mártir de Anglería, Opus Epistolarum, 107) E L V CENTENARIO del fallecimiento de Isabel I de Castilla (14511504) nos ha legado, a lo largo del 2004, una rica eclosión de eventos como homenaje al singular perfil de la Reina. Numerosas exposiciones, congresos científicos y granadas publicaciones han agasajado felizmente tal especial ocasión, haciendo posible, en virtud de una nueva Edad de Oro («nunc igitur rediit aurea aetas»), la acmé cultural isabelina, de lo que intenta dar cuenta –aunque sólo pueda ser parcialmente– la bibliografía adjunta a esta documentación. La variedad de cauces expuestos que rememoran el hito histórico presenta, claramente, un denominador común, a saber: la insistencia en la magnificencia de Isabel I a la hora de acometer su mecenazgo. En efecto, el reinado de los Reyes Católicos (1474-1516) se caracterizó, en su afán de iniciar una nueva Edad de Oro, por una marcada revitalización de la cultura1. A este renacer del pensamiento 1. Entre la abundante bibliografía sobre dicho período, destacamos: Juan Gil, «Los emblemas de los Reyes Católicos», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Cádiz: Universidad de Cádiz, 1993, págs. 385-398; Ángel Gómez Moreno & Teresa Jiménez Calvente, «Entre edonismo y aemulatio clásica: el mito de la Edad de Oro en la España de los Reyes 163 164 FRANCISCO J. ESCOBAR –deudor, en buena medida, de los modelos grecolatinos e italianos–, contribuyó decididamente el florecimiento de la imprenta en España ya ca. 1474, en torno a los núcleos geográficos de Sevilla, Valencia y Alcalá de Henares. La imprenta se erige, por tanto, como el vehículo idóneo y adecuado para la amplia difusión de obras y tratados sobre varia materia (desarrollándose, por añadidura, el número de personas alfabetizadas)2. En este marco cultural, la literatura conocerá un brillante período, tanto en la poesía –caracterizada, en general, por cierto manierismo y una estética conceptista–, con Juan de Padilla o Fray Ambrosio Montesino, como en la prosa, alcanzando gran relieve obras de la altura del Amadís, de Rodríguez de Montalvo (quien reelabora entre 1482 y 1492 materiales estilísticos de una versión anterior), Cárcel de amor (1492), de Diego de San Pedro o Grimalte y Gradissa y Grisel y Mirabella (editadas ambas en 1495), de Juan de Flores. En cuanto al género dramático, coincidiendo con el otoño de la Edad Media, cabe recordar La tragicomedia de Calixto y Melibea, de Fernando de Rojas, la figura de Gómez Manrique (y su teatro de cenobio y corte) o las églogas, de Juan del Encina que elevarán literariamente la tradición del espectáculo cortesano gracias al desarrollo textual y el énfasis de elementos líricos y musicales3. Católicos», Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica, 1 (2002), págs. 113-140; y Pedro Ruiz, «Una renovación cultural», Ínsula, 691-692 (2004), pág. 2. El interés de Isabel de Castilla por los libros ha sido puesto de relieve por Joaquín Yarza, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una Monarquía, Madrid: Nerea, 1993, págs. 95-99; Elisa Ruiz García, Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio escrito, Salamanca: Instituto de Historia del libro y de la lectura, 2004, y Víctor Infantes, «La Reina que amaba los libros», Ínsula, 691-692 (2004), págs. 19-22. 2. Una ampliación del tema ofrecen Víctor Infantes, «1492: Una cultura entre el libro y el lector», en Gramática y Humanismo. Perspectivas del Renacimiento Español, ed. Pedro Ruiz Pérez, Madrid: Libertarias, 1993, págs. 57-78; Julián Martín Abad, «Los Reyes Católicos y la imprenta», Ínsula, 691-692 (2004), págs. 17-19; y Santiago Aguadé, «La llegada de la imprenta y el primer comercio del libro impreso», en Museo de las Ferias, 2004, págs. 161-179. 3. Un panorama sobre la literatura e historiografía española del siglo XV ofrecen Carlos Alvar & Ángel Gómez Moreno, La poesía lírica medieval, Madrid: Taurus, 1987, pág. 81; y Carlos Alvar, Ángel Gómez Moreno & Fernando Gómez Redondo, La prosa y el teatro en la Edad Media, Madrid: Taurus, 1991, págs. 59 sigs. En cuanto al análisis específico de obras y géneros en el período isabelino véanse los artículos en Ínsula, 691-692 (2004), de Elena Gascón-Vera, «Isabel, Celestina, Melibea y otras chicas del montón. Poder y género en el siglo XV», págs. 28-30; Pedro Ruiz, «Géneros y estilos en tiempos de cambio», págs. 30-31; Ángel Estévez, «Juan del Encina: la poética de la miel y el vinagre», págs. 33-35; Antonio Gargano, «Tempora temporibus concertant: cultura urbana y civilización cortés en La Celestina», págs. 37-39; Josep Lluís Sirera, «Los inicios de una esplendorosa trayectoria», págs. 40-41; y Valentín Núñez, «Ficción sentimental e imprenta entre 1441 y 1499. Una cuestión de género», págs. 43-44. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 165 Junto a la literatura, uno de los enclaves destacados en tal renacimiento cultural fue, indudablemente, el Humanismo4. Este granado hito divulgaba, en beneficio de un público lector más amplio, el conocimiento de la cultura grecolatina, al tiempo que contribuyó al creciente ascenso de las lenguas vernáculas. El humanista tenía conciencia de estar disfrutando una rica época de esplendor en la que se había consolidado la unidad territorial y religiosa de España. Por ello, la lengua castellana debía alcanzar paulatinamente el prestigio de las lenguas clásicas, puesto que había sido el vehículo propicio mediante el cual se había producido dicha unificación5. El castellano viene a convertirse así en el instrumento necesario del imperio, según refiere Antonio de Nebrija en la dedicatoria a Isabel la Católica en su Gramática de la lengua castellana, de 1492 (como se sabe, la primera gramática española): Cuando bien conmigo pienso muy esclarescida Reina: y pongo delante los ojos el antigüedad de todas las cosas: que para nuestra recordación e memoria quedaron escriptas: una cosa hallo e saco por conclusión muy cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio: e de tal manera lo siguió: que juntamente comenzaron, crecieron, e florecieron, e después junta fue la caída de entrambos6. 4. Sobre la cuestión del Humanismo a finales de la Edad Media, véanse Ottavio Di Camillo, El Humanismo castellano del siglo XV, Valencia: Fernando Torres, 1976; Paul O. Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, Madrid, México: Fondo de Cultura Económica, 1993, págs. 38 sigs.; Domingo Ynduráin, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid: Cátedra, 1994, págs. 75 sigs.; Tomás González Rolán, Latín y castellano en documentos prerrenacentistas, Madrid: Ediciones Clásicas, 1995; Ernst Robert Curtius, Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, México: Fondo de Cultura Económica, 1995; Francisco Rico, El sueño del Humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid: Alianza, 1997. Para otros aspectos del Humanismo isabelino veáse en Ínsula, 691-692 (2004), los siguientes artículos: Alejandro Coroleu, «Humanismo en España», págs. 2-4; Carmen Codoñer, «El latín en España en época de los Reyes Católicos», págs. 4-6; y Francisco J. Escobar, «Aurea Aetas renascens: Humanismo y Tradición Clásica en los albores del Renacimiento español», págs. 6-7. 5. Véase Ángel Gómez Moreno, «El pulso de la lengua vulgar con las clásicas», en España y la Italia de los Humanistas. Primeros ecos, Madrid: Gredos, 1994, págs. 109-120. A la cuestión de la lengua en el Humanismo isabelino le dedican sendos trabajos, Guillermo Serés, «La defensa de la lengua natural entre los primeros humanistas», Alfonso Zamorano, «La lengua en la España del Cuatrocientos: caracterización» y María Luisa Calero, «La normalización gramatical del castellano en el Renacimiento español» (véase Ínsula, 691-692 (2004), págs. 8-11, 11-13 y 13-15, respectivamente). 6. Véase Antología de humanistas españoles, ed. Ana M. Arancón, Madrid: Editora Nacional, 1980, págs. 269-275, en particular pág. 269. Para la repercusión de Nebrija en el panorama humanístico, véanse Juan Gil, «Nebrija en el contexto del Humanismo español», 166 FRANCISCO J. ESCOBAR El pensamiento de Nebrija, jalonado sobre una evidente perspectiva nacionalista, conllevaba implícitamente la reivindicación de la dignidad del castellano que, en otro tiempo, tuvo el latín. Esta dignitas de la lengua vernácula será considerada por los humanistas, que estudiarán, partiendo de un análisis crítico, los modelos clásicos no sólo a fin de imitarlos, sino también, a la postre, en aras de emularlos. Atendiendo, por tanto, al motivo de las laudes litterarum –desarrollado en las prolusiones universitarias y diversas formas de literatura parenética–, la dignitas del hombre de letras y su aspiración hacia un loable ideal cívico y ético-moral aparece ligada a la dignificación de la lengua vernácula (según había señalado ya Pico della Mirandola en su célebre Oratio de dignitate hominis)7. En virtud de este fenómeno, la lengua castellana vendrá a exigir su completa autonomía gracias a pioneras tentativas protagonizadas por Antonio de Nebrija (en la mencionada Gramática de la lengua española, 1492) y Juan de Valdés (Diálogo de la lengua, 1535) o las laudes Hispaniarum de humanistas como Lucio Marineo Sículo (De rebus Hispaniae memorabilibus Libri XXV, 1530) y Alfonso García Matamoros (De adserenda Hispanorum eruditione, 1555). Se reconoce también el prestigio de poetas como Juan de Mena –gracias, entre otras cosas, al erudito comento de Hernán Núñez al Laberinto, 1499–, aunque tendremos que esperar, prácticamente, a la canonización de Garcilaso de la Vega en las anotaciones del Brocense (1574) y de Fernando de Herrera (1580) para que exista una verdadera y generalizada conciencia de un período de esplendor del castellano8. Con todo, estos primeros Ínsula, 551 (1992), págs. 1 sigs.; y Juan Antonio González Iglesias, «El humanista y el príncipe: Antonio de Nebrija, inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católicos», en Actas del Coloquio humanista Antonio de Nebrija. Edad Media y Renacimiento, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994, págs. 59-76. 7. Que puede leerse en Humanismo y Renacimiento, ed. Pedro R. Santidrián, Madrid: Alianza Editorial, 1994, págs. 121-153. Véanse para un desarrollo de la cuestión Francisco Rico, «Laudes litterarum: Humanismo y dignidad del hombre en la España del Renacimiento», en Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978, págs. 895-914; Pedro Ruiz Pérez, «Sobre el debate de la lengua vulgar en el Renacimiento», Criticón, 38 (1987), págs. 15-44; Avelina Carrera de la Red, El problema de la lengua en el Humanismo renacentista español, Valladolid: Universidad de Valladolid, Caja de Ahorros de Salamanca, 1988; y Pedro Ruiz Pérez, «La cuestión de la lengua castellana: aspectos literarios y estéticos en los siglos XV y XVI», en Gramática y Humanismo, págs. 119-143. 8. Sobre los comentarios a la obra de Mena, véanse Teresa Jiménez Calvente, «Los comentarios a las Trescientas de Juan de Mena», Revista de Filología Española, 82, (2002), págs. 21-44; y Álvaro Alonso, «Comentando a Juan de Mena: Hernán Núñez y los humanistas italianos», Il Confronto Letterario, 37 (2002), págs. 7-18. En cuanto a la elevación de Garcilaso como modelo, véanse Ignacio Navarrete, «La canonización académica de Garcilaso», EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 167 humanistas, bajo los auspicios de Isabel I de Castilla, soñarán con el prestigio de la lengua castellana que habrá de suponer, por ende, la recuperación de la cultura grecolatina. I. L A FORJA DEL H UMANISMO ISABELINO : AUCTORES CLÁSICOS Y TRASLACIONES La revitalización de la tradición cultural grecolatina por el Humanismo se llevó a cabo, en buena medida, gracias a las traducciones9. La labor no resultaba fácil en primera instancia, ya que, aunque los humanistas españoles eran cada vez más conscientes de la capacidad y cualidades de su lengua como cauce para traducir las obras clásicas, estimaban todavía oportuno justificar, en prólogos y dedicatorias, sus carencias para tal romanceamiento. El ejercicio de traducción, que se practicaba siguiendo bien la interpretatio ad verbum o verbum e verbo, bien ad sensum, exigía una ardua y difícil tarea de adecuación de la lengua clásica a la romance, por ejemplo, en el empleo de la proprietas verborum concerniente a los tecnicismos. Incluso, en virtud del concepto medievalizante de ordinatio, en aras de preparar al lector mediante el accessus ad auctorem, se ofrecía, en Los huérfanos de Petrarca, Madrid: Gredos, 1997, págs. 167 sigs.; AA.VV., Las «Anotaciones» de Fernando de Herrera. Doce Estudios. IV Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, ed. Begoña López Bueno, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997, y Bienvenido Morros, «Las Anotaciones a Garcilaso de Fernando de Herrera», en Las polémicas literarias en la España del siglo XVI: A propósito de Fernando de Herrera y Garcilaso de la Vega, Barcelona: Quaderns Crema, 1998. 9. Para una ampliación de estos aspectos sobre la traducción, véase Robert R. Bolgar, The classical heritage and its beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1958; Thedore S. Beardsley, Hispano-Classical Translations printed between 1482 and 1699, Pittsburgh: Duquesne University Press, 1970; Thedore S. Beardsley, «The Classics in Spain: The Sixteenth versus the Seventeenth Century», en Studies in Honor of Gustavo Correa, Potomac: Scripta Humanística, 1986; Miguel Rodríguez-Pantoja, «Traductores y traducciones», en IV Simposio de Filología Clásica «Los humanistas españoles y el Humanismo europeo», Murcia: Universidad de Murcia, 1990, págs. 91-124; y Tomás González Rolán, Humanismo y teoría de la traducción en España e Italia en la primera mitad del siglo XV: Edición y estudio de la «Controversia Alphonsiana» (Alfonso de Cartagena vs. L. Bruni y P. Decembrio), Madrid: Ediciones Clásicas, 2000. En lo que atañe a los textos históricos en el período isabelino, véase Avelina Carrera de la Red, «La traducción castellana de textos históricos de la Antigüedad en tiempos de Isabel la Católica: Un ejercicio literario al servicio de los Monarcas», Ínsula, 691-692 (2004), págs. 15-16. 168 FRANCISCO J. ESCOBAR por lo general, una serie de piezas paratextuales que facilitaban la lectura y comprensión cabal del texto, a saber: titulus operis, vita auctoris, qualitas, materia, intentio auctoris, numerus y ordo librorum, argumenta o glosas explicativas para la enarratio. Esta manipulación textual, que conllevaba intrínsecamente una finalidad didáctica, podía convertirse en una meditada estrategia de censura moral, de suerte que el traductor venía a suprimir pasajes específicos o determinadas alusiones mitológicas preñadas de un contenido impúdico u obsceno10. Además de esta moralización, la traducción desempeñaba, en ocasiones, una función política e ideológica. Atendiendo a este criterio procederá Juan del Encina cuando traslade la Bucólica IV de Virgilio en notoria alabanza de los Reyes Católicos11. Sea como fuere, lo cierto es que en el progresivo ocaso del siglo XV –de forma más tardía en España que en Italia o Francia–, el lector no familiarizado con las lenguas clásicas contaba con un cómodo y fácil acceso a los principales auctores de la Antigüedad grecolatina, desde Homero, Aristóteles, Platón o Plutarco a Ovidio, Virgilio, Luciano, Cicerón, Tito Livio, Quinto Curcio, Salustio, Valerio Máximo, César, Paladio, Vegecio o Frontino12. En España, durante el período comprendido entre 1490 y 1515 aproximadamente, se observa con claridad la maduración de tal proceso. Así, las 10. Véase María Morrás, «El traductor como censor de la Edad Media al Renacimiento», en Reflexiones sobre la traducción, ed. Luis Charlo Brea, Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1994, págs. 415-425. 11. Lo recuerda José María Micó, «Verso y traducción en el Siglo de Oro», Quaderns. Revista de Traducción, 7 (2002), págs. 83-93, en particular pág. 86. Como Encina, otros poetas realizaron, salvando las distancias, una labor similar; tal es el caso de Juan Sobrarias y su Panegyricum carmen; véanse Félix G. Olmedo, Sobrarias y su poema Fernando el Católico, Zaragoza: Publicaciones de «La Cadiera», 1951; Violeta Pérez Custodio, «El panegírico de Sobrarias al rey Fernando el Católico: el peso de la tradición clásica en su técnica compositiva», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico, págs. 749-758; y José María Maestre, El Humanismo alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista, Cádiz: Universidad de Cádiz, Instituto de Estudios Turolenses, Ayuntamiento de Alcañiz, 1990, págs. 10 sigs. Sobre la literatura panegírica dedicada a los Reyes Católicos véanse José González Vázquez, «Consideraciones en torno a algunos panegíricos de los Reyes Católicos», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico, págs. 1413-1419; y Ángel Gómez Moreno, «El reflejo literario», en Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 14001520), ed. José Manuel Nieto Soria, Madrid: Dykinson, 1999, págs. 315-339. 12. Véase Peter Russel, Traducciones y traductores en la Península Ibérica (14001550), Bellaterra: Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes, Universidad Autónoma de Barcelona, 1985, págs. 55-56. Á. Gómez Moreno (España y la Italia de los Humanistas, págs. 160 sigs.), por su parte, recuerda la lectura y el conocimiento de los poetas clásicos a finales del siglo XV. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 169 Vidas de Plutarco (Sevilla, 1491) y Los siete libros de la guerra judayca y Los dos libros contra Appion grammatico de Josefo (acabados en 1492) fueron trasladados al castellano por Alonso Fernández de Palencia, mientras que Juan del Encina daba a conocer, años más tarde, una versión de las Églogas de Virgilio (inserta en su Cancionero de todas las obras, Salamanca, 1496). Diego López de Toledo, por su parte, acometió una labor similar con Los Comentarios, de César (Toledo, 1498), realizando, asimismo, su versión de las Heroidas ovidianas Juan Rodríguez del Padrón que tituló El Bursario. Por esos años, Alonso de Cartagena trasladaba de Cicerón el De officiis y el De senectute (Sevilla, 1501) y, conservados en manuscritos, La Retórica (libro primero del De inuentione) y el Pro M. Marcello, así como de Séneca, varios tratados morales: el Libro de la clemencia o el Libro de las cuatro virtudes (transmitidos de forma manuscrita). Hacia 1515, se publicarán algunas traducciones realizadas años atrás, como sucede con la Ilias latina, que vio la luz en Valladolid, en 1519, aunque fue trasladada por Juan de Mena hacia 1440. En su versión, el autor del Laberinto de Fortuna rehuye del abuso de fórmulas sintácticas de sabor latinizante, que sí estarán presentes, en cambio, en su producción poética13. A partir de 1515, año que marca los últimos compases del reinado de los Reyes Católicos, encontraremos, en fin, diversas obras que gozaron de varias reimpresiones, como la de Francisco López de Villalobos, quien traduce el Anfitrión de Plauto (con una primera edición, probablemente en Salamanca, en 1515 y sucesivas reediciones), la de Hernán Pérez de Oliva sobre este hito plautino (ca. 1525), acompañada de La venganza de Agamenón, de Sófocles (Burgos, 1528) y la Hécuba, de Eurípides (que apareció junto a los otros títulos en la edición de Ambrosio de Morales, Córdoba, 1586), o la versión por Diego Gracián de Alderete de Plutarco (Apothegmas, Alcalá, 1533)14. En esta rica variedad de clásicos traducidos, cabría mencionar, con especial énfasis, las obras relacionadas con la historiografía (entre otras cosas, por la consideración que tenía en la época el conocido motivo de la Historia como maestra de la vida)15. Junto a las ya aludidas, constituye un caso 13. Para la primera versión castellana y fragmentaria de la Ilíada, de mediados del siglo XV, véase Guillermo Serés, La traducción en Italia y España durante el siglo XV. La «Ilíada en romance» y su contexto cultural, Salamanca: Ediciones de la Universidad, 1997. 14. Junto a la traducción de otros autores clásicos que vieron la luz de forma más tardía, ya a mediados o finales de siglo: Isócrates (De la governación del reyno, Valladolid, 1551; y De la enseñanza del príncipe, Salamanca, 1570), Jenofonte (Obras, Salamanca, 1552), Tucídides (Historia, Salamanca, 1564), Onosandro y César (Barcelona, 1566). 15. Véase el trabajo citado de A. Carrera de la Red, «La traducción castellana». 170 FRANCISCO J. ESCOBAR singular la traducción de la obra de Salustio de Vasco de Guzmán, romanceada hacia mediados de siglo, a petición de su primo, Fernán Pérez de Guzmán. Esta obra se conserva en manuscritos y fue reproducida, de forma parcial, por Francisco Vidal de Noya en su edición (Zaragoza, 1493)16. Antes de esta traslación –hacia el primer tercio del siglo XV–, el pionero en abrir dicha senda fue el canciller Pero López de Ayala (1332-1407), seguidor de la prístina tradición de la literatura del exemplum, quien tradujo por primera vez al castellano las Décadas de Tito Livio –publicadas en Salamanca, 1497–, valiéndose, a modo de fuente secundaria, de la versión francesa de Pierre Bersuire17. Como la historiografía, la prosa de ficción estará presente en el capítulo de traducciones, especialmente, gracias al arcediano hispalense y de filiación erasmista Diego López de Cortegana (14551524). Su esmerada traslación, cuya editio princeps podemos datar en Sevilla, por Jacobo Cromberger, ca. 1513, fue un factor decisivo para el éxito que tuvo en la España del siglo XVI el Asinus aureus o Metamorphoseon Libri XI, de Apuleyo. La traslación parte del texto latino que ofrecía la edición comentada (quizás, la princeps, Bolonia, 1499 o 1500) de Filippo Beroaldo (14531505), dado que incorpora piezas que están en el erudito italiano. Además de su temprana fecha –lo que la convierte en la primera impresa en una lengua románica–, dicha traducción tiene como mérito especial el de ser la única íntegra del Asinus, ya que las versiones europeas coetáneas (p. e., las de Boiardo, Firenzuola o Michel) están compuestas ad usum Delphini y, por tanto, recortadas. A estos méritos hay que añadir su excelente calidad literaria, puesto que Cortegana traslada la facundia y ubertas de Apuleyo con una dicción sencilla y elegante18. 16. A Vidal de Noya se refiere A. Carrera de la Red, «La traducción castellana», pág. 15. 17. López de Ayala entendió la obra de Livio, frente a los humanistas italianos, como una suerte de manual de doctrina militar para nobles. 18. Para otros aspectos de esta traducción (de la que estamos preparando el estudio y la edición crítica), véanse los trabajos de Francisco J. Escobar, «Textos preliminares y posliminares de la traslación del Asinus aureus por Diego López de Cortegana: sobre el planteamiento de la traducción», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 21 (2001), págs. 151-175; «La traducción de Cortegana y la difusión del tema de Psique y Cupido en las letras españolas», en El mito de Psique y Cupido en la poesía española del siglo XVI, Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2002, págs. 41 sigs.; «Diego López de Cortegana traductor del Asinus aureus: el cuento de Psique y Cupido», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 22.1 (2002), págs. 193-210; y «Una edición del siglo XVI de hecho desconocida: La traducción del Asinus aureus por Diego López de Cortegana (Sevilla, Doménico de Robertis, 1546)», Il Confronto Letterario, 39 (2003), págs. 7-14. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 171 En un proceso paralelo, durante esta época, aumentaron considerablemente las traducciones de obras italianas (algunas de ellas relacionadas con el legado clásico)19. Un excelente ejemplo de tal proceder lo proporciona la Genealogia Deorum, de Giovanni Boccaccio, obra bastante difundida en la España del siglo XV, según demuestran los numerosos manuscritos y ediciones catalogados hasta el momento y la traducción al castellano que acometió Martín de Ávila por encargo del Marqués de Santillana20. Prueba de la influencia de Boccaccio es, por otra parte, el tratado Sobre los Dioses de los Gentiles de Alonso Fernández de Madrigal (El Tostado), que aparece inserto en el sexto y último volumen de la Crónica de Eusebio (también del mismo autor)21. La obra, escrita en la primera mitad del siglo XV y publicada en Salamanca (1507), contó con reediciones en Burgos (1545) y Amberes en dos ocasiones (en 1551 y en otra fecha desconocida). Se trata de la primera aportación española a la mitografía y, después de la Genealogia Deorum de Boccaccio, la de mayor envergadura y aliento a lo largo del Humanismo europeo. La traducción de obras que recuperan el legado clásico, como la de Boccaccio, facilita, en definitiva, el conocimiento de la mitología (especialmente, de filiación ovidiana) y la incorporación de la materia clásica22. 19. Véase para la continuidad de la cuestión en los Siglos de Oro: Esperanza Seco, «Historia de las traducciones literarias del italiano al español durante el Siglo de Oro (Influencias)», Cuadernos para la investigación de la Literatura Hispánica, 13 (1990), págs. 41-97. 20. Según señalan Pilar Saquero y Tomás González Rolán en su estudio y edición de Alonso Fernández de Madrigal (El Tostado), Sobre los dioses de los Gentiles, Madrid: Ediciones Clásicas, 1995, pág. 42. En cuanto a la traducción de Martín de Ávila, véase Jules Piccus, «El traductor español de la Genealogia Deorum», en Homenaje a Rodríguez Moñino. Estudios de erudición que le ofrecen sus amigos o discípulos hispanistas norteamericanos, Madrid: Castalia,1966, vol. II, págs. 59-75. 21. Véase Pilar Saquero & Tomás González Rolán, «Las Questiones sobre los dioses de los gentiles del Tostado: un documento importante sobre la presencia de Boccaccio en la literatura medieval española», Cuadernos de Filología Clásica, 19 (1985), págs. 85-114; y la introducción a la edición citada, págs. 46-51. 22. Sobre la pervivencia ovidiana en la literatura medieval, véase Vicente Cristóbal, «Las Metamorfosis de Ovidio en la Literatura Española. Visión panorámica de su influencia con especial atención a la Edad Media y a los Siglos XVI y XVII», en Cuadernos de Literatura griega y latina, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1997, págs. 125-153, en particular págs. 126 sigs. En cuanto a la vigencia de la tradición clásica en la poesía cancioneril, véase Francisco Crosas, La materia clásica en la poesía de cancionero, Kassel: Reichenberger, 1995. 172 FRANCISCO J. ESCOBAR II. HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA ( EN EL ÁMBITO SEVILLANO ) En este movimiento de plena renovación humanística, desempeñaron un importante papel egregios hombres de letras que recibieron una esmerada formación en Italia. Conforman este grupo, especialmente, Antonio de Nebrija, artífice de las Introductiones Latinae (1481), la Gramática de la lengua castellana y el Vocabulario español-latino (1492), y Hernán Núñez (El Comendador Griego), cuyo conocimiento de los auctores clásicos (además de sus Glosas al Laberinto de Mena en 1499) constituyen, como se sabe, un notable hito del punto álgido que alcanzó el Humanismo español. Otros eruditos, en cambio, orientaron más su atención a la cuidada reforma religiosa de los Reyes Católicos, centrando sus esfuerzos en la divulgación de textos doctrinales. Así procede el afamado jerónimo Hernando de Talavera (1428-1507), autor del Tratado sobre el vestir, calzar y comer (escrito en Valladolid en 1477 y publicado en Granada en 1496), que ejerció como profesor universitario en Salamanca. Intervino, además, Talavera en el círculo de hombres de letras de los Reyes Católicos en calidad de obispo de Ávila y Granada y confesor de Isabel I. Sucesor de Talavera en la custodia espiritual de la Monarca, Jiménez de Cisneros (14361517), acometió, por añadidura, tareas de considerable fuste como la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares (importante centro cultural para la formación de humanistas), una meditada propuesta de reforma del clero y la supervisión de la Biblia Políglota Complutense, que contenía el Antiguo y Nuevo Testamento, así como un vocabulario acompañado de una gramática hebrea. Al igual que Cisneros, el dominico Diego de Deza (1443-1523), preclaro docente universitario, realizó, en fin, hacia 1512 un pormenorizado programa de reforma pastoral en el ámbito de su concilio sevillano. La harmonización de tradición clásica y doctrina cristina por parte del Humanismo isabelino logra su floruit, precisamente, en el núcleo cultural de la capital hispalense. La poesía neolatina se orienta, bajo los auspicios del Humanismo italiano, hacia esta conjugación, según ponen de relieve diversos testimonios de Antonio de Nebrija, Jacobo de Lora, Juan Trigueros, Juan de Trespuentes, Lucio Flaminio Sículo y, andando el tiempo, Pedro Núñez Delgado (gran admirador de Nebrija, que sucedió a Trespuentes en la enseñanza del latín en las Escuelas de San Miguel)23. A esta distinguida 23. Para una ampliación de tales cuestiones, véanse Joaquín Pascual Barea, «El resurgir de la poesía latina cristiana en Sevilla en tiempo de los Reyes Católicos», Helmántica, 40 (1989), págs. 383-389; Juan Gil, «La enseñanza del latín en Sevilla en la época del descubrimiento», Excerpta Philologica, 1.1 (1991), págs. 259-280; Joaquín Pascual Barea, «Aproximación a la EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 173 nómina cabe añadir tanto la figura de Antonio Carrión como la de Rodrigo Fernández de Santaella, notables hombres de letras y destacados exponentes de la tendencia humanística imperante en Sevilla durante la época de los Reyes Católicos. Como veremos, un granado testimonio de la producción de ambos fue publicado de forma conjunta en Sevilla por Cromberger el 26 de enero de 1504 (año de la muerte de Isabel I de Castilla)24. En su proceso de formación, Antonio Carrión fue discípulo de Nebrija y fiel seguidor del contenido moral del erudito francés Robert Gaguin (14331501), artífice del tratado De puritate Virginis Mariae (Sevilla, ca. 1500), en el que colaboró el humanista sevillano con una composición25. Atendiendo a estas directrices, Carrión compatibilizó su labor como docente, ejerciendo en calidad de gramático en las Escuelas de San Miguel, y su vocación por la poesía. Su corpus literario, que establece puntos de conexión con la poesía castellana de abolengo culto –en la línea de Juan de Mena–, evidencia a las claras el vínculo íntimo entre la cultura clásica y el cristianismo. Se interesó Carrión, especialmente, por la poesía neolatina, aunque escribió en coplas castellanas su libro Batalla de la riquessa et pobresa, del que sólo tenemos noticia –hasta la fecha– de una referencia indirecta26. La producción latina ofrece, al margen de algunas composiciones de menor aliento (entre ellas, seis epigramas en dísticos), su poema Ad Virginem Assvmptam, que entronca con la tradición medieval del himno cristiano. El modelo principal será Horacio, aunque Carrión evoque, al tiempo, pasajes de Virgilio y Ovidio. Mayor envergadura y vuelo poético presenta, en cambio, la composición alegórica sobre la Asunción titulada De Assvmptione Divae Genitricis Mariae. Este testimonio literario, cuya naturaleza deriva del epilio, contiene poesía latina del Renacimiento en Sevilla», Excerpta Philologica, 2 (1991), págs. 567-599; Antonio Moreno de la Fuente, «El estudio de San Miguel en Sevilla en la primera mitad del siglo XVI», Historia, Instituciones y Documentos, 22 (1995), págs. 329-370; y Juan Gil, «Profesores de Latín en la Sevilla del siglo XVI», Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica, 1 (2002), págs. 75-91. En cuanto al Humanismo y el cultivo de la poesía neolatina, en general, véase los trabajos de Juan Francisco Alcina, «Tendances et caractéristiques de la poésie hispano-latine de la Renaissance», en XIXe Colloque International d’Études Humanistes. L’Humanisme dans les lettres espagnoles, ed. Augustin Redondo, París: Librairie Philosophique J. Vrin, 1979, págs. 133145; y «La poesía latina del Humanismo español: Un esbozo», en IV Simposio de Filología Clásica «Los humanistas españoles y el Humanismo europeo», págs. 13-33. 24. Un análisis pormenorizado de las cuestiones que siguen ofrece Joaquín Pascual Barea, Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión. Poesías (Sevilla, 1504), Sevilla: Diputación Provincial, 1991. 25. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, pág. xxxv. 26. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, pág. xxxviii. 174 FRANCISCO J. ESCOBAR rasgos mitológicos, así como reminiscencias de Virgilio (Eneida) y Ovidio (Metamorfosis, Fastos y otras obras). En la pieza, la armonización de doctrina cristiana y tradición clásica se hace evidente ya en el arranque (vv. 1-4), cuando al apuntar el tema mariano, Carrión invoca a la Musa a la manera de un cantor épico (como Virgilio en su Eneida): Nunc mihi sydereos tollenda est mater ad axes, Virgineum mater retinens cum prole decorem. Nunc vires da, Musa, nouas dominamque potenten Per longos mecum coeli comitare meatus27. Rodrigo Fernández de Santaella, por su parte, protonotario apostólico y arcediano de Reina (1444-1509), se doctoró en Teología y en Artes, recibiendo una sólida formación jurídica en Bolonia. Santaella creó en Sevilla el colegio-universidad de Santa María de Jesús, de reconocido prestigio. Tradujo, además, al castellano el libro de Marco Polo y compuso, entre otras, una serie de obras para elevar el nivel del clero (p. e., el Vocabularium ecclesiasticum o la Sacerdotalis instructio circa missam)28. En este sentido, el humanista llevó a la praxis, en la capital hispalense, la reforma espiritual promovida por los Reyes Católicos. Por ello, se granjeó el favor de los Monarcas, quienes le otorgaron diversos privilegios (entre ellos, una canonjía, tras la conquista de Málaga). El propio Santaella les dedicó, antes de 1486, un tratado –hoy perdido– intitulado Guión de los Reyes sobre el «psalmo centéssimo», que ofrecía, al parecer, una lectura mesiánica del reinado. En este marco de reforma espiritual, a finales de siglo, dio a conocer, asimismo, el humanista el Sermón a los siervos de Jesucristo contra los sodomitas, compuesto en consonancia con los preceptos religiosos de Isabel I29. Como Carrión, Santaella cultivó la poesía neolatina, atendiendo a la confluencia de tradición clásica y doctrina cristina. Así lo ponen de manifiesto sus eruditas odas a la Virgen (Odae in Divae Dei Genitricis Laudes), que presentan elementos neoplatónicos y eróticos, remozados con ecos a lo divino de varias elegías de Propercio (por ejemplo, en lo que se refiere a los lamentos amorosos por Cintia). El poema deja ver, igualmente, la influencia tanto de la oratoria clásica como del misticismo mariano imperante en la 27. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, pág. 74. 28. La versión del libro de Marco Polo por Santaella puede leerse en la edición de Juan Gil, El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón. El libro de Marco Polo de Rodrigo de Santaella, Madrid: Alianza, 1987. 29. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, págs. xvii-xviii. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 175 época, sobre todo, de Bernardo de Claraval, si bien hay alguna reminiscencia del Cantar de los Cantares30. La tradición hímnica habrá de estar también presente, según refleja ya el inicio del poema con la invocaciónplegaria por parte de Santaella y posterior jaculatoria a la Virgen: Virgo beata tuis, petimus, uelamina pande, Teque sinas ueris oculis facieque uideri, Qua coelum, qua nostrum orbem, qua cuncta serenas. O decus, o species, o lux, o stella supremi Aetheris, et toto quae lumina diuidis orbe, Accipe supplicibus tibi quae iustissima uotis Munera deferimus largosque afflamus honores (vv. 1-7)31. Una vez fallecido Santaella, el cabildo sevillano siguió contando con otras importantes figuras eclesiásticas como las de Baltasar del Río, Jerónimo Pinelo, Cristóbal de los Ríos, Maese Martín Navarro o el ya mencionado Diego López de Cortegana, que, según Bataillon, representa la personalidad más interesante del grupo desde el punto de vista literario32. La esmerada labor de estos primeros humanistas influyó decisivamente en la siguiente generación de poetas sevillanos que habrían de elevar la literatura a grandes cotas de perfección estética. Éstos, al igual que sus maestros, cultivaron la poesía neolatina y, en algunos casos, la traducción (de forma que la materia clásica se irá incorporando a sus obras). Luis de Peraza, por ejemplo, egregio historiador de la ciudad, ensayó con acierto la poesía neolatina bajo la égida del maestro Núñez Delgado. Diego López de Cortegana, por su parte, que incluyó varios epigramas junto a Partenio Tovar en su traducción del Asinus aureus, dirige la atención de Juan de Mal Lara y Fernando de Herrera hacia el mito de Psique y Cupido. Su obra, por tanto, les sirvió como feliz estímulo para sus respectivas versiones (latinas y en castellano) del mismo33. Y Juan de Quirós, cura del sagrario de la Catedral hispalense, habrá de alentar a Benito Arias Montano en el 30. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, pág. 27. 31. Véase Maese Rodrigo de Santaella y Antonio Carrión, pág. 8. 32. Véase Marcel Bataillon, Erasmo y España, México, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1950, pág. 86. 33. El propio Herrera, que colaboró con varias composiciones latinas en los poemas mitográficos de Mal Lara, se había interesado por este género en el colegio-universidad fundado por Santaella. Sobre la pervivencia de Cortegana en estos poetas sevillanos véase F. J. Escobar, «La traducción de Cortegana», págs. 41 sigs. En cuanto a los epigramas de Cortegana y Tovar, véase del mismo autor: «Textos preliminares y posliminares», págs. 151-175. 176 FRANCISCO J. ESCOBAR conocimiento práctico de la poesía de inspiración bíblica34. Con este fértil magisterio, el movimiento humanístico, iniciado en la época de Isabel la Católica, alcanzará, en suma, una madura culminación en las letras españolas del Renacimiento. III. HUMANISTAS ITALIANOS EN LA CORTE ISABELINA: MARINEO SÍCULO Y PEDRO MÁRTIR DE ANGLERÍA En los albores del Renacimiento, la influencia italiana resulta esencial en la orientación del Humanismo isabelino. Autores de la altura intelectual de Petrarca, Valla, Alberti o Bruni son tenidos en cuenta como verdaderos modelos para el desarrollo de un sólido aprendizaje35. Atendiendo a este prestigio cultural, los Reyes Católicos formaron un selecto círculo de reconocidos humanistas ítalos, entre los que sobresalen Lucio Marineo Sículo (autor de los Epistolarum Familiarum Libri XVII, 1514; y los De rebus Hispaniae memorabilibus Libri XXV, 1530) o Pedro Mártir de Anglería, considerado el primer historiador del Nuevo Mundo por sus De Orbo Novo Decades36. Estos eruditos italianos habrán de ocupar un lugar de privilegio en la corte de Isabel I. Lucio Marineo Sículo (ca. 1440-1536), nacido en Vizzini, estudió en Catania y Palermo las lenguas clásicas, siendo discípulo de Pietro Anguessa (o Inguessa), Jacobo Mirabella y Juan Nasón de Corleone37. Andando el 34. Así lo recuerdan J. F. Alcina, «Tendances et caractéristiques», págs. 139-140; y J. Pascual Barea, «Aproximación a la poesía latina», pág. 580. 35. Véase Á. Gómez Moreno, España y la Italia de los Humanistas. 36. Aunque algunos investigadores como Ramón Alba no estén de acuerdo al respecto, máxime teniendo en cuenta que Anglería nunca estuvo en el continente americano (véase su estudio preliminar a las Décadas del Nuevo Mundo, Madrid: Ediciones Polifemo, 1989, pág. XXVIII). 37. Para este humanista véase J. Villalba Álvarez, «La doctrina gramatical», págs. 617630; Jean-Pierre Jardin & Georges Martin, «De Generatio Regum Aragonum. Une variante médiévale inédite de l’histoire des rois d’Aragon (et une source non identificé de Lucio Marineo Sículo)», Cahiers de Linguistique Hispanique Médiéval, 22 (1998-1999), págs. 177225; Teresa Jiménez Calvente, «Algunas precisiones bibliográficas con base en la obra de Lucio Marineo Sículo», Revista de Literatura Medieval, 11 (1999), págs. 255-268; María Carmen Ramos, Los «Carminum Libri Duo» de Lucio Marineo Sículo: Introducción, edición crítica, traducción anotada e índices, Cádiz: Universidad de Cádiz (Publicaciones de Tesis Doctorales en formato electrónico), 2000; Teresa Jiménez Calvente, Un siciliano en la España de los Reyes Católicos. Los Epistolarum Familiarum Libri XVII de Lucio Marinero Sículo, Alcalá EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 177 tiempo, viajó a Roma en aras de perfeccionar su formación bajo el magisterio de Pomponio Leto y Sulpicio. Cuando regresó a la ciudad de Palermo hacia 1481, enseñó literatura durante aproximadamente el período de cinco años, abandonando tal puesto a fin de ejercer como profesor de lengua latina, retórica y poética en la Universidad de Salamanca (el centro cultural de mayor relieve en España, que disfrutaba de íntimos lazos de unión con París y Bolonia)38. En este marco universitario –en el que se implicó Marineo, entre otras cosas, por la cuestión del ciceronianismo–39, llegó a entablar sólidas relaciones profesionales y de amistad con eminentes intelectuales de la época. Así se observa en la correspondencia que mantuvo con Lucía Medrano, profesora de autores clásicos en la Universidad de Salamanca. En este fructífero intercambio epistolar, Marineo ofrece un revelador testimonio de las mujeres cultas de su época (uno de los contados casos, en este sentido), al mencionar como preclaros modelos a Isabel de Vergara, Luisa Medrana y Juana Contreras: Vimos los días pasados en la villa de Alcalá de Henares a la doncella Isabel de Vergara, dottísima en letras latinas y griegas. La qual en toda disciplina seguía la manera y orden de estudiar de sus hermanos, que son dottísimos como en otra parte decimos. En Salamanca conocimos a Luisa Medrana (de Medrano), doncella eloqüentísima. A la que oymos, no solamente hablando como un orador, más bien leyendo y declarando en el estudio de Salamanca libros latinos públicamente. Assí mismo, en Segovia, vimos a Juana Contreras, nuestra discípula, de muy claro ingenio y singular erudición. La qual después me escribió cartas en latín elegante y muy dottas40. de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2001; y María Carmen Ramos, «Una obra ignorada de Lucio Marineo Sículo: la edición de 1497 de las Epistolae Illustrium Romanorum, una antología de cartas y poemas», en La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i renovació cultural a Europa i al Nou Món, ed. Grau Codina et al., Valencia: Universidad de Valencia, 2003, págs. 567-573. 38. Sobre la Universidad salmantina y el ámbito humanístico, véase Pedro U. González de la Calle, «Latín universitario. Contribución al estudio del uso del latín en la antigua Universidad de Salamanca», en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, Madrid: Librería y Casa Editorial Hernando, 1925, vol. I, págs. 795-818; y José Barrientos García, «La Escuela de Salamanca: desarrollo y caracteres», en Semítica Escurialensia Augustiniana. Homenaje a Fray Luciano Rubio, Madrid: Real Monasterio de El Escorial, 1995, págs. 727-765. 39. Véanse los trabajos de Carl Joachim Classen, «Das Studium der Reden Ciceros in Spanien im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert», Faventia, 24.2 (2002), págs. 55-103, en particular págs. 65 sigs.; y Luciano Tesón Martín, «El ciceronianismo en Lucio Marineo Sículo», Humanística, 13 (2002-2003), págs. 93-100. En cuanto a la polémica en torno al ciceronianismo en el ámbito humanístico español, véase Juan María Núñez González, El ciceronianismo en España, Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993. 40. El texto puede leerse en Bajo los Austrias. La mujer española en la minerva castellana, de Juan Pérez de Guzmán y Gallo (Madrid: Esc. Tipográfica Salesiana, 1923, pág. 48). 178 FRANCISCO J. ESCOBAR Prueba del poder influyente de Marineo en Salamanca lo constituye también el que proporcionase a su compatriota Lucio Flaminio un puesto en la Universidad a fin de explicar la Historia Natural de Plinio, así como poesía y retórica en 150941. Pero no fue todo concordia y concierto para Marineo Sículo, ya que se granjeó la animadversión de humanistas reconocidos. El caso más notorio quizás sea el de Antonio de Nebrija, por entonces profesor de la Universidad salmantina. Aunque se suele apuntar, con cierta frecuencia, una posible colaboración entre ambos humanistas, lo cierto es que sus ásperas relaciones gozaron de notable eco en la época42. Durante su labor docente en Salamanca, Marineo fue llamado a la corte isabelina para ostentar el cargo de capellán regio e historiógrafo (convirtiéndose en afamado cronista ca. 1497). Por su esmerada formación, influyó Marineo Sículo en el magisterio de reconocidos hombres de letras, como el mencionado Pedro Núñez Delgado, catedrático en las Escuelas de San Miguel de Sevilla. En consonancia con su labor docente, contó, en fin, Marineo con una cuidada producción de obras, entre las que cabe destacar los De Aragoniae Regibus et eorum rebus gestis Libri V (Zaragoza, 1509) o los Epistolarium Familiarum Libri (Valladolid, 1514). Aunque, seguramente, su empresa más conocida sea la titulada De rebus Hispaniae memorabilibus Libri XXV (Alcalá, 1530), en la que ensalzó, mediante el motivo de las laudes Hispaniarum, las excelencias y hechos memorables de la nación española a modo de encomio dedicado a los Reyes Católicos43. 41. Según recuerda J. Pascual Barea, «Aproximación a la poesía latina», pág. 572. 42. Véanse José María Maestre, «Las anotaciones de Nebrija a la Passio Domini Hexametris versibus composita de Marineo Sículo», Excerpta Philologica, 3 (1993), págs. 255-262; Américo Da Costa Ramalho, «Nótula sobre as relações entre Nebrija e Marineo», en Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, ed. Carmen Codoñer & Juan Antonio González, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994, págs. 479-480; José María Maestre, «La Diuinatio in scribenda historia de Nebrija», Euphrosyne, 23 (1995), págs. 141-173; Teresa Jiménez Calvente, «Lucio Marineo Sículo y Antonio de Nebrija: Crónica de una relación difícil», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 14 (1998), págs. 187-206; y María Carmen Ramos, «Una biografía desconocida de Lucio Marineo Sículo: el Ms. 9/5962 de la Real Academia de la Historia», Calamus Renascens, 1 (2000), págs. 311-329. 43. De esta obra existe una versión en castellano, también de 1530: De las Cosas illustres y excelentes de España. Se desgajó, además, la parte circunscrita a los monarcas (véase Jacinto Hidalgo: Vida y hechos de los Reyes Católicos, Madrid: Atlas, 1943). Luciano Tesón Martín, por su parte, ofrece una edición crítica con traducción en su Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Cádiz (1998): Lucii Marinei Siculi «De rebus Hispaniae memorabilibus libri XXV». Introducción general, edición crítica, traducción e índices. Otras noticias sobre la vida y obra del humanista pueden leerse en M. C. Ramos, «Una biografía desconocida», págs. 317 sigs. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 179 Pedro Mártir de Anglería, nacido en Arona entre 1455 y 145944, marchó en 1477 a Roma, ciudad en la que se relaciona con destacadas personalidades como Pomponio Leto (quien le instruyó en los temas de la Antigüedad clásica) o el Cardenal Ascanio Sforza45. Hacia 1485 se afinca en España, formando parte del escogido elenco de hombres de letras protegidos por Isabel I. Es interesante recordar, en este sentido, cómo en el cuadro anónimo español del siglo XV La Virgen de los Reyes Católicos, aparece representado Anglería, junto a los monarcas y otras autoridades (p. e., Fray Tomás de Torquemada), en la figura de San Pedro Mártir de Verona. La firme confianza que los Reyes depositaron en el humanista italiano se hace bien patente en la embajada que realizó a Egipto, partiendo desde Granada el 13 de agosto de 1501, para entrevistarse con Kansun el-Ghuri, el Sultán de Egipto y otros territorios limítrofes. La principal finalidad del humanista consistía en evitar que el Sultán convirtiera a su religión a los cristianos que vivían en tales reinos46. El arranque de su Legatio Babylonica (Sevilla, 1511), a modo de proemio, pone ya de manifiesto tanto la misión encomendada como el mandato regio de que Anglería deje constancia de los hechos observados, escribiéndolos en latín: «A Regio conspectu vestro catholici principes quom destinatus orator ad venetos, deinde ad soldanum babylonicum ad discessum me iam accingerem ut quae memoratu digna sese offerrent quaeve mihi acciderent et latine retro scriberem pari monitu imperastis»47. Actúa, por tanto, Anglería en calidad de embajador de la religión cristiana y fiel custodio de su doctrina. 44. Seguramente en 1546 o 1547 (véase el estudio preliminar de Ramón Alba a su edición citada de las Décadas del Nuevo Mundo, pág. VIII). 45. Para el pensamiento y obra de Anglería, véanse Lorenzo Riber, El humanista Pedro Mártir de Anglería, Barcelona: Barna, 1964; Florentino Pérez Embid, «Pedro Mártir de Anglería, historiador del descubrimiento de América», Anuario de estudios americanos, 32 (1975), págs. 205-215; Juan Gil, «Pedro Mártir de Anglería, intérprete de la cosmografía colombina», Anuario de estudios americanos, 39 (1982), págs. 487-502; Stelio Cro, «Montaigne y Pedro Mártir: las raíces del buen salvaje», Revista de Indias, 190 (1990), págs. 665-686; y Á. Gómez Moreno, España y la Italia de los Humanistas, pág. 161. 46. Véase Luis García y García, Una embajada de los Reyes Católicos a Egipto (según la «Legatio Babylonica» y el «Opus Epistolarum» de Pedro Mártir de Anglería, Valladolid: C. S. I. C., Instituto Jerónimo Zurita, Sección de Historia Moderna Simancas, 1947; Á. Gómez Moreno, España y la Italia de los Humanistas, págs. 272 sigs.; José M. Galán, «El viaje de Unamón y la embajada de los Reyes Católicos a Egipto», en Actas del Congreso «El Mediterráneo en la Antigüedad: Oriente y Occidente». Sapanu. Publicaciones en Internet, ed. Jesús Luis Cunchillos et al, 1998, II (http://www.labherm.filol.csic.es); y Enrique Gozalbes Cravioto, «La visita a las pirámides de Egipto de un erudito renacentista: Mártir de Anglería», Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 39 (2003), págs. 79-87. 47. Véase Una embajada de los Reyes Católicos a Egipto, pág. 21. 180 FRANCISCO J. ESCOBAR En la Legatio Babylonica, cuya información se completa con el Opus Epistolarum (Alcalá de Henares, 1530), el humanista italiano da buena cuenta a los Reyes sobre diversos temas, intercalando digresiones relacionadas con la naturaleza, las formas de gobierno y las llamativas costumbres de los nativos. Siempre tratando de entroncar con la tradición de los viajeros clásicos, se refiere el erudito italiano a la presencia de los cocodrilos o las asombrosas crecidas del Nilo. Completando esta labor como diplomático y cronista, el magisterio de Anglería en España estará vinculado, en buena medida, a la Casa de Contratación de Sevilla, donde habrá de impulsar notablemente los estudios de cosmografía. Dado su experto acerbo cultural, el erudito atraerá, por otra parte, la atención de relevantes humanistas, entre los que sobresale Antonio de Nebrija, respetado amigo y admirador ferviente de su poesía. De hecho, el humanista sevillano le hace un comentario, como si de un clásico canónico se tratase –a la manera, mutatis mutandis, de un Virgilio–, a su poema In Ianvm, en el que el autor se personifica en la figura de Jano. La pieza se enmarca contextualmente en el acuerdo establecido por el rey Fernando y Felipe el Hermoso, en Salamanca, en enero de 1506, con el que finalizaba la disputa sobre la regencia de los reinos de Doña Juana48. Pero la obra de Anglería que tendrá mayor repercusión será, sin duda, la intitulada De Orbo Novo Decades, dedicada al descubrimiento del Nuevo Mundo (hito que marcaría un próspero rumbo económico y cultural para el imperio de Isabel la Católica)49. Hacia 1494 comienza a redactar el erudito 48. El estudio y edición de la obra ha sido realizada por Carmen Codoñer: Aelio Antonio de Nebrija, Comentario al poema «In Ianvm» de Pedro Mártir de Anglería, Salamanca: Ediciones de la Universidad, 1992. Anglería, por su parte, hace un elogio de Nebrija en el poema De Barbaria fugata, de 1948; sobre este encomio y otros, véase Teresa Jiménez Calvente, «Nebrija en los Virorum Doctorum Elogia de Paulo Jouio», Revista de Filología Española, 74 (1994), págs. 41-70. 49. Puede consultarse la edición facsimilar de la obra (Madrid: Cirilo, Galeria y Ediciones Rembrandt, 1984), además de la ya mencionada de Ramón Alba. Por nuestra parte, citaremos, desarrollando las abreviaturas, por De Orbe Novo Petri Martyris ab Angleria […] Decades, Compluti: apud Michaelem de Eguia, 1530 (ejemplar de la Biblioteca General Universitaria de Sevilla, signatura: A Res. 38/2/10). Sobre las Decades, véase Juan Gil, en su estudio preliminar a El libro de Marco Polo anotado por Cristóbal Colón, págs. viii sigs.; María Luisa Arribas Hernáez, «Ecos de Plinio el Viejo en las Decades de Orbe Novo de Pedro Mártir de Anglería», en Humanismo y Pervivencia del mundo clásico, págs. 1397-1406; José G. Moreno de Alba, «Indigenismos en las Décadas del nuevo mundo de Pedro Mártir de Anglería», Nueva Revista de Filología Hispánica, 44.1 (1996), págs. 1-26; y Stelio Cro, «La Princeps y la cuestión del plagio del De Orbe Novo», Cuadernos para la investigación de la Literatura Hispánica, 28 (2003), págs. 15-240. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 181 la primera Década de un proyecto que habría de concluir felizmente el humanista hacia 1526 (año de su muerte)50. En esta polimórfica obra, organizada en ocho Décadas –de diez capítulos cada una–, Anglería, mediante relatos de sucesos, da a conocer cualquier dato sorprendente, haciendo las veces de un cronista o reportero moderno, avant la lettre. Para ello, pregunta a notables descubridores y conquistadores –entre los que se encontraba Colón–51, reparando, especialmente, en noticias que puede relacionar con los mitos y leyendas del mundo clásico. De esta forma, por sus variadas y amenas páginas desfilan tanto una rica nómina de personajes fantásticos –v. g., las Amazonas– como motivos míticos (tal es el caso de la fuente de la eterna juventud o la Aurea Aetas). En suma, Anglería, en virtud de su saber humanístico, asociará con frecuencia las costumbres y creencias de los indígenas con diversas fábulas de la Antigüedad clásica. La obra, que ofrece por añadidura un dechado de erudición sobre diversas materias como geografía o botánica –v. g., en lo referente a las especies arbóreas–, gozó de veintidós ediciones en latín y en lenguas vernáculas, llegando a obtener gran vigencia editorial en España, como refleja la edición de Cromberger (Sevilla, 1511), circunscrita a los diez libros de la primera Década, o su reimpresión, junto con las dos Décadas siguientes, por Arnao Guillén de Brocar (Alcalá de Henares, 1516). Para la publicación conjunta de las ocho Décadas tendremos que esperar a 1530, año en el que se editan en Alcalá por Miguel de Eguía con el título de De Orbe Nouo Petri Martiris ad Angleria, Mediolanensis Protonotarii, Cesaris Senatoris. La pervivencia durante el Renacimiento español tanto de Anglería como de Marineo Sículo, humanistas italianos que habían asentado cátedra en la corte isabelina, estará asegurada, al menos, hasta bien entrado el siglo XVI, cuando sus obras sean fuente de inspiración, en fin, para diversos maestros de prestigio, como el sevillano Juan de Mal Lara, en sendos poemas mitográficos: La Psyche y El Hércules animoso52. 50. Ramón Alba, en cambio, señala que Anglería debió concluir el capítulo X de la Década VIII a finales de 1525 (Décadas del Nuevo Mundo, pág. XXXII). 51. Para las fuentes que maneja Anglería, véase la introducción de Ramón Alba a su edición de las Décadas del Nuevo Mundo, págs. XXIX-XXX. 52. Según analizamos en un estudio ya en fase avanzada. Sobre La Psyche, véase F. J. Escobar, El mito de Psique y Cupido, págs. 77-169. En cuanto al Hércules animoso, véase del mismo autor (con una bibliografía más amplia) «Erotodidaxis y meloterapia en el Hércules animoso, de Juan de Mal Lara», Voz y Letra. Revista de Literatura, 14.1 (2003), págs. 19-33; y «Nuevos datos sobre libros y lecturas de Juan de Mal Lara (A propósito de la Tabla de autores del Hércules animoso», Criticón, 90 (2004), págs. 79-98. 182 FRANCISCO J. ESCOBAR APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO I. EXPOSICIONES EN 2004 Memoria, piedra y papel: Isabel la Católica en el Palacio de los Vivero, organizada por el Archivo Histórico Provincial de Valladolid en Valladolid (marzo-junio 2004). Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Junta de Castilla y León en Valladolid; Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres (1 abril-30 junio 2004). Museo de las Ferias, 2004. Comercio, mercado y economía en tiempos de la Reina Isabel, en Medina del Campo (abril-junio 2004). Isabel, reina de dos mundos; conmemoración de la Reina Isabel la Católica; promovida por el Instituto de Historia de Simancas, Nueva York (junio 2004). La artillería de los Reyes Católicos, en Medina del Campo (finalizada en septiembre 2004). Los Reyes Católicos y la monarquía de España, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Generalitat de València en Valencia (septiembre-noviembre 2004). Isabel I de Castilla, Reina de España, en las Salas del Palacio del Torreón de Lozoya en Segovia (15 septiembre-30 noviembre 2004). Los Reyes Católicos y Granada. I. La monarquía de Isabel y Fernando; II. El reino nazarí; III. La guerra de Granada, organizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales en el Hospital Real de Granada (a partir del 26 de noviembre 2004). Isabel I, reina de Jaén, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén (noviembre-diciembre, 2004). Isabel la Católica. La imprenta y la imagen del poder en el Museo Casa de la Moneda de Madrid (octubre-noviembre 2004). Los libros de la reina, en la Casa del Cordón de Burgos (2004). Isabel la Católica en Alcalá: Libros y documentos, en el Palacio de Laredo (hasta diciembre 2004). Isabel la Católica en la Real Academia de la Historia, Madrid (2004). Descubrimiento y evangelización de América, en la Catedral de Ávila, en su edición correspondiente a Las Edades del Hombre (2004). EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA II. JORNADAS, MESAS REDONDAS Y 183 CONGRESOS II.1. Sevilla Fundación El Monte (Sevilla; Sala Juan de Mairena); ciclo de conferencias V Centenario de la muerte de Isabel la Católica (23-25 marzo 2004), coordinado por Manuel González Jiménez. Facultad de Geografía e Historia (Universidad de Sevilla); seminario La Península Ibérica en tiempos de los Reyes Católicos (Cursos de Otoño, 20-24 septiembre 2004), bajo la dirección de Manuel García Fernández y Carlos Alberto González Sánchez. II.2. Burgos Real Monasterio de San Agustín (Burgos); congreso Comercio y hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica (13-15 octubre 2004), coordinación de Antonio García-Baquero. II.3. Valladolid – Barcelona – Granada Congreso internacional Isabél la Católica y su época (15-21 noviembre 2004), organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, con la participación del Instituto Universitario de Historia «Simancas» (Universidad de Valladolid): – Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo; Valladolid (15 y 16 de noviembre). – Casa Asia; Barcelona (17 y 18 de noviembre). – El Carmen de los Mártires; Granada (19 y 20 de noviembre). II.4. Alcalá Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros; ciclo de conferencias sobre Isabel la Católica (24 de noviembre-14 de diciembre 2004), bajo el amparo institucional de la Universidad y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares; en el marco de la exposición Isabel la Católica en Alcalá: Libros y Documentos. 184 FRANCISCO J. ESCOBAR III. PUBLICACIONES III.1. Actas de congresos y catálogos de exposiciones V Centenario de la muerte de Isabel la Católica, coord. Manuel González Jiménez, Sevilla: Fundación El Monte, 2004. Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado, Valladolid, Medina del Campo, Madrigal de las Altas Torres: Fundación Santander Central Hispano, 2004. Museo de las Ferias, 2004. Comercio, Mercado y Economía en tiempos de la Reina Isabel, Medina del Campo: Museo de las Ferias, Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, Junta de Castilla y León, Fundación Santander Central Hispano, 2004. Los Reyes Católicos y la monarquía de España, Valencia: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Generalitat de València, Museo del Siglo XIX, 2004. La Península Ibérica en tiempos de los Reyes Católicos, eds. Manuel García Fernández & Carlos Alberto González Sánchez, Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 2005 (en prensa). III.2. Biografías y semblanzas Alvar Ezquerra, Alfredo, Isabel la Católica, Madrid: Temas de Hoy, 2004. Arbeteta, Leticia et alii, Isabel I: Reina de Castilla, Segovia: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 2004. Edwards, John, Isabel la católica: poder y fama; trad. María de Aranzazu, Madrid: Marcial Pons, 2004. Martínez Díez, Gonzalo, En el V centenario de la muerte de Isabel la Católica, Burgos: Diputación Provincial, 2004. Navascués Palacio, Pedro, Isabel la Católica, reina de Castilla, Barcelona: Lunwerg Editores, 2004. Segura Graiño, Cristina (ed.), Elogio de la Reina Católica Doña Isabel (1821), de Diego Clemencín (1765-1834), Granada: Universidad, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2004. Suárez Fernández, Luis, Isabel I, reina, Barcelona: Ediciones Folio, 2004. Val Valdivieso, María Isabel & Valdeón Baruque, Julio, Isabel la Católica, reina de Castilla, Valladolid: Ámbito, 2004. EL HUMANISMO ISABELINO ENTRE ITALIA Y ESPAÑA 185 III.3. Estudios temáticos Número especial de Ínsula. «Isabel I (1451-1504): las letras en torno al trono», 691-692 (2004). Número especial de Historia 16. «V Centenario de Isabel, reina de Castilla», 334 (2004). Andrés, Rosana de, El último decenio del reinado de Isabel I a través de la tesorería de Alonso de Morales (1495-1504), Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004. Barrios Aguilera, Manuel et alii, Isabel la Católica y Granada, V Centenario, Granada: Universidad, 2004. Ladero Quesada, Miguel Ángel (ed.), El mundo social de Isabel la Católica, Madrid: Dykinson, 2004. Martín Abad, Julián, Los primeros tiempos de la imprenta en España (c. 1471-1520), Madrid: Ed. del Laberinto, 2003. Reyes Ruiz, Manuel, Las tablas de devoción de Isabel la Católica: la colección de pinturas del museo de la Capilla Real de Granada, Granada: Capilla Real de Granada, 2004. Ruiz García, Elisa, Los libros de Isabel la Católica: arqueología de un patrimonio escrito, Salamanca: Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2004. Valdeón Baruque, Julio (ed.), Arte y cultura en la época de Isabel la Católica, Valladolid: Ámbito, 2003. II LIBROS, BIBLIOGRAFÍA & BIBLIOFILIA MANUSCRITOS HISPÁNICOS DE LOS SIGLOS XV Y XVI EN BIBLIOTECAS ITALIANAS MARÍA TERESA CACHO (Zaragoza) P ARA EL trabajo que vengo desarrollando en los últimos años1, el tema de esta reunión es, por una parte, demasiado amplio, pues hay cientos de manuscritos hispánicos correspondientes a esta época en las bibliotecas italianas que he consultado, pero por otro, en cambio, es restrictivo, pues entre fines del siglo XV y del XVI el triángulo propuesto España-Roma-Nápoles se amplía considerablemente, debido a distintos avatares históricos. Pensemos, por ejemplo, en la Corte de Ferrara. Ercole I de Este se educa en la corte napolitana del Magnánimo y cuando vuelve a Ferrara habla correctamente castellano y catalán y traslada desde Nápoles 1. Véanse especialmente mis estudios «Manuscritos españoles en la Biblioteca Cívica de Verona», Quaderni di Lingue e Letterature, 18 (1993), pags. 211-224; «Poesías castellanas manuscritas en el fondo Ottoboniano de la Biblioteca Apostólica Vaticana», en Hommage a Robert Jammes, 2 vols., ed. Francis Cerdan, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1994, vol. I, pags. 111-120; Manuscritos hispánicos en las bibliotecas de Florencia, 2 vols., Florencia: Alinea, 2001; «Canciones españolas en Cancioneros musicales florentinos», en Rime e suoni alla spagnuola. Atti della Giornata Internazionale di Studi sulla chitarra barocca. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 7 febbraio 2002, ed. Giulia Veneziano, Florencia: Alinea, 2003, pags. 82-95; «Relaciones manuscritas de sucesos españoles en las Bibliotecas de Florencia», en Encuentro de civilizaciones (1500-1750). Informar, narrar, celebrar. Actas del tercer Coloquio internacional sobre las Relaciones de sucesos (Cagliari, 5-8 de septiembre de 2001), Alcalá de Henares: Universidad, 2003, pags. 85-94; «Canciones españolas en los Cancioneros musicales de la Biblioteca Nacional de Florencia. (Edición)», en Siglos Dorados. Homenaje a Agustín Redondo, ed. Pierre Civil, Madrid: Castalia, 2004, págs. 155-176. 189 190 MARÍA TERESA CACHO un gran número de códices en ambas lenguas. Contraerá matrimonio además con Eleonora, nieta del rey Alfonso, también ella educada en la corte de su abuelo, que llevará en su dote nuevos textos. En Ferrara, por tanto, el ambiente napolitano está muy presente y el castellano será la lengua de la cancillería y de la Corte. El hijo de Ercole, Alfonso I, que había continuado enriqueciendo con obras españolas la biblioteca familiar, se casará con otra dama de origen español, Lucrezia Borgia y también ella aportará textos en castellano, entre ellos uno de los mejores códices que ahora se conservan, un Cancionero del que luego hablaré. En Florencia la situación es parecida. Cosme el Viejo casa con la hispano-napolitana Eleonora de Toledo, a la que se dedican muchos textos literarios y también en la corte florentina se habla español, se representan comedias en esta lengua, y esta situación continuará en el siglo XVII con nuevas Gran Duquesas de origen hispano. Las bibliotecas florentinas son las más ricas, después de la Vaticana, en manuscritos de materia española. Hay que referirse también también a los Farnese, pues las relaciones entre España y Roma en el pontificado de Paulo IV pasan necesariamente por Parma. Si bien el Emperador casa a su hija ilegítima Margarita de Austria con un Farnese, cuando el papa Paulo IV concede a su hijo Pier Luigi los territorios de Parma y Piacenza reivindicados por el Emperador, el conflicto es inevitable y empeorará con el asesinato de Pier Luigi Farnese. Sólo la concesión del Ducado de Parma a su hijo Octavio, con el que había casado Margarita en segundas nupcias, parece llevar la paz. Más tarde la casa Farnese proporciona varias reinas a España y, por fin, en el siglo XVIII será un español quien gobierne en el Ducado. También estas relaciones y circunstancias se reflejan en los textos conservados en el Palacio de la Pilotta. La Corte de Saboya será igualmente, desde tiempos del Emperador, uno de los centros de atención hispánica. Alberto de Saboya se casa con Catalina, la hija de Felipe II. Pienso en los hijos de la infanta, los tres príncipes educados en España, enviados durante el reinado de Felipe III con la esperanza de que alguno pudiera reinar. Dejando al lado los manuscritos torineses, que no he consultado, y los florentinos, puesto que ya he publicado el texto que los recoge2, me limitaré a hacer un somero repaso de los manuscritos hispánicos conservados en las bibliotecas Apostólica Vaticana, Estense y Parmense, pertenecientes 2. M. T. Cacho, Manuscritos hispánicos. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 191 a los siglos XV y XVI, aunque haré también referencia a algún texto de bibliotecas no cortesanas. Los manuscritos son de cinco clases: – Textos españoles, regalados a los gobernantes, traídos por los viajeros o escritos aquí en Italia, donde había un gran número de españoles. – Textos en español, copiados de impresos o manuscritos por copistas italianos, lo que se detecta con facilidad por la ausencia de ñ, cambio de preposiciones y contracciones, etc. – Textos italianos traducidos al español. – Textos españoles, impresos o manuscritos, traducidos al italiano. – Textos de asunto hispánico escritos en italiano directamente. Muchos de los tomos manuscritos son colecciones facticias, en las que hay papeles de diversas épocas, asuntos y lenguas, pero también se conservan códices únicos, algunos de extraordinaria belleza, como expondré más adelante. I. T EMAS HISTÓRICO - POLÍTICOS Los asuntos son muy variados, aunque predominan los referentes a los aspectos políticos, especialmente a las relaciones hispano-italianas, tan conflictivas en estos momentos. Aunque, dentro del Vaticano, la mayor parte de los papeles sobre estos temas están en el Archivo Secreto (que ya no lo es), en la Biblioteca Apostólica son varios cientos los que hablan de guerras, paces, decretos, memoriales, pareceres, consejos, pero no es éste el lugar para hacer una relación, de modo que sólo referiré algunos datos. Tres hechos parecen ser los más recogidos (lo mismo que ocurre en Florencia): la prisión y muerte del hijo de Felipe II, el príncipe Carlos3, el caso de Antonio Pérez4 y muy especialmente el Saco de Roma. En la Vaticana hay una versión manuscrita del Diálogo en que particularmente se tratan las cosas ocurridas en Roma. de Alfonso de Valdés y, dentro de los fondos de Parma, la Storia del Saco di Roma di Patrizio de Rossi, Il sacco di Roma l’anno 1527 de Alberino y otra anónima Relazione del 3. Biblioteca Vaticana, Fondo Urbinatis Latini, 815, Fondo Ferrajoli, 297 (5) y 754 (6) y Fondo Vaticani Latini 1181. 4. Urbinatis Latini, 873 (4), Fondo Ottoboniani Latini, 2613, fol. 161, Modena, Estense Alfa, J.8.10 y Biblioteca de Parma, Fondo Parmense 400 y 1478. 192 MARÍA TERESA CACHO sacco di Roma 5. También las luchas de las armas españolas en territorio italiano cubren una buena parte de las relaciones. Sólo destacaría el texto de Pietro de Nores, Narrazione della guerra di Spagna contro Paolo IV porque aparece en más de una Biblioteca6. Una de las secciones históricas más interesantes la constituyen los epistolarios. Por dar algunos ejemplos y fijándome sólo en los reyes, podemos comenzar por algunas cartas de Alfonso el Magnánimo que se conservan en la Biblioteca Classense de Ravenna, junto con una Oración, y un edicto de 1438 en la Biblioteca de Parma, donde hay también una descripción de la entrada de su hijo en Roma7. Es en Florencia, en cualquier caso, donde más documentos he encontrado de Alfonso y de su hijo. En la Biblioteca Apostólica se conservan las que escribió Fernando el Católico al embajador de Inglaterra con sus respuestas, al igual que cartas a Juan de Lanuza, Pedro de Urrea, Don Juan de Aragón, Quintana y otros y otro autógrafo de 15158. También la Biblioteca Estense de Módena conserva cartas escritas por el Rey desde Nápoles9. Pero quizá las de mayor interés sean las del fondo vaticano Barberini, las cartas que Fernando el Católico escribió a Hugo de Montcada cuando éste era Virrey de Nápoles, de 1509 a 1513. Se han publicado algunas de las respuestas a estas cartas, pero, que yo sepa, no se han publicado todavía estos documentos10. Las copias de cartas de Carlos V y Felipe II son numerosísimas, así como las enviadas a ambos monarcas por distintos personajes españoles e italianos. Pero, como en el caso anterior, hay también cartas autógrafas muy bien conservadas11. La península hispánica, su modo de gobierno, la nobleza, la Curia, son centro de la atención de todas las cortes. En Parma, Descripción de España, reinos, provincias, ciudades […]. Para las etiquetas destacan Etiquetas que se han de observar en la Corte de España, las Reglas que se deben guardar 5. Urbinatis Latini 1687 (2) fol. 24, Parma Parmense 3577, Parma, Fondo Palatino 579 y Miscellanea 23 (2), respectivamente. 6. Palatino 611. 7. Ravenna, Biblioteca Classense 121, fol. 78 Cartas y Oración a Alfonso de Aragón rey de Sicilia y 144 Cartas de Alfonso de Aragón. Parma, Parmense Mis.66 fol. 26 Alfonso de Aragón. Edicto 1438 en latín y 216 Miscellanea Ingreso del figlio di Alfonso Re in Roma. 8. Ottoboniani 2640, 3 vols. Papeles tocantes a diferentes reinos, en particular a Castilla. Vol. I, fol. 181 y Vaticani 14810 fol. 8 Carta de Fernando el Católico, 20 marzo 1515. 9. Estense Gamma H.6.56, Miscellanea IV. 10. Fondo Barberini Latini 3562. 11. Por señalar algunas, B. Vaticana, Fondo Ferrajoli, 763 y 798, Fondo Patetta 2193, Barberini 3614, 3619 y 3638 y Vaticani 6532. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 193 en la capilla del Rey, las Noticias y curiosidades acerca de las investiduras de los reyes o la Copia de la representación del Maestre en las ceremonias del Sig. Virrey de Nápoles12 y para los tratamientos señalaré uno en italiano y otro en español: Tratamento usato dal Re di Spagna e dalla Regina di Spagna y Titulario que se usa por el Rey de España 13. En cuanto a la riqueza, destaca la Relación de los maravedís que S.M. Felipe II tiene14. Hay también mucho interés en las rentas de la Iglesia y en cómo se organizan los órdenes de la Grandeza, Nobleza, Órdenes militares, etc.15 Precisamente sobre la nobleza es muy interesante el códice Linajes Ilustres de Castilla y Navarra sacados para la librería de Francisco María della Rovere, Duque de Urbino, que confirma cómo se extienden las relaciones hispano-italianas más allá del triángulo formado por la Península Ibérica, Roma y Nápoles, como he señalado al principio, o la Genealogía de los apellidos españoles16. Y relacionados con este tema, el Arte del Blasón y familias nobles de España, Francia, Firenze, etc. que empieza con el Emperador y un hermoso códice titulado Linajes de armas, que son dibujos iluminados de escudos nobiliarios con la explicación. También se conserva en el fondo Vaticano un códice en catalán de Bernardo de Barcelona, el Libre de armeries 17, y en cuanto a las constituciones de las órdenes nobiliarias, los Estatutos de la Orden del Toisón de Oro y la Regla de la noble caballería de la horden del bienaventurado apóstol Santiago18. En todas las Bibliotecas se encuentran copias de las historias de los antiguos monarcas españoles. Las más abundantes son las Crónicas de los reyes Enrique III y Enrique IV de Castilla de Hernando del Castillo y Alonso de Palencia19. En el siglo XV se copian códices de Historia más 12. Parmense 922. Vaticana, Fondo Boncompagni-Ludovisi F 37, Ottoboniai 3206, 2 vols. y Vaticani 10711 y 13276, fol. 104 respectivamente. 13. Bomcompagni-Ludovisi F 39 y Vaticani 7021, fol. 233. 14. Urbinatis 833 (7) y en Ottoboniani 2240 Relación de todos los maravedís que posee el rey de España. 15. Fondo Reginensis Latini 350, VIII (Arzoispados, obispados, marquesados …) y Ottoboniani 3206. Este último se compone de 2 vols. en los que se habla de la Iglesia, la nobleza, y todas las cosas que oueden ser de interés para conocer el funcionamiento de la vida española de la nobleza y la iglesia. En Vaticani 10435 hay una Curia española de todos los condestables y el 10711 da toda una serie de noticias curiosas sobre la casa real. 16. Urbinatis 493 y Vaticani 7747. 17. Fondo Chigiani, G.IV.110 y G.VIII. 229 y Vaticani 7637 respectivamente. 18. Vaticani 7515 y Palatino 734. 19. Urbinatis 1031 Crónica del rey don Enrico IV de Castilla. De Hernando del Castillo. Reginensis 963 Crónicas de Enrique III y de Enrique IV de Alonso de Palencia. Parmense 1575 Crónica del rey don Enrique III de Castilla, con adiciones y Palatino 986 Crónica del rey Enrique IV de Alonnso de Palencia. Barberini 3576 Coronica del Illustrissimo Príncipe 194 MARÍA TERESA CACHO antiguos, entre los que destaco la Cronica del muy noble Rey don Alonso hijo del muy noble e mui catholico sancto Rei don Hernando que ganó a Sevilla20 y se escriben otros como Genealogía, sucesión y summa de todos los reyes de España desde Túbal, su primer poblador, hasta el presente año de 1480 o el latino Del origen de los godos y del primer Rey de España, Athanarico, de Diego López de Zúñiga21. Evidentemente, el origen aragonés de la monarquía napolitana se refleja en otros códices como los latinos Historia del reino de Aragón y de San Juan de la Peña y las Paces con el Reino de Aragón, el castellano Historia del reino de Aragón hasta 1481 y el catalán De las historias de algunos Condes de Barcelona y Reyes de Aragón dedicado a a Raimundo conde de Barcelona y Rey de Aragón, de Bernardo de Selot que es un texto del XII copiado a fines del XV22. Los reyes católicos también están muy bien representados con tres ejemplares del Memorial o Registro breve de los lugares donde el Rey y la Reina Católicos, nuestros señores estuvieron cada año de sesenta y ocho hasta que Dios los llamó para sí, de Lorenzo Galíndez de Carvajal, con noticias de Hernando del Pulgar, López de Ayala y Pérez de Guzmán, la Chrónica de los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, del mismo autor y con la Divina retribución sobre la caida de España en tiempo del noble Rey don Johan el primero que fue restaurada por los reyes Don Fernando y Doña Isabel 23. También se conservan varias crónicas de Zúñiga con la Vida del Emperador Carlos V 24. Son también numerosos los manuscritos de contenido histórico-literario, como la Historia de las guerras de Alemania de Luis de Ávila y Zúñiga, la Relación de los sucesos de las armas de España de J. A. Vincart, la Historia de la defensa del Castillo de Malta de Gonzalo de Chaves, 1567, las Crónicas de Francisco de Andrada, la Relación del origen y suçeso de los Xarifes y del estado de los reinos de Marruecos, Fez, Tarudante, y los demás que tienen ufrucpados, dirigida la rey Alto y muy poderoso Don Sebastián Primero de este nombre, Rey de Portugal, etc. Compuesta por Diego de Torres, que da también su procedencia: natural de Castilla la Vieja y de la villa de Amusco en Campos 25. don Enrique quarto rey deste nombre de Alonso de Palencia y 3577 Corónica del Rey don Enrique 4 deste nombre de Del Castillo. 20. Parmense 336. 21. Ferrajoli 769 (Carpeta con 11 manuscritos) ms. 7 y Barberini 2564 respectivamente. 22. Ottobobiani 764, 3058 y 2638 y Urbinatis 894 respectivamente. 23. Parmense 872, Chigiani R.I.8, Barberini 3582 y 3581 y Parmense 416 respectivamente. 24. Urbinatis 897 y 902 y Reginensis 841 respectivamente. 25. Patetta 1089, Vaticani 7740, Ottoboniani 2419, Reginensis 662, Urbinatis 958 repectivamente. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS II. T EMAS 195 GEOGRÁFICOS , RELIGIOSOS Y CIENTÍFICOS También interesan mucho las nuevas tierras descubiertas en 1492 y en la Vaticana se conservan los hermosísimos códices de pictografía azteca, que han sido ya convenientemente catalogados. Pero existen otro textos sobre las Indias. En la misma Biblioteca encontramos una La manera que tienen los indios de se confesar, el Manifiesto sobre lo que padecen los indios del Perú de Pedro Pacheco, la Apologética Historia, que es una descripción de la América conocida en tiempo de los Reyes Católicos, Del ejército de las Indias, que nos habla de las fuerzas españolas en estos territorios en el siglo XVI, una Historia de las Indias, otro sobre Historia de la Conquista del Perú, un informe Sobre el Memorial de Bartolomé de las Casas o una información en italiano sobre Frutti messicane 26. En la corte ferraresa el interés poe América es muy alto, puesto que en la Biblioteca estense se encuentran un gran número de textos, y ese interés continúa en el tiempo, porque hay una colección del siglo XVIII especialmente dedicada a las lenguas indígenas27. Gran parte de los manuscritos trata de materias religiosas: sermones, obras de ascética (uno de los autores más repetido es Fray Luis de Granada, del que se conservan dos cartas, una de ellas a la Duquesa de Alba, el Memorial para la vida Cristiana, un texto sacado de las obras de fray Luis, La regla de buen vivir y una traducción al italiano de sus Advertencias para la confesión)28, relaciones de milagros, estatutos de congregaciones, obras jesuíticas, etc. En términos generales revisten mucho más interés textos como el Libro de las bienaventuranzas de Iñigo de Bolea, la Vita Christiana fallada a bedimyento de Doña Johana de Cartagena de fray Iñigo de Mendoza, el Tractato de las quatro postrimerías del hombre de Esteban de Olea o el Tratado de la comunión frecuente de Diego Pérez, 1586 dedicado a Doña María de Zúñiga, condesa de Miranda y Virreina de Cataluña, del que se conservan copias en distintas bibliotecas29. 26. Vaticani 6204 fol. 7 y 8919 fol. 32, Reginensis 659, 793, 934 y 951, Ferrajoli 754 (4) y Borgiani 763 repectivamente. 27. Estense, en el fondo Alfa K. 5: 12 Guaraní, 26 y 28 Lule y Tenocoté; R.5, 26 y 27 Mexicana, 28 Guaraní, R.5.3 Chiquitos, 6 Mbaya, 10 Chiquitos y 11 Eyiguayegui. 28. Urbinatis 409 (7), Vaticani 620, Urbinatis 1524, Borgiani 365, Barberini 3514 y Boncompagni-Ludovisi, G.1. respectivamente. 29. Vaticani 7738, Rossiani 1133 (XI, 272) y Boncompagni-Ludovisi G 8, respectivamente. 196 MARÍA TERESA CACHO También se encuentran obras sobre controversias entre religiones, como Zelo de Dios En promesa de la restauración contra Isaach Benpolgar del maestro Alfonso de Juan Sánchez de Cartostiello, el de Ahmad al Andalusí, Contra los cristianos y algún otro Contra judios 30. Son igualmente numerosísimos los manuscritos científicos, en los que todos los campos tienen presencia, especialmente los astronómicos, astrológicos y alquímicos, de modo que citaré sólo alguno de medicina, veterinaria y farmacología Discurso despertador perservativo de corrimientos y enfermedades de ellos de Juan Cornejo, filósofo y médico de la Corte de Felipe II, dedicado a Clemente VIII, dos ejemplares del Tratado de Menescalcia de Manuel Díaz, traducidos al catalán y la Memoria de cómo se hace el agua para los ojos 31. Hay otros curiosos, como Per a fazer relogios solares, el Llibre des escachs del catalán Jaume de Casules, la Invención y modo de escribir zifras y Tablas de cifrar. Pero confieso que a mí me ha parecido el más interesante, hasta el punto de preparar su publicación el Manual de mujeres en el qual se contienen muchas y diversas recetas muy buenas 32. No puedo dejar de citar los muchos textos de arte militar que se encuentran en todas las bibliotecas, hecho muy comprensible dadas las circunstancias históricas y las continuas guerras de los españoles en territorio italiano33. Por ejemplo, el Discurso sobre la defensa y el Modo de gobernar las armas de Antonio de Herrera, los Diálogos del Arte militar de Bernardino de Escalante, un Compendio de Arquitectura militar o un volumen que contiene un Tratado de artillería, el Tratado de las fortificaciones de Gabriel Sánchez y las Cosas notables del arte militar de Juan de Vargas Carvajal34. III. T EXTOS LITERARIOS Pero, si bien este panorama es imprescindible para comprender el conocimiento que en Italia se tenía sobre distintos asuntos españoles, a los 30. Vaticani 6423, 14009 y Reginensis 2056 respectivamente. 31. Estense, Gamma D. 628, Chigiani F.VII.164 y E.VII.232 y Vaticani 10749 (22) fol. 92 respectivamente. 32. Urbinatis 1743 (14), Vaticani 4801, Parma 267 y 834 respectivamente. 33. María Teresa Cacho, «Una contribución aragonesa al dominio militar: El códice florentino Panciatichiano 200», en Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, ed. Isabel Falcón, Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1996, vol. V, págs. 387-402. 34. Urbinatis 821 III f, 56 y Parmense 989, Estense Alfa Q.7.2, Capponiani 141 V fol. 286 y Vaticani 7736 respectivamente. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 197 estudiosos de la literatura lo que nos interesa es, evidentemente, el conocimiento sobre la literatura española, ver qué textos literarios se difundían. Dentro de la prosa, entre los primeros del arco cronológico se encuentran, aparte de los ya citados en otros apartados, el Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda, el Tristán, la Corónica de Ruy Díaz y de sus grandes fechos de Francisco de Arce, dos del Espejo de la Vida Humana de Rodrigo de Zamora, el Doctrinal de Príncipes de Diego de Valera, varios ejemplares del tratado de cetrería de López de Ayala y un curioso libro de sentencias35. Los principios del humanismo hispánico son también conocidos aquí. Como ejemplo, en un códice latino del XV se encuentran, entre estudios sobre los clásicos, traducciones del Petrarca36. Del primer Renacimiento se recogen autores como Elio Antonio de Nebrija, Fray Antonio de Guevara y los hermanos Valdés, como veremos. Hay también varios libros en latín y castellano que copian inscripciones, epitafios y epigramas37, y no podían faltar los monumentos filológicos, los manuscritos de la Biblia políglota de Alcalá y de la de Arias Montano38. Si bien son numerosísimos los textos teatrales del siglo XVII, muchos de ellos autógrafos, especialmente en los fondos de Parma, sólo he encontrado uno del siglo XVI: Quiero y no saben que quiero, en la biblioteca Estense. Naturalmente, las obras literarias en prosa son muy escasas, pues con la aparición de la imprenta no eran necesarias las copias manuscritas. Uno de los más interesantes, la Primera parte de Don Clarisel de las Flores de Jerónimo de Urrea, un curioso Discurso breve De los effectos de los zelos sobre los amores. El verdadero desengaño para los hombres amantes39 y, debido a su larga permanencia en Italia como embajador del Emperador, son abundantes las obras de don Diego Hurtado de Mendoza: aparte de cartas, discursos, oraciones y pareceres, hay dos ejemplares de las Guerras de Granada, otros dos con obras en prosa y verso, al igual que una enorme cantidad de poemas sueltos en cancioneros poéticos40. 35. Estense Gamma R.5.22, Vaticani 6428, 4798, Biblioteca Angñelica 596, Vaticani 4800, Palatino 86, Vaticani 7749 y Ottoboni 3324 y Ferrajoli 769 respectivamente. 36. Vaticani 1018. 37. Estense Alfa G. 7.2 Varias inscripciones que se encuentran en España y en autores españoles. 9760 Inscripciones españolas, 9980 (17) fol. 54 Epitafios españoles y latinos, algunos ridículosridículos, 8495 Epigramas de Antonio Agustín. 38. Vaticani 2-7 y 8-16. 39. Estense, z. Z.6.7. Para la prosa, Barberini 3610 y Chigiani J.IV.115 respectivamente. 40. Parmense 1098, Urbinatis 875, Vaticani 6633. En Urbinatis 909 y Reginensis 935 De la Guerra de Granada y Urbinatis 766 y 958 Obras en prosa y verso. 198 MARÍA TERESA CACHO Este es el apartado más interesante de los manuscritos literarios, ya que es de todos sabido que la transmisión poética raramente ocurre a través de la imprenta. Entre los más antiguos, citaré un códice con Cantigas galaicoportuguesas, de varios poetas, otro con poemas de Moner, como La Nit de Moner a doña Joana de Cardona, la Sepoltura d’amor, el Bendyr de dones, con la Obra yntitulada la ara de Golynez y muchas canciones de varios autores, otro con las Coplas de Mingo Revulgo y poesías de Juan Bautista de Aguilar, Domingo Becerra y otros poetas, el Triumpho de las donas y la Cadira de honor de Juan Rodríguez de Padrón, además de los ya citados de Iñigo de Bolea e Iñigo de Mendoza. Copiado en el siglo XVI, pero con canciones del XV es el famoso Cancionero de Módena (el llevado por Lucrezia Borgia) que recoge poemas de Mena, Santillana, Manrique, Stúñiga, Santa Fé, Villalpando, Macías, Sandoval y muchos otros. Este Cancionero, quizá el más famoso códice hispano de la Biblioteca Estense, fue ya editado y estudiado en el siglo XIX por Karl Vollmöller y Carolina Michaëlis de Vasconcellos41. Del siglo XVI se encuentran pocas obras individuales (lo mismo que ocurre en España, por otra parte): Una traducción al castellano de los Poemas del Pseudo Raimundo Lulio, una autobiografía en verso en catalán de «Johan Fabra, cavalier valient» y las que he indicado de don Diego Hurtado de Mendoza42. Estas obras son más abundantes en el siglo XVII, al igual que los Cancioneros colectivos, de los que hay un gran número, con todos los poetas importantes: Lope, Góngora, Quevedo, Villamediana, el conde de Salinas, el Príncipe de Esquilache, los Argensola, Bocángel y tantos otros, aunque la mayor parte de ellos copia también composiciones de los poetas más conocidos del siglo XVI. Los pocos conservados de este siglo recogen preferentemente poesía de metro hispánico: redondillas, coplas, romances y, sobre todo, glosas. Hay varios manuscritos que relacionan juegos de cañas, moriscas o sortijas. Por reposar un poco de este árido listado, les pondré algún ejemplo de la Relación de las libreas, inuenciones y letras que sacaron los Caualleros que salieron en la / sortija que se hizo en la plaça de Palacio a postrero de 41. Vaticani 4803, 4802, Ottoboniani 695 y Vaticani 7769 respectivamente. El Cancionero de la Estense Alfa, R.8.9, editado por Karl Vollmöller en Beiträge zur Literatur der Cancioneros und Romanceros, I, Der Cancionero von Modena, Erlangen: Fr. Junge, 1897, con la reseña de Carolina Michaëlis, «Zum Cancionero von Modena», Romanische Forschungen, 11 (1899), págs. 201 y sigs. 42. Rossiani 990 (XI, 140) y Vaticani 4806 respectivamente. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 199 Março de 1590. Don Francisco de Ávila sacó «una tarjeta con un corazón con cuatro saetas, la una dize celos, la otra imposibilidad, la otra ausencia y la otra esperança; sale del coraçón un fuego y encima una fe coronadas. Letra. Ser tal quien causó mis males / me asegura en el tormento / nueua gloria en pensamiento». O «Don Pedro de Guzmán, la inuención de los Foliones Portugueses, con capas de terciopelo negro y oro bordado de malmequieres y espejos con unos ramos verdes de que salían, sembrado el campo del terciopelo con unas perlas gruesas, con letra: De outros vejo os bens aquí / os males se vem en mí.» O «Don Diego de Toledo, de amarillo, blanco y leonado, llevaba en una tarjeta un Lucifer en medio del Infierno. Letra. En los altos pensamientos / y en la pena que tenemos / éste y yo nos parecemos», que nos recuerda inevitablemente el más famoso mote (por lo menos, el más glosado en el siglo XVI) que es el de Garci Sánchez de Badajoz, quien, según recoge Hernando del Castillo en su Cancionero General de 1511, «sacó por cimera un diablo y dixo: Mas penado y más perdido / y menos arrepentido», lo que nos indica que en 1590 está todavía vigente este tipo de simbolismo y conceptismo que se puso de moda en el siglo XV, mostrándonos así una cadena que se intensificará en el conceptismo de las cuadrillas de cañas y torneos del Barroco43. Pero quizá el mayor interés lo ofrezcan los Cancioneros musicales, que recogen muchas poesías españolas para canto y baile, pues es a través de la música como más se difunde la poesía española en la península italiana44. Así, todas las bibliotecas de Corte cuentan con varios cancioneros de este tipo. Entre los ocho que se conservan en la Estense, algunos de ellos de principios del XVII, hay varios con música para guitarra española, con canciones de todo tipo, porque junto con las amorosas aparecen las burlescas, las eróticas y las francamente obscenas. Es curioso constatar que ésta es la tónica general de los cancioneros musicales con letras españolas en toda Italia, porque lo mismo ocurre en la corte Medicea de Florencia y en el el Cancionero a doña Ginevra Bentivoglio del Dr. Giacomo Pompilio de Cardona, en Parma45. Parece que en España la Corte era más conservadora 43. Barberini 3603, fol. 49. El Mote de Garci Sánchez, fol. CXLIII del Cancionero General, que cito por la edición facsímil de Antonio Rodríguez Moñino, Madrid: Real Academia Española, 1958. 44. María Teresa Cacho, «Quevedo, los bailes y los cancioneros musicales mediceos», en Rime e suoni alla spagnola. Atti della Giornata Internazionale di Studi sulla chitarra barocca. Firenze. Biblioteca Riccardiana, 7. febbraio 2002, ed. Giulia Veneziano, Florencia: Alinea, 2003, págs. 82-95. 45. Los cancioneros de la Estense Alfa P.6.22, Alfa R.6.4 y Alfa Q..8.21 fueron publicados por Charles Aubrun en «Chansoniers espagnols du XVIIe siècle», Bulletin Hispanique, 52 200 MARÍA TERESA CACHO y no se cantaban el tipo de estrofas que, sin duda, divertía a los Este, los Medici o los Gonzaga, como la que dice: Madre ¿de qué se alborota? que más vale, por mi vida, ser rica y codirrompida que no pobre y codirota. Porque si no es deste modo no se puede andar, a fe: que si se me rompe el codo codirrota me quedaré46. También en las cortes cardenalicias debían gustar estas canciones, como parece deducirse de alguno de los cancioneros47, aunque los fondos de las Capillas Vaticanas, por el contrario, recogen sólo misas solemnes o vísperas de facistol de autores españoles como Morales, Victoria o Nebra48. IV. L IBROS DE SUERTES Y OTRAS TRADUCCIONES Otro tipo de texto muy interesante es el de las suertes o pronósticos, los Libros de suertes, una modalidad de juego cortesano que se pone de moda en el siglo XV. Aunque Profecía, Astrología y Numerología forman las bases de los Libros de Oráculos que aparecen en el Renacimiento italiano, tienen poco que ver con las antiguas artes predictorias, ya que son sólo un componente lúdico más de unas cortes ricas y refinadas que hacen del juego su actividad. El modelo imitado en toda Europa será el de Lorenzo Spirito Gualtieri Libro delle Sorti, editado en 1482, que se traduce en España en 1515 y entra desde el principio en el Índice de la Inquisición, por lo que los juegos que se conservan a partir de esta fecha son todos manuscritos49. (1950), págs. 313-374. Parmense 1506. Publicado por Antonio Restori, «Poesie spagnole appartenute a Donna Ginevra Bentiglio» en Homenaje a Menéndez Pelayo, Madrid: Suárez, 1899, págs. 455-489. 46. Estense, Alfa Q.8.21, fol. 32. 47. Chigiani L.6. 200 Libro de cartas y romances españoles de la Illustrissima señora duchessa di Traeta, 1599, publicado por Cesare Acutis en «Cancioneros» musicali spagnoli in Italia, Pisa: Università di Pisa, 1971, pág. 5. 48. Capella Giulia XIII, Capella Sixtina 17, 235-238 y 268. 49. Véase mi trabajo «Dos manuscritos de Libros de Oráculos en la Biblioteca Apostólica Vaticana», en Paisaje, juego y multilingüismo. Actas del X Simposio de la Sociedad Española MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 201 En la Vaticana se encuentran dos de estos juegos, pero muy distintos. Uno de ellos, que sigue el modelo de Spirito, con las respuestas de los oráculos en tercetillos, introduce más este juego en el mundo de la literatura con un prólogo poético. Pero lo más interesante es que ha sustituido los reyes del modelo por reinas, que no son otras que las damas asistentes al matrimonio de Catalina, la hija de Felipe II, con el Duque de Saboya, por lo que se puede plantear la hipótesis de que este juego se hiciera como una más de las invenciones que se crearon para estas bodas reales en Zaragoza, que también unían España con Italia. El otro códice, mucho más sencillo como juego, es más literario, ya que el autor coloca su texto explícitamente bajo el signo de lo cómico y lo compara, con una hipérbole panegírica risible, con la parodia de la epopeya hecha por Homero en su Bratacomiomaquia. Las respuestas de los oráculos, todas burlescas, están en pareados y al final hay un juego en prosa y verso con las preguntas de «Qué es cosi cosa?» lleno de divertidas ambigüedades50. Ya he dicho que los primeros Libros de suertes que se conocen son italianos, de forma que la los libros de este género hacen aquí un interesante camino de ida y vuelta. Pero de estas relaciones hispano-italianas son también ejemplo las traducciones. Dejo aparte las numerosísimas de las obras medievales de Alfonso X el Sabio, de los Villanova o de Raimundo Lulio, para citar sólo los textos de este periodo: El Alfabeto Cristiano de Juan de Valdés, traducido por Marco Antonio Magno, el prólogo al Marco Aurelio de fray Antonio de Guevara, la obra de Nebrija, de la que se conserva la parte latina y se traduce la castellana, el Lazarillo de Tormes, la Silva de Varia lección de Mexía, las Advertencias pora la confesión de Fray Luis de Granada, y, aunque salga de los límites tamporales, una traducción de Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Cervantes, hecha por Androgeo Filaretti da Fossombrone, se cuentan entre las más interesantes51. En cuanto a las españolas, en la Vaticana aparece un texto tan importante como la Ética de Aristóteles, traducida al español por Alfonso García de Santa María pero hecha sobre la traducción del Aretino y en Modena hay dos textos, la Historia de los Príncipes de Este de Giovan Battista Pigna, hecha en 1475, que se traduce al castellano por Juan Pacheco en tiempo de Felipe II, a quien se dedica, cuya copia queda en la biblioteca Estense de Literatura General y Comparada, Santiago: Universidad de Santiago de Compostela, 1996, págs. 77-93. 50. Barberini 3510 y Chigiani F. IV. 69 respectivamente. 51. Borgiani 194, Vaticani 8940, de Fausto de Longiano, Barberini 3684, Borgiani 148, Ferrajoli 729, Boncompagni-Ludovisi G 1 y Vaticani 11014 respectivamente. 202 MARÍA TERESA CACHO y el Trattato de Precedenza per la differenza insorta su tale proposito fra Alfonso S.S. d’Este, Duca di Ferrara e Cosimo de’Medici, Duca di Toscana, que se traduce al español, pero no en Ferrara, sino en Nápoles, ejemplificando esas complejas interrelaciones de las que hablaba al principio, que se manifiestan también en las traducciones del latín al catalán o del catalán al italiano52. * * * Muchos de los códices son de una extraordinaria belleza, al igual que sus encuadernaciones. Destacaría alguno de los científicos, como uno de Astronomía, que perteneció a la reina Cristina de Suecia, con los dibujos iluminados de todos los signos celestes y mapas del firmamento, el Tratado de cirujía y medicina del catalán Guidon de Cauliach, profesor de la escuela de medicina de Montpellier, con miniaturas bellísimas, un tratado de maquinarias, parecido al atribuído a Juanelo Turriano, con los diseños iluminados de máquinas para molinos de agua o de viento, para levantar pesos etc., dos de los cancioneros de la corte de Este que antes he citado, que tienen los retratos de los Duques al acuarela y todas ls capitales iluminadas, con magnífica encuadernación y la Historia de la guerra entre Turcos y Persianos de Juan Thomas de Rovigo, dedicada a Felipe II cuando era príncipe, también magníficamente miniada y encuadernada53. Un particularísimo interés al trabajar con manuscritos reviste el hecho de que en ellos se encuentran anotaciones del autor o del propietario del códice. Así, el autor de uno de los libros sobre inscripciones nos habla de su amistad con Ambrosio de Morales y también nos indica que las inscripciones que no ha copiado directamente, sino de los libros, las ha sacado de «la librería del licenciado Franco». Algo podemos saber también de los avatares del libro. En uno de los Thesauri del pseudo Alfonso que se conservan, el Traslado del Libro Primero del Thesoro fecho por mi, Alfonso, que soy Rey de Hespaña, aparece una nota que indica «Fallóse este libro entre los del Marqués de Villena y quedó en poder del Señor Rey» y en un códice del quince se lee en letra más moderna una nota que dice «Libro de Sánchez de Arévalo, arcediano de Treviño, que dejó en Burgos». También, en un Cronicón latino de Lucas Tudense aparece el envío, en 1597 de este 52. Ottoboniani 2054, Estense, Alfa R.8.15 y Alfa Q.8.4 respectivamente. 53. Reginensis 1283A,Vaticani 4804, Ottoboni 1925, Estense Gamma F. 323 y F. 1528 y Chigiani R. II. 35 respectivamente. MANUSCRITOS HISPÁNICOS EN BIBLIOTECAS ITALIANAS 203 manuscrito por parte de Salazar, maestresala de Salamanca, a Francisco de la Peña, que estaba en Italia. A veces nos permite saber algo sobre los dueños. En un manuscrito de poemas de Raimundo Lulio hay una nota que dice «El primero del mes de agosto de de 1521 años comencé de servir a mi señora doña Inés Portocarrero, muger del Magno. Señor don Fernando Enríquez; dame cada año de comer y beber y posada dentro de su posada. A 1524 años me dieron 26 de prestados y dos años de servizio»54. 54. Estense Alfa G. 7.2, Vaticani 1018, Boncompagni M 16 fol. 80 y F 118 (está encuadernado con un Mercurio trimegisto en latín y alemán de 1562 y otros textos medievales), Vaticano 7004 y Rossiano 990 (XI, 140) fol. 61r. respectivamente. ANTONIO MARTÍNEZ DE SALAMANCA, IMPRESOR, Y FRANCISCO DELICADO, CORRECTOR. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA A TRAVÉS DE SUS ILUSTRACIONES FOLKE GERNERT (Kiel) E N LA portada del Retrato de la Lozana Andaluza del clérigo andaluz Francisco Delicado se encuentra un grabado, tallado ex profeso para esta edición, de un barco con la inscripción «cavallo venetiano» en el que viajan la protagonista Lozana con su criado y marido Rampín junto con otros personajes de la obra como las cortesanas Celidonia y Divicia (fig. 1). Leemos en la bandera a la derecha que este barco viene de Roma y va rumbo a Venecia, como dice la bandera a la izquierda y como lo sugiere la tercera bandera con un animal y la letra M, que se han interpretado como alusión al león de San Marco, el patrono de la ciudad lagunar1. Sin insistir demasiado en detalles prosopográficos, quisiera recordar que Francisco Delicado vivió una larga temporada en Roma, a partir de una fecha que ignoramos –se supone que llegó a Italia entre 1492 y 1513. Sabemos que después del Sacco di Roma en 1527 se fue a vivir a Venecia, 1. Pierre Civil, quien muy amablemente me ha facilitado una copia de su trabajo, interpreta este viaje como traslado «vers les Îles Lipari, lieu de la nécessaire rédemption, conformément à la conclusion même des aventures de Lozana»; «Image et événement: de quelques illustrations du sac de Rome de 1527», en Les discours sur le sac de Rome de 1527, ed. Agustin Redondo, París: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, págs. 167-190, en particular pág. 174. 205 206 FOLKE GERNERT donde residió por lo menos hasta 1534. A partir de esta fecha no tenemos noticias del clérigo. Nuestro autor cuidó en la Serenissima de la edición de algunas obras españolas en versión original, y así editó en 1531, probablemente, la Cárcel de Amor y con seguridad la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Tras ese encargo en 1533 se ocupa de la edición del Amadís de Gaula, para un año más tarde vigilar la edición del Primaleón. Así pues, el grabado podría interpretarse como ilustración de las dos grandes etapas de la vida italiana del clérigo andaluz. Además, ilustra el planteamiento de este artículo. Cabe preguntarse si a bordo del «cavallo venetiano» viajaban tal vez también algunos libros, textos españoles que ya habían sido publicados por el impresor español Antonio Martínez de Salamanca en la Ciudad Eterna, y que ahora van buscando un publico más amplio en la ciudad de la imprenta italiana por antonomasia. Estoy convencida, de acuerdo con Lievens, que «un’indagine sulle connessioni fra il Salamanca e gli ambienti veneti possa aggiungere nuovi elementi allo studio della diffusione di opere spagnole a Venezia e più in generale dei rapporti fra le culture italiana e spagnola»2. La publicación de libros españoles en Italia y particularmente en Roma y Venecia presupone que los editores y impresores pensaban responder a una demanda entre el publico lector, como lo describe Griffin: Los libros sólo se publican cuando se cree que habrá suficientes lectores para comprarlos y cuando un editor piensa que hay una demanda potencial o real, insatisfecha. La producción de una imprenta importante proporciona, en consecuencia, la información básica para un estudio objetivo de los hábitos de lectura3. I Si hojeamos un libro como el clásico Italian Printers 1501-1520. An annotated list, with an Introduction de Frederick J. Norton, encontramos un solo impresor español activo en Roma durante las primeras décadas 2. Anne-Marie Lievens, Il caso Ulloa: uno spagnolo irregolare nella editoria veneziana del Cinquecento, Presentazione di Antonietta Fucelli, Roma: Antonio Pellicani Editore, 2002, pág. 19. 3. Clive Griffin, Los Cromberger. La historia de una imprenta del siglo XVI en Sevilla y Méjico, Madrid: Ed. de Cultura Hispánica, 1991, pág. 185. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 207 del siglo XVI4. Me refiero a Antonio Martínez de Salamanca5, quien imprimió en sus talleres romanos, situados en Campo dei Fiori, obras españolas como el Amadís de Gaula, en 1519, con Antonio Blado6, el Esplandián, en 1525, en colaboración con Giacomo Giunta, y alrededor de 1520 la Celestina 7. Nicolò Beatricetto o Beautrizet8 talló un retrato de Antonio de Salamanca, cuyo epígrafe reza «Antonius Salamanca orbis et urbis antiquitatum imitator» (fig. 2)9. Sabemos que el salmantino, además de tipógrafo, se ocupaba según Misiti del «commercio dei libri e delle incisioni»10. Leandro Ozzola lo describe como segundo calcógrafo en Roma después de Raffaello Sanzio y supone que fue el salmantino quien se quedó con la mayor parte de las planchas clisadas de su famoso antecesor: Questo stato di cose può essere durato fino al 1527 […]; dopo del quale anno i rami della ditta Raffaello passarono in mani diverse. Chi raccolse la maggior parte di quelle sparse membra fu indubbiamente Antonio 4. Frederick J. Norton, Italian Printers 1501-1520. An annotated list, with an Introduction, Londres: Bowes and Bowes, 1958, págs. 101-102. 5. Para la biografía del tipógrafo véase Maria Cristina Misiti, «Antonio Salamanca: qualche chiarimento biografico alla luce di un’indagine sulla presenza spagnola a Roma nel ‘500», en La Stampa in Italia nel Cinquecento. Atti del Convegno (Roma, 1989), ed. Marco Santoro, Roma: Bulzoni, 1992, vol. I, págs. 545-563. Los censos romanos de Armellini y Gnoli mencionan en el rione Parione a «Mayº Antonio de Salamancha libraio», Mariano Armellini, «Un censimento della città di Roma sotto il pontificato di Leone X, tratto da un codice inedito dell’Archivio Vaticano», Gli studi in Italia, 4, 2 (1881), págs. 890-909 y 5, 1 (1882), págs. 6984; 161-192; 321-355; 481-518, en particular págs. 5, 1, 191; y «El Mº de Salamanca libraro» con nueve personas según Domenico Gnoli, «Descriptio Urbis, o censimento della popolazione di Roma avanti il Sacco Borbonico», Archivio della R. Società Romana di Storia Patria, 17 (1894), págs. 375-520, en particular pág. 460, respectivamente. 6. Véase para esta edición y la repartición de tareas Rafael Ramos, «Problemas de la edición zaragozana del Amadís de Gaula (1508)», en Libros de caballerías (de «Amadís» al «Quijote»), ed. Eva Belén Carro Carbajal; Laura Puerto Moro & María Sánchez Pérez, Salamanca: SEMYR, 2002, págs. 319-342, en particular págs. 323 y 336-337. 7. En la edición de La Celestina de Francisco J. Lobera, Guillermo Serés, Paloma DíazMas, Carlos Mota, Iñigo Ruiz Arzálluz y Francisco Rico (Barcelona: Crítica, 2000, pág. 356) se indica como fecha de la edición romana de la Tragicomedia el año 1520. Henry Thomas fecha la edición en 1525, «Antonio (Martínez) de Salamanca: Printer of La Celestina: Roma, c. 1525», The Library, 8 (1953), págs. 45-50, en particular pág. 47. 8. Para este calcógrafo véase Mary Pittaluga, L’incisione italiana nel Cinquecento, Milán: Hoepli, [1928], pág. 201, nota 36 y págs. 183-186. 9. El retrato fue publicado por vez primera por Leandro Ozzola, «Gli editori di stampe a Roma nei sec. XVI e XVII», Repertorium für Kunstwissenschaft, 33 (1910), págs. 400-411, en particular pág. 403. 10. M. C. Misiti, «Antonio Salamanca», pág. 547. 208 FOLKE GERNERT Salamanca, milanese. Egli non era propriamente un incisore, ma qualche pratica del mestiere l’aveva. Teneva bottega di libraio a Campo dei Fiori. Il p. Ehrle fa cominciare la sua attività editoriale col 1538; ma a me è venuto fatto di trovare una sua stampa con la data di otto anni prima. Rappresenta Maria Maddalena di Giacomo Francia […] Numerosi furono i rami della ditta Raffaello, che passarono nella sua bottega e furono da lui ristampati e rimessi in commercio. […] La sua maggiore attività data dal 1538 al 1553 con riproduzioni d’antichità romane11. Fruto de la colaboración del salmantino con su compañero francés Antoine Lafrery fue mucho más tarde, en 1546, una edición de la Historia de la composición del cuerpo humano, escrita por Ioan de Valuerde de Hamusco. Habría que añadir a la lista de obras imprimidas por el tipografo salmantino entre otros libros la primera obra de Francisco Delicado de la que tenemos noticia, el tratado intitulado Spechio vulgare per li sacerdoti che administraranno li sacramenti in ciascheduna parrochia: lo quale contiene in che modo debiano pronunciare le feste et fare la Confessione sotto brevita, et le parole et monitioni che in ciascheduno de li sacramenti debiano dire, e ancora le monitioni quando daranno la sepultura ad alcuno con l’ordine el quale se debbe tenere in celebrare le messe de santo Gregorio. Según Francesco Ugolini, quien redescubrió y reprodujo parcialmente el texto, el explicit está fechado a 2 de noviembre de 152512. A esas alturas Delicado era sacerdote de la iglesia romana Santa Maria in Posteruola en el barrio Urso. Mientras que Ugolini es parco de detalles acerca del tratado, 11. L. Ozzola, «Gli editori di stampe», pág. 402; véase también M. Pittaluga, L’incisione italiana, pág. 179: «Antonio Salamanca, Antonio Lefrery, Gian Giacomo Rossi, Tomaso Barlacchi, Filippo Thomassin, incisori essi stessi, raccolgono quanti più rami possono della scuola raimondiana, e ne emettono le stampe con il loro nome in calce; inoltre stipendiano degli incisori, perchè eseguano opere nuove, secondo le richieste, che alle loro aziende pervengono: opere che riproducono pitture del tempo, ricostruzioni archeologiche, statue antiche, ritratti di personaggi celebri, del passato o contemporanei. Roma divenne, insomma, –circa la metà del Cinquecento, e continua ad esserlo per tutto il secolo– il maggior mercato di incisioni […]». Para Antonio Salamanca como «Kupferstecher und Stichverleger» véase Ulrich Thieme & Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig: Verlag von E. A. Seemann, 1935, vol. XXIX, pág. 334, y al respecto Paolo Bellini, «Stampatori e mercanti di stampe in Italia nei secoli XVI e XVII», I quaderni del conoscitore di stampe, 26 (1975), págs. 19-34, en particular págs. 21-22, y Fabia Borroni Salvadori, Carte, piante e stampe storiche delle raccolte lafreriane della Biblioteca Nazionale di Firenze, Roma: Libreria dello Stato, 1980, págs. IX-XXIV. 12. Ugolini, Francesco, «Nuovi dati intorno alla biografia di Francisco Delicado desunti da una sua sconosciuta operetta», Annali della Facoltá di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Perugia, 12 (1974-1975), págs. 445-617, en particular págs. 449-450. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 209 que se supone de su propiedad o de otro particular, se encuentra una descripción bibliográfica bastante precisa en el suplemento de Rava a la obra monumental de Sander13 sobre el libro ilustrado en Italia: À la fin: Rome per Salamanca, 1525. 16 ff. n. ch.; car. Rom. Page du titre imprimée en rouge et noir: sous le titre, bois ombré, représentant un prêtre devant l’autel, en train de dire la Messe en présence de nombreux fidèles, encadré d’une bordure à petits disques blancs sur fond noir. La souscription «per Salamanca» est tout à fait insolite, et nous n’avons pu réussir à en trouver une trace dans aucun répertoire bibliographique: toutefois il paraît évident qu’elle ne se réfère ni à un nom ni à un surnom du typographe, mais probablement du commanditaire de l’ouvrage, de nationalité peut-être espagnole (de Salamanque?), comme l’auteur, qui était espagnole. (Cité d’après un catalogue de libraire, qui, à ce propos, ne donne aucune explication)14. No cabe la menor duda de que la suscripción «per Salamanca» señala el impresor Antonio Martínez de Salamanca. A ser cierta la noticia divulgada por Rava, tenemos a Delicado en Roma en contacto con el único impresor español activo por esas fechas en la Ciudad Eterna. Desgraciadamente no podemos averiguar si fue también el tipógrafo salmantino quien se encargó de publicar los dos tratados que Delicado compuso en Roma sobre el mal francés. De uno de ellos, escrito en latín y hoy perdido, tenemos noticia sólo por la información facilitada por el propio autor en uno de los epílogos de la Lozana: «Y si por ventura os veniere a las manos un otro tratado, De consolatione infirmorum, podéis ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apasionados como a mí»15. Sin embargo, Gallina remite a una hipotética edición romana o veneciana del tratado16. El segundo, redactado en italiano y intitulado El modo di adoperare il legno d’India occidentale salutifero remedio a ogni piaga 13. Max Sander, Le livre à figures italien dépuis 1467 jusqu’à 1530, Milán: Hoepli, 1942, 6 vols. 14. Carlo Enrico Rava, Supplemento. Max Sander, Le livre à figures italien dépuis 1467 jusqu’à 1530, Milán: Hoepli, 1969, págs. 52-53. 15. Delicado, Cómo se excusa el autor. Cito el texto de la Lozana Andaluza de la edición que estoy preparando con Jacques Joset para la Biblioteca Clásica de Francisco Rico, que está a punto de salir. Remito también a esta edición para la bibliografía completa sobre Delicado. 16. Anna Maria Gallina, «L’attività editoriale di due spagnoli a Venezia nella prima metà del ‘500», Studi ispanici, 1 (1962), págs. 69-89, en particular pág. 74. 210 FOLKE GERNERT & mal incurabile17 obtuvo el privilegio de impresión del Papa Clemente VII el día 4 de diciembre de 1526 y fue publicado probablemente el mismo año en Roma18, pero ha sobrevivido sólo en una edición veneciana posterior de 1529. En el grabado de la portada de esta edición vemos en medio el leño de India, coronado por la Virgen; a su derecha se encuentra Santa Marta, según Damiani «with the palm of martyrdom […] restraining the ferocious tarasca, the serpent’s figure born in the Corpus Christ procession, which is devouring a child by the bank of the river Rodamus»19. A la izquierda está Santiago como pelegrino con un hombre arrodillado en postura de oración que parece representar al autor20, ya que a su lado está escrito: «Francisco Delicado composuit in alma urbe 1525» (fig. 3). Sin embargo, la documentación sobre la vida romana de Francisco Delicado o Antonio Martínez de Salamanca es bastante incompleta y puedo sólo conjeturar que los dos españoles podrían haber estado en contacto en Roma. De todas maneras, ambos están vinculados con la difusión en Italia de dos textos canónicos de la literatura española –me refiero a la Celestina y al Amadís de Gaula. II La edición romana de la Celestina de 152021, se remonta a la misma serie de subarquetipos perdidos22 que las ediciones sevillanas de los Cromberger23. Para lo que sigue nos referimos a la edición sevillana cuyo colofón reza como aquél de la edición romana 1502 –«El carro de febeo, después de haber 17. El texto ha sido editado por Bruno M. Damián, «El modo de adoperare el legno de India Occidentale. A Critical Transcription», Revista Hispánica Moderna, 31 (1970-1971), págs. 251-271, y Luisa Orioli, Francisco Delicado, La Lozana Andaluza, trad. it. Luisa Orioli, Milán: Adelphi, 1970, y traducido al español por José A. Hernández Ortiz, «Francisco Delicado tratadista de medicina en la Roma del Renacimiento», Tauta, 1 (1972), págs. 19-29. 18. B. M. Damiani, «El modo de adoperare el legno de India Occidentale», pág. 252. 19. Bruno M. Damiani, «Some Observations on Delicado’s El modo de operare el legno de India Occidentale», Quaderni Iberoamericani, 37 (1969), págs. 13-17, en particular pág. 13. 20. Para la representación de la figura del autor en la portada véase el capítulo «The changing image of the poet», en Cynthia J. Brown, Poets, patrons, and printers: crisis of authority in late medieval France, Ithaca & Londres: Cornell University Press, 1995, págs. 99-152. 21. Cito de una copia microfilmada del ejemplar de la British Library, Londres, con la signatura G. 10224. 22. Véase el stemma de Lobera en F. de Rojas, Celestina, pág. CCXXII. 23. Para las ediciones cromberguerianas de Celestina véase C. Griffin, Los Cromberger, págs. 199 y 366. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 211 dado / mil y quinientas dos vueltas en rueda»–, edición para la que Francisco Rico propone la fecha de 151124. Mientras que el tipógrafo romano copia servilmente la fecha de la edición de referencia en el colofón, introduce un cambio mínimo en el último verso; dice «fue de Salamanca impreso acabado» en vez de «fue en Sevilla impreso acabado» y se da así a conocer como responsable de la edición. En cuanto a las ilustraciones, los impresores podían o bien encargar grabados tallados ad hoc para sus ediciones, o bien servirse del programa ilustrativo de ediciones anteriores, como se lee en Pollard: «If one printer or publisher desired the use of a set of cuts in possession of another, it was open to him to try to borrow or buy them, or failing this to have them copied as best he could»25. En el caso de la edición de la Celestina de Martínez de Salamanca se trata de copias del material ilustrativo empleado por los Cromberger como se puede ver en los grabados de las portadas de ambas ediciones (figs. 4 & 5). Copia asimismo las llamadas figuritas factotum (fig. 6), que, según Misiti «sono un tratto distintivo della letteratura popolare in Spagna, particolarmente a Siviglia»26 y las cinco viñetas que hacia el final del texto ilustran momentos emblemáticos de la obra. Estas viñetas han inspirado, a su vez, aquéllas efectuadas para las ediciones venecianas de Pedrezano y los Niccolini a partir de 1523 como pondrá en evidencia la siguiente confrontación empezando por la representación de la muerte de Celestina en el doceno auto por manos de Pármeno y Sempronio (fig. 7). En el decimotercero auto hay una viñeta que se hace eco de la relación del criado Tristán sobre la muerte de Pármeno y Sempronio que «quedan degollados en la plaza» (fig. 8)27. En el grabado del decimocuarto auto vemos a Melibea con Lucrecia en el jardín y a Calisto, subiendo por una escalera, acompañado por los criados Sosia y Tristán (fig. 9). La siguiente viñeta ilustra el decimonono auto: vemos como Tristán y Sosia se llevan al cadáver de Calisto. 24. F. de Rojas, Celestina, pág. 355. Un ejemplar se conserva en la British Library (C.20.c.17). Reproduzco la edición facsímil publicada online, página mantenida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra. Copyright © Universidad de Alicante, Banco Santander Central Hispano 1999-2000: http: //www. cervantesvirtual.com /servlet /SirveObras/35737207967135107754491. 25. Alfred W. Pollard, «The Transference of Woodcuts in the Fifteenth and Sixteenth Centuries», Bibliographica. Papers on books, their history and art, 2 (1986), págs. 343-368, en particular pág. 343. 26. Maria Cristina Misiti, «Alcune rare edizioni spagnole pubblicate a Roma da Antonio Martínez de Salamanca», en El libro antiguo español. Actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid), eds. María Luisa López-Vidriero & Pedro M. Cátedra, Madrid & Salamanca: Universidad de Salamanca & Biblioteca Nacional & Sociedad Española de Historia del Libro, 1992, págs. 307-323, en particular pág. 316. 27. F. de Rojas, Celestina, pág. 264. 212 FOLKE GERNERT Dice Tristán: «Toma tú, Sosia, desos pies. Llevemos el cuerpo de nuestro querido amo donde no padezca su honra detrimento, aunque sea muerto en este lugar. ¡Vaya con nosotros llanto, acompáñenos soledad, síganos desconsuelo, vístanos tristeza, cúbranos luto y dolorosa jerga!» (fig. 10)28. La última viñeta representa al suicidio de Melibea que se tira de una torre (fig. 11). En el grabado sevillano y romano vemos a la izquierda un personaje masculino, Pleberio, y a la derecha un personaje femenino, supuestamente Lucrecia. El artista que se hizo cargo de las copias venecianas desdobló a estos personajes. Además, aparecen en orden invertido, es decir, los dos personajes masculinos están ahora a la derecha y los femeninos a la izquierda. Este orden invertido lo hemos visto ya en las viñetas de Calisto y Melibea en el jardin (fig. 9) y en la de la muerte de Calisto (fig. 10). Como se ha puntualizado, las ediciones venecianas de la Tragicomedia imitan el esquema iconográfico de las ediciones crombergerianas «utilizando un artista-grabadista diferente»29. La inversión de la imagen se explica por la técnica de copiar grabados, descrita por Pollard: «He [es decir, el entallador] preferred to copy the printed cut as he saw it before him, with the result that in the impressions from his copy everything is reversed, the right becoming left, and the left right»30. Misiti, a su vez, subraya la ingenuidad y la falta de proporción del material gráfico de las ediciones sevillanas y de la romana frente al programa iconográfico más elegante en las Tragicomedias venecianas: Per quanto riguarda il frontispicio e l’apparato illustrativo dell’edizione romana si tratta di immagini che seguono da vicino lo schema della prima edizione illustrata della Tragicomedia di Iacobo Cromberger […]; la pesantezza delle linee, che fa da contrappunto al marcato carattere gotico, l’impressione di ingenuità, la scarsa proporzione tra le figure, l’assenza di prospettiva, la fissità dell’espressione facciale contraddistinguono e denunciano l’arcaicità di questi intagli rispetto alle più raffinate ed eleganti composizioni di gusto rinascimentale, che appaiono nelle due successive edizioni veneziane31. 28. F. de Rojas, Celestina, pág. 324. 29. Joseph T. Snow, «La iconografía de tres Celestinas tempranas (Burgos, 1499; Sevilla, 1518; Valencia, 1514): unas observaciones», en Arcadia. Estudios y textos dedicados a Francisco López Estrada, eds. Ángel Gómez Moreno; Javier Huerta Calvo & Víctor Infantes, Madrid: Facultad de Filología, Universidad Complutense, 1987, págs. 255-277, en particular pág. 258. Véase al respecto también Joseph T. Snow, «The iconography of the early Celestinas. I: First French Translation (1527)», Celestinesca, 8 (1984), págs. 25-39, en particular pág. 27. 30. A. W. Pollard, «The Transference of Woodcuts», pág. 351. 31. M. C. Misiti, «Alcune rare edizioni spagnole», págs. 316-317. Véase también la caracterización del estilo de las ilustraciones empleadas por los Cromberger de C. Griffin, Los LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 213 Hablando de tan sólo dos ediciones venecianas, parece que la investigadora italiana se olvida de la pseudo-sevillana, impresa en realidad en Venecia en mayo de 152332 y atribuida a Juan Bautista Pedrezano (fig. 12)33. En 1531 sale de la imprenta otra edición de la Tragicomedia de Pedrezano34 mientras que aquélla que se reeditó tres años más tarde está firmada por «maestro Estephano da Sabio, impresor de libros griegos, latinos y españoles muy corregidos»35. Sabemos que el librero Giovanni Battista Pederzano o Pedrezano36, oriundo de Brescia, colaboraba a menudo con la familia de tipógrafos Niccolini da Sabbio, activos en Venecia de 1512 hasta 160037. Como ha demostrado Rhodes en su análisis magistral sobre los Silent printers 38, era práctica común indicar en ocasiones en vez del tipógrafo sólo el nombre del librero que encargó la impresión de una obra. Por tanto, considero estas tres ediciones venecianas de la Celestina que emplean idéntico material ilustrativo como obras nacidas de una colaboración entre el librero y los Cromberger, pág. 238: «Estaban concebidos para combinar con los pesados tipos góticos y, por lo tanto, estaban grabados en relieve y eran algo toscos. La firmeza del trazo no produce efectos sutiles, pero debe haber contribuido a la durabilidad de la planchas. Dan a menudo la impresión de ingenuidad […] Estas características dan a los grabados un aspecto de arte primitivo o “medieval” en contraste con las composiciones renacentistas de las planchas importadas». 32. Véase la descripción en Victor d’Essling, Les livres à figures vénitiens de la fin du XV e siècle et du commencement du XVIe: étude sur l’art de la gravure sur bois a Venise, Turín: Bottega d’Erasmo, 1967 (Ristampa anastatica de la edición Florencia 1907-1914), vol. II, II, págs. 384-385 y la nota 2 para el origen veneciano de la edición: «Tragicomedia de Calisto y Me/libea: en la qual se cõtiene de mas de su agrada/ble & dulce estilo : muchas sentencias filosofales […] Au-dessous du titre, bois représentant les principaux personnages de la pièce […] Dans le texte, vignettes, dont la plupart sont formées de la juxtaposition de plusieurs petits blocs distincts, personnages ou partie de décor». 33. F. de Rojas, Celestina, pág. 356. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional madrileña con la signatura R30427. 34. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura R12435. V. Essling, Les livres à figures, vol. II, II, pág. 385, describe detalladamente el programa iconográfico de ambas ediciones: La edición de Juan Batista Pedrezano, 24 Octobre 1531, tiene «Au dessus du titre, bois de l’édition mai 1523. Dans le texte, 24 vignettes»; de aquélla de Stefano Nicoloni da Sabio, 10 juillet 1534, dice: «Le bois du titre […] ainsi que les vignettes dans le texte, sont copiés servilement de l’édition Pedrezano, 24 octobre 1531; quelques différences seulement çà et là, dans le placement des petits blocs juxtaposés qui représentent des personnages en scène». 35. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura Cerv. Sedó 8647. 36. El Pedrezano estuvo activo de 1522-1555; para más información véase Fernanda Ascarelli & Marco Menato, La tipografía del ‘500 in Italia, Florencia: Olschki, 1989, pág. 360. 37. Véase F. Ascarelli & M. Menato, La tipografía del ‘500, págs. 353-356. 38. Dennis E. Rhodes, Silent printers. Anonymous printing at Venice in the sixteenth century, Londres: The British Library, 1995. 214 FOLKE GERNERT tipógrafos. Estas ilustraciones volverán a aparecer en ediciones posteriores de los Nicolini, a saber en la Segunda Celestina de Feliciano de Silva (Stefano da Sabio, 1536)39 y con un número reducido de grabados en la traducción italiana de la Celestina, publicada en 1541 por Giovanantonio y Pietro de Nicolini da Sabio40. Es un detalle llamativo que también en el Retrato de la Lozana Andaluza que Delicado publicó en Venecia de forma anónima sin indicación de fecha41, lugar o tipógrafo, se vuelve a utilizar el grabado de la portada que representa a los protagonistas de la Tragicomedia delante a una casa (fig. 13). En las ediciones venecianas de la obra de Fernando de Rojas, impresas en octavo, el grabado de ancho de página deja justo el espacio para poner el título, mientras que en la Lozana, imprimida en un formato mayor, en cuarto, el grabado se ha podido insertar en una página de texto. Reaparecen también las figuritas factotum 42, que se intercalan en el texto más a menudo a solas y sólo pocas veces en la agrupaciones típicas de las ediciones celestinescas (fig. 14). Otros grabados de la Lozana han sido utilizado anteriormente en ediciones venecianas hechas por otros tipógrafos, a saber Simon de Luere, Melchiorre Sessa, Bernardino de Viano da Lessona y los hermanos Valvassore o Vavassore. A diferencia del material iconográfico celestinesco, que se sabe en posesión de Pedrezano y de los Niccolini de 1523 hasta 1541, se ignora qué ha sido de las otras planchas clisadas utilizadas para la impresión de la Lozana. Gracias a Dennis Rhodes se sabe también que era práctica común en Venecia el préstamo de materiales entre los distintos talleres tipográficos: For it must here be observed that in Venice, like nowhere else in Europe, there was a great deal of interloan material between one press and 39. La edición veneciana de la Segunda Celestina fue «corregida y emendada» por Domingo de Gaztelu, «secretario del Ilustrísimo Señor don Lope de Soria embajador cesáreo acerca la ilustrísima señoría de Venecia». He consultado el ejemplar poseído por la Biblioteca Nacional madrileña con la signatura R12432. Véase al respecto J. T. Snow, «The iconography», pág. 37, nota 5 y «La iconografía», págs. 258-259. 40. He consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura Cerv. Sedó. 8641. 41. La Lozana suele fecharse en 1528, pero a la hora de la verdad, la autocitación en el prólogo del Primaleón, publicado en 1534, es la única mención de la obra antes de su redescubrimiento en el siglo XIX y, así, constituye el único seguro terminus ante quem para fechar la obra, mientras que las menciones del Sacco di Roma en el texto permiten fijar el año 1527 como terminus post quem. 42. Compárense los mamotretos XIIII (fol. C3r), XVI (fols. D1r y D1v), XVIII (fols. D3r, D3v), XIX (fol. D4r), XX (fol. E1r), XXIII (fol. E2v), XXIIII (fol. E4v) XXVI (fol. F2r), XXVII (F2v), XXX (fol. F4v), XXXI (fol. G1r), XXXIII (fol. G2r), XXXIIII (fol. G3r), XXXVI (fol. G4r), XLV (fol. J4r), LII (fol. K4r), LIIII (fol. 2r), LV (fol. L3r), LVIII (fol. M1v) y la Epístola (fol. O2r). LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 215 another. More than one press is found using the same woodcut initials in the same years, and even at times the same device43. En vista de todo ello, estoy inclinada a proponer los Niccolini da Sabbio como tipógrafos responsables de la impresión de la Lozana y esto no sólo por el material ilustrativo celestinesco que acabo de comentar, sino también por el consabido hecho de que Francisco Delicado trabajó en Venecia como corrector de libros españoles escritos en esa lengua justamente para ellos. Las tareas de un corrector en el mundo de la imprenta contemporánea no se reducían a corregir la ortografía y la puntuación: en ocasiones era el revisore, como se llamaba también al corrector, quien establecía el best text sobre la base de un cotejo de los distintos testimonios44 y quien redactaba los prólogos y dedicaciones, como fue el caso de Badius Jodocus Ascensius45. La primera tarea de corrector de Delicado parece haber sido la citada edición de la Tragicomedia de Calisto y Melibea de 153146, para a continuación corregir aquélla de 153447. 43. D. E. Rhodes, Silent printers, págs. vii-viii; véase también Dennis E. Rhodes, «The life and works of Girolamo Messio (with particular reference to one capital letter)», Gutenberg Jahrbuch (1991), págs. 246-249, donde el erudito demuestra que la misma inicial L fue utilizado por tres tipógrafos, a saber Francesco Marcolino, Comin da Trino y Gabriel Giolito. 44. Véase la documentación de Konrad Haebler, Handbuch der Inkunabelkunde, Leipzig: Verlag Karl W. Hiersemann, 1925, y D. W. Mc Pheeters, «The corrector Alonso de Proaza and the Celestina», Hispanic Review, 24 (1956), págs. 13-25, en particular pág. 15. Agradezco al profesor Freitas Carvalho el haberme señalado además el último libro de Amedeo Quondam sobre el Cortegiano que dedica un capítulo a las intervenciones del corrector en el libro de Castiglione: «Questo povero Cortegiano». Castiglione, il Libro, la Storia, Roma: Bulzoni, 2000, págs. 295-306. 45. Véase Maurice Lebel, Josse Bade, dit Badius (1462-1535). Préfaces de Josse Bade (1462-1535), Lovaina: Peeters, 1988. 46. Nos informa el colofón: «El libro presente, agradable a todas las estrañas naciones, fue en esta ínclita ciudad de Venecia reimpreso por miser Juan Batista Pedrezano, mercader de libros que tiene por enseña la Torre junto al puente de Rialto, donde está su tienda o botica de diversas obras y libros, a petición y ruego de muy muchos magníficos señores de esta prudentísima Señoría y de otros munchos forasteros, los cuales como que el su muy delicado y polido estilo les agrade y munchos mucho la tal comedia amen, máxime en la nuestra lengua romance castellana que ellos llaman española, que casi pocos la ignoran, y porque en latín ni en lengua italiana no tiene ni puede tener aquel impreso sentido que le dio su sapientísimo autor, y también por gozar de su encubierta doctrina encerrada debajo de su grande y maravilloso ingenio, así que, aviéndole hecho corregir de munchas letras que trastrocadas estaban (ya de otros estampadores), lo acabó de este año del Señor de 1531 a días 14 de otobre, reinando el ínclito y serenísimo Príncipe miser Andrea Gritti Duque clarísimo. El corrector que es de la Peña de Martos solamente corrigió las letras que mal estaban». 47. Véanse al respecto Clara Louise Penney, The Book called Celestina in the Library of the Hispanic Society of America, Nueva York: Hispanic Society of America, 1954, págs. 4043, y B. M. Damiani, «Some Observations», págs. 117-118. 216 FOLKE GERNERT Tras esos encargos en 1533 se ocupa de la edición del Amadís de Gaula 48, impreso por Giovanni Antonio Niccolini de Sabio y financiado otra vez por Giovanni Battista Pedrezano, para un año más tarde vigilar la edición del Primaleón49. Como ya se ha observado a propósito de ediciones italianas de Celestina, también en el caso del género caballeresco son las ediciones sevillanas de los Cromberger las que influyen en los programas ilustrativos de las ediciones italianas50. Observa Lucía Megías: De este modo, los motivos de los grabados que aparecen en las portadas de las ediciones italianas de libros de caballerías castellanos se relacionan estrechamente con dos de esos grabados más utilizados por la 48. Amadís de Gaula. Los cuatro libros de Amadís de Gaula nuevamente impresos et historiados. 1533. El colofón reza: «Acábanse aquí los cuatro libros del esforzado e muy virtuoso caballero Amadís de Gaula, fijo del rey Perión y de la reina Elisena, en los cuales se fallan muy por estenso las grandes aventuras y terribiles batallas que en sus tiempos por él se acabaron e vincieron e por otros muchos caballeros, así de su linaje como amigos suyos. El cual fue impreso en la muy ínclita y singular ciudad de Venecia por maestro Juan Antonio de Sabia, impresor de libros, a las espesas de M. Juan Batista Pedrazana e compaño, mercadante de libros, está al pie del puente de Rialto e tiene por enseña una torre. Acabose en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo de MDXXXIII, a días VII de mes de setiembre. A laude del omnipotente señor Dios y de su gloriosa madre. Fue revisto, corrigiéndolo de las letras que trocadas de los impresores eran, por el vicario del Valle de Cabezuela Francisco Delicado, natural de la Peña de Martos». Para la descripción de un ejemplar conservado en Argentina véase Lilia Ferrara de Orduna, «Hallazgo de un ejemplar más de Amadís de Gaula (Venecia, Juan Antonio de Sabia, 1533): Biblioteca Jorge Furt. “Los talas”, Luján (Buenos Aires), Argentina», en Dialogo. Studi in onore di Lore Terracini, ed. Inoria Pepe Sarno, Roma: Bulzoni, 1990, págs. 451-469. Tras un cotejo de los testimonios textuales del Amadís, Aquilino Suárez Pallasá, «La importancia de la impresión de Roma de 1519 para el establecimiento del texto del Amadís de Gaula», Íncipit, 15 (1995), págs. 65-114, en particular pág. 69 describe las correcciones del nuestro: «Se la ha menospreciado sin razón [i. e. Venecia 1533], porque en ella se menciona la intervención de un corrector, pero analizando cuidadosamente el texto, se advierte que su tarea se ha limitado a sustituir el primer prólogo por uno propio, a titular de distinto modo y a subdividir y numerar de nuevo los capítulos. En cuanto al texto en sí es tan poco lo que ha hecho el corrector, que mantiene errores y variantes de x que no aparecen ya en Sevilla 1526». 49. Primaleón. Los tres libros del muy esforzado caballero Primaleón et Polendos, su hermano, hijos del Emperador Palmerín de Oliva. Nótese también el colofón: «Acábase de imprimir en la ínclita ciudad del Senado veneciano, hoy primero día de hebrero del presente año de mil y quinientos e trenta cuatro del nacimiento del nuestro Redemptor y fue impreso por M. Juan Antonio de Nicolini de Sabio a las espesas de M. Zuan Batista Pedrezan, mercader de libros que está al pie del puente de Rialto e tiene por enseña la Torre. Estos tres libros como arriba vos dijimos fueron corregidos y emendados de las letras que trastrocadas eran por el vicario del valle de Cabezuela Francisco Delicado, natural de la Peña de Martos». 50. Véase al respecto C. Griffin, Los Cromberger, págs. 192-194 y 244. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 217 dinastía de los Cromberger en sus libros de caballerías […] ya sea mediante copias simplificadoras, ya sea mediante reelaboraciones completas. En cualquier caso, estos grabados italianos ponen de nuevo de manifiesto la trascendencia de las impresiones cromberguianas pertenecientes al género editorial caballeresco, como conformadoras de su imagen externa, en especial en suelo italiano […]51. Antes de ocuparme de los grabados, habría que resumir el estado de la cuestión de la transmisión impresa del Amadís de Gaula en el siglo XVI que sigue siendo algo enigmática y lleva a algunos investigadores a resultados precipitados a la hora de determinar la filiación de la edición veneciana52. Remito al respecto al trabajo de Bernhard König sobre «Amadís und seine Bibliographen»53. Los tres testimonios más antiguos del Amadís de Gaula que han llegado hasta nuestros días son las ediciones de Zaragoza, George Coci, 150854; Roma, Antonio Martínez de Salamanca & Antonio Blado, 151955 y Sevilla, 51. José Manuel Lucía Megías, «Caballero jinete en portada. (Hacia una tipología iconográfica del género editorial caballeresco)», en Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (da «Orlando» al «Quijote»). Literatura caballeresca entre España e Italia (del «Orlando» al «Quijote»), dirigido por Bernhard König & Javier Gómez-Montero, ed. Folke Gernert, Salamanca: SEMYR, 2004, págs. 67-107, en particular pág. 234. 52. Me refiero a A. M. Gallina, «L’attività editoriale», págs. 77-78: «L’edizione del Delicado segue abbastanza fedelmente l’edizione di Siviglia, 1531: vi è qualche differenza nella divisione dei capitoli, ma, particolare curioso, sono uguali varie delle incisioni poste all’inizio dei capitoli. Ciò farebbe supporre che l’editore veneziano le avesse fatte riprodurre, copiandole dal modello spagnolo». Véase también y M. C. Misiti, «Alcune rare edizioni spagnole», pág. 313: «L’edizione veneciana del 1533, pubblicata da Giovanni Antonio da Sabbio, sembra molto migliore nell’impianto grafico: il testo è stato corretto da Francisco Delicado, che sostituisce il prologo di Montalvo con il suo, il formato è sempre in-folio, ma il carattere impiegato è la lettera rotonda; le illustrazioni, al contrario di quanto si potrebbe supporre, si avvicinano all’edizione di Juan Cromberger del 1531, (Brit. Library C. 20. e. 28) escludendo quindi una filiazione dalla stampa romana di Antonio Salamanca». Las dos investigadoras por lo visto no se percatan de la existencia de la edición sevillana de 1526 y ignoran las especulaciones sobre la perdida de 1511. Véase la descripción de la edición de 1511 en Francisco Escudero y Perosso, Tipografia Hispalense. Anales bibliográficos de la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del siglo XVIII, Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1894, pág. 135. 53. Bernhard König, «Amadís und seine Bibliographen. Untersuchungen zu frühen Ausgaben des Amadís des Gaula», Romanistisches Jahrbuch, 14 (1963), págs. 294-309, en particular págs. 307-309. 54. El único ejemplar se conserva en Londres, British Library: C.20.e.6. Un ejemplar de la reedición Zaragoza, George Coci, 1521 se conserva en Madrid, Biblioteca de Palacio: I-C-98. 55. He consultado el ejemplar conservado en Madrid, Biblioteca Nacional: R-34.929. 218 FOLKE GERNERT Jacobo & Juan Cromberger, 152656. Rafael Ramos57 muestra gráficamente la dependencia de estos testimonios y de los subarquetipos perdidos con el siguiente stemma: Sevilla se remonta al subarquetipo perdido x, del que depende otro subarquetipo perdido, y, del que dependen las ediciones de Zaragoza y de Roma. Suárez Pallasá que incluye en su stemma la edición veneciana deja depender los subarquetipos x y y de un tercer subarquetipo, w 58: 56. Se conservan ejemplares en la Bibliothèque de l’Arsenal parisina (Rés. B.L. 956) y en la Biblioteca Nacional de Lisboa (454 V). De la edición posterior, Sevilla, Juan Cromberger, 1539, existe una edición facsimilar del ejemplar de la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá: 3196. Fondo Rufino José Cuervo: Amadís de Gaula. Impr. facs. de la ed. de 1539, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1992. 57. R. Ramos, «Problemas de la edición zaragozana», pág. 322. 58. A. Suárez Pallasá, «La importancia de la impresión de Roma», pág. 71. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 219 A x se remontan como en el stemma de Ramos la edición sevillana de 1526 y la perdida de 1511 así como la veneciana; la zaragozana y la romana son consideradas otra vez como pertenecientes a la misma rama. En cuanto a las ilustraciones difieren los pareceres de los dos filólogos. Según Suárez Pallasá las viñetas que ilustran las ediciones de Roma, Sevilla y Venecia «provienen de tacos diferentes realizados por tres artesanos distintos»59. De hecho, se perciben mínimas diferencias entre las viñetas de las tres ediciones; he aquí un grabado de un rey con sus cortesanos delante una tumba (fig. 15). La imitación del esquema ilustrativo de los Cromberger ilustrará el ejemplo de la viñeta de dos caballeros jinetes en la edición romana y la veneciana (fig. 16), así como aquélla de un grupo de caballeros (fig. 17) que los Cromberger han utilizado también para adornar la portada de su edición de la Poncella de Francia de 1520 (fig. 18). Así las cosas, Suárez Pallasá está convencido de que «las mencionadas viñetas xilográficas de x y y, luego presentes en w, se mantienen en Roma 1519, Sevilla 1526 (con muchas sustituciones) y Venecia 1533, aunque no todas en el mismo orden»60. Ramos, en cambio, formula una hipótesis arriesgada para explicar «esas extrañísimas adiciones vacuas del impreso zaragozano»61: 59. A. Suárez Pallasá, «La importancia de la impresión de Roma», págs. 69-70. Véase también H. Thomas, «Antonio (Martínez) de Salamanca», págs. 48-49: «The Cromberger editions of Amadís are illustrated by small rectangular cuts of the same breadth as the single column of text in which they are inserted. The earliest edition accessible to me is that printed by Juan Cromberger at Seville in 1531. […] If now the text-illustrations of the Seville edition of Amadís are compared with those of the Roman edition, it will be seen that the latter are close imitations of the former, though the workman has been less painstaking in copying the smaller cuts than he was with the larger cut on the title-page»; y José Manuel Lucía Megías, Imprenta y libros de caballerías, Madrid: Ollero & Ramos, 2000, pág. 149 y también en «Caballero jinete en portada», págs. 77-78: «La reedición romana del Amadís de Gaula […] no sólo copiará el grabado de portada de los Cromberger sino también las planchas xilográficas interiores, lo que permite hipotizar sobre la imagen externa de las primeras ediciones caballerescas que salieron del taller de Jacobo Cromberger […]. De este modo, la copia del grabado caballeresco en Roma en la reedición de Amadís de Gaula, y el hecho de que en las reediciones del Oliveros de Castilla también se utilicen los tacos xilográficos que se copiarán en Roma, permite suponer que la perdida reedición sevillana del Amadís de Gaula de 1511 ilustraría al menos su portada con el motivo del caballero jinete antes mencionado, por lo que esta reedición, y no la zaragozana de 1508, debería constituir su modelo tanto editorial como textual. Un caso similar de copia de un grabado perteneciente al taller de los Cromberger, aunque ahora se sitúa en tierras venecianas, lo documenta la reedición del Amadís de Gaula que el 7 de septiembre de 1533 terminara Juan Antonio de Nicolini Sabio». 60. A. Suárez Pallasá, «La importancia de la impresión de Roma», pág. 69. 61. R. Ramos, «Problemas de la edición zaragozana», págs. 339-341. 220 FOLKE GERNERT En base a todo esto podemos suponer que la estructura, tamaño de los tipos e impaginación del subarquetipo que dio origen a los impresos de Zaragoza y Roma debía ser muy similar a los de Zaragoza y Sevilla, y que carecía de grabados (pues, si no, Antonio Martínez de Salamanca no los habría copiado del taller de los Cromberger)62. Sea como fuere, parece que las dos ediciones del Amadís de Gaula salidas de talleres italianos se remontan ambas en su programa iconográfico de los Cromberger sin interdependencia entre ellas. III El grabado de la portada y de las portadas interiores de los libros segundo, tercero y cuarto del Amadís romano es el mismo que se utilizó en la edición sevillana de El Cavallero Cifar impreso por Jacobo Cromberger en 151263 y se volvió a utilizar en la edición del Amadís que en 1531 imprimió Juan (fig. 19)64. El grabado de la portada del Primaleón veneciano de 1534 imita este mismo grabado (fig. 20)65. La edición veneciana del Amadís de 1533 tiene en su portada el mismo grabado que una reedición sevillana de, según Lucía Megías, 1526 (fig. 21)66. Así, se distingue de la edición romana del Amadís. De este pequeño recorrido por el mundo de la xilografía quisiera sacar algunas conclusiones. Parece que Roma y Venecia funcionaron como centros independientes en cuanto a la difusión de la literatura española en la península apenínica. En Roma es Antonio Martínez de Salamanca, cuya sensibilidad para las artes plásticas está documentada por su posterior dedicación a la calcografía, el personaje más importante para la importación de la particular forma de ilustrar libros que hizo famosos a los Cromberger. 62. R. Ramos, «Problemas de la edición zaragozana», pág. 339. 63. Para la edición véase C. Griffin, Los Cromberger, pág. 312, nº 82. Véase al respecto también H. Thomas, «Antonio (Martínez) de Salamanca», págs. 48-49, que cita además del Caballero Cifar una edición del Primaleón de Juan Cromberger de 1544 que no se documenta en la obra monumental de C. Griffin, Los Cromberger. 64. Para la edición véase C. Griffin, Los Cromberger, pág. 331, nº 342. 65. Véase también J. M. Lucía Megías, «Caballero jinete en portada», págs. 211 y 234. 66. J. M. Lucía Megías, «Caballero jinete en portada», pág. 78. C. Griffin, Los Cromberger, pág. 193, reproduce el grabado con la indicación Juan Cromberger, 1535; véase también pág. 241. LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 221 La imitación del esquema crombergueriano en Venecia no se remonta a la experiencia romana, muy probablemente de gran trascendencia, sino parece ser producto de la fama internacional de los impresores sevillanos. Mientras que en la temprana edición de la Celestina se manifiesta la voluntad de innovación de las viñetas toscas del modelo sevillano, las ediciones de los libros de caballerías siguen más cerca el esquema de los Cromberger. Sin embargo, frente a la edición romana elige una portada más conforme al gusto renacentista que el caballero jinete elegido por Martínez de Salamanca. El papel que desempeñó Francisco Delicado fue más bien secundario: el mundo activo de la imprenta veneciana no necesitaba al clérigo andaluz para darse cuenta del seguro lucro que les brindaba la publicación de los best-seller españoles. 222 FOLKE GERNERT Figura 1 LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Figura 2 223 224 FOLKE GERNERT Figura 3 LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Figura 4 Sevilla [Roma], Antonio de Salamanca, 1502 [¿1520?] 225 226 FOLKE GERNERT Figura 5 Sevilla, Jacobo Cromberger, 1502 [1511] Figura 6 Roma, fol. 6r 227 Sevilla, fol. 5v LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Sevilla 1502, fol. 60v [Roma, 1520, fol. 53v] Figura 7 Venecia 1531, fol. 77r [Venecia, 1523, fol. 68v] 228 FOLKE GERNERT Sevilla 1502, fol. 61r [Roma, 1520, fol. 54v] Figura 8 Venecia 1531, fol. 78r [Venecia, 1523, fol. 69v] LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 229 Sevilla 1502, fol. 63r + 75r [Roma, 1520, fol. 56r + 66v] Figura 9 Venecia 1531, fol. 80v + 96v [Venecia, 1523, fol. 71v + 86r] 230 FOLKE GERNERT Sevilla 1502, fol. 76v [Roma, 1520, fol. 68r] Figura 10 Venecia 1531, fol. 98r [Venecia, 1523, fol, 87v] LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 231 Sevilla 1502, fol. 79v [Roma, 1520, fol. 70v] Figura 11 Venecia 1531, fol. 102r [Venecia, 1523, fol, 91r] 232 FOLKE GERNERT LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Figura 12 Celestina, Venezia, 1523 [1531 & 1534] 233 Celestina, Venezia, 1523 [1531 & 1534] Figura 13 La Lozana Andaluza 234 FOLKE GERNERT LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Celestina, Venezia, 1523 [1531 & 1534] La Lozana Andaluza Figura 14 235 236 FOLKE GERNERT Figura 15 Roma 1519, fol. VIr Figura 16 Venezia, 1531, fol. IIIIr LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA 237 238 FOLKE GERNERT Roma 1519, fol. XIr Venezia, 1531, fol. XIr Figura 17 LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Figura 18 Sevilla, 1520 239 Amadís, Roma 1519 Figura 19 Amadís, Sevilla, 1531 240 FOLKE GERNERT LIBROS ESPAÑOLES EN LA IMPRENTA ITALIANA Figura 20 Portada interior del Primaleón, Venecia 1534 241 Amadís, Venezia 1533 Figura 21 Amadís, Sevilla, 1526 242 FOLKE GERNERT III ESCULTURA & MÚSICA LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS Y DE LOS GRANDES MAESTROS ITALIANOS EN LA ESCULTURA. EL CASO DEL PRIMER RENACIMIENTO CASTELLANO MANUEL ARIAS MARTÍNEZ (Valladolid) C ONSTATAR EN las artes plásticas, la llegada tardía de las influencias procedentes de Italia y la perseverancia de los esquemas flamencos y centroeuropeos hasta bien entrado el siglo XVI no es más que afirmar la evidencia. El reinado de los Reyes Católicos, con sus enormes vinculaciones italianas, no representará para la Corona de Castilla, una fase de especial acercamiento a las novedades que se estaban produciendo en las ciudades de aquella península. Algo más se deja ver en el Reino de Aragón, indudablemente volcado hacia el Mediterráneo, para el que la relación política del rey Fernando con Nápoles será definitiva a la hora de comprender el alcance de su trayectoria. La cultura aragonesa mira más hacia el pasado clásico con el que se identifica, aunque, en el plano de las artes plásticas la relación no se va a destacar de manera abrumadora. En casos muy puntuales y característicos, como puede suceder con la pintura, los primeros brotes de aceptación y reinterpretación de las novedades italianas se van a producir allí, con artistas tan representativos como Osona o Yáñez de la Almedina, entre otros ejemplos. Las cosas eran muy diferentes en Castilla. Las relaciones económicas y políticas tienen en estos instantes, una orientación norteña y la procedencia de los referentes formales para el desarrollo de las artes plásticas es un reflejo de esta orientación, ligado con la misma ideología política e incluso con la propia política matrimonial que tanto importa a los Reyes Católicos. 245 246 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ La monarquía castellana tiene su leit motiv en la recuperación del primitivo reino visigodo, un periodo idealizado a través de la unificación peninsular y malogrado por la irrupción musulmana. El concepto de permanente cruzada, en el mismo suelo patrio, desarrolla un planteamiento de recuperación goticista, que viene a legitimar las aspiraciones de la monarquía en los años finales del siglo XV y comienzos de la siguiente centuria. De este modo toda una tendencia del pensamiento del siglo XV, con figuras como Alonso de Cartagena o Sánchez de Arévalo, vino a convertir a los godos en nuestros particulares «antiguos», en su papel de artífices de la monarquía hispana y con los que se hacía entroncar a la misma línea dinástica1. Sin embargo en el caso de la corona aragonesa las vinculaciones mediterráneas estaban abocadas hacia el mundo grecolatino, buscándose de forma permanente un enlace, a través de una línea de pensamiento que se ligaba con el pasado clásico. La escultura, como la pintura, no va a ser sino un reflejo de esta situación patente en las mentalidades y durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XVI, se está produciendo lo que Fernando Marías ha denominado acertadamente como «unidad bilingüe» a partir de esa duplicidad de lenguajes de procedencia diversa, que conviven y se interrelacionan de manera pacífica2. Sobre ellos y paulatinamente, ganará protagonismo el aspecto italiano, que será el que termine por hacerse con el triunfo, aunque nunca desaparezca del sustrato el espíritu que procedía del mundo centroeuropeo. De este modo se ha elucubrado mucho con la cuestión terminológica, para intentar poner nombre al particular modo de afrontar la creación artística durante el reinado de los Reyes Católicos3. El estilo hispano-flamenco, el isabelino, el Reyes Católicos, el plateresco en la arquitectura, todo con sus idas y venidas conceptuales. Lo cierto es que lo que está sucediendo 1. Al respecto resulta de interés reparar en asuntos puntuales pero muy claros a la hora de reparar en el reflejo en el pueblo de esta mentalidad como se puede comprobar en Miguel Falomir, «Entradas triunfales de Fernando el Católico en España, tras la conquista de Nápoles» en La visión del mundo clásico en el arte español, VI Jornadas de Arte, Madrid: CSIC, 1993. 2. Las reflexiones sobre este tema, encuentran su desarrollo en una obra que ya es un clásico para el estudio del arte renacentista hispano, Fernando Marías, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, Madrid: Taurus, 1989. 3. Es mucho lo que en los últimos años se ha publicado en España sobre el arte del período de los Reyes Católicos, tanto en estudios como al hilo de exposiciones temporales. Sólo citamos con un planteamiento global a Joaquín Yarza Luaces, Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía, Madrid: Nerea, 1993. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 247 en ese momento no es un proceso de agotamiento formal del mundo gótico, sino de simbiosis y de suma enriquecedora de aportaciones que proporciona como resultado un producto extremadamente singular. Por otra parte en ningún caso se debe olvidar que la evolución artística que se estaba viviendo en los Países Bajos tiene consideración de propia en España, porque desde el punto de vista político aquellos territorios formaban parte importante de la Corona de Castilla4. I. L A ESCULTURA EN EL PRIMER R ENACIMIENTO CASTELLANO Con estas premisas, la situación artística castellana resulta un reflejo claro de esta situación, que todavía se acentúa más en el caso de la escultura, por dos razones fundamentales e inherentes a lo hispano, que vienen a explicar con mas nitidez sus peculiaridades y que trataré de sistematizar: –La escasez de escultura pública y de temática profana, donde los modelos del mundo clásico podían haber tenido un mayor eco, en razón de su propio tratamiento. El carácter devoto y de liderazgo del catolicismo favorecía esta opinión como señalaba en 1591 Diego de Villalta al decir que en España había poca escultura pública porque los reyes «han huydo siempre y desechado esta manera de honra y vanidad por no imitar a la gentilidad y ansí han puesto sus bultos y figuras en sepulchros y capillas reales de templos». En Castilla tanto la Corona como la nobleza no destacan por el coleccionismo de escultura clásica hasta bien entrado el siglo XVI y, de todos modos de una forma minoritaria, de escasas repercusiones y en nada comparable a lo italiano. La colección de escultura antigua del embajador Hurtado de Mendoza, regalada a Felipe II, permanecerá almacenada en los sitios reales durante muchos años. Cuando Fulvio Orsini pretende regalar su colección de antigüedades al rey Felipe II, el cardenal Granvela le desanima diciéndole que «serían más apreciadas en Italia». 4. Por reparar únicamente en la influencia artística desde el punto de vista del comercio y el intercambio, sin entrar en otro tipo de planteamientos ideológicos o de mentalidades, es suficientemente ilustrativo José Ignacio Hernández Redondo, «El comercio de arte en las ferias de Medina del Campo durante el reinado de los Reyes Católicos» en Comercio, mercado y economía en tiempos de la Reina Isabel, Medina del Campo: Museo de las Ferias, 2004, págs. 93-99. 248 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ –El éxito y la necesidad de una escultura devocional, con una función orientada hacia la piedad, en cuya expresión tenía menos cabida el idealismo del mundo clásico, siendo más efectiva la tradición aportada por la influencia centroeuropea. El gusto por el realismo dramático, por el detalle, por la narración prolija encuentra en esta vía un medio de expresión mucho más eficaz, al servicio de unos intereses concretos. Francisco de Holanda, el portugués pintor y tratadista, pone en palabras del propio Miguel Ángel una serie de severísimos juicios sobre el arte nórdico, diciendo como la pintura de Flandes satisfaría a cualquier devoto, más que cualquiera de Italia «la qual nunca le hará llorar una sola lágrima, y la de Flandes, muchas». Sin embargo se trataba de un producto que estaba «hecho sin razón y sin arte, sin simetría ni proporción, sin advertencia de escoger y sin desembarazos, y finalmente, sin ninguna sustancia ni nervio»5. I.1. La escultura en Castilla en torno a 1500 La escultura que se hace en Castilla en torno al año 1500, tiene como absoluta referencia la inspiración en la tradición y en las aportaciones germano-flamencas y este hecho se constata a lo largo del primer cuarto del siglo, con ligerísimas y aisladas excepciones. Entre otras razones porque la circulación de los maestros es norte-sur y será ahora cuando se empiece a producir un flujo este-oeste y viceversa, por lo que las influencias de este proceso van a retrasarse en el tiempo. Una simple cata al azar en la nomenclatura escultórica, demuestra lo evidente: Copín de Holanda, Nicolás de Colonia, Juan de Cambray, Giralte de Bruselas, etc. Además tampoco se debe olvidar la importación antes señalada, que está muy presente y realmente boyante a lo largo del primer cuarto del siglo, con llegadas permanentes de obras de gran calado, que tienen en los talleres flamencos su lugar de procedencia. Esta situación, por el contrario, no quiere decir que la evolución estética esté anquilosada. Simplemente el seguimiento de las formas se hace del «moderno» (que Lázaro de Velasco en 1577, define como el «modo tudesco o de Alemania») y no del «romano» (identificado con la innovación renacentista italiana), que son los dos conceptos estilísticos que en estos instantes se están manejando en el vocabulario artístico para diferenciar la 5. Francisco de Holanda, De la pintura antigua (1548), versión castellana del pintor portugués Manuel Denís (1563), Madrid: Imp. Jaime Ratés, 1921, págs. 153 y sigs. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 249 procedencia de los esquemas a seguir. La evolución camina por el tratamiento particular que se hace en el mundo centroeuropeo, muchas veces a través de una lectura de lo clásico y de los grandes maestros realizada desde esta óptica, como la que se puede percibir en la obra de Durero, difundida en nuestro país durante un larguísimo periodo de tiempo, que se prolonga en el siglo XVII. Es una lectura de la temática clásica a través del tamiz interpretativo de lo centroeuropeo, de manera que llegaría a Castilla en una segunda y fecunda generación. Los ejemplos en escultura, pueden rastrearse a través de las creaciones de autores como Alejo de Vahía, Rodrigo Alemán, Gil de Siloe, el Maestro de Covarrubias y los maestros de las sillerías del denominado grupo leonés6. Todos son de origen germánico y se expresan en un lenguaje común, con variantes y matices propios de su estilo personal. La inspiración en las fuentes gráficas sigue la producción de artistas como Durero, Schongauer o Lucas de Leyden, a los que pronto se van a ir incorporando otras fuentes que procedían de Italia. I.2. Las novedades procedentes de Italia Las novedades italianas que se producían en torno a 1500, tanto en una destacada fase de redescubrimiento arqueológico (el hallazgo del grupo del Laocoonte en 1506 es el ejemplo más elocuente), como la reinterpretación que los grandes maestros, Rafael, Leonardo o Miguel Ángel, estaban haciendo del vocabulario clásico y que en esos instantes alcanzaba una de sus cimas, sólo llegará a la escultura castellana de una manera muy ligera, de modo que tan sólo empieza a percibirse con mayor nitidez y de manera generalizada, unos veinte años más tarde. De un modo esquemático, las vías de llegada son las siguientes: –La importación directa. La escasez de la difusión y lo enquistado de las novedades, están reducidas a círculos eruditos y elitistas, con escasas repercusiones en el entorno y escaso seguimiento a gran escala. En estos casos se está produciendo un contacto con el mundo italiano propiciado por las grandes familias que viajan a Italia como consecuencia de diferentes empresas de carácter diplomático o político, lo 6. Sobre todas estas figuras y tendencias se han publicado últimamente monografías o trabajos específicos, que no citamos por no resultar excesivamente farragosos. Valgan para ello las Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la escultura de su época, celebrado en Burgos en 1999 y publicadas en el año 2001, Burgos: Institución Fernán González. 250 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ mismo que sucede con los altos dignatarios eclesiásticos7. Se trata de una élite cultural y social, que se pone en disposición de convertirse en mecenas a su regreso a España, dando como resultado una transformación en el gusto con grandes limitaciones: A) Los monumentos funerarios. En este campo se pueden indicar algunos de los ejemplos más significativos, por lo general vinculados con enterramientos reales, donde trabajan bien escultores italianos como Doménico Fancelli, bien españoles totalmente italianizados, como Ordóñez, cuyo ámbito de trabajo se puede considerar como realmente excepcional. El encargo de sepulcros a Génova, trasladados directamente y montados en su lugar de destino fue, por poner un ejemplo recurrente, un síntoma significativo de este particular proceso8. La lauda de bronce fabricada en Venecia de D. Lorenzo Suárez de Figueroa (†1506), destinada a su enterramiento en la catedral de Badajoz, es también ejemplo elocuente y temprano. B) Los ornamentos arquitectónicos. En los primeros instantes la escultura «al romano» se incorpora a la decoración arquitectónica sin afectar a una estructura constructiva que sigue siendo gótica. La fachada del vallisoletano Colegio de Santa Cruz (c. 1490) es una de las primeras manifestaciones de este nuevo gusto, a través de todo un vocabulario específico: leones alados, delfines, candelabros, decoración «a candelieri». La vía está directamente relacionada con el mecenazgo y la protección de una familia muy concreta y muy poderosa, los Mendoza, que sin embargo se opone al gusto oficial. El cardenal y su familia, el conde de Tendilla o el marqués de Cenete, son introductores de unos esquemas de localización concreta que siguen con fidelidad los modelos italianos, incluso con el traslado material de despieces arquitectónicos completos, como en el caso del castillo granadino de la Calahorra (Granada)9 o de la desaparecida renovación 7. Juan Manuel Martín García, Arte y Diplomacia en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid: Fundación Universitaria Española, 2002. 8. Son ya publicaciones históricas pero muy elocuentes, las del Marqués de Lozoya, Escultura de Carrara en España, Madrid: CSIC, 1957 o la de Jesús Hernández Perera, Escultores florentinos en España, Madrid: CSIC, 1957. 9. Miguel Ángel Zalama, El palacio de la Calahorra, Granada: Caja General de Ahorros, 1990. Véase al respecto también Bernhard König, «Die spanische Renaissanceliteratur im europäischen Kontext», en Don Quijote ilustrado. Don Quijote als Leser und die Spanische Renaissance, eds. Javier Gómez-Montero, Inés M. Martín & José Ramón Trujillo, Kiel – Madrid: CERES – Sial, 2003, págs. 21-40, en particular págs. 35 y 39-40. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 251 de Coca (Segovia). El seguimiento de» dibujos recogidos en el célebre Codex Escurialensis, (Roma, 1480-1500), inspirados en monumentos romanos y utilizado como auténtico álbum de trabajo10, es la expresión de este sentimiento que va a ir incorporándose lentamente al ornamento arquitectónico. –La observación directa. El viaje de los artistas, el aprendizaje directo, los apuntes y los modelos. La influencia se acusa a largo plazo y algunos de los primeros ejemplos están muy localizados y no son nada populares, porque su área de trabajo está muy concentrada y no es abundante, como podría ser el caso de Bartolomé Ordóñez. Desde comienzos de siglo algunos artistas van a emprender una auténtica peregrinación artística a Italia, a Nápoles y Roma fundamentalmente, donde entran en contacto con un clima peculiar y sorprendente, para después regresar con estas novedades. En el campo de la escultura el regreso y la incorporación de las novedades al lenguaje establecido es lenta y puntual, de forma que no empieza a dar sus frutos de una manera inmediata. La transmisión, en la escultura, va a ser muy especial. En Castilla, Diego de Siloe, hijo del maestro germánico Gil de Siloe, trabajará en Nápoles para regresar primero a Burgos y después a Granada, diversificando su actividad hacia el campo de la arquitectura, pero dejando una profunda huella en el entorno burgalés y renovando el panorama11. Será Alonso Berruguete quien, después de su estancia italiana, vuelve en 1517 estableciéndose en Valladolid para dedicarse a la práctica de la escultura junto a la pintura, incorporando sustanciales novedades12. –La difusión gráfica. Los repertorios de estampas, inspirados en las obras de los grandes maestros italianos, dentro de un proceso de difusión perfectamente orquestado y dentro de unas perspectivas de amplia repercusión. Esta va a ser la vía más común y también la más eficaz, la que se desarrolla con más éxito, y de la que también Lázaro de Velasco decía a mediados de siglo: «Ríense los ytalianos de nosotros que les contrahazemos sus papeles y estampas, sus rascuños y borradores 10. Codex Escurialensis, 28-II-12. Libro de dibujos o antigüedades. Estudio de Margarita Fernández Gómez, Murcia: Editora Regional, 2000. 11. La personalidad inicial de Siloe y el cambio de gusto se explican desde su propia formación en José Ignacio Hernández Redondo, «Diego de Siloe, aprendiz destacado en el taller de Felipe Bigarny», Locus Amoenus, 5 (2000-2001), págs. 101-116. 12. Concepción García Gainza, «Alonso Berruguete y la Antigüedad», Boletín del Museo Nacional de Escultura, 6 (2002), págs. 14-21. 252 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ que contrahazen los plateros y aprendizes porque no tenemos abilidad para contrahazer del natural». Los estudios sobre el uso de la estampa se han generalizado últimamente en España en el campo de la pintura y cada vez se extienden más hacia la escultura. Los artistas manejan los repertorios de estampas, que forman parte importante de su bagaje material y suele ser de lo que se componen sus exiguas bibliotecas, al lado de algún libro piadoso. La incorporación por tanto del lenguaje renacentista italiano se lleva a cabo dentro de un proceso muy lento, que evoluciona desde ese inicial seguimiento literal, que afecta al envoltorio exterior sin tocar a la estructura, que toma prestadas imágenes, antes de producirse una renovación integral. El camino se inicia en la escultura, como hemos visto, en los lugares secundarios, en lo que se refiere al ornamento propiamente dicho, muy pronto invadido por grutescos y elementos ornamentales directamente tomados del mundo clásico, a través de los repertorios grabados tanto germánicos como italianos. La renovación integral, de alguna manera la rendición total hacia lo italiano llega en una situación muy particular, a mediados de siglo, inscrita dentro de un movimiento que se denomina en escultura de forma genérica romanismo y que corresponde a un seguimiento fiel del manierismo miguelangelesco, de formas congeladas y academicista, de absoluta corrección formal que enlaza con las necesidades ideológicas del país que lidera la contrarreforma religiosa: claridad en el mensaje y rotundidad de las formas. De este modo la llegada de ese vocabulario desprovisto y diferenciado de las aportaciones centroeuropeas, ya no se corresponde con el primer Renacimiento, sino que ya está marcado por la visión particular que los grandes maestros habían hecho de la reinterpretación clásica, el manierismo. En Castilla esta fase tiene en el campo escultórico una decisiva fecha de renovación en 1558, la que marca el retablo mayor de la catedral de Astorga, que el Cabildo encargaba a un artista recién llegado de Italia, donde había trabajado con los discípulos de Miguel Ángel, Gaspar Becerra13. Becerra, cuya prematura muerte en 1568 truncó su carrera de pintor áulico por excelencia, fue elegido por Felipe II para decorar los reales sitios, de acuerdo con unos planteamientos estéticos que suponían el resultado atemperado del Renacimiento a favor de unos intereses marcados por una particular mentalidad: monumentalidad, narración, decoro y dominio técnico, todo con un espíritu congelado y academicista hasta el extremo. 13. Manuel. Arias Martínez (coord.), El retablo mayor de la catedral de Astorga. Historia y restauración, Salamanca: Fundación del Patrimonio, 2001. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA II. EL 253 SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE ALGUNOS EJEMPLOS14: II.1. La duplicidad de los modelos: la bisagra entre dos vocabularios Ejemplo del uso del doble lenguaje puede ser un curioso escultor que tenía su taller en el convento jerónimo de Olmedo (Valladolid), fray Rodrigo de Holanda, en cuya personalidad artística se ha reparado en época reciente15. La obra de fray Rodrigo utiliza un repertorio formal que combina con naturalidad dos fuentes gráficas diferentes, por un lado estampas de procedencia nórdica y por otro las grabadas en Italia por Marcantonio Raimondi a partir de los diseños de Rafael. Sirva como ejemplo el uso de un detalle de la composición José acusado por la mujer de Putifar, estampa grabada por Lucas de Leyden (1494-1533) en 151216. La expresividad y la caracterización psicológica de la escena le confieren una importancia especial. La pareja de figuras masculinas que dialoga en uno de sus flancos laterales es utilizada directamente como parte del acompañamiento de la Coronación de espinas, que tallaba hacia 1530 fray Rodrigo de Holanda, para uno de los retablos de la Mejorada de Olmedo, mostrando de qué manera la difusión de las fuentes funcionaba en sentido norte-sur. Dios apareciéndose a Noe, estampa de Raimondi17 basada en una composición de Rafael utilizada en la bóveda de la Estancia vaticana de Heliodoro (1511): La figura femenina con dos niños aparece representada en la escena de la Matanza de los Inocentes de fray Rodrigo de Holanda en un retablo de la Mejorada de Olmedo (c. 1530). Una vez más la misma fuente se utiliza en este caso para representar la Alegoría de la Caridad en el banco del retablo de San Segundo de la Catedral de Ávila, que realizaban Isidro de Villoldo y Juan de Frías en 1549, dándole en este caso un diferente contenido iconográfico. 14. Una vez más, con la intención de no resultar demasiado prolijo, he optado por elegir algún ejemplo significativo, preferiblemente no demasiado conocido pero sí ilustrativo, de este proceso de evolución y de utilización de las referencias anteriores. 15. Manuel Arias Martínez, «Los retablos del claustro de la Mejorada de Olmedo y el escultor jerónimo fray Rodrigo de Holanda», Boletín del Museo Nacional de Escultura, 6 (2002), págs. 6-13. 16. The Illustrated Bartsch, 12 (form. vol. 7, part 3), Nueva York: Abaris Book, 1981, pág. 153. 17. The Illustrated Bartsch, 26 (form. vol. 14, part 1), The works of Marcantonio Raimondi and his school, Nueva York: Abaris Book, 1978, pág. 11. 254 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ II.2. Los maestros de la escultura en el segundo cuarto del siglo Es este un instante de auténtica perfección formal, de la consagración de un estilo personal que bebe en todas las fuentes y que da como resultado un producto de gran originalidad, a través de la asimilación tardía de las aportaciones y del seguimiento de la moda del norte. Elegimos tan solo a Alonso Berruguete, pero no es posible olvidar las aportaciones de escultores tan geniales como el francés Juan de Juni que, establecido en Castilla, supone una auténtica cima de la plástica europea de todos los tiempos. II.2.1. Alonso Berruguete (1489-1561) Berruguete acomete el uso de fuentes directamente tomadas del lenguaje clásico y del repertorio de los grandes maestros18 en una mezcla singular y personalísima con la tradición hispana que conocía a la perfección, tanto por tradición familiar como por formación. Está en Italia en 1510, como constata Vasari, y a su regreso a España lo encontramos llevando a cabo obras de enorme envergadura, especialmente orientado hacia la escultura religiosa, que es el campo más reclamado por la clientela hispana. El retablo de la Mejorada de Olmedo (1523-1526). Se trata de una de las primeras obras que Berruguete acomete al volver de Italia, junto a uno de los artistas que más pronto se dejan vencer por el Renacimiento italiano, Vasco de la Zarza (†1524), quien hace de Ávila su centro de trabajo. El retablo deja ver en los espacios secundarios, elementos auténticamente tomados del mundo de la estampa y de la Antigüedad que Berruguete podía traer en su equipaje: –Venus y Cupido: el grabado de Agostino Veneziano siguiendo una composición de Rafael19. En el banco del retablo se reinterpreta el modelo mostrando figuras afrontadas, con seguridad inspiradas en el esquema de la estampa e incluso en los dibujos que el propio Berruguete llevara entre sus objetos personales. La referencia mitológica en los espacios secundarios del retablo, que requería una interpretación más críptica. –En este mismo retablo encontramos más referencias, como sucede con los Grifos afrontados, tomados de ornamentos de monumentos 18. C. García Gainza, «Alonso Berruguete». 19. The Illustrated Bartsch, 26, pág. 236. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 255 romanos. Ejemplos en el Codex Escurialensis 20, donde se reproduce un friso muy similar procedente de las Termas de Tito, que no es más que uno de los muchos que decoraban los edificios de Roma y que se exhibían a comienzos del siglo XVI como testimonios del pasado. También aparece en el banco el motivo de la Doble lira, como elemento ornamental. El tema fue muy reproducido tomando como punto de partida la decoración del sitial de una fragmentada escultura de Júpiter que desde 1518 estaba en la Villa Madama y que sirvió de inspiración a muchos artistas. El mismo Júpiter se reproduce una vez más en el Codex Escurialensis 21 y es muy probable que el motivo figurara entre las aportaciones de Berruguete. Vemos también su uso en un retablo de la catedral de Palencia un poco más tardío, pero sin duda con el mismo origen. El mismo diseño se representa en la estampa de Lucrecia, abierta por Raimondi siguiendo a Rafael. El retablo de San Benito el Real de Valladolid (1526) 22. Su concepción era elogiada a los pocos años de haberse concluido, cuando en 1539 Cristóbal de Villalón, en su Ingeniosa comparación entre lo antiguo y los presente, decía que la gloria de Berruguete era tanta que «si los príncipes Philippo y Alexandro vivieran agora, que estimavan los trabajos de aquellos de su tiempo, no ovieran tesoros con que se le pensaran pagar». La estructura misma del retablo supone una considerable novedad respecto a otros ejemplos de este tipo de máquinas. Se abandonan definitivamente los modelos centroeuropeos para iniciarse un nuevo camino, perfectamente visible en la venera bramantesca. La concepción escultórica también es una novedad con una lectura que incorpora la interpretación de los grandes maestros y de la antigüedad: –El banco: los modelos de pilastras están tomados de candelabros romanos23, también reproducidos por los artistas con esfinges y cabezas de carneros, que Berruguete adapta a una nueva disposición dentro de su particular estructura ornamental. 20. Codex Escurialensis, pág. 104. 21. Codex Escurialensis, pág. 114. 22. Respecto al desarrollo iconográfico ver Eloisa García de Wattenberg, «En torno a la iconografía del retablo mayor de San Benito el Real de Valladolid», en Monasterio de San Benito el Real de Valladolid, VI Centenario 1390-1990, Valladolid: Ámbito, 1990, págs. 195-208. 23. Phyllis Pray Bober & Ruth Rubinstein, Renaissance artists and Antique Sculpture. A handbook of sources, Nueva York: Oxford University Press, 1986, pág. 94. 256 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ –Alegorías de las Virtudes, que hasta fecha reciente han estado identificadas como Sibilas, debido a su particular caracterización y a que la ausencia de atributos dificulta la identificación. Su origen está en las representaciones de las musas que aparecen en los antiguos sarcófagos romanos, releídas por los artistas del Renacimiento que las incorporan al imaginario del momento. La composición de Rafael, convertida en estampa por Raimondi, titulada El hombre del laurel, muestra una imagen que tiene que estar en el origen de las esculturas berruguetescas24. El modelo de mujer acodada y de perfil, con un peinado recogido y un habilidoso plegado estaba siendo empleado en la pintura italiana, por ejemplo por Polidoro da Caravaggio. II.3. La asimilación total: Gaspar Becerra (†1568) El retablo mayor de la catedral de Astorga (1558). El concepto general del retablo tiene su fundamento en un vocabulario arquitectónico tomado directamente de los edificios romanos. El propio contenido narrativo de las escenas tratadas con la monumentalidad del lenguaje clásico, el tratamiento de los plegados, del peinado o el propio desarrollo anatómico tienen en Miguel Ángel y su entorno su referencia más clara: –Bacanal, de Miguel Ángel, cuya estampa ha sido atribuida a Nicolás Beatrizet25. La figura del hombre ebrio es la que sirve de inspiración directa al Cristo muerto en el regazo de María, al igual que algunos de los ángeles sirvieron para la base de la escultura de la Asunción. La incorporación de los pequeños detalles supone una auténtica mimesis del pasado romano. Se trata de los espacios secundarios, con decoración vegetal o figurada inspirada en ejemplos concretos del mundo clásico, que Becerra importa directamente de Italia, a través de su contemplación directa26. 24. Manuel Arias Martínez, Catálogo de la exposición La belleza renacentista, Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2004, págs. 32-33. 25. The Illustrated Bartsch, 29 (form. Vol. 15-2º), Italian Masters of the sixteenth century, Nueva York: Abaris Book, 1982, pág. 297. 26. Las referencias concretas a estos temas se desarrollan en Manuel Arias Martínez, «Diseños all’antica. Escultura marginal y policromía en el retablo de Gaspar Becerra», en Actas del Simposio sobre La catedral de Astorga, Astorga: Montecasino, 2001, págs. 221-255. LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 257 –Mujer acodada: procede de un detalle del llamado Sarcófago Mattei, con un gran éxito entre los artistas, reproducido, por ejemplo, en el Codex Coburgensis. –Victorias tauróctonas: la relación con los motivos romanos, desde Mitra a los empleados en el Arco de Trajano en Benevento. Resulta curioso que Vignola sugiera su uso para emplearlo en la decoración de los frisos del orden corintio, donde Becerra lo empleará en Astorga, cuatro años antes de que el célebre teórico publique su regla. En ocasiones las novedades llegaban de esta manera antes de su publicación efectiva en el lugar de origen. 258 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ Relieve de la Coronación de Espinas. Fray Rodrigo de Holanda, c. 1530. Museo Nacional de Escultura LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA Detalle de la estampa con la escena de José acusado por la mujer de Putifas. Lucas de Leyden. 1512 259 260 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ Detalle de la estampa con la escena Dios apareciéndose a Noe. Marcantonio Raimondi a partir de composición pintada por Rafael de Urbino en el Vaticano, 1511 LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA Detalle de la Matanza de los Inocentes. Fray Rodrigo de Holanda, c. 1530. Museo Nacional de Escultura 261 262 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ Estampa titulada El hombre del laurel. Marcantonio Raimondi a partir de composición de Rafael de Urbino LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA 263 Alegoría de una Virtud, perteneciente al retablo mayor de San Benito el Real, Valladolid; Alonso Berruguete, 1526. Museo Nacional de Escultura 264 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ Detalle de la reproducción en el Codex Coburgensis del Sarcófago Mattei de Roma LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA Detalle de mujer acodada en el retablo mayor de la catedral de Astorga; Gaspar Becerra, 1558 265 266 MANUEL ARIAS MARTÍNEZ Detalle de Victorias tauróctonas. Arco de Trajano en Benevento LA RECEPCIÓN DE LAS FUENTES CLÁSICAS EN LA ESCULTURA Detalle de Victorias tauróctonas. Retablo mayor de la catedral de Astorga; Gaspar Becerra, 1558 267 AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE FRANCISCO SALINAS PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ (Lyon) E L NOMBRE de Salinas (1513-1590) es bien conocido de todos, al menos de los no especialistas en teoría musical del Renacimiento, gracias a la famosa oda de fray Luis de León escrita en honor a su amistad: El aire se serena, Y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena La música extremada Por vuestra sabia mano gobernada. Sin embargo, no está de más recordar su merecida fama entre sus contemporáneos como uno de los organistas más notables del momento y también como el más ilustre profesor de música de la Universidad de Salamanca1. Por su virtuosismo en el órgano mereció el apelativo de 1. Entre los trabajos dedicados a Francisco Salinas podemos destacar: Ricardo Espinosa Maeso, «El abad Francisco Salinas, organista de la Catedral de León», Boletín de la Real Academia Española, 13 (1926), págs. 186-193; José María Álvarez Pérez, «El organista Francisco Salinas. Nuevos datos a su biografía», Anuario Musical, 18 (1963), págs. 21-37; Claude V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven: Yale 269 270 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ príncipe de la música, según leemos en la Vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel, en donde Salinas es considerado también el más docto varón en música especulativa2. Antonio Eximeno en su Don Lazarillo Vizcardi le dedica un encendido elogio llamándolo honor de la nación3. De su labor como catedrático de música desde 1567 hasta su jubilación en 1587, además de los datos recogidos en el libro de claustros de la Universidad, nos ha quedado un monumento de teoría musical del Renacimiento: De musica libri septem (Los siete libros sobre música), publicado en Salamanca en 1577, en los que recoge todo el saber teórico sobre la música desde la Antigüedad hasta el siglo XVI4. Sin embargo, la dificultad de la materia tratada y quizá el uso del latín, en un momento en que la mayoría escribe ya en lengua vernácula, hizo que esta obra no haya sido reconocida en su justo valor. Diez años antes de la publicación del De musica ya había comenzado la redacción de una obra teórica en tres libros de la que sólo se ha conservado el tercero: Musices liber tertius, fechado en Burgos en 1566 y que no llegó a publicarse entonces5. Un aspecto sorprendente y original del tratado de Salinas es que recoge una gran cantidad de melodías de canciones y danzas populares, castellanas e italianas, que sin duda aprendió de memoria al oírlas cantar en los lugares por donde pasó. Además del valor científico del De musica libri septem, las circunstancias y la trayectoria vital de Francisco Salinas le hacen aún más digno de admiración y reconocimiento. Por ello, vamos a comenzar presentando una breve semblanza. University Press, 1985; Paloma Otaola, El humanismo musical en Francisco Salinas, Pamplona: Newbook ediciones, 1997. 2. Vicente Espinel, Vida del Escudero Marcos de Obregón, Madrid: Juan de la Cuesta, 1618, ed. Samuel Gili Gaya, Madrid: Espasa-Calpe, 1951, pág. 162. 3. Antonio Eximeno, Don Lazarillo Vizcardi. Sus investigaciones músicas con ocasión del concurso a un magisterio de capilla vacante, vol. I, Madrid: Rivadeneyra, 1872-1873. 4. Para un conocimiento detallado de la teoría musical de Salinas ver P. Otaola, El humanismo musical. 5. Este libro se conservaba manuscrito en la Biblioteca Nacional y ha sido editado por Javier Goldáraz Gaínza y traducido por Antonio Moreno en 1993: Francisco Salinas, Musices liber tertius, eds. José Javier Goldáraz Gaínza & Antonio Moreno, Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1993. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS I. BREVE 271 RECUERDO BIOGRÁFICO I.1. Infancia y juventud Poco sabemos de la vida de Francisco Salinas salvo los datos autobiográficos que él mismo nos ha dejado en el prólogo a los Siete libros sobre música. En dicho prólogo, Salinas cuenta los hechos más significativos de su vida en orden cronológico, pero sin precisar fechas. Por ello, la cronología de algunos eventos como su primer viaje a Salamanca, el traslado a Santiago de Compostela, su viaje a Italia y su regreso a España, es sólo aproximada. Algo parecido sucede con algunos de los personajes mencionados por Salinas. Al no indicar de modo preciso el nombre propio de la persona sino el cargo o función, no siempre se ha podido identificarla de modo exacto. Natural de Burgos (1513), según declara él mismo en el título de su obra Francisci Salinae Burgensis, y en el prólogo, vivió en esta ciudad su infancia y adolescencia hasta que se trasladó a Salamanca para cursar estudios universitarios6. De esta primera época de su vida es interesante señalar que se quedó ciego probablemente a los pocos meses de nacer, durante el periodo de lactancia7. Esta circunstancia y quizá una cierta inclinación natural del pequeño Salinas, movieron a sus progenitores a darle una educación musical, pensando que de esta manera podría ganarse dignamente la vida, como así fue8. Gracias a su espíritu despierto y una inteligencia bien dotada, Salinas aprovechó la primera oportunidad para aprender latín. La ocasión se presentó, según cuenta él mismo, cuando una joven que había decidido hacerse religiosa vino durante una temporada a su casa para que el joven Salinas le enseñara canto y órgano. A modo de intercambio le pidió que le enseñara el latín, lengua en la que adquirirá un dominio extraordinario, así como un gran conocimiento de la civilización y la cultura grecolatina. Cuando era niño, vino a mi patria una mujer de noble linaje y, para hacerse religiosa, quiso aprender a tocar el órgano. Como ella sabía muy 6. Siete libros sobre música, Salamanca, 1577, traducción española por Ismael Fernández de la Cuesta, Madrid: Alpuerto, 1983, pág. 25. 7. Siete libros sobre música, pág. 24. 8. Siete libros sobre música, pág. 24. 272 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ bien el latín y vivía en nuestra casa, me enseñó gramática a la vez que yo le daba lecciones de órgano9. Más tarde (sin poder precisar el año), Salinas pidió permiso a sus padres para trasladarse a Salamanca. En esta Universidad cursó, según dice él mismo, Artes Liberales, profundizando en el estudio del griego y de la filosofía. Palisca sugiere que Salinas pudo haber sido alumno del helenista Hernán Nuñez profesor de griego y retórica entre 1523 y 154810. En la Facultad de Artes, además de las materias propias del Trivium y Quadrivium se estudiaba también la filosofía natural y la filosofía moral, ambas a partir de los textos de Aristóteles. La influencia de la filosofía aristotélica en Salinas se observa claramente en la noción de ciencia desarrollada en los Siete libros sobre música. En 1537, debido a la falta de medios económicos para proseguir sus estudios, Salinas abandonó Salamanca en busca de un empleo para ganarse la vida. Su primer puesto de trabajo fue al servicio de don Pedro Gómez Sarmiento de Salinas, arzobispo de Compostela y Capellán mayor de Carlos V11. Salinas permaneció en Compostela al servicio del arzobispo y le acompañó a Roma cuando fue nombrado cardenal por el papa Pablo III, el 18 de octubre de 1538, con el título de los Doce Apóstoles. El cardenal Sarmiento permaneció en Roma hasta su muerte en 1541. I.2. Viaje a Italia: Florencia, Roma, Nápoles A partir de 1538, por tanto, comienza la época italiana de Salinas, período que duró unos 20 años, principalmente en Roma, pero también viajó por diferentes ciudades de Italia, concretamente Milán, Florencia y Nápoles, aunque de su estancia en estas ciudades sólo tenemos vagas referencias. Estos largos años en suelo italiano serán muy provechosos para su labor científica, gracias tanto a la protección de cardenales y otras personalidades influyentes en el Vaticano, como a la de los virreyes de Nápoles: 9. Siete libros sobre música, pág. 25. 10. Claude V. Palisca, «Francisco Salinas et l’humanisme italien», en Musique et humanisme à la Renaissance, París: Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 1993, pág. 38. Véase José López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid: Instituto Antonio de Nebrija, 1973, págs. 59-73. 11. J. M. Álvarez Pérez, «El organista Francisco Salinas», pág. 22. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 273 don Pedro de Toledo (1532-1553) y don Fernando Álvarez de Toledo, Duque de Alba (1553-1558). Salinas llega a Roma bajo el pontificado de Pablo III que se extiende hasta 1549. No tenemos noticias de si tuvo alguna relación directa o indirecta con los Papas que sucedieron a Pablo III: Julio III y Marcelo II. El sucesor de este último, Pablo IV, sabemos que ratificó los beneficios y prebendas otorgados a Salinas por Pablo III12. La única referencia de Salinas a Milán es un breve comentario acerca de la pervivencia del canto ambrosiano en esta ciudad13. En cuanto a Florencia, el músico de Burgos hace alusión al órgano del convento de los dominicos Santa Maria Novella14. Como luego veremos, los músicos humanistas intentaron resucitar el género enarmónico del sistema musical griego, fabricando instrumentos capaces de reproducir intervalos más pequeños que el semitono. El órgano de Santa Maria Novella, según Salinas, poseía un tercer teclado con el que era posible dividir el semitono en dos intervalos más pequeños o diesis. De sus afirmaciones se desprende que no sólo conocía la existencia de este órgano sino que él mismo lo había «oído y tocado muchas veces»15. En Roma, Salinas permaneció al servicio del Cardenal Sarmiento hasta su muerte en 1541, después de lo cual, no regresó inmediatamente a España. Probablemente permaneció bajo la protección de otros cardenales. Salinas menciona al cardenal Rodolfo Pío del Carpo (1500-1564) y al cardenal de Burgos, quienes le procuraron copias de manuscritos griegos16. Como la mención al cardenal de Burgos no va acompañada de fecha, dos cardenales pueden haber sido los protectores de Salinas en Roma. En primer lugar, Juan Álvarez de Toledo (Toledo 1488-Roma 1557), de la familia de Alba. En algunos documentos aparece como fray Juan Álvarez de Toledo ya que era dominico. Profesor de filosofía y teología en la Universidad de Salamanca, pero antes de que llegara allí Salinas, pues fue nombrado obispo de Córdoba en 1522. De aquí pasó a Burgos como arzobispo en 1537 siendo nombrado cardenal por Pablo III en 1538, el mismo año que Pedro Sarmiento. En Roma recibió el título de Santa Maria in Portico. Mientras estuvo en Italia recibió otros títulos y cargos: arzobispo de Santiago de Compostela en 1550, obispo de Albano en 1553, de Frascati 12. 13. 14. 15. 16. J. M. Álvarez Pérez, «El organista Francisco Salinas», pág. 23. Siete libros sobre música, pág. 24. Siete libros sobre música, pág. 404. Siete libros sobre música, pág. 404. Siete libros sobre música, pág. 26. 274 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ en 1555 y finalmente de Porto y Santa Rufina, en 1557. Es interesante señalar que en estas tres últimas sedes sucedió cada vez a Rodolfo Pío del Carpo con quien seguramente mantenía una buena relación. Conocido como el «cardenal de Toledo», muere en Roma el 20 de septiembre de 1557, siendo enterrado en España en el panteón familiar. Juan Álvarez de Toledo, como es bien sabido, fue un gran Mecenas tanto en España como en Italia, apoyando la construcción del Convento de San Esteban en Salamanca o la iglesia de San Lorenzo in Fonte en Roma, construida a expensas del cardenal17. Otra identidad posible, probablemente la más acertada, para el cardenal de Burgos protector de Salinas es la de Francisco de Mendoza y Bobadilla (en algunos documentos «de Bobadilla y Mendoza» 1508-1566). Gran humanista, estudió en Alcalá y Salamanca. Doctor en Teología y Letras y más tarde catedrático en Evora y Coimbra. Siendo obispo de Coria (1535-1550) fue nombrado cardenal por Pablo III en 1544. Permaneció en Roma unos años (1544-1550?) hasta que fue nombrado arzobispo de Burgos en 1550 sucediendo a Juan Álvarez de Toledo. Francisco de Mendoza ocupó este cargo hasta su muerte en 1566, cuando se dirigía a Valencia donde había sido nombrado arzobispo18. Como hemos mencionado, fue una de las grandes figuras del humanismo español. De extraordinaria cultura, poseía una gran biblioteca privada, de la que cedió una buena cantidad de libros a Felipe II que luego pasaron a la biblioteca del Escorial. Entre los músicos con quien Salinas tuvo contacto en Roma podemos citar a Francesco da Milano, compositor y virtuoso laudista quien tras haber permanecido largos años al servicio del duque Francisco de Gonzaga en Mantua, se trasladó a Roma hacia 1530. Durante unos años sirvió en la 17. Para J. M. Álvarez Pérez, «El organista Francisco Salinas», es Juan Álvarez de Toledo el famoso arzobispo o cardenal de Burgos del que habla Salinas. 18. Según Palisca, éste es el cardinal que procuró a Salinas copias de manuscritos y era su protector. Los cuatro cardenales, Sarmiento, del Carpo, Álvarez de Toledo y Francisco de Mendoza estaban presentes en el cónclave que eligió Papa a Julio III en 1550. En esta fecha Álvarez de Toledo era arzobispo de Burgos y Francisco de Mendoza, obispo de Coria. Cinco años mas tarde se volvieron a reunir para el cónclave que eligió Papa a Marcelo II en 1555. En esta ocasión Álvarez de Toledo aparece como obispo de Albano y el arzobispo de Burgos es Mendoza. Pío del Carpo es obispo de Frascati. El pontificado de Marcelo II duró únicamente 21 días por lo que de nuevo se reunieron los cardenales en cónclave en mayo de 1555. De este cónclave salió elegido Pablo IV. En el próximo cónclave que tendrá lugar de septiembre a diciembre de 1559, no participaron ninguno de nuestros cardenales. Del Carpo no sabemos por qué razones no participó. Álvarez de Toledo había fallecido (1557) y Francisco de Mendoza tampoco asistió al cónclave que eligió a Pío IV. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 275 corte del cardenal Hipólito de Médicis y a continuación pasó a formar parte de la capilla papal desde 1535 hasta su muerte en 1543. Salinas declara haberle oído tocar delante de Pablo III: Sobre este tenor oí una vez tocar delante del Papa Pablo III a Francisco de Milán, que fue probablemente el mejor laudista de su tiempo, y muy conocido mío19. En Roma conoció también al flamenco Orlando de Lasso, uno de los mas grandes compositores del siglo XVI, a quien también tuvo ocasión de tratar en Nápoles20. El otro músico, elogiado por Salinas y con quien tuvo contacto en el entorno de la capilla musical de Pablo III es el español Bartolomé Escobedo, que permaneció en Roma unos años como cantor de la Capilla Sixtina. Durante su estancia en Italia fue nombrado árbitro junto con el flamenco Ghiselin Danckerts en la famosa disputa entre el italiano Nicola Vicentino y el portugués Vicente Lusitano que tuvo lugar en Roma en 1551. El tema del debate era el papel y la interpretación de los antiguos géneros griegos en la composición musical. Los dos cantores de la capilla papal votaron en favor de Lusitano. Escobedo, considerado por Salinas como un gran amigo, con el que discutía frecuentemente de cuestiones de teoría musical, fue quien le dio a conocer la obra de uno de los grandes teóricos italianos del momento, Ludovico Fogliano, de quien luego hablaremos21. Su contacto con Nápoles comenzó probablemente a partir del título honorífico de Abad comendatorio de San Pancracio de Rocca Scalegna, localidad cerca de Nápoles, en la diócesis de Chieti que entonces pertenecía al reino de Nápoles. Este título con el que firma todas sus obras, le fue conferido por el papa Pablo III (1544), por recomendación del virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo22. Francisci Salinas abbatis Sancti Pancratii musices liber tertius Francisci Salinae burgensis abbatis Sancti Pancratii de Rocca Scalegna in regno Neapolitano […] 19. Siete libros sobre música, pág. 597. 20. Siete libros sobre música, pág. 567. 21. Siete libros sobre música, pág. 400. 22. J. M. Álvarez Pérez, «El organista Francisco Salinas», pág. 23, declara que le ha sido imposible encontrar la bula de la concesión. Si aparecen, sin embargo las bula de los Papas siguientes ratificando los beneficios establecidos por Pablo III. 276 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ Pablo III le concedió otros beneficios y pensiones, recogidos por Álvarez Pérez, según documentos que se encuentran en el Archivo Vaticano. En una bula concedida por Pablo IV (1555) se ratifican los beneficios concedidos por Pablo III en 1544. En 1553 fue nombrado organista de la capilla musical de don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, que fue virrey de Nápoles entre 1553 y 1558. En esta época (1555) era maestro de capilla el famoso compositor español Diego Ortiz, conocido sobre todo por la publicación de su Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de violines (Roma, 1553). I.3. De nuevo en España Tras la muerte de dos cardenales y del virrey de Nápoles, declara Salinas, decidió regresar a España, por lo que suponemos que se quedó sin protectores en Italia. Nuestro autor no menciona el nombre de los dos cardenales, pero de los que sabemos tuvieron relación con Salinas sólo puede referirse a Pedro de Sarmiento (†1541) y a Juan Álvarez de Toledo (†1557). Rodolfo Pío del Carpo falleció en 1564 y Francisco de Mendoza y Bobadilla en 1566. En esta época Salinas ya se encontraba en España. El virrey de Nápoles debe ser don Pedro de Toledo, fallecido en Florencia en 1552. Además había perdido tres hermanos suyos en el cerco de Metz en 1552, por lo que entristecido y un tanto abatido, decidió regresar a España, probablemente en 1558, tras 20 años de estancia en Italia. En enero de 1559 fue contratado como organista de la catedral de Sigüenza. Durante los años de estancia en Sigüenza acompañó como organista a la emperatriz Isabel de Valois en algunos de sus viajes. En 1563 se traslada a León para ocupar el puesto de organista de la catedral que había quedado vacante. Salinas permaneció en León hasta 1567, año en el que obtuvo la cátedra de música de la Universidad de Salamanca, siendo nombrado Maestro en Artes en 156923. De esta época de profesor universitario data su amistad con fray Luis de León que había obtenido la cátedra de teología y filosofía en 1561. 23. No deja de ser curioso que el manuscrito Musices liber tertius esté fechado en Burgos en 1566, ya que en esa época Salinas era organista en León. Por otro lado, la fecha coincide con el fallecimiento del arzobispo de Burgos, Francisco de Mendoza y Bobadilla. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 277 En 1587, a los 73 años, pidió la jubilación, encontrándose ya muy enfermo. Aunque dejó la docencia, siguió trabajando como organista de la Universidad. El 13 de enero de 1590 se apaga en Salamanca uno de los más brillantes músicos y teóricos españoles. II. EL CONTEXTO RENACENTISTA II.1. Contacto con el humanismo italiano El contacto con el Renacimiento y el humanismo italiano, sobre todo en Roma en el entorno de Pablo III, fue decisivo en su trayectoria musical y científica. Al llegar a la ciudad eterna se dio cuenta de su propia ignorancia en contraste con el ambiente cultural e intelectual que reinaba entonces, como confiesa él mismo: Tratando con tantos eruditos como siempre hay, me llené de vergüenza al darme cuenta de que no sabía nada del arte que profesaba, ni tampoco podía presentar en público cuanto yo había aprendido24. En Roma adquirió el convencimiento, tras leer la arquitectura de Vitrubio, de que los que se ejercitan en un arte manualmente sin estudiar la teoría, no pueden llegar a ningún resultado eficaz. Al mismo tiempo los que estudian sólo la teoría sin tener en cuenta la práctica «dan la impresión de que persiguen la sombra y no la realidad». Finalmente, los que conocen la teoría y la práctica, llegan a conseguir «gran autoridad en lo que propusieron»25. El deseo, por tanto, de formarse en la teoría de la música le llevó a estudiar durante más de 23 años, según confiesa él mismo, los tratados griegos que se encontraban manuscritos en las bibliotecas más importantes de Italia26. También pudo conocer las obras de los teóricos italianos más famosos del Renacimiento. La teoría musical griega había sido transmitida de modo fragmentario a través de textos latinos como las Bodas de Filología y Mercurio de Marciano Capella, las Instituciones de Casiodoro y sobre todo a través del 24. Siete libros sobre música, pág. 25. 25. Siete libros sobre música, pág. 25. 26. Siete libros sobre música, pág. 26. 278 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ De institutione musica de Boecio, obra utilizada como manual de texto para las explicaciones de la música teórica en la Universidad. Sin embargo, el clima intelectual que reinaba en Italia en el siglo XVI favoreció el acceso directo a los textos griegos. Al mismo tiempo se produjo una gran labor de traducción al latín o al italiano que favoreció su conocimiento y difusión entre los teóricos y músicos humanistas italianos. De finales del siglo XV son las traducciones de Giovanni Francesco Burana por encargo de Franchino Gaffurio y de Nicolo Leoniceno quien traduce los tres libros de la Armónica de Tolomeo en 1499; Carlo Valgulio publica una traducción del De musica de Plutarco en 1507; La primera traducción impresa de Tolomeo es la de Antonio Gogava en 1562. Sin embargo, Salinas leyó y estudio las teorías de los autores griegos en su lengua original sin servirse de las traducciones existentes, como afirma él mismo: «que no habían sido traducidas al latín por otros, sino que las hemos tomado directamente de las propias fuentes griegas»27. No deja de ser sorprendente cómo un hombre ciego pudo adquirir una cultura tan extensa y un conocimiento tan profundo de la teoría musical antigua y de los tratados musicales escritos por sus contemporáneos. La aportación más importante de esta época a la trayectoria intelectual de Salinas fue el estudio de la teoría musical griega gracias a los manuscritos reunidos en las Bibliotecas italianas y de los que pudo procurarse algunas copias que se trajo consigo a su vuelta a España. II.2. Teoría musical griega Salinas cita una gran cantidad de teóricos griegos que sin duda leyó y estudió mientras estuvo en Roma. Algunos de estos textos antiguos se encontraban manuscritos en la Biblioteca Vaticana o en Bibliotecas privadas. Entre los autores citados por Salinas aparecen los tres libros sobre la Armónica de Tolomeo, de la Biblioteca Vaticana y el Comentario de Porfirio, proporcionado por el cardenal del Carpo, de su biblioteca privada28; dos 27. «[…] non ab aliis in Latinum sermonen versas, sed ex ipsis graecis fontibus a nobis desumptas» (cap. I, 2ª), Musices liber tertius, pág. 211. 28. Este manuscrito pertenecía a la biblioteca personal del Cardenal Rodolfo Pío del Carpo quien poseía una importante colección de manuscritos griegos. Véase C. V. Palisca, Humanism, pág. 29. Posteriormente esta biblioteca pasó a manos de Lorenzo Valla. Hoy se encuentra en la Biblioteca Estense de Módena, véase Antonio Moreno, «La teoría musical antigua en el Renacimiento español: Introducción al estudio de la tradición textual», en AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 279 libros de los Elementos armónicos de Aristoxeno, dos libros de Nicómaco de Gerasa; un libro de Baquio; los tres libros Sobre la música de Arístides Quintiliano; Además, Salinas cita en la exposición de la teoría armónica el tratado de Cleónides que en algunos códices aparece bajo el nombre de Euclides, los Problemas musicales y el libro VIII de la Política de Aristóteles y el De musica atribuido a Plutarco. De la Armónica de Brienio obtuvo una copia de un ejemplar que poseía el cardenal de Burgos, procedente de la Biblioteca de San Marcos en Venecia29. Es posible que el códice copiado gracias al cardenal de Burgos contuviera otros textos griegos, según sugiere Antonio Moreno; es decir todos los autores citados por Salinas: Aristoxeno, Nicómaco, Baquio, Arístides Quintiliano y Brienio. En la Biblioteca Nacional se conserva un manuscrito copiado en Venecia en 1544 por Cornelio Múrmuris de Nauplia a instancias de don Francisco de Mendoza y Bobadilla y que contiene todos los libros de música a que hace referencia Salinas30. Por otro lado, se sabe que durante su estancia en Italia en esta misma época formó un extensa y valiosa colección de códices griegos que luego pasaron a España31. En este contexto es probable que el cardenal de Burgos a que hace referencia Salinas, sea el de Mendoza. Incluso para un hombre dotado de todas sus capacidades resulta asombroso la abundancia de fuentes griegas y latinas citadas en los Siete libros, cuanto más para un ciego desde niño. Su conocimiento de las fuentes es de primera mano, citando en la lengua original, mientras que muchos teóricos de la época lo hacen utilizando las traducciones latinas o italianas. Fuentes musicales en la península Ibérica. Actas del Coloquio Internacional, Lleida, 1-3 abril, 1996, Lérida: Universidad, 2001, pág. 352. 29. Como ya hemos mencionado, para Palisca, el cardenal de Burgos que le proporcionó esta copia es Francisco de Mendoza y Bobadilla, nombrado cardenal por Pablo III en 1544. Francisco de Mendoza había sido también discípulo de Hernán Nuñez en Salamanca, véase C. V. Palisca, «Francisco Salinas», pág. 39. Véase J. López Rueda, Helenistas españoles, pág. 73. 30. En 1544 el cardenal de Burgos era Álvarez de Toledo, mientras que Francisco de Mendoza era obispo de Coria. Sólo a partir de 1550 es nombrado arzobispo de Burgos. 31. Es posible que en España Salinas tuviera acceso también a otros códices griegos; en concreto existe un códice escrito en el siglo XVI, conservado en El Escorial que contiene un buen repertorio de obras teóricas (Cleónides, Euclides, Nicómaco, Plutarco, Aristoxeno, Alipio, Gaudencio y Brienio). Este códice formaba parte de la colección griega de Felipe II que luego pasó a la Biblioteca de El Escorial. Existe también en El Escorial otra recopilación de musicógrafos griegos perteneciente a Hurtado de Mendoza y que pasó a la biblioteca del citado monasterio en 1575. Este códice incluye las obras de Aristides Quintilinao, Brienio, Cleonides, Euclides, Aristoxeno, Alipio, Gaudencio, Nicómaco, Tolomeo y Porfirio. Véase A. Moreno, «La teoría musical antigua», págs. 353-356. 280 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ Como él mismo dice ha bebido en las fuentes griegas y latinas, en los autores antiguos y en los modernos, aprovechando las verdades que nos han legado y haciéndose más cauto y prudente por los errores32. En una época en la que no existía el método Braille, necesariamente hubo de disponer de un secretario que le leyera los textos y que escribiera por él. Sin embargo, Salinas no menciona su nombre. Edward Lowinsky ha sugerido que esta persona pudo ser el alemán Gaspar Stoquerus quien afirma ser discípulo de Salinas y a quien sirvió como asistente en la Universidad de Salamanca33. Kaspar Stocker era un teórico alemán, autor de un tratado prácticamente desconocido: De musica verbali. Una copia manuscrita de este tratado, procedente quizá de Salamanca, se encuentra en la Biblioteca Nacional34. En este tratado, Stocker se presenta a sí mismo como discípulo de Salinas. Desgraciadamente ésta es la única mención de la relación entre el alemán y nuestro autor, además de que el nombre de Stoquerus figura como autor del primer poema en alabanza de Salinas impreso en el tratado: Gaspari Stocheri Germani tetrastichon […] 35. Aun con la ayuda de un lector y de un amanuense llama la atención su espíritu crítico y su actitud científica, ya que no se limita a yuxtaponer los conocimientos con talante enciclopédico, sino que siempre hace una evaluación de lo que aportan las diferentes teorías al conjunto del saber teórico musical. Además cita sus fuentes de manera fidedigna, como ya hemos mencionado, en la lengua original, por libro y capítulo. II.3. Teóricos italianos Durante su estancia en Italia, Salinas conoce y critica también las aportaciones de los teóricos italianos más sobresalientes en aquél momento: Franchino Gaffurio (1451-1522), maestro de capilla de la catedral de Milán; Ludovico Fogliano (1475-1542), cantor en la capilla Giulia de Roma y Gioseffo Zarlino (1517-1590), maestro de capilla de San Marcos en Venecia. 32. Siete libros sobre música, págs. 356-357. 33. Edward Lowinsky, «Gasparus Stoquerus and Francisco de Salinas», Journal of the American Musicological Society, 16 (1963), págs. 241-243. 34. Co. 6486. Véase E. Lowinsky, «Gasparus Stoquerus», pág. 242. 35. De musica libri septem, fol. 2v. No han sido traducidos los poemas en alabanza de Salinas en la edición española de Ismael Fernández de la Cuesta. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 281 Franchino Gaffurio es el primer teórico italiano que podríamos calificar de humanista por su deseo de profundizar y estudiar la teoría musical antigua. Conocía los textos griegos gracias a las traducciones que por su deseo expreso habían realizado humanistas italianos: Los tres libros sobre la Armónica de Tolomeo traducidos por Nicolo Leoniceno; la obra de Arístides Quintiliano traducida por Francesco Burana. Salinas hace referencia a su De harmonia musicorum instrumentorum opus, publicada en Milán en 1518. Aunque le dedica algunos elogios llamándole «profesor insigne de música teórica y práctica, por haber leído a muchos más autores que los restantes prácticos», le critica porque a pesar de haber leído muchos textos griegos a través de las traducciones, no los había comprendido bien36. Otro teórico italiano estudiado y citado por Salinas es Ludovico Fogliano, autor de una Musica theorica, publicada en Venecia en 152937. Fogliano presenta un sistema de afinación «nuevo», en comparación con el sistema pitagórico, en el que las terceras y las sextas son consonantes, no menos que la quinta y la octava. Salinas advierte a este propósito que aunque estas afirmaciones son ciertas, sin embargo, no son tan originales como pretende su autor, ya que se encuentran en el tratado de Tolomeo y también habían sido propuestas por Dídimo38. De todas maneras, afirma Salinas, aunque las teorías de Fogliano no sean originales lo que importa es que son ciertas y acordes a la verdad. Salinas le dedica un comentario elogioso ya que en todas sus especulaciones es el teórico que más se acerca a la verdad de la teoría armónica39. El tercer teórico italiano al que hace referencia Salinas es Gioseffo Zarlino, autor de las Istitutioni harmoniche, publicado en Venecia en 155840. Es el autor más elogiado por Salinas de quien nos dice que era «hombre muy versado en ambas partes de la música»41. Le critica algunos aspectos metodológicos de su obra, pero admite que es el que mejor ha entendido las teorías antiguas y aunque escribió en italiano da la impresión de conocer bien el latín y el griego. Salinas incluye en sus explicaciones de los diferentes temperamentos de tono medio, uno que también es descrito por Zarlino, aunque según el teórico español no lo toma de él42. 36. Siete libros sobre música, págs. 393-394. 37. Ludovico Fogliano, Musica Theorica, Venecia, 1529. Existe un ejemplar en la Biblioteca Nacional procedente de la biblioteca de la Casa Ducal de Medinaceli. 38. Siete libros sobre música, pág. 401. 39. Siete libros sobre música, pág. 404. 40. Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venecia, 1558. 41. Siete libros sobre música, pág. 405 42. Nos referimos al temperamento que divide el coma en siete partes. Siete libros sobre música, pág. 298. 282 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ II.4. Diseño de un instrumento perfecto Otro de los aspectos en los que Salinas es deudor de su pasaje por Italia y del contacto con los teóricos y músicos italianos es la concepción de un instrumento perfecto en el que poder ejecutar los tres géneros musicales: diatónico, cromático y enarmónico. El redescubrimiento de los textos griegos y el interés por recuperar el saber antiguo sobre música suscitó en Italia el deseo de resucitar los géneros clásicos: diatónico, cromático y enarmónico, con el fin de otorgar a la música el esplendor que tenía en la antigüedad. El sistema musical medieval, en vigor en el siglo XVI, era esencialmente diatónico. Progresivamente se habían creado las alteraciones o musica ficta, dando lugar a un sistema diatónico con algunos sonidos cromáticos: do##, mib, fa##, sol## (en algunos instrumentos lab) y sib43. El descubrimiento de los tres géneros griegos abría la posibilidad de cantar o tocar otros intervalos menores que el tono; no sólo el semitono mayor y menor sino también la diesis enarmónica (diferencia entre el semitono mayor y menor). Esto suponía un enriquecimiento del espectro sonoro, pero había que crear instrumentos capaces de reproducir estos microintervalos, en los que poder interpretar la música cromática y enarmónica44. Por otro lado, los cinco sonidos alterados del sistema musical vigente se revelan insuficientes y desde finales del siglo XV se advierte entre los teóricos el deseo de ensanchar los límites armónicos de la escala musical. Este concurso de circunstancias: un sistema musical estrecho que no satisfacía las exigencias de los teóricos ni de los compositores; el desarrollo de los instrumentos y de la música instrumental; el descubrimiento de los géneros griegos; todo ello llevará a plantearse la necesidad de concebir un sistema musical perfecto y de crear un instrumento perfecto en el que se puedan ejecutar todas las transposiciones posibles, dicho de otro modo obtener las seis voces en cada grado de la gama, así como los tres géneros: diatónico, cromático y enarmónico. Intentos de concebir un sistema musical perfecto, llamado por los autores del siglo XV mano perfecta, que permita todas las transposiciones posibles, aparecen ya en Ramos de Pareja, entre otros, quien en su Musica practica, 43. Paloma Otaola, «Les coniunctae dans la théorie musicale au Moyen Age et à la Renaissance (1375-1555)», Musurgia, 5.1 (1998), págs. 53-69. 44. Paloma Otaola, «Instrumento perfecto y sistemas armónicos microtonales en el siglo XVI: Bermudo, Vicentino y Salinas», Anuario Musical, 49 (1994), págs. 127-157. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 283 Bolonia, 1482, presenta un sistema perfecto en el que se integran los sonidos diatónicos y cromáticos45. Pietro Aarón también presenta un Trattato de la natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato, publicado en Venecia en 1525, un sistema en el que en cada grado de la gama es posible obtener las seis voces del sistema hexacordal medieval: ut, re, mi, fa, sol, la46. Así, la idea de perfección presente en el pensamiento musical renacentista desborda el marco teórico, extendiéndose al diseño de los instrumentos que serán clasificados en perfectos e imperfectos. Los instrumentos imperfectos son los convencionales de la época: monacordios, órganos y clavicordios, cuyo teclado se compone de teclas blancas y negras, pero que sólo pueden reproducir algunas alteraciones, como ya hemos mencionado: F## G## C## Bb Eb. Además en estos instrumentos convencionales todas las consonancias están temperadas, dada la imposibilidad de afinarlos según las proporciones del sistema pitagórico o de la entonación justa. Teclado normal Uno de los primeros en concebir un instrumento perfecto capaz de reproducir los tres géneros antiguos: diatónico, cromático y enarmónico, es el teórico y compositor italiano Nicola Vicentino (1511-1576), conocido sobre todo por la publicación de un tratado L’antica musica ridotta alla moderna prattica, publicado en Roma, 1555. La obra está dedicada al ilustrísimo y reverendísimo cardenal de Ferrara. En la dedicatoria su autor pone de relieve los muchos años de estudio que han hecho posible la aparición del tratado con muchos secretos que desde Pitágoras hasta hoy nadie ha visto en la práctica ni leído en la teórica47. 45. por José 46. Venecia: 47. Bartolomé Ramos de Pareja, Musica practica, Bolonia, 1482, traducción española Luis Moralejo, Madrid: Alpuerto, 1977, pág. 53. Pietro Aarón, Trattato della natura et cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato, Bernardino de Vitali, 1525, cap. 26. P. Otaola, «Instrumento perfecto», págs. 132-147. 284 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ Tras la explicación de la escala y de los intervalos concebidos por Vicentino, distintos de los usuales pitagóricos, en el último libro describe un instrumento de su invención el archicembalo. Se trata de un instrumento perfecto, ya que se pueden tocar todos los intervalos. Otra de las ventajas del archicembalo es que permite todas las transposiciones. Vicentino da instrucciones detalladas para la construcción de este instrumento, provisto de dos teclados con tres órdenes (series) de teclas en cada uno, es decir seis órdenes de teclas en total. El primer orden se compone de las teclas blancas de los instrumentos convencionales. Corresponde al sistema natural diatónico. El segundo orden es el cromático formado por las teclas negras, habituales. El tercer orden completa el sistema cromático proporcionando los restantes semitonos que no figuran en los instrumentos habituales: Db, D##, Gb, A##, B# #, E##. El segundo teclado está destinado el género enarmónico. 1er teclado Archicembalo Vicentino es consciente de la dificultad de afinar un instrumento semejante con tantas teclas. Para el primer teclado sugiere afinarlo de manera convencional y para el segundo propone dos sistemas de afinación. Sin embargo cuando se intenta afinar el archicembalo según los métodos de afinación propuestos por Vicentino no se llega a ningún resultado, como hemos mostrado en otro lugar48. El archicembalo adquirió una gran popularidad. Según Vincenzo Galilei, Vicentino organizó conciertos de música cromática y enarmónica en las ciudades más importantes de Italia. El propio Salinas comenta que «no pocos músicos de gran renombre lo han tenido en alta estima y lo han usado habitualmente»49. Es probable que él mismo tuviera ocasión de escucharlo en alguno de estos conciertos o demostraciones. El caso es que el teórico español dirige severas críticas tanto al instrumento como al sistema armónico descrito por Vicentino, sin citar su nombre. Entre otras críticas, 48. P. Otaola, «Instrumento perfecto», págs. 132-147. 49. Siete libros sobre música, pág. 299. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 285 Salinas le reprocha que sus consonancias más hieren el oído que crean una sensación agradable, como podemos leer en el siguiente texto: Siempre lo he comprobado por la experiencia, cuantas veces he querido temperarlo según la teoría de este autor [Vicentino] he experimentado en las consonancias una imperfección tan grande que los oídos no lo podían soportar […]. Como no sólo hería mis propios oídos sino los de todos, me di cuenta de que esta manera de temperar la rechazaba completamente la razón armónica50. La idea de crear un instrumento perfecto la encontramos también en España, antes del regreso de Salinas, ya que la Declaración de instrumentos musicales de Bermudo aparece en 1555, el mismo año que el libro de Vicentino. Bermudo incluye en sus explicaciones teóricas el diseño de un instrumento de teclado perfecto y de una vihuela de siete órdenes, también perfecta. Para este teórico la perfección consiste en poder tañer todos los tonos y semitonos, en una concepción cercana a la del moderno temperamento igual. Estas mismas preocupaciones teóricas llevaron a nuestro autor a estudiar con profundidad el sistema natural armónico y los distintos temperamentos aplicables a los instrumentos. Como en el caso de Vicentino, el deseo de perfección musical y de restablecer los tres géneros: diatónico, cromático y enarmónico, se concretó en el diseño de un instrumento perfecto. Instrumento de teclado al que a veces se alude con el nombre de «órgano de Salinas»51. Se ha escrito mucho sobre el órgano de Salinas y los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre las características técnicas de este instrumento52. Se sabe que Salinas había mandado construir un órgano en Salamanca, copia de un instrumento perfecto que había realizado en Roma. Vicente Espinel, contemporáneo de Salinas, afirma en la ya citada obra, Vida del escudero Marcos de Obregón, que el príncipe de la música el abad Salinas había resucitado el género enarmónico en el instrumento de tecla que él 50. Siete libros sobre música, págs. 300-301. 51. Para una descripción breve del sistema armónico de Salinas ver mi artículo «Instrumento perfecto», págs. 148-157. 52. En la catedral vieja de Salamanca se conserva un órgano realejo de mediados del siglo XVI conocido bajo el nombre de órgano de Salinas. Es posible que Salinas tocara este órgano en las ocasiones previstas, pero no se trata del instrumento perfecto. Dámaso García Fraile, «El llamado órgano de Salinas», Anuario Musical, 49 (1994), págs. 47-73. 286 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ había mandado construir en Salamanca. El mismo Salinas en el capítulo VIII del libro III, dedicado al género enarmónico, afirma que muchos instrumentos de tecla están dispuestos según este género, concretamente el de Florencia y añade: Pero tengo uno aquí en Salamanca que mandé fabricar en Roma, que es el más perfecto de todos. Aquí hay dos instrumentos, uno perfecto y otro imperfecto, como los normales, cuya comparación puede hacerse. En ambos se demuestran perfectísimamente los tres géneros de melodías, con máximo cuidado y diligencia53. De la importancia que adquirió en el Renacimiento la instauración del género enarmónico manifiesta el testimonio de Salinas quien afirma que muchas composiciones están escritas en este género, mencionando la Misa de Juan Dumont llamada de tres bemoles. (En el género cromático del siglo XVI, como ya hemos mencionado, sólo existen dos bemoles: Eb y Bb). Salinas identifica el género enarmónico como música de tres bemoles. En otros textos de la época se encuentran referencias a instrumentos de tres bemoles o con la posibilidad de ejecutar más alteraciones que las habituales. Bermudo en la Declaración de instrumentos musicales afirma la existencia de instrumentos de teclado en Flandes en los que es posible ejecutar los tres bemoles: Eb, Ab, Bb54. Según Goldáraz Gaínza, la primera referencia a un teclado con más de 12 notas por octava aparece en Italia55. El órgano de san Martín de Lucca tenía teclas diferentes para G## y Ab, D## y Eb. Los instrumentos aptos para interpretar el género enarmónico necesitan más teclas negras que las habituales. Por otro lado, el género enarmónico requiere un gran virtuosismo por parte del intérprete. Salinas tenía en Salamanca, por tanto, dos tipos de órgano: uno convencional, para acompañar el coro o para tocar la música según el sistema musical en vigor: diatónico-cromático; el otro, perfecto, para tocar la música en género enarmónico (como en el caso del archicembalo de Nicola Vicentino) o para que todos los intervalos sean perfectos, no temperados. 53. Siete libros sobre música, pág. 238. 54. Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales, Ossuna: Juan de León, 1555, fol. 104v. Véase Paloma Otaola, Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Bermudo, Kassel: Reichenberger, 2000, pág. 312. 55. José Javier Goldáraz Gaínza, Afinación y temperamento en la música occidental, Madrid: Alianza, 1992, pág. 55. AÑOS ROMANOS EN LA FORMACIÓN TEÓRICO-MUSICAL DE SALINAS 287 Teclado enarmónico de Salinas De su maestría con cualquiera de los dos instrumentos, el perfecto o el imperfecto, son testimonio estas palabras de Vicente Espinel: «Yo le vi tañer el instrumento de tecla que dejó en Salamanca, en el que hacía milagros con las manos»56. Para Salinas, la perfección estriba no sólo en poder tocar los tres géneros de música, sino en reproducir todos los intervalos perfectos, es decir sin que tengan que sufrir modificaciones a la hora de afinar el instrumento. Para ello, se piensa que podría ser un teclado con 22 teclas por octava57. Esta audacia es quizá lo que más llamará la atención de los teóricos posteriores del siglo XVII, como Giovanni Battista Doni quien inspirándose en el órgano de Salinas, propone un órgano con tres teclados el abacus triharmonicus, con 20 teclas por octava en su Compendio del trattato de’ generi, e de’ modi, Roma, 1635. También Mersenne en su Harmonie universelle concebirá su parfait diapason según el modelo de Salinas. Algunos estudiosos consideran que es prácticamente imposible tocar un instrumento semejante, por lo que piensan que sólo tenía una utilidad especulativa o didáctica. Sin embargo, el teclado de Salinas, según una reconstrucción hipotética, resulta mucho más sencillo que el de Vicentino y sin embargo sabemos que el músico italiano daba conciertos de la música compuesta para el archicémbalo. Por otro lado, los testimonios del virtuosismo de Salinas tocando el órgano hacen referencia al género enarmónico. III. CONCLUSIÓN El acceso a los textos griegos durante su estancia en Roma le permitió un profundo conocimiento de la teoría musical antigua que incorpora en su tratado De musica libri septem. Como ya ha puesto de relieve Palisca, Salinas fue el primer teórico en afirmar que los modos antiguos no eran 56. V. Espinel, Vida del Escudero Marcos de Obregón, pág. 158. 57. P. Otaola, «Instrumento perfecto», pág. 156. 288 PALOMA OTAOLA GONZÁLEZ los mismos que los modos del canto litúrgico sistematizados durante la Edad Media y todavía en vigor en el siglo XVI58. Entre los méritos de Francisco Salinas podemos citar también el de unir la teoría y la práctica, ya que tanto brilló en la música por sus excelentes dotes de organista como en la especulación teórica. En este sentido, la adopción de la epistemología aristotélica le permitió criticar y abandonar el sistema pitagórico por su falta de adecuación a la realidad y elaborar una ciencia musical, armónica y rítmica que une la razón y la experiencia, como él mismo declara en el título de la obra: juxta sensus ac rationis iudicium. Hombre apreciado no sólo por sus excepcionales dotes musicales sino también por sus cualidades personales, aunque poco sepamos de su carácter y temperamento, como lo prueba el apoyo que supo ganarse de los grandes del momento: Papas, cardenales, personajes de la corte … También supo ganarse la amistad y simpatía de los que le conocieron en Italia y en los ambientes universitarios de Salamanca, como fray Luis de León y Vicente Espinel, entre otros. 58. C. V. Palisca, «Francisco Salinas», págs. 37-38. IV GÉNEROS LITERARIOS DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS. CONTACTOS ENTRE LAS LITERATURAS HISPÁNICAS E ITALIANA EN LAS RUTAS DEL MEDITERRÁNEO DONATELLA SIVIERO (Messina) E N ESTE breve ensayo me propongo seguir el camino de unos autores de los siglos XV y XVI que pertenecen a dos de las tradiciones lingüísticas presentes en la Península Ibérica, es decir la catalana y la castellana, procurando dilucidar en parte cómo se relacionaron entre sí y se entrecruzaron con la cultura italiana en las rutas del Mediterráneo desde la Edad Media hasta los albores de la Edad Moderna. Iniciaré siguiendo las huellas de un poeta de comienzos del siglo XV que yo misma he definido, y explicaré más adelante el por qué, el último trovador de Europa: el valenciano Jordi de Sant Jordi1. A pesar de que una serie de documentos nos proporcionan informaciones acerca de su vida, la biografía del poeta queda en parte envuelta en el misterio. Desconocemos la fecha exacta de su nacimiento, aunque cabe suponer que se puede situar a finales del siglo XIV, ya que en el año 1416 aparece al servicio del rey Alfonso el Magnánimo como su camarero personal. La información la transmiten unas cartas, exactamente de ese año 1416, firmadas unas por el rey, otras por su mujer doña María de Castilla, donde se habla de Jordi como del «fideli camerario» 1. En la Introduzione a Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, ed. Donatella Siviero, Milán – Trento: Luni, 1997, págs. 18-19. 291 292 DONATELLA SIVIERO del rey. Algunas de estas cartas atañen a la compleja cuestión de la admisión como monja de la hermana del poeta, Isabel de Sant Jordi, en el entonces prestigioso monasterio cisterciense de la Zaidía, cerca de Valencia. Pese a las insistentes gestiones hechas por el rey y su esposa, Isabel de Sant Jordi no fue aceptada a la Zaidía hasta por lo menos el 1426. Si las monjas se empeñaban en rechazar a Isabel, debía existir un estorbo gravísimo, un obstáculo tal que ni la intervención directa de los reyes podía vencer. En efecto, gracias al reciente hallazgo de una carta fechada 27 de abril de 1416, sabemos que el problema radicaba en el hecho de que los Sant Jordi eran de origen moro: Per part de la reverent abbadessa del monastir de la Çaydia d’aquesta ciutat, nos és estat explicat com lo molt alt senyor rey ha manat a aquella que reeba e do l’hàbit del dit monastir a una dona, germana d’en Jordiet, lo qual se diu que és de la sua cambra, dient en la dita explicació que açò hauria proveït lo dit senyor, ignorant e no informat com les dones qui són admeses en monges del dit monestir són donzelles de gran estat, ço és, filles de nobles hòmens, cavallers e de notables ciutadans. E, segons nosaltres sabíem, lo dit Jordiet e germana de aquell eren fills de hun moro catiu qui aprés fon christià e libert, hoc e axí mateix la dita dona que és diffamada de son cors, concloent, en effecte la dita abbadessa que aquella, e totes les monges conventuals del dit monestir, venien acordades de desemparar aquell ans de soferir que tal persona fos admesa en llur convent2. Nunca aparece en el documento referencia alguna al apellido de Jordiet y de Isabel, pero no hay duda de que el caso de que se habla coincide perfectamente con lo que estaba pasando al poeta y a su hermana. Ya en 1953, Jordi Rubió i Balaguer había insinuado unas sospechas acerca de los orígenes de la familia Sant Jordi, ya que el erudito afirmaba: «Seria sorprenent que pertanyés al seu llinatge [de Sant Jordi] el Joan de Sant Jordi que, anys més tard, apareix a la cancelleria reial i fou secretari de Joan II. Era convers i el 1491 fou cremat en estàtua»3. Semejante hipótesis hubiera 2. Agustín Rubio, Epistolari de la València medieval, 2 vols., Valencia – Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, vol. II, págs. 333-334. 3. Jordi Rubió i Balaguer, Literatura catalana, en Guillermo Díaz Plaja (dir.), Historia general de las literaturas hispánicas, 5 vols., Barcelona: Vergara, 1949-1958, vol. III (1953), págs. 729-930 (cito por la edición catalana, J. Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, 3 vols., Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, vol. I, pág. 325). DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 293 explicado perfectamente la actitud hostil hacia Isabel mantenida por las religiosas. Por su parte, Martín de Riquer y Lola Badia rechazaban la hipótesis de Rubió i Balaguer y afirmaban que el motivo que impedía a Isabel de Sant Jordi el acceso a la Zaidía nada tenía que ver con problemas de limpieza de sangre: se trataba simplemente de una cuestión económica. Para entrar en el monasterio de la Zaidía se necesitaba una dote considerable y tal vez la familia Sant Jordi no estaba en condiciones de proveérsela a Isabel. Sin embargo, los mismos Riquer y Badia documentan que el rey personalmente había hecho todos los trámites necesarios para que Jordi de Sant Jordi tuviese la cantidad de dinero que hacía falta para resolver la cuestión4. Por lo tanto, es de suponer que el problema económico debía de ser totalmente secundario, ya que las concesiones reales representaban unas garantías suficientes para cualquier madre superiora, hasta para la de un monasterio elitista. El contenido de la carta del 27 de abril de 1416 parece confirmar la intuición de Rubió i Balaguer, es decir que se podía tratar de un problema racial: el documento deja claro que había una mancha en el orígen de Jordi e Isabel de Sant Jordi, que no eran hebreos conversos como había supuesto el estudioso, sino moros conversos, «eren fills de hun moro catiu qui aprés fon christià e libert». En la misma carta, también se dice de Isabel que «és diffamada de son cors». Esto podría significar que en pasado la mujer se había dedicado a alguna actividad relacionada con la exhibición del cuerpo, como por ejemplo bailar. Sabemos que desde el comienzo de su reinado Alfonso el Magnánimo acogió en su corte un número considerable de juglares, bailarines y músicos, muchos de origen moro; esa misma corte, instalada en Nápoles, con los años, se convertiría en uno de los mayores centros musicales del siglo XV. Además, desde muy joven el rey se mostró extraordinariamente abierto respecto a hebreos y moros, actitud que mantuvo a lo largo de toda su vida5. A propósito de los Sant Jordi podemos avanzar la 4. Martí de Riquer & Lola Badia, Les poesies de Jordi de sant Jordi, Valencia: Tres i Quatre, 1984, págs. 15-16 y 44-53. 5. En noviembre de 1414, por ejemplo, el que por aquel entonces era aún el príncipe Alfonso se encontraba en Zaragoza cuando el gran fraile predicador san Vicent Ferrer decidió multar a los musulmanes y hebreos que hubiesen llegado tarde a uno de sus sermones; aunque aceptó y respectó la decisión del fraile, Alfonso hizo de manera que nadie pagase. Años más tarde, el Magnánimo subvencionó los estudios universitarios del poeta Pedro de Santa Fe, un hebreo converso que formó parte de su séquito personal. En 1424, Alfonso rescató a una de las bailarinas de corte, la conversa Caterina, que había escandalizado a los inquisidores valencianos por llevar un traje moresco. Cfr. Alan Rayder, Alfonso the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford: The Oxford University Press, 1990. 294 DONATELLA SIVIERO hipótesis de que pudiera tratarse de una familia de artistas, mejor dicho de juglares moros relacionados con la corte de Alfonso. Huelga decir que nos movemos en el resbaladizo campo de las suposiciones; sin embargo, recordamos que una autoridad literaria cual era don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, en su Prohemio e carta de hacia 1449, decía de nuestro poeta que «conpuso asaz fermosas cosas, las quales él mesmo asonava, ca fue músico exçellente»6, subrayando por lo tanto sus buenos conocimientos musicales. No dudamos de que la afirmación del marqués sea verídica: don Íñigo debió de conocer personalmente a Jordi de Sant Jordi ya que los dos coincidieron en la corte del Magnánimo (el futuro Marqués fue en su juventud copero del rey)7. En la vida de Jordi de Sant Jordi tuvo mucha importancia el único viaje que pudo realizar en su breve vida (murió muy joven, en 1424, cuando debía tener cerca de treinta años). El poeta participó en la primera campaña de expansión por el Mediterráneo empezada en 1420 por su rey y que acabaría en 1423 sin el éxito esperado. En efecto, el proyecto de dominio del Mediterráneo de Alfonso terminaría sólo en 1443 con su definitiva entrada triunfal en Nápoles, es decir muchos años después de la muerte de Sant Jordi. A comienzos de junio de 1420 una flota del Magnánimo zarpó del puerto de Maón, en Menorca, rumbo a Cerdeña, so pretexto de sofocar una rebelión antiaragonesa en la isla, que estaba entonces bajo el dominio de la corona de Aragón. Después de cuatro días de navegación, las galeras llegaron a l’Aguer y al cabo de unos meses, a finales de agosto, la misión había concluido positivamente; pero en realidad el verdadero objetivo del monarca era la ocupación de Córcega, punto neurálgico de los tráficos del enemigo de siempre, Génova. Por lo tanto, el 14 de septiembre empezó una nueva acción militar con el asedio por tierra y mar de Calvi, que se rindió al cabo de quince días. En cambio Bonifacio se defendió 6. Marqués de Santillana, Obras completas, ed. Ángel Gómez Moreno & Maximilian P. A. M. Kerkhof, Barcelona: Planeta, 1988, pág. 448. 7. Los conocimientos musicales es muy probable que el poeta los aprendiese de su padre, el «esclau libert» que sabemos se llamó Joan. Ahora bien, si Jordi fue un excelente músico, ¿por qué no suponer que su hermana Isabel, antes de tomar la decisión de entrar en un convento, fuese bailarina, y por lo tanto «diffamada de son cors»? Nos parece admisible, pues, que el origen moro de los Sant Jordi y la probable profesión ejercida por Isabel hubiesen originado la exacerbada oposición de las monjas de la Zaidía. Dicho sea de paso: un vez entrada en el monasterio, como hemos dicho al cabo de por lo menos diez años, Isabel no tuvo ningún problema de integración y hasta llegó a ser borsera y sagristana. Para toda la cuestión, véase Costanzo Di Girolamo, «Jordi de Sant Jordi, de joglar a cavaller», Afers, 37 (2000), págs. 785-788. DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 295 más tiempo, ya que el asedio a esta ciudad duró nueve meses pero sin éxito. El 3 de diciembre de 1420, precisamente durante el asedio de Bonifacio, Alfonso le concedió a Jordi de Sant Jordi la alcaidía de Vall d’Uixó8. Además, a partir de esta misma fecha los documentos que atañen a su biografía le citan a Sant Jordi con el título de «miles» en latín y «mossèn» en vulgar: por lo tanto, podemos deducir que fue armado caballero en plena campaña militar. En el mes de agosto del mismo año 1420 llegó a l’Alguer una embajada de la reina de Nápoles Juana II de Anjou-Durazzo, que había sucedido en edad madura a su difunto hermano Ladislao y que no tenía ni se preveía que tuviese hijos; por lo tanto existió, desde los comienzos de su reino, el problema de la sucesión. Juana, a cambio de que la ayudase militarmente contra Luis III de Anjou, quien contra la voluntad de la reina había sido nombrado su heredero con bula papal, prometía a Alfonso nombrarle duque de Calabria y sucesor oficial del trono de Nápoles. Alfonso aceptó la propuesta napolitana, pero demoró un poco su intervención porque antes quería acabar de una vez por todas con la empresa corsa. A comienzos de septiembre, una flota aragonesa llegó a Nápoles y Juana formalizó la adopción; en julio de 1421 el mismo rey entró triunfalmente en la ciudad partenopea derrotando al angevino. Durante sus dos años de permanencia en Nápoles, Alfonso intentó poner orden en la agitada corte donde habría de reinar: esta decisión le granjeó la enemistad de Giovanni Caracciolo, el favorito de la reina, quien no vaciló en conspirar contra él, atrayéndose la voluntad de la reina, que intentó aliarse con su antiguo enemigo francés. Alfonso apresó al favorito, pero no logró hacer lo mismo con Juana. La reina entonces se dirigió a Muzio Attendolo Sforza, famoso condottiero de aquella época, para que la ayudara: una tropa de Sforza se presentó por sorpresa a las puertas de Nápoles, atacó a los hombres del Magnánimo que presidiaban la Puerta Capuana y los venció. Muchos caballeros 8. Se trataba de un cargo que podía transmitir a su heredero natural o a quien hubiese designado en su testamento. Hasta aquel momento, la alcaidía de Vall d’Uixó la había tenido el caballero barcelonés Gispert de Talamanca, quién, por residir en Palermo, fue práticamente ausente de los territorios que tenía que gobernar. Además, según los privilegis e los furs, las alcaidías valencianas correspondían a los naturales del reino de Valencia: dos motivos que inducieron a Alfonso a otorgar los derechos de Gispert de Talamanca al «dilecti nostri Georgii de Sancto Georgio, militis valentini et de civitate Valencie oriundi». De nada le sirvieron a Talamanca sus protestas oficiales, ya que el 30 de agosto de 1421 en Nápoles, donde se encontraba ahora el rey como veremos enseguida, se emitió sobre el asunto una sentencia a favor de Jordi de Sant Jordi. Unos meses más tarde, el 6 de octubre y siempre en Nápoles, el rey firmaba una orden para que Talamanca hiciese efectivo el paso de la alcaidía a Sant Jordi. 296 DONATELLA SIVIERO valencianos, catalanes y aragoneses fueron hechos prisioneros: entre ellos, Jordi de Sant Jordi9. La situación se hizo insostenible y se llegó, en el mes de septiembre, a la revocación de la adopción por parte de la reina, que también desposeyó a Alfonso del ducado de Calabria. A partir de entonces, el Magnánimo sería uno más de sus enemigos, mientras el nuevo heredero designado fue Luis de Anjou. En octubre Alfonso dejó Nápoles y, como queda dicho, volvería como triunfador solamente veinte años después, cuando al amparo de su corte castellanos, catalanes, aragoneses y valencianos entraron en contacto directo con toda la cultura humanista italiana, un encuentro decisivo en la conformación del humanismo renacentista hispano. El cautiverio napolitano de Jordi de Sant Jordi duró pocas semanas, ya que el 21 de junio el poeta, ya libre, concluyó una misión diplomática por cuenta del rey. El 12 de junio del año siguiente, en tierras hispánicas, otorgó Sant Jordi su último testamento, del que se deduce que no tenía ni mujer ni hijos. Unos días más tarde, el 18 de junio, falleció, no se sabe ni dónde ni por qué causa. Como hemos podido comprobar, la hipotética «mancha» en su origen no impidió a Jordi de Sant Jordi de ser hombre de total confianza del rey y tenido en gran estima por él, como atestiguan la presencia del poeta en la primera campaña napolitana así como las «gracioses donacions» de dinero que el rey, además de haberle concedido un importante vitalicio, le hacía con frecuencia10. En mucho le tuvo también el ya recordado Marqués de Santillana, quien en dos ocasiones elogia sus cualidades poéticas. En el poema Coronación de Mossen Jordi 11, el Marqués cuenta que se le han aparecido en sueños los máximos poetas de la Antigüedad, es decir Homero, Virgilio y Lucano, que le piden a Venus que conceda a Jordi el laurel para sus grandes méritos: Deessa, los illustrados valentíssimos poetas, vistas las obras perfectas é muy sotiles tractados 9. Como queda dicho, Jordi de Sant Jordi estuvo en Nápoles con su rey entre 1422 y 1423. Una carta del 12 de febrero de 1422, firmada por el Magnánimo, atestigua que en aquella fecha nuestro poeta ya se encontraba en la ciudad partenopea. Cfr. J. Rubió i Balaguer, Literatura catalana, pág. 324. 10. Cfr. M. de Riquer & L. Badia, Les poesies de Jordi de sant Jordi, págs. 44-53, donde se encuentran extractos de dichos documentos. 11. Marqués de Santillana, Obras completas, págs. 101-108. DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 297 por Mossén Jorde acabados, supplican á tu persona que resçiba la corona de los discretos letrados (vv. 153-160). A este juicio en una obra de invención de 1430, se añadió unos años después otro al que me he referido antes, contenido en el Prohemio y carta, un texto importantísimo, quizá la primera historia crítica de la poesía europea medieval. En el Prohemio se lee: En estos nuestros tienpos floresçió mosén Jorde de Sant Jorde, cavallero prudente, el qual çiertamente conpuso asaz fermosas cosas, las quales él mesmo asonava, ca fue músico exçellente; fizo entre otras una cançión de oppósitos que comiença: Tos ions aprench e desaprench ensems. Fizo la Passión de amor, en la qual copiló muchas buenas cançiones antiguas, asy destos que ya dixe commo de otros. Mosén Febrer fizo obras nobles, e algunos afirman aya traydo el Dante de lengua florentina en catalán, no menguando punto en la orden de metrificar e consonar. Mosén Ausias March, el qual aún bive, es grand trobador e omne de asaz elevado spíritu12. Santillana se refiere aquí a la poesía de «nuestros tienpos», es decir la de la primera mitad del siglo XV. La poesía en lengua catalana de este periodo se caracterizaba por mantener una estrecha relación con la tradición de los trovadores: en efecto, hasta bien entrado el siglo XVI, los líricos catalanes siguieron teniendo un modelo fundamental en los poetas provenzales y utilizaban todavía su lengua, aunque con matices catalanes más o menos evidentes. Mientras en el sur de Francia la lírica trovadoresca, nacida en el siglo XII, se extinguió a finales del siglo XIII, en el área catalana sobrevivió todavía con gran vitalidad durante otra centuria. Por lo tanto, hasta casi finales de la Edad Media la poesía catalana está caracterizada por un dominante provenzalismo lingüístico, característica común a todos los géneros escritos en versos, desde la poesía narrativa a la didáctica, etc. Esta situación termina con la producción poética de Ausiàs March, el primer poeta que utiliza el catalán para la lírica, y con una novela en verso del médico valenciano Jacme Roig, el Spill o Llibre de le dones de mitad del Cuatrocientos, que se puede considerar la primera narración en verso ya libre de elementos lingüísticos provenzales. Sin embargo, hay que decir 12. Marqués de Santillana, Obras completas, págs. 447-448. 298 DONATELLA SIVIERO que los poetas catalanes no calcaban pura y simplemente su modelo, sino que en cierta medida lo elaboraban y trabajaban. Si es verdad que, en toda Europa, sólo en área catalana se continuó cultivando la tradición trovadoresca en la misma lengua de los trovadores hasta una fecha tan tardía, también es verdad que los poetas catalanes empiezan a utilizar, junto al de los trovadores, otros modelos, y en particular dos nuevos clásicos vulgares italianos, Dante y Petrarca. Y si por lo que al petrarquismo se refiere, los poetas catalanes se anticipan de un siglo a lo que se convertiría en moda con el Renacimiento, con Dante hacen algo inédito, ya que la poesía de Dante, en especial la lírica, en aquella época como en la sucesiva sirvió poco o nada de modelo, tanto en Italia como en el resto de Europa. Volviendo al Prohemio e carta, don Íñigo López de Mendoza considera a Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer y Ausiàs March los tres mejores poetas catalanes de comienzos del Cuatrocientos. Andreu Febrer era el más anciano de los tres (nacido hacia 1375), mientras que Jordi y Ausiàs March (1400-1459) eran más o menos coetáneos. Santillana no los nombra por orden de edad: hace mención primero de Jordi, después de Febrer y finalmente de March. Puede que el orden dependa de la fecha de fallecimiento de los dos primeros. Jordi le parecería al Marqués el más lejano porque ya había muerto desde hacía más de veinte años cuando él redactó su tratado poético, mientras que Febrer había fallecido hacia el 1440; de Ausiàs March, en cambio, puede decir que «aún bive» ya que March efectivamente murió en 1459. Todas las poesías líricas fechables de Febrer no son de muy posteriores a 1401, mientras que Jordi, que como queda dicho en 1420 debía rondar los veinte años, por aquellos entonces se estrenaba o casi en el ejercicio de la poesía; por lo que a Ausiàs March se refiere, parece que toda su obra poética la escribió después de la muerte de Sant Jordi. Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer y Ausiàs March se conocieron personalmente, ya que, con otros poetas castellanos y catalanes, coincidieron en la expedición mediterránea del Magnánimo a la que me he referido antes. Es difícil resistirse a imaginar que este grupo de literatos que viajan a Italia, la patria de Dante y Petrarca, no intercabiaran ideas y libros, discutieran acerca de sus preferencias y experiencias literarias; en una palabra, es difícil que en semejante situación no empezaran a circular nuevos aires poéticos. Andreu Febrer es el que más conserva relaciones con la tradición de la antigua poesía de los trovadores. Sobre su poesía los padres provenzales todavía ejercen su influjo con vigor, aunque se deje notar la renovadora presencia francesa y sobre todo italiana. Es cierto que el poeta de Vic tenía un buen conocimiento de la obra de Dante, ya que no sólo tradujo, y de DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 299 manera admirable, la Divina Commedia (traducción acabada en 1429), sino que para sus composiciones de versos estramps utiliza palabras-rimas de las Rime petrose de Dante. La estructura métrica de los versos estramps es muy compleja: se trata de versos sin rima, donde en posición de rima aparecen palabras femeninas, o sea llanas, que para la poética provenzal eran «caras», es decir de peculiar rareza. En los versos estramps tanto de Febrer como de Jordi de Sant Jordi se encuentran en posición de rima unas palabras-rima no sólo del trobador Arnaut Daniel, sino también de Dante: para los dos, pues, Dante es ya un auctor 13. Sobre Ausiàs March, por el contrario, la influencia de los trovadores es mucho más reducida respecto a sus predecesores y son bien presentes en cambio los ecos de Petrarca, de los stilnovisti y de Dante. En pocas palabras y simplificando al máximo, se puede afirmar que la obra de Ausiàs March representa la culminación de un proceso de innovación que había empezado con sus inmediatos predecesores, una verdadera revolución en el mundo poético hispánico del siglo XV, revolución que tendrá una influencia decisiva, como veremos, en el nacimiento de la gran voz lírica castellana de Garcilaso de la Vega. Jordi de Sant Jordi, pues, se coloca idealmente a medio camino entre la fidelidad a la tradición y los indicios de revolución14. La lectura del pequeño cancionero de este último trovador, dieciocho poemas, hace evidente que Jordi es un poeta de «transición», en el sentido de que si sus versos, escritos en un provenzal catalanizante, todavía respetan la tradición occitana, también presentan de vez en cuando pequeñas variaciones que muestran cierta disonancia en relación con el modelo provenzal. Quiero decir que en Jordi de Sant Jordi se encuentran unos pequeños pero significativos alejamientos de su punto de referencia. El hecho de que su cancionero se aparte del género de composición central de la lírica trovadoresca, es decir la canción de amor, y presente unas variedades de composiciones 13. Para la compleja cuestión de los versos estramps catalanes, se puede ver Costanzo Di Girolamo & Donatella Siviero, «Da Orange a Beniarjó (passando per Firenze). Un’interpretazione degli estramps catalani», Revue d’Études Catalanes, 2 (1999), págs. 81-95. 14. Como tuve ya ocasión de argumentar en un artículo de 1997, creo que Sant Jordi se puede considerar como el eslabón central de una ideal cadena poética que va desde Andreu Febrer, un trobador todavía medieval, hasta Ausiàs March, un poeta lírico ya moderno. Cfr. Donatella Siviero, «Veles, vents i poetes: Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March», en Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane [Actes du Colloque Ausiàs March (Université Paris IV-Sorbonne - Paris XIII, 13-15 mars 1997], travaux réunis par G. Martin et M.-C. Zimmermann, París: Publications du Séminaire d’études médiévales hispaniques de l’Université Paris XIII (Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, vol. 14), 2000, págs. 157-166. 300 DONATELLA SIVIERO que pertenecen a géneros periféricos y desusados es quizás uno de los aspectos más interesantes de su producción. Entre sus poemas destaca en modo particular Jus lo front, importante sobre todo desde el punto de vista de la métrica, ya que es aquí donde el poeta utiliza los versos estramps, y por la temática, ya que desarrolla de manera original por aquella época el tema de la perdurabilidad de la imagen de la amada en el enamorado más allá de la muerte. La imagen de la dama, dice Jordi en versos de gran modernidad, se queda inmovilizada en la frente del enamorado cuando es llevado a la tumba15. Pero quizás el más famoso poema de Jordi de Sant Jordi sea Deserts d’amics, que pertenece al microgénero de petición de rescate por parte de un prisionero. El poema lo ocasionó el episodio histórico de Nápoles del 1423 al que ya me referido antes, cuando Jordi fue hecho prisionero por Muzio Attendolo Sforza. En el caso de Jordi de Sant Jordi, pues, la aventura napolitana origina por vía directa Desert d’amics y no hay dudas respecto al hecho de que el poema es reflejo de un episodio biográfico real. Por lo que atañe a Ausiàs March, sospechamos, aunque no existan pruebas concretas, que las aventuras por el Mediterráneo también hayan podido dejar huellas en su producción, pero de una forma diferente, es decir no como reflejo directo de hechos ocurridos, sino como reelaboración poética. Una de las canciones más conocidas de March es Veles e vents, donde el yo lírico, peregrino de amor, se encamina por mar hacia lugares donde, por lo que se puede entender, vive su amada; en la primera estrofa suplica a los vientos que le sean favorables. Anotamos que la tradición náutica occidental comienza con la navegación en el mar Mediterráneo, donde los marinos estaban acostumbrados a orientarse por direcciones definidas según los vientos predominantes en esa región. Es muy interesante fijar la atención sobre los vientos que March considera propicios, es decir siroco, levante, gregal, mediodía y tramontana, y los que en cambio considera contrarios, el maestro y el poniente. Parece, 15. La presencia de Dante en este poema no se limita sólo a las palabras-rima: como señala Aniello Fratta en su nueva edición crítica de la obra de Jordi de Sant Jordi, «Tenim prou motius per a pensar que la idea, expressada als vv. 3-5/8, d’una “empremta” permanent de la faç de la dona (el segell, com a forma eterna de la bellesa), així com la terminologia específica que s’hi fa servir, poden haver arribat a Jordi de Sant Jordi a partir de les teories dantesques de la creació divina» (Jordi de Sant Jordi, Poesies, ed. Aniello Fratta, Barcelona: en prensa). En su edición, Fratta examina con detenimiento la presencia de la poesía italiana en Sant Jordi, llegando a detectar influencias mucho más profundas de lo que se había pensado hasta la fecha. El mismo Fratta había individuado ya en la obra del poeta valenciano huellas de la escuela poética siciliana (cfr. Aniello Fratta, «Jordi de Sant Jordi e i Siciliani», Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 17 (1992), págs. 7-21). DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 301 pues, que el poema hable de un viaje de oriente a occidente, que por ejemplo podría ser desde Nápoles o Sicilia a Valencia. En la segunda estrofa, nos encontramos inesperadamente con una tempestad y en la tercera los aterrorizados viajeros encomiendan sus almas a Dios y prometen ofertas votivas, menos el poeta, quien, al revés, hace voto de no renunciar nunca al amor. Teme la muerte porque no podrá ya estar presente ante su amada y porque está seguro que ella le olvidará. Pero el poeta se declara amante a ultranza, concepto que desarrolla en las últimas estrofas, donde también declara que su condición es más triste que la muerte. La imagen que desde siempre ha causado mayor asombro a los lectores es la de la tempestad, con el mar hirviendo como una cazuela en el horno y los peces huyendo del mar para buscar refugio en tierra. Se trata de una escena apocalíptica a la que muchos investigadores han intentado buscar sus fuentes literarias. No obstante, hay que tener en cuenta que, antes que la utilización de las metáforas, Ausiàs March prefiere largas comparaciones y descripciones que introducen personajes y situaciones concretos, inusuales a veces, pero siempre inspiradas en el mundo real. Entonces, dado que March suele describir sólo hechos y situaciones muy verosímiles, cabe pensar que aquí describe un naufragio extraño, sí, pero también posible. Podría ser que alguna experiencia real haya inspirado estas imágenes a Ausiàs. Reparemos en que, además de haber participado en la expedición en Córcega y Cerdeña, el poeta formó parte de la escuadra que en 1424 combatió a los piratas en las aguas de Sicilia y norte de África. Añadamos que Ibn Jubayr, conocido también como Abenjobair el valenciano, un viajero arabigo-valenciano del siglo XII, en una crónica de un viaje por el Mediterráneo16 describe una tempestad en el estrecho de Messina, a la que asistió personalmente, utilizando la misma expresión ausiasmarquiana del mar hirviendo. Y reparemos también en lo que pasó hace poco más de un año cerca de las costas sicilianas: en Panarea, pequeña isla del archipiélago de las Eolias, hubo una violenta erupción volcánica y un desprendimiento de tierra produjo, al caer al mar, un terremoto submarino que provocó huidas y mortandad de peces grandes y pequeños. Se trata de fenómenos volcánicos bastante frecuentes en el Mediterráneo central y, en particular, en el mar Tirreno, 16. La crónica de Muhammad ibn Ahamd Ibn Jubayr se puede leer en catalán, Viatge d’Abenjobair, s. l., s. a.; en inglés The Travels of Ibn Jubayr Being the Chronicle of a Mediaeval Spanish Moor Concerning His Journey to the Egypt of Saladin, the Holy Cities of Arabia, Baghdad the City of the Caliphs, the Latin Kingdom of Jerusalem, and the Norman Kingdom of Sicily, Londres: J. Cape, 1952; y en francés, Voyages, París: Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 1949-56. 302 DONATELLA SIVIERO fenómenos que suceden desde hace millones de años. Si es verdad que el mar, por suerte, no hierve todos los días, también es verdad que estos fenómenos debían ser bien conocidos por los marineros. Así, no es improbable que el relato de estos cataclismos, exagerado o amplificado si se diera el caso, se transmitiese de generación en generación entre los hombres de mar. Un relato que Ausiàs hubiera podido escuchar durante sus navegaciones por ese mismo mar, que se habría quedado grabado en su memoria y que habría emergido cuando, dejada ya su breve carrera militar, se entregó a la tarea literaria. En efecto, a partir de 1425, el poeta se retiró en sus posesiones de Gandía, donde vivió el resto de su vida entre la gestión de sus territorios, el ejercicio de su cargo de halconero mayor del rey Alfonso y la dedicación a su obra poética. A los cuarenta años se casó, por segunda vez, con Isabel Martorell, hermana del escritor Joanot, autor de una sola obra, el Tirant lo Blanch. Dicho entre paréntesis, se trata de una de las novelas más revolucionarias de finales de la Edad Media románica que se puede considerar un fenómeno literario ibérico casi tan extraordinario como el de las kargiat: quiero decir que si esas pequeñas composiciones son, al parecer, las primeras piezas líricas europeas en lengua vulgar, para el Tirant lo Blanch no sería exagerado hablar de primera novela moderna europea17. Uno de los rasgos innovadores del Tirant es la frecuente utilización por parte de Martorell de temas y motivos de la tradición lírica, adaptados a las exigencias narrativas de su novela, y de modo especial el recurso a la poesía de su cuñado Ausiàs March. Aunque una dependencia directa es difícil de demostrar, en la novela de Martorell se detecta una notable presencia de ecos ausiasmarquianos que consisten en comparaciones, imágenes y oraciones. El lector se encuentra a menudo con verdaderas citas textuales, pero las mayoría de las veces se trata de una reinterpretación irónica o paródica de los conceptos ausiasmarquianos. 17. La bibliografía acerca de este aspecto de la novela de Martorell es bastante abundante. Sólo quiero recordar que uno de los primeros críticos contemporáneos en hablar de la modernidad del Tirant fue Dámaso Alonso para quien parecía «una novela del siglo XIX» («Tirant lo Blanc novela moderna», Revista valenciana de filología, 1 (1951), págs. 179-215, en part. pág. 210). En años más recientes, Mario Vargas Llosa ha subrayado que «si algún libro, metafóricamente hablando, enterró a la novela de caballerías, fue Tirant lo Blanc. Porque con el libro de Joanot Martorell el género alcanzó su apogeo y se superó a sí mismo, en una ficción más rica y más compleja de lo que las convenciones formales y los tópicos temáticos de la novela de caballerías permitían» («Tirant lo Blanc: las palabras como hechos», en Actes del Symposion «Tirant lo Blanc», Barcelona: Quaderns Crema, 1993, págs. 587-603, en part. pág. 588). DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 303 Nada de parodia, en cambio, tienen los ecos ausiasmarquianos en la obra de Garcilaso de la Vega, responsable, con su amigo barcelonés Joan Boscà Almugàver, mejor conocido como Juan Boscán, de la definitiva revolución que experimentó la poesía castellana del siglo XVI. Con el cambio de siglo, pues, la obra de March se convierte en uno de los pilares en que se funda la evolución de la poesía española del Renacimiento. Mientras, la poesía en catalán empieza a desaparecer del mapa literario hispánico: el nuevo siglo supuso un severo retraimiento de la literatura catalana, hecho determinado por la actuación avasalladora del gobierno castellanohablante que se instauró en la España imperial y que fue herencia directa de la política de los Reyes Católicos. La biografía de Garcilaso de la Vega es la de un poeta cortesano y militar, que nos recuerda asombrosamente la de Jordi de Sant Jordi. Garcilaso se educó en la corte y muy pronto, a los 19 años, entró al servicio del emperador Carlos V, quien mostró hacia él una gran preferencia encargándole misiones delicadas, y, como Sant Jordi, murió joven18. Un poeta añadiría viajero: Garcilaso se mueve continuamente entre España e Italia, sufre un destierro en una isla del Danubio, participa en la campaña de Túnez, donde es herido, muere en Francia. Huelga decir que es inevitable que ese continuo viajar de Garcilaso traiga consigo un enorme enriquecimiento cultural. En efecto, para el cambio poético que supuso la obra de Garcilaso que, como es de sobra sabido, representa para la lírica castellana la asimilación plena de la modernidad, fueron determinantes dos factores: sus viajes por Italia, en especial su estancia en Nápoles, y la estrecha amistad con Juan Boscán. No olvidemos que, como queda dicho, precisamente en Nápoles, desde los tiempos de la corte de Alfonso el Magnánimo existió 18. Participó entre 1520 y 1522, al lado de su señor, a la represión de los «comuneros». En 1522 tomó parte en la expedición para la defensa de Rodas y en la guerra de Navarra contra los franceses. Siempre al servicio de Carlos V, en 1529 fue a Italia donde en 1530 asistió a su coronción imperial. Un episodio le valió una grave punición por parte del emperador: el poeta había intervenido como testigo en el matrimonio secreto de su sobrino, hijo de su hermano comunero, desobedeciendo la orden expresa de Carlos V, que por eso lo desterró a una isla del Danubio. Posteriormente pasó Garcilaso, de 1532 a 1534, a Nápoles como lugarteniente del virrey don Pedro de Toledo. Reanudó en 1535 su actividad militar, participando en la campaña imperial de Túnez contra los turcos y un año más tarde en la campaña de Provenza, durante la lucha contra los franceses que querían invadir Italia. Una vez derrotados éstos, y cuando ya se veían en retirada forzosa, el emperador ordenó la toma de la fortaleza de Le Muy, donde desesperadamente se defendían unos cincuenta hombres; Garcilaso fue de los primeros en subir, lanzándose sin protección al frente de sus soldados, pero fue herido mortalmente de una pedrada en la cabeza. Moriría pocos días después en Niza, en 1536. 304 DONATELLA SIVIERO una gran vitalidad cultural que continuó en el siglo sucesivo. Precisamente la estancia en esta ciudad, que duró dos años, permitió a Garcilaso entablar relaciones personales con los literatos italianos y los humanistas españoles que residían en aquel reino, como Luigi Tansillo, Bernardo Tasso, Juan de Valdés; además, el poeta toledano mantuvo por aquellos entonces correspondencia escrita con Pietro Bembo. Por lo que al italianismo poético se refiere, es bien sabido que, a partir del romántico siglo XIX, la crítica ha querido atribuir a la conversación que mantuvieron Juan Boscán y Andrea Navagero en Granada en 152619 las responsabilidades del definitivo asentamiento de formas y temas italianos en la poesía renacentista española. A esta conversación se refiere el mismo Boscán en la Carta a la duquesa de Soma, que sirve de prefacio al Libro II de su obra, donde afirma que: estando un día en Granada con el Navagero, al cual por haver sido varón tan celebrado en nuestros días he querido aquí nombralle a vuestra señoría, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, y especialmente en las variedades de muchas lenguas, me dixo por qué no provava en lengua castellana sonetos y otras artes de trobas usadas por los buenos authores de Italia. Y no solamente me lo dixo así livianamente, mas aun me rogó que lo hiziese. Partíme pocos días después para mi casa; y con la largueza y soledad del camino discurriendo por diversas cosas, fui a dar muchas vezes en lo que el Navagero me havía dicho. Y así comencé a tentar este género de verso, en el cual al principio hallé alguna dificultad por ser muy artificioso y tener muchas particularidades diferentes del nuestro. Pero después, pareciéndome quiçá con el amor de las cosas proprias que esto començaba á sucederme bien, fui poco a poco metiéndome con calor en ello20. La anécdota, pues, se trasformó en verdad crítica: durante mucho tiempo no se reparó en el hecho de que quizá Boscán estaba introduciendo aquí un clásico tópico prologal, es decir el de declinar sus responsabilidades con respecto a su obra, escrita a petición de alguien21. Puede ser que en 19. El humanista y poeta Navagero se encontraba en Granada como embajador de la República de Venecia para asistir a las bodas de Carlos V. 20. Cito por la edición Juan Boscán, Obra completa, ed. Carlos Clavería, Madrid: Cátedra, 1999, pág. 118. 21. Como apuntaba Antonio Gargano en 1988, «Benché i manuali continuino a registrare il 1526 come l’anno delle nozze de la “lengua castellana con el modo de escrivir italiano”, di cui Boscán pochi mesi prima di morire rivendicava a sé la primogenitura, alcuni studi, che ormai si estendono sull’arco di un trentennio circa, hanno contribuito in maniera incontestabile a restituirci un quadro della lirica della prima metà del Cinquecento molto più complesso di DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 305 cierta medida el encuentro con Navagero haya favorecido la implantación definitiva del italianismo en la poesía castellana, pero no deja de ser sospechoso que el poeta barcelonés declare que su orgullosa osadía («he querido ser el primero que ha juntado la lengua castellana con el modo de escrivir italiano»)22 se debe a los ruegos de una auctoritas 23. En su tiempo, afirma Boscán a continuación en la misma Carta, los desgastados géneros líricos castellanos necesitaban una regeneración que afectara tanto al plano formal como al temático y hace referencia a poetas modélicos como Petrarca, Dante y Ausiàs March, «el más excelente», dice, de entre los autores catalanes. En efecto, en el área hispánica March había llevado a cabo, casi un siglo antes, la tarea que ahora tenían que hacer los poetas del Renacimiento, es decir había alcanzado para su propia lengua vulgar un nivel de dignidad literaria y de perfección expresiva igual al de los antiguos24. quello che, imperniato su quella data e su quell’incontro famosi, si presentava come un dittico nato quasi per caso dall’arbitraria giuntura di due pannelli separati.» (Fonti, miti, topoi. Cinque studi su Garcilaso, Napoli: Liguori, 1988, pág. 9). Para el estudio de los topoi de la retórica prologal se pueden ver las clásicas páginas de Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern: Francke, 1948. Para una análisis de la epístola de Boscán, véase Lore Terracini, Lingua come problema nella letteratura spagnola del Cinquecento, Turín: Stampatori, 1979, especialmente págs. 156-157; Begoña Canosa Hermida, «Un acercamiento temático y estructural a la carta de Boscán a la Duquesa de Soma», Lemir. Revista de literatura española medieval y del Renacimiento, 3 (1999): (http://parnaseo.uv.es/ Lemir/Revista/Revista3/Bego/Bego.html) 22. J. Boscán, Obra completa, pág. 117. 23. A este propósito, Franco Meregalli observa que la Carta a la duquesa de Soma «se cita en general a causa de la narración del famoso encuentro entre Navagero y Boscán […] a dicho encuentro no debe dársele otro valor que el de una anécdota, por otra parte sugestiva, porque representa de manera plástica un hecho histórico que lo trasciende con mucho y se habría realizado sin su concurso […] Es un escrito que nos muestra a un Boscán snob, casi un dandy, que manifiesta cierto desdén por la tradición literaria española» («Las relaciones literarias entre España e Italia en el Renacimiento», en Actas del I Congreso Internacional de Hispanistas celebrado en Oxford del 6 al 11 de septiembre de 1962, eds. Frank Pierce & Cyril A. Jones, Oxford: The Dolphine Book, 1964, págs. 127-140, en part. págs. 133-134). 24. Como es sabido, March fue el primer lírico catalán medieval en utilizar su lengua vulgar para su obra: para Costanzo Di Girolamo «le ragioni di questa scelta non mi sembra che siano state approfondite a sufficienza […] Una possibile spiegazione alla svolta linguistica di Ausiàs March può essere forse trovata nella circolazione in area catalana dei nuovi classici volgari, soprattutto italiani, a partire dalla fine del quattordicesimo secolo, la cui conoscenza avrà messo gradualmente in crisi una lingua letteraria che doveva essere ormai sentita come convenzionale e improduttiva. Dall’Italia insomma viene l’esempio che anche un nuovo volgare, un volgare con credenziali meno prestigiose del provenzale, può servire come grandioso veicolo della lirica […] non è escluso che sia stata proprio la lettura di Dante a suggerirgli di cambiare lingua […]» (Introduzione a Ausiàs March, Pagine del Canzoniere, Milán-Trento: Luni, 1998, págs. 9-54, en part. págs. 13-15). 306 DONATELLA SIVIERO Sin embargo, si desde siempre se habla de Juan Boscán como de quién empezó la definitiva introducción de temas y formas de la poesía renacentista italiana en España, mucho menos se habla del hecho de que fue el primero en conjugar el modelo italiano con el de Ausiàs March25, otro fundamental punto de referencia no sólo para él sino para toda la poesía del Siglo de Oro. En efecto, el rastreo de las huellas ausiasmarquianas en los poetas renacentistas castellanos demuestra que March, «quizá la más vigorosa [personalidad] del siglo XV peninsular» según Lapesa26, fue una importante fuente para muchos27. Boscán fue un poeta culto, curioso, con vastos conocimientos de las letras italianas e ibéricas; fundamental fue su papel de divulgador de ideas, de atento lector y conocedor de la obra de Ausiàs March, de aguijoneador de la genialidad de Garcilaso. Es en gran medida gracias a Boscán como Garcilaso recogió la herencia ausiasmarquiana, estableciendo entre el poeta catalán y la poesía castellana moderna un nexo indiscutible. Los sonetos de Garcilaso son el claro ejemplo de lo que digo, ya que es allí donde a menudo adopta y adapta temas de Ausiàs y donde con frecuencia los versos se hacen claro eco de los de March, como destacaron ya los comentaristas del siglo XVI. El caso más llamativo es el del soneto XXVII, donde, como 25. Giovanni Caravaggi, en su trabajo «Alle origini del petrarchismo in Spagna», en Miscellanea di studi ispanici, Pisa: Istituto di Lingua e Letteratura Spagnola dell’Università di Pisa, 1971-1973, págs. 67-101, pone de relieve que los dos modelos fundamentales, los dos polos del universo poético de Boscán son exactamente Petrarca y Ausiàs March. Cabe destacar que Amédée Pagès en su clásico estudio dedicado a Ausiàs March y sus predecesores (Auzias March et ses prédecésseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVe et XVe siècles, París: Champion, 1912), hablaba de Boscán en estos términos: «On ne voit d’ordinaire en lui que l’importateur en Espagne de la littérature italienne. Il est, de plus, à notre avis, le continuateur de l’école limousine, et, en mettant à la mode, parmi les poètes espagnols, l’imitation et les gloses d’Auzias March, il a établi entre le vieux poète catalan et la poésie castillane modern un trait d’union incontestable» (pág. 412). 26. Rafael Lapesa, La trayectória poética de Garcilaso, Madrid: Alianza, 1985 (1ª ed. 1948), pág. 41. 27. Véanse A. Pagès, Auzias March et ses prédecésseurs; Martí de Riquer, «Influència de Ausias March en la lírica castellana de la Edad de Oro», Revista Nacional de Educación, 8 (1941), págs. 49-79; R. Lapesa, La trayectória poética, págs. 19-71; Rafael Ferreres, «La influencia de Ausias March en algunos poetas del Siglo de Oro», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz recogidos y publicados por A. Gallego Morell, Andrés Soria, Nicolás Marín, 3 vols., Granada: Universidad de Granada, 1979, vol. I, págs. 469-483; Lluís Cabré, «Algunes imitacions i traduccions d’Ausiàs March al segle XVI», Quadrens. Revista de treducció, 7 (2002), págs. 59-82. DEL ÚLTIMO TROVADOR A LOS POETAS RENACENTISTAS 307 es sabido, el primer cuarteto es una traducción literal de la tornada (o envío) del poema LXXVII de Ausiàs March28: Garcilaso Amor, amor, un hábito vestí el cual de vuestro paño fue cortado; al vestir ancho fue, mas apretado y estrecho cuando estuvo sobre mí. Ausiàs March Amor, amor, un abit m’e tallat de vostre drap, vestint me l’espirit; en lo vestir, ample molt l’e sentit, e fort estret, quant sobre mi ’s posat. Me parece que aquí el principio de la imitación a través de la traducción le permite a Garcilaso rendir homenaje a su modelo instaurando con él un voluntario y descubierto juego intertextual29. Para acabar, sólo quisiera subrayar otra vez que la aparición a comienzos del siglo XVI de la nueva poesía renacentista en castellano no se debió a una simple moda. Se trató de un complejo fenómeno cuyos elementos fundacionales fueron la gradual penetración de los modelos italianos y su combinación con los autóctonos del área hispánica, penetración y combinación que habían iniciado con intensidad ya en el siglo XV, es decir todavía en época medieval. La Península Ibérica medieval fue lugar de tensiones raciales y religiosas y al mismo tiempo de gran dinamismo cultural, un espacio geográfico en continua mutación desde que empezó la así llamada Reconquista. La llegada de los moros a la Península había añadido un elemento más al mosaico de lenguas y culturas que se iba componiendo en territorio ibérico. A finales del siglo XV y comienzos del XVI los reyes católicos persiguieron la uniformidad en su reino y obtuvieron un país con una lengua, la castellana, y una religión, la católica por supuesto, a través de la erradicación del Islam y del judaísmo de la Península mediante una sistemática campaña de asesinatos masivos e individuales y la destrucción del patrimonio cultural y religioso de judíos y musulmanes. A pesar de esto, España nunca llegó a ser una y grande, es decir una realidad monolítica, sino que en su esencia continuó siendo una realidad multiétnica, multicultural y plurilingüe en continuo movimiento y evolución. Aunque 28. Cito por las siguientes ediciones: Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Bienvenido Morros, Barcelona: Crítica, 1995; Ausiàs March, Poesies, ed. Pere Bohigas; rev. Amadeu Soberanas & Noemi Espinàs, Barcelona: Barcino («ENC»), 2000. 29. Muy reductivo a propósito de las relaciones March-Garcilaso fue Amédée Pagès cuando afirmó que Garcilaso «ne demande à Auzias que quelques pensée vives ou brillantes qu’il enchâsse dans ses sonnets comme des perles dans de véritables oeuvres d’art» (A. Pagès, Auzias March et ses prédecésseurs, pág. 412). 308 DONATELLA SIVIERO tardía, la toma de conciencia de los estudiosos acerca de la innegable verdad de que España fue, y es, una pluralidad viva, está permitiendo en años recientes nuevas lecturas de la compleja urdimbre de relaciones existentes entre las manifestaciones literarias de las diferentes lenguas y culturas del territorio ibérico. Y es precisamente esta idea de las culturas en contacto y no en oposición la que puede ofrecer nuevos caminos a la investigación y al hispanismo entendido en el más amplio sentido de la palabra. LETRAS QUE VIAJAM. O MITO DA ITÁLIA NA RENOVAÇÃO POÉTICA EM PORTUGAL NO SÉCULO XVI LUÍS DE SÁ FARDILHA (Porto) A RENOVAÇÃO DA poesia, levada a cabo no século XVI na Península Ibérica, recebeu um impulso decisivo da consciência aguda que tiveram alguns autores de que os seus povos, embora superiores no domínio das armas, se encontravam claramente inferiorizados no campo das letras, quando comparados aos italianos. A noção desta subordinação é expressa com muita clareza na carta que Boscán endereçou à duquesa de Soma, e que serve de manifesto a favor do verso longo e das novas formas poéticas italianizantes. Nesse texto, Juan Boscán refere-se à Itália como «una tierra muy floreciente de ingenios, de letras, de jüizios y de grandes escritores», e afirma a sua convicção firme de ter sido «el primero que ha juntado la lengua castellana com el modo de escrivir italiano»1. Reconhecendo, embora, a superioridade actual das letras italianas, a carta fecha com uma declaração de optimismo quanto ao futuro próximo das letras espanholas, já que a emergência «de los buenos ingenios de Castilla» prometia inverter esta situação, levando a que «antes de mucho se duelan los italianos de ver lo bueno de su poesía transferido en España»2. Também em Portugal António Ferreira exprimiria, anos mais tarde (1557?), na epístola em tercetos que dirigiu a D. Simão da Silveira, a mesma 1. Juan Boscán, Obra completa, ed. Carlos Clavería, Madrid: Cátedra, 1999, pág. 119. 2. J. Boscán, Obra completa, pág. 120. 309 310 LUÍS DE SÁ FARDILHA fixação no exemplo recebido de Itália e a mesma certeza quanto às possibilidades de um futuro brilhante para a poesia do seu país: Eu por cego costume não me movo. Vejo vir claro lume de Toscana, neste arço; a antiga Espanha deixo ao povo. […] Porque mais Mântua, e Esmirna que Lisboa, se o claro sol seu lume nos não nega, terá, se s’arte usar, maior coroa?3 Não admira, neste quadro4, que Francisco de Sá de Miranda, um admirador de Boscán5 e mestre reconhecido de Ferreira, sublinhe, na carta endereçada ao seu parente João Rodrigues de Sá de Meneses, a novidade determinante que constituía, em Portugal, o amor que este fidalgo dedicava às letras6. O elogio mirandino deixa claro, por outro lado, o desprezo generalizado a que estas eram votadas pela nobreza portuguesa da época. 3. António Ferreira, Poemas Lusitanos, ed. Thomas Foster Earle, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, pág. 360, vv. 88-90 e 106-108. Quanto à data de composição, veja-se o que escreve Earle na pág. 610. 4. Naturalmente, a atracção pela Itália, neste domínio específico da literatura, inserese no contexto de uma sedução mais global, que a cultura humanística italiana exerceu sobre os intelectuais portugueses desde os finais do século XV. Como é bem sabido, no reinado de D. João II é grande a emigração escolar para Bolonha, Siena, Florença, Ferrara e Pádua. Em Itália estudaram Aires Barbosa, Martinho de Figueiredo, Luís Teixeira, Gonçalo Vaz Pinto, Diogo Pacheco ou Henrique Caiado, entre muitos outros. A título de exemplo, recordemos Martinho de Figueiredo, autor de uma «Carta aos seus leitores» que acompanha os Commentaria super Epistolam Naturalis Historiae Plinii (Lisboa, 1529), onde este humanista português refere a sua frequência das «mais célebres universidades de Itália» e o convívio com Angelo Poliziano e Bartolomeo Sozzini (cf. Américo da Costa Ramalho, Latim Renascentista em Portugal (antologia), Lisboa: INIC, 1985, págs. 146-153), ou Estêvão Cavaleiro, que segue Lorenzo Valla e o cita explicitamente no prólogo da sua Mariae Virginis Ars (Lisboa, 1516): nesse texto, pode ver-se, expresso de modo eloquente, o valor simbólico que a cidade de Roma tem para os humanistas portugueses, enquanto sede da latinidade: «Vrbs ergo Roma iam penes nos est. Cum uiris Romanis iam nobis colloquium est. Romano in sermone iam diu uersamur». Sobre este texto, veja-se Américo da Costa Ramalho, «Um capítulo da história do humanismo em Portugal: o “Prologus” de Estêvão Cavaleiro», in Estudos sobre o século XVI, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, págs. 125-151. 5. Como declara na Carta a António Pereira (Poesias de Francisco de Sá de Miranda, ed. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Halle: Niemeyer, pág. 242, n. 133: «Líamos polo alto Lasso / E seu amigo Boscão / Honra d’Espanha que são»). 6. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, págs. 205-213. LETRAS QUE VIAJAM 311 Quando escreve a Sá de Meneses: «as letras que i não achastes / trouxestes de fora à terra», os versos de Miranda destacam a necessidade que teria experimentado o seu correspondente de importar do estrangeiro a matriz de uma cultura que não existiria em Portugal nas primeiras décadas de 500. Para poder juntar à sua nobreza de sangue e de armas o cultivo das letras, teria sido preciso trazer estas últimas «de fora». Como acontece frequentemente nos textos de Sá de Miranda, o autor não esclarece os detalhes desta sua informação. Nomeadamente, não esclarece onde foi o seu ilustre parente buscar o que não pôde achar na sua terra. Esta alusão foi entendida, desde Teófilo Braga, como uma referência a estudos feitos em Itália, onde Sá de Meneses teria sido aluno de Angelo Poliziano. Aceite por Carolina Michaëlis de Vasconcelos7, esta ideia manteve-se, persistentemente, até que Américo da Costa Ramalho8, por um lado, e José da Silva Terra9, por outro, mostraram a impossibilidade de um tal magistério, uma vez consideradas as datas da morte de Poliziano e do nascimento de Sá de Meneses. É certo que este último esteve em Itália em 1521, mas integrado na comitiva diplomática que acompanhou a Infanta Dona Beatriz, filha de D. Manuel, à Sabóia, por motivo do seu casamento10. Será possível entender os versos de Sá de Miranda como uma alusão a esta viagem do seu parente por Itália? Face ao laconismo do moralista da Tapada, não nos é possível responder à pergunta. Parece, aliás, que a data desta viagem seria algo tardia para que pudesse ter exercido uma influência determinante na formação espiritual de Sá de Meneses. No entanto, se Miranda tivesse querido apenas aludir ao seu contacto directo com terras italianas, poderia admitir-se a sua funcionalidade… Nesta ordem de ideias, cumpre assinalar que, no elogio 7. Escreveu D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos: «Nascido pouco depois de 1460 foi educado em Itália debaixo da direcção de Angelo Poliziano e trouxe consigo as novas aspirações do Renascimento”. (Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. 788). 8. Américo da Costa Ramalho, «Cataldo e João Rodrigues de Sá de Meneses», in Estudos sobre o século XVI, Paris: Fundação Calouste Gulbenkian/Centro Cultural Português, 1980, pág. 66. 9. José da Silva [Terra], João Rodrigues de Sá de Meneses et l’humanisme portugais, tese de doutoramento dactilografada apresentada à Sorbonne em 1984 (Bibliothèque da la Sorbonne, I 9939, 1-5). A referência a este assunto encontra-se no volume II, pág. 113. 10. Sobre esta viagem, veja-se Garcia de Resende, «Hida da Infanta Dona Beatriz pera Saboya», in Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa: INCM, 1973 [aliás, 1991], pág. 323, e Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, Coimbra: Por ordem da Universidade, 1955, IV, pág. 156. Poderá, ainda, consultar-se Luís Fardilha, «João Rodrigues de Sá de Meneses na Corte de D. Manuel», in Revista da Faculdade de Letras «Línguas e Literaturas», 20 (2003), págs. 305-316. 312 LUÍS DE SÁ FARDILHA que faz de João Rodrigues de Sá de Meneses, destaca, também, uma tradição genealógica que relacionava a família dos Sás com a família romana dos Colonna: «Dos nossos Sás Coluneses / gram tronco, nobre coluna, / grande ramo de Meneses»11. Anos antes de se ver brindado com este texto do seu parente, já Sá de Meneses tinha lembrado esta ligação matrimonial entre a sua família portuense e a célebre família romana, nas trovas genealógicas que compôs e que foram publicadas em 1516, por Garcia de Resende, no Cancioneiro Geral 12. Estas alusões de Miranda e de Sá de Meneses têm sido geralmente aceites, até porque genealogistas dos séculos XVII, XVIII e XIX se encarregaram de tentar precisar as circunstâncias em que poderia ter ocorrido um consórcio entre um membro da família portuguesa dos Sás e uma senhora da família Colonna, de modo a viabilizar a tradição literária quinhentista. No entanto, estudos realizados por Luís de Melo Vaz Sampayo, na década de 197013, e por José da Silva Terra, na década de 198014, mostraram já, de modo convincente, que, embora concedendo que possa ter havido uma união entre Sás e Colonnas, é seguro que ela não envolveu os ascendentes directos de Francisco de Sá de Miranda e João Rodrigues de Sá de Meneses. A verdade é que o sangue dos Colonnas romanos não podia correr nas veias de nenhum destes dois Sás. A reivindicação que ambos fazem de raízes italianas para a sua genealogia deve, pois, ser entendida como uma construção cultural que visou pôr em destaque as ligações privilegiadas que manteriam com a pátria a partir da qual chegavam a Portugal os modelos espirituais e literários que, cada um a seu modo, se propunham imitar15. É neste quadro, que sublinha as suas pretensas relações familiares italianas e os contactos directos com uma terra a partir da qual se desejava operar uma translatio studii, que se nos afigura pertinente reequacionar as consequências da celebérrima viagem de Francisco de Sá de Miranda a 11. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. 205. 12. Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, ed. Aida Fernanda Dias, Lisboa: INCM, 1990, II, pág. 384. 13. Luiz de Mello Vaz de Sampayo, Subsídios para uma biografia de Pedro Álvares Cabral, separata da Revista da Universidade de Coimbra, 24 (1971), págs. CXXXIX-CXLV (§§ 309-324). 14. J. da Silva [Terra], João Rodrigues de Sá de Meneses et l’humanisme portugais, II, págs. 20-29. 15. Um resumo de toda esta questão poderá encontrar-se em Luís de Sá Fardilha, A nobreza das Letras: os Sás de Meneses e o Renascimento português, dissertação de doutoramento em Literatura Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto (policopiada), Porto, 2003, págs. 11-34. LETRAS QUE VIAJAM 313 Itália e, nomeadamente, a sua importância para o despoletar do movimento renovador da poesia portuguesa no século XVI. Pensamos, efectivamente, que as circunstâncias em que se terão dado os primeiros contactos da «geração» de poetas portugueses normalmente considerados como discípulos mirandinos com as inovações de matriz italiana e com a sua adaptação à língua castelhana, tradicionalmente atribuída a Boscán e Garcilaso, poderão ter contornos um pouco diferentes dos que habitualmente se consideram. Como pudemos escrever num trabalho que há alguns anos dedicámos a D. Manuel de Portugal, é nossa convicção que haveria na corte de D. João III um grupo de poetas cortesãos que, embora estivesse sintonizado com os ideais de renovação poética defendidos por Sá de Miranda, deve ter desenvolvido a sua actividade literária em plena autonomia, não depois do poeta do Neiva e respondendo ao incentivo deste, mas antes em simultâneo com ele, uma vez que uma leitura despreconcebida dos textos mostra que não existe evidência de que tenha havido aquele magistério mirandino, que desde a 1ª edição dos Poemas Lusitanos (em 1598) tem sido comum apontar16. Apesar de antiga, a tradição que afirma uma subordinação de todos os poetas de quinhentos ao magistério de Sá de Miranda e que o indica como o impulsionador único da renovação literária que introduziu a influência petrarquista na poesia portuguesa deve ser, em nosso entender, repensada e equacionada em novas bases. Com efeito, não nos parece que sejam de aceitar sem discussão as afirmações que, a este propósito, Carolina Michaëlis de Vasconcelos faz na sua «Vida de Sá de Miranda»17. Aí, referindo-se à viagem romana de Sá de Miranda, a erudita filóloga aponta-lhe um propósito claramente definido: Foi a curiosidade do poeta, o desejo de estudar a arte, de pôr em concordância a elevação do pensamento com a heroicidade das acções portuguesas que o expatriou. Notara com desgosto e espanto que tão grandes feitos ainda não tivessem produzido o eco mais débil na poesia. Apesar das enormes riquezas, da fama já universal, a nação continuava na sua modesta posição intelectual. Trazer de fora novas formas de arte, alimentadas com novas concepções ideais, eis o seu intento, o fim com que empreendeu a viagem18. 16. Poesia de D. Manoel de Portugal – I. Prophana, Porto: Instituto de Cultura Portuguesa; Faculdade de Letras do Porto, 1991, págs. XXVII-XXXII. 17. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, págs. I-XXXVI. 18. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. VIII. 314 LUÍS DE SÁ FARDILHA Quanto a ter tido, nessa viagem, «relações íntimas com homens célebres, como Gioviano Pontano, Giovanni Rucellai, Lattanzio Tolomei e o bom velho Sannazzaro»19, tudo isso deve ser tomado como uma simples conjectura. José Vitorino de Pina Martins assinalou-o muito justamente, quando escreveu que «tudo o que foi escrito –pela própria Carolina Michaëlis na sua edição monumental das Poesias de Sá de Miranda publicada em 1885– sobre a viagem a Itália do introdutor do petrarquismo em Portugal […] é insusceptível de ser comprovado»20. Lembra, até, que «o poeta Giovanni Gioviano Pontano não pertencia ao número dos vivos desde 1503…»21. O mesmo crítico reconhece, ainda, que «acerca dessa viagem bem pouco se sabe, além das sucintas referências do poeta num seu poema e de uma sua cantiga escrita nos campos de Roma»22. Assim, Pina Martins mostra-se menos afirmativo do que Carolina Michaëlis de Vasconcelos, quanto aos motivos da viagem, admitindo apenas que, à imagem de «todos os grandes espíritos da Europa» no século XVI, «é possível que Sá de Miranda lá procurasse também o prestígio de uma espécie de consagração carismática adstrito ao culto das letras»23. Apesar das cautelas que toma, Pina Martins parece, ainda assim, concordar no essencial com Carolina Michaëlis de Vasconcelos, pelo menos quanto às consequências desta viagem para a formação cultural e humana de Sá de Miranda. De acordo com a distinta filóloga, o contacto directo com a Itália tinha transformado o poeta: Em 1526 regressava a Portugal: já tinha passado os trinta anos. Era outro homem, com carácter firme e seguro, dotado de qualidades raras; um espírito enriquecido com preciosos conhecimentos. Os seus planos estavam traçados. Tratava-se de abrir novas sendas às letras pátrias; de estimular os poetas com o exemplo; de provar a possibilidade de um aperfeiçoamento ou antes renovamento fundamental da poética portuguesa; de fazer enfim a transplantação dos metros italianos. E tudo isto conseguiu, depois de uma luta tenaz e prolongada, opondo às dúvidas as obras24. 19. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. XIII. 20. José Vitorino de Pina Martins, «Bernardim Ribeiro, o Homem e a Obra», in Bernardim Ribeiro, História de Menina e Moça, reprodução facsimilada da edição de Ferrara, 1554, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, pág. 41. 21. J. V. de Pina Martins, «Bernardim Ribeiro», pág. 41, n. 49. 22. J. V. de Pina Martins, «Bernardim Ribeiro», pág. 76. 23. J. V. de Pina Martins, «Bernardim Ribeiro», pág. 76. 24. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. XIV. LETRAS QUE VIAJAM 315 No texto que acabamos de citar, afirmam-se duas ideias: em primeiro lugar, a de que os projectos mirandinos de renovação poética derivam do seu contacto directo e pessoal com a realidade cultural italiana; em segundo lugar, a de que foi a acção «estimulante» do regressado Sá de Miranda que, numa «luta tenaz e prolongada», provocou a introdução dos metros italianos em Portugal. Examinemos uma a uma estas afirmações. É indubitável que o convívio com a cultura italiana deve ter estimulado a sensibilidade poética mirandina. Tanto mais que, como destaca Pina Martins, se «foi hóspede em Roma […] de D. Miguel da Silva, cujo prestígio na Cidade Eterna era tão grande que Castiglione lhe dedicou Il Cortegiano (1528), é plausível que tenha conhecido os mais prestigiosos intelectuais italianos»25. Gostaria, no entanto, de referir que poderá ter havido pelo menos outra oportunidade, e esta fora de Itália, em que tais estímulos poderiam ser recebidos ou, pelo menos, ver-se reforçados. De facto, se se aceitar como exacto o ano de 1526 para o regresso de Sá de Miranda a Portugal, é possível considerar que tenha seguido um itinerário em Espanha que, passando por Valência, o levasse à cidade de Sevilha. Na carta que tem servido de apoio a todos os que se referem a esta viagem, Miranda aponta: Senhor meu dom Fernando de Meneses, Vi Roma, vi Veneza, vi Milão Em tempo de Espanhóis e de Franceses, Os jardins de Valença de Aragão, Em que o amor vive e reina, onde florece, Por onde tantas rebuçadas vão. Mas isto assi direi que mais parece Às cousas de Sevilha soterranhas, Onde a vida em prazer desaparece!26 Tem sido usual referir a passagem do poeta por Roma, Veneza e Milão, uma ou outra vez ainda se aponta Valência, mas esquece-se Sevilha. Embora 25. J. V. de Pina Martins, «Bernardim Ribeiro», pág. 41, n. 49. 26. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, págs. 806-807, vv. 7-15. Preferimos citar o poema a partir destas páginas (não da versão que se encontra nas páginas 251-258), uma vez que a editora adverte: «Esta Poesia […] saiu infelizmente cheia de Erratas e mal pontuada. Eis porque a repetimos aqui, pedindo ao leitor queira considerar válida só esta segunda impressão, onde julgamos ter acertado melhor na reconstituição de alguns versos viciados, no agrupamento das frases sintácticas, e na pontuação». 316 LUÍS DE SÁ FARDILHA não dependa sintacticamente da forma verbal «vi», o nome de Sevilha parece fazer parte de uma enunciação iniciada por Roma, na qual o autor evoca os nomes de algumas cidades que fizeram parte da sua viagem, talvez aquelas que mais terão permanecido na sua memória. Poderiam ser, até, etapas do percurso que tenha seguido no seu regresso, de Roma a Portugal. Ora, Sevilha, em 1526, entre os finais de Março e 13 de Maio, assistiu aos festejos com que foi assinalado o casamento de Carlos V com D. Isabel de Portugal. Nas palavras da mais recente biógrafa de Garcilaso de la Vega, «la corte del Emperador en Sevilla debió de ser una continua celebración. Los reyes estaban felices y se los veía disfrutar, y hemos de suponer que los festejos y saraos se repitieron a lo largo de todo aquel mes y medio»27. É natural que esta celebração tenha atraído Sá de Miranda, ainda mais porque se tratava do casamento de uma princesa portuguesa. Na carta dirigida a D. Fernando de Meneses, Sevilha é associada a um ambiente festivo, ainda que olhado numa perspectiva moralizante que salienta a sua dimensão efémera e enganosa: «cousas de Sevilha soterranhas, / Onde a vida em prazer desaparece!». A advertência para os perigos da vida sevilhana parece ecoar uma lembrança do que terão sido essas semanas de regozijo pelo enlace matrimonial das duas coroas ibéricas, onde, por entre a «rica ociosidade», o Amor se sentia rei e senhor: Espreita onde ve rica ociosidade Amor, e a seus prazeres solta e vã, Desenfreada prodigalidade, (Imiga das leis santas, e da sã, Da boa temperança e vida pura.) D’essoutra vida sevilhana irmã28. Se, como estamos convencidos, o poeta do Neiva esteve em Sevilha na Primavera de 1526, aí poderia ter encontrado, entre outros amantes das letras e da poesia, Garcilaso de la Vega, Juan Boscán e Andrea Navagero. A acreditarmos no que escreveu na sua carta à duquesa de Soma, foi na sequência de uma conversa que manteve com Navagero, nesse mesmo ano de 1526, quando a corte se instalou em Granada para fugir aos calores de Sevilha, que Boscán decidiu começar a escrever versos à maneira italiana. 27. María Carmen Vaquero Serrano, Garcilaso, Poeta del Amor, Caballero de la Guerra, Madrid: Espasa-Calpe, 2002, pág. 152. 28. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. 807, vv. 19-24. LETRAS QUE VIAJAM 317 Enquanto esteve em Sevilha, em trânsito de Itália para Portugal, não terá Sá de Miranda contactado, também ele, com o embaixador veneziano? E não poderá ter recebido deste o mesmo incentivo a que Boscán atribui a sua adesão aos novos modelos poéticos? Evidentemente, contraria esta hipótese o silêncio total de Miranda a propósito destes contactos; fica a ideia de que, se tivessem acontecido, o poeta não deixaria de falar neles… Lembro, contudo, que também não fala de qualquer contacto que tenha estabelecido em Itália com algum dos grandes nomes da cultura italiana. Como comenta Vaquero Serrano, custa a acreditar que, tendo tido inúmeras oportunidades para o fazer, nunca antes da segunda metade de 1526 Andrea Navagero tivesse falado de literatura com Boscán e Garcilaso. Do mesmo modo, também é difícil de aceitar que, se efectivamente Sá de Miranda se encontrava com todos eles em Sevilha na Primavera de 1526, nunca tivessem abordado a necessidade de empreender uma renovação literária em Portugal e Espanha, que colocasse as literaturas ibéricas nos trilhos da modernidade. Se estas hipóteses forem válidas, poderemos interpretar como uma forma indirecta de assinalar a importância da passagem pela corte dos imperadores para a adopção das novas formas poéticas o facto de esta carta a D. Fernando de Meneses, em que se trata da cidade de Sevilha, ter sido uma das duas únicas em que Sá de Miranda optou pelo verso decassilábico e pela terza rima como esquema estrófico e rimático. Se tiverem viabilidade estes nossos juízos, poderemos retirar duas consequências: a primeira é a de que pode não ter sido exclusivamente em Itália que Sá de Miranda se sentiu estimulado para aderir aos novos modelos poéticos, uma vez que existiram outras oportunidades para que esses estímulos se fizessem sentir; a segunda consequência é a de que o processo de renovação ocorreu ao mesmo tempo em Portugal e Espanha, talvez até em virtude dos mesmos impulsos, pelo que não será de considerar uma precedência de Boscán e Garcilaso relativamente a Sá de Miranda ou a outros que tenham adoptado os mesmos ideais poéticos. Nesta sequência, ocupemo-nos agora a examinar aquela ideia de que foi Miranda o dinamizador único e solitário da modernização literária de quinhentos, vendo-se mesmo obrigado a lutar contra a resistência obstinada de quantos se mostravam contrários a qualquer alteração dos princípios estéticos vigentes na corte portuguesa. Já o dissemos: não nos parece que as coisas se tenham passado forçosamente desta maneira. Com efeito, à excepção da viagem a Itália, o poeta do Neiva não era, entre os interessados por literatura, o único a encontrar-se exposto aos estímulos favoráveis à renovação poética. Pensemos, por exemplo, no infante D. Luís. A sua participação nas cerimónias do casamento de D. Isabel com Carlos V 318 LUÍS DE SÁ FARDILHA é bem conhecida. Foi ele, com o seu irmão D. Fernando, quem se encarregou de acompanhar a noiva até à fronteira e de fazer a sua entrega ao séquito espanhol que a conduziu até Sevilha. Segundo Vaquero Serrano, entre os muitos acompanhantes dos infantes encontrava-se o irmão de Garcilaso, Pedro Laso de la Vega, que casou em Elvas com D. Beatriz de Sá nessa ocasião29. A dar-se o caso de Garcilaso ter estado presente na cerimónia30, não seria impossível que tivesse contactado com o irmão de D. João III. Já depois do enlace, mas ainda em 1526, enquanto Carlos V e Isabel de Portugal permaneceram instalados em Sevilha, o infante D. Luís fez-lhes uma visita de cortesia31. Do mesmo modo que, algum tempo depois, quando a corte se deslocou para Granada, Boscán terá sido solicitado por Navagero para empreender um esforço de adaptação ao castelhano das formas poéticas já experimentadas na língua toscana por Petrarca e pelos seus continuadores, poderia o infante D. Luís ter sido estimulado pelo embaixador veneziano a realizar idêntico ensaio na língua portuguesa. Não sabemos se tal terá acontecido, mas, pelo menos, poderemos assinalar que o infante teve oportunidade para ficar exposto aos mesmos estímulos a que Boscán foi sensível. Mesmo antes de 1526, em 1524, quando Pedro Laso se fazia acompanhar na corte portuguesa por um seu irmão32, 29. M. C. Vaquero Serrano (Garcilaso, Poeta del Amor, pág. 150) não é totalmente afirmativa em relação a este facto: «Por cierto que, en Elvas y en medio de aquellas solemnidades, fue cuando Pedro Laso celebró su boda con Beatriz de Sa». No entanto, numa carta enviada a D. João III, de Elvas, com data de 6 de Fevereiro de 1526, o Duque de Bragança confirma que o casamento teve lugar nessa cidade e nesse dia: «[…] e ajmda aguora que esta faço estou beem mal tractado porque por poder fallar aa senhora imperatriz me colheu a nocte la e despois dom pedro laso me fez estar ao seu casamento com que estou que me nõ poso bullir […]» (ANTT, Corpo Cronológico, part. I, maço 33, doc. 85, transcrito em Anselmo Braamcamp Freire, Ida da Imperatriz D. Isabel para Castela, Coimbra: Imprensa da Universidade, 1920, págs. 35-36). 30. M. C. Vaquero Serrano (Garcilaso, Poeta del Amor, pág. 124) não dá uma resposta afirmativa a este respeito, mas também não afasta a hipótese de que tal se tenha verificado. 31. Alfred Morel-Fatio, Historiographie de Charles-Quint (1re partie), suivie des Mémoires de Charles-Quint, Paris: H. Champion, 1913, págs. 170 e 196. Veja-se, igualmente, Robert Ricard, «Pour une monographie de l’infant D. Luís de Portugal», in Études sur l’Histoire Morale et Religieuse du Portugal, Paris: FCG, 1970, pág. 145, n. 2. 32. M. C. Vaquero Serrano, Garcilaso, Poeta del Amor, págs. 120-121. A D. Beatriz de Sá dedicou Anselmo Braamcamp Freire cinco recheadas páginas do seu estudo sobre A Gente do Cancioneiro. Aí refere o casamento de D. Beatriz «com D. Pedro Lasso, fidalgo castelhano», sem que tivesse, porém, a consciência de que este fidalgo era o irmão mais velho de Garcilaso de la Vega. Quanto à presença de Pedro Lasso de la Vega na corte de D. João III, é o próprio irmão de Garcilaso que a refere, numa carta dirigida ao monarca LETRAS QUE VIAJAM 319 e se este fosse Garcilaso, o infante D. Luís poderia tê-lo conhecido. Por agora, estamos apenas diante de hipóteses, claro, mas há que ponderálas e avaliar da sua viabilidade. Elas poderão permitir que seja reequacionado o lugar do irmão de D. João III num eventual primeiro grupo de discípulos de Sá de Miranda. Mesmo que não se tenham conhecido nesses anos de 1524-1526, o infante D. Luís e Garcilaso poderiam ter convivido dez anos depois, quando ambos tomaram parte na conquista de Túnis, em 1535. Ao contrário do que acontecia em 1524, o lírico toledano encontrava-se, então, num período de grande criatividade. Vaquero Serrano vai ao ponto de considerar que, dessa jornada de Túnis, os únicos frutos colhidos por Espanha foram, para lá das tapeçarias realizadas por Pannemaker a partir dos desenhos de Vermeyen, «una inigualable epístola en tercetos, dos sonetos espléndidos y las dos primeras elegías en endecasílabos de la lengua castellana», obras estas saídas da pena de Garcilaso33. Um outro participante nesta empresa militar terá sido António de Sá de Meneses, como parece indicar uma referência de Sá de Miranda34. Pertencendo a cunhada de Garcilaso, Beatriz de Sá, tanto à família de Miranda como à dos Sás de Meneses, terá havido algum contacto entre o filho primogénito de João Rodrigues de Sá de Meneses –que se interessava por literatura, ainda que não fosse poeta– e o lírico castelhano? São apenas hipóteses, mas elas mostram que a difusão das novas correntes poéticas em Portugal poderá ter seguida vias mais complexas e plurais do que o exclusivo magistério mirandino. Antes de encerrarmos estas considerações, lembremos que o contacto pessoal não era a única via por que poderia exercer-se a influência renovadora. No que diz respeito a Garcilaso, é sabido que a écloga «Nemoroso» (1537) evidencia, em Sá de Miranda, um conhecimento íntimo da obra de Garcilaso. Uma referência na dedicatória desta écloga a António Pereira português, escrita em Bruxelas a 13 de Abril de 1553: «Si V. A. se acuerda del tiempo de su juventud, bien terna memoria de un hombre, a quien V. A. llamava Lassico, por mucha familiaridad, en casa de D. Elvira de Mendoça [Camareira-mor da Rainha D. Maria], antes que fuese Rey». («A gente do Cancioneiro», Revista Lusitana. Archivo de estudos philologicos e ethnologicos relativos a Portugal, 10 (1908), págs. 275-279. O excerto da carta de Pedro Laso encontra-se transcrito na pág. 278. Também Adrien Roïg faz referência a estas relações familiares em «Correlaciones entre Sá de Miranda y Garcilaso de la Vega», in Studia Aurea. Actas del III Congreso de la AISO, Toulouse-Pamplona: GRISO, Universidad de Navarra, 1996, I, págs. 475-486. 33. M. C. Vaquero Serrano, Garcilaso, Poeta del Amor, pág. 286. 34. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, pág. 502: «Vuelto de aquella empresa valerosa / Contra los Turcos que van desmaiados». 320 LUÍS DE SÁ FARDILHA tem sido lida como uma evidência de que este seu amigo e vizinho lhe teria oferecido um manuscrito com obras do poeta: Enviaste me el buen Laso, Iré paseando asi mi paso a paso. Al qual gran don io quanto Devo sabreis […]35. Esta circulação manuscrita das obras de Garcilaso é corroborada pelo facto de também Pietro Bembo ter tido oportunidade de conhecer obras suas em 1535, no rescaldo da conquista de Túnis36. Naturalmente, não é crível que apenas Miranda, em Portugal, e Bembo, em Itália, tenham tido acesso ao trabalho de Garcilaso. Quem mais o conheceu antes da 1ª edição, feita em Barcelona, em 1543, juntamente com as Obras de Boscán?37 Seria impossível que circulassem entre aqueles poetas que, reunidos à volta do Príncipe D. João, estavam empenhados em fazer vingar os novos modelos literários? Teremos de admitir que não temos respostas para estas perguntas. Isso não significa, contudo, que não possamos fazê-las. De qualquer modo, a edição lisboeta de Las Obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega repartidas en quatro libros, no mesmo ano (1543) da edição barcelonesa38, reflecte a existência de um público informado e ávido, cujo número justificaria uma impressão lisboeta quase simultânea com a de Barcelona. A nosso ver, e sem pormos em causa a historicidade da viagem romana de Miranda, mas questionando as suas motivações e consequências literárias directas, as informações fornecidas na carta a D. Fernando de Meneses devem ser entendidas no mesmo contexto de tonalidade vagamente mítica que explica a insistência numa muito problemática origem romana da família dos Sás. Tratava-se, segundo cremos, de reivindicar uma ligação 35. Poesias de Francisco de Sá de Miranda, págs. 351-352. 36. Antonio Gallego Morel, Garcilaso: documentos completos, Barcelona: Editorial Planeta, 1976, nº 67 e 68, págs. 167-169. Veja-se, também, M. C. Vaquero Serrano, Garcilaso, Poeta del Amor, págs. 286-287. 37. Las Obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega repartidas en quatro libros, Barcelona: Carlos Amorós, 1543. 38. António Joaquim Anselmo, Bibliografia das Obras Impressas em Portugal no Século XVI, Lisboa: Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional, 1926 (aliás, 1977), nº 1040. Anselmo transcreve o cólofon: «Acabaron se de imprimir las obras de Boscan, y Garci Lasso de la uega: en Lisboa en casa de Luis Rodriguez librero delrey nosso señor a dos dias de Nouembre M. D. xliij». LETRAS QUE VIAJAM 321 privilegiada à terra de onde chegava a Portugal aquele «lume» a que António Ferreira se refere e que deveria guiar os renovadores quinhentistas da poesia portuguesa. Lembrando a genealogia e evocando a sua viagem, Sá de Miranda salientava que a Itália dos grandes engenhos de que Boscán falava lhe corria nas veias e lhe era, de alguma forma, «familiar». Aludindo a estes aspectos, o poeta do Neiva poderia, de certo modo, apresentar-se na condição de um cidadão «romano», o que o tornaria especialmente apto a dar um forte contributo para que se realizassem as palavras premonitórias de Boscán: «antes de mucho se duelan los italianos de ver lo bueno de su poesía transferido en España». ENTRE ITALIA Y EL MUNDO IBÉRICO. LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA BERNHARD KÖNIG (Köln) E N UNA de las Historias de la literatura española más conocidas en la época de mis estudios universitarios, la de Juan Hurtado y Ángel González Palencia, se lee con respecto a Francisco de Sá de Miranda (1481/85?-1558), incluido en aquel manual por haber escrito, al lado de su obra en portugués, «75 composiciones en castellano»1, el juicio siguiente: «Sus poesías son sentenciosas y ricas de filosofía y sana moral. Su estilo es correcto, y su frase, pura; desempeñó en su patria el mismo papel, en lo literario, que Garcilaso en la nuestra». Como el toledano, Sá de Miranda fue poeta «italianizante», y «viajó por Italia»2. El propósito del presente trabajo es estudiar el confluir de dos tradiciones poéticas, la italiana y la autóctona ibérica, y la tematización (en forma de debates «metapoéticos») de tal confluencia en algunas églogas de Sá de Miranda3. 1. A pesar de esto no se le dedica ni un sólo renglón en tantos otros manuales de la historia literaria de España, evidentemente por ser portugués. Su nombre falta también en el tan meritorio Manual de bibliografía de la literatura española de José Simón Díaz (Barcelona: Gili, 1970). 2. Juan Hurtado y Ángel González Palencia, Historia de la literatura española, Madrid: SAETA, 1940 (4ª ed.), vol. I, págs. 297-298. 3. Respecto al análisis de los versos del poeta (se tratará aquí, principalmente, de versos escritos en castellano) me atengo a la terminología acostumbrada de la métrica (italiana y) española; es decir que por «endecasílabo» se considera el verso cuyo acento principal cae en la décima sílaba (con acento secundario sea en la cuarta sea en la sexta sílaba). 323 324 BERNHARD KÖNIG De su viaje en Italia, emprendido probablemente en 1521, es decir diez años antes del «destierro» de Garcilaso de la Vega a la corte de Nápoles, sabemos muy pocas cosas. Es verdad que la familia de los Sá de Miranda estaba emparentada con la de los Colonna, familia patricia de origen romano y de importancia histórica secular, entre cuyos descendientes merece ser destacada la conspicua poetisa Vittoria Colonna, esposa (desde 1509) del marqués de Pescara, Francesco Ferrante d’Avalos († 1525), general del ejército de Carlos V en las guerras italianas del Emperador contra Francia y vencedor de la famosa batalla de Pavía; pero no es menos cierto que no quedan documentos que permitan comprobar si hubo encuentros con Vittoria Colonna y los literatos o artistas de su círculo, como fueron el cardenal Pietro Bembo (quien fomentó la imitación sistemática de la poesía de Petrarca) y el gran Michelangelo Buonarrotti; además, hay que tener presente que la producción literaria y artística de Vittoria Colonna empieza sólo después de la muerte de su marido y detrás la solución de diversos problemas familiares nacidos de su nuevo estado, en una época en la cual nuestro poeta ya había vuelto al mundo ibérico. En las obras poéticas de Francisco de Sá de Miranda4 se hace mención de toda una serie de autores italianos contemporáneos con los que él hubiera podido encontrarse; y en caso de no haberlos frecuentado en persona, al menos quedaría comprobado que había leído sus obras, probablemente en voz alta, en compañía de buenos amigos, en algún vetusto señorío de la provincia del Miño, es decir: en Portugal. En una carta poética en quintillas, cuyo título reza A António Pereira, Senhor do Basto, quando se partiu para a corte co’a casa toda (vol. II, pág. 83), el poeta le trae a la memoria al amigo las lecturas comunes que realizaban en la Quinta da Taipa y que servían de postre tras sabrosas comidas (alaba «das fruitas da terra … o sabor»), diciendo: Des i, o gosto chamando a mores outros sabores, 4. Cito por la edición ya «clásica»: Francisco de Sá de Miranda, Obras completas, Texto fixado, notas e prefácio de Rodrigues Lapa, Lisboa: Sá da Costa, vol. I, 1976 (4ª ed.); vol. II, 1977 (3ª ed.), indicando entre paréntesis el tomo y la página. El texto de esta edición se basa en la bastante correcta editio princeps de las Obras poéticas de Sá de Miranda publicada en 1595, probablemente en Lisboa. Los enredados problemas de la transmisión textual de las obras de Sá de Miranda fueron investigados magistralmente hace ya más de un siglo por Carolina Michaëlis. Muy útil y convincente al respecto sigue siendo el estudio de un caso particular realizado por Alvaro Julio da Costa Pimpão, «O soneto O Sol é grande…», Biblos, 14 (1938), págs. 265-312. LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA 325 líamos polos amores, tam bem escritos d’Orlando5, envoltos em tantas flores. Líamos os Assolanos de Bembo, engenho tam raro nestes derradeiros anos, c’os pastores italianos do bom velho Sanazaro. Líamos polo alto Lasso e seu amigo Boscão, honra d’Espanha que são […] (vol. II, págs. 88-89) Aquí hallamos reunidos a los grandes maestros italianos cuyos motivos y formas de expresión poéticos (el endecasílabo, la octava real, la canción petrarquista, el soneto, etc.) incitaron a imitar; y junto con ellos aparecen sus primeros seguidores castellanos, de entre los cuales Garcilaso de la Vega concitó, con razón, la más alta admiración por la tersura y sugestión de sus versos. De nuevo reunidos los presenta Sá de Miranda en su Égloga Nemoroso (vol. I, pág. 199), escrita a finales de 1537 para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Garcilaso, y dedicada también a António Pereira, señor de Bastos. El punto culminante de esta égloga compuesta en varios metros, todos italianos –canciones, tercetos, endecasílabos sueltos–, es una canción petrarquista, destacada por el poeta con un subtítulo en el interior del texto: «En la muerte del buen pastor Nemoroso, Laso de la Vega» (vol. I, pág. 216). En muchas de las doce estrofas de esta canción se notan el anhelo y esfuerzo de Sá de Miranda por emular a Garcilaso a través de una imitación de la primera égloga del toledano, según el modelo propuesto por Pietro Bembo en sus Prose delle volgar lingua de 1525. Todos recordamos la penúltima estancia (29) en la que el pastor Nemoroso, la voz poética de Garcilaso mismo, canta la vida post mortem de Elisa, la hermosísima D.ª Isabel Freire, según sus comentaristas, cuya muerte lloró también Sá de Miranda en su Égloga Celia (vol. I, pág. 166). Garcilaso escribe: Divina Elisa, pues agora el cielo con inmortales pies pisas y mides, 5. Alusión al Orlando innamorato de Boiardo y al Orlando furioso de Ariosto. 326 BERNHARD KÖNIG y su mudanza ves, estando queda, ¿por qué de mí te olvidas y no pides que se apresure el tiempo en que este velo rompa del cuerpo y verme libre pueda, y en la tercera rueda, contigo mano a mano, busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos, otros valles floridos y sombríos donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos sin miedo y sobresalto de perderte?6 Llamativamente, en cambio, en los versos correspondientes de la Égloga de Sá de Miranda, el eternizado Nemoroso no goza de la compañía de su Elisa, sino de la de sus admirados modelos literarios italianos: Por otros frescos mirtos, y sauzes más crecidos, otros más verdes prados, otras fuentes, entre raros espritos, que adelante eran idos, destos que acá dexaste diferentes, qué nuevo gozo sientes, a tí gozoso viendo venir el Sanazaro, d’un Sebeto más claro, por la su orilla fresca repartiendo con el su Melisseo7, del Reino resplandor Partinopeo! (vol. I, pág. 219) 6. Égloga I, vv. 394-407, págs. 138-139; todas las citas del toledano proceden de Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Bienvenido Morros, Barcelona: Crítica, 1995. 7. Anota Rodrigues Lapa: «Melisseo è o pseudónimo poético de João Joviano Pontano, mestre de Sannazaro» (vol. I, pág. 219). No parece supérfluo traer a la memoria que el origen del topos de hacer encontrarse en el cielo un poeta recién fallecido con otros vates se encuentra en el soneto «Sennuccio mio» de Petrarca (Canzoniere, 287, 9-11): «Ma ben ti prego che ’n la terza spera / Guitton saluti, et messer Cino, et Dante, / Franceschin nostro, et tutta quella schiera» (Francesco Petrarca, Canzoniere, ed. Marco Santagata, Milán: Mondadori, 1996, pág. 1132). LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA 327 A ello se sumarán poco después «Juan Ruscelai, y Latancio Tolomei», «dois célebres humanistas da Renascença», como los caracteriza Rodrígues Lapa en su comentario a este lugar de la pieza (pág. 220). Hay que añadir, sin embargo, que el universo poético de Sá de Miranda está poblado de más autores literarios que los enumerados hasta ahora. Así, en una carta rimada en tercetos dedicada «A D. Fernando de Meneses, em resposta do que lhe escreveu de Sevilha» (vol. II, págs. 99-107), hallamos a «os Proençais» (vol. II, pág. 102), es decir: los trobadores provencales, y al primer padre de la ‘nueva’ poesía de amor, Francesco Petrarca, muerto ya desde hace más de un siglo y medio y cuya importancia para Sá de Miranda reside más en su escasa producción de sonetos que en el resto de su obra, aunque también algunos tercetos fuesen inspirados, quizá, por los Trionfi. En otra carta poética dedicada «A João Roiz de Sá de Meneses» (vol. II, págs. 51-59), se abre una perspectiva muy distinta, al mostrar su aprecio por el Marqués de Santillana –otro gran conocedor de las letras italianas y primer imitador castellano del endecasílabo italiano– y por Juan de Mena, lector asiduo, como sin duda también lo fué Sá de Miranda, de los tratados de filosofía moral en latín de Petrarca y de Boccaccio, aspecto este poco estudiado hasta ahora. Finalmente, completan esta nómina algunos poetas contemporáneos, ya fueren amigos o simples conocidos, como p. e. Bernardim Ribeiro (vol. I, pág. 113) o Gil Vicente. No he hallado mención literal alguna de Juan del Encina († 1529), pero no cabe duda de que sus representaciones y sus adaptaciones castellanas de las églogas de Virgilio hayan ejercido una influencia notable en la obra de Sá de Miranda. Lo más original de la obra poética de Sá de Miranda reside en algún soneto, alguna ‘trova à maneira antiga’, alguna estrofa de elegías y cartas, en suma, algunos textos breves en los que el autor logra expresar sucinta y sugestivamente su filosofía de una vida libre, autónoma, sencilla, «natural» y horra de las presiones del mundo de la corte. Al margen de estos textos, su originalidad más apreciable radica, a mi entender, en la reunión de las dos tradiciones de la poesía pastoril (la de tipo italiano con raíces latinogriegas y la de tipo ibérico con raíces medievales) de donde surge un nuevo modelo de égloga en el que uno de los motivos centrales reiteradamente abordado es el debate sobre el valor, más aún, sobre la raison d’être de las formas nuevas («italianizantes») en comparación con las de la arraigada tradición ibérica. Nada menos que poesía metapoética, por lo tanto. En este aspecto, el procedimiento de Sá de Miranda difiere notablemente de las soluciones escogidas en otras literaturas románicas en cuanto a la reforma «italianizante» de la métrica. Permítaseme explicar estas cuestiones con pocos ejemplos. 328 BERNHARD KÖNIG En Francia, el endecasílabo italiano se substituyó por el verso alejandrino tradicional, es decir, el dodecasílabo, aunque tuvo, en un principio, cierta competencia con el decasílabo. Por lo que toca a las formas estróficas, los poetas siguieron casi unánimemente los consejos de Joaquín Du Bellay en su poética, recogida en la Deffense et Illustration de la langue françoise (1549), donde se lee: «puis me laisse toutes ces vieilles poësies Françoyses aux Jeuz Floreaux de Thoulouze […]: comme rondeaux, ballades, vyrelaiz, chantz royaulz, & autres telles episseries, qui corrumpent le goust de notre langue […]». En vez de estas formas que efectivamente desaparecieron, hasta ser redescubiertas por los románticos, Du Bellay propone epigramas, elegías, odas de corte clásico-antiguo y, claro está, sonetos: «ces beaux sonnetz, non moins docte que plaisante invention Italienne»8. En España, por lo contrario, no dejaron de escribirse coplas, glosas, villancicos, redondillas, canciones y romances en versos octosilábicos, como hallamos tanto en las obras de Garcilaso de la Vega como después en las de Lope de Vega o incluso de Quevedo; pero, y ahí radica lo interesante, quedaron estrictamente separados de las formas métricas italianas introducidas por Garcilaso y Boscán desde el año 1526, según queda documentado gracias a la conocida carta-dedicatoria a la Duquesa de Soma del poeta barcelonés. Así, vemos surgir en las tres églogas de Garcilaso unos modelos insuperables a los que se confirió valor normativo: En la Égloga I, la canción petrarquista, compuesta por endecasílabos y heptasílabos; en la Égloga II, el terceto de estampa petrarquista (Trionfi), otro tipo distinto de canción petrarquista –con prevalecer de heptasílabos– y tiradas de endecasílabos sueltos con rima interior; finalmente, en la Égloga III emplea exclusivamente la octava real. Es preciso mencionar, amén de esto, sus cuarenta sonetos «italianizantes», y sus otras poesías, que hallaron no sólo numerosos imitadores, sino también, pocos decenios después, comentaristas como Francisco Sánchez de las Brozas (1574) o Fernando de Herrera (1580), quienes alabaron, entre otras cosas, el dominio mostrado por el toledano en la imitación de autores latinos e italianos9. Hubo, con todo, voces discordantes entre los contemporáneos de Garcilaso, los campeones de la ‘escuela’ de los tradicionalistas, representados por la archiconocida Reprensión contra 8. Joachim Du Bellay, La Deffence et Illustration de la Langue Françoyse, ed. Henri Chamard, París: STFM, 1970, pág. 108. 9. Para no repetirme, remito el lector a mi estudio «Herreras Theorie und Praxis eines spanischen Petrarkismus. Der Garcilaso-Kommentar und das Einleitungssonett von Algunas obras», en Poetologische Umbrüche. Romanistische Studien zu Ehren von Ulrich SchulzBuschhaus, Munich: Wilhelm Fink Verlag, 2002, págs. 208-223. LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA 329 los poetas españoles que escriben en verso italiano de Cristóbal de Castillejo, poeta cortesano y secretario del hermano de Carlos V, don Fernando, rey de Romanos, de Bohemia y de Hungría; en ella presenta a los partidarios de la poesía italiana como una secta de revolucionarios –en materia de métrica– a los que califica de ‘petrarquistas’, alusión despreciativa que nace de su fácil rima con los heréticos «anabaptistas» coetáneos10. Les reprocha, lo que también afea incluso al propio Petrarca, la «oscura prolixidad» de sus poesías y la falta de sus versos «en elegancias» y se mofa de su novedoso metro al señalar además el hecho de hallarse ya en Juan de Mena endecasílabos. Lo que no percibe, y lo que no siempre percibieron incluso poetas «italianizantes», como notaron ya Menéndez Pelayo y Costa Pimpão11 con respecto a los endecasílabos de Sá de Miranda, es que para poder hablar de un endecasílabo more italico no es suficiente constatar que el número de las sílabas sube a once, sino que también hay que averiguar si la estructura rítmica corresponde a las normas de la métrica italiana. Volviendo ahora a las Églogas de Sá de Miranda, observamos que al lado de poesías ‘unitarias’ como la conocida «Fábula do Mondego», con un único tipo de estancia de canción petrarquista –siguiendo el modelo de la Égloga I de Garcilaso–, existen textos de una estructura métrica mucho más compleja. Así por ejemplo, la égloga Alexo (vol. I, págs. 98-136) comienza con una «Epístola (dedicatoria) a António Pereira, senhor de Basto» en octavas reales; sigue la égloga propiamente dicha en la que intervienen el ‘zagal’ Alexo, su padre Sancho, 4 pastores y una «Ninfa de la fuente» (vol. I, pág. 100). Habla primero Alexo, sirviéndose de coplas de arte menor (abbaacca) para presentar su estado confuso que él mismo no llega a explicarse: Yo vengo como pasmado y no sé lo que me diga […] Días ha que no me entiendo no percundo este mal mío: al Sol muriendo de frío, a la sombra en fuego ardiendo! 10. Para más detalles, véase mi artículo «Sirenenklänge oder Die Geliebte im Wasser. Zur Präsenz Petrarcas in Lope de Vegas Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos», en Pasajes – Passages – Passagen. Homenaje Christian Wentzlaff-Eggebert, Sevilla: Editorial de la Universidad, 2004, págs. 239-250. 11. Véanse las «Notas sobre a métrica do soneto» en A. J. de Costa Pimpão, «O soneto O Sol é grande…», págs. 289-304, y los trabajos mencionados por él en las notas de su artículo. 330 BERNHARD KÖNIG […] quizá puede ser locura quizá puede ser amor. (vol. I, págs. 100-102) Claro está que es el amor lo que le ha hecho infeliz y, además, perder la facultad de cantar como antes. Tras esto, interviene su padre, Sancho, quien canta su inquietud en estrofas de nueve octosílabos, una posible forma de canción trovadoresca, y da rienda suelta a su temor de que su hijo sea víctima de un encantamiento para el que él mismo enumera los posibles remedios correspondientes, uno de los muchos ejemplos de como a Sá de Mirando le gustaba presentar creencias y supersticiones populares a través de sus pastores: Hame dicho un escolar que sabe de encantar males, que siete ríos cabdales te conviene de pasar; y nadar por la laguna con la luna nueva, y buscar siete fuentes perenales, y en cada una lavarte y cobrar las mentes. (vol. I, pág. 107) Llega tras esto la Ninfa de la fuente, en seguida forzada por el hijo de Venus a amar a Alexo, «hermoso donzel / no zagal, no pastor, no» (vol. I, pág. 108), al cual halla durmiendo al lado del agua, episodio que guarda paralelismos notables para el lector de Ariosto con la forma en que Angélica se enamora del moribundo Medoro. Ella se sirve para cantar su pasión también, como antes, y después, Alexo, de coplas de arte menor. El zagal, al despertarse, bebe del agua encantada de la fuente y pierde la conciencia, lo que de nuevo remite claramente a Ariosto. A renglón seguido, otros dos pastores que se acercan hablan, también en formas métricas tradicionales, de los días de antaño, cuando «[…] aquí cantó Ribero» (vol. I, pág. 113). Éste no es otro que Bernardim Ribeiro, poeta entonces exaltado por todos, pero ahora, en el tiempo de la égloga, menospreciado por muchos; aunque ellos recuerdan con agrado aquel trovar de entonces: el cantar que aquí cantamos fué, sabes, d’estraña parte, donde anduvimos entramos. (vol. I, pág. 115) LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA 331 En el centro de esta égloga compuesta en metros ibéricos tradicionales el poeta recuerda como de uno de los momentos más cruciales de su vida su estancia junto con su amigo Ribeiro en Italia, y la poesía que aquél escribía con moldes italianos; por eso enfrenta a sus dos pastores, Juan y Antón, en una especie de certamen poético, de acuerdo con el modelo de Virgilio o de Sannazaro, en el que rivalizan con artificiosas estrofas de coplas castellanas cuyos versos, no obstante, son endecasílabos à l’italienne: Amor burlando va, muerto me dexa, tiene de qué, por cierto […] (vol. I, pág. 116) Terminada aquella canción en celebración de la poesía de Bernardím Ribeiro, los dos pastores aluden casi incidentemente a las intrigas de palacio que cambiaron la buena fortuna de aquel poeta. Al acercarse en este momento Turibio, también pastor, le piden su juicio acerca del canto que acaba de escuchar: y porque eres verdadero, te pregunto, cómo parecióte a punto nuestro cantar estrangero? (vol. I, pág. 120) En este contexto, «estrangero» significa, no cabe la menor duda, ‘italianizante’, e indicativamente, Turibio por de pronto no quiere pronunciarse: Quanto a mí, no soy más de uno; quanto a todos, digo-te que d’estos modos se quiere juzgar cada uno. (vol. I, pág. 120) Acto seguido, sin embargo, se explica, recurriendo a sus experiencias en otro ámbito, nueva muestra de la habilidad de Sá de Miranda para presentar complicadas cuestiones de la poética y hasta de ‘sociología de la literatura’ en un lenguaje poético muy sencillo pero respetuoso con el decoro, adecuado al oficio de los interlocutores: Qu’es menester más palabras? Una vez me fuera en villa diéronme ende una escudilla, 332 BERNHARD KÖNIG de unos como pies de cabras; yo no podía con ellos, mas después comí uno y dos y tres, comí las manos tras ellos. (vol. I, pág. 121) Las medidas nuevas cuentan, pues, con buenas posibilidades de tener éxito, aun a pesar de lo que añade otro pastor: Contrariar las costumbres es nadar contra la vena […] (vol. I, pág. 121) Turibio, de todos modos, se complace más con la poesía tradicional, y así ofrece a sus compañeros una cantiga que comienza: De mi tormento vencido lo que sé, lo que no sé quanto mandardes diré. (vol. I, págs. 122/23) Después de ésta y otras más, los pastores tienen ganas de escuchar también «cantares estrangeros», y es Juan Pastor quien les presenta unas octavas reales que dice haber oídas en otro país, detrás de las sierras, «allá que pastores vi / quan enseñados, / en cantar versos ritmados […]» (vol. I, pág. 126). Empieza la 1ª octava con estas palabras: Los manjares de amor son corazones: beve de nuestros ojos las sus fuentes saborosas; las músicas y sones son los suspiros de los inocentes […] (vol. I, pág. 127) En oposición bien calculada, Sá de Miranda hace cantar por último al pastor Antón una cantiga de tipo marcadamente «aldeano», como dice él mismo: «cantar de acá / destos de la tierra llana»: Quando tanto alabas, Clara, Blas, que a luchar se desnuda, la triste de la mi cara qué fríos sudores suda! (vol. I, pág. 129) LA ORIGINALIDAD POÉTICA DE FRANCISCO DE SÁ DE MIRANDA 333 ¡Qué diferencia entre este «realismo» de estilo «cómico» (stilus humilis) y el estilo elevado de la octava real precedente (vol. I, pág. 127) dedicada a la representación alegórica de la fenomenología del amor: «Los manjares de amor son corazones […]»! Pero es exactamente en esa consciente y perseguida yuxtaposición y contraposición de dos formas de estilo y de concepción, de dos tradiciones –la de Italia y la del mundo ibérico– dentro de una especie del género literario de la Égloga renacentista donde radica la originalidad poética de Sá de Miranda en cuanto a su poesía pastoril; su intención, de nuevo altamente innovadora, es que esa oposición dialéctica sea tanto elemento de la obra en sí, cuanto y al mismo momento también objeto de reflexión y de debate. Es preciso, eso sí, darse cuenta de que el encanto, el atractivo de esta poesía reside en cierta medida en la posición algo distanciada del autor frente a sus personajes; se percibe, de hecho, cierto humor, cierta ironía, al exagerar, de vez en cuando, las peculiaridades ya sea del idioma italianizante o del lenguaje rústico. Nótese que es precisamente en esta mezcla y contraposición de dos tipos de expresión poética en las églogas donde tiene su origen una parte de las comedias de Lope de Vega, la denominada comedia «nacional». No es posible realizar aquí un análisis minucioso que aborde la interpretación de otras églogas. Para completar los resultados sería sobre todo necesario revisar la contraposición de elementos de la mitología clásica con aquellos de las creencias populares. Sintomáticamente, en ese terreno se verifica también aquella contraposición que entiendo que Sá de Miranda quiso llevar a cabo en la concepción y representación de los tipos de poesía amorosa en sus églogas. No quiero finalizar mi trabajo sin mencionar la única poesía de nuestro autor que nos lleva a Italia, y precisamente a Roma. Hemos visto al poeta en compañía de sus amigos leyendo las aventuras del Orlando de Ariosto y los Asolani de Bembo, obras de contemporáneos suyos a quienes quizá pudo conocer personalmente en su viaje italiano; pero el lugar de esa lectura era «un lugar del Miño», ciertamente menos lejos de «un lugar de la Mancha» que de los grandes y remotos centros urbanos de Italia. Con todo, nos queda sólo una única poesía «romana» de Sá de Miranda, cuyo título completo reza así: «Cantiga feita nos grandes campos de Roma» (vol. I, pág. 22). Es una hermosa y muy melancólica poesía de amor y de ‘saudade’, semejante a tantas otras poesías amorosas de tipo cancioneril. Es curioso, pero nada incomprensible, que el poeta ante el paisaje italiano no se ponga a imitar los nuevos entornos de la poesía de amor propuestos por Petrarca, sino que se vuelva hacia atrás, hacia motivos y formas de expresión de la tradición portuguesa. Acerca de ello existen unas páginas excelentes y no 334 BERNHARD KÖNIG superadas hasta el día de hoy, de Karl Vossler en su libro dedicado a la «Poesía de la Soledad en España»12, de modo que aquí sobran más razonamientos; que sea el propio poeta quien concluya con su melancólica nostalgia tradicional portuguesa: Por estes campos sem fim, onde a vista assi se estende, que verei, triste de mim, pois ver-vos se me defende? Todos estes campos cheos são de saudade e pesar, que vem pera me matar debaixo de céus alheos. Em terra estranha e em ar, mal sem meo e mal sem fim, dor que ninguém não entende, até quam longe se estende o vosso poder em mim! * 12. Karl Vossler, Poesie der Einsamkeit in Spanien, München: C. H. Beck, 1950 (2ª ed.), págs. 51-64. * Agradezco profundamente a Miguel García-Bermejo la revisión estilística del presente trabajo. EL TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO MIGUEL GARCÍA-BERMEJO (Salamanca) E L CENTENARIO de algunas de las posibles fechas de nacimiento de Garcilaso ha coincidido con la aparición de monografías y artículos que ponen de manifiesto la pertinencia de continuar indagando en la conexión existente entre sus creaciones poéticas y los avatares de su biografía, aunque sin caer en excesos de interpretación biográfica1. De la conjunción de ambos han nacido interesantes propuestas interpretativas y de datación cronológica, aunque dista de alcanzarse una interpretación unánime de algunas obras, por lo que se hace necesario contrastar esas noticias con otros datos coetáneos y heterogéneos que permitan contextualizarlas adecuadamente. A ellos creo que se puede recurrir para comprender qué circunstancias movieron al toledano a la composición de los sonetos XIII («A Dafne ya los brazos le crecían») y XVI («No las francesas armas odïosas»). Aquí me ocuparé del primero de ellos, aunque haré algunas mínimas referencias al segundo, que considero compuesto en circunstancias muy semejantes a las que creo que rodearon al toledano cuando redactó su conocida descripción de la metamorfosis de Dafne. Como es sabido, los comentaristas de Garcilaso, que proporcionan un abigarrado conjunto de informaciones sobre los textos, se muestran muy 1. Véanse las reflexiones de Francisco Javier Ávila, El texto de Garcilaso: Contexto literario, métrica y poesía, Nueva York: City University of New York, 1992, 4 vols., vol. II, págs. 446-463. 335 336 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO parcos con las noticias que proporcionan sobre ambos textos, en especial acerca del soneto funerario dedicado a su hermano. Bienvenido Morros sintetiza minuciosamente en su edición el problema de la disparidad entre la fecha real del fallecimiento de Hernando de Guzmán, hermano menor del poeta –9 años menor según Vaquero Serrano2–, muerto en 1528 a causa de la peste contraída durante el cerco francés de la ciudad, y el momento de escritura del soneto3. Para determinar esta última no tiene, no tenemos, más instrumento que el análisis estilístico del poema, cuya tersura y clasicismo en modo alguno permiten situarlo en un momento próximo al deceso de Hernando, a la edad de veinte años, según Herrera; aunque los editores del comentarista no han localizado el origen de la noticia, aquélla parece concordar bien con las conjeturas que se hacen acerca de la edad del poeta toledano4. Dos de los críticos clásicos del toledano5 se limitan a señalar que la fecha de composición debe ser algún momento de su estancia napolitana, mientras que Lapesa6 precisa que sería cuando el poeta ha hecho suyo el arsenal de recursos de la poesía italiana, entre 1533 y 1536, un poco después de la fecha conjeturada por Vaquero Serrano7, que imagina a un Garcilaso escribiendo este epitafio transido por el dolor de su primera visita a la tumba de su querido hermano pequeño. Las noticias de la fecha de composición del segundo soneto son similarmente vagas, como recoge Morros8; todos aceptan que el momento de su escritura hubo de ser su segunda estancia en Nápoles, conjetura de Keniston que acepta Lapesa9, y para la que encontraba sustento en la 2. María del Carmen Vaquero Serrano, Garcilaso: poeta del amor, caballero de la guerra, Madrid: Espasa, 2002, pág. 106. 3. Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Bienvenido Morros, Barcelona: Crítica, 1995 (reed. 2001), págs. 392-393. 4. Fernando de Herrera, Anotaciones a la poesía de Garcilaso, eds. José María Reyes & Inoria Pepe, Madrid: Cátedra, 2001, pág. 380. 5. Hayward Keniston, Garcilaso de la Vega, Nueva York: Hispanic Society of America, 1922, pág. 214; Eugenio Mele, «Las poesías latinas de Garcilaso de la Vega y su permanencia en Italia», Bulletin Hispanique, 25 (1923), pág. 361. 6. Rafael Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid: Alianza, 1985, pág. 182. 7. Mª. C. Vaquero Serrano, Garcilaso, poeta, pág. 187. 8. Garcilaso, Obra, págs. 389-390. 9. H. Keniston, Garcilaso, págs. 206-207; R. Lapesa, Trayectoria, pág. 186. Prieto, por su parte, recordaba cómo el soneto enlazaba con las «recreaciones míticas» presentes en el soneto XI que comienza: «Hermosas ninfas, que en el río metidas», cuya composición se sitúa durante la estancia napolitana de Garcilaso. Garcilaso de la Vega, Poesías completas, ed. Antonio Prieto, Barcelona: Planeta, 1984, pág. 168. TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 337 semejanza que guarda este soneto con dos octavas de la Égloga III (vv. 145-168), lo que le lleva a proponer como término ante quem 1535: Dinámene no menos artificio mostraba en la labor que había tejido, pintando a Apolo en el robusto oficio de la silvestre caza embebecido. Mudar presto le hace el ejercicio la vengativa mano de Cupido, que hizo a Apolo consumirse en lloro después que le enclavó con punta d’oro. Dafne, con el cabello suelto al viento, sin perdonar al blanco pie corría, por áspero camino tan sin tiento, que Apolo en la pintura parescía que, porqu’ella templase el movimiento, con menos ligereza la seguía; él va siguiendo, y ella huye como quien siente al pecho el odïoso plomo. Mas a la fin los brazos le crecían y en sendos ramos vueltos se mostraban: y los cabellos, que vencer solían al oro fino en hojas se tornaban; en torcidas raíces s’estendían los blancos pies y en tierra se hincaban: llora el amante y busca ser el primero, besando y abrazando aquel madero. Esta localización cronológica, y espacial, no resulta baladí; es un elemento fundamental para comprender cuál es el cañamazo literario, y no tanto personal, íntimo, de la escritura garcilasiana, que creo que hubo de originarse en función de un cúmulo de circunstancias a las que se ha prestado poca atención hasta fechas recientes. Es obvio, como ya apuntaran El Brocense y demás comentadores10, que en el soneto de tema mitológico la fuente de la fábula son las Metamporhoses de Ovidio (I, 452-567); Garcilaso parece especialmente fiel al relato 10. Los comentarios de Sánchez de las Brozas y Tamayo de Vargas pueden verse respectivamente en Antonio Gallego Morell, Garcilaso de la Vega y sus comentaristas; obras completas del poeta acompañadas de los textos íntegros de los comentarios de El Brocense, Fernando de Herrera, Tamayo de Vargas y Azara, Madrid: Gredos, 1972, págs. 268 y 602. 338 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO ovidiano en la sección que describe el proceso de transformación de la ninfa. La desdichada historia no es precisamente una desconocida de la literatura románica, y, de hecho, Herrera y el Brocense ya apuntaron la coincidencia temática con Petrarca y su canción XXIII («Nel dolce tempo de la prima etade»), aunque en ella la historia mitológica es ejemplar, en modo alguno un objeto estético en sí mismo11; de hecho, Keniston mostraba su desconfianza en que se tratase de una fuente directa del toledano, pese a que Mele insistiese en ello12, aunque semejante relación es posible dado el carácter de ars combinatoria que tiene la obra de Petrarca13. Para intentar solventar esta cuestión, parece razonable recordar ahora la relación evidente que existe entre el fragmento citado de la Égloga III y este soneto. Conviene comenzar destacando que estamos ante un raro caso de unanimidad sobre la fecha de su tardía escritura entre los comentaristas; como recoge Morros14, el texto se compuso probablemente durante la campaña de Provenza, meses antes del final desgraciado que le aguardaba. Su sentido es objeto de polémica pero, de nuevo, hay acuerdo en que se trata de la más acendrada de todas sus composiciones dedicadas al tema, en la que acumula reflexiones metapoéticas nacidas de su lectura y asimilación de los clásicos. En ella aparecen tres mitos amorosos, Orfeo y Eurídice, Dafne y Apolo, y Venus y Adonis, que tienen en común lo desgraciado de sus historias y el hecho, no por menos evidente más importante, de ser tres historias que Garcilaso se apresta a describir con técnica pictórica, habilitado por tratarse de las acciones que reflejan en sus tapices las laboriosas ninfas, acción cuyas reminiscencias y significados histórico-literarios aclara Egido en el estudio citado. A esas fábulas se añade una más, la no mitológica de Elisa (vv. 225-248), de idéntica naturaleza pictórica y que el 11. Véase el concepto de fusión a caballo entre lo literario y lo subjetivo del que habla María Hernández Esteban, «La fusión mítica de Petrarca en Apolo: Aspectos de la poética petrarquesca», Analecta malacitana. Revista de la Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, 8 (1985), págs. 123-144; sobre ella vuelve en «La fusión mítica en la teoría crítica de Antonio Prieto», en El mito, los mitos, Madrid: Sociedad Española de Literatura General y Comparada-Caballo Griego para la poesía, 2002, págs. 83-92. Una interpretación semejante a favor de la fusión de Apolo y Garcilaso es la que realiza Joan Cammarata, Mythological themes in the works of Garcilaso de la Vega, Madrid: J. Porrúa Turanzas, 1983, pág. 56. 12. H. Keniston, Garcilaso, pág. 207; Eugenio Mele, «In margine alle poesie di Garcilaso», Bulletin Hispanique, 32 (1930), pág. 240. 13. Como señalaba Francisco Rico, «De Garcilaso y otros petrarquismos», Revue de Littérature Comparée, 52 (1978), págs. 325-338. 14. Garcilaso, Obra, pág. 390. TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 339 poeta abrevia pese a tener muy presente que lo descrito, la ninfa muerta, es sólo una porción de todo lo que podría contar; de ahí los versos 249-252: En fin, en esta tela artificiosa toda la historia estaba figurada, que en aquella ribera deleitosa de Nemoroso fue tan celebrada15. Parece, por tanto, fuera de toda duda la vinculación de estos pasajes con la pintura16. Todos coinciden en establecer la presencia de lo pictórico en el texto garcilasiano como el resultado de la aplicación de un recurso retórico presente ya en Homero, cuando describe, en el canto XVIII de la Ilíada en los versos 478-608, la complicada ornamentación que adorna un escudo forjado para Aquiles, aunque anteriormente ya había descrito la copa de Néstor, en Ilíada, XI, vv. 632-passim. Claro está que se trata de una ekphrasis, esto es, «la descripción poética de una obra de arte pictórica o escultórica, de la reproducción mediante palabras de objetos de arte que se perciben sensorialmente», como la definiera Spitzer17. Ahora bien, Garcilaso, según sus comentaristas, parece que sólo describe una representación pictórica del mito de Dafne y Apolo en el soneto que nos ocupa y en el lugar ya mencionado de la Égloga III, mientras que el resto de las ekphraseis que se han detectado en su obra son reelaboraciones de descripciones llevadas a cabo por otros autores clásicos como Ovidio, Virgilio, Aftonio y otros más modernos como Sannazaro18. En realidad 15. Aplica para ello una licencia pictórica que permitía la abolición de la sucesión cronológica en la pintura narrativa, traducida en la aparición contigua de personajes en distintos momentos de su historia. 16. Paterson fue de los primeros críticos modernos en suscribir la noticia que apuntaban ya Herrera en su comentario al verso 121 de esta Égloga III; Alan K. G. Paterson, «Ekphrasis in Garcilaso’s Égloga tercera», Modern Language Review, 72 (1977), págs. 73-92; F. de Herrera, Anotaciones, pág. 953. 17. Leo Spitzer, «The “Ode on a Grecian Urn”, or Content vs. Metagrammar», Comparative Literature, 7 (1955), págs. 203-225. 18. Véase el comentario a los versos 105-120 de la Égloga III en Garcilaso, Obra, págs. 229 y 518 Sin olvidar la propuesta de Alberto Porqueras Mayo, «La ninfa degollada de Garcilaso (Égloga III, 225-232)», en Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas, celebrado en México, D.F., del 26 al 31 de agosto de 1968, ed. Carlos Horacio Magis, México: El Colegio de México, 1970, págs. 715-724. Sobre las objeciones a ella formuladas por otros críticos véase Garcilaso, Obra, pág. 524. El cuadro en cuestión puede verse en «Piero di Cosimo». Web Gallery of Art. Image, Collection, Virtual Museum, Searchable Database of European Fine Arts (1100-1850), 15.04.2005. http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/p/piero/ cosimo/allegory/procris.html. 340 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO no es nada anómalo, pues la ekphrasis no precisaba de un objeto artístico real para ser llevada a cabo, como se echa de ver en los ejemplos propuestos por los autores de los Progymnasmata, muy difundidos a comienzos del siglo XVI pero que ya circularon manuscritos y traducidos, total o parcialmente, con anterioridad19. En ellos se detalla minuciosamente cuáles son los procedimientos y recursos que se deben emplear para la elaboración de una ekphrasis, un tipo de composición que había gozado del favor de autores clásicos de la talla de Luciano de Samósata, sin olvidar a Filóstrato el Viejo, conocidos ambos extensamente en el Renacimiento20. Entre los contemporáneos más próximos a Garcilaso este tipo de textos despertó pasiones igualmente; recuérdese que Isabela d’Este poseía un manuscrito con una traducción de Filóstrato al italiano, obra de Demetrios Moschos, que prestó a su hermano Alfonso, quien intentó reproducir en su estudio algunos de aquellos ikones21. Creo que ese fue el interés real 19. Son en realidad una compilación de reglas y clichés extraídos de un minucioso análisis de los grandes textos clásicos, claramente orientada hacia su aplicación práctica a partir de su estudio memorístico. Sus textos han sido objeto de ediciones recientes totales o parciales; véanse Aelius Theon of Alexandria, Progymnasmata, eds. Michel Patillon & Giancarlo Bolognesi, París: Les Belles Lettres, 1997; Hermogenes, L’art rhétorique. Exercices préparatoires, états de cause, invention, catégories stylistiques, méthode de l’habileté, ed. Michel Patillon, Lausanne-París: L’Age d’homme, 1997; George Alexander Kennedy, Progymnasmata. Greek textbooks of prose composition and rhetoric, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003. 20. Por poner un ejemplo, recuérdese cómo la ekphrasis lucianesca de una obra de Apeles tuvo una decisiva influencia sobre Alberti para escribir su tratado De pictura (1435), posteriormente traducido al vulgar, a la vez que fue punto de partida para un grabado de Mantegna conservado en el British Museum de Londres. Al respecto véase David Cast, The Calumny of Apelles: A Study in the Humanist Tradition, New Haven: Yale University Press, 1981, págs. 56-66. Véase respecto al método compositivo del rétor a Sonia Maffei, «Le Imagines di Luciano: un “patchwork” di capolavori antichi. Il problema di un metodo combinatorio», Studi classici e orientali. Rivista annuale a cura dei Dipartimenti di Filologia Classica, Linguistica, Scienze Archeologiche e Scienze Storiche del Mondo Antico dell’Università degli Studi di Pisa, 36 (1986), págs. 138-153; y un corpus de ekphraseis lucianescas con valiosas noticias sobre su difusión y repercusión en Luciano de Samósata, Descrizioni di opere d’arte, ed. Sonia Maffei, Turín: Einaudi, 1994. 21. El dato lo recoge de una carta a él dirigida Raichel Le Goff, «Re-creating Antiquity in the Renaissance. Alfonso d’Este’s camerino d’alabastro», en Raichel Le Goff, Articles, Lectures, Seminars. 15.04.2005. http://epublishingcorp.com/articlesRaichel/Art-Research/ N-deste.htm. La historiadora del arte comenta con minuciosidad las numerosas adiciones y transformaciones que experimentaron las imágenes descritas por Filóstrato en su paso del texto al lienzo; además expone sucinta las divergentes opiniones que existen entre los críticos respecto del origen y significado de la obra pictórica para el studiolo estense en su conjunto. Los modernos editores de Filóstrato proporcionan la noticia de la existencia de un manuscrito que contenía una traducción de Filóstrato y circulaba entre los humanistas napolitanos TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 341 de algunos nobles italianos por aquellos textos: Reunir noticias suficientes como para encargar reproducciones de las perdidas pinturas romanas con las que decorar el interior de sus residencias22. En 1517 Alfonso d’Este encargó a Fra Bartolomeo para adornar una estancia en su palacio de Ferrara una pintura inspirada en una imagine de Filóstrato; no obstante, aunque llegó a preparar un boceto para acometer la obra, su repentina muerte le impidió terminar el trabajo que se encomendó posteriormente a Tiziano23. de la corte de Alfonso V, que algunos como B. Facius habrían empleado para la realización de alguna de sus obras. Véase Filóstrato el Viejo, Filóstrato el Joven & Calímaco, Imágenes. Descripciones, eds. Luis Alberto de Cuenca & Miguel Ángel Elvira, Madrid: Siruela, 1993, pág. 20. 22. Costumbre que ya se practicaba desde mediados del siglo XV en las villas florentinas; al respecto véase la enumeración de lugares y decorados de inspiración mitológica clásica de André Chastel, Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico, Madrid: Cátedra, 1991, págs. 181-190. Parece evidente que tal fue el referente de su camerino d’alabastro de Alfonso d’Este, un studiolo cuyas pinturas se disgregaron para su venta en 1598, pero que ahora se ha reconstruido virtualmente y puede contemplarse en Internet (Webexhibits. 2005. 15.04.2005 «http://webexhibits.org/prado/camerino-es.html»). Un panorama histórico interactivo de documentos atingentes a los materiales que contuvo aquel lugar en Lucia Calzona, «Lo Studiolo di Alfonso I» (Italica. 2005. 15.04.2005. «http://www.italica.rai.it/ rinascimento/parole_chiave/schede/alabastr.htm»). Creo que no debe pasar inadvertido el origen aristocrático de buena parte de ese entusiasmo de recuperación de la pintura clásica, que discurría por caminos y tenía objetivos distintos de los de los artistas contemporáneos según Kenneth Clark, «Mantegna y la antigüedad clásica», en El arte del humanismo, Madrid: Alianza, 1989, págs. 97-128; especialmente llamativo es el contraste que propone entre el interés estético que animaba a aquel pintor en su recuperación de la Antigüedad con la pedantería que le supone a Isabella d’Este en la pág. 126. Esa implicación nobiliaria que recorre Italia explicaría el que un antepasado de Alfonso, Leonello d’Este (1407-1450), le encargase a su tutor Guarino Guarino Veronese, discípulo de Chrisoloras, un programa humanista para un ciclo de pinturas, que realizó en 1447; véase Michael Baxandall, Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450, Madrid: Visor, 1996, págs. 132-133. El mismo Leonello le encargó al mencionado Leon Battista Alberti en 1438 la erección de un arco triunfal de reducidas dimensiones donde situar la estatua ecuestre de su padre. Una breve historia del fenómeno de la recuperación del estilo clásico a partir de materiales literarios es la que lleva a cabo Erwin Panofsky, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid: Alianza, 1993, págs. 252-262. 23. El pintor veneciano sí que pudo llevar a finalizar el proyecto; se trata de su Ofrenda a la diosa de los amores (Museo del Prado. 2005. 15.04.2005. «http://museoprado.mcu.es/diosa.html», pintada entre 1518 y 1519, a la que pronto se uniría, para el mismo proyecto decorativo, la Bacanal de los Andrios Museo del Prado. 2005. 15.04.05. «http://museoprado.mcu.es/visitas.html#»), pintada entre 1523 y 1526, conservada asimismo en la pinacoteca madrileña. Para ambas tomó por modelo sendas descripciones de Filóstrato («Los Erotes»; I, 6; y «Los habitantes de Andros», I, 25), en Filóstrato el Viejo, Imágenes, págs. 41-46 y 77-80. Las circunstancias que rodearon a esta serie de encargos se recogen en la «Introducción» a la mencionada edición así como en el lugar citado en la nota 32. 342 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO Evidentemente, el toledano no partió para la composición de sus ekphraseis del soneto XIII y la Égloga III de los Ikones de Filóstrato. No hay unanimidad entre los críticos acerca de si hubo un referente pictórico tras de las descripciones del mito de Daphe y Apolo. Hasta fechas recientes, sólo Prieto24 había propuesto el cuadro de Antonio del Pollaiuolo o di Benci Apolo y Dafne, pintado en la década de 1470 –pues en los 80 se encuentra en Roma, entregado junto con su hermano a esculpir figuras para los túmulos papales de Sixto IV e Inocencio VIII– y conservado en la National Gallery londinense. Se especula, por el pequeño tamaño de la pintura (pintura al temple sobre una madera de 30 x 20 cm.), con que se tratase de una puerta o la tapadera de un cofre25, hipótesis muy atractiva por cuanto que se trataría de un artefacto suntuario muy propio del refinado ambiente cortesano donde se verifica, como estamos viendo, el desarrollo del interés por las ekphraseis como vía de acceso a una pintura clásica desaparecida. Los Pollaiuolo fueron dos hermanos florentinos que mantuvieron un floreciente taller artístico (escultórico, xilográfico y pictórico) en Florencia, donde trabajaron casi en exclusiva para los Médici; su dedicación a ambas facetas creativas hace complicado separar quién fue autor de cuál obra26. Con todo, Antonio destacó sobre su hermano por su talento para el diseño, que exhibe especialmente en su dibujo de la figura humana en movimiento; de hecho, fue de los primeros artistas en practicar la disección anatómica para estudiar la forma humana27. Esa observación le permitió realizar una de sus obras conservadas más relevantes, el grabado «La batalla de los desnudos», en la que los cuerpos de los contendientes se muestran en posturas poco naturales con la intención de permitirle al artífice 24. Garcilaso, Poesías, pág. 168. 25. El cuadro y otras noticias se pueden revisar en «Apolo y Dafne: Antonio del Pollaiuolo (1432-1498)». Buscador del CNICE. 2005. 15.04.2005. «http://buscador.cnice.mecd.es/ search97cgi/s97_cgi?action=View&VdkVgwKey= http%3A%2F%2Fweb%2Dp%2Ecnice% 2Emecd%2Ees%2Feos%2FMaterialesEducativos%2Fmem2000%2Fmitologia%2FMitologia% 2F4pollaiuolo%2Ehtm&doctype=raw&Collection=CNICE». 26. Leopold D. Ettlinger, Antonio and Piero Pollaiuolo. Complete edition with a critical catalogue, Oxford-Nueva York: Phaidon-Dutton, 1978. Una antología de sus obras en «Pollaiuolo Brothers». Web Gallery of Art, image collection, virtual museum, searchable database of European fine arts (1110-1850). 15.04.2005. «http://www.kfki.hu/~arthp/bio/p/pollaiol/ biograph.html». 27. Jay A. Levenson, Konrad Oberhuber & Jacquelyn L. Sheehan, «Antonio Pollaiuolo», en Early Italian Engravings from the National Gallery of Art, Washington: National Gallery of Art, 1973, págs. 63-80. Puede verse un resumen de conjunto en «Pollaiuolo, Antonio del and Piero del», Encyclopædia Britannica. 2005. Encyclopædia Britannica Premium Service 15.04. 2005 <http://www.britannica.com/eb/article?tocId=9060644>. TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 343 mostrar su maestría para presentar las líneas del cuerpo humano, nacida de la observación de los músculos en tensión28; se desconoce el sentido iconográfico de la escena, pero desde Gombrich a Le Goff se toma por casi cierta su vinculación con un texto literario no identificado29. Evidentemente, la pintura de Dafne y Apolo no es precisamente un modelo de presentación de cuerpos en tensión, pero tampoco deja de intentar representar la tensión que se palpa en la narración ovidiana. ¿Realizó alguna otra xilografía con el tema de Dafne y Apolo donde diese rienda suelta a su capacidad de presentar los cuerpos humanos en tensión? ¿O sería otra xilografía obra de algún otro artista, hoy perdida o aún no hallada? Cabe recordar a este respecto la propuesta de Álvarez Barrientos del posible modelo que ofrecería al toledano una perdida pieza de Durero30, o la sugestiva presencia de un motivo, ausente del relato ovidiano del que descienden las distintas representaciones pictóricas31, que, sin embargo, sí posee un grabado calcográfico del mito de Dafne realizado en 1518 como ha estudiado Escobar Borrego32. 28. El grabado puede verse en «CMA Exhibition Feature: Battle of the Nudes: Pollaiuolo’s Renaissance Masterpiece». The Cleveland Museum of Arts. 15.04.2005. http://www.clevelandart.org/ exhibcef/battle/html/index.html. 29. Una recopilación de noticias sobre el sentido del grabado en David Landau, «Pollaiuolo’s Battle of the Nudes», Print Quarterly, 20 (2003), págs. 408-412; reflexiones sobre sus posibles modelos en Laurie Fusco, «Antonio Pollaiuolo’s Use of the Antique», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 42 (1971), págs. 157-163. Véase asimismo una opinión diversa en Patricia Emison, «The Word Made Naked in Pollaiuolo’s Battle of the Nudes», Art History, 13 (1990), págs. 261-275. 30. Joaquín Álvarez Barrientos, «Dafne y Apolo en Garcilaso y Quevedo. Un comentario», Revista de Literatura, 46 (1984), pág. 61, nota 12. 31. Frente a Garcilaso, que describe la transformación de los «blancos pies» en «torcidas raíces», el relato ovidiano contrapone la veloz huida de la aterrada ninfa con la indolente inmovilidad de su nueva condición: «pes modo tam velox, pigris radicibus haeret» (I, 551). Alberto Blecua (En el texto de Garcilaso, Madrid: Insula, 1970, págs. 53-54) señaló el empleo del motivo en Hurtado de Mendoza para describir en su Fábula de Adonis, Hipómenes y Atalanta la transformación de Mirra (v. 76). El texto ovidiano, indicativamente, sí presenta en el caso de la metamorfosis de Mirra una transformación semejante, por lo que tal reunión en Garcilaso pudiera ser el fruto de la reunión de ambas historias, como recientemente ha propuesto Francisco Javier Escobar Borrego, «El tema de Apolo y Dafne en Garcilaso de la Vega: Paralelos pictóricos», Calamus Renascens. Revista de Humanismo y Tradición Clásica, 2 (2001), pág. 228. 32. F. J. Escobar Borrego, «El tema de Apolo», págs. 227-228. El grabado en cuestión se puede revisar en «Agostino Musi. Agostino Veneziano». Fine Arts Museums of San Francisco. 15.04.2005. http://search.famsf.org:8080/view.shtml?record=57744&=list&=1&=&=And. En el grabado, en cambio, se echa en falta la representación gráfica de la «áspera corteza» que comienza a recubrir el cuerpo de la malhadada joven, al igual que las lágrimas de Apolo. 344 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO Parece ser descartable que ninguna de las obras anteriores fueran el modelo directo de Garcilaso, pero también es indiscutible la obsesión de los coetáneos del toledano con aprovechar todas las posibilidades que les brindaban las artes plásticas –pintura, xilografía, escultura– para recuperar una clásica pintura perdida, sólo conocida por descripciones insertas en textos literarios. En esa tesitura es donde debemos situar a Garcilaso, un joven militar y poeta castellano, de formación intelectual limitada desde la perspectiva humanística napolitana, que desarrolla unas relaciones de amistad con los humanistas napolitanos que trascienden lo personal33, sin que eso suponga menoscabar la intensidad de sus contactos, sino que más bien implica ampliar su número de manera importante. La función de enlace que tácitamente le asigna el virrey Pedro de Toledo34 le franquea la entrada en un polifacético grupo humanístico meridional por su localización, pero en contacto directo con las principales figuras del humanismo italiano contemporáneo e integrado por eminentes hombres de letras de diversas procedencias, atraídos por la tradicional protección que les brindaba tanto la El mismo motivo iconográfico de los pies retorcidos de Dafne se puede apreciar en otra obra de un grabador italiano perteneciente a la misma escuela de Marcantonio Raimondi que el anterior, Benedetto Verino; el impreso, que presenta una superposición de escenas, recoge tres distintas partes de la fábula mitológica, forma parte de una colección de 32 grabados calcográficos impresos en Roma hacia 1532 por Antonio Martínez de Salamanca, como recoge F. J. Escobar Borrego, «El tema de Apolo», págs. 226 y 231-238. Con todo, téngase presente la inexistencia de una obligación de ser fieles a sus fuentes que exhiben los diversos pintores que emplean textos como punto de partida de sus obras; para el caso del dibujo de Mantegna antes mencionado véanse las apreciaciones de Jack M. Greenstein, Mantegna and Painting as Historical Narrative, Chicago: The University of Chicago Press, 1992, págs. 60-65 y 244-246. 33. Véanse al respecto Benedetto Croce, «Intorno al soggiorno di Garcilaso de la Vega in Italia», Rassegna Storica Napolitana di Lettere ed Arti, 1 (1894), págs. 1-15; E. Mele, «Las poesías latinas» y «Las poesías latinas de Garcilaso de la Vega y su permanencia en Italia (suite et fin)», Bulletin Hispanique, 26 (1924), págs. 35-51; Daniel L. Heiple, Garcilaso de la Vega and the Italian Renaissance, University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1994. 34. Para la actuación polifacética del virrey véanse los estudios de Carlos José Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI: El virrey Pedro de Toledo, Valladolid: Consejería de Educación y Cultura, 1994; «La cultura nobiliaria en el virreinato de Nápoles durante el siglo XVI», Historia social, 28 (1997), págs. 95-112; y un completo panorama de la intervención del de Alba en Nápoles, así como su no siempre fácil relación con el poeta toledano en su «Parthénope, ¿tan lejos de su tierra? Garcilaso de la Vega y la poesía de la corte en Nápoles», en Garcilaso y su época: del amor y la guerra, eds. José María Díez Borque & Luis Antonio Ribot García, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003, págs. 88-100. TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 345 monarquía aragonesa35 como el virreinato36. A la sazón, aquel grupo lo integraban personajes como Jacopo Sannazaro, Troyano Caracciolo o Pietro Summonte, amén de otros humanistas nacidos en el reino, pero que encontraron asiento en otras cortes italianas, como Mario Equicola, Agostino Nifo o Luca y Pompeo Gaurico, sin olvidar a la generación de autores que eclosionan en la segunda década del siglo XVI en el mundo cultural napolitano, como Antonio Telesio, Giovanni Battista Pino, Antonio Minturno, 35. Las dimensiones de esa actividad en el periodo aragonés se pueden inferir de su consumo bibliográfico, analizado en Santiago López Ríos, «A New Inventory of the Royal Aragonese Library of Naples», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 65 (2002), págs. 201-243. Igualmente indicativa es la dirección adoptada por sus preferencias poéticas, perceptibles en la documentación recogida por Erasmo Pèrcopo, «Nuovi documenti sugli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi», Archivio storico per le province napoletane, 18 (1893), págs. 527-537, 784-812; 19 (1984), págs. 376-409, 561-591, 740-779; 20 (1895), págs. 283-335; Marco Santagata, La lirica aragonese. Studi sulla poesia napoletana del seconda quattrocento, Padua: Antenore, 1979; y más recientemente por Antonio Gargano, «Poesia iberica e poesia napoletana alla corte aragonese: problemi e prospettive di ricerca», Revista de Literatura Medieval, 6 (1994), págs. 105-124; y Lia Vozzo Mendia, «La lirica spagnola alla corte napoletana di Alfonso: note su alcune tradizioni testuali», Revista de Literatura Medieval, 7 (1995), págs. 173-186. Como introducción general a la cuestión de las dimensiones del humanismo meridional, véanse Pasquale Alberto De Lisio, Studi sull’Umanesimo meridionale, Nápoles: Fratelli Conte, 1974; del mismo, La Cultura umanistica nell’Italia meridionale: Altre verifiche, Nápoles: Societa Editrice Napoletana, 1980; Giuliana Vitale, «Modelli culturali nobiliari a Napoli tra Quattro e Cinquecento», Archivio storico per le province napoletane 105 (1987), págs. 27-103; José Carlos Rovira, Humanistas y poetas en la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo, Alicante: Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1990; Giovanni Muto, «I segni d’honore. Rappresentazioni delle dinamiche nobiliari a Napoli in età moderna», en Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’età moderna, eds. Renata Ago & Maria Antonietta Visceglia, Roma: Laterza, 1992, págs. 171-192. 36. Merced a la protección que le otorgaron algunos miembros de la alta nobleza napolitana. Un relato de las relaciones que unían a estos personajes con una selecta bibliografía en J. C. Hernando Sánchez, «Parthénope», págs. 82-83. Véase del mismo autor El reino de Nápoles en el imperio de Carlos V: la consolidación de la conquista, Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, págs. 96-99. Por otra parte, hay que recordar con J. C. Hernando Sánchez («Parthénope», págs. 91 sigs.) que don Pedro, y tal vez con él su séquito, en su viaje hacia Nápoles para hacerse cargo del virreinato, hizo una parada en Roma y visitó a los principales cardenales de la facción imperial. Uno de ellos, García de Loyasa, antiguo confesor del Emperador, protector del marqués de Villafranca y buen conocedor de la situación napolitana le entregó unas detalladas instrucciones privadas acerca de cómo debía comportarse con todos los sectores de la ciudad y de la administración del reino, en especial con la nobleza, y recomendándole que prestase una atención exquisita a su dominio del lenguaje ceremonial y simbólico, eje de la dialéctica política cortesana, que exhumó Hernando Sánchez (El reino de Nápoles, págs. 203-204). 346 MIGUEL GARCÍA-BERMEJO Marco Antonio Epicuro –ligados, todos ellos, a la corte de Alfonso de Ávalos, marqués del Vasto37. De entre todos ellos creo que convendría destacar a Sannazaro, responsable de la recuperación de los géneros clásicos en la poesía coetánea y cuya vinculación a la Academia Pontaniana explican la orientación de los humanistas napolitanos que desarrollan su labor en los años que siguen a su muerte en 1530. Garcilaso, deudor en más de un caso en sus obras con las del napolitano38, sin duda hubo de conocer las ekphraseis insertas en la Prosa XI de su Arcadia: Una descripción de la ciudad, basada en la Tavola Strozzi, y de un objeto suntuario, una copa, diseñada por Andrea Mantegna39. Igualmente relevante para comprender cómo llega esta obsesión ecfrástica renacentista a Garcilaso pudo ser Equicola, que desempeñó el cargo de secretario de la marquesa de Mantua, Isabella d’Este, de la que también fue preceptor entre 1509 y 1519. Creo que no tiene otra calificación que la de determinante el que también fuese un intermediario destacado en las intensas relaciones existentes entre la corte de los Gonzaga y la del virrey Ramón de Cardona, para quienes desempeña la función de correo confidencial habitual entre el virrey y su esposa con el marqués de Mantua y su cónyuge. Parece probada, por tanto, la presencia de esta conexión napolitana en el origen de la abundante presencia del ejercicio retórico en la obra del toledano. Ahora bien, una cuestión no menor es la causa de la repetición del asunto de la desgraciada historia de Daphne en las dos composiciones mencionadas. Como veíamos, la crítica es unánime en aceptar que el soneto fue redactado con anterioridad y que guarda una estrecha relación con la égloga, pero, que yo sepa, no se ha señalado explicación a una repetición 37. A quien dedica Garcilaso una oda (Obra, págs. 245-251) en agradecimiento por la amistad con que le había recibido; al margen de que la escritura de la composición obedezca a un tópico literario, como propone Morros (Garcilaso, Obras, pág. 247), lo cierto es que es indicio de la integración del toledano en la vida cotidiana de los cenáculos literarios que describe con minuciosidad J. C. Hernando Sánchez en «La cultura nobiliaria» y «Parthénope», págs. 76-88. 38. Véase Vittore E. Bocchetta, Sannazaro en Garcilaso, Madrid: Gredos, 1976; y con novedosas interpretaciones Antonio Gargano, Fonti, miti, topoi. Cinque saggi su Garcilaso, Nápoles: Liguori, 1988. 39. Véase respectivamente Iacopo Sannazaro, Arcadia, ed. Francesco Erspamer, Milán: Mursia, 1990, págs. 193-194 y págs. 200-201. El cuadro es la Veduta di Napoli dal mare, atribuido a Francesco Pagano y conservado en el Museo Nazionale di Capodimonte en Nápoles (Sannazaro, Arcadia, pág. 194, nota 5). La copa también se conserva en el Louvre; al respecto véase Otto Kurz, «Sannazaro and Mantegna», en Studi in onore di Riccardo Filangieri, Nápoles: L’Arte tipografica, 1959, vol. II, págs. 277-283. TRASFONDO LITERARIO Y ARTÍSTICO DEL SONETO XIII DE GARCILASO 347 que no tiene parangón en la obra del toledano40. No creo descabellado, en vista de las noticias anteriores acerca de la popularidad de las ekphraseis y la amplia difusión de los Progymnasmata en las primeras décadas del XVI, pensar que el soneto XIII fue un ejercicio, bellísimo, extremado, pero un ensayo en el manejo de una técnica que le era ajena a su autor41. Garcilaso, hijo de su tiempo pero capaz como pocos de abrazar novedades42, adoptó en su ejercicio creativo la teoría de la imitación43, pero en modo alguno reprodujo sin hacerlos suyos formas y temas44 que fueron surgiendo en sus lecturas y vivencias, que sin duda procedían en algún grado de su contacto con una sociedad napolitana que lo acogió hospitalaria. 40. Véase un análisis estilístico de las diferencias entre los dos lugares en que Garcilaso aborda la fábula mitológica que nos ocupa en María Rosso Gallo, La poesía de Garcilaso de la Vega: Análisis filológico y texto crítico, Madrid: Boletín de la Real Academia Española, 1990, págs. 173-177. 41. Probablemente el soneto funerario fue también un ensayo, cuya relación con el cultivo de epigramas y epitafios que se desarrolla en la literatura humanística italiana dejaré para otra ocasión. 42. Véase el análisis de la renovación que poética sin modelos autóctonos que hubo de afrontar el toledano según el análisis de Ávila, El texto de Garcilaso, vol. II, págs. 463-487. 43. Fernando Lázaro Carreter, «Imitación compuesta y diseño retórico en la oda a Juan de Grial», Anuario de Estudios Filológicos, 2 (1979), págs. 89-119. Posteriormente recogido con adiciones en «Imitación compuesta y diseño retórico en la oda a Juan de Grial», en Academia Literaria Renacentista. I: Fray Luis de León, Salamanca, 10-12 de diciembre de 1979, dir. Víctor García de la Concha, Salamanca: Universidad, 1981, págs. 193-223. Un estudio pormenorizado del concepto en Ángel García Galiano, Teoría de la imitación poética en el Renacimiento, Kassel: Reichenberger, 1992, págs. 95-104. 44. Véanse al respecto las reflexiones de Víctor García de la Concha, «La officina poética de Garcilaso», en Garcilaso. Actas de la IV Academia Literaria Renacentista (24 de marzo de 1983), dir. Víctor García de la Concha, Salamanca: Universidad, 1986, pp. 83-108. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA: SANNAZARO EN EL LIBRO DE LOS AMORES DE VIRALDO Y FLORINDO (1541) LUIS GÓMEZ CANSECO (Huelva) L A PROGRESIVA presencia de una cultura española en Italia desde mediados del siglo XV tuvo su núcleo geográfico más característico en el reino de Nápoles y algunos de sus síntomas literarios más importantes en la poesía de Garcilaso de la Vega, muerto en 1536, y en la impresión en 1513 de la anónima Qüestión de amor. Es el mismo Nápoles donde tienen su asiento Giovanni Pontano, Bernardino Rota, Luigi Tansillo, Antonio Minturno, Egidio de Viterbo o Iacopo Sannazaro y donde se gesta la versión definitiva de la bucólica renacentista. El recorrido del nuevo género pasó antes por Florencia, Siena y Ferrara y arrancó con las doce églogas que Petrarca escribió entre 1346 y 1352 y con el Ninfale d’Ameto de Boccaccio, a los que seguirían, entre otros textos, la traducción de las églogas virgilianas hecha por Bernardo Pulci en 14821. Pero para la literatura hispánica del siglo XVI, la obra que terminaría por adquirir mayor trascendencia fue la Arcadia de Sannazaro, cuyo proceso de difusión comenzó en 1496, con una primera estampación de 1504 y una edición canónica salida de las prensas de Aldo Manuzio en 1514. A la enorme impronta que Sannazaro dejó en la poesía de Garcilaso hay que añadir la temprana inserción en la Qüestión de amor de la Égloga de Torino¸ que remeda a la pastoral las 1. Véase AA.VV., Le genre pastoral en Europe du Université de Saint-Etienne, 1980. 349 XV e au XVII e siècle, Saint-Etienne: 350 LUIS GÓMEZ CANSECO acciones sentimentales de la novela. Aunque la égloga se desarrolla en versos de arte mayor y sus pastores hablan todavía en la lengua rústica consagrada por Juan del Encina, los ecos de la Arcadia pueden apreciarse en la descripción de la tumba de Violina o en la breve despedida que el pastor Torino le hace a su rabel, paralela al envío final de la Arcadia, donde Sincero-Sannazaro se despide de su zampoña2. Para la tradición peninsular, existía otra forma de pastoral autóctona representada por Juan del Encina y Lucas Fernández, cuyo rasgos más característicos eran la cómica rusticidad y el uso del sayagués como artificio lingüístico, en correspondencia con el estilo humilde que la rota Vergiliana de Garlande asignó a la materia de pastores. En perfecta sincronía con Sannazaro, Encina publicó su Cancionero en 1496, donde se incluían la mayoría de las églogas y la Translación de las Bucólicas; y por más que Fernando de Herrera se empeñara –no se olvide, en la segunda mitad del siglo XVI– en condenar la «rustiqueza», la «profunda inorancia» y la «vegez» de Encina3, en la primera mitad de la centuria muchos españoles no sintieron esa completa contradicción entre los pastores de Encina y los de Garcilaso. Al menos eso se deduce de la Égloga II de Garcilaso, de la Qüestión de amor o de la Paráfrasis sobre el Cantar de cantares de Salomón de Benito Arias Montano. Sin embargo, la Arcadia de Sannazaro era algo distinto, y el mismo Garcilaso marcó una senda divergente en sus églogas I y III. La traslación de los casos sentimentales a un horizonte bucólico, la presencia de un yo suavemente autobiográfico, el trasfondo neoplatónico, los razonamientos amorosos, los ritos funerales o la écfrasis marcaron la invención de la nueva materia literaria. Los lectores en español sólo pudieron acceder a la Arcadia a partir de 1547, cuando el racionero Blasco de Garay, el capitán Diego de Salazar y el canónigo Diego López de Ayala tradujeron el texto de Sannazaro4. Hasta entonces la pastoral italiana estuvo reservada a los lectores 2. Véase Iacopo Sannazaro, Arcadia, Milano: Mursia, 1998, págs. 238-241, y Qüestión de amor, ed. Carla Perugini, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995, pág. 103. 3. Fernando de Herrera, Obras de Garcilaso con anotaciones de Fernando de Herrera, ed. facsímil Juan Montero, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1999, págs. 508 y 507. Sobre la diferencia entre ambas soluciones literarias, al menos en los géneros poéticos, véase Jesús Gómez, «Sobre la teoría de la bucólica en el Siglo de Oro: hacia las églogas de Garcilaso», Dicenda, 10 (1991-1992), págs. 111-121 y Jeremy Lawrance, «La tradición pastoril antes de 1530: imitación clásica e hibridación romancista en la Traslación de las Bucólicas de Virgilio de Juan del Encina», en Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, ed. Javier Guijarro Ceballos, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1998, págs. 101-121. 4. A esta traducción, siguieron, en la segunda mitad del siglo, las de Juan Sedeño, la del licenciado Viana y la de Jerónimo de Urrea. Véase Rogelio Reyes Cano, La Arcadia de Sannazaro en España, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1973. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 351 del original, con frecuencia damas y caballeros que habían hecho jornada en Italia. Algo podría intuirse en los poemas de Garcilaso, impresos junto con los de Boscán en 1543, o en la considerable difusión de la Qüestión de amor, cuyo interludio pastoril pudo influir sobre las obras de Feliciano de Silva que insertan escenas y personajes del ámbito bucólico, como el Amadís de Grecia (1530), la Segunda Celestina (1534) o las tres primeras partes del Florisel de Niquea (1532-1535). A partir de entonces, las digresiones pastoriles debieron considerarse una atractiva novedad para los lectores castellanos de ficción. Es en ese marco, es decir, entre el Nápoles de Sannazaro y la Qüestión, las vías abiertas por Encina y las ensaladas genéricas de Silva, donde hay que situar la creación del Libro en que se qüentan los amores de Viraldo y Florindo, aunque en diverso estilo. La obra, conservada manuscrita, se compuso en 1541 y está dividida en dos partes: unos Coloquios pastoriles, que desarrollan una historia pastoril, y el Libro en que se qüentan los amores de Laurina con Florindo, donde se mezclan elementos de la novella italiana, la ficción sentimental y el mundo celestinesco. Los personajes de ambas partes son los mismos, aunque cambian de nombre e indumentaria según actúen como pastores o como caballeros. Se desconoce por completo el nombre del autor, aunque puede asegurarse, por los datos que ofrece la propia obra, que fue noble, soldado y culto, que leía en italiano y que estaba al tanto de novedades literarias, como la Arcadia, aunque también conocía a Boccaccio, Castiglione o algunos novellieri. También tenía más que mediana noticia de textos clásicos y bíblicos; y de la producción castellana había leído, como poco, el Siervo de Rodríguez del Padrón, la Qüestión de amor, la Cárcel de San Pedro y algún otro tratado de amores, la Celestina, a Encina, a Silva, a los poetas de cancionero y, más que probablemente, a Garcilaso, antes incluso de que sus versos viesen la estampa. De hecho, ambos autores coinciden en una profunda devoción por Sannazaro, al que Garcilaso abrió las puertas para la poesía española y que el Libro en que se qüentan los amores de Viraldo y Florindo introdujo para los géneros en prosa, seis años de que la primera traducción viera la luz y adelantándose en dieciocho años a la publicación de La Diana de Jorge de Montemayor. La autoridad de la Arcadia se deja sentir en la estructura, los temas y la materialidad textual del Libro de los amores de Viraldo y Florindo, sobre todo en los Coloquios, aunque también en la segunda parte. La construcción general del Libro tiene su antecedente en la ficción pastoril de Sannazaro, no sólo por la mezcla de prosa y verso, por la inclinación al diálogo o los debates en torno al amor, sino también por la antítesis que se plantea entre dos casos sentimentales. Si Salicio y Nemoroso 352 LUIS GÓMEZ CANSECO trasladaban en la primera égloga garcilasiana los arquetipos amatorios in morte e in vita que la Arcadia había consagrado en las historias de Sincero y Carino, aquí es el pastor Viraldo quien ama y celebra a una Leandra muerta y el noble Florindo quien sufre el desamor de Laurina. La obra termina, como la Qüestión de amor, con un debate insoluble sobre el grado de desconsuelo de los protagonistas, que también vienen a retirarse a un mítico y arcádico valle de la Musas. Del mismo modo que ideara Sannazaro, la narración viene envuelta en una suerte de autobiografía, en la que el yo actúa como garante de lo relatado. En la Arcadia, el autor declara expresamente su identificación con un personaje que se denomina Sincero, esto es, ‘el que no miente’: «Io non mi sento giamai da alcun di voi nominare Sannazaro (quatunque cognome a’ miei predecessori onorevole stato sia) che, ricordandomi da lei essere stato per adietro chiamato Sincero, non mi sia cagione di sospirare»5. Hay que entender esta confesión como una invitación expresa a que los lectores traspongan la vida cortesana a los códigos pastoriles, basándose, como explica Ramón Mayo, «en la semejanza entre la historia del personaje y la del autor»6. El autor del Libro de los amores de Viraldo y Florindo también parece formar parte de la ficción, pues en el epílogo de la obra ese narrador se dice amigo del pastor Viraldo: «yo fui tan afiçionado a este cavallero, y lo soy»7. No sólo eso, en el capítulo XI de la segunda parte le desvela al criado Fidelo que él mismo es autor de la historia, que dice haber entregado a un amigo apodado El Próspero: «Aquello que otras vezes te e dicho que hize, que es una suma de lo que por mí a pasado, así de bien como de mal, está agora en poder de un cavallero amigo mío, que se llama El Próspero, a quien tú conoçes»8. Sobre esa base, se viene a concluir que, como en la Arcadia, la identidad de los pastores es fingida y que su discurso es sólo metáfora de otros amores cortesanos y presentados como reales, tal como se anuncia desde el mismo Prólogo y argumento: «[…] un cavallero mançebo, de noble sangre, llamado Viraldo, en el nonbre disfraçado»9. Estos pastores enamorados, a los que aún les queda un leve rastro del sayagués enciniano, ocupan su otium bucólico en los mismos ejercicios 5. I. Sannazaro, Arcadia VII, 27, pág. 123. 6. Ramón Mayo, «La interpretación de las claves bucólicas en la poesía renacentista», Epos, 7 (1991), pág. 331. 7. Libro de los amores de Viraldo y Pinardo, eds. Luis Gómez Canseco & Bernardo Perea, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003, pág. 253 8. Libro de los amores, pág. 243. 9. Libro de los amores, pág. 99. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 353 que los pastores sannazarescos: debaten en torno al amor, graban sus versos en los árboles, discursean en soledad, se encuentran con sus pastoras junto a las fuentes y se ejercitan, por muy paradójico que aquello le pareciera a Cervantes, en letras y lecturas. En los Coloquios conviven, por otra parte, dos temas que proceden directamente de la Arcadia: la visión idealizada de la Naturaleza y la écfrasis. La Naturaleza, a diferencia de los códigos propiamente medievales, se presenta desde una perspectiva idílica y sentimental, que prescinde casi por completo de las abstracciones alegóricas. Hay tres elementos relacionados retóricamente entre sí que determinan la función de la Naturaleza en el texto: la prosopopeya, las comparaciones con elementos naturales y la identificación del paisaje con los sentimientos del pastor enamorado. Ya en el «Coloquio primero», se encuentra un ejemplo de prosopopeya que remonta su modelo a la Égloga X de Virgilio, vv. 31-49, pero que más que probablemente tiene su referente más próximo en el parlamento de Carino de la octava parte de la Arcadia: «O idii del cielo e de la terra […]»10, que a su vez sirvió de pauta al apóstrofe de Albanio en la Égloga II, vv. 602649: «¡Oh dioses, si allá junto de consuno […]». En el Libro adquiere el tono común de la bucólica renacentista: «¡Y vosotros, hondísimos ríos, clarificadas fuentes, altos peñascos, doleos, doleos de la desventura de vuestro pastor! […]»11. Al mismo tiempo, el hambre de los lobos sirve de comparación a los cuidados que sufre el amante, y la Naturaleza, como en Sannazaro, se convierte en marco sensible a sus sufrimientos o alegrías y le avisa con augurios o comparte el gozo por la aparición de la amada: «[…] los prados, en tienpo que suelen estar marchitos, an reverdeçido en ver que los paseas; las fuentes no parezçe sino que se ríen en tu presencia; las hermosas hayas y altos pinos se huelgan con el ventezico que a regozijalles viene» 12. Este testimonio de amor tiene su continuación en una costumbre que los pastores de Sannazaro heredaron de los virgilianos, la de grabar versos en las cortezas de los árboles: «Y, entre otros munchos que por aí podrás ver, toma aquella corteza de laurel y hallarás unos versos que, sobre esta imaginaçión que e dicho que tengo, agora acabé de hazer»13. La inscripción de textos en los árboles abre otra de las vías temáticas de la pastoral diseñada por Sannzaro, la de la écfrasis, entendida como la 10. 11. 12. 13. Arcadia I. Sannazaro, Arcadia VIII, 46-52, págs. 137-138. Libro de los amores, pág. 108. Libro de los amores, pág. 127. Libro de los amores, pág. 125. Véase Buc. 5, 13-14 ó 10, 55-56 y I. Sannazaro, I, 103-105, pág. 71, III, 59-62; pág. 83 o IV, 1, pág. 91. 354 LUIS GÓMEZ CANSECO descripción de objetos artísticos, tumbas y ritos funerarios. El napolitano se había detenido a detallar la galería pictórica de un templo, la aderezadísima tumba de Massilia o el vaso de Andrea Mantegna, mientras que el manuscrito de los Coloquios está presentado como un conjunto que conecta imágenes y palabras en el marco de la bucólica por medio de una relación ecfrástica, que alcanza a las capitales miniadas y a los cuatro dibujos que iluminan los coloquios I, II, V y VI. Ya dentro del mismo texto se pinta puntualmente la cueva de Viraldo y sus representaciones simbólicas, así como la tumba de Leandra. La conciencia del recurso retórico se refleja en las palabras de Pinardo, que pide a su amigo que una las palabras y las imágenes: «comiénçame con tus palabras a satisfazer los oídos así como as hecho con tu cabaña a los ojos»14. La écfrasis no es sólo un esquema retórico, sino el síntoma de toda una postura estética propia de la primera pastoral renacentista. En realidad, esa pastoral se define por una falta de movimiento que, en cierto modo, procede de la écfrasis y que organiza la narración por medio de viñetas fijas, que responden, a su vez, a los sentimientos inalterables de los protagonistas. Ese inmovilismo termina convirtiéndose en un instrumento estético al servicio de la atemporalidad del mito arcádico. Una de esas viñetas procedentes de la Arcadia, aunque con algunas raíces medievales, está en el encuentro con la pastora junto a un río. Sannazaro narra el encuentro de Ergasto con su amada en un río y la consecuente impresión de su imagen en el corazón: Menando un giorno gli agni presso un fiume, vidi un bel lume, in mezzo di quell’onde, che con due bionde trecce allor mi strinse, e mi dipense un volto in mezzo al core che di colore avanza latte e rose; poi si nascose in modo dentro all’alma, che d’altra salma non mi agrava il peso. Cosí fui preso15. Por su parte, Pinardo también topa con Leandra en circunstancias similares: Y ya que desde la cunbre de un montezillo la pudo ver, çerca de un peñasco que allí se hazía, vio estar una pastora sentada a la sombra de 14. Libro de los amores, pág. 134. 15. I. Sannazaro, Arcadia I, 61-67, pág. 62. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 355 una enzina, junto a un arroyo de agua, lavándose las manos y, mirando bien en ella, conozçióla por Leandra16. Este motivo amoroso se une a otros que también tienen su origen en la pastoral italiana, como algunos propios de la caracterización amorosa. Aunque el grueso de las soluciones sentimentales del Libro procede de la filografía medieval, lo que de platonismo hay en él remonta sus orígenes a la Arcadia. Así ocurre con la conexión sentimental con la Naturaleza, su consideración como potencia creadora y autónoma, la espiritualización de la música, la exaltación de la vida contemplativa o, sobre todo, la unión entre el amor y la muerte, que desvela a pastores y lectores la precariedad del ensueño amoroso y que se manifiesta en los motivos funerarios17. Precisamente es en los coloquios quinto y sexto, cuando la muerte anuncia su entrada en la trama, donde más claramente se apuntan las lecturas de la Arcadia. El Coloquio V acaba con un parlamento que Viraldo dirige a su churumbela, el instrumento musical que le acompaña en las penas: ¡Ay, chirunbela mía, despertadora de mis tristezas, ya no las abivarás con los açentos de tus tonos! ¡Cata aquí el remate de mis cantares! ¡Llegado es ya el fin de tus sones! ¡Ya no enojarás a Leandra con el son que yo tocare ni tú le imaginarás que sea conforme a los pesares que me deshazen los hígados!18 Este apóstrofe remeda e imita el famoso texto que clausura la Arcadia, dirigido también A la sampogna: «Ecco che qui si compieno le tue fatiche, o rustica e boscareccia sampogna […]»19. De hecho, el retiro que Viraldo 16. Libro de los amores, pág. 137. 17. También debe atribuirse al ideario neoplatónico y, más exactamente, a la lectura de El cortesano de Castiglione la presencia de un motivo tan característico como la recepción en el amante de los espíritus enviados por la dama. La imagen se encuentra en el primer coloquio, donde Viraldo pretende mostrar sus entrañas, consumidas en los fuegos enviados por los ojos de Leandra, como muestra completa de su amor: «¡O qué bienaventurado sería, porque viese lo que el calor de sus fuegos derriten por el más secreto lugar de mis entrañas!» (Libro de los amores, pág. 99). Tras las palabras del Libro, se apuntan las de Castiglione describiendo en el amante «lo influsso di quella bellezza, quando è presente, dona mirabil diletto all’amante e riscaldandogli il core risveglia e liquefà alcune virtú sopite e congelate nell’anima» (Il libro del Cortegiano, ed. Giulio Carnazzi, Milano: Rizzoli, 1987, pág. 257). 18. Libro de los amores, págs. 147-148. 19. I. Sannazaro, Arcadia, págs. 238-241. En la Qüestión de amor, el pastor Torino también se despide brevemente de su rabel: «Y vos mi çurrón, y vos mi rabel, / que soys el descanso que traygo comigo, / pues véis que me veo quedar sin abrigo, / razón es que quede sin vos y sin él» (pág. 103). 356 LUIS GÓMEZ CANSECO hace en este quinto coloquio pastoril le deja «tan flaco y desemejado, que apenas le pudieron hallar para conozçelle, segund estava de demudado que solía»20; tal como queda Ergasto en la Arcadia: «solo col viso pallido e magro, con li rabuffati capelli e gli occhi lividi per lo soverchio piangere»21. Los episodios que Sannazaro compuso en torno a las tumbas de Massilia y Androgeo dejaron su rastro en el sexto coloquio, donde se narra la muerte, exequias y memoria de la pastora Leandra. Para empezar, algunos de los avisos funestos de la naturaleza son similares en las dos obras. En el Libro de los amores de Viraldo y Florindo «unas nuves denegridas que en un punto escureçieron este valle tanto, que apenas, con los remolinos y ventisca, nos podíamos ver unos pastores a otros»22, y la misma oscuridad envuelve a a los pastores de Sannazaro a causa de la muerte de la amada: Ovunque miro par che ‘l ciel si obtenebre, ché quel mio sol che l’altro mondo allumina é or cagion ch’io mai non mi distenebre23. También se repiten las comitivas funerarias y los lamentos de los pastores, desamparados unos por la pérdida de Androgeo («O nobile padre e maestro di tutto il nostro stuolo, ove pari a te il troveremo? Sotto quale disciplina viviremo ormai securi? Certo io non so chi ne fia per lo inanzi fidata guida nei dubosi casi […] Chi ne darà piú ne le nostre adversità fidel consiglio?»)24, y otros por la de Leandra («[…] puestos en una gran rueda, doze dellos que traían unas andas de palo de çiprés, las pusieron en el suelo y, levantando las cabeças, començaron a grandes bozes a dezir: “¡Ay, Leandra, Leandra, nuestra consejera, cómo se acabaron tus días y començó nuestro pesar! ¿Quién nos socorrerá en todas nuestras afrentas y trabajos? ¿A quién acudiremos, pues tú, Leandra, así nos as dexado?”»)25. La construcción simbólica y la descripción de la tumba de la pastora muerta, aunque tenga su referente último en la Égloga X de Virgilio, sigue de cerca a Sannazaro, que detalla la tumba de Androgeo y los juegos 20. 21. 22. 23. 24. 25. Libro de los amores, pág. 151. I. Sannazaro, Arcadia II, 1, pág. 64. Libro de los amores, pág. 158. I. Sannazaro, Arcadia XII, 211-213, pág. 233. I. Sannazaro, Arcadia V, 25-27, pág. 100. Libro de los amores, pág. 159. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 357 funerarios en honor de Massilia en los capítulos V y XI. Incluso la plantación por parte de Viraldo de laureles, naranjos y un ciprés responde a una simbología ya recogida parcialmente en la Arcadia: Ultimamente un albero bellissimo di arangio, e da me molto coltivato, mi parea trovare tronco da le radici, con le frondi, i fiori e i frutti sparsi per terra. E dimandando io chi ciò fatto avesse, da alcune Ninfe che quivi piangevano mi era risposto, le inique Parche con le violente secure averlo tagliato. De la qual cosa dolendomi io forte, e dicendo sovra lo amato troncone: «Ove dunque mi riposerò io? sotto qual ombra omai canterò i miei versi?», mi era da l’un de’ canti mostrato un nero funebre cipresso, senza altra risposta avere a le mie parole26. Un lauro gli vid’io portar su gli umeri, e dir: –Col bel sepolcro, o lauro, abbràcciati27. El laurel representa la eternidad de la amada muerta y la firmeza de su pastor, el ciprés simboliza la muerte y el naranjo se convierte en emblema del amor28, tal como ocurre en los Coloquios: Y, acabado de hazer esto, de todas estas comarcas traxe laureles y naranjos con sus raízes y plantélos a la redonda del sepulcro; y junto a él hinqué aquel çiprés, donde puse aquella corteza con aquellas letras que dizen: Leandra, que despreçió a Viraldo y sus serviçios, biva bive, aunque dexó solo el cuerpo que, sin viçios, tan solamente murió29. En la Arcadia, los pastores construyen un altar donde se celebra la memoria de Androgeo: «De’quale un più che gli altri degno stava in mezzo 26. I. Sannazaro, Arcadia XII, 7-8, pág. 213. 27. I. Sannazaro, Arcadia XII, 250-251, pág. 234 28. Respecto a la interpretación simbólica del naranjo, apunta Francesco Erspamer: «A proposito dell’arangio, recentemente è stato dimostrato che la pianta (e il frutto) era, nella cultura umanistica e rinascimentale, un riconoscible emblema dell’amore» («Introduzione», en I. Sannazaro, Arcadia, pág. 16). 29. Libro de los amores, pág. 160. 358 LUIS GÓMEZ CANSECO del ballo, presso a l’alto sepolcro in uno altare novamente fatto di verdi erbe»30. Viraldo renueva esa costumbre en estos Coloquios anónimos: […] e puesto por esta parte de la montaña y por esta otra del valle munchos harrayanes, de los quales pienso, andando el tienpo, hazer que se cubra toda esta redonda ocho pasadas en torno del sepulcro para que, así de invierno como de verano, esté cubierto de verdura; y de las ramas dellos haré hazer en las quatro esquinas, quatro altares, en la parte de dentro, donde se puedan ofreçer las ofrendas31. Incluso las ofrendas que hacen los pastores a la memoria de Leandra proceden de las que se hacen en el altar de Androgeo: Dunque fresche corone a la tua sacra tomba e voti di bifolci ognor vedrai, tal che in ogni stagione, quasi nova colomba, per boche de’ pastor volando andrai; né verrà tempo mai che’l tuo bel nome extingua, mentre serpenti in dumi saranno, e pesci in fiume. Né sol vivrai ne la mia stanca lingua, ma per pastor diversi in mille altre sampogne e mille versi32 o en el sepulcro de Filis: Onde con questo mio dir non incelebre, s’io vivo, ancor farò fra questi rustici la sepoltura tua famosa e celebre. Et da’ monti toscani et da’ ligustici verran pastori ad venerar questo angulo sol per cagion che alcuna volta fustici. Et leggeran nel bel sasso quadrangulo el titol che ad tutt’ore il cor m’infrigida, 30. I. Sannazaro, Arcadia V, 21, pág. 99. 31. Libro de los amores, pág. 160. 32. I. Sannazaro, Arcadia V, 53-65, pág. 104. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 359 per cui tanto dolor nel peto strangulo: «Quella che ad Meliseo sí altera et rigida si mostrò sempre, hor mansüeta et humile si sta sepolta in questa pietra frigida»33. Las coplas reales que cierran el episodio y que Viraldo compone en memoria de Leandra imitan directamente la canción que Ergasto entona en el libro V de la Arcadia sobre la sepultura de Androgeo y que ya había reproducido Garcilaso en la estrofa final de la Égloga I. La solución en metro castellano tradicional avala la imitación directa de la bucólica renacentista italiana, aunque deja a las claras los resabios medievales y el carácter experimental del texto, que alcanza a adoptar los temas, pero no logra una solución formal pareja a Sannazaro. Aun así, los tres primeros versos intentan traducir punto por punto el inicio de la canción italiana: Alma beata e bella, che da’legami sciolta nuda salisti nei supernichiostri, Alma de buena ventura, que nos dexaste por prenda el cuerpo en la sepoltura34, Las ofrendas pastoriles que se enumeran en la segunda estrofa: Unos, versos te ofreçemos; otros, ramos de laurel; otros, paneles de miel; otros, de lo que traemos en çurrones o fardel35, proceden simultáneamente y por el recurso de la imitación compuesta de la canción de Andrógeo (vv. 53-65) y de las celebraciones funerales de Massilia en el libro XI de la Arcadia. Tanto la enumeración de las ofrendas como la disposición anafórica remiten a ambos textos: E i fauni similmente con le inghirlandate corna, e carichi di silvestri duoni, quel che ciascun può portano: de’campi le spiche, degli arbosti i racemi con tutti i pampini, e di ogni albero maturi fruti36. 33. 34. 35. 36. I. Sannazaro, Arcadia XII, 256-267, págs. 234-235. I. Sannazaro, Arcadia V, 1-3, pág. 102 y Libro de los amores, pág. 162. Libro de los amores, pág. 163. I. Sannazaro, Arcadia V, 31, pág. 101. 360 LUIS GÓMEZ CANSECO Intorno a la quale i pastori ancora collocarono i grandi rami che in mano teneano, e chiamando tutti ad alta voce la divina anima, ferono similmente i loro doni: chi uno agnello, chi uno favo di mele, chi latte, chi vino, e molti vi offresono incenso con mirra e altre erbe odorifere37. El imperativo del que Sannazaro hizo uso en el verso 5 para dirigirse al alma de Eragasto: «ti godi insieme accolta» se convierte en «¡Gózate, gózate!, pues» en el verso duodécimo de las coplas y referido al alma de Leandra, que, como la del pastor italiano, recibirá sacrificios renovados anualmente: de ver nuestro sacrifiçio, que cada año en este mes, a la par deste ciprés, se hará por tu serviçio38. Incluso la esperanza final del reencuentro con la amada en una vida futura, que propone el pastor Pinardo como consuelo a su amigo Viraldo, procede de los versos iniciales de la canción de Ergasto, precisamente los que rescribió Garcilaso con similar intención al final de su primera égloga: […] ¿qué mejor atajo de trabajos quieres que éste, ni qué mejor remediador de todas desesperaçiones que saber que la sirves aquí en cuerpo y que la as de ver presto para sienpre en alma donde, con la voluntad de Dios, gozarás de verla en aquellos prazeres eternos y en aquellos deleites inconprehensibles, donde prega a Dios que todos nos veamos libres de los trabajos que se padeçen con el sayal desta mortalidad que nos cubre?39 Pero no sólo son los Coloquios pastoriles los que tienen una influencia directa de Sannazaro, también la segunda parte de la obra, titulada Libro en que se qüentan los amores de Laurina con Florindo recibieron su impacto, especialmente el del capítulo VII de la Arcadia y con la intención de caracterizar los afectos del protagonista. En efecto, los amores de Florindo se inician en la infancia: 37. I. Sannazaro, Arcadia XI, 17, pág. 196. 38. Libro de los amores, pág. 163. Véase I. Sannazaro, Arcadia V, 56-58, pág. 104. 39. Libro de los amores, pág. 164. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 361 […] suçedió que un niño de la propia çibdad, vençido de la estrañeza que en ella avía, la començó a amar de un amor tan entrañable y bien fundado, que bastó a poner razón en quien por defeto de la edad no la tenía en otras cosas40. No otra cosa le había ocurrido a Sincero, que se enamoró a los ocho años: […] apena avea otto anni forniti che le forze di amore a sentire incominciai, e de la vaghezza di una picciola fanciulla, ma bella e leggiadria piú che altra che vedere mi paresse giamai, e da alto sangue discesa, inamorato, con piú diligenzia che ai puerili anni non si conviene questo mio desiderio teneva ocolto41. También en el capítulo VII de la Arcadia se encarecen los esfuerzos del protagonista por mantener el secreto de sus sentimientos, que sólo deja escapar suspiros: […] in sí fiera malinconia e dolore intrai che, ‘l consueto cibo e ‘l sonno perdendone, piú a ombra di morte che a uom vivo assomigliava. De la qual cosa molte volte da lei domandato qual fusse la cagione, altro che un sospiro ardentissimo in risposta non gli rendrea42. Es exactamente lo mismo que le ocurre a Florindo, que pasava sus congoxas con otra disimulaçión y cordura que de tan poca edad se esperava. Mas, como algunas vezes le fatigavan más de lo que podía çufrir, dava puerta a las lágrimas que en alguna manera aliviaban su pena, que, como fuesen munchas y con muncha tristeza, no se pudo dexar de mirar en ello43. Florindo, como el Sincero de la prosa VII en la Arcadia, abandona su ciudad para evitar el sufrimiento amoroso, aunque luego se sienta 40. Libro de los amores, pág. 170. 41. I. Sannazaro, Arcadia VII, 9 pág. 119. El amor en la infancia es común tanto a la Vida nueva de Dante, que ve por vez primera a Beatriz a los nueve años, como al Amadís, cuyo protagonista se enamora de Oriana a los doce. 42. I. Sannazaro, Arcadia VII, 11-12, pág. 120. 43. Libro de los amores, pág. 170. 362 LUIS GÓMEZ CANSECO desesperanzado por su ausencia, y a la vez ambos personajes comparten un sueño premonitorio44. La solución final que encuentran Florindo –el Pinardo pastoril– y Viraldo –el Grisalte cortesano– es la misma que Sannazaro le da a Selvaggio en la Arcadia: el retiro en el ocio atento. Selvaggio, como consecuencia del despecho amoroso, decide iniciar su aprendizaje en la Academia napolitana y allí encuentra refugio en el conocimiento: Amor, che mai dal cor mio non disgiungesi, mi fe’ cercare un tempo strane fiumora, ove l’alma, pensando, ancor compungesi. E s’io passai per pruni, urtiche e dumora, le gambe il sanno; e se timor mi pusero crudi orsi, dure genti, aspre costumora! Al fin le dubbie sòrti mi rispusero: – Cerca l’alta cittade ove i Calcidici sopra ‘l vecchio sepolcro si confusero. – Questo non intens’io; ma quei fatidici pastor mel fer poi chiaro e mel mostrarono, tal ch’io gli vidi nel mio ben veridici. Indi incantar la luna m’insegnarono, e ciò che in arte maga al tempo nobile Alfesibeo e Meri si vantarono. Né nasce erbetta sì silvestra ignobile, che ‘n quelle dotte selve non conoscasi; e quale stella è fissa, e quale è mobile. Quivi la sera, poi che ‘l ciel rinfoscasi, certa l’arte febea con la palladia, che non c’altri, ma Fauno a udir rimboscasi. Ma a guisa d’un bel sol fra tutti radia Caracciol, che ‘n sonar sampogne o cetere non troverebbe il pari in tutta Arcadia45. Por su parte, Florindo decide, «para descargarse de sus cuidados, ponerlos en el exerçiçio de las letras en un valle donde se leen en aquella provinçia las Artes Liberales, esperando gastar aí su vida en contenplaçiones y leturas sabrosas para sus males»46. Ese valle es el de las Musas, donde 44. Véase Libro de los amores, pág. 214 y I. Sannazaro, Arcadia VII, 16-17, págs. 120-121. 45. I. Sannazaro, Arcadia X, 19-42, págs. 182-184. 46. Libro de los amores, pág. 225. PASTORES ITALIANOS EN PROSA CASTELLANA 363 pastores y cortesanos convergen y donde Florindo se identifica como Pinardo y Viraldo como Grisalte. Ambos personajes coinciden a la hora de intentar paliar su calvario sentimental con el retiro y abren un debate insoluble sobre sus sufrimientos amatorios, paralelo, como se vio en principio, al de Sincero y Carino. El valle de las Musas se convierte así en locus amoenus y en lacrimarum valle, que ofrece el studium como vía de escape filosófico. Al mismo tiempo, la literatura deviene en sucedáneo y testimonio eterno del amor. A eso se refiere Selvaggio en los últimos versos de la décima égloga: Beata terra che ‘l produsse a scrivere, e i boschi, ai quai sì spesso è dato intendere rime, a chi ‘l ciel non pòte il fin prescrivere!47; y ésa es también la razón por la que el anónimo autor del Libro confiesa haber iniciado su composición: Yo escreví estos versos o coplas, que Vuestra Merced verá aquí, por parezçerme que, pues se avían hecho a propósito de cosas que se pasaron entre Viraldo y Leandra, era razón que Vuestra Merced las viese, y tanbién porque yo fui tan afiçionado a este cavallero, y lo soy, que deseo aya sienpre memoria de sus cosas48. Tras este breve cotejo, puede afirmarse que, por el momento, el Libro en que se qüentan los amores de Viraldo y Florindo es el primer intento de adaptación de la Arcadia de Sannazaro en prosa castellana, que se adelanta en seis años a la traducción de 1547. Queda, por último, determinar cuáles pudieron ser las vías por las que el autor del Libro llegó al modelo italiano, y aquí entramos en el terreno de las conjeturas. Aun a sabiendas de que las referencias históricas incluidas en el Libro de los amores de Laurina y Florindo pueden no ser autobiográficas, la importancia que en él tienen los personajes italianos y el patente conocimiento de la campaña que Carlos I desarrolló en 1535 en las costas del norte de África indican la posibilidad de que el autor hubiera participado en estas campañas e hiciera jornada en Italia. Aún más, a lo largo del Libro pueden seguirse un buen rastro de textos que coinciden temática, formal e incluso literalmente con la obra de Garcilaso de la Vega, a pesar de que el manuscrito está fechado en 1541 47. I. Sannazaro, Arcadia X, 198-200, pág. 192. 48. Libro de los amores, pág. 253. 364 LUIS GÓMEZ CANSECO y el primer Garcilaso impreso no salió hasta 154349. Este hecho pudiera favorecer la hipótesis no sólo de que el autor anónimo hubiera leído un Garcilaso manuscrito, sino la posibilidad de que se tratara de un personaje próximo al poeta toledano, que compartió con él la campaña africana y que afrontó el reto de adaptar en prosa los modelos y temas que el poeta había introducido en el verso castellano. 49. Véase «Introducción», en Libro de los amores, págs. 79-80. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA ENTRE ESPAÑA E ITALIA CARMEN PARRILLA (A Coruña) I. CONTEXTOS HISTÓRICO-LITERARIOS E NTRE LAS peculiaridades o rarezas del Tratado Notable de Amor de Juan de Cardona, una de ellas es de índole bibliográfica, pues esta obra se conserva en un único testimonio manuscrito (8.589) de la Biblioteca Nacional de Madrid1. Un terminus ante quem para aproximarse a la fecha de composición del Tratado puede ser 1549, año en el que muere el Papa Paulo III, pues en cierto momento de la narración, al referirse al Pontífice, se añade: «que aún bive» (pág. 97), mientras que un terminus a quo se puede establecer alrededor del año 1544, ya que en la sucesión de acontecimientos narrados, la fábula se concluye justamente en tal año, cuando las tropas imperiales de Carlos V se preparan para marchar sobre Francia por cuarta vez. Es muy probable que el Juan de Cardona que se anuncia como autor al frente de la copia manuscrita sea Juan de Cardona y Requesens (1519?1609), miembro de una de las ramas de la familia catalana de los Cardona, 1. Existe edición moderna de la obra: Juan de Cardona, Tratado Notable de Amor, edición, notas e introducción de Juan Fernández Jiménez, Madrid: Ediciones Alcalá, 1982. Remito a Carmen Parrilla, «Juan de Cardona, Notable de amor», en Carlos Alvar & José Manuel Lucía Megías, Diccionario etimológico de literatura medieval española, Madrid: Castalia, págs. 656-657. 365 366 CARMEN PARRILLA afincado en Italia en su juventud al tiempo en que su padre, Antonio de Cardona es virrey de Cerdeña. Juan de Cardona participó en numerosas acciones guerreras en el Mediterráneo, entre ellas, la batalla de los Gelves y el sitio de Malta. En 1565 fue nombrado capitán general de las galeras de Sicilia, con las que concurre a la batalla de Lepanto; en 1576 pasa a ocuparse de la flota napolitana. Felipe II le confía algunos de los preparativos de la fracasada «armada invencible». Retirado de la vida activa militar, ocupa el cargo de virrey de Navarra hasta su muerte, en 16092. Si se acepta que Cardona y Requesens es el autor de la obra, habida cuenta de los límites temporales antes establecidos para su composición, habrá de pensarse que el Notable de Amor es una obra de juventud, producto del interés por la tradición novelesca del momento, con la inserción de referencias más o menos explícitas a algunos datos relativos a las circunstancias biográficas y políticas del propio escritor3. Marcelino Menéndez Pelayo incluyó la obra en el grupo de las por él bautizadas «novelas erótico-sentimentales», sin detenerse en el análisis de la pieza más que para apuntar su finalidad de novela clave: «Todos los nombres de los personajes de la novela encubren los de sujetos reales, y el autor nos da la clave al principio, aunque poco adelantamos con ella tratándose de personas desconocidas. La misma sustitución hay en los nombres de lugares, Medina del Campo está encubierto con el nombre de isla de Mitilene, y el riachuelo Zapardiel se transforma nada menos que en el mar Egeo»4. En efecto, al frente de la copia, una tabla rudimentaria formada por dos columnas, ofrece información de diferente naturaleza. En ciertos casos parece descifrarse una supuesta clave; en otros simplemente se proporciona repertorio de algunos personajes5. Así, mientras que, por ejemplo, 2. Véase la Introducción de J. Fernández Jiménez, Tratado Notable de Amor, págs. 18-23. 3. Esta posibilidad se contempla en uno de los primeros trabajos dedicados a la obra de Cardona, como es el de Jole Scudieri Ruggieri, «Un romanzo sentimentale: il “Tratado Notable de Amor” di Juan de Cardona», Revista de Filología Española, 46 (1963), págs. 49-79, en particular págs. 53-57. Hay razones para pensar que en el Tratado notable de amor estemos en parte ante un roman à clef, con alusiones a la historia real. Véase Regula Rohland de Langbehn, La unidad genérica de la novela sentimental española de los siglos XV y XVI, London: Queen Mary and Westfield College-Department of Hispanic Studies, 1999, págs. 40 y 59. 4. Marcelino Menéndez y Pelayo, Orígenes de la Novela, Madrid: Bailly-Baillière, 19051915, reed. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1943, vol. II, págs. 68-69. 5. No es exacta la información de Antonio Cortijo: «El hecho de que los nombres aparezcan a modo de lista al comienzo de la obra remeda el procedimiento tipográfico de los dramatis personae de obras teatrales (incluso su disposición tipográfica en el ms. remeda EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 367 «Anastasia es Ana Núñez»; «Florismena es doña Francisca» y «Elisenda es Ysabel Arébalo», nos encontramos con un simple reparto de nombres: «Fray Atilano es el confesor de estas señoras», «Basilio es el guardián»; «Antisidoro es padre de Ysiana», y la encubierta referencia de los protagonistas: «Ysiana ya se ve quién es» o «Cristerno estáse en su propio nombre». No resulta muy congruente esta aplicación a las tierras castellanas desde la geografía en la que se mueve Juan de Cardona, de origen catalán y residente en Italia6. Sin aferrarme ciegamente a esta hipótesis, propongo que la tabla aclaratoria e informativa no pertenezca a la obra original y que este único testimonio que tenemos del Notable de Amor represente una secundaria e interesada utilización de la narración con finalidad críptica en algún círculo femenino castellano. Me inclino a pensar que una copia manuscrita del Tratado llamado Notable de Amor fue a parar a manos de lectores vallisoletanos, probablemente medinenses, de ahí la identificación del mar Egeo con el río Zapardiel y los topónimos de Mitilena7 por Medina o la Ynsula Cerrada por San Antonio de Segovia. En cuanto a algunos nombres femeninos que parecen establecer una clave, es posible que «Marcia es María de Paz» identifique a la segunda mujer del importante hombre de negocios avencidado en Medina, Simón Ruiz8; en cuanto a «Caricia es Estroci», tal vez se refiera a una dama de la familia de banqueros florentinos que residen ya en Valladolid y en Medina del Campo, al menos desde el decenio de este uso, al establecer dos columnas, una con el nombre literario, otra, con el supuestamente “real”)». La evolución genérica de la ficción sentimental de los siglos XV y XVI. Género literario y contexto social, London: Tamesis, 2001, pág. 267. En el manuscrito de la BNM, en efecto, la información se ofrece en dos columnas, pero está disposición no cumple aclaración alguna de columna a columna. 6. J. Scudieri Ruggieri, «Un romanzo sentimentale», comenta estas circunstancias, pero sin llegar a alguna interpretación: «rinunciamo alla speranza di uscire con qualche risultato da questo mal costruito labirinto», declara en pág. 61, no sólo en cuanto al desciframiento de una posible clave, sino también a causa de las imprecisiones toponímicas de la propia fábula novelesca. 7. Siempre así en el manuscrito. 8. Henri Lapeyre, Une famille de marchands les Ruiz, Paris: Librairie Armand Colin, 1955. Hay varios estudios dedicados a Simón Ruiz, pues no se puede trazar la historia del comercio medinense sin tener en cuenta a esta figura. Mariana de Paz es del linaje de los de Paz de Salamanca. Véase Ildefonso Rodríguez y Fernández, Historia de la muy noble, muy leal y coronada villa de Medina del Campo, Madrid: Imprenta de San Francisco de Sales, 1903-104, pág. 166, y Gerardo Moraleja Pinilla, Historia de Medina del Campo, Medina del Campo: Manuel Mateo, 1971, págs. 487-488. Pueden consultarse los trabajos de Falah Hassan Abed Al-Hussein y de Henri Lapeyre, en Historia de Medina del Campo y su tierra, coord. Eufemio Lorenzo, Medina del Campo: Ayuntamiento, 1986, vol. II, págs. 93-212 y 367-391, respectivamente. 368 CARMEN PARRILLA los años veinte del siglo XVI9. En este círculo, vinculado básicamente por relaciones mercantiles podría también apuntarse la clave del personaje de «Florismena es doña Francisca» con la esposa de otro influyente comerciante en lienzos, Pedro Cuadrado, cuya mujer, Francisca Manjón pertenece a uno de los linajes nobles de la villa medinense10. Tendríamos así en esta pequeña muestra el grupo social medinense característico de la segunda mitad del siglo XVI, formado por las uniones matrimoniales de los mercaderes más poderosos económicamente con damas de la baja nobleza. No es difícil en Medina del Campo proveerse de lecturas de todo tipo, habida cuenta de la gran pujanza del comercio del libro por la internacionalidad de las ferias. Una copia de la obra de Juan de Cardona pudo llegar a un círculo femenino medinense por varios caminos. Mi especulación apunta a la mediación de banqueros florentinos y genoveses avecindados en Medina o en Valladolid, que la traen de Italia; su presencia en los fondos de los libreros, así como la posibilidad de haber sido un proyecto editorial en alguna de las imprentas11. La obra se inscribe en la etapa tercera y última del grupo de obras del género sentimental, coincidiendo con algunas en la localización de la fábula (Questión de amor, Veneris Tribunal), en donde el mundo novelesco es el reino de Nápoles y la ciudad de Padua. El Notable de Cardona se atiene a un escenario amplísimo, en el que halla cabida prácticamente toda la Europa occidental hasta los territorios fronterizos del imperio otomano. No tiene empacho Antonio Cortijo en reconocer su aspecto ‘bizantino’, 9. Los Strozzi residen en Castilla y en Sevilla a lo largo del siglo XVI. Véase Federigo Melis, Mercaderes italianos en España. Siglos XIV-XVI (Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad), Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla-Anales de la Universidad Hispalense, 1976. De las relaciones financieras de esta familia con mercaderes medinenses hay abundantes noticias en el archivo de Simón Ruiz Embito, a través de la correspondencia epistolar del mercader. Felipe Ruiz Martin, Lettres marchandes échangées entre Florence et Medina del Campo, Paris: S.E.V.P.E.N., 1965. Ahora, la tesis doctoral de Ricardo Rodríguez González, Los libros de cuentas del mercader Simón Ruiz. Análisis de una década (1551-1560), Valladolid: Universidad de Valladolid, 1990. Del mismo autor véase la prolija explicación de un impago de Reinaldo Strozzi en «Análisis del proceso de protesto de una letra de cambio a través de la contabilidad de Simón Ruiz (1551-1554)», Anales de Estudios Económicos y Empresariales, 6 (1991), págs. 207-221. Otros Strozzi, Eduardo y Juan Bautista, residían en Castilla, atendiendo los negocios financieros de la familia. 10. El matrimonio, que no deja descendencia, funda el colegio de jesuitas en 1557. 11. Está en curso mi investigación sobre este punto del protagonismo de Medina del Campo en la recepción de una copia del Notable de Amor, por lo que no desarrollo más mi hipótesis. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 369 bautizándola como «la fabula más viajera de todas las obras sentimentales»12. En efecto, Juan de Cardona ha conseguido un pequeño relato epígono del grupo sentimental que puede incluirse entre las variedades novelescas del siglo XVI. Al mezclar «natura con bemol»13, pues no falta la fábula amorosa, el ficticio hablar del inevitable relato de unos amores que, al fin, han de desembocar en el fracaso y que el autor integra en la realidad externa y comprobable del escenario principalmente bélico europeo entre los años de 1530 hasta 1544, etapa de gran prosperidad y estabilidad de las provincias otomanas. Entre Ares y Afrodita, el conjunto novelesco contribuye a conservar la memoria histórica del proyecto imperial al tratar de proporcionar unas coordenadas situacionales a la acción, pero, sin apenas apuntar (ni mucho menos sobresalir) reflexión alguna acorde con el acento más crítico sobre el pensamiento y la estrategia política del emperador Carlos. Así, el tono antibélico, la crítica eclesiástica e incluso la propia defensa a ultranza del proyecto imperial están ausentes en esta obra de Cardona, de la que ofrezco esta sinopsis: Como resultado de las invasiones turcas, algunos habitantes de las poblaciones cristianas que quedan bajo el imperio otomano, se refugian en territorio fronterizo, escapando de sus dominadores. Una princesa de Carintia se asienta en la isla de Mitilena, en donde establece una especie de cofradía o colegio para doncellas. Cristerno, príncipe de Romania, desposeído también de su territorio, se pone a las órdenes del emperador Carlos, quien le promete ayuda para reconquistar sus tierras. Visitando Cristerno la residencia femenina de Mitilena, se enamora de Ysiana, una de las doncellas que allí habitan, a la que visita con cierta frecuencia y con la que mantiene relación epistolar. Pero un malentendido entre la pareja ocasiona el rechazo de Ysiana. Cristerno, incapaz de vivir sin el afecto de la doncella, enferma gravemente y se deja morir en la ciudad de Cagliari, en Cerdeña. Puesto que Cristerno está al servicio del emperador, en la narración de sus amores converge continuamente un relato de sus acciones y movimientos por la geografía europea. De modo general algunos elementos se conforman con los rasgos definitorios del grupo sentimental. La fábula amorosa tiene completo desarrollo, desde una situación inicial: enamoramiento de un hombre hasta el 12. A. Cortijo, La evolución genérica, pág. 265. 13. Tomo la expresión de otra obra también escrita en tierra italiana: «mi intención fue mezclar natura con bemol». Francisco Delicado, La lozana andaluza, edición, introducción y notas de Bruno M. Damiani, Madrid: Clásicos Castalia, 1972, pág. 34. 370 CARMEN PARRILLA episodio trágico de la muerte por amor. Para el requerimiento se emplea la función auxiliar, asumida en esta obra por varias medianeras, y se llega a establecer una relación amorosa que se trunca y concluye fatalmente. La invención de Cardona no tuvo ninguna fortuna editorial, sin embargo aparece como respuesta a la solicitud semipública efectuada por una dama –doña Potenciana de Moncada–14 que reclama que el autor «le diga si en estos tiempos de agora ha tenido lugar el amor en los honbres acerca de las mujeres, y con tanta pasión y verdad y perseverança, como se lee aver avido en los tiempos passados» (pág. 65). Por cortesía, en principio, pero también con la oportunidad de poder contar con un testimonio de primer orden, Cardona pone manos a la obra para relatar un caso ejemplar por él conocido, en donde se prueba la veracidad y constancia de un caballero enamorado que, por más señas, fue gran amigo del autor: «a los más de sus amores me hallé presente, y diose tan por mi amigo y fuelo tanto de verdad que, aunque él era de nación griego y yo de Ytalia, parecía ser no devaxo de un cielo nacidos, pero aún de una madre, o, por mejor dezir, un ánima en dos cuerpos» (pág. 68). El Notable de amor es, pues, obra dedicada y destinada a una mujer, producto literario que responde a la indagación sobre el sentimiento amoroso, asunto que Cardona supone materia cuestionada en el ámbito semiprivado de la dama, al tiempo o después de la comida: «pienso que debe ser quistión que la señora marquesa aya movido al comer, como su ecelençia siempre tiene de costumbre de tratar algún argumento de filosofía o teología» (pág. 67). Esta mínima referencia temporal y, si se quiere, espacial permite suponer las circunstancias adecuadas a una actividad dialéctica y crítica, en ocasión especialmente propicia para mantener controversia en intercambio provechoso. Cuestión filosófica es hablar de amor, cuestión que se concreta y particulariza en un caso singular que invita a la lectura atenta, configurándose así expresamente el pacto narrativo. Algunas condiciones de este pacto se cumplen en el grupo sentimental: escribir a mujeres (Arnalte y Lucenda; Grisel y Mirabella; Grimalte y Gradisa; Triunfo de Amor; Repetición de amores; Penitencia de amor); invención de la escritura como una forma de servicio (todas las obras de Juan de 14. Para María Fernanda Aybar esta señora sería la segunda mujer de Juan de Moncada y Tolfa, justicier y primer virrey de Sicilia y primer conde de Aytona. Ella, que se llamaría Ana y no Potenciana, era la cuarta hija del duque de Cardona, Fernando Folch de Cardona y de Francisca Manrique de Lara. Por tanto, la dama era familiar, acaso prima carnal o segunda del propio Juan de Cardona, La ficción sentimental del siglo XVI, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1994, págs. 494-495. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 371 Flores; la Penitencia de amor); mostrar que la escritura ha sido solicitada (Triunfo de Amor; Grimalte y Gradisa; Repetición de amores). Pero aun teniendo tan próxima la falsilla de un conjunto novelístico ya bien conocido en tierras italianas15, acaso Cardona no pretendiese para esta obra, de tan escasa fortuna editorial, más finalidad que la de ser leída, oída y discutida en un círculo doméstico sin la pretensión de emular especímenes conocidos del grupo sentimental, por otra parte bien conocidos del autor, sino ofrecerla como prueba extrínseca de sinceridad y verdad, a la vez que objeto de fructífera discusión y entretenimiento16. Más allá que una respuesta en clave intencionada y personal para la dama solicitante, la obra resultaría el pretexto para una sesión de «suelta y honesta conversación» que diría Castiglione, lo que no extraña en las tierras italianas, actividad para la que doña Potenciana tenía buenos modelos. Desde los dubbi y ragionamenti de dos siglos atrás, exhumados en esos días por la imprenta, hasta la tratadística amorosa preferentemente en forma dialogal. En esta tradición amorosa se integrará –acaso desmañadamente– esta obra en la que se integran rasgos de las tradiciones amorosas poéticas y prosísticas, que vertebran la novela sentimental, con el concurso de elementos del stilnovismo que sobrevive en tierras italianas y, por supuesto, del cristianismo platonizante de la filografía del quinientos. No podemos precisar los componentes del círculo de doña Potenciana, pero como reflejo del que inmortalizó Castiglione, tendríamos que imaginar la presencia de mujeres que lógicamente formarían el círculo social de la dama a quien va dirigido el presente literario. Desde el prólogo, pues, se enuncia el valor paradigmático de la ficción con el axioma de que quien no conoce el amor, quien no experimenta gradualmente este afecto tiene poco de humano: «carece del ser de hombre los que no ayan amado»; «carecen los honbres y mugeres de su ser sy en algún tiempo no an amado» (págs. 66-67). Afirmación tan evidente garantiza el efecto persuasivo, pero creo que quedaríamos desprovistos de otros indicios si no reparamos en una digresión de este prólogo, en donde se esgrime brevemente una modalidad argumentativa analógica que, en parte, 15. Hasta el momento en que se escribe el Notable hay 10 traducciones al italiano de Grisel y Mirabella, todas ellas salidas de las prensas venecianas. En 1514 Lelio Manfredi traduce y envía a la imprenta una traducción de la Cárcel de amor que va dedicada a Isabella d’Este. No hay que descartar el tráfico de libros y, entre los de este género, el conocimiento que de ellos tenía la sociedad napolitana, reflejada en la Questión de Amor. 16. Dice a doña Potenciana que no seguirá fábulas antiguas (Píramo-Tisbe, LeandorHero, etc.) ni ficciones, por ejemplo, las de Amadís y Oriana. Con todo, el prurito de verdad que anima su proyecto novelesco no impide la utilización de algunos constitutivos de la prosa novelesca sentimental. 372 CARMEN PARRILLA es novedosa en el grupo sentimental, pues apenas se había formulado. Se trata de la idea básica del pensamiento platónico: el amor humano deifica, conduce a Dios. En su aplicación es argumento transitivo y en inclusión ascendente con el que se expresa el tránsito de concupiscencia y cupiditas a caritas, argumento al que se añade también por analogía otro concepto –éste ya manejado en el grupo sentimental–, como es la alienación del amante en el objeto amado: «cosa cierta es que el que ama está transportado y convertido en aquella cosa que ama, y así verán muy claro que, amando a Dios, todo su gusto es tratar de cosas divinas» (pág. 66). En la Italia del Cinquecento, se removían esta cuestiones de raíz mística, animadas por el creciente influjo de los tratadistas neoplatónicos. Mario Equicola, que dirige su obra a Isabella d’Este; Marsilio Ficino, cuyo comentario al Convivio de Platón se traduce al vulgar en fecha tan próxima a la composición del Notable como 154417. Pietro Bembo, buen conocedor del amor humano, que se arrebataba, explicando a sus interlocutores estos conceptos al trazar la escalonada sucesión hasta la divinidad, hasta la fuente de toda hermosura18. Pero esta digresión del prólogo o dedicatoria, que ejemplifica tan dignamente la dimensión humanitaria de amar, aminora inmediatamente la gravedad del aserto con el manejo paródico de la religio amoris en su versión más prosaica, identificando el camino ascendente a Dios con otra vía más pedestre, con el tránsito de los enamorados por iglesias y monasterios, recabando de la divinidad la piedad de la mujer, en definitiva logrando por tales medios su conquista: «porque siempre los hallarán en las yglesias y monesterios rrezando y contemplando en aquella dama que aman, pues limosneros pocos ay, que de verdad amen, que no lo sean, porque como ellos la piden aquella señora que aman que se la hiziesen, ansí ellos a nayde la niegan» (pág. 66). La religio amoris sí se insertaba en la tradición amorosa, al menos desde los provenzales y, por tanto, no era ajena a la ficción sentimental; pero en este contexto suena a sofisma, acaso a pirueta humorística con la que se pretende enlazar supuestos diversos para provocar alguna discusión en el círculo de la receptora. Conviene quedarse con esta orientación que nos brinda el prólogo. 17. Y en cuyo Discurso segundo se trata esta ambición a la divinidad por la vía del enajenamiento: «Suele suceder también a menudo que el amante desea transferirse en la persona amada». Marsilio Ficino, De Amore. Comentario a «El Banquete» de Platón, traducción y estudio preliminar Rocío de la Villa Ardura, Madrid: Tecnos, 1986, pág. 37. 18. Sobre el tema de la transferencia es de obligada consulta el trabajo de Guillermo Serés, La transformación de los amantes. Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro, Barcelona: Crítica, 1996. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA II. ASPECTOS 373 HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS De cualquier modo y, en respuesta a la súplica de doña Potenciana de Moncada, la comunicación escrita de Cardona, como pieza literaria de mayor o menor categoría, es un hablar ficticio en el que el tiempo de la aventura relativo a los «amores de un caballero y una dama» se corresponde con la realidad externa inmediata y comprobable históricamente para autor y lectora. En esta dimensión temporal y, por medio de un encadenamiento cronológico y causal, el héroe se inscribe en el decurso de ciertos acontecimientos de carácter político-militar que tienen como eje la figura del emperador Carlos. Se trata de una selección de datos históricos a los que se les dedica mayor o menor espacio, ritmo y atención. Se destaca la conquista de Túnez en 1535, la estancia de Carlos en Roma y en otros puntos de Italia en 1536, así como la campaña en Provenza contra Francisco I en ese mismo año. Las vistas en Niza, en 1538, promovidas por las hermanas del emperador ante la autoridad papal, así como la intervención en Flandes en 1542, alborotadas las provincias por instigación de los franceses. En estas andanzas no siempre Cristerno está presente. Sí lo está en la conquista de Túnez, pero no parece que hubiese acompañado el séquito del emperador cuando en 1536, en Roma, Carlos declamó su famosa oración en lengua castellana19. Cristerno participa en la campaña de Provenza pero no consta su presencia en las vistas de Niza aunque sí se dice que acompaña a Carlos a la Dieta de Ratisbona, así como a la expedición a Flandes. De modo que, en la mayoría de las ocasiones, el narrador se centra en los movimientos del emperador, desentendiéndose de los personajes de la fábula amorosa. En el tratamiento de la reiterada presencia del emperador Carlos, en el escenario europeo terrestre y marítimo hay lagunas o reservas mentales que pueden deberse a diferentes motivos, desde la inseguridad o carencia de testimonios o de fuentes documentales, hasta el interés personal del propio autor por silenciar ciertos hechos. Una cosa destaca y es la perspectiva elegida, pues el foco de los acontecimientos se proyecta sobre la inestabilidad de los territorios imperiales, amenazados por un lado por el imperio otomano; por el otro, por las reivindicaciones de Francia sobre las tierras del Milanesado así como sobre el reino de Nápoles. Este foco de 19. El narrador precisa: «En el entretanto que el César el tiempo en estas cosas gastava, Cristerno, que ningunas que viese le eran apacibles sy no era ver a su señora Ysiana, dexado el gobierno del Elisponto […] pasó en un bergantín a Mitilena» (pág. 102). 374 CARMEN PARRILLA atención desplaza otros asuntos de mayor o menor trascendencia. Apenas se da cuenta del conflicto religioso aun cuando se mencione el viaje a Ratisbona en 1541; en ningún momento se informa de los proyectos, varias veces desbaratados, sobre el Concilio de Trento. Hay también contención en lo que corresponde a la política papal. Otra cuestión candente en la política imperial, como fue la monetaria, no tiene cabida en la narración de los hechos imperiales, pues aunque se mencionan casi todos los viajes de Carlos en retorno a España, no se especula siquiera sobre el descontento principalmente de los castellanos a causa del enorme dispendio económico que supone la aventura imperial20. Igualmente se ahorra toda referencia a la conquista fallida de Argel, en la que aunque participan alemanes e italianos, es objetivo de Castilla. En el arranque de la fábula la focalización se centra en las tierras más extremas y orientales sacudidas todas ellas por el avance otomano. De este modo se configura un conjunto de personajes, teutones y griegos, cuya característica común es la de estar desplazados de su lugar de origen, desposeídos de sus bienes o en situación peligrosa, en el caso de residir todavía en sus propias tierras. De Cristerno se nos dice que es griego, por lo que me inclino a pensar que el principado de Romania sea acaso una torpe transcripción de Rumelia, la extensa provincia europea del imperio otomano, al sur del Danubio, bajo cuyo nombre se incluían todos los territorios conquistados en Europa21. Cristerno parece encabezar por designación imperial y por su relevancia en la fábula un grupo social aristocrático que ha escapado o reside en la propia Rumelia o en sus límites: Valaquia, Moravia, Dalmacia, lugares que, desde la segunda mitad del siglo XV funcionan como principados tributarios del Turco. 20. Así de escuetamente Cardona da cuenta de las Cortes de Toledo de 1538, en las que el sector de la nobleza se opuso frontalmente a la imposición de nuevos tributos para costear en aquella ocasión la Liga con Roma y Venecia: «Y vínose a Toledo a tener cortes, do se hizieron muchas fiestas y concurrieron allí casi todos los grandes de España y perlados» (pág. 120). Véase sobre esto, Manuel Fernández Álvarez, Carlos V, el césar y el hombre, Madrid: Espasa-Calpe, 1999, págs. 570-576. 21. Hacia 1500 hay 4 grandes provincias en el Imperio: Rumelia, Anatolia, Rum y Karamania. Véase Colin Imber, El imperio otomano 1300-1650, Barcelona: Vergara Grupo Zeta, 2004, pág. 193. No se me escapa que en tierras italianas las tierras de Morea y de Acaya son también denominadas Romania. Véase J. Scudieri Ruggieri, «Un romanzo sentimentale», págs. 53-54. Hay consulados catalanes en Morea desde 1416 y en Ragusa en 1443. Pero en la obra no se habla de otra persona como príncipe de Morea: Casimiro, que danza con Todomira (pág. 104). Por otra parte, Morea, según J. Fernández Jiménez, Tratado Notable de Amor, pág. 104, nota 169, había caído en manos turcas en 1430. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 375 Con todo, en ocasiones, algunos lugares tienen un valor más poético que histórico, unas veces porque, dependiendo de la nomenclatura, no pueden adscribirse geográficamente al mundo conocido; otras veces por el descuido o la incoherencia de la localización. Esto sucede, por ejemplo, en la localización de la isla de Mitilena, en la que reside la princesa Matilda con sus pupilas. Parece bastante desconcertante que esta señora, despojada de sus tierras de Carintia, en el sur de Austria, decida trasladarse a una isla del Helesponto. Si la Mitilena a la que se refiere Cardona es la fortaleza de la isla de Lesbos, esta población está en manos de los turcos desde 146222. En la obra Mitilena está relativamente cerca de Arraguza, lugar muy visitado por Cristerno; se dice que es una isla y que está en el Helesponto. Pero Arraguza ha de ser Raguza (actual Dubrovnik), por tanto una ciudad del Adriático y que es república independiente en ese momento23. De modo que de estas dos poblaciones, asociadas con la pareja de amantes, se dan datos poco precisos en cuanto a su localización. Es más comprensible que la Mitilena poética pudiera ubicarse al sur de Ragusa, siendo así alguna isla jónica en manos cristianas. Hay otros datos desconcertantes, como la referencia a espacios no identificables a través de su nomenclatura, en los que caprichosamente se sitúan determinados personajes sin que se justifique su presencia allí. Es lo que sucede con la llamada Ynsula cerrada, un lugar que se presume de mayor recogimiento para ciertas doncellas del colegio de Matilda, que ya han profesado. Se trata también de un lugar poético, necesario para la trama, pues sirve para que la amada de Cristerno se ausente de Mitilena para visitar en dicha Ynsula a sus dos hermanas y, con ello, surja un malentendido a causa de los celos. Por esta libertad imaginativa, la urdimbre espacial de la aventura amorosa está en franco desacuerdo con la precisión y veracidad que se promete en el prólogo. Con la veracidad también del marco histórico narrativo. Por ser sujeto de un «caso de amor» habría de esperarse de Cristerno el diseño constante de un héroe paradigmático, representante de aquella 22. Véase C. Imber, El imperio otomano, págs. 48-49; 57, 248-285. Aunque en 1501 se quiso recuperar en una acción conjunta franco-veneciana, sin embargo, el intento fracasó. Con todo, se consiguió un dominio cristiano a partir de este fracaso sobre Lesbos, tomando las islas jónicas de Corfú, Leucas, Cefalonia y Zante. 23. «pequeña república independiente, poblada de gentes de raza eslava y cultura latina, imbuida de italianidad, católica entre herejes e infieles, algo así como una colonia mozárabe, o una sede in partibus, fue sumamente emprendedora en la exploración comercial de los Balcanes, hábil en su neutralidad con el turco, y expansiva en el mar, en alto grado». Ramón Carande, «La navegación y el comercio en el Mediterráneo en el siglo XVI», en Otros siete estudios de historia de españa, Barcelona: Ariel, 1978, págs. 254-255. 376 CARMEN PARRILLA humanidad que se prometía en el prólogo y portador de los valores caballerescos definitorios de un héroe sentimental. Pero las informaciones sobre esta figura en lo que respecta a su función social son de otra índole. Cristerno es noble, pero ha sido desposeído de su propio territorio, al dirigirse a occidente el emperador le confía en principio una misión de tipo diplomático consistente en visitar a los príncipes de territorios confines o tributarios del Turco, así como a las poblaciones cristianas de las islas del Helesponto, expuestas a los ataques de la piratería y de la conquista. Se trata de conectar con súbditos del imperio distantes en el espacio y, probablemente molestos, por un cierto olvido, demora, o pasividad en defenderles. Cristerno acepta este cometido pues el emperador le promete como pago «la restauración de su estado» (pág. 85). En alguna otra ocasión el César le envía a Innsbruck o a Venecia, a recabar noticias o a conseguir que los venecianos vayan contra el turco. Aun cuando ha de viajar continuamente, fija su residencia en Raguza, lugar de abastecimiento y comercio para el reino de Nápoles. Por la iniciativa de Cristerno, Raguza es puerto de apoyo al tránsito cristiano, al proporcionar navíos de custodia a viajeros ilustres que se atreven a surcar el mar. Por esta razón conoce a Ysiana, cuando sus padres van a Mitilena a visitarla. Pronto se observa que la labor diplomática de Cristerno se amplía con el desempeño de actividades propias de la intendencia, preparando el avituallamiento de invierno, que envía a Sicilia y Cerdeña, ocupaciones que considera «cosas de la guerra», «negocios del César». Otras ocupaciones materiales consisten en el mantenimiento de la flota imperial. El trabajo de Cristerno tiene una remuneración monetaria: 25.000 ducados al año, situados en Milán24. En general, los viajes desde Ragusa al reino de Nápoles están relacionados con el abastecimiento y preparación de campañas. En ningún momento Cristerno desempeña acción guerrera alguna ni hay indicación por parte de otros personajes que dé cuenta de su valor. Por el contrario, se consigna en alguna ocasión su 24. La cifra es muy elevada y ha de entenderse como un contrato de suministro, a juzgar por los gastos de las campañas imperiales en armamento y vestimenta militar expresados en ducados. Véase Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros, Barcelona: Editorial Crítica, 1967. La nomenclatura de la moneda es castellana, pero no se indica si se trata de ducados españoles, que habían dejado de emitirse desde las Cortes de Valladolid de 1535 o si se refiere a moneda europea en alza, favorecida por la entrada de plata americana. Véase Carlo M. Cipolla, El gobierno de la moneda. Ensayos de historia monetaria, Barcelona: Crítica, 1994. Acaso la cifra sea tan fabulosa como la situación de Mitilena, a juzgar por otras cantidades monetarias que se expresan en la obra. Por ejemplo, una de las hermanas de Ysiana recibe como dote matrimonial 60.000 ducados. Véase a este respecto la nota del editor Juan Fernández, pág. 90, nota 99. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 377 temeridad y falta de pericia, concretamente en la conquista de Túnez25. No se trata de configurar literariamente un héroe épico, pues apenas lo es el héroe sentimental26. Por tanto, será más productivo contemplarlo como el representante de aquella suerte de humanidad que se exigía en el prólogo. Vamos a ver cómo se cumple esta previa idealidad prologal, hasta donde llega el ensamblaje de ideas que transmite esta figura. III. EL ARGUMENTO ERÓTICO Cómo es la historia amorosa? ¿Cuál es la génesis y la evolución del amor de Cristerno? En un primer nivel narrativo las informaciones parten del narrador, identificado con quien cuenta una historia bien conocida y en la que está implicado por cuestión de amistad, según ha indicado en la dedicatoria. En una segunda instancia narrativa el enfoque viene determinado por un grupo de mujeres, testigo de las situaciones más íntimas. Aquí se nos va a dar un conocimiento más cercano a los resortes de la narración en su plano afectivo, por inclusión de diálogo, cuyo discurso directo proporciona la manifestación de verdades generales o particulares, opiniones singulares, acciones. De acuerdo con la información del narrador Cristerno se enamora en principio de oídas: «Cristerno tenía noticia, días avía, de la hermosura de Ysiana» (pág. 76). Una vez que la ve queda «preso de su amor» y «ageno de sy» (pág. 77), por lo que experimenta gradualmente una desazón deleitosa, si se me permite el oximoron, en obsesivo proceso imaginativo, la assidua cogitatio. Este pensamiento continuo está alimentada y flanqueada por la voluntaria construcción de ese pensamiento (imaginatio) y por el también voluntario recuerdo (memoria). La belleza física de Ysiana ha desencadenado esta afección de su alma, pero el narrador hace ver que Cristerno estima todavía más el percibir «en ella un espíritu angélico y de subido 25. Cuando aconseja a Andrea Doria una acción precipitada que éste rechaza. El autor parece conocer bien la experiencia del marino genovés en su lucha contra Barbarroja (pág. 96). 26. El Enamorado de la Triste deleytaçión va a la guerra por hacer méritos ante su amada; en principio los combates que soporta no son en el campo de batalla sino que son «d’amor», accesos de tristeza mientras se aleja de su dama. Las pocas acciones militares que desempeña están en todo momento animadas por el servicio amoroso. En la Triste deleytaçíón la guerra consiste en las proezas de los «quemados de amor», que van los primeros a la línea de batalla. Triste deleytaçíón. An Anonymous Fifteenth Century Castilian Romance, ed. E. Michael Gerli, Washington: Georgetown University Press, 1982. 378 CARMEN PARRILLA entendimiento» (pág. 79). Es ésta una característica stilnovista que sublima la figura femenina en una dimensión moral y universal. Pero se trata de una imagen falsa, por doble motivo: uno sería de base científica, pues tal apreciación exagerada proviene de la corrupción del juicio y razón de Cristerno, según opinión de los médicos ante esta patología 27; imagen hiperbólica y además falsa igualmente si nos atenemos a la conducta de Ysiana, que apenas responde al ideal femenino de la ficción sentimental. La joven acepta a Cristerno por dos razones: La primera es de tipo económico, ya que acusa expresamente su situación social deprimida, con pocos bienes económicos, mientras su hermana ha sido dotada con sesenta mil ducados, a ella la mantienen sus padres con «ducientos ducados en cada un año que me tienen situados y mal pagados» (pág. 89). La otra razón es la de plegarse a las instancias de sus compañeras, solidarias con Cristerno, pero con las que Ysiana disiente continuamente en toda clase de opiniones28. El narrador apunta algo muy loable en la disposición de Cristerno, como es su autodominio y su continencia, pues aunque es capaz de imaginar las excelencias de su amada, en varias ocasiones antepone el servicio al emperador a la relación amorosa. Pero las facetas más interesantes de Cristerno así como las acciones decisivas en lo que concierne a la fábula amorosa, se conocen más que por las informaciones del narrador, por las que brinda el núcleo femenino de las residentes de Mitilena, las mujeres que rodean a Ysiana, auxiliares de Cristerno, quienes lo ven como hombre de mundo, según defiende Maricinda: «ha andado más cortes de príncipes y á visto más fiestas y seraos que Ludovico» (pág. 109), y destacan su constancia y sagacidad: «no syento otro que en amar se le dé ventaja», declara Todomira (pág. 109), mientras que Florismena –dirigiéndose en carta al propio Cristerno– expresa: «os suplico deis algún bado a vuestros trabajos y os aprovecheis del talento que nuestro Señor os dio, y pues soys tan sabio para dar consejo en qualquier cosa que se os encomienda, lo seays para vuestros trabajos» (pág. 154)29. Una 27. Así, Bernardo de Gordonio, Lilio de medicina, eds. Brian Dutton & María Nieves Sánchez, Madrid: Arco, 1993, vol. I, pág. 520. Suscribe también Ficino el desequilibrio psíquico del enamorado en su comentario al Banquete platónico, en donde interpreta como demencia «l’affano degli stolti amanti». Véase M. Ficino, De amore, pág. 217. La cita en lengua italiana está reproducida en nota 4 por la editora. 28. La aparente independencia de Ysiana la sitúa al margen del mundo en notable cohesión de sus compañeras, que la juzgan áspera y desabrida (pág. 124). 29. El narrador no deja de consignar: «Por cierto que en esto tenía buena dicha Cristerno. De todas aquellas señoras era bien quisto y amado y nayde recebía con él pesadumbre» (págs. 102-103). EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 379 buena parte del significado de la figura de Cristerno depende del punto de vista de este grupo femenino que tiene voz propia y cierta autonomía, y que recuerda en parte las mujeres solidarias de algunas obras de Juan de Flores30. Este gineceo sustituye las funciones de la mensajería del criado de Cristerno o incluso la buena voluntad del amicus unicus, figuras tanto el mensajero como el amigo con decisiva función en la tradición del grupo sentimental31. Cristerno suplica a Todomira que concierte una cita con Ysiana, a lo que responde la intemediaria: «que ella, por su servicio, se lo pediría por merced, pero que la vía tan rrecatada y tan entera que pensava no poder acabar cosa con ella, pero que, syn enbargo, de aquello tubiese por cierto que le sería buena medianera» (págs. 107-108). Son estas compañeras de la amada las que tienen un trato profundo y constante con el caballero y, por ello pueden ser muy importantes la informaciones que sobre él nos dan. Cristerno implica a las compañeras de Ysiana en su negocio amoroso, tanto de modo individual como colectivamente, manteniendo con todas ellas un trato afectuoso y confiado. Para gestionar y custodiar la buena marcha de una relación amorosa no hay precedente en la ficción sentimental de un grupo femenino con estas características. El gracejo y dinamismo de estas mujeres podría anticiparse en la madrina de Triste deleytaçión, pero la diferencia es de grado, pues en la obrita anónima el ingenio y la estrategia femeninas están reducidas en una dialéctica dual, mientras que en el Notable de amor se trata de un diálogo plural, en el que participan con vivacidad varios personajes con una mayor o menor implicación en el asunto que tienen entre manos. En Mitilena las mujeres sostienen con flexibilidad e incluso un poco de hipocresía el trato mundano y saben festejar lo que les suena a «salidas de tono» y excesos verbales del enamorado. La buena disposición de estas damas hacia la solicitud de Cristerno no está reñida con el buen humor y la ironía con la que comentan el proceso de los amores. Prueba de esta actitud desenfadada, es la intervención de Florismena, que es mujer de cierta autoridad en el colegio, cuando en alguna situación ataja las bromas: «tanpoco quiero que a costa 30. Esbozadas por su predisposición y curiosidad en el prólogo del Triunfo de Amor y decisivas y prácticas en la fábula. Peligrosas y fatales para el hombre en Grisel y Mirabella. 31. El personaje de Carlos Estense, según la novela hermano del duque de Ferrara, se presenta como el amigo íntimo de Cristerno: «ambos eran una misma cosa» (pág. 85); ante el estado de ánimo de su amigo sospecha que está enamorado, pero después de la confidencia que recibe de Cristerno, no tiene más actuación en la obra que participar en el baile organizado por la princesa Matilda. 380 CARMEN PARRILLA de Cristerno tengais todas palacio con sus trabajos» (pág. 126). No hay, pues, en la ficción sentimental, un precedente de esta conducta femenina que, en cambio, sí tiene un desarrollo notable en el ambiente social de los libros de caballerías, para entonces lecturas probables en el círculo de doña Potenciana de Moncada32. En la obra de Juan de Segura, Proceso de cartas de amroes, última ficción sentimental, se esboza el grupo femenino activo del convento en donde recluyen a la enamorada, no sólo en su intervención como mensajeras, sino en el interés y la satisfacción que estas mujeres experimentan cuando escuchan noticias y reciben regalos del mundo exterior. El desarrollo de la afección de Cristerno y una buena parte del trato amoroso con Ysiana se construyen, pues en un segundo plano narrativo, percibidos, contemplados e incluso comentados por las señoras compañeras de su amada. Tales informaciones servirán para definir la calidad del servicio amoroso de esta figura ejemplar, pues es servir lo que Cristerno promete en principio a su amada. La primera manifestación externa y ya pública, imposible de esconder, es la mania erótica, con lo que Cristerno experimenta algunos de los síntomas de tal afección: frío y calor, calenturas, «ansias al corazón», desmayos, postración (pág. 85), temblor, efusión de lágrimas, suspensión de los sentidos (pág. 162). A esta primera manifestación patológica seguirán otras, siempre manifestadas ante testigos, lo que hace que se quebrante toda discreción y que las relaciones entre los amantes sean de dominio público. Las compañeras de Ysiana aseguran los lugares de las citas: la capilla, la huerta y generalmente son testigos de los encuentros, en los que en alguna ocasión se advierte cierta promiscuidad que da cuenta del grado de confianza del caballero con este grupo de mujeres; en otros momentos solamente se percibe la complicidad33. Ante los impulsos excesivos de Cristerno, «agenado de sy» (pág. 122), en algún encuentro: besos robados, etc., que Ysiana rechaza, las damas exponen su criterio, en todo momento inclinadas a favorecer al pretendiente, disculpando sus acciones, concediéndole crédito. Maricinda interviene en una ocasión, 32. La sociedad femenina, vivaz y desenfadada de la corte de Constantinopla en Tirant lo Blanc, una lectura probable en el círculo de doña Potenciana de Moncada. Para la difusión de esta obra en Italia véase Martí de Riquer, Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona: Edicions dels Quaderns Crema, 1990, págs. 241-252. 33. En el primer encuentro en la capilla, Cristerno se sienta entre Ysiana y Todomira, besando las manos a una, por pasión, y a otra, por agradecimiento (pág. 111). En otro encuentro, la pareja queda sola, pues «a cabo se rretraxeron Maricinda y Todomira a un lado de aquella cámara a mirar ciertas pinturas […] y Maricinda se llegó paso a Cristerno y le dixo: “Mirad, señor Cristerno, que es malo de sobrar tiempo perdido”» (pág. 136). EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 381 dirigiéndose a Ysiana: «Yo quiero echar el bastón entre vosotros y quiero ser fiadora de Cristerno que no saldrá de vuestro mandado» (pág. 125). Se pormenoriza en animado debate el proceso amoroso con intervención de todas las partes, los propios amantes y las damas de Mitilena. En ausencia de Ysiana, Cristerno imprudentemente se interesa vivamente por la salud de una de las damas, que es su más solícita alcahueta, lo que provocará la desconfianza y, en consecuencia, el desvío y rechazo de su amada. En cierto modo las responsables de este equívoco son las damas del colegio, que interpretan erróneamente la actitud de Cristerno. La intervención de estas mujeres es, pues, decisiva para bien o para mal. Alguno de los transportes amorosos que son objeto de discusión podrían contemplarse a la luz de una parte del ideario neoplatónico, como fermento cultural transmitido, sino avant la lettre, en forma más o menos difusa. Así, en dos ocasiones Cristerno, llevado de un impulso incontrolable: «agenado de sy», consigue «las primicias del amor» (pág. 122), «la fruta de los enamorados» (pág. 136), que significa besar en la boca, audacia que a Ysiana desagrada y la hace enfurecer. En la corriente erotológica del quinientos el beso en la boca es el acto con el que se expresa mejor la unión de dos almas. Así lo defiende Pietro Bembo en El cortesano, no sin señalar la licitud de este don recíproco cuando se trata de un amor fundado en la razón y no vicioso. Pues así como las palabras, al salir de la boca, son mensaje del alma, la propia alma es el aliento que se expele en el beso, resultando éste una unión más «de alma que de cuerpo», un «ayuntamiento espiritual» que consigue «abrir la puerta a las almas de entrambos»34. Cristerno e Ysiana mantienen una discusión sobre el motivo del beso. En su descargo, el amante justifica su sensualidad en virtud de la finalidad del deseo y, animado por el perdón, en sus palabras trasluce el felix culpa agustiniano, mientras que Ysiana, al perdonar, reprende a Cristerno con el recuerdo modélico de David penitente: «me parece destos atrevimientos conmigo como a Dabid con Dios, que no hazía syno herrarle y pasar sus mandamientos, y después, con sollozar y dezir “pequé” cada ora le perdonava» (págs. 124-125)35. Nada hay similar en este intercambio al planteamiento 34. Baltasar de Castiglione, El Cortesano, ed. Rogelio Reyes Cano, Madrid: Espasa Calpe, 1984, pág. 349. La autorización de este transporte sensual parece zanjar en Castiglione la antigua y común consideración del tacto como sentido inferior –con el olfato y el gusto- a la vista y el oído. Todavía lo mantendrá León Hebreo, mientras que Ficino lo estimaba como propio para la satisfacción de los amores falsos. 35. Hay que hacer notar que, al fin, el David penitente fue figura inaugural del Libro de buen amor para un erotólogo como Juan Ruiz. 382 CARMEN PARRILLA de Castiglione por boca de Bembo; la escaramuza dialéctica marca la distancia entre uno y otra, pues el movimiento concupiscente de Cristerno es contrario a la actitud de Ysiana, «señora de la razón», según el amante y, libre, por tanto de la ofuscación producida por los impulsos sensoriales. Lo interesante es que la controversia se desarrolla ante el público femenino que toma partido en esta ocasión, interesándose por la conducta del amante. Pero la esfera íntima de Cristerno en lo que respecta a la expresión de su sentimiento se manifiesta principalmente en coloquios con las compañeras de Ysiana, a quienes expresará conceptos que apenas ha esbozado en la correspondencia epistolar con su amada. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de sus interlocutoras, algunos conceptos expuestos por Cisterno resultan incomprensibles, por lo que es objeto de mofa y ridiculización. Así, en un plano confidencial, Cristerno se expresará a través de una vivencia de tipo ontológico que no es plenamente entendida por sus oyentes y que comento a continuación. Elemento estructurante del sentir de Cristerno es la alienación, pues desde el comienzo de su enamoramiento se declara «ageno de sy»; tal perturbación de la propia identidad se manifiesta en el Notable de amor como una ofuscación que induce al amante a realizar acciones atrevidas. Pero esta enajenación, en cierto modo expresada como muerte simbólica en tantos textos cancioneriles, no alcanza por parte de Cristerno un estadio superior intelectual, pues en ningún momento se expresa la transferencia anímica, al menos del amante, según la cual la imagen de la amada se graba en la phantasia, quedando indeleble en el alma o en el cuerpo de quien ama36. Aunque Cristerno llega a manifestar su firmeza: «el amor que yo tengo a mi señora […] está cosido con mis entrañas y de tal manera que no se pueden despegar sin llevar ambas cosas» (pág. 162), la expresión da cuenta del concurso de un solo aspecto del proceso psicológico experimentado, resultando la carencia bastante comprensible, a juzgar por las fases de la historia amorosa, pues el impulso de Cristerno es unilateral, ya que la relación con Ysiana es muy débil; apenas recibe atención de la dama, caprichosa e insegura, de modo que el trato de la pareja depende muy ostensiblemente de la mediación de las compañeras del colegio de Mitilena. Sin embargo, en la ficción sentimental producida en el siglo XVI se aprecian testimonios de la presencia del motivo transformador del amante en el amado, fundamentados por la clara vinculación del sentimiento. En la Questión de Amor Flamiano dice a Belisena: «el dia primero que os 36. Cuando, en cambio, la idea es argumento que ha sido esgrimido en el prólogo, como ya se ha apuntado. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 383 vi dentro en mis entrañas y coraçón quedo el propio traslado vuestro perfetamente esculpido […] que de aquí a mil años […] aun en todos mis huessos se hallaria vuestro nombre escrito en cada vno»37. La presencia del motivo menudea en el Proceso de cartas de amores. El amante, ante la ausencia física de la señora, declara que se comunica con su trasunto: «Que en mis encendidas entrañas está esculpido tan al natural como él mismo es»38. En las entrañas del amante se matizan «los reluzientes rayos de amor» que parten de la imagen de la amada (pág. 26), que es «retracto de mi alma» (pág. 42). En otra carta expresa: «estoy en vos tan transformado que soy otra vos» (pág. 34). A la recíproca, se manifiesta la transformación mutua: «¿qué puedo ymaginar saluo en vos, como en quien Amor quiso engastarme?» (pág. 50), dice la dama. En la fábula del Notable de Amor, Juan de Cardona obvia el motivo de la transferencia anímica, desviando la interpretación por otros derroteros. El anonadamiento del amante va a ser expresado a través de los conceptos de una muerte simbólica que, irremediablamente conducirá a la muerte real y voluntaria del enamorado39. Semipúblicamente, en el tono confidencial que se mantiene continuamente entre Cristerno y las damas de Mitilena, el amante desliza tenuamente el motivo de la alteridad: «como yo no esté en mí sino en su ecelencia» (pág. 157), pero para precisar de inmediato la naturaleza de tal conversión. Pues dice Cristerno a las damas: «si os parece que vibo es que Ysiana á metido en mi cuerpo un espíritu que cuyda por mi ánima lo que ella avía de hazer» (pág. 158). Se confiesa aquí una forma de aniquilamiento que paradójicamente podría conducir a la esperanza, pero para el amante esta intervención es causa de ofuscación y de desasosiego, pues el principio vital o pneuma que le ha enviado Ysiana –un espíritu intermediario entre el alma y el cuerpo– no es la situación ideal, porque «se ve claro que mi cuerpo, del plazer que rrecibe el espírytu que consigo tiene, como no le sea conpañero verdadero, sino advenedizo, poco contento le puede dar» (pág. 159). La desazón de Cristerno es consecuencia de estar animado, informado por un espíritu que es 37. Questión de Amor, ed. Carla Perugini, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, págs. 79-80. 38. Juan de Segura, Proceso de cartas de amores, eds. Eugenio Alonso Martí, Pedro Aullón de Haro, Pancracio Celdrán Gomariz & Javier Huerta Calvo, Madrid: El Archipiélago, 1980, pág. 22. 39. Si aparentemente la muerte de Cristerno recuerda la muerte de Leriano en la Cárcel de amor, en su motivación profunda la muerte del enamorado del Notable de amor responde, como expongo a continuación, a otros planteamientos. 384 CARMEN PARRILLA materia vicaria y sustituyente de su amada, como ejemplo simbólico de su estado de amante no correspondido. Tras este desasosiego parecen asomar aspectos básicos de la doctrina del anima separata 40, en la que el alma, como sustancia inferior de la creación divina, solamente adquiere perfección cognoscitiva si está unida al cuerpo, a lo que puede sumarse la repercusión del muy trillado axioma bonaventurense anima animat ubi amat. Pero me parece que en este pasaje parece aflorar un eco de los comentarios de Marsilio Ficino al Banquete platónico, justamente cuando en el discurso segundo trata de la diferencia entre amor simple y amor recíproco. Recordaba el florentino que el amor conlleva siempre la muerte voluntaria, es decir, la pérdida de uno mismo para entregarse al otro, lo que conduce a la fusión de los espíritus, por lo que, por esta integración que se produce en los amores recíprocos, la muerte voluntaria se resuelve en vida para los amantes. Pero no sucede así en el amor simple, esto es, cuando se da la situación en la que el amado no responde al amante. Aquí el amante está completamente muerto porque no es correspondido. No hay forma alguna de vida, según Ficino, para el amante despreciado: ¿Dónde vive entonces? ¿Vive en el aire, el agua, el fuego, la tierra o el cuerpo de algún otro animal? No. Pues el espíritu humano no vive sino en cuerpo humano. ¿Vive quizá en cualquier otro cuerpo de una persona no amada? Tampoco, pues si no vive en aquel donde desea vivir muy vehementemente, ¿cómo podría vivir en otro? Por tanto, aquel que ama a otro y no es amado por él no vive en ninguna parte. Y por esto el amante que no es amado está muerto completamente. Y no resucita jamás41. Parece que Juan de Cardona ha pretendido interpretar el estado de desarraigo de su personaje con el vuelo intelectual de una cuestión metafísica que no halla respuesta en el auditorio; el razonamiento produce extrañeza, sobre todo porque, en giro inesperado, Cristerno trata de resolver el problema anímico con la ayuda de un componente ortodoxo cristiano, al emitir el deseo de la llegada del juicio general, porque es en el paraíso donde se solventaría la discordancia que el amante ahora padece, esto es, el que su cuerpo esté informado por un alma que no es la de Ysiana. Como premio a sus servicios, allí podría fundirse con su amada. El recurso a la escatología cristiana en el razonamiento de Cristerno es una similitudo 40. Santo Tomás, Suma, I, questión 89, fundamentalmenter artículos tercero y cuarto. 41. M. Ficino, De amore, págs. 41-43. EL TRATADO NOTABLE DE AMOR DE JUAN DE CARDONA 385 vulgar que apenas oculta las referencias al concepto de la universalidad del amor, dependiente de la teoría platónica de la participación, según la cual la identificación de las partes semejantes resulta para algunos la mejor expresión del amor mutuo42. Por esta vía el problema de Cristerno alcanza la sublimación, pues en realidad, lo que él espera y desea –y así se cumple en la novela–43 es fundirse alma con alma, expresándose así la primacía del espíritu sobre la materia, pero sobre todo la restitución de la integridad del ser, al que se le premia otorgándole aquello que más ha amado44. La referencia de Cristerno a la escatología cristiana forma parte del manejo paródico de la religio amoris, enunciada ya en el prólogo y reflejada más de una vez en la fábula. Es procedimiento que se añade en este pasaje, cuando Cristerno da cuenta de su devoción por Ysiana, pero no sin apuntar que la actitud es privativa de los apasionados: Quiero dezirles una cosa que a los que libres de esta pasión se been, y son personas fuera de toda rrazón, se rreyrían de ella, y es que jamás me acuesto ni levanto sin encomendar mi ánima a mi señora Ysiana, y en la confesión que ago, después de averme confesado a Dios y a sus santos y pedídoles adjutorio, como a una santa del cielo venida le pido a mi señora (pág. 161). El balanceo de los puntos expresados y aludidos por Cristerno –filografía universal y recurrencia sacroprofana– es acogido por las oyentes con extrañeza. Estas mujeres celebran que Cristerno se exprese derechamente y con autoridad, pero declinan su propia intervención porque no se quieren «meter en la Teología» (pág. 159). Como en otras ocasiones, la confidencia de Cristerno, comprendida o no, es ventilada ante el auditorio femenino. 42. Idea muy común, pero que glosa pormenorizadamente Ficino en su Discurso tercero. 43. Pues, muerto Cristerno, Cupido y Venus decretan que «mientras Ysiana fuese viva, el ánima de Cristerno estubiese aposentada en los Campos Elíseos, y que después de muerta asta el día del juicio la tubiesen a cuestas sobre sí, como a causadora de su muerte» (pág. 168). El correctivo que se impone a Ysiana es temporal y no impedirá la fusión final cuando se ejerza la justicia. 44. Conceptos todos expresados por Ficino en su Discurso cuarto. 386 CARMEN PARRILLA IV. CONCLUSIÓN A pesar de su escasa fortuna el Notable de Amor dispone, como se aprecia en otras obras del grupo al que se asigna, los resortes adecuados –y por supuesto, no privativos de las obras del grupo– de un principio propio de la estética de la recepción: El de hacer patente o estrechar la distancia entre el texto configurado por el autor (componente artístico de la obra) y la concretización de un receptor en su acto de lectura (componente estético)45. En el ámbito de la destinataria de la obra es posible que, como resultado de la lectura de este caso de amor, se hubiesen suscitado objeciones y propuestas, al menos concernientes a tres asuntos. El primero giraría en torno a la configuración del héroe, en su caracterización individual y social, en el desarrollo funcional de la figura, según los esquemas tradicionales de los casos de amor. El segundo se centraría en la presencia del grupo femenino, en la pertinencia o no de su participación y competencia en la trama. No hará falta recordar su analogía con las posibles receptoras de la obra, si hemos de aceptar la condición de roman à clef o la alusión a una historia de amor conocida. El tercer asunto a un posible debate habría de concernir a la propuesta de ideas, imágenes y motivos capaces de sostener el armazón filosófico, probablemente asunto del mayor interés para la controversia, no sólo por la afluencia de corrientes del pensamiento amoroso y cortesano en el momento en que Cardona escribe, sino porque la inserción del ideario en la fábula revela dos cosas: el manejo yuxtapuesto de tradiciones distintas y el sincretismo doctrinal de la filografía platonizante. Lo que Juan de Cardona propuso a doña Potenciana para tratar como cuestión de sobremesa sitúa a este Notable de Amor más allá de los límites del género sentimental, en un punto de encuentro con la variedad novelesca del siglo XVI que, más firmemente, por supuesto, aloja el pensamiento renacentista. 45. Juan de Flores, por ejemplo, en el Grimalte y Gradisa, crea una obra en la que precisamente la recepción de un libro es la causa directa de una catástrofe. Por otro lado, casi al tiempo, los lectores de la Cárcel de amor de Diego de San Pedro no parecen quedar satisfechos y encauzan por otros derroteros –el caso de Nicolás Núñez– el sentido de la obra. LA SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE BARTOLOMÉ DE TORRES NAHARRO JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR (Sevilla) L A PRESENCIA del pacense Bartolomé de Torres Naharro (ca. 1485-h. 1520) en Italia ha merecido una considerable atención crítica, centrada en las piezas dramáticas que el autor imprimió en la Propalladia de Nápoles, 1517, volumen que iba dedicado a don Fernando Dávalos, marqués de Pescara, y a su esposa, la poeta Vittoria Colonna1. Sabemos que tales piezas (siete en principio, nueve en ediciones posteriores de la obra) se compusieron en su mayor parte entre los años de 1512 y 1517 y que algunas de ellas llegaron a representarse en palacios cardenalicios, como el de Giulio de’ Medici, con la presencia ocasional del Papa León X. Puede decirse, por tanto, que Naharro alcanzó, aunque fuese de manera efímera, una posición de cierta relevancia en el contexto hispano-romano de la época, en el que también participaron por aquellos años otros autores 1. Entre la bibliografía de conjunto sobre Naharro, destacamos: Joseph E. Gillet, Torres Naharro and the Drama of the Renaissance, ed. Otis H. Green, Filadelfia: Universidad de Pennsylvania, 1961 (vol. IV de la monumental edición Propalladia and other works of Bartolomé de Torres Naharro, Bryn Mawr-Filadelfia: Universidad de Pennsylvania, 1943-1951); John Lihani, «New Biographical Ideas on Bartolomé de Torres Naharro», Hispania, 54 (1971), págs. 828-835; Stanislav Zimic, El pensamiento humanístico y satírico de Torres Naharro, Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1977-1978; John Lihani, Bartolomé de Torres Naharro, Boston: Twayne Publishers, 1979; Pierre Heugas, «Naharro, raro inventor», en Homenaje a José Antonio Maravall, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1986, vol. II, págs. 319-332; y Miguel Ángel Pérez Priego, «Estudio preliminar» a su edición de Torres Naharro, Antología (Teatro y Poesía), Badajoz: Diputación Provincial, 1995. 387 388 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR significativos del primitivo teatro español, como Diego Guillén de Ávila o el propio Juan del Encina. Pero si la vertiente teatral de la Propalladia ha sido frecuentemente abordada por los estudiosos, no puede decirse lo mismo del otro componente de la obra, a saber, la colección de obras poéticas que incluye el volumen, hasta un total de cuarenta y dos piezas2. La práctica editorial de presentar en un mismo libro la producción dramática y poética de un autor había sido inaugurada en España por el ya citado Juan del Encina en su Cancionero (1496), y se vería confirmado años después por Pedro Manuel Urrea en el suyo (1513 y 1516). El ejemplo de Encina debió de servir, pues, a Naharro como referente a la hora de incluir algunos poemas en la Propalladia, y los dispuso repartiendo unos por delante de las piezas dramáticas y otros tras aquellas (por eso los califica como antepasto y pospasto del plato principal en el Prohemio de la obra)3. Los temas, géneros y metros 2. J. E. Gillet, Propalladia, vol. I, págs. 151-257. Incluye las cuarenta y dos de la Propalladia más tres: el Psalmo de la Victoria, el Concilio de los galanes y cortesanas de Roma y unas Coplas en loor de la Santísima Virgen atribuidas a nuestro autor en el Cancionero General de Sevilla, 1546; véase también: Bartolomé de Torres Naharro, Obra completa, ed. Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid: Turner, 1994, págs. 17-121; y J. E. Gillet, Propalladia, vol. IV, págs. 418-426. A mediados del siglo XVI, Torres Naharro seguía siendo un autor de prestigio, como testimonia Alfonso García Matamoros: «Sed quum multa intercidant invalescantque temporibus, sitque certissima regula non in cuiusquam rei bona aut mala natura, sed in usu potius atque consuetudine; damnare equidem non possum, nec si possem, maxime deberem, principes huius artis nobilissimos, Boscanum, Lassum, Ioannem Hurtado Mendozium, Gundisaluum Pérez, viros plane doctissimos, & quos in numero Petrarchae & Dantis, & si quos Italia praestantiores habuit, locare non timeo. At quorumdam auribus dulcius sonant Ioannes Mena, Bartholomeus Naharro, Georgius Manricus, Carthagena, & illustrissimus marchio Ignatius López Mendozius: tum veteres illae Cantiones, quae clarorum hominum amores & fortia facta, victorias etiam & triumphos cum horrore aliquo antiquitatis iucundissime narrant» (véase Apología «Pro adserenda hispanorum eruditione», ed. de J. López de Toro, Madrid: CSIC, 1943, págs. 222 y 224). Pocos años después, sin embargo, la Propalladia fue condenada en el índice del inquisidor Valdés, cortando su difusión hasta la edición expurgada de 1573. Precisamente la sátira antirromana contenida en el Capítulo III (que estudiaremos más adelante) fue uno de los textos que causaron la condena; véase la introducción de M. Á. Pérez Priego a su Antología, págs. 17 sigs. 3. «La orden del libro, pues que ha de ser pasto spiritual, me paresció que se devía ordenar a la usança de los corporales pastos, conviene a saber, dándoos por antepasto algunas cosillas breves, como son los Capítulos, Epístolas, etc., y por principal cibo las cosas de mayor subjecto, como son las comedias, y por pospasto ansí mesmo algunas otras cosillas, como veréis» (Obra completa, págs. 7-8). Esta ordenación aparecía ya reflejada en la portada de la princeps y otras ediciones antiguas, en la que figuraba una enumeración de las piezas que contenía el volumen (puede verse la nutrida sección de láminas que figura en J. E. Gillet, Propalladia, vol. I). SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE TORRES NAHARRO 389 que cultivó el pacense están en consonancia con las tendencias imperantes en la poesía castellana de su tiempo, pero no por eso deja de mostrar ciertas novedades expresivas que permiten encuadrarlo, junto con sus coetáneos Garci Sánchez de Badajoz y Cristóbal de Castillejo, entre los renovadores de la escuela cancioneril4. Su tema predilecto es el amoroso, abordado claro está desde la perspectiva del amor cortés (aunque contaminado de algunos toques platónicos, se ha dicho)5 y desarrollado no sólo en el consabido género de la canción sino también en otras composiciones a las que tituló de diferentes maneras: Lamentación (denominación que también usó Sánchez de Badajoz, y luego Gregorio Silvestre), Epístola (cuando el más usual entre los poetas españoles era el de carta) o Capítulo (rótulo que seguramente tomó y reinterpretó a partir de los versátiles capitoli italianos coetáneos). Junto a esto, no dejó de cultivar ocasionalmente otras posibilidades más o menos establecidas: la poesía devota de tema pasionario, la de inspiración jocosa, el romance de tema histórico o amoroso, la inspiración moral y satírica; su ánimo inquieto le llevó a componer incluso tres sonetos en italiano, que, dentro de su condición de tanteos, muestran cierta familiaridad con la poesía de su entorno. En cuanto a las fechas de composición, barajamos como hipótesis más probable la del periodo 1512-1517 ya mencionado, puesto que a él remiten las diversas alusiones fechables que hemos encontrado en los textos: en la Epístola VII se alude, sin nombrarlo, a León X como sucesor en el Papado de Julio II, lo que ocurrió en 1513; el capítulo II está dirigido seguramente a Baltasar del Río, nombrado obispo de Scala en 1515; el Retracto es un elogio fúnebre de Pedro Manrique de Lara, primer duque de Nájera, fallecido en 1515; el romance I, dedicado a la muerte de Fernando el Católico, debe ser, lógicamente, poco posterior a enero de 1516. De las mismas fechas son otros dos poemas de ambientación italiana que no entraron en la Propalladia, sino que se difundieron en pliegos sueltos, probablemente romanos6. El Psalmo de la Victoria debe de datar de h. 1513, pues se refiere a la victoria española en La Motta, cerca de Vicenza, sobre franceses y venecianos. El Concilio 4. Véase Rafael Lapesa, «Los géneros líricos del Renacimiento: la herencia cancioneresca», en Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid: Gredos, 1988, págs. 259-275 y págs. 271272; y M. Á. Pérez Priego, Antología, págs. 46-47. 5. Sobre la cuestión, véase J. E. Gillet, Propalladia, vol. IV, págs. 314-377 («Love»); y Hugo Laitenberger, «Bartolomé de Torres Naharro, poeta y dramaturgo del amor cortés», en Homenaje a Alberto Navarro, Kassel: Reichenberger, 1990, págs. 321-346. 6. Para los datos bibliográficos, véase J. E. Gillet, Propalladia, vol. I, págs. 102-104; más precisiones en Nuevo diccionario de pliegos sueltos poéticos (Siglo XVI), ed. Arthur L.F. Askins y Víctor Infantes, Madrid: Castalia, 1997, núms. 592 y 593. 390 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR de los galanes y cortesanas de Roma alude a una corte celebrada en Bolonia a finales de 1515. Pues bien, dentro de este corpus vamos a centrarnos para nuestra intervención en un tema que tiene relevancia en el conjunto de la trayectoria de Naharro: el tratamiento literario de Roma. Sabemos que el escritor residió en la Ciudad Eterna durante un periodo de tiempo no determinado, más o menos entre 1508 y 1517, cuando pasó a Nápoles7. Contó en ella, además, con la protección o conocimiento de algunas personalidades destacadas del mundo eclesiástico: Giulio de’ Medici, primo del Papa León X y cardenal desde 1513; el también cardenal Bernardino de Carvajal, extremeño de Plasencia, o Baltasar del Río, obispo de Scala en 1515, con quien volvería a coincidir en Sevilla años más tarde. Pese a ello, su posición personal debió de sustentarse sobre las rentas de un modesto beneficio eclesiástico, sin alcanzar nunca mayores prebendas. El balance poco halagüeño de la experiencia romana explicaría, entre otras cosas, la partida del escritor a Nápoles, quizá con la esperanza de encontrar allí patrones más generosos8. Son varios los poemas de Naharro que contribuyen a configurar su tratamiento del tema romano. En concreto, se trata de los titulados Sátira, los Capítulos III y VI, y el ya citado Concilio. En realidad, estamos ante composiciones con planteamientos diferenciados. El Concilio, por ejemplo, se aparta del resto por su carácter de obra más bien híbrida, que admite tonos estrictamente satíricos junto con otros de índole festiva9. De los dos Capítulos, el VI tiene escasa relevancia para nuestro objeto de estudio, ya que la visión satírica de Roma está relegada a un plano muy secundario con respecto a otro tema, el de la amistad. El Capítulo III, en cambio, sí que se centra completamente en Roma, y desarrolla una visión de la ciudad 7. J. E. Gillet, Propalladia, vol. I, págs. 405 y 411. 8. Recuerda a este respecto M. Á. Pérez Priego el sentimiento de desengaño experimentado por Naharro (véase el estudio preliminar a su Antología, pág. 15). 9. «It belongs to the literatura lupanaria, an international genre most successfully practiced by Francisco Delicado in his Retrato de la Lozana Andaluza (1524-1528), a work exceeded in notoriety only by the Ragionamenti (1534) of Delicado’s imitator Pietro Aretino. But in a sense, the Lozana Andaluza proceeds from the Celestina, and, on the other hand, the Concilio is a part of the tradition of medieval burlesque, mingling religious and erotic elements, which in fifteenth-century Spain inspired some notorius poetry by Diego de Valera, Juan de Dueñas, Suero de Ribera and others (Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española, Madrid: Rodríguez, 1862, vol. VI, págs. 179 sigs.), and extended its influence into the drama of Encina, López de Yanguas, Vicente, and –witness the Addición del Diálogo– to Torres Naharro himself» (J. E. Gillet, Propalladia, vol. IV, pág. 422). De la misma opinión es M. A. Pérez Priego, Antología, pág. 48. SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE TORRES NAHARRO 391 formulada sobre la base de la experiencia personal. Por contraste, en la Sátyra el tratamiento del tema romano está determinado por un enfoque más abstracto de tipo moral. Empezaremos nuestro análisis justamente por la Sátyra, atendiendo entre otras cosas a que es el primero de esos poemas que aparece en el volumen, tras las lamentaciones y antes de los capítulos y epístolas. Llama poderosamente la atención en ese texto la elección métrica: el verso de arte mayor se despliega en la novedosa forma de pareados (salvo el verso inicial, que queda suelto). La solemnidad del viejo metro se reviste así de una andadura de poesía sentenciosa y gnómica. Y en efecto, como ya hemos apuntado, la intención del poema es la de ofrecer una visión de la Roma contemporánea desde la perspectiva de un moralista, o para ser más exactos, de un pecador que ha tomado conciencia del mal que impera en la ciudad y del que él mismo no ha podido librarse. El enfoque procede de lo general a lo particular. El punto de partida se remonta al esquema mítico de las edades de la humanidad, como queda claro por las alusiones al reino de Cronos que abren el poema, con elementos tomados de la Genealogia deorum de Boccaccio (VIII, 1) al hacer la aretalogía del dios: Aquel que sus hijos está deshaziendo y ansí se los come después de criados, su hoz en la mano, los hombros cargados, los ojos sumidos y el gesto arrugado, tan lleno de canas, tan mal figurado, la barva salida, los dientes caídos, perdida la vista, también los oídos, cargado de días y suelto de pies. Aquel viejo ruin si digo quien es: del Cielo y de Vesta segundo eredero […] que traxo las cosas a términos tales que yo y otros muchos biuimos ascuras, huyendo virtudes, seguiendo locuras. (1-21)10 10. Naharro sintetiza mediante abbreviatio el extenso capítulo que Boccaccio dedica a Saturno (véase Vittore Branca, Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, Milán: Arnoldo Mondadori Editore, 1998, vol. VII, págs. 810-822). De hecho, el pacense circunscribe su atención a hitos destacados, suprimiendo, sobre todo, las prolijas digresiones de la obra mitográfica. Por ejemplo, la genealogía del dios es la misma en Boccaccio y en Naharro. En la obra del italiano puede leerse: «Saturnus Celi et Veste fuit filius» (Boccaccio, Tutte le opere, pág. 810). La imagen de Saturno devorando a sus hijos está igualmente presente en diversos pasajes: 392 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR El paso de la Edad de Oro a la de Hierro constituye, pues, un marco universal de la decadencia moral de la humanidad: Virtud en el mundo no cabe ni mora, razón ni bondad no se usan agora […] (36-37). El círculo se va cerrando poco a poco. Del mundo mencionado en el v. 36 pasa el satírico a tratar de la corte, a la que nombra en el v. 41, y a la que pinta como un descabalado mundo al revés, ya que mientras los viciosos son en ella apreciados y recompensados, los virtuosos quedan infamados o relegados: Daquestos no curan los grandes señores, daquestos se pueblan los más hospitales. Ofenden traidores, y pagan leales; y sirven los buenos y medran los ruines. (51-54)11 En aras de realzar la confusión entre las virtudes y los vicios –motivo de abolengo bíblico y clásico (véase Aristóteles, Retórica, 1367b, 35 sigs.)–12, el poeta se vale de una amplia enumeratio, apelando al juicio crítico de los lectores: «Quos aliqui ferunt devorasse omnes [filios], et evestigio evomisse»; y «Eum devorasse filios et evomisse demum, duplicem tegit sensum, hystorialem scilicet et naturalem» (Boccaccio, Tutte le opere, págs. 810 y 812, respectivamente). La prosopopeya, que refleja el aspecto decadente del dios, y la mención del atributo de la hoz son elementos tomados también de Boccaccio: «Sunt insuper qui illum senem, mestum, sordidum, capite obvolutum, inertem segnemque et armatum falce describant»; y «Mestus autem fingitur, ut melanconica complexio et exilii tristitia ostendatur. Senex, et quia tunc erat dum pulsus est, et quia turpis faciei sint senes, et ut plurimum fetidioris, et quia consilio et astutia, qua summe valent annosi, valuit ipse» (Boccaccio, Tutte le opere, págs. 812 y 818). También reflexiona Naharro sobre el tiempo asociado al dios, haciéndose eco del siguiente texto: «Circa autem naturalem rationem dicit sic Cicero: “Saturnus autem est appellatus, quod saturetur annis; edere enim natos fingitur, quia consumit etas temporis spatia, annisque preteritis insatiabiliter expletur”, etc.» (Boccaccio, Tutte le opere, pág. 812). Por último, el motivo que describe la pesadez de los hombros de Saturno se encuentra en la Genealogia: «Tardum autem dixere, quia ob gravitatem membrorum tardi sunt senes ad incessum, tardi ad iram, tardum et ipsum planete corpus motu […]» (Boccaccio, Tutte le opere, pág. 818). 11. El mal pago de los señores a los leales servidores es un tema recurrente en la obra de Naharro; véase J. E. Gillet, Propalladia, vol. IV, págs. 378-397 («Man and Society: the Social Protest»), esp. págs. 383-385. La idea tenía ya su tradición en las letras españolas (recuérdese sin ir más lejos La Celestina) y quedó plasmada en un refrán: «De servidores leales se hinchen los hospitales». 12. Naharro viene a preludiar la fertilidad del tópico en la literatura áurea; recuérdese, por ejemplo, de Quevedo El mundo por de dentro (Obras, vol. I, pág. 185) o La vida del Buscón (véase la edición de Fernando Cabo, Barcelona: Crítica, 1993, págs. 243-244). SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE TORRES NAHARRO 393 Los buenos veréis por necios tenidos, sagazes traidores por mucho discretos; en los sin secreto poner sus secretos, de donde procede mui claro su mal. Y pródigo llaman al qu’es liberal, y buen guardador al péssimo auaro; al justo lo llaman hipócrita claro, y al malo y soberuio lo cuentan gigante; al qu’es pertinaz, por hombre constante, y ansí de los otros, de mal en peor. (61-70) El siguiente paso en la Sátyra es hablar directamente de Roma, nombrada por vez primera en el v. 74. La crítica se hace entonces más específica, ya que se centra en la irrefrenable ambición que domina a quienes aspiran a conseguir beneficios y dignidades eclesiásticas, no por servir a Dios sino por enriquecerse: Su gloria en el mundo, su Dios el dinero: tras éste envegecen los hombres en Roma. (73-74) Llegados a este punto, comprendemos que el poema ha avanzado por una escala simbólica en la que primero ha reducido el mundo al microcosmos metafórico que es la corte, para luego hacer otro tanto proponiendo la curia romana como espacio cortesano por antonomasia. De manera que la degradación de Roma es un reflejo de la que sufre el mundo y, al mismo tiempo, el síntoma e incluso su causa. La idea también aparece en boca de Jacinto, personaje que se queja de las desgracias de la vida cortesana en la primera jornada de la comedia Jacinta. Hablando de los poderosos, concluye: Practican más mal que fundo y en Roma, qu’es lo peor, siendo la tierra mejor de lo poblado del mundo. (237-240) Esa peculiar posición de Roma explica que en la parte final de la Sátyra vuelva Torres al tono generalizante del principio, pero contrapesando las previas alusiones paganizantes con el énfasis ahora en la perspectiva cristiana mediante la mención de las virtudes teologales: Justicia en olvido, razón desterrada; verdad ya en el mundo no halla posada. 394 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR La fe es fallescida, y amor es ya muerto. Derecho está mudo, reinando lo tuerto. ¿Pues la caridad? No ay della memoria; ni ay otra sperança si de vanagloria […]. (102-107) Frente al enfoque generalizante de la Sátyra, lo primero que nos llama la atención en el Capítulo III, es su planteamiento de una mirada concreta y específica sobre Roma, punto de vista que entronca con el tono de confidencia epistolar que caracteriza al poema desde su arranque13: Como quien no dize nada, me pedís qué cosa es Roma. (1-2) Para satisfacer a su corresponsal, el poeta tendrá que cabalgar a lomos de su propia experiencia de la ciudad, como expresamente afirma cuando enfila el final del poema: Yo he hablado según he visto y palpado. (120-121) Retomando, pues, la conocida terminología que maneja el autor en el Prohemio de la obra, podría decirse que esta composición está escrita a noticia, y que por tal razón constituye, como quería Gillet, la verdadera sátira antirromana en la poesía de Torres14. Con todo, será preciso matizar esta aserción inicial a lo largo del análisis del poema. El argumento de la experiencia le sirve, en efecto, al poeta para desarrollar un discurso focalizado en refutar los errores de la communis opinio sobre Roma, expresada en frases trilladas y proverbiales: Lo segundo: es [Roma] otro nuevo profundo, castillo de la malicia; y aun la llaman, como fundo, 13. Se trata de una fórmula similar, a modo de preámbulo, a la que encontramos en el Lazarillo para justificar la relación del «caso». Este poema fue eliminado en la edición expurgada de 1573 (véase M. Á. Pérez Priego, Antología, pág. 22, n. 18). 14. J. E. Gillet, Propalladia, IV, pág. 419. A la bibliografía citada en n. 1 puede añadirse recientemente Maja Sabec, «Komedija a noticia in komedija a fantasía: Bartolomé de Torres Naharro med teorijo in prakso», Primerjalna-Knjizevnost, 24.2 (2001), págs. 33-51. SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE TORRES NAHARRO 395 otros, cabeça del mundo, yo, cabeça de inmundicia. Quien la vio común tierra la llamó de los otros y de mí; mas mejor la llamo yo que communis patria no, mas común padrasto sí. (18-29) Comparecen en el pasaje frases proverbiales tan conocidas como Roma caput mundi, cuyo origen rastrea Gillet en una de sus enciclopédicas notas hasta Tito Livio, Tácito y Ausonio15; o la de communis patria, empleada ya por Cicerón y Séneca, y convertida en fórmula en el siglo VI por el papa Símaco, que llamó a Roma, communis patria, urbs aeterna, caput mundi 16. El procedimiento de inversión reaparece hacia el final del poema, cuando Torres se hace eco de un proverbio que corrió con formulaciones diversas: Roma, que los locos doma 17: dizen que los locos doma: digo yo qu’ el bien de Roma es oílla y nunca vella. (117-119) Torres pretende, por tanto, desmentir esas ideas mostrencas haciendo ver a su corresponsal el verdadero rostro de la ciudad. Para ello procede a indicar toda una serie de rasgos negativos que, a decir verdad, podrían valer como descripción satírica de cualquier urbe o corte: «es cueva de peccadores» (40), «una escuela de peccar» (51), «purgatorio de bondad, / infierno de caridad, / paraíso de luxuria» (69-71), «[…] un gran jardín / de muchas frutas poblado» (79-80), frutas y flores del pecado, naturalmente (motivo que evoca el Jardín de las delicias, del Bosco); «un mercado do se vende / lo que nunca tuvo precio» (94-95); una gran rueda siempre dando vueltas (96-97); en fin, la conclusión es clara: basta que en Roma, a mi ver, no queda mal por hazer, ni bien que venga en efecto. (111-113) 15. J. E. Gillet, Propalladia, vol. III, págs. 57-58. 16. Como también nos recuerda J. E. Gillet en su nota al pasaje (Propalladia, vol. III, pág. 58). 17. Francisco Delicado, por ejemplo, le añadió la coletilla: y a las veces las locas; véase J. E. Gillet, Propalladia, vol. III, pág. 64. 396 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR O un poco más abajo: Digo que Roma es lugar do para el cuerpo ganar havéis de perder el alma. (129-131) Algo más nos acercamos a la visión directa de la Roma coetánea cuando el satírico se queja de la proliferación de epitafios dentro y fuera de las iglesias (manejando los estilemas característicos del género), así como de las comunicaciones de excomunión en las paredes de las calles: Veis sin pena por iglesias, más que arena: Hic iacet, hic occultatur; cada calle, mala y buena, no ay pared que no esté llena de: Hic excomunicatur. (42-47)18 O cuando se hace irónica mención de la compraventa de indulgencias por millones: Hazen de Dios tal extima que les passan por encima a mil cuentos de indulgencias. (87-89) Queda claro, por tanto, que el Capítulo III ni por asomo alcanza el grado de sabor local y concreto de las comedias Soldadesca o Tinelaria. El papel de la experiencia se reduce aquí a servir como árbitro entre dos ideas de Roma. Una es la mostrenca expresada en los proverbios que más arriba hemos recordado; la otra es la que corresponde a los verdaderos sabios, y está anticipada al principio del poema: Cortesanos, varones sabios ancianos la difinen, me paresce, como en versos castellanos, 18. Nuevamente son imprescindibles las notas de J. E. Gillet, Propalladia, vol. III, págs. 58-60. SÁTIRA ANTIRROMANA EN LA POESÍA DE TORRES NAHARRO 397 Roma, que roe sus manos qualquier que en ella envejeçe. (12-17) De nuevo es Gillet quien nos recuerda que esos versos aluden a un conocido proverbio: Roma manus rodit, si rodere non valet, odit, que todavía encontramos castellanizado en Correas: Roma, que sus manos tuerce quien en ella envejece o que roe sus manos, como referido a las miserias de los pretendientes cortesanos19. A ilustrar esa idea de Roma asumida como propia por Torres se dedica, en definitiva, el poema. Tirar de ese hilo puede servirnos para entender hasta qué punto la del pacense es una voz entre las muchas que a lo largo de la historia literaria se habían venido sumando a la vituperatio de Roma. Sin necesidad de remontarnos ahora a la tradición clásica, bien representada por Juvenal en la tercera de sus Sátiras (haciendo suyo el motivo del fustigat mores)20, sí que será preciso recordar al menos cómo en las letras medievales resuena la fórmula de la Roma meretrix o su variante nova Babylonia para expresar el descontento político-religioso con la actuación del Papado, fórmula cuyo alcance completo (el que tiene, por ejemplo, en Dante) sólo se entiende si recordamos que esa meretrix es una de las figuras apocalípticas que denuncian el renacimiento del paganismo en el corazón mismo de la cristiandad21. Que tales acuñaciones e ideas seguían circulando en tiempos de Torres resulta archisabido, y bastará recordar el caso de Savonarola en los años finales del XV, personaje al que mencionamos en particular porque Gillet sospecha que puede referirse a él, sin nombrarlo, la expresión «sancto 19. J. E. Gillet, Propalladia, vol. III, págs. 56-57. 20. En sus poemas, Naharro demuestra un feliz conocimiento de la tradición moralista clásica. Por ejemplo, en el Concilio, censura el comportamiento de los hombres viciosos parangonados a los animales, puestos que no cultivan su alma de forma virtuosa: «Pues, ¡o brutos animales! / ¿qué traéis tal vicio en palmas? / ¡O dïablos infernales! / ¿qué no lleuáis a los tales / biuos, en cuerpos y en almas? / ¡O malas gentes malditas! / ¡O bestias desenfrenadas! / ¡O vellacos sodomitas, / quántas penas infinitas / vos están aparejadas!» (111120). El motivo evoca el tópico del lathe byo–sas, que se encuentra en el arranque del De Conivratione Catilinae, de Salustio: «Omnis homines, qui sese student preaestare ceteris animalibus, summa ope niti decet ne uitam silentio transeat ueluti pecora, quae natura prona atque uentri oboedentia finxit» (citamos por la edición de José Manuel Pabón, Madrid: CSIC, 1991, pág. 14). 21. Véase Dante, Inferno, XIX, vv. 106-111. Glosa el pasaje, por ejemplo, Giorgio Petrocchi, Dante. Vida y obra, Barcelona: Crítica, 1990, págs. 150-151. Similarmente, Petrarca llamó Babilonia a la corte papal de Aviñón en repetidas ocasiones; véase Canzoniere, CXIV, 1, CXXXVII, 1, CXXXVIII, 3. 398 JUAN MONTERO & FRANCISCO J. ESCOBAR gran predicador» que aparece en el v. 71 de la Sátyra de Torres22. De hecho la vituperatio de Roma había ganado impulso durante el papado de Alejandro VI (1492-1503) y había fraguado incluso en nuevos cauces satíricos, como las famosas pasquinate 23. Podemos concluir entonces diciendo que, si bien la visión crítica de Torres, se alimenta en la rica tradición satírica castellana del XV, las particulares circunstancias de su vida hacen que haya que sumar su voz a la de tantos otros que, como Francisco Delicado o Pietro Aretino (el cual aprovechó, según Gillet, algunos pasajes antirromanos de nuestro pacense)24 pintan la corrupción de Roma en los tiempos previos al célebre sacco, suceso rodeado, como se sabe, de una literatura apologética que se alimenta de la tradición de ideas que aquí estamos evocando. 22. J. E. Gillet, Propalladia, vol. III, pág. 49. 23. Un análisis del género ofrece Anne Reynolds en sendos artículos: «Cardinal Oliviero Carafa and the Early Cinquecento Tradition of the Feast of Pasquino», Humanistica Lovaniensia, 34A (1985), págs. 178-208; y «The Classical Continuum in Roman Humanism: The Festival of Pasquino, the Robigalia, and Satire», Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 49.2 (1987), págs. 289-307. Como Naharro, otros escritores se valieron de dicho tema; por ejemplo, Ariosto en sus Sátiras segunda (noviembre-diciembre de 1517) y tercera (mayo de 1518); véase para otras cuestiones el estudio de José María Micó a la edición de las Sátiras (Barcelona: Península, 1999). 24. Remitimos a las notas del editor J. E. Gilley, Propalladia, III, págs. 58, 60 y 62. APÉNDICE Acta del Simposio Internacional «Continuidad y Circulación de la Literatura y el Saber durante los siglos XVI y XVII», Forschungsstelle CERES (Kiel, 29.9.-1.10.2003) E L SIMPOSIO Internacional «Continuidad y Circulación de la Literatura y el Saber durante los siglos XVI y XVII» –que hizo particular hincapié en la literatura española y tuvo lugar del 29.9. al 1.10 de 2003 en la Universidad Christiana Albertina de Kiel dentro del marco de la XXVIII. Convención bianual de los Romanistas Alemanes– reunió a un nutrido grupo de investigadores españoles, alemanes y franceses para debatir en perspectiva interdisciplinar –y en cuanto que interacción de espacios culturales específicos de España, Italia y Francia– las formas más características de vehiculación del saber a través de la literatura, las artes y las ciencias en los albores de la Edad Moderna y particularmente en las Coronas de Castilla y Aragón. Además, fueron objeto de reflexión tanto los estamentos profesionales del saber (especialmente el humanista y el artista en cuanto que emblemáticas figuras de acceso y representación del saber) como prácticas culturales singularmente significativas por su amplio alcance social cuales la lectura, el estudio de las letras o formas de la praxis devocional en la temprana Edad Moderna. El Simposio fue una primera aproximación a sus objetivos del Proyecto de Investigación de la Forschungsstelle CERES «Escritura y Saber» / «Literatur und Wissen in der Frühen Neuzeit in Spanien», cuyas directrices preveen registrar y valorar algunos de los múltiples aspectos de la aportación de la cultura española y sus representantes a la consolidación de nuevas estructuras del conocimiento en los albores de la Edad Moderna a partir sobre todo de la Literatura, 399 400 APÉNDICE pero también y en lo posible, a partir de las Ciencias, las Artes y el Pensamiento aproximadamente entre 1450 y 1650, por tanto durante el Renacimiento y hasta en la España de los Austrias. El proyecto «Escritura y Saber» avista formas literarias y manifestaciones culturales de una subjetividad moderna en gestación y, para ello, se propone abordar temas tocantes, p. e. al saber en las universidades de los Reinos de Castilla y Aragón, al concepto del hombre en los Studia Humanitatis, a la huella de la Filosofía Moral en los textos literarios, a los géneros autobiográficos y ensayísticos, al mecenazgo artístico y literario en la Corona de Castilla o a libros y lectura en la España renacentista. De acuerdo con el horizonte descrito del Proyecto de Investigación se afrontaron no sólo cuestiones propias de los análisis literarios y problemáticas derivadas de los textos objeto de estudio y de los géneros pertinentes (p. e., la égloga, la epístola, el ensayo y la novela), sino igualmente los contextos sociales y condicionamientos topográficos determinantes de los procesos culturales inherentes a su producción, trasmisión y consumo. Y, por último y sólo a partir de un haz de temas y textos representativos, también se prestó atención a las modalidades de intercambio y contacto entre los espacios culturales implicados, fundamentalmente en Francia, Italia y España. * * * En primer lugar se abordaron aspectos relativos a la historia del libro, principal medio transmisor del Saber renacentista, y en concreto Pedro Cátedra – Director del Instituto del Libro y de la Lectura y Catedrático de la Universidad de Salamanca– en la lección inaugural, siguiendo la pauta de inventarios privados y una amplia documentación iconográfica, se refirió a bibliotecas de mujeres y a sus lecturas durante el Renacimiento como práctica cultural eminentemente urbana, al margen de los espacios monacal y cortesano. Esta conferencia inaugural desgranó toda una serie de apuestas programáticas de cara a ulteriores estudios, como la consideración de la biblioteca en cuanto que espacio cultural privado de los más diversos estamentos sociales y sus respectivos representantes sin distinción de género), o como el recurso a sus inventarios en cuanto que referente privilegiado de la investigación por su relevancia en el ámbito educativo, literario, comercial, etc.) o, finalmente, la reconstrucción de prácticas contemporáneas de lectura femenina (fuera vocalizada o fuera mental, su ritualización, etc.. La biblioteca privada se erige así, en definitiva, más que en un archivo de erudición, en un espacio de subjetividad. APÉNDICE 401 La concepción, las disciplinas y los estamentos profesionales del saber (p. e. los humanistas, los gramáticos, los literatos y los artistas) fueron a continuación objeto de estudio en diferentes ponencias como la de Dra. Dorothea Scholl quien analizó, a propósito de los Essais de Michel de Montaigne, el concepto de conocimiento y el paradójico cuestionamiento de las prácticas académicas del saber, desde la filosofía y la pedagogía hasta la astrología y las ciencias ocultas, sin olvidar la medicina y otras ciencias; tal planteamiento permitió a la romanista de Kiel no sólo indicar una crisis de la erudición tradicional y su retórica, sino también contrastar modelos específicos de sapientia en la época del escritor gascón (p. e. el saber libresco, el culto institucionalizado y el popular). En esa misma línea se situó la ponencia de la profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Comellas sobre los profesores de Retórica sevillanos Baltasar de Céspedes y su discípulo Antonio de Toledo y Dávila, que apuntó la evolución de los conceptos de humanista y de erudición desde comienzos del siglo XVI, comparando los propuestos por ambos sevillanos con los de Erasmo de Rotterdam y de Juan Luis Vives. Si el Discurso de las Letras Humanas llamado el Humanista (1600) de Céspedes constituyó un paradigma de los estudios de las Humanidades en el ámbito académico a finales del siglo XVI y en el siguiente, el Discurso de las Buenas Letras Humanas de su discípulo contiene un programa humanístico de divulgación que muestra el importante aprovechamiento que el humanismo vulgar, ya tardorrenacentista, hizo de las doctrinas y métodos del humanismo universitario culto. Especial relevancia cobró la conferencia de Pierre Civil (SorbonneNouvelle) quien esbozó la transformación del estatuto estético y social del pintor entre los siglos XVI y XVII tomando el pulso a los condicionamientos y requisitos de su formación profesional (p. e. a la vista de las bibliotecas de Jáuregui, Velázquez y Pacheco, así como escritos teóricos de este último), documentando el tránsito de una actividad concebida primero fundamentalmente en términos de trabajo artesanal hasta la generalizada consolidación de la conciencia del pintor como artista. De esta manera, el paso de artesano a artista en la consideración del oficio de pintor (llegando incluso hasta la figura del pintor sabio) coincide en la España del siglo XVII con la recepción y propagación de escritos sobre la dignidad y nobleza de su arte procedentes de Italia. El catedrático parisino puso de relieve la confluencia de elementos estéticos o de filiación intelectual con aspectos devocionales o, más en general, pedagógicos que legitiman la reivindicación del saber del artista en pintores-escritores como Pacheco y Carducho. Estos datos diseñan alternativas, entonces vigentes y muy matizadas, al modelo convencional de «pintor erudito y cristiano». 402 APÉNDICE También fueron objeto de estudio las estrategias de otros grupos sociales para formar una identidad colectiva en consonancia con los procesos históricos determinantes de la sociedad contemporánea. De ello dio buena cuenta el estudio de Jesús Rodríguez Velasco (University of California, Berkeley) al analizar las modalidades de construcción de una identidad corporativa por parte del estamento caballeresco, sea en función de su arraigo nobiliario, sea aquella caballería urbana de más baja condición que durante el siglo XVI gustaba concebirse en oposición a la hidalguía. La ponencia se centró sobre todo en el tratado de Juan López Palacio Rubios (Tratado del esfuerzo heroico bélico, 1524) sobre el significado de la caballería, la milicia y el «esfuerzo heroico» en uno de los momentos más dramáticos de la historia de esta clase-institución. Entre las cuestiones tratadas Rodríguez Velasco destacó cómo la cultura caballeresca intentó solucionar los problemas derivados de la imperiosa necesidad de remodelar su identidad durante el Renacimiento cuando, a raíz de las transformaciones sociales (escisión de la caballería y la hidalguía), militares (reconversión de la caballería como cuerpo ligero de combate) y políticas (relaciones entre la monarquía y la nobleza), hubo que ser asignada al caballero una nueva misión ya que su funcionalidad militar fue subsumida por una profesionalidad diferente con la transformación de los ejércitos, en particular en lugares como Castilla (o España, en general) y en Florencia, surgiendo de ahí el diseño de todo un programa de dignificación ética de la caballería en volandas de una ética del esfuerzo heroico y la virtud. Las funciones que asume el escritor, el traductor y el libro en la sociedad moderna fueron objeto primario de la intervención de José Ramón Trujillo, quien –tomando el pulso a toda una serie de pasajes del Quijote– esbozó una teoría de la traducción e imitación en Cervantes insinuando, por otra parte, una grave fractura histórica en cuanto al concepto de autoría y en cuanto al estatuto del libro ya convertido en un producto comercial. A propósito del Quijote, el profesor madrileño ejemplificó formas de circulación de textos impresos auriseculares y resaltó la incidencia de la industria editorial sobre la creación y el nacimiento del moderno concepto de autoría. Por otra parte, el profesor de literatura y musicología medievales de la Universidad Autónoma de Barcelona Antoni Rossell (un excelente barítono por ende) estudió versiones bearnesas de los Salmos en la liturgia protestante en tanto que crisol de los litigios sociales en que a mediados del siglo XVI se enzarzaban los agentes del poder y vinculándolos sobremanera a cuestiones religiosas y de identidad colectiva en un territorio tan conflictivo como la Gascoña en esa época: La traducción occitana (en dialecto APÉNDICE 403 bearnés) se publicó en 1583 bajo el título Los Psalmes de David metuts en rima bearnesa, obra de Arnaut de Saleta (Arnaud de Salette), tras haber sido encargada por Jeanne Labrit (Jeanne d’Albrit), reina de Navarra, que en 1560 había abrazado la Reforma Calvinista. El profesor catalán abordó en particular la construcción del texto de Saleta y su adaptación a una melodía preexistente a partir de una hipótesis oral y de su divulgación, pero sin descuidar los aspectos simbólicos de la obra, determinantes de la protección auspiciada y de las condiciones de su difusión. * * * Si este primer núcleo de ponencias –con un enfoque claramente empírico e histórico-social– mostró que los procesos apuntados se articulan mediante una compleja dialéctica de continuidad y ruptura (concordante, por cierto, con el tema general vinculante para la Convención de Romanistas), un segundo grupo de conferencias se centró en la circulación o interacción de textos literarios en espacios culturales de diferentes lenguas románicas. Así, también gracias a los debates suscitados –y animados repetidamente por otros participantes y profesores presentes en las Jornadas, pero sin presentar comunicación–, se acertó a delinear una micro-topografía literaria de la incipiente Edad Moderna en su alumbramiento renacentista y dentro del espacio cultural románico. Las relaciones culturales tanto entre España e Italia como entre España y Francia quedaron de manifiesto gracias a toda una serie de intervenciones centradas en la circulación de textos literarios entre esos ámbitos durante los siglos XVI y XVII. La doctora Folke Gernert, verbigracia, recabó en imitaciones italianas paródicas de poemas alegórico-sentimentales y de cancionero castellano; entre estas composiciones denominadas por María Rosa Lida de Malkiel «hipérbole sacroprofana», pues recurren a textos litúrgicos o escriturales para describir exaltadamente una pasión amorosa, la profesora Gernert analizó la repercusión literaria de dos contrafacta de Juan Rodríguez del Padrón (Los diez mandamientos de amor y Los siete gozos de amor), de amplia difusión tanto en España como en el reino de Nápoles, y para ello se centró en dos composiciones de principios del siglo XVI, obra de un enigmático poeta llamado Notturno Napolitano (I Diece Comandamenti de Amore, con alcuni sonetti amorosi y los Sette Peccati Mortali de Amore). Así, no sólo quedó demostrada la perspectiva románica de la «hipérbole sacroprofana», sino también documentado un ejemplo fehaciente de la presencia –desde la corte aragonesa– de la poesía cancioneril castellana en la literatura napolitana popular y culta y, tal vez, en la italiana. 404 APÉNDICE Por su parte el profesor Miguel García-Bermejo se detuvo en la obra dramática profana del primer autor dramático castellano que vio impresas sus creaciones, Juan del Encina, y en su actividad tanto en la corte castellana como en la Sede Pontificia hacia el 1500. Aportando datos concretos para ordenar cronológicamente las piezas de asunto sentimental y contextualizarlas geográfica y topobibliográficamente con precisión, el profesor salmantino interpretó la elección de Virgilio y las Bucólicas como cañamazo básico de la producción dramática de Juan del Encina (yendo más allá de su voluntad de dignificar unas burdas fiestas parateatrales previas, simplemente relacionadas con el ciclo del carnaval) como resultado de un deseo de emulación política e intelectual, lo que explica tanto la adopción de otros modelos literarios, de procedencia cortesana (p. e. en la enciniana Representación del poder del amor) como su experimentación de otras fórmulas en sus tres últimas églogas, ya en otros lugares de las dos penínsulas, sea la italiana, sea la ibérica. Finalmente, la circulación de los temas y argumentos pastoriles entre Italia y España quedó documentada gracias al estudio del único códice conservado (en una biblioteca nobiliaria privada en Andalucía) del Libro de los amores de Viraldo y Florindo, aunque en diverso estilo (1541) a cargo del profesor Luis Gómez Canseco, quien recientemente ha editado el texto (Salamanca: Universidad, 2003). Esta novela, que hasta entonces permanecía inédita, consta de dos partes complementarias, la primera de ellas pastoril y la segunda a modo de novella italiana, en las que actúan los mismos personajes. Entre otras cosas, reviste un valor específico por contener las primeras traducciones españolas de la Arcadia de Sannazaro en prosa y adelantar en varios años la entrada de la pastoral italiana en la ficción hispánica. Sólo la última de estas tres intervenciones –íntimamente relacionadas con el marco histórico-topográfico y, dada la conexión literaria italo-hispánica con estrechos vínculos temáticos, metodológicos y prosopográficos– tiene cabida en estas actas Nápoles – Roma, 1504, ya que la de Folke Gernert se encontrará en el Romanistisches Jahrbuch, 55 (2004) [2005]. Las de un buen número de otros ponentes (como las de P. Civil, P. Cátedra, J. Rodríguez Velasco, A. Rossell, J. R. Trujillo, M. García-Bermejo y M. Comellas) están contenidas, de forma ampliada, en monografías recién publicadas o que aparecerán muy próximamente, mientras que las demás ponencias –a que finalmente me referiré y como la de D. Scholl – están ya en la imprenta y podrán leerse en revistas especializadas en la historia literaria de Francia o Italia (R. Zaiser, V. Kapp, S. Greiner). APÉNDICE 405 Otros géneros renacentistas y sus particularidades literarias fueron abordados en las restantes intervenciones cuyo eje de gravedad quedó situado en las literaturas francesa y italiana de los siglos XVI y XVII. La profesora berlinesa Sabine Greiner aludió al género epistolar y a sus variantes paródicas en Venecia, según el modelo de Pietro Aretino, estudiando las epístolas satíricas de su secretario Niccolò Franco, célebre polemista oriundo de Benevento, cuya diatriba antihispánica supone ciertamente también una reacción a la presencia política española en el Virreino de Nápoles: Le Pistole Vulgari fueron interpretadas a través del prisma anticlasicista, como subversión de la tradición humanista que determina el género desde Francesco Petrarca y Angelo Poliziano hasta Antonio de Guevara. Dirigiendo la mirada hacia Francia, el doctor Rainer Zaiser de la Universidad de Colonia remarcó la importancia del Quijote para la literatura francesa del siglo XVII en cuanto que modelo de un tipo de novela que –ironizando los argumentos y su propio discurso a nivel metaficcional– rompe ya plenamente con el paradigma y los conceptos narrativos de la anterior literatura caballeresca, arraigada en la tradición medieval y su sistema de valores heroicos. Tras las huellas del Quijote surgen en Francia dos novelas cómico-paródicas de Charles Sorel: Le Berger extravagant (1627/28) que parodia el bucolismo de L’Astrée de Honoré d’Urfé (160725) y la Histoire comique de Francion (1623), cuyas técnicas paródicas sometió el profesor Zaiser a un minucioso análisis y comparación con las cervantinas. Por último, Volker Kapp adelantó algunas conclusiones de un amplio estudio y edición crítica del diálogo Si on doit citer dans les plaidoyers, escrito a finales del siglo XVI por el jurisconsulto y protoabogado Claude Fleury, texto en que el catedrático de la Universidad de Kiel detectó una sintomática crisis de autoridad en la crítica a finales del siglo XVI a la retórica judicial basada en la utilización de citas, sentencias y máximas como garantías de verdad; Fleury, de forma semejante a Étienne Pasquier, tilda ese artificio de pedante esgrimiendo criterios estéticos y filosóficos en favor de un «style naturel» capaz de encubrir las galas del arte oratoria. Tales puntos de crítica coinciden con el cuestionamiento paradójico de la erudición y el saber libresco en Montaigne y –ya entrando en otra dimensión, si se me permite– concuerda con la crisis de los géneros literarios tal y como la refleja Cervantes en el significativo atlas de géneros narrativos de su época que supone en general su escritura poética y, en particular, tanto el Quijote como las Novelas ejemplares. * * * 406 APÉNDICE El Simposio Internacional «Continuidad y Circulación de la Literatura y el Saber durante los siglos XVI-XVII» sirvió además de marco para la presentación pública de la primera publicación de la Forschungsstelle CERES en cooperación con el SEMYR (Bernhard König, Novela picaresca y libros de caballerías, 2003). Un efecto sinergético de las Jornadas quedó plasmado también en la voluntad, vehementemente expresada por los participantes, de diseñar un proyecto común con vistas a cartografiar los espacios culturales de la literatura española durante el Renacimiento en la Europa Occidental y Meridional. De hecho, el Simposio supuso la primera aproximación desde la Forschungsstelle CERES al estudio de una serie de condiciones empíricas de la literatura y el saber renacentistas, sin descuidar la infraestructura epistemológica de los textos literarios, y en ese sentido la reunión aportó un mínimo muestrario de lo que, en su día, puede llegar a ser una modesta y más cabal contribución a una cartografía social e institucional de la cultura y literatura renacentistas –en la más amplia acepción del término– en cuanto que movimiento motriz de la temprana Edad Moderna en Europa. Javier Gómez-Montero ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Ahmad al Andalusí 196 ALBA 109 Alba, Ramón 176n, 179n, 180n, 181n Alberti, Leon Battista 176, 340n, 341n ALCALÁ DE HENARES 122, 164, 172, 274 Alcalá, Ángel 69n Alcántara, Pedro de 56 Alcina, Juan Francisco 173n, 176n Alejandro VI 14, 18, 29, 40, 47-48, 53, 103, 143, 398 Alemán, Rodrigo 249 ALEMANIA 11, 31, 74n, 77, 108, 248 Al-Farabi 134 Alfonso II, Rey de Aragón 123, 133 Alfonso il Magnanimo, véase Alfonso V el Magnánimo Alfonso V el Magnánimo, Rey de Aragón 14n, 15-16, 17n, 24, 123, 189, 192, 291, 293-296, 298, 302303, 345 Alfonso X el Sabio 201 Algazel 134 Alhaique Pettinelli, Rosanna 96n, 115n Aarón, Pietro 283 Abarbanel, Isaac 122 Abarbanel, Samuel 122, 137 Abarbanel, Yehudah, véase León Hebreo Abate, Francesco 26n Abenjobair, véase Ibn Jubayr Abravanal, Judah, véase León Hebreo Abulafia, David 123n Acciaiuoli, Zanobi 54 Accolti, Benedetto 41, 44 Acutis, Cesare 200 Afonso V, Rey de Portugal 15, 38, 52, 122 Afonso, Infante de Portugal 44, 47 ÁFRICA 113, 118, 123, 301, 363 Aftonio 339 Ago, Renata 345n Aguadé, Santiago 164n Aguilar, Juan Bautista de 198 Agustín, Antonio 197n Agustín, de Hipona, San 52, 96, 116 407 408 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Alipio 279n Aliprandi, Luisa de 19n Almeida, Lourenço de 101 Alonso, Álvaro 166n Alonso, Dámaso 302n Alvar Ezquerra, Alfredo 184 Alvar, Carlos 164n, 365n Alvarado, Capitán 143n Álvarez Barrientos, Joaquín 343 Álvarez de Toledo, Fernando, Duque de Alba 27, 273, 279n Álvarez de Toledo, Juan 273-274, 276 Álvarez Pérez, José María 269n, 272n, 273n, 274n, 275n, 276 Allaigre, Claude 85n Amadís de Gaula 21, 164, 206-207, 210, 216-217, 219n, 220, 240, 242, 361n Amadís de Grecia 351 Amador de los Ríos, José 150n, 390n AMBERES 154 AMÉRICA 195 Amorós, Carlos 320n ANATOLIA 374n Andrada, Francisco de 194 Andrade Carvajal, Fernando de 148n Andrés, Rosana de 185 Angeles, Francisco de los 56, 125 Angelo, Paolo 54 Anguessa, Pietro 176 Antonio Flaminio, Marco 41 Apeles 154n, 340n Apocalypsis Nova, véase Silva, Amadeu da Apuleyo, Lucio 170 ARAGÓN 11, 27-28, 47, 101, 109, 125n, 132, 294, 315, 399, 400 Aragón, Juan de 192 Arancón, Ana M. 165n Arasse, Daniel 66n Arbeta, Leticia 184 Arbor Vitae Crucifixae, véase Casale, Ubertino da Arcadia 17, 133, 346, 349-363, 404 Aretino, Pietro 85n, 87n, 390n, 398, 405 AREZZO 89-90 ARGEL 374 Argensola, Bartolomé de 198 Argensola, Leonardo de 198 Arias Martínez, Manuel 8, 27, 245-267, 252n, 253n, 256n Arias Montano, Benito 175, 197, 350 Ariosto, Alfonso 57, 59 Ariosto, Ludovico 127, 325n, 330, 333 Aristóteles 134, 168, 201, 272, 279, 392 Aristoxeno 279 Armellini, Mariano 207n Arnalte y Lucenda 370 ARONA 179 Arribas Hernáez, María Luisa 180n Arrighi, Ludovico degli 129n Ascarelli, Fernanda 213n Ascensius, Badius Jodocus 215 ASCOLI PICENO 128, 129n, 130 Asensio, Eugenio 389n ASIA 103 Askins, Arthur L.-F. 389n Asolani 325, 333 Asor Rosa, Alberto 19n, 28n ASTORGA 256-257, 265, 267 Aubin, Jean 118n Aubrun, Charles 199n AUGSBURGO 30, 76 Augusto, Emperador 102, 108, 115 Aullón de Haro, Pedro 383n Aurora, véase Castro, João de Ausonio, Decimo Magno 395 AUSTRIA 375 Averroes 134 Aviar, María Fernanda 370n ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Avicena 134, 136 ÁVILA 253-254 Ávila y Zúñiga, Luis de 194 Ávila, Francisco de 199 Ávila, Francisco Javier 335n, 347n Ávila, Martín de 171 Avilés, Miguel 73n AVIÑÓN 397n BABILONIA 109 BADAJOZ 250 Badaloni, Nicola 14n Badia, Lola 293, 296n Baglioni, Orazio 85 Baldeón Baruque, Julio 13 Bandarra, Gonçalo Eanes 53, 56 Baquio 279 Bàrberi-Squarotti, Giorgio 87n Barbieri, Francesco 127n Barbosa, Aires 310n BARCELONA 114, 132 Barcelona, Bernardo de 193 Bardini, Marco 66n Barlacchi, Tomaso 208n BARLETTA 123-124 Barletta, Laura 136n, 137n Barozzi, Nicolò 125n Barreiros, Gaspar 37, 52, 56 Barrientos García, José 177n Barrios, Aguilera 185 Bartolomeo, Fra 341 Baruchson-Arbib, Cifra 136n Basso della Rovere, Giovanni 41 Bataillon, Marcel 73n, 175 Baxandall, Michael 341n Bayacet, Gran Turco 143 Beardsley, Theodore S. 167n Beatricetto, Nicolò 207 Beatriz, Infanta de Portugal 311 Beatrizet, véase Beatricetto, Nicolò 409 Beautrizet, véase Beatricetto, Nicolò Beccadelli, Antonio (Il Panormita) 15 Becerra, Domingo 198 Becerra, Gaspar 27, 252, 256-257, 265, 267 Becker, Felix 208n Bedarida, Henri 96n Beinart, Haim 137n Beit-Arie, Malachi 137n Bembo, Pietro 16, 18, 22, 41, 114, 128n, 304, 320, 324-325, 333, 372, 381-382 Benavides, Manuel de 143n Benci, Antonio di, véase Pollaiuolo, Antonio BENEVENTO 257, 266, 405 BENIARJÓ 299n Bentiglio, Ginebra 200 Bentley, Jerry H. 15n, 132n Berardi, Gianfrancesco 68n Berchet, Guglielmo 125n Bermudo, Juan 282n, 285-286 Beroaldo, Filippo 170 Berruguete, Alonso 26n, 27, 251, 254256, 263 Bersuire, Pierre 170 Bigarny, Felipe 251n Binkowski, Johannes 66n BIZANCIO 113 Blado d’Asola, Antonio 127, 207 Blas Torrellas, Pedro 155 Blasi, Nicola di 28 Blau, Joseph Leon 116n Blecua, Alberto 434n Bloch, Joshua 136n Bocángel, Gabriel 198 Boccaccio, Giovanni 132, 134, 171, 327, 349, 351, 391n, 392n Bocchetta, Vittore E. 346n Boecio 278 BOHEMIA 108 410 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Bohigas, Pere 307n Boiardo, Matteo Maria 170, 325n Bolea, Iñigo de 198 Bolgar, Robert R. 167n Bolognesi, Giancarlo 340n BOLONIA 38, 85, 110, 118n, 174, 177, 283, 310n, 390 Bonaventura da Bagnoregio, San 55 Bonazzoli, Viviana 124n Bonfil, Roberto 135n, 136n Borbón, Condestable de 76-77, 80, 85-86, 90 Borgia (familia) 91 Borgia, Alonso de, véase Calixto III Borgia, Francesco 56 Borgia, Girolamo 54n Borgia, Lucrecia 190, 198 Borgia, Luís de 142 Borrego, Esther 67n Borroni Salvadori, Fabia 208n Boscán, Juan 16, 23-24, 303-306, 309310, 313, 316-318, 320-321, 325, 328, 351 Bosco, El 395 Bosse, Monika 14 Braamcamp Freire, Anselmo 318n Bracanti, Giovanni 132 BRAGA 38 Braga, Teófilo 311 Bramante 106 Brambilla, Elena 14n Branca, Vittore 391n Brandi, Karl 69n Brednich, Rolf Wilhelm 66n Bregno, Andrea 41 BRESCIA 213 Brienio 279 Briesemeister, Dietrich 74n Britonio, Girolamo 132 Brocar, Arnao Guillén de 181 Brocense, El, véase Sánchez de las Brozas, Francisco Brown, Cynthia J. 210n Brunel, Pierre 139n Brunelli, Giampiero 46 Bruni, Bruno 176 BRUSELAS 319n Bruselas, Giralte de 248 Bujanda, Jesús Martínez de 56n Bull, Malcolm 99n Burana, Giovanni Francesco 278, 281 BURGOS 153, 251, 271, 273-274, 279 Busi, Giulio 116n Caballero, Fermín 68n Cabo, Fernando 392n Cabré, Lluís 306n Cacho, María Teresa 8, 20, 189-203, 189n, 190n, 199n Cadenas y Vicent, Vicente de 66n Caiado, Henrique 310n CALABRIA 15, 143, 146, 296 CALAHORRA 250 Calero, María Luisa 165n Calicut, Zamorin de 101 Calímaco 341n Calixto III 18, 103 Calzona, Lucia 341n Cambray, Juan de 248 Cammarata, Joan 338n Campagnolo, Cosima 132n Cancionero de Estúñiga 132n Cancionero de Modena 198 Cancionero de Roma 132n Cancionero de Venecia 132 Cancionero della Marciana, véase Cancionero de Venecia Cancionero general 199 Canosa Hermida, Begoña 305n Canossa, Ludovico di 63 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Cantalicio, Giovanni Battist 140, 143147, 149, 151, 153, 156-160 Cantar de los Cantares 175 Cantù, Francesca 16n, 45n, 54n Capella, Marciano 277 Capponi, Niccolò 85n Caprio, Vicenzo da 19n, 115 CAPUA 147 Caracciolo, Giovan Francesco 17 Caracciolo, Giovanni 295 Caracciolo, Troyano 345 Carafa, Diomede 132 Carafa, Oliviero 398n Caramella, Santino, 129n, 135n Carande, Ramón 375n, 376n Caravaggi, Giovanni 306n Caravaggio, Polidoro da 256 Cárcamo, Diego de 153 Cárcel de amor 164, 206, 351, 371n, 383n, 386n Cardona, Juan de 9, 22, 365-386 Cardona, Ramón de 346 Cardona, Ugo de 143n CARINTIA 375 Cariteo, Il, véase Gareth, Benedicto Carlos V, Emperador 16n, 24, 45n, 46, 54, 57-58, 66n, 69, 75, 86, 90-91, 100, 107, 111, 114, 118-119, 128, 152, 190, 192, 194, 272, 303, 304n, 316-318, 324, 329, 345, 365, 369, 373-374 Carlos VIII, Rey de Francia 16, 52, 123 Carlos, Príncipe 191 Carnazzi, Iulio 355n Caro Baroja, Julio 166n Carreño, Antonio 142n Carrera de la Red, Avelina 166n, 167n, 169n, 170n Carrión, Antonio 173, 174, 175n Carro Carvajal, Eva Belén 207n Cartagena, Alonso de 169, 246 411 Carvajal 17n, 132 Carvajal, Alonso 143n Carvajal, Bernardino de 22, 51-52, 54, 147, 390 Casale, Ubertino da 48, 52 Casiodoro 277 Cassuto, Umberto 137n Cast, David 340n Castelo Branco, Martinho de 43 Castiglione Baldassar 18-19, 41-42, 57, 59, 62-63, 71n, 128, 140, 215n, 315, 351, 355n, 371, 381n, 382 CASTILLA 11-12, 27-28, 44-45, 109, 193, 245, 247-249, 251-252, 254, 309, 344n, 368, 374, 399-400, 402 Castilla, María de 291 Castillejo, Cristóbal de 329, 388 Castillo, Hernando del 193, 198 Castro, João de 55-57 Casules, Jaume de 196 Catalina Micaela, Hija de Felipe II 190, 201 Catani da Diacceto, Francesco 42 CATANIA 176 Catarina de Alexandria, Santa 40 Cátedra, Pedro M. 31, 211n, 400, 404 Cauliach, Guidon de 202 Cavallero Cifar, El 220 CEFALONIA 143, 149, 375n CELANO 127 Celdrán Gomariz, Pancracio 383n Celestina, La 19, 21, 28-30, 148, 164, 206, 210-214, 215n, 216, 221, 225235, 351, 392n Cenete, marqués de 250 Cerdan, Francis 189n CERDEÑA 294, 301, 366, 376 Ceri, Renzo da, 80, 85 CERIÑOLA 143 Cerrón, María Luisa 23 Cervantes, Miguel de 201, 402, 405 412 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS César, Emperador 152, 168-169 CEYLAN 101-102, 105, 118 Cian, Vittorio 42, 49n, 57n, 59 Cicerón, Marco Tulio 116n, 154, 168169, 395 Cipolla, Carlo M. 376n Civil, Pierre 26, 66n, 189n, 205n, 401, 404 Civitate Dei 52, 116 Claraval, Bernardo de 175 Clark, Kenneth 341n Classen, Carl Joachim 177n Clavería, Carlos 304n, 309n Clemente VII 17-18, 25, 41, 43-45, 49, 51, 54, 69-70, 79-82, 84-87, 91, 98, 210, 387, 390 Clemente VIII 196 Cleónides 279 Cobos, Francisco de los 69 Codoñer, Carmen 165n, 178n, 180n Cohen Ashkenazi, Saul 124n COIMBRA 274 Colafemmina, Cesare 136n Colocci, Angelo 41, 42, 98 Colón, Cristóbal 181 Colonia, Guido de 154n Colonia, Nicolás de 248 Colonia, Prospero 148n Colonna (familia) 52, 77, 86, 312, 324 Colonna, Fabricio 148n Colonna, Marco Antonio 126n Colonna, Vittoria 14n, 16, 19, 324, 387 Collins, Amanda 96n, 115n Comellas, Mercedes 401, 404 Commentaria in Apocalypsim, véase Galatino, Pedro Compagna Capano Perrone, Anna Maria 132n, 133n Coniglio, Giuseppe 16n Constantino, Emperador 115 Conti, Tommaso 52 Contreras, Juana 177 Cooperman, Bernhard D. 123n, 134n CÓRCEGA 294, 301 CÓRDOBA 142 Córdoba, Gonsalvo de 100 Cordona, Ramón de 125 CORFÚ 375n CORIA 274 CORINTIO 103 Cornejo, Juan 196 Corographia, véase Barreiros, Gaspar Coroleu, Alejandro 165n Correas, Gonzalo 397 Cortese, Paolo 41 Corti, Maria 131n Cortijo Ocaña, Antonio 67n, 366n, 368, 369n Cosentino, Giovanni 132 Costa Pimpão, Alvaro Julio 324n, 329 Costa, João da 55 Costa, Jorge da 19, 37-41, 44, 47-48, 52-53 Costa, Martinho da 38 Courcelles, Dominique de 98n Covarrubias, Maestro de 249 Cozenza, Telesforo 54 Creighton, Michael 115n Cremona, Antonio de 55 Crémoux, Françoise 95n CRETA 124n Cristóbal, Vicente 171n Cro, Stelio 179n, 180n Croce, Benedetto 28, 143, 145n, 148, 150, 344n Cromberger (familia) 21, 206n, 210211, 212n, 213, 216-217, 219, 221 Cromberger, Jacopo 212, 218, 219n, 220 Cromberger, Juan 217n, 218, 220n Crosas, Francisco 171n Cuadrado, Pedro 368 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Cuenca Luis Alberto de 341n Cunchillos, Jesús Luis 179n CUNEO 125n Curtius, Ernst Robert 144n, 165n, 305n Chamard, Henri 328n Charlo Brea, Luis 168n Chasqueto, Baruch Usiel 123n Chastel, André 65n, 66n, 74n, 341n Chaves, Gonzalo de 194 Checa Cremades, Fernando 13n Cherubini, Paolo 22n Chittolini, Giorgio 18n Chrysoloras, Manuel 341n D’Agostino, Guido 15n, 17n D’Amico, John 19n D’Amico, Juan Carlos 66n, 118n D’Ávalos, Alfonso 246n D’Ávalos, Costanza 128 D’Ávalos, Ferrante Francesco 16, 324, 387 D’Ávalos, Gonsalvo 143n Da Costa Ramalho, Américo 178n, 310n, 311 DALMACIA 374 Damiani, Bruno M. 210, 215n, 369n Damiano Fonseco, Cosimo 136n Danckerts, Ghiselin 275 Dandelet, Thomas J. 19n Daniel, Arnaut 299 Dante Alighieri 24, 298-300, 305, 326n, 361n, 397 DANUBIO 108, 303, 374 De acqua argentea 44 De amore, 21 De Caprio, Vincenzo 96n De educatione 15 De Grassis, Paris 101 De Lisio, Pasquale Alberto 14n, 345n De musica libri septem 27, 270-288 413 De septem ecclesiae temporibus, véase Postel, G. De vulgari eloquentia 23 Del Tuppo, Francesco 132 Delfín, Egidio 47 Delgado, Núñez 175 Delicado, Francisco 8, 18-19, 21-22, 85n, 87n, 205-242, 369n, 390, 395n, 398 Della Casa, Giovanni 62n Della Rovere (familia) 104, 113n Della Rovere, Francesco Maria 193 Della Rovere, Giuliano, véase Julio II Denís, Manuel 248n Deramaix, Marc 7, 25, 95-119, 97n, 98n, 99n, 112n, 114n, 116n Deswarte, Sylvie 37, 42n, 44n, 45n, 46n Deza, Diego de 172 Di Camillo, Ottavio 165n Di Girolamo, Costanzo 294n, 299n, 305n Dialoghi d’Amore 21, 121-138 Diálogo de la discreción, véase Frías, Damasio de Diálogo de la lengua 14n, 166 Diálogo de Lactancio y un Arcediano 25, 65n, 66n, 68-76, 79, 85-86, 87n, 91-93, 190 Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, véase Diálogo de Lactancio y un arcediano Diálogo de Mercurio y Carón 76-78, 85, 93 Dialogo sopra il Sacco di Roma 25, 68, 78-92 Diálogos de amor, véase Dialoghi d’Amore Diana, La 351 Dias, Aida Fernanda 312n Díaz Plaja, Guillermo 292n Díaz, Manuel 196 414 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Díaz-Mas, Paloma 207n Dídimo 281 Díez Borque, José María 344n Díez de Games, Gutierre 48 Díez del Corral, Rosario 13n Dionisotti, Carlo 126n, 128n, 129n, 130n, 131n Distaso, Grazia 97n Divina Commedia 299 Domenichi, Ludovico 126n, 154, 162 Domínguez Guzmán, Aurora 151n Don Quijote de la Mancha 402, 405 Donald, Dorothy 72n Doni, Giovanni Battista 287 Doria, Andrea 377n Dotson, Esther 96n, 99n, 115n Dovizi de Bibbiena, Bernardo 41, 49, 59-60, 62 Du Bellay, Joachim 328 Dueñas, Juan de 390n Dumont, Juan 286 Durero, Albrecht 249, 343 Ebreo, Leone, véase León Hebreo Edwards, John 184 EGIPTO 179 Eguía, Miguel de 181 Einsenbichler, Konrad 130n Eleonora de Aragón 190 Elías de Tejada, Francisco 17, 28 Elvira, Miguel Ángel 341n Emison, Patricia 343n Empédocles 134 Encina, Juan del 19, 164, 168-169, 327, 350-351, 388, 390n, 404 Eneida 110 Enrique III, Rey de Castilla 193 Enrique IV, Rey de Castilla 193 Enríquez, Fernando 203 Epicuro, Marco Antonio 346 Equicola, Mario 345, 372 Erasmo de Rotterdam 49, 68n, 70-71, 73n, 74, 78, 94, 401 Ernst, Gerhard 95n, 96n Erspamer, Francesco 346n, 357n Escalante, Bernardino de 196 Escobar, Francisco J. 8-9, 12, 22, 163185, 165n, 170n, 175n, 181n, 343, 387-398 Escobedo, Bartolomé 275 ESCORIAL, EL 53, 56, 274, 279n Escudero y Perosso, Francisco 151n, 217n ESPAÑA 7, 9, 11, 13, 17n, 18n, 21, 28n, 29n, 30-31, 46-47, 55-57, 73n, 74n, 100, 104-105, 108, 111, 114, 117118, 121-122, 125n, 128, 131, 136, 138, 140, 141n, 150, 153, 163-185, 189-190, 193, 198-201, 211, 246n, 247, 250, 252, 254, 271, 273-274, 276, 278-279, 285, 309, 315, 319, 321, 323-334, 365-386, 388, 399404 Espinàs, Noemí 307n Espinel, Vicente 270, 285, 287-288, 303, 306n, 307-308 Espinosa Maeso, Ricardo 269n Esplandián 207 Esquilache, príncipe de 198 Essling, Victor d’ 213n ESTADOS PONTIFICIOS 11-12, 14, 28 Este (familia) 200 Este, Alfonso I d’ 190, 340n, 341 Este, Ercole I d’ 189-190 Este, Isabella d’ 340, 341n, 346, 372 Este, Leonello d’ 341n Estévez, Ángel 164n ETRURIA 109 Ettlinger, Leopold D. 342n Euclides, véase Cleónides Eugenio IV 103 Eurípides 16 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS EUROPA 30-31, 74, 100, 113, 118-200, 374, 406 ÉVORA 44, 274 Eximeno, Antonio 270 Expositio in Apocalypsim, véase Fiore, Gioacchino da Falah Hassan Abed Al-Hussein 367n Falomir, Miguel 246n Fancelli, Domenico 250 Faria, João de 35n Farnese (familia) 42, 190, Farnese, Alessandro, véase Pablo III Farnese, Octavio 190 Farnese, Pier Luigi 190 Febrer, Andreu 23, 297-298 Federico II, Rey de Aragón 124 Felipe I, el Hermoso 180 Felipe II, Rey de España 190-193, 196, 201-202, 247, 252, 274, 345, 366 Felipe III, Rey de España 190 Feltria da Campo Fregoso, Madonna 29 Fernández Álvarez, Manuel 374n Fernández de Córdoba, Gonzalo, Gran Capitán 7, 17n, 21, 25-26, 124, 139-162 Fernández de la Cuesta, Ismael 271n, 280n Fernández de Madrigal, Alonso (El Tostado) 171 Fernández de Oviedo, Gonzalo 140 Fernández de Palencia, Alonso 169 Fernández de Santaella, Rodrigo 173175 Fernández Gómez, Margarita 251n Fernández Jiménez, Juan 365n, 366n, 374n Fernández Montesinos, José 68n, 73n, 74n Fernández Murga, Félix 66n 415 Fernández, Lucas 350 Fernández-Gallardo Jiménez, Gonzalo 47n Fernando de Aragón, el Católico, Rey de España 15-16, 47, 52, 100, 112113, 117, 123-124, 152-155, 168n, 180, 192, 245, 246n, 389 Ferorelli, Nicola 125n, 137n Ferrante I de Aragón 15 Ferrante II de Aragón 16, 123, 133 FERRARA 20, 125, 137, 189-190, 202, 282, 310n, 341, 349 Ferrara de Orduna, Lilia 216n Ferrariis, Antonio de 14 Ferreira, Antonio 24, 309-310, 321 Ferrer, Vicent 293n Ferreres, Rafael 306n Ferruci, Andrea 26n Ficino, Marsilo 42, 96, 112n, 134n, 372, 378n, 381n, 384, 385n Figueiredo, Martinho de 310n Figueroa, Capitán 143n Filaretti da Fossombrone, Androgeo 201 Filóstrato el Joven 341n Filóstrato el Viejo 340, 341n, 342 Fiore, Gioacchino da 48, 54 Fiorentino, Francesco 97n Firenzuola, Agnolo 170 Firpo, Massimo 66n FLANDES 248, 286, 373 Fleury, Claude 405 FLORENCIA 18, 20, 27, 69, 78, 81-86, 8991, 125n, 127, 190-193, 199, 272273, 276, 286, 299n, 310n, 342, 349, 368n, 402 Flores, Juan de 164, 370-371, 386n Floreto de S. Francisco, véase Flora, Joaquim de Florez de Benavides, Antonio 141n Florisel de Niquea 351 Flos Sanctorum 26 416 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Foa, Ana 45 Foà, Simona 95n, 96n Fogliano, Ludovico 275, 280-281 Foix, Germana de 16 Folch de Cardona, Fernando 370n Folena, Gianfranco 131n Fontes, Anna 97n Fortini, Laura 96n Foster Earle, Thomas 310n Fournell, Jean-Louis 97n FRANCIA 11, 23, 61, 70, 81, 140n, 168, 193, 297, 303, 324, 328, 365, 399400, 403-405 Francia, Giacomo 208 Francisco I, Rey de Francia 58, 63, 86, 114 Francisco, San 48, 50, 55 Franco, Niccolò 405 Fratta, Aniello 30n Fregoso, Federico 63 Freire, Isabel 325n Freitas Carvalho, José Adriano de 7, 35-63, 47n, 48n, 51n, 62n, 215n Frías, Damasio de 62 Frías, Juan de 253 Frontino 168 Fumaroli, Marc 97n Fusco, Laurie 343n GAETA 144 Gaffurio, Franchino 278, 280-281 Gaguin, Robert 173 Galán, José M. 179n Galand-Hallyn, Perrine 98n Galasso, Giuseppe 14n, 18n, 132n Galatino, Pedro 48, 54-56 Galfredus de Vinosalvo 23 Galilei, Cincenzo 284 Galíndez de Carvajal, Lorenzo 194 Gallego Morell, Antonio 306n, 320n, 337n Gallina, Anna Maria 209, 217n Gama, Diogo da 36, 39, 40n GANDÍA 302 Garay, Blasco de 350 García Baquero, Antonio 183 García de la Concha, Víctor 347n García de Santa María, Alfonso 201 García de Wattenberg, Eloisa 255n García Fernández, Manuel 183-184 García Fraile, Dámaso 285n García Gainza, Concepción 251, 254n García Galiano, Ángel 347n García Matamoros, Alfonso 166, 388n García y García, Luis 179n García-Bermejo, Miguel 9, 23, 32, 334n, 335-347, 404 Garcilaso de la Vega 9, 16-17, 23-24, 166, 167n, 298, 303-304, 306-307, 313, 316-320, 323-325, 326n, 328329, 335-347, 350-351, 359, 363364 Gareth, Benedicto (Il Cariteo) 17, 133 Gargano, Antonio 17n, 164n, 304n, 345n, 346n GARIGLIANO 144 Garret, Benet, véase Gareth, Benedicto Garvin, Barbara 123n, 129n, 130n Gascón-Vera, Elena 164n GASCOÑA 402 Gattinara, Mercurino 69 Gaudencio 279n Gaurico, Luca 345 Gaurico, Pompeo 345 Gaztelu Domingo de 214n Gebhardt, Carl, 123n, 124n Genazzano, Mariano da 97 GÉNOVA 52, 61, 123, 250, 294 Gensini, Sergio 18n Gerasa, Nicómaco de 279 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Gerli, Michael E. 377n Gernert, Folke 8, 20-21, 32, 205-242, 217n, 403 Ghinassi, Gino 131n Ghisleri, Stefano 148 Giberti, Gian Matteo 41-42, 44n Gil Fernández, Luis 13 Gil, Juan 163n, 165n, 172n, 173n, 179n, 180n Gili Gaya, Samuel 270n Gilles de Viterbe, véase Viterbo, Egidio da Gillet, Joseph E. 387n, 388n, 389n, 390n, 392n, 394-395, 396n, 397398 Gilli, Patrick 97n Giolito, Gabriel 215n Giotto 341n Giovio, Paolo 140, 145, 154-155, 162 Giulio dei Medici, véase Clemente VII Giunta, Giacomo 207 Giunti, Benedetto 127 Giura, Vincenzo 125n Glosa super Apocaypsim de statu Ecclesiae ab anno MCCCC LXXXI usque ad finem mundi, véase Viterbo, Anio de Gnoli, Aldo 66n Gnoli, Domenico 42n, 66n, 207n Gogava, Antonio 278 Góis, Damião de 53 Goldáraz Gaínza, Javier 270n, 286 Gombrich, Ernst H. 343 Gómez Canseco, Luis 9, 349-364, 352n, 404 Gómez Moreno, Manuel 26n, 163n, 164n, 165n, 168n, 176n, 179n, 212n, 294n Gómez Sarmiento, Pedro 272-273, 276 Gómez-Montero, Javier 7, 9, 11-32, 217n, 250n, 399-406 Gómez-Redondo, Fernando 164n 417 Gonçalves Serafim, João Carlos 55n, 57n Góngora y Argote, Luis de 140, 142n, 198 Gonzaga (familia) 200, 346 Gonzaga, Francesco 274 Gonzalbes Cravioto, Enrique 179n González de la Calle, Pedro U. 177n González de Mendoza, Pedro 122 González Iglesias, Juan Antonio 166n González Jiménez, Manuel 183, 184 González Palencia, Ángel 323 González Rolán, Tomás 165n, 167n, 171n González Sánchez, Carlos Alberto 183, 184 González Vázquez, José 168n González, Juan Antonio 178n Gordonio, Bernardo de 378n Goritz, Hans 42 Gorni, Guglielmo 128n Gorris Camos, Rosanna 98n Gracián de Alderete, Diego 169 Graf, Arturo 95n Gramática de la lengua española 166, 172 Gran Capitán, véase Fernández de Córdoba, Gonzalo GRANADA 122, 139-140, 151, 153, 179, 250-251, 304, 316, 318 Granada, fray Luis de 195, 201 Green, Otis H. 387n Greenstein, Jack M. 344n Greiner, Sabine 404-405 Grial, Juan de 347n Griffin, Clive 206, 216n, 220n Grimalte y Gradissa 164, 370-371, 386n Grisel y Mirabella 164, 370, 371n, 379n Guarino Veronese, Guarino 341n Guevara, Antonio de 197, 201, 405 418 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Guez, Patrick 136n Guicciardini, Francesco 70, 140, 141n Guicciardini, Luigi 86n Guidi, Angela 134n Guidi, José 71n Guijarro Ceballos, Javier 350n Guillén de Ávila, Diego 388 Guillén, Claudio 141 Guittone d’Arezzo 326n Gutiérrez Cruz, Rafael 113n, 118n Gutwirth, Eleazar 122n Guzmán, Hernando de 336 Guzmán, Pedro de 199 Guzmán, Vasco de 170 Haebler, Konrad 215n Hardouin, Jean 99n Hebreo, León véase León Hebreo Heiple, Daniel L. 344n Helena, Reina de Etiopia 53 HELESPONTO 375-376 Heliodoro 253 Hermogenes 340n Hernández Esteban, María 338n Hernández Ortiz, José A. 210n Hernández Perera, Jesús 250n Hernández Redondo, José Ignacio 247n, 251n Hernández, Alonso 26, 145-147, 149151, 160-161 Hernando del Pulgar, véase Pérez del Pulgar, Hernán Hernando Sánchez, Carlos José 344n, 345n, 346n Hernando, Carlos José 18n Herrera, Antonio de 196 Herrera, Fernando de 166, 167n, 175, 328, 336, 337n, 338, 339n, 350 Heugas, Pierre 387n Hidalgo, Jacinto 178n Historia Parthenopea, véase Hernández, Alonso Holanda, Copín de 248 Holanda, Francisco de 248 Holanda, Rodrigo de 253, 258, 261 Homero 147, 168, 201, 296, 339 Horacio 173 Horacio Magis, Carlos 339n Huerta Calvo, Javier 212n, 389n Hurtado de Mendoza, Diego 197-198, 247, 343 Hurtado de Mendoza, Lope 58 Hurtado, Juan 323 Ibn Ezra, Abraham 136 Ibn Gabirol, Salomón 134-135 Ibn Jubayr 301 Ibn Yahya, David ben Yosef 137 Idel, Moshe 134n Imagem da Vida Cristã 36 Imber, Colin 374n, 375n INDIAS 110, 195 Infantes, Víctor 164n, 212n, 389 INGLATERRA 108 Inguessa, Pietro, véase Anguessa, Pietro Innocencio VIII 40, 342 INNSBRUCK 376 Iparraguirre, Ignacio 56n Isabel de Castilla, la Católica 11-13, 15, 31, 100, 123, 163-185, 247n ISCHIA 16 Isócrates 169n ISRAEL 116 ITALIA 9, 11-14, 16-17, 21, 23, 27, 3031, 36-37, 49, 52, 66n, 81, 99, 107, 114, 123, 129, 131, 133, 136-138, 141, 143, 146, 152-154, 163-185, 191, 198, 201, 203, 209, 248-249, 251, 253-254, 273, 276-277, 280, 282, 284, 286, 298, 303, 305n, ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS 310n, 311, 313-314, 317, 320, 323334, 349, 365-386, 399-401, 403404 Iurilli, Antonio 97n Jardin, Jean-Pierre 176n Jáuregui 401 Jeanne d’Albrit 403 Jeanne Labrit, véase Jeanne d’Albrit Jennaro, Pietro Jacopo di 17 Jenofonte 169n JERUSALÉN 55, 106-107 Jesús da Costa, Avelino de 41n Jiménez Calvente, Teresa 163n, 166n, 176n, 180n Jiménez de Cisneros, Gonzalo 26, 47 João II, Rey de Portugal 38, 122, 310n João III, Rey de Portugal 43-44, 57-58, 66n, 313, 318-320 João, Preste, Emperador de Etiopia 53 Joaquim Anselmo, António 320n Joffre, Juan 29 Jones, Cyril A. 305n Joset, Jacques 209n Juan II de Anjou-Durazzo, 295 Juana I, la Loca 180 Julio II 29, 40, 48, 52-53, 61, 91, 98, 99n, 100-107, 110-111, 113n, 114, 116, 148, 273-274, 389 Juni, Juan de 254 Juvenal 22 Kansun el-Ghuri 179 Kapp, Volker 22, 404-405 KARAMANIA 374n Keniston, Hayward 69n, 336n, 338 Kennedy, George Alexander 340n Kerkhof, Maximilian P. A. M. 294n Kidwell, Carol 123n KIEL 20, 28, 31, 399-400 419 Kish, Kathleen 29 König, Bernhard 9, 24, 217, 250n, 323334, 406 Kristeller, Paul Oskar 165n Kurz, Otto 346n Lacerenza, Giancarlo 136n, 137n Ladero Quesada, Miguel Ángel 185 Lafrery, Antoine 208 Laitenberger, Hugo 389n Landau, David 343n Lannoy, Charles de 70, 80, 84-86 Lanuza, Juan de 192 Lapa, Rodríguez 324n, 326n, 327 Lapesa, Rafael 306, 336, 389 Lapeyre, Henri 367n Laso de la Vega, Pedro 318, 319n Lasso, Orlando de 275 Law, Vera 129n Lawee, Eric 122n, 124n Lazarillo de Tormes 201, 394n Lázaro Carreter, Fernando 347n Lázaro, Elena 72n Le Goff, Jacques 343 Le Goff, Raichel 340n Lebel, Maurice 215n Leiva, Antonio de 143n Lenzi, Mariano 126-127 LEÓN 269n, 276 León Hebreo 7, 21-22, 121-138, 381n León X 18, 41, 42n, 47n, 48-50, 54, 91, 98, 100, 114-116, 125n, 148, 387, 389-390 León, fray Luis de 27, 269, 276, 288 Leonardo da Vinci 18, 249 Leone Ebreo, véase León Hebreo Leoniceno, Nicolo 278, 281 LESBOS 375n Lesley, Arthur 130n Leto, Pomponio 177 420 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS LEUCAS 375n Levenson, Jay A. 342n Lévita, Eliah 99 Lévy, Carlos 98n Leyden, Lucas de 249, 253, 259 Libellus de litteris hebraicis, véase Egidio da Viterbo Libri de cardinalatu 41 Libro de buen amor 381n Libro de los amores de Viraldo y Florindo 9, 349-364, 404 Libro del Cortegiano, Il 57, 59, 60n, 6263, 315, 355, 381n Lida de Malkiel, María Rosa 403 Lievens, Anne-Marie 206 Lihani, John 387n LISBOA 21, 38, 40n, 58, 122, 137, 324 Livio, Tito 168, 170, 395 Lobera, Francisco J. 207n, 210 Lombardi, Giuseppe 19n LOMBARDIA 81 Lombardo, Pietro 96 LONDRES 128, 340n Longhurst, John E. 68n, 72n Lope de Vega Carpio, Félix 140, 198, 328, 329n, 333 López Bueno, Begoña 167n López de Ayala, Pero 170, 194, 197, 350 López de Cortegana, Diego 170, 175 López de Mendoza, Íñigo, véase Santillana, Marqués de López de Toledo, Diego 169 López de Toro, J. 388n López de Villalobos, Francisco 169 López de Zúñiga, Diego 194 López Ríos, Santiago 30n, 67n, 345n López Rueda, J. 279n López, Pasquale 17n López-Vidriero, María Luisa 211n Lora, Jacobo de 172 Lorenzo, Eufemio 367n Lorenzo, il Magnifico, véase Medici, Lorenzo dei Louis XII, Rey de Francia 111, 124 LOVAINA 27 Lowinsky, Edward 280 Loyasa, García de 345n Loyola, Ignacio de 56 Lozana Andaluza, La, véase Retrato de la Lozana Andaluza, El Lozoya, Marqués de 250n Lucano 296 Lucca, Martín de 286 Lucena, Juan de 12 Lucía Megías, José Manuel 216, 217n, 219n, 220, 365n Luciano de Samósata 71, 74, 78, 168, 340n Luere, Simon de 214 Luís de Portugal, Infante 317-319 Luis II de Anjou 295 Lulio, Raimundo, véase Llull, Romeu Lusitano, Vicente 275 Luzzati, Michele 136n LYON 27 Llull, Romeu 17n, 132, 198, 201, 203 Macías 198 Machiavelli, Nicolò 69-70, 127 Machuca, Pedro 26n MADAGASCAR 101, 118 MADRID 56, 59, 63, 365 Maffei, Sonia 340n Magaglhães Godinho, Vitorino 35 Magno, Marco Antonio 201 Maimónides 134, 135 Mal Lara, Juan de 175, 180 MÁLAGA 174 MALTA 366 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Mallorquí i Serra, Maria 133n Manfredi, Lelio 371n Manjón, Francisca 368 Manrique de Lara, Francisca 370n Manrique de Lara, Pedro 389 Manrique, Gómez 164 Manrique, Jorge 29n, 198 Manrique, María 152 Mantegna, Andrea 340n, 341n, 344n, 346, 354 MÁNTUA 274 Manuel I, Rey de Portugal 36, 39, 41, 43, 47, 49-50, 53, 55, 101-102, 104105, 109, 111, 117, 313 Manuela Mendonça, Maria 37, 38n, 39n Manuppella, Giacinto 127n, 129n, 134n, 135n Manuzio, Aldo 349 Maravall, José Antonio 74n Marcelo II 273 Marcolino, Francesco 215n March, Ausias 23, 297-303, 305-307 Marguerita de Austria, 190 Marías, Fernando 246 Marietti, Marina 68n, 85n, 86n, 87n, 88n Marín, Nicolás 306n Marso d’Avezzano, Leonardo 127 Martí, Eugenio Alonso 383n Martín Abad, Julián 29n, 164n, 185 Martín García, Juan Manuel 250n Martín V 103 Martin, F.-X. 101 Martin, Francis 95n Martin, Georges 176n, 299n Martín, Inés M. 250n Martínez de Salamanca, Antonio 8, 21-22, 205-242, 344n Martínez Díez, Gonzalo 184 421 Mártir de Anglería, Pedro 54, 176-181 Mártir de Verona, Pedro 179 Martorell, Isabel 302 Martorell, Joanot 302 Masini, Tommaso 42 Massa, Eugenio 44n, 96n, 97n, 115n Maurer, Karl 14n Maximiliano I, Emperador 49, 100-112, 114 Máximo, Valerio 141, 168 Mayo, Ramón 352 Mazzei, Francesco 66n Mc Pheeters, D. W. 215n Medici (familia) 38, 41, 69-70, 83, 85, 200 Medici, Alessandro dei 69 Medici, Cosimo dei 69, 190 Medici, Giuliano de 59-62 Medici, Ippolito de 275 Medici, Lorenzo dei (Il Magnifico) 61, 114, 341n MEDINA DEL CAMPO 11, 247n, 366-368 Medrana, Luisa 177 Meijer, Alberico de 95 Mele, Eugenio 336n, 338, 344n Melis, Federigo 368n Melo Vaz Sampayo, Luís de 312 Mena, Juan de 146, 166, 169, 172-173, 198, 327 Menato, Marco 213n Mendanha, Bartolomeu de 45n Mendoza (familia) 250 Mendoza y Bobadilla, Francisco de 274, 276, 279 Mendoza, Diego de 148n Mendoza, Elvira de 319n Mendoza, fray Iñigo de 195, 198 Menéndez Pelayo, Marcelino 130n, 138n, 147, 200n, 329, 366 Meneses, Fernando de 327 422 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Meneses, Garcia de 52 MENORCA 294 Meregalli, Franco 305n Merlo, Grado Giovanni 46n Mersenne 287 Mesio, Girolamo 215n MESSINA 301 Mestre, José María 168n, 178n METZ 276 Meuccio, Silvestro 54-55 Meuche, Hermann 66n Mexía, Pedro 201 MÉXICO 56 Micó, José María 168n, 398n Michaëlis de Vasconcelos, Carolina 198, 310n, 311, 313-314, 324 Michel, Guillaume 170 Michelangelo Buonarrotti 18, 59, 96n, 99n, 248n, 249, 252, 256, 324 Michele, il Benigno 52 Miglio, Massimo 18n Migliorini, Bruno 131n Miguel Ángel, véase Michelangelo Buonarrotti Miguel Canuto, Juan Carlos de 29n MILÁN 27, 61, 85, 126n, 272-273, 280, 315, 376 Milanesi, Carlo 66n, 68n Milano, Blanca Maria de 52 Milano, Francesco da 274-275 Minieri Riccio, Camillo 16n Minio, Marco 50 Minnich, Nelson 99n Minturno, Antonio 345, 349 Mirabella, Jacobo 176 Mirabilis liber 56 Mirandola, Pico della 166 Miscelânea e variadade de historias 39 Misiti, Maria Cristina 207, 211n, 212, 217n MÓDENA 198, 201 Moncada y Tolfa, Juan de 370n Moncada, Hugo de 83, 86, 148n, 192 Moncallero, Giuseppe L. 60n, 62n Monfasani, John 96n MONOPOLI 123 Montaigne, Michel de 179n, 401, 405 MONTECASSINO 143 Montefeltro, Duquesa de 59 Montefeltro, Guidobaldo de 58-59 Montemayor, Jorge de 351 Montero, Juan 9, 22, 387-398 Montesa, Carlos 126 Monteserín, Miguel Jiménez 68n Montesino, Ambrosio 164 Montoro y Rautenstrauch, Luis 150n MONTPELLIER 202 Moraleja Pinilla, Gerardo 367n Moralejo, José Luis 283n Morales, Ambrosio de 169, 200, 202 MORAVIA 374 MOREA 374n Morel-Fatio, Alfred 318n Moreno de Alba, José G. 180n Moreno de la Fuente, Antonio 173n Moreno, Antonio 270n, 278n, 279 Morisi, Anna 52n, 55n Morón Arroyo, Ciriaco 73n Morrás, María 168n Morreale, Margherita 71n, 74n Morros, Bienvenido 167n, 307n, 326n, 336, 338, 346n Moschos, Alfonso 340 Moschos, Demetrios 340 Mota, Carlos 207n MUGELLO 90 Múrmuris de Nuplia, Cornelio 279 Musi, Agostino 343n Musi, Aurelio 16n Muto, Giovanni 14n, 17n, 345n ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Naldi, Riccardo 26n NÁPOLES 11-12, 14-16, 19-28, 31, 76, 81, 83-85, 97, 98n, 101, 108, 121-138, 141n, 143-144, 146-149, 189, 192193, 202, 245, 246n, 251, 272, 275276, 293-296, 301, 303, 324, 336, 344, 345n, 346n, 349, 351, 368, 376, 390, 403, 404-405 Narváez, Juan de 150 Nasón de Corleone, Juan 176 Navagero, Andrea 18, 304-305, 316 NAVARRA 193, 303, 366 Navarrete, Ignacio 166n Navarro Durán, Rosa 68n, 73n, 76n Navarro, Martín 175 Navarro, Pedro 148n Navascués Palacio, Pedro 184 Nebra 200 Nebrija, Elio Antonio de 12, 15, 29, 71n, 165-166, 172-173, 178, 180, 197, 201 Nelson Novoa, James 7, 21, 121-138 Neumeister, Ingeburg 66n Niccoli, Ottavia 54n Niccolini da Sabio (familia) 211, 213215 Niccolini da Sabio, Giovanantonio 214, 216, 217n, 219n Niccolini da Sabio, Pietro 214 Niccolini da Sabio, Stefano 214 Nicolo V 99n, 103 Nicómaco 279n Nichilo, Mauro de 15n, 97n Nieto Soria, José Manuel 168n Nifo, Agostino 345 NIZA 373 Nodes, Daniel 97n Nores, Pietro de 192 Norton, Frederick J. 29n, 30, 206n, 207n Notturno Napolitano 403 NUEVA YORK 128 423 Núñez Delgado, Pedro 172, 178 Núñez González, Juan María 177n Núñez, Hernán 166, 172, 272, 279n Núñez, Nicolás 386n Núñez, Valentín 164n NUREMBERGA 99n O’Malley, John 96n, 99n, 101, 102n, 103n, 104n, 105n, 106n, 107n, 108n, 109n, 110n, 111n, 116n O’Reilly, Clare 96n, 111n, 112n, 113n Oberhuber, Konrad 342n Olea, Esteban de 195 Oliveros de Castilla 219n Olmedo, Félix G. 168n Onosandro 169n OPORTO 11 ORANGE 299n Oratio de obedientia, véase Meneses, García de Ordóñez, Alfonso 28-30 Ordóñez, Bartolomé 26n, 251 Orioli, Luisa 210n Orlando furioso 325n, 333 Orlando innamorato 325n Orozco Díaz, Emilio 306n Orsini, Fulvio 247 Orsini, Giovanni Giordano 61 Orsini, Virgilio 61 Ortiz, Antonio 56n Ortiz, Diego 276 OSMA 125n Osona 245 Ossola, Carlo 60n OSTIA 125n, 143 Otaola González, Paloma 8, 27, 269288, 270n, 282n, 283n, 284n, 285n, 286n, 287n OTRANTO 108 Ovidio 168, 171, 173-174, 337, 339 Ozzola, Leandro 207, 208n 424 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Pablo II 91, 103 Pablo III 42, 44, 272-277, 279n, 365 Pablo IV 190, 273, 274n, 276 Pabón, José Manuel 397n Pacheco y Carducho 401 Pacheco, Diogo 310n Pacheco, Juan 201 Pacheco, Pedro 195 Padilla, Juan de 164 PADUA 96, 310n, 368 Pagano, Francesco 346n Pagès, Amedée 306n, 307n PAÍSES BAJOS 247 Palacio Rubios, López Juan 402 Paladio, Andrea 168 PALENCIA 255 Palencia, Alonso de 193 PALERMO 176-177, 295n Palisca, Claude V. 269n, 272, 274n, 279n, 287, 288n Pannemaker 319 Panofsky, Erwin 341n Panormita, Il, véase Beccadelli, Antonio PARÍS 11, 38, 177 PARMA 20, 190, 192, 199 Parrilla, Carmen 9, 22, 365-386, 365n Parrino, Domenico 140, 142 Partner, Peter 19n Pascual Barea, Joaquín 172n, 173n, 176n, 178n Pasqueto de Sallo, Joan 19, 148n Passerini, Silvio 82-83, 86 Paterson, Alan K. G. 339n Patillon, Michel 340n PAVÍA 66n, 324 Paz, Mariana de 367n Pazzi (familia) 125n Pederzano, Giovann Battista, véase Pedrezano, Juan Bautista Pedio, Tommaso 17n Pedrezano, Juan Bautista 211, 213-214, 215n, 216 Pélissier, Léon-Georges 95n Penitencia de amor 370 Penney, Clara Louise 215n Peña, Francisco de la 31, 203 Pepe Sarno, Inoria 216n, 336n Peraza, Luis de 175 Pèrcopo Erasmo 133n, 345n Perea, Bernardo 352n Pereira, António 319, 324-325, 329 Pérez Custodia, Violeta 168n Pérez de Guzmán y Gallo, Juan 177n, 194 Pérez de Oliva, Hernán 169 Pérez del Pulgar, Hernán 140, 141, 151, 152n, 153n, 154n Pérez Embid, Florentino 179n Pérez Priego, Miguel Ángel 387n, 388n, 389n, 390n, 394n Pérez, Antonio 191 Pérez, de Guzmán, Fernán 139, 141 Pérez, Diego 195 PERUGIA 110 Perugini, Carla 350n, 383n PESARO 125 Petrarca, Francesco 24, 132, 167n, 176, 197, 298, 305, 306n, 318, 324, 326n, 327, 329, 333, 338, 397, 405 Petrocchi, Giorgio 132n, 397n Petrucci, Alfonso 125n Petrucci, Aurelia 126 Petrucci, Borghese 126n Petrucci, Pandolfo 126n Pfeiffer, Heinrich 99n Pflaum, Heinz, 125n, 130n Piccolomini (familia) 126n Piccolomini, Alfonso 128 Piccus, Jules 171n Pierce, Frank 305n ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Pigna, Giovanni Batista 201 Pina Martins, José Vitorino de 314 Pinelo, Jerónimo 175 Pinelli, Antonio 19n Pines, Slomo 134n Pino, Giovanni Battista 345 Pinto, Heitor 36 Pinturicchio 40-41 Pío de Carpo, Rodolfo 273-274, 276, 278 Pio di Carpi, Alberto 41-42, 49-50 Pío II 40, 103, 108 Pío IV 274n PISA 38, 52, 111, 125n Pistoia, Cino da 326n Pitágoras 115, 134, 283 Pittaluga, Mary 207n Plaisance, Michel 97n PLASENCIA 390 Platón, 97, 102, 110, 115, 116n, 134, 168, 372 Plauto 169 Plinio el Joven, 152 Plinio el Viejo 132, 178, 180n, 310n Plotino 134 Plutarco 141, 168-169, 278-279 Polanco, Juan A. 56 Poliziano, Angelo 310n, 311, 405 Polo, Marco 174 Pollaiuolo, Antonio del 342, 343n Pollaiuolo, Piero del 342 Pollard, Alfred W. 211n, 212 Pompilio de Cardona, Giacomo 199 Pomponazzi, Pietro 96 Poncella de Francia, La 219, 239 Pontano, Giovanni 16, 17, 70, 78, 97, 133, 314, 349 Pontieri, Ernesto 14n Porcio Catão, Marco 37 Porfirio 278 425 Porqueras Mayo, Alberto 339n Porto, Deão do 40n Portocarrero, Inés 203 PORTUGAL 7, 11, 24, 28, 35-63, 100, 104105, 108, 114, 117, 121-123, 131, 136, 153, 309-321, 324 Portugal de Faria, António de 46n Portugal, Henrique de 37, 44, 47 Portugal, Isabel de 316-318 Portugal, Martinho de 58 Portugal, Sebastião de 47 Postel, G. 56 Potesta, Gianluca 96n Pray Bober, Phyllis 255 Price Zimmermann, T. C. 154n Prieto, Antonio 336n, 338n, 342 Primaleón 21, 214n, 216, 206, 220, 241 Primo Jurado, Juan José 142n Proaza, Alonso de 29 Progymnasmata 340, 347 Propalladia, La 19, 22, 148 Propercio 174 Prose della volgar lingua 325 PROVENZA 303n, 373 Pseudo-Alfonso 202 Puerto Moro, Laura 207n PUGLIA 143 Pulci, Bernardo 349 Pulgar, Hernando del 52, 194 Quattromani, Sertorio 145 Qüestión de amor 349, 350-352, 355n, 368, 371n, 382, 383n Quevedo y Villegas, Francisco de 198, 328, 392n Quint, Anne Marie 66n Quintana 192 Quintiliano, Arístides 279, 281 Quinto, Curcio 168 426 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Quiñónez, Francisco, véase Ángeles, Francisco de los Quirós, Juan de 175 Quondam, Amedeo 20n, 57n, 58-59, 215n Rabil Jr., Albert 131n RAGUSA 374n, 375-376 Raimondi, Marcantonio 253, 255-256, 260, 262, 344n Raimundo, Rey de Aragón 194 Ramos de Pareja, Bartolomé 283n Ramos, María Carmen 176n, 177n, 178n Ramos, Rafael 207n, 218-219, 220n RATISBONA 374 Rava, Carlo Enrico 209 Rayder, Alan 293n Rebello da Silva, Luiz Augusto 35-36 Redondo, Augustin 65n, 66n, 173n, 205n Reeves, Marjorie 48n, 54n, 55, 96n, 115n REGGIO CALABRIA 137 Remedios, Mendes dos 39n Rendina, Claudio 66n Repetición de amores 370-371 Resende, André de 44 Resende, Garcia de 39, 311n, 312 Restori, Antonio 200 Retrato de la Lozana Andaluza, El 1922, 85n, 87n, 205, 209, 214-215, 222, 234-235, 369n, 390n Reuchlin 99 Revuelta Sañudo, Manuel 73n Reyes Cano, Rogelio 350n, 381n Reyes Católicos 13, 16, 47, 52, 113n, 122, 140, 163-185, 195, 245-246, 247n, 250n, 303 Reyes Ruiz, Manuel 185 Reyes, José María 336n Reynolds, Anne 398n Rhodes, Dennis E. 213-214, 215n Ribeiro, Bernardim 314n, 315n, 327, 330- 331 Riber, Lorenzo 179n Ribera, Suero de 390n Ribot García, Luis Antonio 344n Ricard, Robert 318n Rico, Francisco 165n, 166n, 207n, 209n, 211, 338n Río, Baltasar del 175, 389-390 Ríos, Cristóbal de los 175 Riquer, Martín de 293, 296n, 306n, 380n ROCCAGUGLIELMA 143 Rodrigues, Manuel Augusto 122n Rodríguez de Montalvo, Garci 164, 217n Rodríguez de Padrón, Juan 169, 198, 351, 403 Rodríguez González, Ricardo 368n Rodríguez Moñino, Antonio 199n Rodríguez Velasco, Jesús 402, 404 Rodríguez Villa, Antonio 66n, 152n Rodríguez y Fernández, Ildefonso 367n Rohland de Langbehn, Regula 366n Roig, Jacme 297 Rojas, Fernando de 21, 30, 164, 210213 ROMA 7, 11-12, 14, 18-23, 25, 27-29, 31, 35-63, 65-96, 98n, 99-102, 105-106, 108-109, 111, 113n, 114-116, 126127, 131, 144, 146, 148, 151, 154, 189-190, 192-193, 205-242, 251, 255, 264, 271, 273-275, 278, 280, 285, 310n, 315,-316, 333, 342, 373, 387-398, 404 ROMANIA 374 Romero, J. L. 141n Rosa, Loisa de 132n Rossell, Antoni 402, 404 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Rossi, Gian Giacomo 208n Rossi, Giovanni C. 72n Rossi, Patricio de 191 Rosso Gallo, María 347n Rota, Bernardino 349 Roth, Gabriel 136n Rothschild, Jean-Pierre 136n Rovigo, Juan Thomas de 202 Rovira, José Carlos 15n, 345 Rubinstein, Ruth 255n Rubió i Balaguer, Jordi 292-293, 296n Rubio, Agustín 292n Rubio, Luciano 177n Rucellai, Giovanni 314, 327 Ruiz Arzálluz, Iñigo 207n Ruiz Embito, Simón 368n Ruiz García, Elisa 164n, 185 Ruiz Martín, Felipe 368n Ruiz Pérez, Pedro 13, 164n, 166n Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita 381n Ruiz-Doménech, José Enrique 146n, 147n RUM 374n Rusconi, Roberto 51n Russell, Peter 168n Sá de Meneses, António de 319 Sá de Meneses, Joao Rodríguez de 310-312, 315-317, 319-320, 327 Sá de Miranda, Francisco de 9, 19, 24, 36, 310-317, 319-321, 323-334 Sá Fardilha, Luís de 8, 24, 309-321, 312n Sá, Beatriz de 318-319 Sabec, Maja 394n Saboya, Luisa de 60 SALAMANCA 27, 125n, 169, 177-178, 203, 269-274, 276-277, 279n, 280, 285287 Salazar Diego de 350 Saldaña, João de 53n 427 Sale, Brignole 140 Salernitano, Masuccio 132 Sales, San Francisco de 367 Saleta, Arnaut de, véase Salette, Arnaud de Salette, Arnaud de 403 Salinas, conde de 198 Salinas, Francisco 8, 27, 269-288 Salinas, Miguel de 152n Salustio 168, 170 Salvador Miguel, Nicasio 13, 67n Salviati, Giorgio Benigno 54 SAN GIORGIO 125n San Pedro, Diego de 164, 351, 386n Sánchez de Arévalo 202, 246 Sánchez de Badajoz, Garci 199, 389 Sánchez de Cartostiello, Juan 196 Sánchez de las Brozas, Francisco (El Brocense) 166, 328, 337-338 Sánchez García, Encarnación 7, 26, 139-162, 152n Sánchez Pérez, María 207n Sánchez, Gabriel 196 Sander, Max 209 Sandoval 198 Sannazaro, Jacopo 9, 16-17, 95n, 97, 98, 116n, 131, 314, 325, 331, 339, 345, 346n, 349-364, 404 Sant Jordi, Isabel de 292, 294n Sant Jordi, Jordi de 23, 291-308 Santa Croce, Girolamo 26n Santa Fe 198 Santagata, Marco 17n, 326, 345n SANTIAGO DE COMPOSTELA 153, 271-273 Santidrián, Pedro R. 166 Santillana, Marqués de (Iñigo López de Mendoza) 171, 198, 294, 296298, 327 Santoro, Mario 14n, 17n, 131n, 207n Sanudo, Marino 125 428 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Sanzio, Rafael 18, 21, 59, 99n, 207, 249, 253-256, 260, 262 Saquero, Pilar 171n Savarese, Guido 96n, 115n SAVONA 125n, 140n, 153 Savonarola, Girolamo 97n Saxl, Fritz 40n Scoles Emma 29-30 Scrivano, Ricardo 126n Scudieri Ruggieri, Jole 36n, 367n, 374n Schade, Oskar 66n Scholl, Dorotea 401, 404 Schongauer 249 Schottenloher, Karl 66n, 67n Schröter, Elizabeth 99n Schulz, Hans 66n Schulz-Buschhaus, Ulrich 328n Seco, Esperanza 171n Secret, François 96n, 116n Sedeño, Juan 350n SEGOVIA 177, 251 Segunda Celestina, La 214, 351 Segura Graíño, Cristina 184 Segura, Juan de 380, 383n Seidel Menchi, Silvana 49 Selot, Bernardo de 194 Sella, Pacifico 47n, 48n, 49, 51 Séneca 169, 395 Serés, Guillermo 165n, 169n, 207n, 372 Servius 116n Sessa, Melchiorre 214 Severim de Faria, Manuel 37 SEVILLA 21, 164, 173-174, 180, 211, 219220, 315-318, 327, 368, 390 Sforza, Ascanio 179 Sforza, Muzio Attendolo 295, 300 Sheehan, Jacquelyn L. 342n Sica, Francesco 132n SICILIA 22, 123, 143, 293n, 301, 366, 376 Sículo, Lucio Flaminio 172, 178 Sículo, Lucio Marineo 166, 176-181 SIENA 38, 310n, 349 Siepmann, Helmut 23 Signorelli, Giuseppe 96n, 101n SIGÜENZA 276 Silber, Eucharius 28, 29, 148 Silenzi, Fernando 66n Silenzi, Renato 66n Siloe, Diego 26n, 251 Siloe, Gil de 249, 251 Silva de varia lección 201 Silva Dias, José Sebastião da 38n, 58n Silva Terra, José da 311, 312 Silva, Amadeu da «Beato» 41, 48, 5256 Silva, Feliciano de 214, 351 Silva, Miguel de 19, 37-38, 41-42, 43n, 44, 45n, 46, 49n, 50n, 51n, 52, 5455, 57-60, 62-63, 315 Silveira, Simão da 309 Silver, Eucharius, véase Silber, Eucharius Silverio de Piccolomini, Bernardino 127 Silvestre I 115 Silvestre, Gregorio 389 Simón Díaz, José 323n Simoncini, Stefano 19n Sirera, Joseph Lluís 164n Siviero, Donatella 8, 23, 291-308, 291n, 298n Sixto IV 40, 48, 52, 103, 104, 113n, 342 Snow, Joseph T. 212n, 213n, 214n Soberanas, Amadeu 307n Sobrarias, Juan 168n Sófocles 169 Solimán, Sultan 113 Soma, Duquesa de 305n, 316, 328 Sonne, Isaia 123n, 124n, 130n Sorel, Charles 405 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Soria Olmedo, Andrés 138n, 142n, 306n Soria, Lope de 214n Sousa Costa, António Domínguez de 36, 41 Sozzini, Bartolomeo 310n Spirito Gualtieri, Lorenzo 200-201 Spitzer, Leo 339 Stefani, Federico 125n Stinger, Charles L. 18n, 19n Stocker, Kaspar, véase Stoquerus, Gaspar Stoll, André 14 Stoquerus, Gaspar 280 Strozzi (familia) 368n Strozzi, Eduardo 368n Strozzi, Filippo 69 Strozzi, Giovanni Bautista 368n Strozzi, Reinaldo 368n Stúñiga, Lope de 198 Suárez de Figueroa, Lorenzo 250 Suárez Fernández, Luis 184 Suárez Pallasá, Aquilino 216n, 218, 219 Suecia, Cristina de 202 Suetonio 141 Sulpicio da Veroli, Giovanni 177 Summonte, Giovanni 142 Summonte, Pietro 131, 133, 345 Tácito 395 Talamanca, Gispert de 295n Talavera, Hernando de 172 Tamani, Giuliano 136n Tansillo, Luigi 304, 349 Tasso, Bernardo 304 Tateo, Francesco 97n Teixeira, Luís 310n Telesforo 56 Telesio, Antonio 345 Temistio 134 429 Tendilla, conde de 250 TERNI 47 Terracini, Lore 216n, 305n Tesón Martín, Luciano 177n, 178n Theon of Alexandria, Aelius 340n Thieme, Ulrich 208n Thomas, H. 219n, 220n Thomassin, Filippo 208n Tiburcio da Pergola, Giacomo 126n Tirant lo Blanch 302, 380n Tiziano 341 TOLEDO 374n Toledo y Dávila, Antonio de 401 Toledo, Diego de 199 Toledo, Eleonora de 190 Toledo, Pedro de 27, 137, 273, 275, 303, 344 Tolomei (familia) 42 Tolomei, Claudio 38, 41, 127 Tolomei, Lattanzio 38, 41, 314, 327 Tolomeo 278, 281 Tomás, Santo 101, 104n, 384n Tommaso da Locarno, Giovanni Antonio di 51 TORO 52 Torquemada, Tomás de 179 Torres Naharro, Bartolomé de 9, 1819, 22, 67, 140, 387-398 TOSCANA 81, 86 Toscano, Tobia 16n Tostado, El, véase Fernández de Madrigal, Alonso Tovar, Partenio 175 Trabajos de Persiles y Sigismunda, Los 201 Tractatus de futuris Christianorum triumphis in Sarracenis, véase Viterbo, Anio de Träger, Jörg 99n Tragicocomedia di Calisto e Melibea, La 28-29 430 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Tragicomedia de Calisto y Melibea, La, véase Celestina, La Tratado Notable de amor 9, 22, 365386 Trebisonda, Jorge de 152n TREGUIER 125n Trespuentes, Juan de 172 Trigueros, Juan 172 Trillo y Figueroa, Francisco de 140, 142 Trino, Comin da 215n Trissino, Gian Giorgio 128n Triste deleytación 377n, 379 Triunfo de amor 370-371, 379n TROIA 109 Troncarelli, Fabio 55n Trujillo, José Ramón 250n, 402, 404 Tucídes 169n Tudense, Lucas 202 TÚNEZ 303, 319-320, 372, 377 TURÍN 20 Turriano, Juanelo 202 Turrò, Jaume 132n Ugolini, Francesco 208 Ulysse, Georges 19n Ullmann, Elizabeth 99n URBINO 38, 49, 59 Urbino, duque de 83, 86 Urfé, Honoré d’ 405 Urrea, Jerónimo de 197, 350 Urrea, Pedro Manuel de 192, 388 Vahía, Alejo de 249 Vajda, Georges 116n Val Valdivieso, María Isabel 184 VALAQUIA 374 Valdambrino, Pagolo 90 Valdeón Baruque, Julio 184-185 Valdés, Alfonso de 25, 65n, 66n, 6768, 70-79, 86, 91-93, 191, 197 Valdés, Fernando de, Inquisidor 388n Valdés, Juan de 14n, 17, 19, 66n, 70, 166, 197, 201 VALENCIA 15, 29, 150-151, 153, 164, 274, 292, 295n, 301, 315 Valencia, Martín de 56 Valera, Diego de 141, 197, 390 Valeriano, Pierio 41 Valgulio, Carlo 278 Valori, Elena 54n Valvassore, véase Vavassore, hermanos Valla, Lorenzo 15, 176, 278n, 310n VALLADOLID 27, 68n, 73, 169, 251, 253, 255, 367-368 Vanautgaerden, Alexandre 98n Vaquero Piñeiro, Manuel 18n Vaquero Serrano, María del Carmen 316n, 317-319, 320n, 336 Vargas Carvajal, Juan de 196 Vargas Llosa, Mario 302n Vargas, Tamayo de 337n Varrón 116n Varvaro, Alberto 28 Vasari, Giorgio 254 Vasoli, Cesare 54n Vauchez, André 51n Vavassore, hermanos 214 Vaz Pinto, Gonçalo 310n Vegecio 168 Velasco, Lázaro de 248, 251 Velásquez y Pacheco 401 VENECIA 44, 50, 70, 108, 123-125, 205242, 250, 279-280, 304n, 376, 405 Veneciano, Agostino 254, 343n Veneris Tribunal 368 Veneziano, Giulia 189n, 199n Vergara, Isabel de 177 Verino, Benedetto 344n Vermeyen 319 ÍNDICE ONOMÁSTICO Y DE OBRAS Vespasiano, Emperador 152 Vettori, Francesco 25, 68-69, 78-93 Vian Herrero, Ana 7, 25, 65-94, 65n, 66n, 67n, 68n, 74n, 85n, 87n, 91n Viana, Licenciado 350n Viano da Lessona, Bernardino de 214 Viaud, Aude 44n, 58n VIC 298 Vicente, Gil 23, 327, 390n Vicentino, Nicola 275, 282-287 VICENZA 389 Victorial, El 48 Vida del escudero Marcos de Obregón 270, 285 Vidal de Noya, Francisco 170 Villa Ardura, Rocío de la 372n Villalba Álvarez, J. 176n Villalpando 198 Villalta, Diego de 247 Villamediana, Conde de 198 Villanova, Arnau 201 Villard, Laurence 112n Villoldo, Isidro de 253 Vincart, J. A. 194 Virgilio 98n, 102, 111-112, 115, 152, 168-169, 173-174, 180, 296, 327, 331, 339, 353, 356, 404 Visceglia, Maria Antonietta 45n, 345n VISEU 44, 57, 59 Vitale, Giuliana 345n VITERBO 95 Viterbo, Anio de 37, 52, 115 Viterbo, Egidio da 7, 25, 41-42, 51, 54, 95-119, 349 Vitrubio 277 431 Vives, Juan Luis, 71, 401 Vivo, Rafaella de 14n VIZZINI 176 Vocabulario español-latino 172 Voci-Roth, Anna-Maria 96n Vollmöller, Karl 198 Vossler, Karl 334 Vozzo Mendía, Lia 132n, 133n, 345n Vuillemier-Laurens, Florence 98n Wagner, Christine 29 Walker, Daniel Pickering 42n Weller, Emil 66n Wentzlaf-Eggebert, Christian 329n Wirsung, Christoph 30 Yánez de la Almedina 245 Yanguas, López de 90n Yarza Luaces, Joaquín 246n Yarza, Joaquín 164n Ynduráin, Domingo 165n Zaiser, Rainer 404-405 Zalama, Miguel Ángel 250n Zamora, Rodrigo de 197 Zamorano, Alfonso 165n ZANTE 375n ZARAGOZA 126, 155, 218, 220, 293n Zarlino, Gioseffo, 280-281 Zarza, Vasco de la 254 Zimic, Stanislav 387n Zimmermann, M-C. 299n Zorzi Pugliese, Olga 130n Zúñiga, María de 195