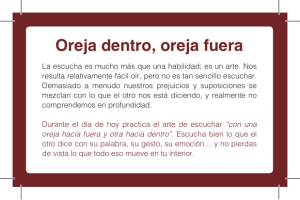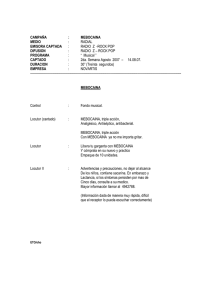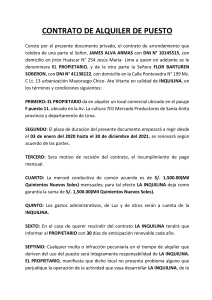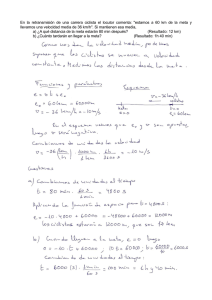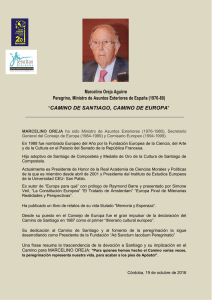LOS OYENTES
Anuncio

Concurso STADT: historias de la gran ciudad 2014 LOS OYENTES ADELA DE VALDÉS Hace algo más de seis meses había quedado de encontrarme con un amigo que hace mucho no veía, en el callejón que ahora es el barrio Las Aguas. Yo iba a pie por la calle 19, preguntándome por qué el encuentro se había pactado en ese lugar tan sucio, cuando sin habérmelo propuesto comencé a trabajar el pensamiento en una casa que vista desde afuera me resultaba familiar. La casa era lo suficientemente grande como para que diez personas pudieran acomodarse, y el techo y los detalles de la fachada eran estrictamente coloniales. Estaba tan fascinado con la casa que al encuentro con mi amigo no me mostré para nada emocionado. Mi amigo me había abrazado y besado en la cabeza y yo apenas le había dado unas palmaditas en el hombro izquierdo. En seguida del encuentro, nos fuimos a buscar un café para conversar cómodamente, pero lo cierto es que después de charlar tendido, le pedí que regresáramos nuevamente a la esquina donde estaba ubicada la casa. Allí había un señor que antes no estaba, y por el gesto que nos hizo cuando nos acercamos, me pareció que era el dueño. No me atreví a pedirle o a preguntarle nada, porque estaba muy ocupado apilando unos cartones. Fue sólo hasta entonces que mi amigo me preguntó por qué esa casa ganaba tanto mi interés, y yo que antes de su pregunta no sabía la respuesta, le dije que esa casa era parecida en todo, a una que había visitado cuando era niño, que incluso las nomenclaturas eran las mismas, pero la otra casa, que era la casa de mi tía, estaba bastante lejos. Fue justo en ese momento que recordé las manos que se alcanzaban a la doble casetera, a los inquilinos furiosos, a la boca tapiada, a la nariz y luego a la oreja. Y creo que también fue en ese momento que le dije a mi amigo que iba a escribir un cuento. – Voy a escribir un cuento. 1 Durante la estancia en casa de una tía de lo más lejana, yo veía con sorpresa cómo una inquilina algo desgarbada, alcanzaba sus manos a una doble casetera Deck Fisher, muy similar a la que también nosotros teníamos en casa. La mujer, que llevaba ocupando hacía algo más de dos años la habitación de Nena, había conseguido, pese a ser muy mala conversadora, la entera confianza de mi tía. En la hora de las visitas ella se sentaba a la mesa conmigo, se descargaba sobre la silla de en frente, y yo tenía tiempo suficiente para ver las maneras que improvisaba con los invitados: cogía el pocillo del café cada que uno tomaba la palabra, se acomodaba el pelo delicadamente hacia un lado, y asentía con la cabeza mientras daba pequeñísimos sorbos como de pájaro, luego ocasionalmente, dependiendo de la conversación que seguía atenta, sonreía estrepitosamente pero sin siquiera abrir la boca. Yo sospechaba que tenía los dientes remontados y feos, y que por eso nunca se atrevía a carcajear o a hablar de corrido como la gente normal, como mi tía o como yo. Esa sutilidad y singular gracia que la casera encontraba en ella, yo no la hallaba de ninguna forma. De manera muy contraria, su comportamiento me resultaba repugnante, y al igual que los otros inquilinos, la envidiaba y la desaprobaba constantemente. Desde muy temprano, yo ya la escuchaba hacer los ruidos habituales. Desde la cama, organizaba en mi imaginación la respiración desigual, los rezos inarticulados y gangosos, y el golpeteo de las chancletas sobre los talones. Después de organizados, dependiendo del orden de aparición, los acomodaba no sé por qué, en la figura de un enorme tabique torcido y menesteroso. De modo que cuando yo salía de la pieza, bañado y peinado, esperaba encontrarme con una enorme nariz sentada sobre el sofá, una nariz peinándose con un peinecito o leyendo las revistas; pero mi fabulación terminaba cuando inmediatamente la encontraba sintonizando la radio. Ahora que lo recuerdo, esa yuxtaposición que más de una vez me había jugado malas pasadas, con el tiempo fue perdiendo vigencia. Y es que yo ya no pensaba en la inquilina como una nariz, sino más bien como una oreja ¡Eso es!, como una oreja toda repleta de cerumen, deseosa de escucharlo todo, de sacrificarse si fuera necesario en las aburridas conversaciones de la tarde, con tal de tener el permiso de prender la radio, y de ese modo entretenerse con las retransmisiones de las radionovelas y los concursos que hacían las estaciones locales. 2 Una vez que me enfermé, y que mi tía no podía cuidarme pese a que yo reclamaba su compañía, llegué a padecer mucho porque tenía una sensación de atoramiento que no me dejaba estar tranquilo durante el día ni durante la noche. En una ocasión en la que me encontraba solo, los inquilinos del fondo de la casa se rieron de mí, porque les había dicho que tenía miedo de morir ahogado mientras dormía; ese acto me pareció demasiado vil y antipático, como para tener que seguir ofreciéndoles mi amistad. Por ese entonces, el ambiente de convivencia en la casa se vio algo afectado y yo no veía la hora de regresar con mis padres, aunque fuera al menos para avanzar en la recuperación; pero como desde cualquier punto era imposible volver, había decidido hacer mía la costumbre de llevar el ceño siempre fruncido, todo con la intención de rechazar aun con mayor decisión, cualquier invitación al patio, donde sabía que los del fondo jugaban al tute y al parqués. A la semana de haber cortado esos lazos, yo me encontraba pensando en lo que le sucedería a un gallinazo, si a alguien se le ocurriera pintarlo con acrílico blanco. La sola presencia de la inquilina, a la que desde hace algún tiempo evitaba mirar a la cara, me transmitía un mensaje como cantado, que me aseguraba que lo más probable, era que la parvada toda negra, lo aborreciera y le temiera a la vez. Fue después de éso que comprendí que así mismo como la inquilina era una oreja, los otros inquilinos que ocupaban la casa debían de ser una raza de apéndices sin ningún atributo, y que por ese mismo motivo era que perseguían, y conseguían convencer a otros para que persiguieran a la oreja, tal como le hubiera sucedido al gallinazo pintoreteado de blanco. Ese descubrimiento hizo que yo la odiara menos. Ya no me cabía la menor duda de que la inquilina había nacido para escuchar, y que ese encargo que atravesaba su destino, no solamente le confería dones como la atención y la paciencia; sino que también le impedía ejecutar otros oficios. Para nadie era un secreto que cuando ella intentaba ponerse al tanto con las labores domésticas de cocina y lavado, o aun con su propio cuidado, no lo conseguía. Sin habérmelo propuesto, logré acercarme a ella más de lo que cualquier otra persona en la casa lo había hecho hasta el momento -incluso más que mi tía-, y había descubierto, que en secreto había venido participando en un radio-concurso en el que siempre perdía. Semanalmente la estación premiaba con una lavadora al 3 oyente que consiguiera reconocer de manera consecutiva los nombres de diez canciones de música anglo. La oreja, que tenía unas facultades que sobrepasaban las del radio-escucha promedio, podía identificar sin dificultad las líneas del bajo, cualquier variación tónica de la guitarra, e incluso las deficiencias vocales del locutor; pero para su desdicha, era incapaz de saber qué canción era la que interpretaba una banda u otra. Creo que mi ofrecimiento para ayudarle a ganar el concurso le hizo gracia, pues resultaba ilógico creer que un niño de doce años conociera la variedad de bandas extranjeras que sonaban en ese dial. Muy a su pesar terminó aceptando, y una tarde, después de la habitual conversación en la mesa, acercó, como muchas otras veces le había visto, las manos a la doble casetera. Cuando reconoció la voz del locutor se sentó a mi lado, y juntos esperamos a que la cortina del programa nos diera la señal. El concurso exigía que veinte minutos antes de terminar el programa, llegara hasta la sede de la emisora una carta firmada, con el nombre de las canciones, y un número telefónico que permitiera contactar, en su caso, al ganador. La cosa no era tan sencilla, las cartas podrían ser muchas, y de ellas, con un mecanismo ridículo, escogían solamente una. Las bandas comenzaron a sonar, y el locutor intervenía cada vez que una canción terminaba para dar pistas a los oyentes. A veces sucedía que las canciones seleccionadas se repetían en otras versiones, y con éso yo adivinaba que pretendían confundir a los concursantes. La oreja estaba muy ansiosa, pero en ningún momento dejó de copiar en el papel cada cosa que yo le dictaba. Durante todo lo que quedó de semana la inquilina no salió de la pieza. Yo temí que también hubiera enfermado, y que justamente ese día no pudiera atender la llamada en el caso de que ganara. Preocupado, tomé la decisión de tocar en su puerta, probé varias veces, y como no respondía me decidí a encender la doble casetera. Desde el fondo vi que me hacía un gesto como de aceptación, y que se ponía junto a la mesa del teléfono. Como la vez anterior, esperamos la señal de la cortina y escuchamos las primeras palabras del locutor. La voz narraba cada cosa que sucedía dentro de la cabina, y yo logré imaginar según su relato, una mano indecisa que se movía dentro una multitud de sobres blancos y amarillos, que después de manosear y amagar con coger alguno, por fin se decidió. El locutor procedió a hacer la revisión, nosotros estábamos bastante seguros de que se 4 trataba de nuestra carta, pero al leer el nombre del remitente nos entristecimos porque no coincidía con el de la oreja. Con lo que no con contábamos, era que la mujer que había enviado esa carta, había errado en dos oportunidades. Una vez más nos alegramos, y esperamos a que la mano repitiera la misma operación. El locutor hizo la revisión nuevamente: para sorpresa, el sobre era el nuestro, la lista de canciones era correcta, y mientras yo suponía que la misma mano que había hecho la selección se disponía a marcar al teléfono, lo escuchamos repicar. Yo miré a la inquilina como para animarla a que contestara, pero en el preciso momento en que se disponía a descolgar la bocina, del otro lado del bafle, una voz como soplada, contestó la llamada. Confundido, me levanté del sofá para preguntarle qué sucedía, pero la voz seguía hablando, y era muy parecida a la suya. 5