LOS CIUDADANOS SIERVOS
Anuncio
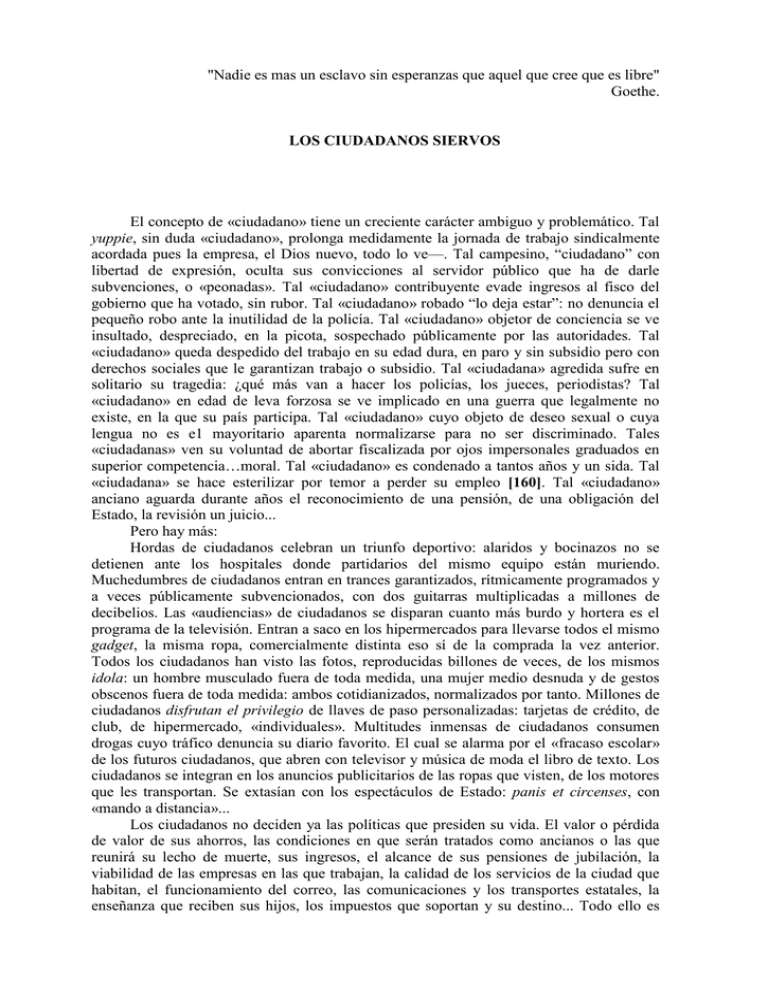
"Nadie es mas un esclavo sin esperanzas que aquel que cree que es libre" Goethe. LOS CIUDADANOS SIERVOS El concepto de «ciudadano» tiene un creciente carácter ambiguo y problemático. Tal yuppie, sin duda «ciudadano», prolonga medidamente la jornada de trabajo sindicalmente acordada pues la empresa, el Dios nuevo, todo lo ve—. Tal campesino, “ciudadano” con libertad de expresión, oculta sus convicciones al servidor público que ha de darle subvenciones, o «peonadas». Tal «ciudadano» contribuyente evade ingresos al fisco del gobierno que ha votado, sin rubor. Tal «ciudadano» robado “lo deja estar”: no denuncia el pequeño robo ante la inutilidad de la policía. Tal «ciudadano» objetor de conciencia se ve insultado, despreciado, en la picota, sospechado públicamente por las autoridades. Tal «ciudadano» queda despedido del trabajo en su edad dura, en paro y sin subsidio pero con derechos sociales que le garantizan trabajo o subsidio. Tal «ciudadana» agredida sufre en solitario su tragedia: ¿qué más van a hacer los policías, los jueces, periodistas? Tal «ciudadano» en edad de leva forzosa se ve implicado en una guerra que legalmente no existe, en la que su país participa. Tal «ciudadano» cuyo objeto de deseo sexual o cuya lengua no es e1 mayoritario aparenta normalizarse para no ser discriminado. Tales «ciudadanas» ven su voluntad de abortar fiscalizada por ojos impersonales graduados en superior competencia…moral. Tal «ciudadano» es condenado a tantos años y un sida. Tal «ciudadana» se hace esterilizar por temor a perder su empleo [160]. Tal «ciudadano» anciano aguarda durante años el reconocimiento de una pensión, de una obligación del Estado, la revisión un juicio... Pero hay más: Hordas de ciudadanos celebran un triunfo deportivo: alaridos y bocinazos no se detienen ante los hospitales donde partidarios del mismo equipo están muriendo. Muchedumbres de ciudadanos entran en trances garantizados, rítmicamente programados y a veces públicamente subvencionados, con dos guitarras multiplicadas a millones de decibelios. Las «audiencias» de ciudadanos se disparan cuanto más burdo y hortera es el programa de la televisión. Entran a saco en los hipermercados para llevarse todos el mismo gadget, la misma ropa, comercialmente distinta eso sí de la comprada la vez anterior. Todos los ciudadanos han visto las fotos, reproducidas billones de veces, de los mismos idola: un hombre musculado fuera de toda medida, una mujer medio desnuda y de gestos obscenos fuera de toda medida: ambos cotidianizados, normalizados por tanto. Millones de ciudadanos disfrutan el privilegio de llaves de paso personalizadas: tarjetas de crédito, de club, de hipermercado, «individuales». Multitudes inmensas de ciudadanos consumen drogas cuyo tráfico denuncia su diario favorito. El cual se alarma por el «fracaso escolar» de los futuros ciudadanos, que abren con televisor y música de moda el libro de texto. Los ciudadanos se integran en los anuncios publicitarios de las ropas que visten, de los motores que les transportan. Se extasían con los espectáculos de Estado: panis et circenses, con «mando a distancia»... Los ciudadanos no deciden ya las políticas que presiden su vida. El valor o pérdida de valor de sus ahorros, las condiciones en que serán tratados como ancianos o las que reunirá su lecho de muerte, sus ingresos, el alcance de sus pensiones de jubilación, la viabilidad de las empresas en las que trabajan, la calidad de los servicios de la ciudad que habitan, el funcionamiento del correo, las comunicaciones y los transportes estatales, la enseñanza que reciben sus hijos, los impuestos que soportan y su destino... Todo ello es producto de decisiones en las que no cuentan, sobre las que no pesan, adoptadas por poderes inasequibles y a menudo inubicable. Que golpean con la inevitabilidad de una fuerza de la Naturaleza. Y los ciudadanos votan. Pero su voto no determina ningún «programa de gobierno». (Determina si acaso, cuando el estado de ánimo colectivo se condensa periódicamente en rechazo, que uno de los equipos o clanes de profesionales de la política quede en minoría, apaciente su turno de vacas flacas, se desgarre y recomponga en la oposición). El «ciudadano» del relato político (como el «camarada», como el «caballero», como el «burgués») viene de un ámbito discursivo distinto: de un discurso «civil». ¿”Ciudadano” contrapuesto a «campesino»? El lenguaje de la revolución inglesa de 1668 es casi crematístico: a la hora de distribuir derechos políticos se habla de freeholders (propietarios y arrendatarios de por vida), leaseholders (meros arrendatarios), copyholders (enfiteutas), «padres de familia» y...«habitantes». Un mosaico sin pretensión universalista [161]. Pero el citoyen es ya otra cosa. Procede de la República de Ginebra, de un ciudadano de Ginebra —naturalmente, J.-J. Rousseau—, de la obsesión de la Revolución francesa por citar a la antigua Roma —y a los orgullosos ciudadanos romanos—. El citoyen va aux armes, toma la Bastilla, instaura el Régimen Republicano de los derechos iguales. ¿Libertad? ¿Igualdad? ¿Fraternidad? Los ciudadanos fueron los habitantes de las ciudades; de los bourgs, pero ya no (sólo) los bourgeois. También los desarrapados. Los burgueses —que pagaban impuestos— eran en el Antiguo Régimen un tercer estamento, al lado de la nobleza y el clero. Cuando llegó la hora de su dominio también en el ámbito político, esta clase hubo de renunciar a ejercerlo manifiesta, declaradamente (como la aristocracia feudal). No había luchado sola. Los desarrapados —como en 1647 los levellers— querían igualdad. Consiguieron (pero sólo los varones) la ciudadanía: igualdad de derechos. Una democracia de representantes. La burguesía no tenía asignado formalmente un lugar privilegiado en el sistema político, una cuota especial de poder como garantía de que el Estado a ahora suyo. Su dominio había de pasar, por tanto, a través de la representación. Las revoluciones que hoy llamamos burguesas no fueron motines: protestas por el pan, o por diezmos y alcabalas; tampoco fueron la igualdad anabaptista o leveller. Muy complicada y generalizadamente, completaron un cambio originado en una zona de la vida social al parecer distinta de la estatal: en la vida cotidiana, en el hacer para vivir. De ahí que hayan sido vistas como un desarrollo orgánico. Doscientos o trescientos años que contemplan, en Europa, el surgimiento de nuevos ricos que ya no dependen sólo, como los antiguos, de la sangre que derraman en sus guerras, de sus calculados matrimonios, del cereal arrancado al campesino: también —los vicios no se dejan sin necesidad, y en las levas vidas burguesas hubo de todo— del ingenio comercial e industrial, de un modo de explotación diferente que permitía considerar propietario al explotado (pues algo tenía que vender). Si en la vida civil la riqueza o la pobreza no parecen depender ya del nacimiento aristocrático (por mucho que dependan en general del nacimiento), ¿por qué ha de depender entonces del nacimiento aristocrático la vida política? Por qué ha de ser el Estado de uno o de varios estamentos? La idea se concreta en el gobierno de leyes: un sistema político en el cual, al obedecer a la ley, uno no haga más que obedecerse a sí mismo en las condiciones que impone la vida en sociedad. La idea se concreta en las cabezas. Quienes iban a ser ciudadanos tenían opinión. La «opinión pública» —lo ha mostrado el mejor Habermas [166] — no nace de la nada: arraiga en un debate que precisó la creación lenta y costosa de lugares de encuentro entre personas, la apertura de canales de comunicación cavados no en la tierra sino en la vida de cada día; la difusión de información impresa con tipos alineados a mano uno junto a otro, transportada en carruajes tirados por bestias. Y la opinión corría riesgos. El pensamiento — como hoy en los ejércitos— era sospechoso en todas partes. La «opinión pública» no constituía un tópico distribuido por la industria publicitaria. Sin duda la «opinión» no era común: esto es, igual, e igualmente informada, igualmente distribuida (el cultivo de las capacidades intelectuales, la cultura en sentido chico, nunca ha dejado de ser un privilegio; la opinión, por lo demás, no era sólo narrativa: era también música —La flauta mágica...— y pintura). Pero, pese a la desigualdad, la opinión condujo a la acción propiamente política. Los descamisados —quedó claro— no querían Dios ni Amo: eso era también opinión pública. Ciudadanos, pues. La soberanía reside en el pueblo. El «pueblo» no es, claro está, la población. La gente que compone la población tiene nación, sexo, religión, familia y vecinos, propiedades o compañeros de trabajo —y raza, aunque pocos lo saben aún—: tiene vínculos. Vínculos tradicionales. Traídos por la historia o impuestos por la necesidad. Con sus códigos: que abren la puerta a los parientes, que ayudan al necesitado y cobijan al perseguido. Los vínculos —si se observan con distancia— muestran agrupaciones particulares de seres humanos: permanentes, como las familiares y locales; o repetidas y puntuales, como los encuentros entre mujeres, en mitad de su trabajo doméstico. Los vínculos tradicionales están predispuestos para anudarse por el lenguaje mismo, por las costumbres grupales. Sobreviven a las generaciones. Son el lugar de los particularismos. Y, de otra parte, también crea vínculos la necesidad: en el trastornado nacimiento del mundo contemporáneo se originaron los vínculos de clase de los trabajadores, lo que Thompson ha llamado la economía moral de la multitud: convicciones acerca de cómo el mundo es, cómo son los que están al otro lado y qué se puede esperar de ellos; y, en consecuencia, valores (o virtudes) de solidaridad y de ayuda, capacidades de resistencia, un tejido de comunicación; un universo entero de sobreentendidos que permitía a las gentes hacer frente a la adversidad social y soportarla; y combatirla, también, para modificarla. Los vínculos de la necesidad ponen en común, también los, los problemas de cada uno. El Estado, aséptico, dice entretanto ser «anónimo». Que no gobiernan los hombres sino las leyes, hechas por los representantess de todos, del pueblo soberano. «Todos» es la palabra (pero también lo demás contiene elementos míticos); ese «todos» de la igualdad capitalista moderna -que, por otra parte, no coincide, ya se ha dicho, con toda la población- es la clave del mito de la ciudadanía. Para poder verse como ciudadano en el espejo mágico del relato político contemporáneo cada persona ha de realizar dos notables series de operaciones: una de despojamiento y otra de revestimiento. Ha de prescindir —primero— de su sexo, de su cultura o su nación, de su raza, de su condición social, etc.: así, angélicamente despojada, es sólo un portador de una (contable) opinión política individual. Y así se puede suponer que cada uno de los demás ciudadanosángeles es sólo otro portador de una (contable) opinión política individual. Un hombre, un voto. Qui vote règne. Pero el manto discursivo de la ciudadanía, que reviste cada uno de los seres humanos «llamados» a ello, está hecho de derechos. Y el ciudadano reviste —en segundo lugar— la serie de los derechos de «libertad»: los derechos a la libertad de conciencia; a la libertad de expresión, de reunión, de asociación; el derecho al voto; el derecho a la libertad de movimiento, de residencia, de comunicación; el derecho a la inviolabilidad del domicilio; el derecho a no ser detenido sino en el caso y las formas que fijen las leyes... (El manto, inconsútil, crecerá: libertad de manifestación, derecho a la libre asociación sindical, derecho de huelga; derecho a no ser discriminado por razón de sexo, raza, lengua, preferencias sexuales; derechos «sociales» [al trabajo, a la vivienda, a la salud, ¡al descanso!...]). No queda más remedio, impaciente lector, que dedicar unos minutos al examen de este precioso don, los derechos. Los derechos iguales. Parecen entes claros, sólidos, geométricos. La gente ha luchado y ha sufrido por conseguirlos y sufre aún por defenderlos. O, mejor, ha luchado y ha sufrido por lo que en el relato político del capitalismo se trastoca en derechos: en realidad ha luchado por la democratización política, contra la opresión y la desigualdad, para poder expresarse sin ser perseguida, para poner sus fuerzas en común con otros; y para tener el pan asegurado, para no estar al arbitrio de los poderosos (los, al mismo tiempo, exquisitos)... Y ha conseguido derechos. Que no son exactamente aquello por lo que luchaban: no es lo mismo tener derecho al trabajo que tener un puesto de trabajo... Lo primero no supone lo segundo. Veamos por qué. En términos modernos, suele decirse que si alguien tiene un derecho, entonces a ese derecho le corresponde un deber. Buena idea. Aunque un poco confusa: ¿no hablan, los poderhabientes, de que todos tenemos «el derecho y el deber del trabajo», «el derecho y el deber de defender a la patria»...? Parece como si, al montarnos sobre un derecho, nos cargáramos también con un deber: como si derecho y deber coincidieran ambos en el mismo, sujeto que los posee (sujeto que se va tan contento con su derecho pensando que, como deberes ya tenía...). Pero no es así, o, al menos, no es directamente así. En el mundo moderno —hay que repetirlo—, afirmar con sentido que alguien tiene un derecho implica afirmar que alguien distinto de él tiene un deber. Un deber de hacer o de no hacer, o de respetar lo que haga quien tiene el derecho. Así, tener alguien un «derecho de propiedad» sobre, pongamos, su vivienda (o sea, tener dos cosas, vivienda y el derecho de propiedad sobre ella: dos cosas de las que se puede disponer por separado) implica el deber de cada uno de los demás de respetar lo que haga el propietario en el ámbito definido por el derecho. Por eso cada uno de los demás tiene el deber de respetar ese ámbito. O bien, tener alguien un «derecho de crédito» sobre un deudor determinado implica que ese deudor tiene un deber respecto de él: pagar el crédito. De modo que a todo derecho le corresponden, efectivamente, deberes: de cada uno de los demás, si el derecho es general e indeterminado; o el deber de una persona, o de varias, pero concreta y determinadamente, si el derecho es específico. Deberes ajenos: de otro o de otros, o bien de los demás. Pero ¿cuál es la naturaleza de estos deberes? Pues no se trata, naturalmente, de deberes morales (el relato político-jurídico del capitalismo puede pasarse sin la moral). Son deberes jurídicos: lo cual significa que, en caso de incumplimiento del deber, quien tiene el derecho «correspondiente» está legitimado para exigir jurídicamente la intervención…del Estado. La coerción del Estado sobre quien no cumple con su deber «garantiza» el derecho, lo sostiene. Nada de deberes morales, claro está; deberes jurídicos, sólo jurídicos [163]. En principio, el relato aguanta bien. Aunque la «garantía» del Estado no sea segura ni automática: es, como se ha dicho, jurídica. Lo cual significa que la «protección» del derecho violado no es ni mucho menos inmediata: primero hay que convencer al Estado de que se «tiene», efectivamente, un derecho; luego, persuadirle de que alguien determinado (y a veces tal determinación no es fácil: por ejemplo, ¿quién ha sido el prevaricador, el estafador...?) ha faltado a su deber, lo que exige un procedimiento complicado, no siempre barato, no siempre fácil, nunca inmediato, ante los calmosos tribunales o los indiferentes funcionarios, para que finalmente el Estado tome una decisión. ¡Tengas pleitos y los ganes! La cosa no termina aún: falta todavía que el Estado lleve su decisión a la práctica, esto es, ejerza la coerción sobre quien incumplió su deber y se repare el desaguisado. El relato, sí, aguanta bien, para la vida privada, para las relaciones entre los particulares... Pero no son los «particulares» quienes de momento interesan, sino los «ciudadanos». Hay que volver a empezar: ¿qué ocurre cuando se tiene no ya un derecho privado sino un derecho político? Dicho en otras palabras: ¿quién tiene el deber «correspondiente» a un derecho de libertad? Obviamente, los «derechos de libertad» son generales, y en principio todos los ciudadanos tienen el deber de respetarlos. De modo que si alguno de ellos no respeta, por ejemplo, el derecho de huelga o la inviolabilidad de las comunicaciones de alguien, éste, perjudicado, puede proceder corno se ha visto antes. Pero esto no basta. Hay algo más. Ya [que, por ejemplo, a los «derechos de libertad» no se puede renunciar, como, digamos, al derecho de propiedad (o sea, es curioso: no se puede salir de este discurso, ¿se trata de estupendos derechos impuestos?).Habrá que ver en qué consiste, pues, la diferencia... La diferencia consiste en que a los «derechos de libertad» les corresponde, además, un deber del Estado. Es sobre todo el Estado quien tiene el deber de respetar tales derechos. El relato pasa por el campesino que, en medio de la noche de ventisca, puede negarse a abrir la puerta de su choza aunque llame el mismísimo Rey de Inglaterra; o se evoca el cuento, tranquilizador, de la madrugada, el timbrazo y el lechero… Bienaventurados sean los deberes del Estado. (Que no hay que confundir con los deberes de los funcionarios del Estado: estos últimos deberes los tienen los funcionarios u otros servidores públicos con el Estado, y no difieren prácticamente en nada de lo visto al principio.) Esos benditos deberes del Estado, ¿de qué naturaleza son? No son, por supuesto, deberes morales (hay cierta discusión teológica en la Academia, en los conventos del día, sobre los deberes morales del Estado; pero la historia del siglo XX basta para mostrar categóricamente, que los Estados no tienen deberes morales, no están atados por algo siquiera parecido a eso). ¿Deberes jurídicos del Estado? ¿Deberes, por decirlo así, constitucionales? Justo de esto estamos hablando: hay que averiguar qué es lo que sostiene los deberes constitucionales del Estado, esos deberes que garantizan los «derechos de libertad». ¿Lo que se los impone al Estado es un mecanismo jurídico? Obviamente, no. (Los mecanismos jurídicos, constitucionales, pueden si acaso proteger frente a una violación de algún «derecho de libertad»: pero no son ellos los que imponen o mantienen los “derechos de libertad” en la constitución política). No puede ser. La pregunta, formulada en toda su extensión, es la siguiente: ¿de qué naturaleza es el deber del Estado de cumplir sus «deberes constitucionales»? O, abreviadamente: ¿cuál es la naturaleza de los deberes del- Estado? Y la respuesta es sencilla. Los deberes del Estado que garantizan los derechos de libertad (y los «sociales», etc.) de los ciudadanos son…de naturaleza política. O, dicho de otro modo: la existencia de derechos de libertad no está jurídicamente garantizada porque la constitución que los proclama no está jurídicamente garantizada [164]. Los famosos deberes del Estado están impuestos, pura y simplemente, por una correlación de fuerzas de naturaleza política. Y aunque aún nos falte ver qué es eso exactamente —esto es: falta aún ver qué hay por debajo de la correlación de fuerzas que impone al Estado el deber de respetar los derechos de libertad que constituyen a su vez el manto de la ciudadanía—, se puede hacer ya un pequeño excurso: se puede comprender por qué los Estados, de una parte, pueden, como cuestión de hecho, descargarse de ese deber y liquidar los derechos de libertad, o bien excluir de ellos no al «pueblo» pero sí a una parte de la población, o estrechar el ámbito de los comportamientos reales protegidos por tales derechos: todo eso depende de la correlación de fuerzas políticas. Y por «correlación de fuerzas políticas» hay que entender, simplemente, los diferentes poderes reales con pretensiones políticas existentes tal como aparecen en la «situación actual» de la pugna entre ellos. Esa pugna da lugar a acuerdos periódicos sobre das reglas de juego», a pactos constitucionales que suelen contener cláusulas —los «derechos de libertad», o fundamentales, etc. — -reclamadas por alguna o algunas de las fuerzas políticas reales, que llegan a constitucionalizarse. Pero el combate político prosigue, las fuerzas de los diferentes poderes reales cambian (y también su «correlación», como es obvio), y, con ello, cambia o puede cambiar el alcance de lo pactado, la decisión sobre el alcance de los deberes del Estado —por tanto, el alcance o significado real de los «derechos de libertad»—. Además, en situaciones «excepcionales», las fuerzas con capacidad de decidir pueden alterar las mismísimas «reglas de juego» e imponer otras completamente distintas [165], tirando por la borda si les conviene los «derechos de libertad». Los frágiles «derechos de libertad» de la época moderna se basan, pues, en la convención de respetar los «derechos de libertad». Dependen, pues, de quienes convienen. Volvamos a lo «ciudadanos». De un lado, sin cualidades; sin sexo, sin nación, sin raza, sin cultura propia, etc.; de otro, con “derechos iguales” cuyo contenido y cuyo alcance dependen en el fondo de la correlación de fuerzas políticas. De otro —no se ha dicho aún: es lo no dicho del relato político—, con diferentes y desiguales deberes. Aquí las aguas se vuelven turbias. Se objetará que desigualdad de deberes no puede predicarse de los «ciudadanos»; si acaso, de las personas: de las personas vistas sin el manto le la ciudadanía. Y tal vez, desde dentro del relato político del capital, haya que concederlo. Pero como sigue: que hay personas cargadas de deberes que tienen como ciudadanos «iguales derechos » que relativamente exentas de deberes. O, en otras palabras, que la «igualdad de derechos» no implica la igualdad de deberes. La frágil libertad moderna no implica igualdad de deberes. Un ciudadano, un voto. De lo que nacen los representantes. La «soberanía», que reside en el «pueblo», en los «ciudadanos», pasa mediante el voto igual a la congregación de los representantes, al Parlamento: este «poder del Estado» es quien establece las leyes del «gobierno de leyes., cuya obediencia es para el ciudadano obedecerse a sí mismo... Podrán, pues, gobernantes y representantes, hijos legítimos sólo de las leyes, apuntar con la vara a los ciudadanos díscolos que protestan por las leyes... en la calle: no es en la calle, sino en la urna, donde hay que reclamar. La urna, hic Rhodus, hic saltus. La urna, pues el voto es igual. Lo cual significa: al convertirnos en «ciudadanos», cada uno de nosotros es sólo un centro de «imputación» (que diría Kelsen; algo así como un lugar geométrico de referencia) de «derechos de libertad»; nada importan la raza, el sexo, la cultura, la riqueza, la pobreza... reales, ni nuestras distintas cargas de deberes, que nos harían vernos como somos, o sea, diferentes: como «ciudadanos» somos iguales. Y gracias a esta igualdad nuestro voto es igual: pesa, influye lo mismo el del gitano que el del payo, el del banquero que el del jubilado... Y, efectivamente, los votos cuentan igual. Pero que supongamos que nuestras desigualdades no cuentan políticamente es probablemente demasiado pedir. ¿Podemos, honradamente, suponer que esas desigualdades carecen de traducción política alguna? ¿Podemos creer que la intervención política: como «ciudadanos» basta para determinar la voluntad estatal? Que la intervención política de las personas en su calidad no ya de «ciudadanos» sino de financieros, de espadones, de titulares de intereses, encuentra en las urnas una frontera infranqueable? ¿Que sólo canalizan su voluntad política a través de las urnas? No parece haber buenas razones para tal creencia. EI relato político del capitalismo pone el supuesto de que todo el poder político es público; que el «poder privado» (irrelevante para la dogmática política) está si acaso encapsulado en una esfera propia: es «poder económico», «poder cultural», etc., que pertenecen al ámbito privado y permanecen en él. Es éste el supuesto afectado. El «poder privado» no queda encapsulado por las urnas. El poder político de los «ciudadanos» es público, consiste en decidir su voto, es igual, y se ejerce en las urnas. El poder político de las personas es privado, desigual, y se ejerce fuera de las urnas por procedimientos indeterminados. ¿En qué consiste, de dónde procede, este poder político privado? Dar respuesta a esta pregunta exige hablar en general del poder. Un asunto que -no se toca conceptualmente —con la importante excepción de Marx— al menos desde Hobbes. Y que por tanto sólo se puede discutir aquí en términos plausibles y modestos. Una explicación de las relaciones de poder entre seres humanos ha de tomar en consideración muchos factores: tantos que la aproximación «sistémica», «lógica», es menos fecunda que la histórica. Lo que se ha llamado (demasiado estrechamente) «poder económico», por ejemplo, del empresario capitalista de la etapa concurrencial sobre «sus» asalariados, se explica ya en términos tanto naturales como históricos: los asalariados se ven empujados a entrar en tal condición en parte por la necesidad natural de sobrevivir, pero también, en parte —justamente la que les obliga no ya a trabajar, sino a trabajar como asalariados—, por coerciones «históricas»: son las que les han hecho aparecer en el mundo desprovistos de medios de producción, carentes de medios de vida, las mismas que han hecho de los empresarios los titulares estatalmente protegidos de medios de producción y de vida... Y se dice que el poder de los empresarios sobre los trabajadores es puramente económico. Tal es la doctrina social del capital. Obviamente, dudosa: para empezar, ya en el despojamiento de los asalariados de medios de producción y de vida han intervenido históricamente factores políticos, coerciones políticas abundantemente documentadas [166]. El poder empresarial «puramente económico» tiene aparentemente por contenido la dirección de la producción. Lo cual sólo en apariencia se limita a una «autoridad técnicoproductiva», a una autoridad legitimada por el capital arriesgado en el proyecto productivo y cuyo contenido se limitaría a disponer acerca de los medios para ese fin. El poder «económico» va bastante más lejos: sus decisiones son determinantes en todo lo que conduce al establecimiento del nivel de los salarios y también del contenido del equivalente de los salarios mismos —lo que se puede comprar con ellos, que es consecuencia de las decisiones empresariales de producción—. El poder «económico» empresarial es absoluto en ‘os centros de trabajo (donde no hay «derecho de libertad» que valga: no hay libertad de expresión, ninguna decisión productiva que votar, etc.): ese poder selecciona a los trabajadores, les señala las ocupaciones y ritmos específicos sin indagar preferencias, establece las sanciones y las promociones, decide los despidos (pasada la etapa concurrencial del capital, en la etapa «organizada» de éste, puede pactarse cierta corresponsabilización sindical en algunas de esas decisiones, las más drásticas para los afectados). Mediante su «poder económico» el empresariado se apropia en exclusiva del saber científico, y cultural en general, que surge del proceso productivo en su conjunto. (El resultado de ello, ya visible en los tiempos de Ferguson y de Marx, es la separación rígida de los lados material e intelectual de la producción: los trabajadores operan materialmente procesos productivos cuya racionalidad interna —cuya «ciencia»— ignoran). El poder «económico» resulta ser, así, cuando menos, «económico-cultural». El lado «cultural» del poder «económico» se difunde y con- sena mediante las redes sociales de la estructura de clases. El saber científico y técnico necesario para la producción, y el saber socio-organizativo concomitante, son atributos de los miembros de los sectores sociales próximos al empresariado. Son principalmente personas próximas al empresariado —próximas social- mente (por lo común incluso familiarmente) e «idealmente», identificadas con él respecto de la concepción del «orden social»— las que obtienen los medios de cultura separados de los productores. El empresariado llega a contar, así, con «poder organizativo social» (a veces se ha dicho que dominó la sociedad antes de dominar e1 Estado): con capacidad de incidencia en el gobierno local, en los centros de enseñanza superior, en el alto funcionariado... Tal poder, en una pieza económico-cultural-organizativo, es, efectivamente, el poder político privado. Otros sectores sociales pueden llegar a dotarse de un poder de idéntica naturaleza: por ejemplo, la acumulación de sacrificios, de cajas de resistencia, de actividad gratuita y voluntaria, de experiencia acumulada en los partidos y sindicatos de los trabajadores cristaliza el poder político privado de éstos (el capitalismo «organizado» tratará, publicitándolo, de controlar ese poder y de minar su base: la aportación de trabajo voluntario y desinteresado). En el sistema capitalista, sin embargo, el único poder político privado que surge espontánea y naturalmente es el del empresariado. Los diversos poderes políticos privados configuran —vuelta a la «ciudadanía»— el voto; pero —vuelta a las personas— no se agotan en el voto. Los representantes y lo que procede de ellos formalmente a través de las leyes —el gobierno, sus «cargos de confianza», todo el funcionariado estatal, local, etc.—, «emanados» de la «soberanía popular», están expuestos al huracán del poder político privado que se ejerce directamente sobre ellos. La noción de «ciudadano» se vuelve por ello ambigua: como fuente de legitimidad y como fuente de poder tiene dos caras, como Jano. Como fuente de legitimidad: el «ciudadano», con su manto de «derechos», está dotado, pues, de pretensiones legítimas. Merece la pena detenerse en esto, lo mejor del concepto de ciudadanía. Aunque el programa de comportamientos estatales definido en los catálogos de derechos propios de la ciudadanía sea tan equívoco como se ha visto antes, ello no impide que, incluso en el discurso político del capitalismo, los «derechos» aparezcan como expectativas legítimas de los ciudadanos: expectativas de comportamiento de los demás y del propio poder estatal dotadas de fundamentación discursiva y de razonabilidad públicas, ante todos. Tales expectativas, por las que han luchado generaciones de personas, aparecen ante las consciencias de todos como auroleadas, como consagradas jurídicamente, como hegemónicas. Justificar su violación o su restricción exigirá, pues, un esfuerzo (discursivo) especial por parte de quien atente contra ellas: tal es, en realidad, su delgada coraza. Pero que al mismo tiempo facilita que las gentes insistan en la legitimidad y la justicia de sus pretensiones cuando éstas aparecen como el contenido de un derecho de ciudadanía. (En realidad, para denegar esas pretensiones legítimas, el poder ha de recurrir, de un modo o de otro, a la doctrina del «estado de excepción»: una doctrina que, llevada al límite, exige la «legitimación «mítica» —no democrática— del poder mismo; «legitimación» aún dudosa, ésta, en sociedades como las actuales: no tanto porque sea imposible imponer en ellas un mito antidemocrático —cabe imponerlo mediante la colonización industrial de las consciencias— sino por la autonomía de que puede llegar a gozar un poder así «legitimado» respecto del empresariado mismo). Con razón han defendido los ciudadanos sus «derechos de libertad»: como garantías materiales no son gran cosa, pero sí son eficaces como legitimadores de la acción de las personas que aspiran a vivir en libertad. Aunque los «derechos de libertad», o «de ciudadanía», tienen una segunda cara: legitiman también la contención del proceso de democratización en su fase representativa. Legitiman (hacen creíble) el dogma de que la intervención política de las gentes ha de limitarse al voto. Velan los ojos ante el poder político privado. Legitiman también, pues, al poder realmente existente. En tanto que fuente de poder (no ya de legitimación), la noción de «ciudadano» es otra cosa, completamente distinta. Veámoslo. Como cuestión histórica, cada uno de los <derechos> de la ciudadanía» ha sido arrancado al poder estatal O, dicho por su reverso, cada uno de los deberes que corresponden a los derechos de libertad le han sido impuestos al Estado. Para llegar a imponer uno cualquiera de ellos, por ejemplo el «derecho de huelga», la personas —y, muy importante: en este contexto es necesario hablar de personas e imposible hablar de “ciudadanos”, pues el «derecho» y el «deber» correspondientes no existen «aún», ya que se trata, justamente, de imponerlos— han tenido primero que realizar huelgas (a las que no tenían derecho), organizarse para ello, juntar fuerzas, emplearlas, proponerse colectivamente ver reconocido el «derecho de huelga»..: en una palabra, las gentes han tenido que reunir poder (social y político) para alterar la correlación de fuerzas preexistente. El «derecho de libertad» es fruto del acopio de poder de las personas, de sus agrupamientos. Pero tan pronto como el objetivo de uno de estos agrupamientos se conviene en un «derecho» —esto es: en parte del programa de deberes estatales—, y queda constitucionalizado o juridificado, el poder que lo ha impuesto está de más según el discurso político del capital: son las instituciones del Estado, y no los agrupamientos de personas, los encargados de «velar por el derecho». La consecución del «derecho», que era el objetivo unificador del agrupamiento y de las fuerzas sociales, quita sentido (en el interior de ese discurso) al agrupamiento mismo y a su poder. Y, como está en la experiencia de tantas gentes, el agrupamiento y su poder tienden de hecho a disolverse: ¿no es el Estado quien garantiza el «derecho de libertad» conseguido? Y, siempre observando los «derechos de libertad» y su conjunto, el manto de la «ciudadanía», desde el punto de vista del poder, su consecución, de un modo paradójico, libera al Estado de un concurrente en la sociedad: el concurrente conglomerado de fuerzas que ha impuesto los derechos y que ahora se retira (dejando si acaso sobre el terreno político algunos centinelas institucionalizados —asociaciones, partidos, sindicatos—, supuestamente capaces de reunir si es necesario las desmovilizadas fuerzas). Todo ello sin contar, como es natural, con los efectos sobre la consciencia política y social de las personas de estos agrupamientos costosos y dispersiones fulminantes. Pero que contribuyen a explicar la ambigüedad originaria del concepto de ciudadanía y la precariedad inevitable de los «derechos de libertad» si el ámbito de lo público queda así definido. Por eso la «ciudadanía» no es en sí misma más que un indicio precario de libertad. La ciudadanía universal y abstracta que sólo levemente democratiza la sociedad; que no penetra, por ejemplo, en la familia, ni en el trabajo doméstico, donde la autoridad sigue siendo preliberal pese a estar definida en las representativas leyes, etc.; sin que los seres humanos de sexo femenino adquieran derechos polínicos hasta bien entrado el siglo XX… La «ciudadanía» pudo ser altamente significativa desde el punto de vista político para las gentes mientras éstas conservaban justamente su contrario: lazos comunitarios de tipo tradicional. Personas vinculadas —como trabajadores, como vecinos, como estudiantes, como mujeres— podían afirmar la legitimidad de sus pretensiones, podían exigir «derechos» Podían incluso, cuando sólo eran súbditos, pretender ser ciudadanos para tener «derechos de libertad», esto es, exigir un régimen político legitimado por los derechos. La proyección de estas personas se construía —no con votos— a partir de los vínculos sociales: con la ayuda mutua que no se puede comprar, con ideales comunitarios que los funcionarios qua funcionarios no pueden servir. Se pudo imponer así programas enteros de «derechos sociales»; se pudo romper la limitación sexista del voto masculino... Cada vez más votantes: según el teorema de Kant, -la representación debía ser cada vez más fuerte [167] más avanzado el proceso de democratización. De hecho, el proceso fue bien distinto: hizo al Estado más fuerte que antes, con poderes de intervención ampliados; también fortaleció al poder ejecutivo del Estado —el encargado de la intervención - respecto de la instancia representativa, el parlamento [168]. Y, sobre todo, el proceso facilitó la ampliación inaudita del poder político privado que surge espontáneamente en el sistema: el poder político privado del capital, que crece, en la correlación de berzas, frente al poder político público imponiendo su lex mercatoria [169]. Las sucesivas modernizaciones —primera, segunda, tercera revolución industrial— han visto crecer el poder extraestatal en las sociedades «avanzadas». Los vínculos internacionales, supraestatales, del poder político privado del capital, crecientemente desnacionalizado, se han fortalecido. Mientras tanto, los vínculos sociales entraban en una carrera hacia la disolución; la familia «nuclear», la extensión de las «clases medias» aculturadas, la volatilización de la «conciencia de clase» de los trabajadores, el crecimiento de lo que P. Barcellona llama, <relaciones funcionales» [170]; se dice que cualquier necesidad puede ser satisfecha por el mercado o por el Estado —se puede llamar al fontanero, a la policía, a los bomberos, al «teléfono de la esperanza», al «teléfono erótico»..., aunque la muchedumbre se vuelve solitaria [171], cada uno desligado de los demás—. Los vínculos sociales de la tradición se han disuelto. Los seres humanos se han convertido en individuos al fin libres de vínculos. Libres de los controles tradicionales: de la familia, de la clase social, del espionaje del vecino. En ciudadanos atados sólo, si acaso, por vínculos jurídicos: pagar lo que se compra. En indiferentes y fungibles. «Libertad de expresión»: la tiene todo «ciudadano». ¿Para expresar qué? También tienen «libertad de expresión», ilimitada, las multinacionales de la industria audiovisual que, ellas sí, vocean sus preferencias y las de los trusts económicos a los que están vinculadas; también la tiene formalmente, pero no de hecho como probablemente sabe, el periodista que trabaja para cualquier gran medio de masas. «Libertad de pensamiento»: la consciencia de los individuos está colonizada por mensajes audiovisuales .o discursivos incesantemente reproducidos por medios industriales; unos mensajes coherentes en el fondo entre sí pero sobre todo con los imperativos del poder empresarial privado. «Libertad de reunión»: quien eficazmente congrega es el receptor de televisión, permanentemente instalado en el sanctasanctórum de la vida privada y crecientemente donado por toda la casa... Los «ciudadanos» son llamados a sacrificarse a cada crisis .económica (esto es: pueden verse despedidos, jubilados de improviso, empobrecidos, marginados) mientras se reestructura el capital (esto es: cuando éste se desprende de técnicas productivas obsoletas, se rejerarquiza y amplía el ámbito de su dominio y han de adaptarse luego a sus ciclos de euforia, o sea, consumir. Entregar el alma. Consumir cualquier cosa - que se produzca masivamente. Los «ciudadanos;> son libremente siervos. La nueva servidumbre contemporánea consiente gastos militares inmensos, dedicados ya a careta quitada a la coerción sobre el mundo de la pobreza. Un nuevo discurso que demoniza al «Sur» es interiorizado por los privilegiados ciudadanos del «Norte», siervos también en esto del poder privado carente de deberes. Los ciudadanossiervos consienten la destrucción del medio ambiente por el industrialismo selvático: las lluvias ácidas deforestadoras de la Comunidad europea, las emisiones de agentes destructores de la capa de ozono... —pues el poder privado (y público a su servicio) dictamina que no es ahora el momento de afrontar tal problema—. El poder privado carente de deberes puede incluso publicitar a sus críticos como irracionales [172]. La «ciudadanía» contempla con los ojos prudentemente desentendidos del siervo la proliferación de nuevas miserias tecnológicas o sociales: el tráfico de órganos humanos [173], las manipulaciones genéticas, las acefalias por contaminación; el asesinato de niños abandonados, el crecimiento de las mafias, las hambrunas, los exterminios en masa... El catálogo de los horrores del mundo desencantado, contemporáneo, de relaciones sociales universalizadas, establecidas insoportablemente así, ante las cuales los seres humanos qua ciudadanos carecen de poder. Con la peligrosa asechanza de que la «ciudadanía» —universalista, ilustrada— llegue a parecer redundante. De momento cede ante los particularismos —nacionales, étnicos...—: los particularismos que tratan de afirmarse violentamente unos sobre otros. El odio racista—la armadura .emocional» de seres crueles, estúpidos, fanáticos e ignorantes, para imponer o mantener no ya «derechos sino privilegios—se extiende por toda Europa. Los ciudadanos-siervos son los sujetos de los derechos sin poder. De la delegación en el Estado y el mercado. De la privatización individualista, Los ciudadanos se han doblado en siervos al haber disuelto su poder, al confiar sólo al Estado la tutela de sus «derechos», al tolerar una democratización falsa e insuficiente que no impide al poder político privado modelar la «voluntad estatal», que facilita el crecimiento, supraestatal y extraestatal, de este poder privado. Y los seres humanos han quedado dotados de «ciudadanía» ante el Estado cuando no es ya el Estado un soberano: cuando cristaliza otro poder, superior y distinto, supraestatal e internacional, esencialmente antidemocrático, que persigue violentamente sus fines particulares. No es vuelta atrás —al feudalismo, como a veces se ha dicho—: es, en el momento peor, el súbito enceguecimiento de las relaciones sociales, que han perdido sus centros de anudamiento institucional. En el momento peor: cuando la especie tiene planteados problemas inmediatos que amenazan a plazo más largo la supervivencia de las generaciones. Los seres humanos tienen en los derechos de la ciudadanía una fuente de legitimidad pero no una fuente de poder La comunidad tradicional e hija de la necesidad se ha disuelto. Los humanidad ha tolerado un envilecimiento exterminista de sí misma como especie. Las peores abominaciones han reaparecido —sin embargo, los seres humanos trataron en cambio de poner fin, mediante la ciudadanía, a las guerras de religión, a la peste, a la Inquisición, a los males del pasado. ¿Es posible reinventar libremente un universo de comunidades voluntarias? Comunidades: esto es, vínculos sociales, lazos entre las personas, libremente puestos y queridos. Comunidades no meramente de «ciudadanos» sino de personas. De cooperantes voluntarios que construyan bienes públicos sin delegar ese cuidado en funcionarios profesionales. Todo lo contrario que los ciudadanos siervos. Cooperantes con intencionalidad «comunitaria »: de servicio a cualquiera, públicamente. Que den proyección pública y general a lo que hoy es su simiente: el asociacionismo voluntario privado desinteresado. El problema de la perduración de las relaciones democráticas entre las gentes aparece hoy ligado a la formación de una esfera pública dual. De un lado, todavía, la tradicional esfera estatal, de los «derechos de libertad»; de otro, la esfera pública voluntaria , hoy aún mínima, constituida por vínculos sociales libremente establecidos, donde las personas aportan trabajo voluntario y gratuito para la resolución de una gama creciente de problemas colectivos. Una esfera, ésta, donde no se persigue afianzar «derechos», sino poderes. Donde la población, como bI, recompone poderes sociales públicos capaces de contrarrestar el poder privado y particularista del capital, buscando, además, resolver el equilibrio en la esfera pública estatal y en la sociedad internacional. .No en la barbarie y en la selva.