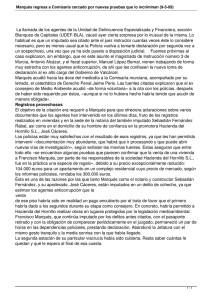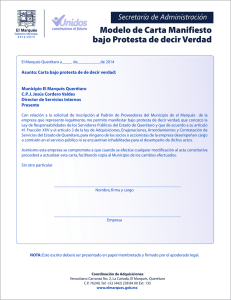Jorge Edwards - Museo de cera
Anuncio

Jorge Edwards Museo de cera Tusquets, 1981. CAPÍTULO 1 La verdad es que el Marqués de Villa Rica fue un enigma siempre, antes y después de la crisis, y sigue siéndolo ahora, después de su desaparición, o de lo que podríamos llamar, en términos más apropiados, su metamorfosis última. Porque el Marqués, con sus títulos, con su mansión principesca, con sus fabulosas colecciones y sus coches de cuatro caballos, e incluso con su prestancia física y su educación europea, sus erres de entonación ligeramente exótica, sus bromas llenas de alusiones oscuras, desentonaba en nuestro pequeño mundo. Por eso, quizás, sólo fuimos capaces de verlo en su condición de leyenda viviente. Y de pronto asistimos, estupefactos, a su desplazamiento, provocado por el incidente del pianista, y más tarde a su desintegración, a su transformación en astillas, en humo, devorado por una mediocridad que necesitaba restablecer el orden natural de las cosas. De modo que algunos se preguntan, hoy día, y la pregunta no resulta del todo extemporánea, si existió en alguna época el Marqués de Villa Rica. Llegamos hasta el extremo de dudar del testimonio de nuestra memoria, como si esa parcela del pasado, el Marqués en su escenario, entre harapos y esplendores de una calidad sospechosa, no hubiera sido más que un sueño, un sueño colectivo y contradictorio, que en alguno de sus episodios tomaba los caracteres de la pesadilla. Tropezamos, sin embargo, a cada paso, con vestigios de su época, como la persona que abre los ojos y encuentra al lado de su cama los objetos que ocupaban su sueño de hace pocos instantes, objetos anacrónicos, una máscara de raso negro y mango nacarado, un abanico, una peluca empolvada, mientras escucha los cascos de los caballos y los muelles del coche que se alejan por una callejuela de adoquines, elementos que le permitirían concluir que no soñaba, o comprender, por el contrario, que el sueño continúa, que vive sumergido en un sueño, sin posibilidad alguna de aferrarse a un fragmento de realidad sólida. Mucho antes de la fecha en que se supone que el Marqués conoció a Gertrudis Velasco, la crisis, que después se volvería endémica, ya se había manifestado a todo lo largo y lo ancho del país. Los cesantes dormían en los bancos de las plazas, en los portales de las iglesias, debajo del puente, o en galpones miserables, de madera en bruto y latón, que el gobierno había bautizado con el nombre pomposo de albergues populares, porque ya se manifestaba entonces la manía oficial de recubrir la desnudez con palabras altisonantes, y que los concesionarios, que habían obtenido el cargo gracias al favor político, exprimían como limones, poniendo agua en la sopa común o comprando partidas de porotos taladradas por el gusano. Los obreros de las minas habían bajado con sus mujeres y sus niños, dejando los campamentos convertidos en ciudades fantasmas, carcomidas por la sal del desierto, y andaban sueltos por los campos, en caravanas desharrapadas, famélicas, o formaban nubes de limosneros en las cuadrículas del casco antiguo. La desesperación, a veces los impulsaba a hurtar un mendrugo de pan, o a hurgar en el fondo de los tarros de basura que se colocaban, a medianoche, fuera de los portones y de las guarniciones de hierro forjado de las casas de los ricos. Porque los años de gloria del Marqués de Villa Rica, los de su pletórica madurez, habían tenido ese trasfondo miserable. Al salir de su casa en las tardes a estirar las piernas, después de una breve siesta, y quince minutos antes de incorporarse a su mesa de baccarat del Club, el Marqués ahuyentaba con su bastón a los niños harapientos como si fueran moscas, ¡Alejaos, zánganos!, y caminaba con la panza llena, atravesado el protuberante abdomen por la cadena de oro del reloj, y con la conciencia satisfecha, ya que en esos años, pese al rigor de la crisis, la prédica de los profetas sociales aún no había alcanzado las dimensiones enfermizas que alcanzaría en épocas más recientes. El Marqués había sido presidente durante prolongados decenios del Partido de la Tradición, sin que su cargo le exigiera disimulo ni demagogia de ninguna especie, y sólo había renunciado, conservando su asiento en la Cámara Alta, en vísperas de su matrimonio, con la idea de que esa unión consagraría su retiro a la vida privada, su ingreso a una forma de existencia más serena y benigna, alejada de discordias y del espectáculo ingrato de las ambiciones humanas. Pocos eran los que sospechaban, en aquel pasado dichoso, que con la llegada de los nuevos tiempos, los condes y los marqueses iban a verse obligados a esconder sus pergaminos, falsos o verdaderos, y que los bastones de empuñadura de plata maciza, con los escudos grabados en filigrana, rematarían en los paragüeros de los anticuarios, confeccionados a veces con la pata de un elefante que uno de los antiguos dueños de los bastones había cazado en un safari de borrosa memoria. Pero esto aún no sucedía, o esto, más bien, aún no se había hecho visible, en la época en que situamos el comienzo de nuestro relato. Los signos, el Mené, Tegel, Parsin, ya habían sido escritos en los muros de la sala del banquete, pero los comensales tenían los ojos nublados por las libaciones. Nadie se había dado el trabajo de levantar la vista, ocupado como estaba de tragar, de escuchar el rumor de las murmuraciones y las risotadas, o de buscar las miradas congestionadas, provocativas, de las mujeres del prójimo, cuyos pechos blancos, bajo lujuriosas ruedas de perlas, se ofrecían sobre los amplios escotes. La noticia del matrimonio del Marqués cayó como una bomba en nuestra limitada tertulia. Nos pilló a todos completamente desprevenidos. Ya nos habíamos acostumbrado e incluso encariñado con la imagen del solterón perfecto, que gozaba de su soltería con desenvoltura y con una moderada dosis de cinismo. Habíamos comentado hasta el cansancio la escena de un baile de hacía algunos años, donde alguien, cerca de la puerta de una salita lateral, había sorprendido las súplicas que le dirigía al Marqués, abandonado todo recato, con lágrimas en los ojos, la señora de un Ministro. Sabíamos, también, que el Marqués, en un balneario del sur de Europa, le había enviado su automóvil, con el interior tapizado de rosas rojas, a una famosa actriz rumana, una pantera de los salones y los escenarios del Viejo Mundo, y que ella había cenado a solas en su alcoba y había bebido champagne en un zapato. “¿En un zapato?” “¡En un zapato recubierto de seda y con tirantes de oro!” O hablábamos, por ejemplo, de la riquísima heredera, agraciada de facciones, pero desmesuradamente alta y robusta, que se había quedado solterona porque nadie había podido quitarle de la cabeza su obsesión por el Marqués. Los años la habían transformado en un personaje algo caballuno, giboso, agobiado por una melancolía incierta, mientras el Marqués, prominente la barriga cruzada por la cadena de oro, vivaces los ojos oscuros, dibujando cabriolas con el bastón, cogía las flores más frescas y perfumadas que hacían eclosión ante su vista, a las orillas de su camino. “¿Quién es esta Gertrudis Velasco?”, preguntamos a coro, al recibir la noticia del matrimonio, que el Marqués había hecho celebrar en forma estrictamente privada, en la intimidad de su hacienda de la Rosaleda, en la capilla barroca que se comunicaba con las habitaciones del segundo piso, de modo que el bajo pueblo, antiguamente los esclavos, permaneciera de pie, apiñado en las baldosas blancas y negras del primero, de espaldas a sus señores, que desde atrás del balcón miraban directamente el altar de panes de oro en columnas salomónicas, y del que había dado parte, después de la ceremonia, por medio de una esquela simple y escueta, que había aparecido un mediodía frente a las miradas estupefactas de todos nosotros. Alguien, porque nunca faltaba algún adelantado, contó que era una criolla extraordinariamente hermosa, de cabellos negros, piel alabastrina, formas proporcionadas y opulentas, y enormes ojos de una claridad que producía desconcierto y cuya mirada, entre ingenua y penetrante, no era en absoluto fácil de sostener. No se sabía a ciencia cierta dónde la había conocido el Marqués, pero se suponía que el encuentro había tenido lugar en los alrededores de la Rosaleda, quizás en un paseo a caballo, o en la plaza del pueblo, después de la salida de misa. Se suponía que el Marqués había concebido una pasión fulminante y obstinada, y que el contacto con su futuro suegro, hombre ajeno a los devaneos mundanos, no había sido nada de fácil. Porque Gertrudis Velasco, añadía el sabelotodo, era hija única de un comerciante en algodón y en cueros, un hombre huraño, de rasgos mestizos, que había llegado hacía treinta o más años de un país del Caribe, y de una señorona oriunda de Bilbao, robusta, de voz estentórea y respetables bigotes, según los que la habían conocido, y que en su juventud podía haber sido atractiva, pero que había muerto antes de que Gertrudis llegara a la adolescencia. Después nos contaron que el comerciante, a base de esfuerzo y de una austeridad catoniana, comiendo frugalmente y trabajando en sus bodegas desde las seis de la mañana hasta bien pasada la medianoche, había logrado amasar una fortuna considerable y se había convertido en dueño de todas las tierras que colindaban con la Rosaleda. De manera que el Marqués, conjeturábamos, aliado con la hermosa hija del comerciante, podría refaccionar su mansión de la ciudad, un poco resquebrajada en los últimos años, y renovar los enseres y el ganado de sus posesiones agrícolas. Muchos se asombraron de que los jóvenes imberbes, de sonoros apellidos y fortuna escuálida, que pululaban en los portales del casco antiguo o en la oscuridad de los palcos, durante las funciones de la temporada de ópera, no se hubieran disputado a dentelladas la mano de la bella heredera. El hecho es que Gertrudis era un tesoro escondido, y el Marqués, en sus excursiones siempre misteriosas, había sido el primero en descubrirla. Por lo demás, se dijo que Gertrudis era una mujer de carácter, parecida de algún modo a su padre, y que jamás le habría dado su mano a un bailarín insulso o a un don Juan de pacotilla. El Marqués, en cambio, aparte de sus tierras, de sus colecciones de pintura colonial, de oro indígena, de monedas de la Antigüedad clásica, de mates y espuelas de plata, entre muchas otras, ediciones de la Biblia en miniatura, por ejemplo, y para ser un hombre que ya bordeaba o que quizás había alcanzado el cabo de los sesenta, se mantenía firme, derecho como un roble. La prominencia de la barriga le daba un aire importante, de persona de autoridad, cosa que jamás, como todos sabemos, ha disgustado a las mujeres bonitas, y las canas, en lugar de avejentarlo, acentuaban su aspecto distinguido, el poderoso contraste entre su figura y el mundillo mediocre, la proliferación de afeites y otros engaños en la cercanía de los harapos y las pústulas, que se agitaba alrededor suyo. Las historias que circularon por la ciudad, después del repentino matrimonio, hablaban de un Marqués sibarita, pero algo cansado de correr por el mundo, que se había enamorado, en su calidad de viejo admirador de la belleza femenina, de la piel de alabastro de Gertrudis, perdida en el segundo patio de una casa de campo, entre gallinas, costales de maíz y sacos de porotos, y de la claridad enigmática de sus ojos, que el Marqués encontraba parecidos, en el recuerdo de sus viajes por varios continentes, a los ojos de la Esfinge. En su mente se había desarrollado, decían, con intensidad febril, la obsesión de abrir ese corpiño, haciendo saltar los botones de nácar, y descubrir los pechos que palpitaban debajo y que él se imaginaba, con sobrada razón, enhiestos, deslumbrantes, marmóreos. No se interesaba en ir más lejos en su exploración del cuerpo de Gertrudis, y estaba convencido, contó alguien, por el hecho de haberla descubierto en un sitio alejado de las vanidades capitalinas, de que Gertrudis no tendría el más mínimo interés en las proezas triviales y gimnásticas de la cama, afición propia de mujeres visitadas por el delirio de las edades intermedias. En eso pensaba, satisfecho en su conciencia y en su estómago, el señor de Villa Rica, mientras caminaba, con sus pasos un tanto rígidos, que daban la impresión, desde ciertos ángulos, de los pasos de un muñeco a cuerda recubierto con ropajes de un lujo algo anticuado, por las plazas y los portales del centro, haciendo cabriolas con su bastón y espantando a las mujeres limosneras, que se le acercaban con las cabezas de los niños, como racimos cobrizos y piojosos, asomadas de los paños que se amarraban a la espalda, y mientras las miradas envidiosas de las hijas de funcionarios o de politicastros astutos lo seguían desde atrás de las ventanas enrejadas, ancladas en la penumbra donde contaban las horas, tejiendo calceta o simulando con el movimiento de los labios que rezaban un misterio doloroso. Lo único que le gustaba al señor Marqués, opinaban los más enterados, era ver a Gertrudis en el fondo del salón principal, enmarcada por cortinajes de damasco, realzados los colores del rostro por el resplandor de la chimenea, o sentada en la cabecera de la mesa del comedor, debajo de las perdices exangües y de las botas de vino de un bodegón español del diecisiete, o caminando descalza sobre las mullidas alfombras, en un camisón transparente, por las habitaciones del segundo piso, bañadas por la luz de una luna que revelaba sus formas, desde las puntas erectas de los pezones hasta la curvatura de los muslos y hasta el vellón triangular, abultado y sombrío bajo el vientre blanco. “Es una yegua fina, maravillosa”, había susurrado el Marqués en voz baja, inclinando la cabeza y tapándose la boca con la mano izquierda, para que no lo pudieran escuchar los vecinos, al oído de un individuo de ínfima estatura y de rasgos menudos, con un aire inconfundible de rata en su aspecto general, vestido de tweed gris oscuro, algo raído, aunque de buena procedencia, corbatín de lazo negro, y pantalones metidos en unas botas bajas, y que había dejado en el asiento de atrás, en lugar de entregarlos en la guardarropía, un sombrero adornado por una pluma de pato silvestre, como de cazador, y una capa de un verde indefinible decorada con borlas y galones negros. Las malas lenguas de la mesa de baccarat decían que nunca dejaba sus cosas en la guardarropía por ahorrarse la propina. A pesar de la mezquindad que le achacaban, era uno de los concurrentes más asiduos a la timba, y a veces había arriesgado cantidades importantes. “¿Quién?”, preguntó. A diferencia del Marqués, Serafín Bermúdez de Zapata, porque así se llamaba el individuo de aire ratonil, carecía de títulos reconocidos, pero era miembro de número, y hacía la quinta o la sexta antigüedad, de la Ilustre Sociedad de Hidalgos Viejos de la Capitanía, correspondiente de la Real Cofradía de Castilla, condición que le permitía tratar con el Marqués desde niveles que si no eran idénticos, estaban marcados, de todos modos, por un acento igualitario, cosa que constituía, para nuestro Marqués, un notable alivio de la soledad impuesta por su posición jerárquica. “¡Quién quieres que sea! ¡Gertrudis, pues!...” Serafín puso un gesto de concentración extrema. Se anunciaban confidencias interesantes, y el Marqués no esperaba de él más que un oído atentísimo, atentísimo y complaciente, que no dejaría escapar insinuación alguna, ni el menor matiz de la lengua descriptiva. “¿Sabes lo que hago con ella?”, dijo. “¿ Qué haces?” Entre los asistentes habituales a la mesa de juego, el único autorizado a tratar de tú al Marqués, en lugar de tratado de don Belarmino o de Su Señoría, trato, este último, que le dispensaban los ocupantes de peldaños inferiores de la Administración, era Bermúdez de Zapata. Y las confidencias del Marqués caían en un embudo sin eco, en un pozo de paredes inertes y sobre cuyo brocal se depositaba una lápida de corcho. Sólo llegamos a conocer esas confidencias muchos años después de la desaparición del Marqués, cuando la picota de las demoliciones había perforado la casa de esta historia, después del entierro de su insospechada y última dueña y en circunstancias en que Serafín, presionado por Gertrudis para que le devolviera unos documentos comprometedores, despotricaba y deliraba en estado agónico. “A veces”, dijo el Marqués, y Serafín advirtió que su voz acusaba el temblor imperceptible de las grandes confidencias, “le pido que se pasee por el comedor y por los salones, que se detenga junto al piano, con el corpiño abierto y los pechos al aire, y otras veces, debajo de las sábanas, toco su vientre. Pero eso es todo”, añadió, pensativo: “De ahí no quiero pasar. Ya sabes que las mujeres de carne y hueso, últimamente, me dan asco.” Serafín levantó el cuello descarnado y rugoso, como un ave que se pone al acecho. “Sólo que en el caso de Gertrudis”, continuó el Marqués, impávido, “hay una diferencia esencial: ella me fascina, y debajo del brillo de la fascinación, el asco permanece agazapado... ¿Me entiendes?” Serafín, el hidalgo antiguo, confesó que no entendía una palabra, pese a que respetaba las manifestaciones del Marqués, pero de ahí a entender... y el Marqués le dijo que se alegraba de su franqueza. “Me gusta la gente”, dijo, “que reconoce sus limitaciones”. Era un intercambio que se repetía casi todas las tardes: Serafín Bermúdez de Zapata declarando, hidalgamente, que no entendía, y el Marqués, satisfecho, dándole unas palmaditas cariñosas en la espalda. “Prefiero una persona que admite su modestia, su visión pueblerina, su estupidez, si se quiere, a esta tropa de presumidos imbéciles, que ni siquiera entienden que no entienden, ¿ comprendes?” “No”, respondía Serafín, y el Marqués sonreía con curiosa sensibilidad, dando vueltas al cigarro habano en los labios húmedos. “¿Y ella?”, se le ocurrió preguntar a Serafín. “¿Ella?” “Sí. Ella. ¿No se aburre?” “La verdad es que no sé”, dijo el Marqués, observando el cigarro con detención, desde diversos ángulos. “En las tardes, cuando yo salgo, se dedica a sus clases de piano.” “¿Le tomaste profesor de piano?” El Marqués lanzó un anillo de humo y miró de soslayo a Serafín. El profesor de piano, un emigrado de la Liguria, sospechoso, al menos para el Marqués, de simpatías garibaldinas e incluso anarquistas, pero al mismo tiempo, a juicio del Marqués, inofensivo y hasta pintoresco, de grandes bigotes, sombrero de paja y voz un poco engolada, almorzaba en una pequeña sala redonda, a mitad de camino entre el repostero y el comedor, una sala que por carecer de toda otra función había llegado a ser conocida, entre la servidumbre, como la “pieza del bachicha”. Es necesario señalar, aquí, que la servidumbre del Marqués, con la sola excepción del cochero, que había captado vientos diferentes en sus largas horas de espera en las esquinas, tenía ideas ardorosamente monárquicas, y atribuía la decadencia general del país, la insolencia y la proliferación de la chusma hambrienta, el derrumbe de la moneda, la relajación de la austeridad pública, que antes había sido proverbial, al desinterés y a los fracasos de su patrón en la política reciente, después de aquellos años en que su partido, el de la Tradición, había tenido al país en un puño y había formado parte de todas las coaliciones de gobierno. “Si el señor Marqués quisiera darse el trabajo de gobernar”, suspiraba, entre las cuatro paredes del repostero, la servidumbre, “otros vientos soplarían sobre las velas del Estado, hoy día descuajeringadas y rotas. Pero...” En cuanto al italiano, detestaban tener que servirle a otra hora, y en una sala diferente, donde el muy sinvergüenza, echado para atrás, exigía vino, y hasta se daba el lujo de protestar cuando los guisos se habían enfriado. “¡Cuidado!”, advertía la Enana del segundo piso, “miren que la señora lo protege”, y la Cocinera, con un encogimiento despectivo: “Las tórtolas”, decía, “se acabaron; que coma charquicán, igual que nosotros”. Acto seguido, escondía en el horno la fuente llena de tórtolas, por si al señor Marqués se le fruncía repetirse, o comer, a su regreso del Club, donde los días de suerte le daban un apetito singular, tortolitas recalentadas. En la tarde en que hemos sorprendido al Marqués durante su paseo, rumbo a su mesa del Club, haciendo revolotear el bastón con energías juveniles y espantando sin piedad a los insistentes mendigos, sonó el timbre en el interior espacioso y ventilado de la cocina, cuyas ventanas altas daban al nivel del parque y permitían ver los troncos de los arbustos, y la Cocinera, cargado el pecho de presentimientos, huidiza la mirada, subió, restregándose las manos en el delantal, a las habitaciones de la señora. Los escalones de la escalera de servicio, situada junto al montacargas que subía la comida desde las profundidades de la cocina hasta los pisos principales, crujían y temblaban, como si amenazaran con desplomarse, pero al abrir una puerta ingresó a corredores alfombrados, provistos de balcones de hierro forjado, de formas curvas, que permitían asomarse al enorme vestíbulo. “¿Por qué no le serviste tórtolas al profesor?”, preguntó la señora, que estaba reclinada entre los almohadones de la cama, con una mínima luz de porcelana encendida en el velador y todo el resto de la habitación en penumbra. La Cocinera clavó los ojos en las sábanas de seda, con un brillo maligno en la mirada. “Porque al señor Marqués le gusta que se las guarden.” “Si me desobedeces otra vez, vieja de porquería”, dijo la señora, “te vas de la casa con viento fresco”. La Cocinera se restregó los dedos en el delantal grasiento, retorció los labios y desvió la vista de un modo oblicuo. “Junto a la cama”, explicaría después, con voz de conspiradora, “tenía una bandeja de plata repleta de caramelos, de chocolates, de dulces de San Estanislao, y a cada rato, ¡la asquerosa!, se echaba uno a la boca y se chupaba los dedos”. Ella, en la soledad de su cuchitril maloliente, acompañada por el ruido de las ratas que roían el piso, ratas que no se atrevían a incursionar, según parecía, por los departamentos privados de los marqueses, le amarraba un mono de trapo a la señora, para que le llovieran encima las calamidades; se la fumaba en un pestilente cigarrillo negro; le hacía unos pasos destinados a precipitar la mala sombra; agarraba una araña peluda muerta, le colocaba un alacrán pisoteado adentro del vientre, lo envolvía todo en papel de diario, y aguardaba el momento oportuno para colocar el envoltorio debajo de una pieza suelta del parquet, disimulada por la alfombra. En el repostero, cuando el chupe recibía las alabanzas del mozo, del chofer y del jardinero, así como las críticas de las niñas de las piezas, instigadas por la Enana del segundo piso y cuyos estómagos de regodionas no soportaban las salsas picantes, suspiraba, juntando las manos, y decía: “Si estuviéramos en los tiempos de la soltería del señor Marqués, en los años en que los desfiles del Partido de la Tradición llevaban su retrato en la primera fila, en un cartel que apenas cabía en la Alameda de las Descalzas.” Así decía, pero no cabía duda de que esos tiempos habían pasado. Era un punto en que la Cocinera y Serafín Bermúdez de Zapata, el antiguo miembro de la Sociedad de Hidalgos, habrían coincidido plenamente. Y la Cocinera, una tarde, cuando la señora había partido a la ópera de traje largo, acompañada por el profesor de música, que le comentaba al oído, en el recogimiento del palco, los pasajes más delicados, golpeó con los nudillos la puerta de la biblioteca. El Marqués, en pantuflas, bajo la penumbra catedralicia que imperaba en la sala de dos pisos, de paredes enteramente recubiertas por lomos de cuero con letras de oro, por pergaminos de incunables, miraba las ilustraciones de un gran libro que la Cocinera, que sufría de cataratas, no alcanzó a distinguir. “¿Qué quieres?” La Cocinera dijo que se veía en la obligación de hacer una denuncia. “Acércate”, ordenó el Marqués. Ella se acercó y murmuró en el pabellón de la oreja izquierda del Marqués, bañada por una luz acuosa, de un verde selvático, la sospecha de que la señora se había contagiado con las ideas subversivas del profesor de piano. La peste se había incrustado en su propia casa, pese a las altas rejas y a los densos jardines que la protegían de la intemperie. El Marqués se incorporó, alarmado, dejando caer el libro, una edición de cuentos franceses del siglo XVIII, subidos de tono, adornada con ilustraciones procaces: curas rechonchos, de narices de cachiporra, que se internaban por la página persiguiendo a señoras que huían por el otro margen. Pareció preguntar ¿tú crees? sin llegar a creerle todavía, y ella hizo un par de inclinaciones afirmativas de cabeza. Había sentido que tenía el deber de advertírselo. Se había dado cuenta a raíz del problema de unas tórtolas, y desde entonces, mientras no se había decidido a comunicar sus aprensiones al señor Marqués, no había podido conciliar el sueño. Sabía que el cumplimiento del deber, en ocasiones, se convertía en un sacrificio terrible, y sólo Dios podía comprender los tormentos espirituales que había sufrido antes de dar este paso. Ahora imploraba la indulgencia del Ilustrísimo Señor. Si él creía que había obrado mal, podría despedirla de inmediato. No faltaría otra que supiera prepararle sus manjares favoritos, y ella, quizás, encontraría un lugar en los albergues de los desharrapados. “Has hecho bien”, dijo el Marqués, pasándose las manos por la cara, bañada por la luz subacuática, “pero si tomo medidas contra el profesor, mi mujer se convertirá en una fiera suelta. ¿Qué me aconsejas tú?” “Lo que yo he querido insinuarle”, dijo la Cocinera, “y veo que tendré que utilizar un lenguaje mucho más directo, y a buen entendedor, pocas palabras, no es que tome medidas contra el profesor. ¿Qué nos importa ese infeliz, al fin y al cabo?” “¿Y qué quieres que haga, entonces?” “¡Tomar medidas contra la señora!”, exclamó la Cocinera, dejando caer las manos a los costados del delantal grasiento. El Marqués miró a la Cocinera con atención, observando el efecto extraño que producían las cataratas blancas en las pupilas oscuras. “Es que no me atrevo”, dijo. “Celebro su franqueza”, sentenció la Cocinera. “Sigue vigilando”, dijo el Marqués, “y ya veremos lo que se hace”. Ahora bien, dado que las cataratas le impedían espiar con la precisión indispensable, la Cocinera tuvo que pedirle ayuda al hijo del jardinero, un muchachón llamado Matías, de grandes ojazos, manos y pies descomunales, y que siempre estaba parado en el fondo del parque, junto a la glorieta de la banda de música, contemplando el espectáculo del universo: magnolias y abejorros, árboles de flores lilas y pájaros de pecho blanco y rojo, nubarrones que derivaban hacia el Noreste, soltando goterones de lluvia, con la bocaza enteramente abierta. “Dime”, le preguntó a Matías en la tarde siguiente, cuando el Marqués había partido al Club y ellos se habían instalado en su puesto de observación debajo de la ventana, ocultos por las cortinas y por la sombra de los frondosos arbustos, “¿en qué están la señora y el profesor? ¿Por qué paró la música?” “A ver”, dijo Matías, empinándose. “¿Qué hacen?”, insistió la Cocinera, sintiendo que la intuición no podía engañarla: “¡Dime, cabro leso!” Matías empezó a sonreír, y su boca pareció abrirse más de lo acostumbrado. “¡Habla!”, ordenó la Cocinera, morada de furia, y con las uñas listas para pellizcarlo hasta sacarle sangre. “El profesor le está agarrando las tetas”, dijo Matías. “¡Ah!”, exclamó la Cocinera, con expresión de triunfo: “¡Ahora sí que no se me escapa!” Corrió a la cocina y escribió un mensaje en un papel que tenía el escudo de armas de la casa. Después se supo que Matías había partido al trote en dirección al Club, dando largas zancadas, con el papel de la Cocinera apretado en una manaza de hierro y con una expresión enteramente estólida, como si su rostro huesudo estuviera concentrado en la tarea de cercenar el aire. “Es un colaborador magnífico”, murmuró la Cocinera, satisfecha, viendo la forma corpulenta y borrosa que se perdía detrás de las ramas colgantes, salpicadas de corolas amarillas, de una hilera de árboles del trópico. Mojó el lápiz en la punta de la lengua y anotó algo en su libreta. “Tengo que volver a casa”, dijo el Marqués, doblando el papel con un desacostumbrado temblor en las manos. “y tú, ¡ándate!”, agregó. “¿No quiere que lo acompañe?”, preguntó Matías, recordando que la Cocinera había insistido en que lo llevara a casa sin perder un segundo. “¡No!”, vociferó el Marqués, con tanta fuerza, que un coronel de ejército que estaba en la mesa vecina lo miró de reojo, asombrado. El Marqués entregó sus fichas, dijo que le anotaran su deuda, y se puso de pie con cierto trabajo. Serafín tuvo la extraña impresión de que la lectura de ese papel le había echado años encima. “¿Tan temprano?”, preguntó. “Parece que hay novedades”, dijo el Marqués, y Serafín observó de reojo, por medio de una mirada lateral que lanzaba con frecuencia, que la cara se le había puesto de color cerúleo y que en las sienes se le habían acumulado unas gotas de sudor pastoso.