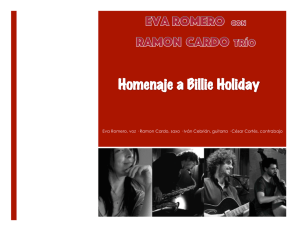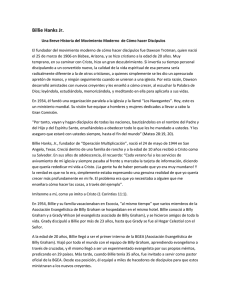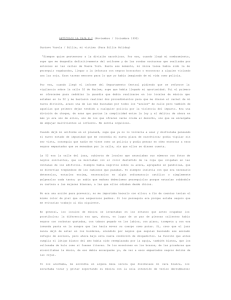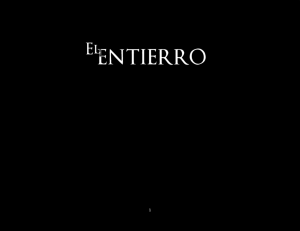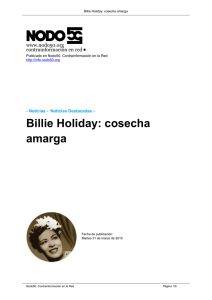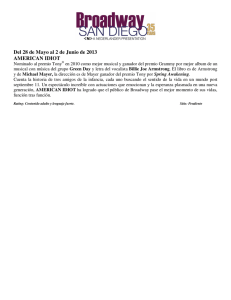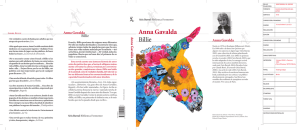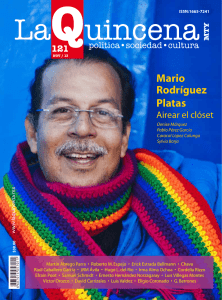BILLIE HOLIDAY LA CUMBRE Y EL ABISMO Augusto Isla
Anuncio

BILLIE HOLIDAY LA CUMBRE Y EL ABISMO nda, ponme esa música frívola que te gusta», me decía un amigo enamorado de Vivaldi, de Brahms, de toda esa seriedad que sonorizaba su elegancia cotidiana. Se refería al jazz: música de burdel, música de negros que, a decir de Herbert Marcuse, revoca la Novena sinfonía y «da al arte una forma sensual, desublimada, de atemorizadora inmediatez, conmoviendo, electrizando el cuerpo y el alma materializada en el cuerpo. La música negra es originalmente música de los oprimidos». Música que no exige, a veces, saber leer las convenciones de su escritura; pero impone, sí, otras exigencias: cuando Billie Holiday cantaba (Eleanora Fagan Gough; Filadelfia, 7 de abril de 1915-17 de julio de 1959, Nueva York), obedecía a su sentimiento. «No puedo cantar nada que no siento». Nunca asistió a una escuela de música, pero tuvo dos inspiraciones geniales: Louis Armstrong y Bessie Smith, a quienes escuchaba en la atmósfera marginal de su niñez y adolescencia. Con ellos, en compañía de sus alegrías, de sus lamentos, forjó un arte radical, más allá de su destino trágico: violaciones tempranas, prostitución, droga, prisiones. En el canto se buscó y se exigió a sí misma trascender, sin importarle el qué dirán, insumisa, renuente a ser una criada como su pobre madre, madre casi niña. Billie cantante de jazz, original como ninguna otra, con un registro vocal limitado pero poderoso, sin el timbre cristalino de Ella Fitzgerald, los amplios atributos de Sarah Vaughan, la dicción esmerada de Carmen McRae. ¿Cantaba o vivía las canciones? “Don’t explain”, con letra suya, es el testimonio de un amor indulgente cuando descubre las huellas del lápiz labial en la camisa de Jimmy Monroe, su pareja. «No expliques nada. Me complace que hayas vuelto. Eres mi alegría y mi dolor. Amor». Otra canción, emblema suyo como “God bless the child”, nace de una frase pronunciada por la madre, fervorosa católica. En un mundo dominado por los blancos, terco en sus políticas segregacionistas que reemplazan a la esclavitud, Billie no parecía encontrar su lugar, ni siquiera la definición de su color: demasiado A 2 4 zazpika Texto: Augusto Isla blanca para los negros, demasiado negra para los blancos; a pesar de su éxito, entraba a los hoteles por la puerta trasera, comía en la cocina si bien le iba. «Humillación» era la palabra que la perseguía; la droga, el recurso para sobrellevar aquella realidad insoportable: era la tentación de otros mundos, de unas gotas de felicidad instantánea. Después de pasear entre las mesas de varios centros nocturnos de Harlem o de recorrer largos trayectos como vocalista de bandas como las de Count Basie o Artie Shaw, Billie se mueve a sus anchas en el club Café Society en Washington Square. En una atmósfera liberal promovida por C, aquella negrita herida por tanta discriminación se convierte en una gran estrella. Allí, como señala el escritor y pensador belga Luc Delannoy (“Billie Holiday”, Librio Musique, 2000), se forja la imagen mítica de una Billie con las flores de gardenia sobre la oreja izquierda; allí luce impecablemente vestida, digna y serena; allí también nace “Strange Fruit”, un poema de Lewis Allen, seudónimo de Abel Meespol, que denuncia el racismo y nos habla del cuerpo de un negro que pende de un árbol en aquel territorio sureño enfermo de prejuicios étnicos. Cuando Billie estrena esta canción, deja estupefacta a una audiencia acostumbrada a escuchar de ella, en la línea del song, canciones de amor, baladas comerciales, por así decirlo, aunque de autores talentosos como Gershwin o Porter que Billie, al igual que Armstrong, transforma con el pathos propio del jazz. Y es que Billie es más que una intérprete: reinventa aquello que canta, lo hace suyo, personalísimo, con un toque de excentricidad, si se quiere, que a veces gustaba y a veces no. Pero fue esto lo que sedujo lo mismo a un John Hammond, su descubridor, que a un Norman Granz, productor de sus últimas grabaciones en Verve, cuando Billie, ya un poco o un mucho marchita, conservaba la identidad de su estilo, sensibilidad melódica, fraseo. Aunque inclasificable, Joachim Berendt considera a Billie como la gran cantante del understatement: elegancia, sensibilidad, refinamiento, a veces roto por los arrebatos, como aquello de levantarse el vestido y mostrar los glúteos cuando le disgustaba la reacción del público. Pues Billie, aunque amada por sus oyentes, nunca aban-