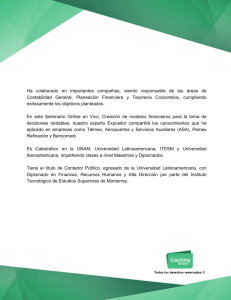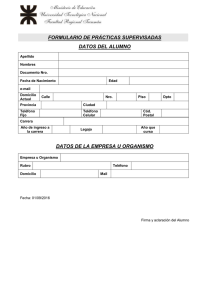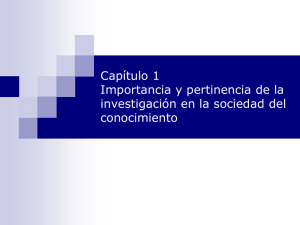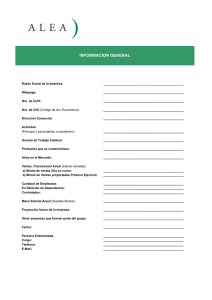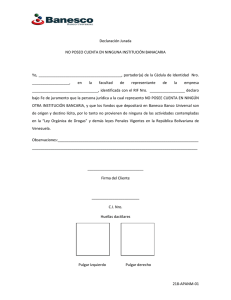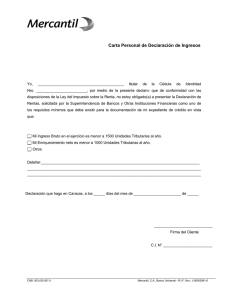Universalizar el acceso y completar la educación secundaria
Anuncio

07 DEBATE 07 Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana MAURICIO GONZÁLEZ OVIEDO CAMILLA CROSO CLAUDIA JACINTO PATRICIA SALAS O'BRIEN PABLO GENTILI JOSÉ RIVERO VIOLA ESPÍNOLA Compilación Néstor López y Florencia Sourrouille ISSN 1999-6179 / Noviembre 2010 DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 1 07 International Institute for Educational Planning 7-9 rue Eugène-Delacroix 75116, París Francia © IIPE – UNESCO Sede Regional Buenos Aires Agüero 2071 C1425EHS, Buenos Aires Argentina www.iipe-buenosaires.org.ar © Organización de Estados Iberoamericaños Para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Bravo Murillo 38 28015, Madrid España www.oei.es ISSN: 1999-6179 Las ideas y las opiniones expresadas en este documento son propias de la autora y no representan necesariamente los puntos de vista de la UNESCO o del IIPE. Las designaciones empleadas y la presentación de material no implican la expresión de ninguna opinión, cualquiera que esta fuere, por parte de la UNESCO, del IIPE, o de la OEI, concernientes al status legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o e sus autoridades, fronteras o límites. Se permite la reproducción total o parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente, el nombre del autor, el título del artículo y la URL (http://www.siteal.iipe-oei.org), tanto en medios impresos como en medios digitales. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 2 07 ÍNDICE GENERAL Presentación del debate “Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana” 4 Artículos • ADOLESCENCIA, POLÍTICA Y EDUCACIÓN Mauricio González Oviedo 8 • UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA Camilla Croso 20 • CONSIDERACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN CON CALIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA Claudia Jacinto 29 • UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA Patricia Salas O'Brien 39 • TRES ARGUMENTOS ACERCA DE LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN AMÉRICA LATINA Pablo Gentili 49 Comentarios • LA EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO META SOCIAL EN ACTUALES CONTEXTOS LATINOAMERICANOS José Rivero 62 • INTERVENCIONES TEMPRANAS PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Viola Espínola 77 Perfil de los autores 96 DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 3 07 PRESENTACIÓN DEL DEBATE Introducción Cada vez más, en América Latina hay acuerdo respecto a la necesidad de que las nuevas generaciones puedan completar la educación secundaria. Ello se pone en evidencia, por ejemplo, cuando se analizan los textos de las nuevas leyes de educación que se han ido sancionando en los últimos años o están actualmente en debate, y también aparece como un objetivo explícito en los Planes Nacionales de Acción vigentes en varios países de la región. La presencia de estas metas en diversas normas y programas educativos puede ser interpretada como expresión de un clima de debate que está instalado en la región, y de un creciente consenso –desde múltiples sectores de la sociedad- en torno a que la finalización del nivel secundario es una condición indiscutible para que todos los niños y adolescentes logren acceder a un conjunto de saberes irrenunciable para afrontar los desafíos que representa hoy la vida en sociedad. Este objetivo refleja, en última instancia, una redefinición del sentido de las políticas educativas de la región. Estas no sólo están orientadas a que los niños y niñas accedan a la escuela –expresión del principio de igualdad de oportunidades educativas- sino que buscan, además, que permanezcan en sus aulas, y que accedan allí a una educación de calidad. Hoy, este nuevo desafío –que apunta a la igualdad en los logros educativos- requiere, casi inevitablemente, que todos los adolescentes puedan permanecer escolarizados hasta completar el nivel medio de enseñanza. Ahora bien, en América Latina termina la educación media menos de la mitad de los adolescentes; en algunos países sólo una quinta parte logra completar este nivel. Aún en aquellos países que han logrado los mayores niveles de cobertura educativa, hay un tercio de jóvenes que no llegaron a cumplir con este objetivo. Este panorama es mucho más crítico si se centra la atención entre los jóvenes que habitan en zonas rurales, o aquellos de los sectores sociales más desfavorecidos, donde la amplia mayoría está lejos de llegar a completar la educación secundaria. Un factor que le suma gravedad a esta situación es que, tal como se puede apreciar en los Informes de Tendencias Sociales y Educativas en América Latina publicados por el SITEAL en los años 2006 y 20071, en la región se estaría llegando a un techo en las tendencias de expansión educativa que han caracterizado las últimas dos décadas. La información allí presentada permite ver claros indicios de una reducción drástica en los incrementos de la escolarización que se venían verificando año a año; de confirmarse esta tendencia, se estaría consolidando en la región un panorama en el cual esta meta de universalización en el acceso al conocimiento a 1 Estos informes pueden ser consultados en el sitio de SITEAL en Internet, www.siteal.iipe-oei.org DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 4 07 partir de la universalización de una educación media de calidad es sumamente difícil de alcanzar. Los ejes del Debate El objetivo de este Debate del SITEAL es invitar a desarrollar un conjunto de reflexiones en torno a las dificultades que representa hoy para los países de la región lograr que todos sus adolescentes lleguen a completar sus estudios secundarios. Hay dos grandes líneas de interrogantes que quedan planteadas frente a este panorama. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de entender por qué es tan difícil en la región lograr la plena escolarización de los adolescentes hasta que lleguen a completar la educación media. La otra, más propositiva, enfatizaría en indagar sobre qué tipo de políticas deberían desarrollarse para reducir la enorme brecha que hay entre aquello que nuestras sociedades se proponen, y la situación actual. La invitación que se hace a cada uno de los participantes del debate es a producir un texto en el que se presente un análisis sobre la situación presentada, organizada en torno a estos interrogantes generales, tomando en consideración la situación del conjunto de los países para los cuales se presenta información, de un grupo de ellos o de alguno en particular, según su preferencia. La información presentada Para dar sustento empírico a estas reflexiones, se presenta, en la tabla adjunta, un conjunto de indicadores que ilustran la situación descripta en 16 países de América Latina. En primer lugar se presenta el porcentaje de jóvenes que tienen el nivel secundario completo entre aquellos con 20 años de edad. Se tomó en cuenta esta edad para el análisis pues si en cada uno de los países de la región la meta de la plena escolarización secundaria estuviera cumplida, este valor debería tender a 100. Con edades inferiores se corre el riesgo de tomar en cuenta a jóvenes que aún deberían estar cursando este nivel, en tanto que edades superiores nos alejarían de la situación actual, remitiéndonos al funcionamiento de los sistemas educativos 4 o 5 años atrás, como mínimo. Esta información se presenta para el total de cada país, y desagregada por área geográfica (urbana o rural), sexo y clima educativo del hogar. Esta última variable se construye a partir de promediar los años de escolaridad del jefe de hogar y su cónyuge (en el caso de hogares biparentales) o los años de escolarización del jefe (en hogares monoparentales), y apunta a captar indirectamente el nivel socioeconómico al que pertenecen2. El clima educativo bajo remite a aquellos 2 Cabe destacar que cuando se usa la variable Clima Educativo el universo de jóvenes se reduce a DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 5 07 hogares en que el promedio de años de escolarización es inferior a 6, el clima educativo medio corresponde a valores de entre 6 y 12 años de escolarización, y en clima educativo alto se ubican hogares con valores superiores a 12. Cabe la posibilidad de que entre estos jóvenes de 20 años que no completaron la secundaria algunos estén aún cursando sus estudios, con posibilidades de llegar a esa meta. A los efectos de poder dimensionar esta situación, se incorporó un segundo indicador, el porcentaje de jóvenes aún escolarizados entre quienes no completaron el secundario. Por último se incorporó un tercer indicador, el promedio de años de escolarización de los jóvenes de 20 años de edad que no completaron el secundario y están desescolarizados. Este dato da cuenta de cuán lejos de la finalización de su ciclo secundario los jóvenes –en promedio- dejaron de estudiar. Estos indicadores fueron producidos en el marco del proyecto SITEAL, a partir de un procesamiento de los microdatos de las encuestas de hogares que realizan regularmente todos los países de la región. En cada país se recurrió a los datos más recientes, correspondiendo en su mayoría al año 2006. La dinámica del debate Los Debates del SITEAL representan una de las estrategias de análisis de la información que se utilizan en este proyecto desde sus inicios. Apunta a convocar a un conjunto de expertos de diferentes países de la región a exponer su interpretación y sus reflexiones a partir de un conjunto de datos preparados especialmente, en torno a un tema específico. Una vez reunidos algunos documentos generados de este modo, se pide a otros expertos que hagan un comentario a estos textos, con la idea de generar un “ida y vuelta” de reflexiones y análisis. Finalmente, cada autor tiene la posibilidad de responder a los comentarios que se hicieron a su texto, creando así un espacio de debate y producción conjunta. La totalidad de los textos producidos a partir de esta dinámica se van publicando en el sitio de SITEAL, www.siteal.iipe-oei.org.ar aquellos que viven con sus padres. Para el cálculo del total y para los otros tipos de desagregación se utilizó como universo el total de los jóvenes de 20 años de edad. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 6 07 TABLA 1. PORCENTAJE DE JÓVENES CON EL NIVEL SECUNDARIO COMPLETO ENTRE AQUELLOS QUE TIENEN 20 AÑOS DE EDAD, PORCENTAJE DE JÓVENES DE 20 AÑOS ESCOLARIZADOS ENTRE AQUELLOS QUE NO COMPLETARON EL SECUNDARIO, Y PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN DE LOS JÓVENES DE 20 AÑOS QUE NO COMPLETARON EL NIVEL SECUNDARIO Y ESTÁN DESESCOLARIZADOS. AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES), C. 2006. Jóvenes con el nivel secundario completo, entre aquellos que tienen 20 años de edad (%) País Clima educativo del hogar Área geográfica Sexo Urbana Rural Hombre Mujer Bajo Medio Alto Total Jóvenes de 20 años aún escolarizados , entre quienes no completaron el secundario (%) Promedio de años de escolarización de los jóvenes de 20 años que no completaron el secundario, y están desescolarizados Argentina urbano 62,1 62,1 . 57,4 65,7 13,1 51,0 96,2 20,2 7,8 Bolivia 52,5 60,1 26,2 53,3 51,8 1,9 50,3 93,8 29,8 6,8 Brasil 46,9 51,9 20,2 41,5 52,2 10,4 56,5 95,1 32,2 6,5 Colombia 60,5 75,9 29,6 53,0 66,6 14,9 72,7 96,7 7,2 6,0 Costa Rica 36,4 43,8 26,4 33,1 39,4 1,9 30,5 89,9 26,7 6,6 Chile 76,3 78,0 63,4 75,3 77,3 18,2 65,6 96,7 28,1 8,6 Ecuador 52,2 62,5 29,8 51,1 53,3 5,6 49,9 97,4 12,9 6,6 El Salvador 36,2 48,0 20,9 34,7 37,5 6,7 43,9 96,8 13,1 6,0 Guatemala 15,8 25,2 5,3 17,6 14,3 2,2 31,0 79,7 14,3 4,6 Honduras 19,8 33,1 7,0 17,8 21,5 0,8 28,5 81,2 20,0 5,1 México 46,7 50,0 32,1 45,2 48,1 6,2 39,8 92,0 8,7 7,7 Nicaragua 26,4 36,9 10,3 21,3 31,8 1,8 42,4 92,4 18,6 5,1 Panamá 57,3 70,5 32,7 51,5 62,4 0,3 50,9 93,1 13,7 6,9 Paraguay 49,5 59,2 32,1 48,2 50,7 2,1 51,6 97,1 17,8 6,7 Perú 64,1 75,4 41,5 63,0 65,4 16,5 72,9 95,3 8,8 6,4 Uruguay 32,6 33,1 25,0 26,8 38,3 2,3 19,8 84,5 24,0 8,0 Total países considerado s 48,5 54,8 25,3 45,0 51,8 8,7 52,6 94,0 21,2 6,7 Fuente: SITEAL IIPE/OEI, 2008 DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 7 07 ARTÍCULOS ADOLESCENCIA, POLÍTICA Y EDUCACIÓN3 - Mauricio González Oviedo -4 El dato no deja de expresar cierto dramatismo. De mantenerse la tendencia, en promedio solo 3 de cada 10 estudiantes que ingresarán a la primaria el próximo 16 de febrero lograrán graduarse de la secundaria en diciembre del año 2020. La cifra se reduce a 2 en el mundo rural y talvez a ninguno en los territorios indígenas donde la cobertura es apenas precaria o nula. En Costa Rica esta información no ha estado ausente del debate. Según la Constitución Política la educación no sólo es un derecho, sino que es obligatoria desde la preescolar hasta la general básica (noveno grado), y toda debe ser gratuita y costeada por la Nación, incluyendo a la educación diversificada (décimo y onceavo). Sin embargo, la brecha entre derecho y realidad es amplia y se presenta en el contexto de un aumento vertiginoso de la desigualdad, con graves consecuencias para la integración y la convivencia social. FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI. COSTA RICA, 1990-2005 0,44 0,42 0,4 0,38 0,36 0,34 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIDES-MIDEPLAN: 2007 Durante los últimos 20 años se ha dado un acelerado proceso de concentración del ingreso, solo el 20% más rico tuvo un aumento en su participación (Garnier, 2006). Mientras en 1988 el ingreso por persona en los hogares más adinerados era 11 veces mayor que en los de menos recursos, para el año 2005 esa brecha se duplicó a 22 veces, en contraste con la tendencia a la disminución de la pobreza. 3 Este artículo forma parte del Debate 7 de SITEAL referido a “Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana”. © 2009, SITEAL, IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires y OEI. Las opiniones del autor expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista de SITEAL, IIPE UNESCO Sede Regional Buenos Aires y de la OEI. Se permite la reproducción total o parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente, el nombre del autor, el título del artículo y la URL (http://www.siteal.iipe-oei.org), tanto en medios impresos como en medios digitales. 4 Sociólogo y politólogo. Consultor y asesor de varios organismos de Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como asesor del Ministro de Educación Pública de Costa Rica. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 8 07 FIGURA 2. PORCENTAJE DE HOGARES POBRES. COSTA RICA, 1990-2005 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SIDES-MIDEPLAN: 2007. La correlación entre concentración del ingreso y aumento en la delictividad para el período comprendido entre los años 1989-2003 quedó demostrada en el Décimo Informe del Estado de la Nación sobre delito y seguridad de los habitantes. La tendencia muestra principalmente el aumento de la tasa de delitos contra la propiedad a partir de la década de los años noventa (EN: 2004). En un país tan pequeño tres de cada veinte personas adultas dicen haber sido víctima de delitos, estos representan el 15% de la población mayor de edad; es decir, alrededor de 400,000 personas según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (INEC, 2004), la mayoría concentrada en la región central del país, predominante en San José. Esta cifra le da sentido a que una nada despreciable tercera parte de los costarricenses adultos (aproximadamente 900,000 personas) diga sentirse insegura por la situación de seguridad del país y, a la vez, sentirse insegura en su comunidad de residencia. En coincidencia, uno de cada tres hogares decidió adoptar medidas de seguridad adicionales a la colocación de rejas en las puertas y ventanas como medio para mejorar la protección de sus casas y dejar de asistir a actividades sociales. Asimismo, el 76% de las personas nunca deja la casa sola, el 17% contrata algún servicio de seguridad privada y el 8% adquirió un arma de fuego (EN: 2004). Las personas con educación secundaria o más años de escolaridad y mayor nivel de ingresos reportan victimización por delitos tres veces más alta que aquellas con primaria o menos y bajo nivel de ingresos (EN: 2004, 117) y las víctimas de violencia patrimonial de los grupos más privilegiados duplica -casi un 30%- a los de estratos más bajos -16%- , según el Primer Informe de Desarrollo Humano (INDH: 2005). El perfil de las víctimas de delitos parece coincidir con los exitosos que han tenido mayores oportunidades de estudio y acceso a empleos productivos y bien remunerados. Incluso, el Informe de Desarrollo Humano va más allá y dice que en Costa Rica los grupos sociales del quintil más alto de ingreso están abandonando el interés en mejorar la seguridad pública y cada día confían más su seguridad a empresas privadas (INDH: 2005, 111), al igual que los servicios de salud y educación, habría que agregar. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 9 07 Mientras una tercera parte de los costarricenses se sienten realmente amenazados por la inseguridad, otra parte de la población se está ´formando´ para vivir en la precariedad. El 64% de la fuerza laboral del país está obteniendo una muy baja tasa de escolaridad que, en palabras del propio Plan Nacional de Desarrollo, les condena a acceder a empleos de menor productividad y remuneración (PND, 2007). En otras palabras, siete de cada diez niños y niñas que inician la primaria son devueltos a la sociedad sin título de bachiller, convertidos en adolescentes que se insertan en una realidad social fragmentada en dos extremos desiguales y expuestos al conflicto. Por un lado, un tercio exitoso e incluido, con más años de escolaridad y mayores ingresos que se siente inseguro ante la inseguridad que impera en el país y en sus comunidades, y por el otro lado, la mayoría excluida, no necesariamente pobre aunque sí con bajos ingresos y poca escolaridad que en buen grado encarnan la amenaza de inseguridad. El Informe de Desarrollo Humano reporta algunos datos muy significativos en relación con la perpetración de la violencia delictual: entre 1998-2003 los hombres menores de 35 años concentraron el 52% de las condenas por delitos de narcotráfico, el 56% en delitos contra la vida y el 71% en delitos contra la propiedad. Y en esta última categoría la tercera parte de los condenados tenía entre 18 y 25 años (INDH: 2005). Ante el aumento de la desigualdad social y su correlación con el disparo de la tasa de criminalidad la respuesta política fue el agravamiento en el uso del castigo penal. La reforma de los artículos 51 y 76 del Código Penal por medio de la Ley No 7389 de mayo de 1994, aumento la pena máxima de 25 a 50 años de prisión. De seguido se aprobó la Ley No. 7398, del mismo año y mes, que aumento las penas para los delitos de homicidio simple, homicidio calificado, violación simple, violación calificada, estupro agravado y abusos deshonestos. Si el aumento de la pena máxima excedía la razón, las tras medidas la contradecían de manera aberrante, pues durante el quinquenio anterior el incremento en la tasa de homicidios fue de tan solo 0.5 por 10.000 habitantes, pasando de 4.3 en 1985 a 4.8 en 1990; mientras que las tasas de violación pasaron de 1.6 a tan solo 1.9 durante el mismo periodo (INDH: 2005). Además, en el año 1996 los legisladores impusieron penas de hasta 15 años de prisión a los adolescentes en la Ley de Justicia Penal Juvenil. Así Costa Rica ha tenido el dudoso mérito de multiplicar por 2.6 el número de personas privadas de libertad, con lo cual duplicó la tasa de personas presas de 103 a 202 por cada 100,000 habitantes, la tercera más alta de América Latina (Carranza, Solana en EN: 2004); mientras tanto, el promedio de la pena de prisión en Costa Rica es mucho más alto que el de Estados Unidos, país caracterizado por su amplitud en el uso del poder punitivo: 7.2 frente a 4.5 años en el 2002 (INDH: 2005, 417). A mediados de esta década, después del oscurantismo penalista del fin de siglo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) le dio un aliento fresco a la discusión al insistir en que la educación tal como está hoy día amenaza convertirse en un sinsentido y al asumir la responsabilidad política de asignarle al sistema educativo un potencial alterativo de la realidad sobre la base de dos ejes de intervención: su posible contribución al crecimiento económico y el impacto que puede tener en la reversión de las tendencias de desintegración social (PND: 2007), que en mucho explican la tendencia al aumento de la violencia delictiva. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 10 07 En un estudio previo Leonardo Garnier (2006) planteaba que el país en los últimos 20 años se ha mostrado como uno de los países de América Latina mejor posicionado para sacar provecho de las oportunidades que ofrece el proceso de globalización de la vida económica y social, incluyendo el hacerle frente a las exigencias que impone el cambio científico y tecnológico. Sin embargo, lo hace arrastrando una cadena de desequilibrios sociales, productivos e institucionales dentro de los cuales la distribución del ingreso es clave. Y, sin embargo, para el autor ese aumento en la desigualdad que se refleja en las estadísticas es el menos preocupante. Según él, es mucho más preocupante la desigualdad que no se ve en las estadísticas, incapaces de identificar la brecha creciente entre los ingresos del trabajo y los ingresos del capital, que está marcando el surgimiento de dos Costa Ricas. Ante tal polarización, Garnier se pregunta si el país está haciendo lo necesario para que la parte exitosa del desempeño económico no sea sólo para unos pocos la llamada “integración hacia fuera” sea, también, un proceso que permita consolidar la “integración hacia dentro”. Por lo menos desde el punto de vista de la educación la respuesta no es para nada positiva pues la educación ha venido reproduciendo la desigualdad del contexto. En respuesta a estos diagnósticos una de las promesas de campana del actual presidente de la República fue universalizar la educación secundaria y la promesa se convirtió en meta del Plan Nacional de Desarrollo 2 006-2010. Eso sí, dicha promesa quedó condicionada al aumento del gasto público del mínimo constitucional del 6% a un 8% del Producto Interno Bruto, lo que dependía de una reforma tributaria que debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Y aquí la meta propuesta, igual que el Derecho establecido constitucionalmente, topo con la realidad de un país que no quiere ser “centroamericano”, pero tiene una carga impositiva apenas un poco mayor que la de Guatemala. El Gobierno se ha propuesto que al finalizar la administración 2006-2010 “…ninguna persona de 17 años o menos esté fuera del sistema educativo”, de ahí que la cuarta meta del Plan Nacional de Desarrollo (de ocho en total) se proponga la universalización de la educación secundaria, al mismo tiempo que se eleva la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos y se eleva también la inversión en educación al 8% del producto interno bruto. Se trata de un desafío propio de la política pública, pues casi el 92% de los estudiantes costarricenses asisten a clases en escuelas y colegios públicos. Esta meta en educación coincide con la segunda meta del PND en materia de pobreza y desigualdad, la cual plantea detener el incremento de la desigualdad, fortalecer la clase media y permitir su expansión mediante el incremento de la inversión, cobertura y calidad de la educación pública (PND: 2007). A un año de que se celebren las próximas elecciones queda claro que la actual administración dejará sin cumplir la palabra empeñada. No es este el lugar ni el momento para analizar las razones de carácter político que influyeron en este magro resultado con respecto a sus propias expectativas. Vale la pena eso sí dejar sentado que una meta tan ambiciosa requería un clima político menos DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 11 07 crispado en comparación con el que se generó en el país durante los últimos tres años, donde el único tema realmente importante fue la ratificación de un tratado comercial con los Estados Unidos, República Dominicana y el resto de Centroamérica. Sin embargo, hay que reconocerle dos méritos a la actual administración. En primer lugar, haber diagnosticado de manera clara la condición social del país y, en ese marco, la situación educativa. Puede afirmarse que tanto el diagnostico como los propósitos seguirán vigentes por un buen tiempo y no deberían excluirse de ningún análisis serio destinado a fundamentar las estrategias necesarias para lograr la universalización del acceso a la educación secundaria. En segundo lugar, también son meritorias las medidas tomadas para evitar que los adolescentes escolarizados se queden sin completar la secundaria, sobre todo cuando el fenómeno de la expulsión por parte del sistema educativo está determinado por los bajos ingresos familiares y/o por erráticas políticas de promoción y evaluación de los aprendizajes. Según el PND una parte de la llamada “deserción” debe ser entendida como simple y llana exclusión del sistema por carencias socioeconómicas, lo que desplaza la carga de la justificación del “desertor” hacia la política social. Ante esta situación, aparte de las medidas de más largo plazo como podrían ser la promoción del crecimiento y a generación de trabajos de calidad, el Estado debe asumir tareas como el otorgamiento de subsidios a las familias. La más importante accion estratégica del sector social conectada con la política educativa en materia de inclusión es el “Programa Avancemos”, orientado a la transferencia condicionada de recursos económicos a las familias seleccionadas con el fin de impedir el abandono escolar de 130,000 adolescentes (40,000 familias). El Programa forma parte de la segunda meta general del Plan Nacional de Desarrollo, la cual plantea detener el incremento de la desigualdad, fortalecer la clase media y permitir su expansión, mediante el incremento de la inversión, cobertura y calidad de la educación pública y de la segunda meta sectorial del sector social: “reducir las asimetrías o brechas en los niveles de desarrollo social, identificando las brechas geográficas y entre grupos; definiendo umbrales sociales para la satisfacción de necesidades básicas del conjunto de la población; y enfrentando la exclusión social de la población indígena y otros sectores vulnerables de la comunidad nacional” (PND: 2007, 48). “Avancemos” es una adaptación nacional de los programas “Oportunidades” de México (25 millones de personas/5 millones de familias incluidas) y “Puente de Chile”, así como “Bolsa Familia” de Brasil, los cuales han sido adaptados y se vienen desarrollando también en otros contextos complejos, como grandes países africanos y asiáticos e, incluso, en e l Estado de Nueva York. Pueden citarse siete lecciones aprendidas relacionadas con la concepción e i mplementación de este tipo de modelos, sobre las cuales el Estado costarricense apenas está aprendiendo a tomar nota5: 5 Estas lecciones son producto de la rica experiencia de trabajo que tuve como parte del grupo multinacional que valoro los DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 12 07 1. Las transferencias no contribuyen a reducir la pobreza ni la desigualdad, esos no son objetivos de los programas de transferencias condicionadas, este tipo de programas tienen un carácter paliativo ante las inequidades que provocan la desigual distribución del ingreso y la carencia de empleos competitivos y bien remunerados. 2. La familia no puede asumir toda la carga de la justificación del éxito escolar a cambio de la transferencia condicionada, justo por tratarse de familias en desventaja que necesitan un tipo de acompañamientotécnico “social” (trabajadores sociales), y a veces psicopedagógico y hasta psicológico, en la medida que surgen conflictos que influyen en el éxito escolar. Este tipo de carencias tampoco puede suplirla la escuela, que debe concentrarse en educar (este punto coincide con las preocupaciones y hallazgos de López: 2005, 129 y sucesivas). 3. El problema de las transferencias condicionadas implica definir con transparencia los criterios de selección, para evitar errores de inclusión-exclusión, manipulación, clientelismo político y “desafección” popular con respecto a las medidas compensatorias. 4. Los criterios de suspensión y reestablecimiento del subsidio deben ser establecidos con rigor y para ello debe estar contestada una pregunta básica: ¿Qué significa condicionalidad? 5. Una de las mayores dificultades consiste en la “localización” de beneficiarios, porque los sistemas típicos de registro de familias pobres o de beneficiarios de programas sociales son poco aptos para las nuevas modalidades de exclusión por desigualdad, eso crea descreimiento entre la población. 6. El esquema de transferencias y control puede ser altamente abigarrado y se corre el riesgo de recargar las funciones de educadores y administradores educativos. 7. Los criterios de “salida” o graduación del programa en términos contractuales entre las familias y el Estado deben quedar claramente establecidas desde el principio, ante todo por la temporalidad intrínseca de este tipo de subsidios. Pero quizás el principal obstáculo que deben enfrentar los programas que intentan medidas de inclusión, es que la exclusión educativa ha sido históricamente funcional a los propósitos de la educación secundaria que por principio ha sido y sigue siendo selectiva. A partir de la masificación de la educación secundaria, que en Costa Rica se produjo sobre todo al lograrse a universalización de la primaria y expandirse los servicios educativos principalmente para la creciente población urbana de las clases medias en épocas de mayor optimismo, se pusieron de manifiesto tensiones propias de un modelo selectivo enfrentado a una mayor demanda. Que la educación haya sido un mecanismo de programas Oportunidades, Puente y Bolsa Familia desde una perspectiva de derechos humanos entre febrero del 2005 y agosto del 2006. El grupo estuvo integrado por investigadores, funcionarios públicos nacionales e internacionales asignados u originarios de México, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 13 07 movilización social ascendente de eso no cabe duda, que tal mecanismo fuera apto para todos he ahí el dilema, porque en un modelo selectivo quienes quedan fuera del sistema educativo son tan funcionales como los seleccionados para continuar adentro. Puede presumirse que en sus orígenes y de acuerdo con sus propósitos la secundaria cumplió con mayor calidad y relevancia sus objetivos educativos, porque eran pocos los llamados y mucho menos los elegidos. De ahí que un segundo elemento del diagnostico del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a los problemas intrínsecos de un modelo concebido y diseñado para seleccionar y se refiere a los estudiantes que no terminan la secundaria porque tienen dificultades para aprender y empiezan como aplazados, luego pasan a repitentes y, por último, terminan expulsados del sistema. El PND enfatiza que el problema es de un sistema que no está diseñado para enseñarles bien a los adolescentes, pues no desarrolla los apoyos que le den la calidad necesaria al proceso educativo (PND: 2007). Las principales medidas han tenido que ver con una transformación importante de las reglas de la promoción y la evaluación de los aprendizajes. En cuanto a la promoción se flexibilizo el paso de un grado a otro, permitiendo que los estudiantes que deban repetir cuatro o menos asignaturas puedan adelantar asignaturas del curso lectivo siguiente. Esto tiene como fin reducir el nivel de repitencia y con ello de frustración de los estudiantes y sus familias. Una medida increíble, por lo que estaba vigente, fue desasociar reglamentariamente la calificación de la conducta del desempeño académico, pues esa era una herramienta de control disciplinario que utilizaban como recurso de poder tanto el personal docente como el administrativo en contra de los estudiantes. En cuanto a las reglas de la evaluación de los aprendizajes fueron eliminadas las pruebas nacionales de sexto y noveno grados, en primera instancia porque eran irrelevantes y, en segunda, porque demandaban un tiempo que puede resultar clave para la preparación de los estudiantes en su paso de la educación primaria hacia la secundaria (sexto a séptimo) y de a educación general básica a la diversificada (noveno a décimo), pasos que coinciden con los picos de mayor exclusión del sistema educativo. En principio estas medidas tendrían que verse complementadas con servicios de apoyo pedagógico y psicopedagógico para estudiantes con el fin de ayudarles a superar las barreras del abigarrado currículum y las desventajas de los entornos familiares con climas poco proclives al estudio. Y aquí se presenta otra dificultad porque la concepción selectiva de la educación secundaria tiene una expresión muy clara en el diseño curricular y pedagógico vigente. El desplazamiento físico de los estudiantes entre los diferentes salones de clase en búsqueda del saber docente en los colegios, expresa bastante bien la concepción que subyace a la educación secundaria. Mientras en los niveles de preescolar y un poco en primaria la intervención pedagógica se centra preponderantemente en el niño DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 14 07 como sujeto y protagonista del proceso educativo6, muy acorde con los notables desarrollos en los campos de la psicología y la psicopedagogía durante el siglo XX, en la secundaria el protagonista es el conocimiento a secas y, ante todo, el docente que lo posee y lo imparte aunque ambos sean completamente irrelevantes para el estudiantado. Este ejercicio traspasa límites razonables cuando la carga alcanza en promedio hasta 15 asignaturas, aunque en cualquier colegio académico perteneciente a la ecuación pública costarricense la cantidad podría llegar aproximadamente hasta 25 asignaturas con diferentes cargas (MEP; 2005), cuyos contenidos han sido harto calificados de irrelevantes por el propio PND, tanto en función del crecimiento económico como de la integración social y habría que agregar en función de la formación de ciudadanía. Y aquí aparece un tercer elemento del diagnostico colocado con centralidad en el PND como parte de las causas por las cuales los adolescentes abandonan la educación secundaria y se cita a continuación textualmente debido a su trascendencia analítica: “…un buen número de jóvenes abandonan la secundaria simplemente porque la encuentran aburrida e irrelevante…el sistema educativo costarricense no sólo está fallando en su tarea de formar a los estudiantes para el mundo del trabajo, sino que está fallando también en formarlos para el disfrute de la vida y el ejercicio pleno de la ciudadanía…lo que exigiría otro tipo de cambios que tienen que ver también con la calidad pero, sobre todo, con la relevancia, la pertinencia y el atractivo de la educación, de la escuela, del colegio, para que nuestros jóvenes puedan hacer eso que, cuando se logra, es tan satisfactorio: disfrutar el esfuerzo de aprender” (PND: 2007; 44). Hablando de manera especulativa, supongamos que hacia el final de su gestión el Gobierno de la República consigue un acuerdo nacional que tenga como prioridad la universalización de la secundaria, incluyendo un aumento al 8% del PIB del gasto en educación, cuya diferencia con el aporte actual se destinara exclusivamente a la meta trazada en el PND. Supongamos también que en consecuencia se multiplica la infraestructura, el personal docente mejor preparado y pagado para atender la demanda y el mercado laboral se prepara para absorber y pagar mejores salarios a empleados con mayores expectativas laborales y de ingresos; las universidades expanden su oferta para quienes estén interesados en el ingreso y las familias se suman al pacto, producto de las transferencias condicionadas que recibirían del Gobierno. Es decir, supongamos que los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo se cumplen, aunque trasciendan la actual administración. Aún bajo el supuesto del pleno cumplimiento del PND, sería difícil aventurar que se lograría la meta de universalización de la educación secundaria porque el 6 Se utiliza el “preponderante” por una cuestión de prudencia, pues en los últimos años se han producido variaciones curriculares que tienen a los niños de primaria consumidos en desgastantes procesos de memorización y aprendizajes altamente detallados de cuya eficacia habría que dudar, tanto como de su utilidad. Por lo demás, la carga académica les está impidiendo otro tipo de actividades vitales para su formación y crecimiento, como el juego libre y un descanso sano. Esto sin considerar la situación de desventaja de los que deben dedicar parte de su tiempo a la generación de ingresos familiares, aunque no sea en condiciones de explotación del trabajo infantil. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 15 07 acuerdo nacional debería incluir otro tipo de compromisos que no se están visionando. Por ejemplo, superar aquello que con claridad meridiana Emilio Tenti testimonia como el pasado de una escuela que ya no es, pero refleja quizás la utopía por la que se inclina el statu quo: “…el equilibrio de poder entre los individuos y las instituciones se inclinaba claramente a favor de las instituciones. Estas eran las que en gran medida determinaban lo que los individuos debían pensar, creer y hacer. La escuela, por ejemplo, estaba más allá de toda sospecha. El programa escolar, con sus contenidos y métodos se imponían a las familias y a las nuevas generaciones, las cuales no estaban en condiciones de cuestionar su pertinencia o su legitimidad. Había determinadas cosas, ya sean conocimientos o valores, que no estaban en discusión. Tampoco lo estaban los métodos y las didácticas. La escuela imponía sus reglas y quienes no las cumplían eran excluidos y culpabilizados de su propia exclusión. Es preciso tener en cuenta que se trata de un equilibrio de poder claramente favorable al mundo de lo instituido, a lo que todavía hoy se denomina “programa oficial” y no de una dominación absoluta, ya que siempre existieron resistencias y cuestionamientos, pero estos eran marginales y no ponían en crisis el funcionamiento de todo el sistema. No debo anticiparles que tanto el tiempo de la creencia en una moral universal como el tiempo de las instituciones fuertes son tiempos pasados” (Tenti: 2006; 5). Asumir lo planteado por Tenti le implica al mundo adulto aprender a dialogar con el mundo de las nuevas generaciones, eso debe expresarse en el salón de clase donde esa relación se convierte en docente-estudiante, mundos necesitados de mayor comprensión mutua, de mayor comunicación: “…necesitamos del lenguaje para fines comunicativos más que para fines cognitivos. El lenguaje no es el espejo del mundo, sino que nos abre un acceso a él…en la mirada del tú, de una segunda persona, que habla conmigo como una primera persona, me hago consciente de mí mismo…” (Habermas: 2006, 22-23). Si algo distingue a los adolescentes es una autonomía relativa vinculada con el ejercicio de la libertad, la explicación de los “cambios” durante la adolescencia no debe limitarse a las determinaciones biologistas de su experiencia de vida, que, aunque importantes no lo explican todo (“No se discute el hecho de que todas las operaciones del espíritu humano dependan enteramente de sustratos orgánicos. La controversia versa más bien sobre la forma correcta de naturalizar el espíritu”-Habermas: 2006, 9). Lamentablemente la escuela, en este caso la educación secundaria, no está lista para expandirse a la comprensión de la constitución cultural de los cambios que viven las personas adolescentes, caracterizados por una creciente capacidad crítica y un olfato refinado para distinguir la incongruencia entre la teoría y la práctica de los discursos adultos y aunque no sean capaces de construir valores “afirmativos” (para nosotros) expresados en utopías” trascendentes, la actitud de ruptura y descreimiento e incluso apatía son en sí prácticas relevantes que se producen durante la adolescencia caracterizada como un segundo y complejo nacimiento: “Son respuestas aparentemente pasivas de los jóvenes, que se constituyen en un rechazo ante las características de las propuestas y opciones que encuentran. Es una forma de confrontación poco sistematizada ideológicamente, que se expresa por la vía de la actitud y está estrechamente relacionada con los bloqueos DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 16 07 generacionales. A través de la resistencia, los adolescentes y jóvenes procuran no ser consumidos por el medio, pues no desean ser integrados con la exclusión de sus sueños y necesidades” (Krauskopf: 2002, 60). El potencial libertario, creativo y crítico de los adolescentes en gran medida se limita al aprovechamiento que de él hace el mercado, diversificando la oferta de productos para los adolescentes que son fuente de producción y lugar de consumo para el diseño (Urresti: 2007); los empresarios y comerciantes hace mucho tiempo aprehendieron ese nicho de consumo especializado. Eduardo Bustelo plantea que “…la infancia se constituye con todos los atributos del niño capitalista, en especial el consumismo, y el consumo suntuario como la dimensión del éxito en la vida. Esta representación tiene los caracteres asociados al triunfo: la arrogancia, la avaricia y la agresividad producto de la competencia. Perversamente, en este caso, también la infancia es pensada como reproductora –en el rol de la transmisión- de la riqueza y la opresión” (Bustelo, 2007, 69). El extremo de la creatividad llega hasta mercantilizar “lo alternativo”, baste pensar en el rostro combativo del ché o el rostro apacible y desafiante de Bob Marley junto a su imperdible canabis. “El capitalismo no confronta con la propuesta política de sus oponentes sino que los vende desprovistos de su verdad” (Bustelo, 2007, 68). No deja de ser un escenario difícil el de la educación pública ante la irrupción de otras fuentes de formación de la conciencia, en este caso el mercado, sobre todo la industria cultural y de las comunicaciones y si le sumamos el carácter selectivo y autoritario de la educación secundaria el resultado es que una buena parte de los adolescentes utilizan su autonomía relativa –su libertad- para decir no a la demencial carga académica que les impone un sistema innecesariamente abigarrado; para decir no a la carga de autoritarismo de las anticuadas reglas disciplinarias, del cuerpo docente, de los directores y otras autoridades; y decir no por que sí, propio de una edad rebelde y un ambiente en que es escaso el urgente diálogo intra e intergeneracional. ¿Por qué es importante reflexionar sobre ese sujeto adolescente en cuanto a sus particularidades, si aquí lo que menos interesa en incurrir en especulaciones ontológicas? Básicamente porque es durante la adolescencia que las personas viven en la antesala de ejercer los derechos del componente político de la ciudadanía junto con su ingreso al mundo del trabajo y paradójicamente es justo en ese momento cuando se produce el mayor desencuentro de los estudiantes con la educación. Ya sea que la ruptura se dé por razones objetivas imputables al carácter selectivo y sobrecargado del diseño curricular y a la falta de recursos económicos o, por razones subjetivas, vinculadas con el rompimiento del tipo de lazos pedagógicos y afectivos que se construían en la educación primaria o por el hartazgo personal, el caso es que la ruptura se produce cuando los adolescentes dotados de mayor autonomía con respecto de su pasado infantil están en creciente capacidad de decir no, tanto a la institución escolar como a la familiar. Puede que a los niños se les pueda controlar con base en un paternalismo ligado a las necesidades básicas que los definen como sujetos de protección y provisión, en cambio con los adolescentes no ocurre lo mismo, con ellos debe dialogarse DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 17 07 porque junto al fortalecimiento de su necesidad básica de autonomía, se relativiza la autoridad adulta. La relación subjetiva –de una sola vía de autoridadque el adulto cultiva de manera preponderante con la infancia, se convierte en una relación preponderantemente intersubjetiva frente al adolescente. No es de extrañar que el irrespeto de una norma social tan básica genere recurrentes problemas de violencia en el sistema educativo causados por situaciones propias de los conflictos mal resueltos que afloran al interior de la institución escolar entre la autoridad y la autonomía, pero no hay que llamarse a engaño: ahí donde uno no quiere dos no pelean, la violencia igual que el binomio autoridad/libertad es un problema relacional y muy posiblemente esté vinculada con la variable de la repulsión diagnosticada en el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco debe descartarse la discrecionalidad y arbitrariedad con que provee el mismo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes a las autoridades de los centros educativos, el cual pone de manifiesto la pobre cultura de derechos y responsabilidades imperante al interior de la educación costarricense. La arbitrariedad y su hermana gemela –la violencia- termina siendo un medio inaceptable que se impone en los territorios donde media mayor exclusión, expulsión, repulsión en la educación secundaria. No es un capricho que el Plan Nacional de Desarrollo inicie citando a Amartya Sen, como fuente de inspiración para proponer la reversión de tendencias excluyentes, injustas y antidemocráticas: “El desarrollo precisa la remoción de grandes fuentes de ausencia de libertad: la pobreza tanto como la tiranía, las oportunidades económicas limitadas tanto como la marginación social sistemática, el deterioro de las facilidades públicas tanto como la intolerancia de estados represivos” (Citado en PND: 2007; 23). El Presidente Arias, aún siendo un Premio Nobel de la Paz, partirá del cargo sin haber sabido generar los consensos necesarios para cumplir su propia promesa de universalizar la educación secundaria, pero al menos tuvo la osadía de plantearse la meta. La tarea tendrá que ser continuada por políticos menos ilustres, pero el país no puede darse el lujo de quedarse sin cumplir la meta trazada y dejarle las cartas marcadas a 7 de cada 10 niños y niñas condenándolos cuando adultos a ocupar los peores puestos de trabajo, recibir las peores remuneraciones y vivir como subciudadanos. Bibliografía • Bustelo, Eduardo S (2007). “El Recreo de la Infancia: argumentos para otro comienzo”. Buenos Aires: Siglo XXI. • Programa Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible (2004). “Décimo Estado de la Nación”. San José: Consejo Nacional de Rectores. • Garnier Rimolo, Leonardo (2006). “Un país subdesarrollado casi exitoso: el estilo costarricense de desarrollo desde 1980”. San José: en prensa en la Universidad de Costa Rica. (Elaborado con Lara Cristina Blanco). • Habermas, Jurgen (2006). “Entre Naturalismo y Religión”. Barcelona: Paidós DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 18 07 Básica. • Krauskopf, Dina (2002). “Adolescencia y Juventud”, en González Oviedo, Mauricio: Observatorios Ciudadanos: aportes de la sociedad civil para la agenda nacional sobre niñez y adolescencia. San José: Unicef. • López, Néstor (2005). “Equidad Educativa y Desigualdad Social: Desafíos a la educación en el nuevo escenario latinoamericano”. Buenos Aires: Instituto Nacional de Planeamiento de la Educación –IIPE-. • Ministerio de Educación Pública (2006). “Bosquejo para un Plan de Trabajo del MEP 2006-2010”. San José: Despacho del Ministro de Educación. • ------------------------------------------ (2005). “Estructuras curriculares III Ciclo y Educación Diversificada (todas las modalidades). San José: MEP/División de Planeamiento y Desarrollo Educativo, Departamento de Estudios y Programación Presupuestaria. • -------------------------------------------- (2007). “Informe de acciones al primero de mayo del 2007. San José: Despacho del Ministro de Educación. • Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2007). “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”. San José: Mideplan. • PNUD. (2005). “Primer Informe en Desarrollo Humano”. San José. • Tenti Fanfani, Emilio (2006). “La Educación Moral Ayer y Hoy, Consideraciones Sociológicas”. Buenos Aires: texto presentado en el segundo ciclo de conferencias “El Compromiso con la Educación, un Debate Ético organizado por la Fundación Santillana. • Urresti, Marcelo (2007). “Mundos de vida adolescente, nuevas culturas juveniles y subjetividades emergentes”. Buenos Aires, en prensa IIPE-UNESCO sede regional Buenos Aires. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 19 07 UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA7 - Camila Croso -8 En esta década, distintos países de la región pasaron o están pasando por procesos de revisión y desarrollo de nuevas leyes generales de educación. Es lo que sucede en Perú, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Argentina- que han sancionado o modificado las leyes generales de educación- como también en Bolivia, Chile y Uruguay, en donde actualmente se discuten estas leyes en el ámbito Legislativo. En Ecuador está en curso la promulgación de la nueva Constitución, que incluye un componente importante de educación. Considerando el conyunto de estas leyes y marcos legales, todas contemplanexcepto Nicaragua-la expansión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta concluir la educación secundaria. La importancia de la expansión de la obligatoriedad hasta finalizar la secundaria ha sido reforzada en mayo de ese año, cuando 22 Ministros de Educación de la región se reunieron en El Salvador para discutir el proceso de definición de metas clave para la educación hasta el 2021. La expansión de la obligatoriedad expresa el reconocimiento de que un conyunto mayor de conocimientos es necesario para una formación hacia el pleno ejercicio de la ciudadanía e integración en el mundo del trabajo. Por otra parte, varios países de la región han aprobado leyes de juventud que orientan las políticas nacionales de ese campo, como es el caso de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Ya Honduras y Bolivia están en proceso de discusión de estas leyes. Asimismo, el 1º de marzo del 2008 entró en vigor la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), promovida por la Organización Iberoamericana de Juventud y ya ratificada por Ecuador, República Dominicana, Honduras, España y Costa Rica. La CIDJ es el primer y único tratado internacional que reconoce a la juventud como sujeto específico de derechos. Su Artículo 22 versa específicamente sobre el derecho a la educación. La concomitancia de estos procesos (por una parte la expansión de la obligatoriedad de la enseñanza y, por otra, la discusión y aprobación de leyes 7 © 2009, SITEAL, IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires y OEI. Las opiniones de la autora expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista de SITEAL, IIPE UNESCO Sede Regional Buenos Aires y de la OEI. Se permite la reproducción total o parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente, el nombre del autor, el título del artículo y la URL (http://www.siteal.iipe-oei.org), tanto en medios impresos como en medios digitales. 8 Coordinadora general de la Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Vice-Presidenta de la Campana Mundial por la Educación, iniciativas que articulan redes y organizaciones de la sociedad civil. Su campo de estudio y trabajo en los últimos años ha sido la exigibilidad política y jurídica del derecho a la educación y la superación de las múltiples formas de discriminación. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 20 07 de juventud) debe tomarse como una oportunidad importante que potencia el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derechos, capaces de participar activamente del debate sobre el sentido, los contenidos y los procesos de la educación secundaria, que tiende a ser obligatoria en los países de la región. El proceso de expansión de la obligatoriedad hasta concluir la educación secundaria favorece la universalización de la oferta en este nivel, ya que compromete a los Estados en este sentido. Este es un hito de suma importancia al que debe asociarse un debate social sobre el sentido que tiene o debe tener ese nivel de enseñanza y, de manera más amplia, sobre lo que se entiende por plena realización de este derecho. Sin lugar a dudas, la obligatoriedad de la educaciónpresente en importantes Convenciones internacionales y regionales9- debe articularse intrínsecamente a la garantía de que esta educación sea de calidad. De hecho, el marco conceptual planteado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación entre 1998 y 2004, y adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales10, refuerza la noción de que la calidad educativa es constitutiva del derecho a la educación, no una dimensión que debe venir después de garantizada la universalización, y va más allá, precisando las distintas dimensiones de este derecho. Ese marco conceptual, crecientemente conocido como el marco de “los 4 As” por su siglas en el idioma inglés, plantea que el derecho a la educación se realiza si la educación es disponible, accesible, aceptable y adaptable (“available, accessible, acceptable, adaptable” en inglés). Disponible en el sentido de que haya instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente y en condiciones necesarias; accesible en el sentido de que la educación debe ser accesible material y económicamente a todos y todas, sin discriminación; aceptable en el sentido de que la educación debe contar con estándares mínimos para maestros y maestras, los estudiantes, las facilidades escolares, el currículum, las relaciones entre los sujetos de la comunidad escolar y la gestión de la escuela; adaptable en el sentido de que la educación debe tener la flexibilidad capaz de responder a las necesidades de los estudiantes, en sus distintos contextos sociales y culturales. ¿Estará la educación disponible, accesible, aceptable y adaptable para los y las jóvenes de América Latina? Datos de la CEPAL muestran que entre 1990 y 2005 la asistencia escolar entre 12 a 14 años de edad se incrementó del 84% al 94% mientras que entre los de 15 a 17 años el aumento fue del 61% al 76%. Desde el punto de vista de los derechos humanos, aunque hubo un incremento en la matrícula que debe ser reconocido y valorado, tenemos que estar atentos a la 9 La universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la educación consta en los principales Protocolos y Convenciones internacionales y regionales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador. 10 En sus Observaciones Generales 13 sobre el derecho a la educación, el Comité DESC introdujo, durante el 21º período de sesiones en 1999, el marco conceptual de los 4 “As” afirmando que: “la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”. En una nota, ese mismo informe explica que ese marco había sido previamente planteado por la Relatora en un informe preliminar a la Comisión de Derechos Humanos. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 21 07 distancia significativa que todavía existe hasta alcanzar la universalización del acceso a la secundaria. Pero preocupan todavía más los datos presentados por el SITEAL, en su debate No 7, al indicar que en Latinoamérica menos de la mitad de los y las jóvenes de 20 años logran completar la secundaria. Considerando a los 16 países contemplados por el SITEAL en este debate, la mitad está por debajo del promedio regional (48.5%): los 5 países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y también Costa Rica), los dos países de mayor población de la región (Brasil y México) y del Uruguay. De estos países, llama particularmente la atención el caso de Costa Rica y del Uruguay, los cuales demuestran mayores éxitos cuando consideramos un conyunto de otros indicadores educativos. Los datos también indican la presencia de un promedio del 21.2% de jóvenes de 20 años aún escolarizados entre quienes no completaron la secundaria, lo que indica la existencia de un retraso escolar importante, aunque también la posibilidad del incremento del porcentaje de conclusión. El promedio de años de estudio entre los que no han completado la secundaria y están desescolarizados es del 6,7%, lo que indica que muchos de estos jóvenes ni siquiera terminaron la secundaria baja o incluso la primaria. Los datos del SITEAL indican factores que influencian la no conclusión de la secundaria. Este es el caso de la ubicación geográfica. En promedio cerca de la mitad de los y las jóvenes que están en la zona rural completan la secundaria comparada a la zona urbana. En el caso de Guatemala y Honduras, el porcentaje de conclusión es casi 5 veces mayor en la zona urbana que en la zona rural. Otro factor determinante para la conclusión de la secundaria es el clima educativo del hogar. Los datos indican que cuando se considera un clima educativo alto en el hogar (más de 12 años de escolaridad del jefe del hogar y su cónyuge o solamente del jefe del hogar), en todos los países, excepto en Costa Rica, Uruguay, Guatemala y Honduras, el índice de conclusión de la secundaria es más del 90%. Ya un promedio del 8.7% concluyen la secundaria cuando se considera un clima educativo bajo del hogar (menos de 6 años de escolaridad): una diferencia abismal, lo que demuestra que el clima educativo del hogar es factor clave para entender la no conclusión de la secundaria e indica una razón adicional para dar, urgentemente, mayor énfasis a las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y a la educación a lo largo de toda la vida. Aunque el clima educativo del hogar se relaciona directamente con el nivel socioeconómico a que pertenecen los y las jóvenes, ambos son en sí un factor de influencia. El Panorama Social de América Latina (CEPAL 2007) analiza, además del clima educativo y en separado, la conclusión de la secundaria por quintil de ingresos per cápita de los hogares. Esos datos corroboran los datos del clima educativo y evidencian que cuando considerado el quintil más alto, cerca del 80% de los y las jóvenes concluye la secundaria mientras que únicamente el 20% concluye cuando considerado el quintil más bajo. Otro factor analizado por el Panorama Social es el de raza/etnia. Lo que se percibe es que el índice de conclusión entre los indígenas y los afro DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 22 07 descendientes en América Latina es considerablemente más bajo que entre los no indígenas y los no afro descendientes: el 35.1% contra el 50.4%. También el Informe SITEAL 2007 analiza este tema. Este estudio, para minimizar la influencia del impacto de las desigualdades socioeconómicas en la comprensión de cómo la cuestión étnico-racial se vincula a la conclusión de la secundaria, hizo un análisis considerando apenas hogares de bajo capital educativo. Observando la situación de Brasil, los datos indicaron que “a igual condición socioeconómica de los hogares, el 18% de los jóvenes mestizos, negros e indígenas terminan la secundaria mientras que para los jóvenes blancos ese porcentaje asciende al 29%”. Los datos presentados por SITEAL para el debate No7 indican, además, que la tasa de conclusión de la secundaria es un poco superior entre las mujeres (un promedio del 51,8% contra el 45% entre los hombres), a excepción de Bolivia y Guatemala, lo que indica la necesidad de analizar y implementar distintas políticas públicas dirigidas a mujeres y a hombres a depender de la realidad que se presenta. Pero en relación a la cuestión de género, otros indicadores son merecedores de nuestra atención, tal como el análisis del universo de jóvenes que está fuera de la escuela. Datos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) presentados en la Tabla 1 a seguir, que muestran las características de los y las jóvenes según su condición laboral y educativa, indican un alto porcentaje de jóvenes que no estudia ni trabaja (21.1%). Entre ellos, el 72% son mujeres. La Tabla 2 enseguida, que observa las características de los y las jóvenes que no estudian ni trabajan, indica que entre las mujeres, el 71% está comprometido con quehaceres del hogar. Revela también que el 49% de las mujeres que no estudian ni trabajan son casadas. Estos datos invitan a profundizar nuestra reflexión sobre la cuestión de género y educación, contemplando estrategias que articulen tanto políticas públicas sociales más amplias, como estrategias dirigidas a la escuela misma, haciéndola mucho más accesible y adaptable a las condiciones de vida de las mujeres jóvenes. TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES SEGÚN CONDICIÓN LABORAL Y EDUCATIVA 2005 (%) Sólo estudia Sólo trabaja Estudia y trabaja No estudia ni trabaja Total Total 32.8 33.5 12.6 21.1 100.0 Hombre 46.2 63.7 58.2 28.0 49.7 Mujer 53.8 36.3 41.8 72.0 50.3 Fuente: Trabajo Decente y Juventud: América Latina. OIT, 2007 DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 23 07 TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN 2005 (%) Total Componentes Desocupado/a Quehaceres del hogar Otro Casado/ conviv. Total Urbano Rural Hombre Mujer 15 19 20 24 100 79 21 28 72 44 56 100 100 100 100 100 100 100 26 45 15 45 19 22 29 55 36 67 14 71 52 57 19 19 18 41 10 26 14 37 26 42 7 49 24 50 Fuente: Trabajo Decente y Juventud: América Latina. OIT, 2007 ¿Y por qué dejan de estudiar los y las jóvenes de América Latina? En base a encuestas de hogares, datos de la OIT señalan cuatro razones principales: Problema familiar y/o económico (34.5%), por trabajo (25.2%), no le interesa/ le fue mal (10.3%) y quehacer del hogar/embarazo (8.6%). TABLA 3. ¿POR QUÉ DEJAN DE ESTUDIAR LOS JÓVENES EN ALC? 2005 (%) Razones principales Total 15 -19 20- 24 Hombre Mujer URBANO RURAL Por trabajo 25.2 17.6 30.8 35.1 15.1 27.0 22.6 Problema familiar/económico 34.5 34.7 34.4 31.8 37.2 31.6 38.5 No le interesa/ le fue mal Está lejos Edad Enfermedad/discapacidad 10.3 1.1 0.2 1.7 12.6 1.3 0.1 1.9 8.3 0.9 0.2 1.5 11.6 0.9 0.2 2.0 8.8 1.3 0.2 1.5 8.4 0.2 0.2 1.7 12.9 2.2 0.2 1.7 Quehacer del hogar/embarazo 8.6 6.9 9.9 0.8 16.5 7.8 9.7 Terminó sus estudios Vacaciones Otro Total no estudia 6.9 7.5 4.0 100.0 8.5 12.1 4.2 100.0 6.0 4.0 3.9 100.0 7.1 7.5 3.2 100.0 7.1 7.4 4.9 100.0 9.4 9.0 4.7 100.0 3.4 5.5 3.2 100.0 Fuente: Trabajo Decente y Juventud: América Latina. OIT, 2007 El hecho de que problemas familiares/económicos aparezcan como la principal razón para que los y las jóvenes dejen de estudiar, independientemente de la edad, sexo y ubicación geográfica, pone en evidencia la centralidad que debe tomar el hito de articular políticas educativas a otras políticas públicas que vayan más allá de lo educativo, orientadas a obtener un mayor desarrollo social y económico de las sociedades latinoamericanas- marcadas por crecientes desigualdades y asimetrías. Este dato nos muestra en qué medida la escuela no DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 24 07 está accesible para los y las jóvenes de nuestra región. En este sentido, lograr que la educación para todos y todas se concrete- tal como plantean los protocolos y convenciones internacionales y regionales ya mencionados, además de los marcos de Educación para Todos (EPT) de Jomtien (1990) y Dakar (2000), nos reta a debatir el modelo de desarrollo que eligen los países de la región y la concreción del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones. Nos reta, por fin, a debatir también las prioridades presupuestarias de los gobiernos, que suelen ser un espejo del modelo de desarrollo adoptado. El trabajo aparece como razón de dejar de estudiar para una cuarta parte del conjunto de jóvenes y para más de un tercio de los jóvenes del sexo masculino, particularmente entre los 20-24 años. Como el retraso escolar es un rasgo en Latinoamérica, es importante recordar que muchos de estos jóvenes abandonan la secundaria. Urge, por lo tanto, profundizar el debate sobre la concomitancia de la educación y el trabajo, creando mejores condiciones para jóvenes en América Latina, tanto en el campo de la educación- fomentando su conclusión exitosa, como en el del trabajo- fomentando condiciones dignas, seguras y coherentes con su condición de joven estudiante. La escuela, por su parte, debe ser capaz de adaptarse a esos jóvenes, favoreciendo su permanencia y conclusión exitosa. Una parte importante de jóvenes, cerca del 10%, deja de estudiar por falta de interés o porque les fue mal en la experiencia escolar. Esto resalta la necesidad de debatir hasta qué punto la educación es aceptable para los y las jóvenes, o sea, hasta que punto los diferentes aspectos del proyecto político pedagógico de la escuela dialoga con el universo juvenil, sus aspiraciones, necesidades y identidades, sus contextos sociales y culturales. Este debate nos remite a algunos datos presentados anteriormente, que demuestran fuertes inequidades en lo que dice respeto a los temas étnico-racial y ubicación geográfica. ¿La escuela que está en la zona rural dialoga con esta realidad? ¿Está adaptada e ella? ¿Cómo son sus tiempos y espacios, sus procesos y contenidos? Y con relación a la cuestión étnico-racial, ¿hay discriminación al interior de las escuelas? ¿La cultura, la historia y la cosmovisión de los afro descendientes e indígenas son reconocidas, valoradas y proyectadas en los contenidos y procedimientos de la escuela? ¿Qué lengua es utilizada en el aula? Una investigación participativa llamada “¿Qué educación secundaria queremos?” fue promovida por la Organización no Gubernamental Brasileña Ação Educativa en el 2007, para saber la opinión de los y las jóvenes a ese respecto. Según los jóvenes que participaron, la secundaria debe corresponder a “una escuela ciudadana que forme para el trabajo, la universidad y la vida, con maestros y maestras dispuestos a construir al lado de los estudiantes sentidos para los aprendizajes”. Los educadores- su condición de trabajo y la relación con los estudiantessurgen como parte medular de este estudio. Cuando indagados sobre lo que el gobierno debe hacer para mejorar la escuela, el 31% de jóvenes afirmó que la DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 25 07 acción más importante es aumentar los salarios y ofrecer a los educadores mejores condiciones de trabajo. Este debate entra en sintonía con los planteamientos que se hacen respecto a la “aceptabilidad” de la educación, en el cual el tema de los educadores- su formación, salario y condiciones de trabajosurge como parte central. Los educadores, según este estudio, deben además acercarse al universo juvenil para mejor comprender las necesidades de los y las jóvenes. De hecho, enseñarlos presupone descubrirlos como sujetos, reconociendo sus identidades, su universo cultural y cognitivo. Este acercamiento pasa por posturas dentro y fuera del aula, pasa también por significar los contenidos abordados- situando a los y a las jóvenes dentro de ellos- como también por escuchar e incluir a los y a las jóvenes dentro de los espacios y procesos de toma de decisiones. La gestión democrática, orientada a involucrar de manera significativa a la comunidad escolar dentro de las decisiones sobre la escuela y el sistema educativo más amplio, es clave para garantizarle un sentido colectivo a la educación, suscitando que sea más aceptable y adaptable al conjunto de los estudiantes. Con base en lo discutido anteriormente, y retomando algunos de los planteamientos ya hechos, podemos identificar dos campos de actuación principales en el sentido de promover la universalización del acceso y conclusión de la secundaria. El primer campo gira en torno de los marcos legales, como también de los planes y políticas públicas. En este sentido, una estrategia clave es la consolidación de la tendencia hacia la obligatoriedad de la secundaria, incluyendo a los países que todavía no la incorporaron. Así como ocurre en relación a la primaria, la obligatoriedad de la secundaria debe estar asociada a la garantía de su gratuidad, corroborando que sea accesible a todos y todas. Los marcos legales más amplios, así como los planes, políticas y programas que se derivan, deben plantear el sentido de la educación secundaria y fundamentalmente reconocer a los estudiantes como sujetos, portadores de identidad y culturas propias del universo juvenil que deben ser valorados por el proyecto político pedagógico de las escuelas y por los procesos de enseñanzaaprendizaje que se llevan a cabo en su interior. Eso pasa también por promover en el ámbito micro y macro una gestión democrática que les permita a los y a las jóvenes un espacio de participación real en las tomas de decisión acerca de la escuela y de la educación de manera más general. La puesta en marcha de políticas económicas y sociales que vayan más allá de lo educativo es clave para la concretización del conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales el derecho a la educación. Es este el sentido de la indivisibilidad de los derechos humanos, que se realizan conjuntamente. La articulación de la educación básica con otros campos se manifiesta también al pensar sobre la relación de la educación con el mundo del trabajo y urge la puesta en marcha de políticas y procesos que dialoguen con la realidad en que viven los y las jóvenes, de modo a promover la conclusión exitosa de la secundaria y el ingreso digno al mundo del trabajo. Se necesita también promover la articulación entre políticas de educación y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 26 07 cultura. De hecho, el Consejo Nacional de la Juventud de Brasil, en su libro Política Nacional de Juventud: directrices y perspectivas, del 2006, plantea que el desarrollo integral de los y las jóvenes pasa por la articulación de cuatro ejes fundamentales: educación, trabajo, cultura y tecnologías de la información. Ese último, segundo este Consejo de Juventud, puede posibilitar a los y a las jóvenes más alternativas de relacionarse con su propia formación educativa, con el mundo del trabajo y con el conocimiento y la cultura. Otro punto importante es la interrelación entre las políticas de educación básica y las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), en donde se promueva el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ambientes letrados, promotores de lectura y del uso activo de la cultura escrita. La EPJA es un derecho en sí mismo y además promueve un clima educativo en el hogar que favorece el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El segundo campo de actuación importante dice respecto a los procesos directamente relacionados a la escuela. Frente a la expansión de la demanda de la secundaria, que tiende a crecer en la medida en que se convierte en obligatoria, ¿cómo asegurar su disponibilidad a todos y todas? Será necesario que haya un mayor número de escuelas y, por lo tanto, de profesionales de la educación para ese nivel, lo que necesariamente implica en una inversión importante de recursos financieros. La eliminación de obstáculos para su accesibilidad es otro punto central y por eso la garantía de la plena gratuidad de la secundaria así como de estrategias que busquen disminuir el costo oportunidad de ir a la escuela. El proyecto político pedagógico de la secundaria es otro nudo central merecedor de atención. Este expresa el sentido de esa educación, los valores que se quieren promover, los contenidos del currículo, los materiales, el tiempo y el espacio de la escuela, su relación con el entorno directo y con el mundo, la relación entre los sujetos de la comunidad escolar, en especial entre educadores y educandos. El proyecto político pedagógico permite significar el quehacer de la escuela y por eso, es fundamental que los y las jóvenes tengan espacio para que los escuchen y puedan expresarse, contando con la posibilidad de participar de su definición y seguimiento. En este proyecto político pedagógico y en su concretización en el cotidiano es donde se expresa e implementa una educación que supere las varias formas de discriminación y promueva la valoración de lo diferente, de las distintas culturas y cosmovisiones, una educación que persiga- por fin- la formación en derechos humanos. Sujetos clave para la universalización y conclusión exitosa de la secundaria son los educadores en su conjunto. En este sentido, es central que se les ofrezca una formación inicial y continuada coherente con los desafíos puestos, que promueva su actualización constante y un espíritu de investigación y que sea facilitadora de la promoción del diálogo con los y las jóvenes y con el universo juvenil. Los educadores necesitan de condiciones laborales que les permitan invertir tiempo en la preparación de las clases y en su propio aprendizaje y desarrollo, además de salarios dignos, que correspondan al desafío que se les exige. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 27 07 Además, las escuelas deben garantizar la adaptabilidad, patrocinando la inclusión de todos los estudiantes, considerando sus distintos contextos sociales y culturales. Las escuelas deben saber contemplar jóvenes embarazadas, jóvenes con niños pequeños, jóvenes con familias constituidas, jóvenes que trabajan, jóvenes migrantes, jóvenes con discapacidades, entre otras necesidades específicas. Traspasando todos estos temas, se requiere un mayor compromiso político y esfuerzo financiero, procesos de gestión democrática que garanticen decisiones y compromisos colectivos y el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derechos, portadores de culturas juveniles con las cuales hay que dialogar. Referencias: • SITEAL, debate No7, 2008. • Que ensinomédio queremos? Acao Educativa, 2008. Disponible en: http://www.acaoeducativa.org.br/portal/images/stories/pdfs/queensinomedio queremos.pdf • Situaciôn y desafios de la juventud en Iberoamérica, Naciones Unidas, 2008. • Las Nuevas Leyes de Educaciôn en América Latina, Néstor Lôpez. CLADE y IIPE UNESCO sede Buenos Aires, 2007. • Observaciones Generales 13 sobre el derecho a la educaciôn, Comité DESC, 1999. • Informe SITEAL 2007. • Panorama Social de América Latina. CEPAL, 2007 • Trabajo Decente y Juventud: América Latina. OIT, 2007. • No labirinto do Ensino Médio, Ana Paula Corti. Sociologia Especial, 2007. • Politica Nacional de Juventude: Diretrizes e Perspectivas. Conselho Nacional de Juventude, 2006. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 28 07 CONSIDERACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN CON CALIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA11 Claudia Jacinto12 El optimismo que genera la expansión de la escuela secundaria en las últimas décadas, se ve opacado por varias evidencias menos alentadoras. Por un lado, la expansión muestra signos de detenimiento en los últimos años. Por otro lado, se dio a través de logros insuficientes y de diferenciación dentro del sistema educativo. Los datos disponibles muestran grandes diferencias en los niveles de aprendizaje: los sistemas educativos latinoamericanos tienden a reproducir las desigualdades, ofreciendo escuelas con pocos recursos para los más pobres. Aunque se ha registrado una igualación de oportunidades según sexo, la diferenciación sigue repitiendo tendencias históricas, con desigualdades rural/urbanas y étnicas. Grandes transformaciones socio-culturales trajeron aparejadas la eclosión de las culturas juveniles y cambios notables en las formas de “ser joven”, lo cual puso en cuestión los pactos explícitos e implícitos vinculados a la condición de “estudiante”. Al mismo tiempo, la expansión se produjo a través de la llegada de nuevos sectores sociales a la escuela secundaria. Una escuela secundaria en su origen selectiva y con un currículo comprehensivo y academicista, debió enfrentar los desafíos de una sociedad crecientemente desigual y los nuevos públicos. Una buena parte de los jóvenes que ingresan a la escuela secundaria padecen problemas de subsistencia y necesidades básicas insatisfechas, no sólo en el terreno de la alimentación, sino también de la salud, la vivienda, el acceso a servicios públicos. Muchos de ellos deben trabajar para aportar al sustento económico de los hogares. Otro problema de peso es el del embarazo adolescente. Al mismo tiempo, la educación ha dejado de significar el pasaporte a la movilidad social ascendente ya que ésta está fuertemente mediatizada por la dinámica del mercado de trabajo y por los procesos de desarrollo. A la salida de la escuela, no esperan puestos disponibles para todos, ni menos aún empleos de calidad. Es más, ciertas investigaciones muestran que el título de nivel secundario no vale para todos por igual: el origen socioeconómico, el nivel educativo del hogar y la calidad del circuito educativo al que concurrieron, parecen ser determinantes en el destino laboral de los egresados. 11 Este artículo forma parte del Debate 7 de SITEAL referido a “Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana”. © 2009, SITEAL, IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires y OEI. Las opiniones de la autora expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista de SITEAL, IIPE UNESCO Sede Regional Buenos Aires y de la OEI. Se permite la reproducción total o parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente, el nombre del autor, el título del artículo y la URL (http://www.siteal.iipe-oei.org), tanto en medios impresos como en medios digitales. 12 Socióloga argentina, coordinadora de redEtis IIPE-UNESCO, investigadora del CONICET de Argentina. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 29 07 Además de las vinculadas a las condiciones socio-económicas de los hogares, muchas causas de estos altos niveles de abandono y los bajos logros hay que buscarlas en la escasez de recursos para proveer servicios educativos de calidad para todos y las prácticas excluyentes del propio sistema. La expansión desigual se ha realizado en general en el marco de procesos de descentralización de la educación, efectuada en general con recursos insuficientes, que no alcanzan para brindar servicios de infraestructura adecuados, convenientemente equipados y con personal docente con formación actualizada y en correctas condiciones de trabajo. Se trata de una expansión desordenada, que ocupa espacios físicos ociosos en establecimientos usados para la enseñanza básica, absorbiendo los efectos del flujo irregular de esta última, configurando un alumnado con altos niveles de sobre-edad. (Jacinto y Terigi, 2007). Promesas de ascenso social incumplidas, diferenciación interna, reformas con logros limitados, y sin embargo, más demanda social por educación secundaria. Sus funciones de integración económica y social, de preparación para la universidad y para el trabajo, conviven con un rol de formación ciudadana y ética revalorizada en el actual contexto. El título constituye un requisito básico de acceso a los buenos empleos y para salir de la pobreza, pero está lejos de ser suficiente. El pasaje por una experiencia de aprendizaje integral, sustantiva, que sirva para la vida y para el trabajo es considerado derecho para los jóvenes y obligación para el Estado. La paradoja es que el lugar de la escuela secundaria respecto a la creación de oportunidades equitativas, es revalorizado y puesto en duda simultáneamente (Jacinto, 2006). Las políticas para apoyar la expansión: de los noventa a los dos mil Muchas de las políticas educativas de carácter general o sistémico en las últimas décadas tuvieron como horizonte la igualación de oportunidades. En términos generales, las reformas educativas de los noventa se apoyaron en la transformación curricular, eludiendo la temprana especialización y haciendo prevalecer los contenidos generales sobre los específicos, con la intención de no promover circuitos institucionales y curriculares diferenciados. Los balances de estas políticas a nivel regional han sido desalentadores: la educación no logro compensar los efectos nocivos de modelos sociales excluyentes, y “no han logrado que cambiara lo que pasa en el aula” (Tedesco, 2005), además existe una gran distancia entre la retórica de los cambios institucionales curriculares y la realidad de las escuelas (Jacinto y Terigi, 2007). Más allá de las reformas generales, los años noventa se caracterizaron por la implementación de programas que intentaron mejorar la equidad educativa por medio de la focalización en conjuntos específicos de alumnos, escuelas o zonas, particularmente desfavorecidos social o educativamente, a través de estrategias de discriminación positiva. Las iniciativas más importante de este tipo en educación secundaria han sido (y continúan siendo) las becas que promueven la retención DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 30 07 escolar. Programas dirigidos a zonas rurales o urbano-marginales intentaron mejorar los logros a través de mayor asistencia social, provisión de recursos y equipamiento, capacitacion docente dirigida a “la educación en contextos difíciles”, etc. También se promovieron las estrategias de articulación intersectorial y la articulación de la escuela con programas más integrales de desarrollo local. Aunque con logros limitados, las políticas focalizadas resultaron en el mejor de los casos, un remedio parcial y temporario ante las crecientes desigualdades (Caillods y Jacinto, 2006; López, 2005). En los años dos mil, cambios en los gobiernos y en la cooperación internacional, y consiguientemente, en las perspectivas de las políticas sociales, llevaron a visiones críticas de la focalización, tendiéndose a la adopción de la perspectiva del “universalismo básico”. Esta nueva formula apunta a recuperar la universalidad, redefinida como un conjunto limitado de prestaciones básicas y servicios homogéneos con estándares de calidad para todos, planteados como derechos ciudadanos. Esta nueva perspectiva, no exenta de críticas por la adjetivación que se aplica a “universalismo”, reivindica sin embargo, el papel del Estado como indelegable respecto a la distribución de oportunidades educativas (Molina 2006). Algunas estrategias en pos de superar el modelo excluyente de la escuela secundaria a) Dentro de la oferta regular13 Sin dejar de lado la enorme complejidad de los desafíos que presenta la expansión con calidad de la escuela secundaria, y su ineludible vínculo con la configuración socio- económica y socio-cultural de la región, reflexionaremos a continuación sobre ciertas alternativas institucionales y curriculares que han sido objeto de debates y acciones en las políticas educativas de los últimos años en pos de sostener y ampliar la expansión. En las políticas educativas, las nuevas perspectivas reconocen fuertemente la múltiple implicación entre las políticas económicas, las sociales y las educativas, y en ese marco, el papel central del Estado como proveedor de servicios educativos de calidad para todos. En términos de acciones concretas, aparecen con mayor visibilidad grandes programas de prestaciones mínimas, esencialmente de becas, que exigen como contraprestaciones la asistencia a la escuela y la atención de la salud, y en algunos casos, buenos resultados escolares14. Y por otra parte, se observan 13 Debido a que éstas han sido ampliamente tratadas en una de nuestras publicaciones recientes (Jacinto y Terigi, 2007), presentamos aquí solo una breve síntesis para dar algo más de espacio a las dos que se tratan posteriormente. 14 Ésta última decisión genera debate ya que atribuye individualmente el fracaso escolar en lugar de ubicar la escuela como un derecho. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 31 07 acciones que cuestionan el modelo institucional excluyente de la escuela, planteando que es preciso un mayor énfasis en las condiciones para generar mejores aprendizajes en la escuela regular y mayor diversificación institucional. Concentraremos algunos comentarios sobre éstas últimas. Las nuevas estrategias en la oferta regular, sin proponerse grandes reformas, se orientan a mejorar la formación que reciben los estudiantes y a atenuar las dificultades que algunos encuentran para progresar en su escolaridad. Un estudio del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), que sistematizo algunas de esas estrategias (Jacinto y Terigi, 2007), las clasifica del siguiente modo: aquellas centradas en la atención del ausentismo y/o la sobreedad de los alumnos; la reformulación de los tiempos de instrucción y/o del régimen académico; las tutorías y otras acciones de orientación a los estudiantes; aquellas orientadas a la compensación de aprendizajes, y las centradas en la formación para el trabajo. La introducción de figuras de “tutores” y el acompañamiento a la trayectoria escolar están entre las medidas más implementadas. Los tutores acompañan a los jóvenes en diversas instancias, en forma individual o grupal, brindándoles orientaciones y apoyos para facilitar su tránsito en la escuela. La implementación de estas figuras plantea varios desafíos a los establecimientos escolares ya que los tutores suponen la interacción de docentes de distintas disciplinas en torno a un proyecto común. Esto requiere un importante esfuerzo de reorganización de recursos y prácticas escolares, y la generación de programas de capacitacion y la introducción de los saberes vinculados al rol en la formación docente. b) A través de modelos alternativos de escolarización Además las acciones muestran una preocupación convergente por introducir cambios en la oferta regular del nivel medio. Ante las dificultades para incluir o retener a todos en las escuelas secundarias comunes o regulares, varios países desarrollan (desde hace larga data) servicios alternativos, a distancia, semipresenciales, o nocturnos. En general más flexibles, también se enfrentan al desafío de generar condiciones de mejoramiento de los aprendizajes, superando el estigma (y la realidad) de ser “servicios de segunda oportunidad”. De hecho, la diversificación institucional suscito un debate en la región que ha venido cambiando de ejes. El sostenimiento de la idea de que la uniformidad institucional garantizaba igualdad de oportunidades para todos se ha visto cuestionado, al menos desde dos puntos de vista. Por un lado, la evidencia de un sistema diferenciado mostró que la uniformidad era sólo teórica y no real. Pero, más aún, atendiendo a las diversidades culturales, geográficas, etc. se ha planteado también el riesgo inverso: o sea, que la uniformidad institucional resulte un elemento desigualador. Entonces, muchos coinciden respecto a la conveniencia DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 32 07 de diversificar las estructuras como una herramienta para la promoción de mayor equidad (Braslavsky, 2001)15. Por otro lado, la uniformidad institucional o del currículo único no parecen ser los factores centrales que se asocian a la equidad de oportunidades en el nivel secundario. Se trata más bien de las lógicas más amplias de estructuración del sistema educativo y del mercado laboral. Entre ellas, importa saber: ¿como le va a cada grupo social dentro del sistema educativo?; ¿a qué oferta en cuanto a calidad tiene cada grupo acceso? Sobre estas dos preguntas ya hemos adelantado que existen grandes desigualdades. A ello debería agregarse ¿cuál es el grado de segmentación del mercado de trabajo y como están distribuidas socialmente las oportunidades de acceder a un segmento de calidad dentro del mismo? (Morch y otros, 2005; Jacinto, 2007). Cuestión que también es altamente desigual. Se trata entonces de discutir como superar estas desigualdades con todas las estrategias que se revelen valiosas para redistribuir oportunidades y al mismo tiempo, valorizar diferencias culturales. En la misma línea de apoyo a la diversificación y opcionalidad institucional y curricular, se ha planteado que se hace necesaria una comprensión diferente del “tiempo educativo”: los alumnos, en particular los jóvenes, ya no tienen la posibilidad de dedicar un período de su juventud exclusivamente a la formación escolar. La educación a distancia y las facilidades de acceso al conocimiento por Internet ratifican la necesidad de una comprensión diferente no solo del tiempo, sino también de los espacios educativos (de Ibarrola, 2004). Más aún, como sostiene un reciente documento regional16, en una situación de crisis económica, como la actual, la apuesta por la innovación y la educación, con el uso generalizado de las tecnologías de la información y comunicación, es una vía inexcusable para mejorar la situación de nuestra región. De este modo, en años recientes, las iniciativas en el marco del sistema de formación de jóvenes y adultos (EDJA) han sido revalorizadas, por varias razones. Dentro del Programa Mundial de Educación para Todos (EPT), dos objetivos apuntan directamente a la EDJA, y el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC), creado especialmente para apoyar el proceso de la EPT en la región, reconoce la necesidad de flexibilizar los sistemas educativos para dar cabida a diferentes modalidades que hagan posible una educación a lo largo de toda la vida. Al haber más jóvenes que ingresan a la escuela secundaria común, más son los que abandonan tempranamente y reingresan a través de estos servicios. Justamente, el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida está cambiando los enfoques respecto a la expansión y la integración de servicios. Varios 15 En el mismo sentido ha avanzado la Unión Europea, tendiendo hacia una diversificación institucional de la educación secundaria superior, con múltiples puentes entre sí (Niemeyer, 2006). 16 Declaración de Lisboa, 2009. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 33 07 programas de formación profesional están promoviendo articulaciones con servicios de educación básica o secundaria, en general semi-presenciales o alternativos, por ejemplo en Argentina, Chile, Brasil, Nicaragua y México. Estas articulaciones se orientan a promover que los jóvenes (y adultos) finalicen el nivel básico y/o secundario o bachillerato a través de estrategias paralelas a los servicios educativos regulares. También se discuten vías de reconocimiento de saberes y competencias no formales y las posibles articulaciones con niveles de escolaridad formal. Al mismo tiempo, se ensayan formatos escolares alternativos destinados a los jóvenes más vulnerables, especialmente en territorios marginales urbanos. Estos modelos muestran la necesidad de contar con un trato más particularizado; de organizar el espacio y el tiempo de trabajo de otro modo, creando una serie de dispositivos curriculares y organizacionales para garantizar el trabajo pedagógico y los aprendizajes (trayectos, talleres, tutorías, clases de apoyo, entre otros). Estas escuelas más reducidas numéricamente y que representan un entorno más controlado operan como marco de mayor contención (Tiramonti y otros, 2007). Asimismo, se han promovido articulaciones entre las escuelas y organizaciones de la sociedad civil que participan en el campo educativo en la atención de sectores pobres y han consolidado abordajes para la inclusión socio-educativa de los jóvenes en el marco de la concepción de “comunidades de aprendizaje” (Neirotti y Poggi, 2004). Sobre estas experiencias de alternativas institucionales sobrevuela el riesgo de estigmatización y de pertenecer a un circuito de segunda opción, cuyos títulos no sean valorizados. Siendo sin duda cierto este riesgo, algunos argumentos permiten un moderado optimismo al respecto. La evidencia también muestra que, si se brindan los recursos adecuados, las propias instituciones tienen ante sí la posibilidad de lograr el reconocimiento del contexto y constituirse en una suerte de “capital social” para sus estudiantes. Además, el reconocimiento de diferentes fuentes de aprendizaje y las concepciones de aprendizaje durante toda la vida apelan a la diversidad de contextos formativos. Dos dimensiones importantes respecto a como resguardar la calidad de este tipo de experiencias parecen ser: a) no cerrar las opciones y prever puentes entre ellas, y b) combinar, en cada uno de estos modelos, perspectivas inclusivas y exigencia en la calidad de los aprendizajes. Ambas cuestiones apelan a estructuras y enfoques pedagógicoinstitucionales, pero también a recursos, articulaciones institucionales, e intersectoriales y a adoptar concepciones ampliadas sobre formatos y ámbitos de generación de aprendizajes. c) A través de la revalorización de la orientación para el trabajo17 Otro de los temas que ha vuelto al debate regional dentro de los que conciernen 17 Este punto sigue sintéticamente consideraciones desarrolladas en el documento de Claudia Jacinto Formar para el trabajo en la educación secundaria general. Debates y enfoques recientes en América Latina (IIPE, en prensa). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 34 07 diferenciación institucional y/o curricular, se refiere a si una reformulación del lugar de los saberes del trabajo en la escuela secundaria puede ampliar las oportunidades. Durante los años noventa, el consenso generalizado al respecto fue que tanto el mercado de trabajo incierto como la vida cotidiana requerían enfatizar una educación general de calidad y un conjunto de saberes amplios al menos hasta la finalización del secundario inferior. Hoy sigue primando ese consenso pero, se evidencia en algunos países una reformulación del lugar de la formación para el trabajo en la educación secundaria, tanto la técnica como la académica. En efecto, si se repasan las iniciativas recientes en la región, en relación a la educación técnica, nuevas tendencias apuntan a reintegrar el modelo institucional y curricular y a articularla con un sistema de formación continua y de certificación de competencias. En la educación secundaria general o académica (ESA), se empieza a revalorizar su articulación con la preparación para el trabajo de un modo que podría denominarse intermedio “entre el generalismo y la formación profesional específica”. Se advierte una corriente de contribuciones teóricas y de iniciativas en las políticas que comienzan a revisar las posturas acerca del significado de la formación para el trabajo en la ESA. Estas discusiones no son solo latinoamericanas. Algunos países europeos incluyen materias prácticas en la secundaria inferior (Briseid y Caillods, 2004) y el fracaso en ese nivel ha llevado a cuestionar su excesiva uniformidad, como en el caso del college en Francia. Aunque las cifras son mucho mejores que las de América Latina, el abandono prematuro de los estudios antes de completar el nivel secundario superior lleva a que “un gran número de jóvenes abandona el sistema educativo sin haber adquirido las capacidades necesarias para acceder al empleo” (Comisión Europea, 2007). Como puede sospecharse, los fundamentos para esta revalorización de los saberes del trabajo exceden la preocupación por la inclusión educativa de los jóvenes. La sociedad del conocimiento hace cada vez más difusos los límites entre conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos. Como ha señalado Acevedo (2000) la oposición entre formación general versus formación especializada es parte de un falso debate ya que: ¿en qué medida es posible formar en competencias generales sin pasar por específicas y viceversa? Las fronteras son cada vez más difusas entre formación académica y formación técnica y profesional, entre teoría y práctica en un mundo donde la generación de conocimientos apela a la integración de saberes y a la adecuación permanente a los cambios. Más allá de estas consideraciones generales, también aparecen argumentos y evidencias de investigación que señalan la mayor motivación e interés que generan en los jóvenes los procesos de aprendizaje que parten de saberes prácticos para desde allí plantear saberes teóricos, o lo que se conoce como el valor pedagógico de la formación orientada. Se plantea tener en cuenta las diversidades culturales, motivacionales y de intereses de los jóvenes, y considerar las desiguales condiciones de familiares y de vida, para apuntalar la democratización del sistema a través de mayor diversificación institucional y curricular, como se ha señalado en el punto DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 35 07 anterior. ¿En qué sentidos se observa una reformulación de la función de formación para el trabajo en la escuela secundaria superior, más allá de brindar saberes y competencias generales y transversales con las que todos acuerdan? En algunos países, el desarrollo de competencias laborales generales y/o específicas en la educación secundaria general o académica ha superado la etapa de iniciativas institucionales, y se ha integrado a las políticas de educación secundaria. La reformulación parece estar ligada a que no solo se reconocen de las “grandes” transformaciones tecnológicas, la globalización y la apertura de los mercados, y las demandas en la sociedad del conocimiento. Las complejidades y tensiones de los mercados de trabajo diversos y segmentados como los latinoamericanos y las demandas, a veces polarizadas, a la educación han instalado interrogantes en torno a: ¿qué contribución puede hacer la escuela a la comprensión del mundo del trabajo, sus reglas del juego y sus vinculaciones con el desarrollo del país?; ¿cuál debe ser el papel de la escuela en la orientación a los jóvenes egresados que se enfrentan a un mercado duro e incierto?; ¿es conveniente proponer generalizadamente que la escuela secundaria no forme para nada específico?; ¿como canalizar el desarrollo de competencias emprendedoras? En este marco, las nuevas concepciones amplias sobre la introducción de saberes del trabajo en la escuela, se organizan en al menos dos grandes lineamientos: a) colocar al “trabajo” y sus enjeux éticos, políticos, sociales, legales, etc. c omo objeto de conocimiento y de desarrollo de competencias con fuerte intencionalidad en los currículos escolares; y b) facilitar dispositivos y opcionalidades que faciliten el desarrollo tanto de saberes laborales generales como específicos, incluyendo pasantías, emprendedorismo, orientación educativo-laboral y articulaciones con la formación profesional. Estas tendencias, en algunos de los países parecen incipientes y en otros muestran gran fuerza. Entre estos últimos, la introducción amplia y explícita de saberes del trabajo en la ESA superior en México, Colombia y Brasil, a través de varios dispositivos. Los dispositivos plantean incluso en algunos casos formatos innovadores como las pasantías que se prevén en diversos espacios y no sólo en empresas; o como una concepción articulada de la “cultura del trabajo” para encuadrar las acciones de orientación educativo- laboral. Se han hecho esfuerzos en el desarrollo de condiciones y dispositivos institucionales para dar soporte a estas orientaciones. Leyes generales de educación o de educación secundaria que los prevén, leyes específicas que intentan organizar y salvaguardar los objetivos pedagógicos de algunos dispositivos de acercamiento al mundo del trabajo como las pasantías, capacitacion a los docentes en alguno de los casos; financiamiento específico; orientaciones a las escuelas para desarrollarlos. Se está ante un largo proceso todavía. Entre los riesgos, seguramente está que estos intentos de incorporación de los saberes del trabajo, no queden en paralelo, sin integrarse a lo que se hace en la vida cotidiana de las aulas. La integración DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 36 07 institucional y curricular de estas iniciativas es sumamente importante. Otra cuestión clave es que no constituyan iniciativas aisladas sino que apunten globalmente hacia un sistema más flexible que permita la diversidad de estudios, pasarelas entre diversos campos de enseñanza o entre una experiencia profesional y regreso a la formación. En qué medida estas acciones contribuyen a los complejos desafíos que los jóvenes latinoamericanos enfrentan en sus procesos de inserción laboral?; funcionan como estrategia de motivación y retención de los jóvenes? Por lo pronto, la experiencia internacional muestra que las propuestas que articulan formación vocacional combinada con una suficiente cantidad de contenidos académicos, de carácter propedéutico, son útiles si son bien enseñados y con escuelas bien provistas. Incluso inducirían a los jóvenes a dar una mayor continuidad a sus estudios (Ryan, 2003; Lauglo, 2006). 0 sea, como en todo, una cuestión es la propuesta y sus potencialidades, otra muy distinta es cuáles son las condiciones imprescindibles para que ello se haga con calidad y apunte a los resultados esperados. Al respecto, un aspecto crítico es enmarcarlas dentro de las medidas necesarias para no agudizar sino tender a superar la segmentación del sistema educativo en su conjunto. Bibliografía • Acevedo, Joaquim, (2000), “0 ensino secundario na Europa”, Porto, Edicoes ASA. • Braslavsky, Cecilia, (2001), “La educación secundaria, Cambio o inmutabilidad? Análisis y debate de procesos europeos y latinoamericanos contemporáneos”, Buenos Aires, IIPE- UNESC0, Ediciones Santillana. • Briseid, 0le y Francoise Caillods., (2004), “Trends in secondary education in industrialized countries: are they relevant for African countries?”, Paris, IIEPUNESC0. • De Ibarrola, Maria, (2004), “Las paradojas de las actuales relaciones entre educación, trabajo e inserción social en América Latina”, Boletín redEtis, nº 1, Buenos Aires, redEtis-IIPE-UNESC0. • Comisión de las comunidades europeas, (2007). “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad”, Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas. • Jacinto, Claudia y Francoise Caillods (coords.), (2006), “Mejorar la equidad en la educación básica. Lecciones de programas recientes en América Latina”, Vol. I, DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 37 07 IIPE Programme de recherche et d’études: Stratégies d’éducation et de formation pour les groupes défavorisés. Buenos Aires, UNESC0/IIPE. • Jacinto, Claudia, (2006), “La escuela media. Reflexiones sobre la agenda de la inclusión social con calidad”. Documento básico, II Foro Latinoamericano de Educación “La escuela media. Realidades y desafíos”, Buenos Aires, Editorial Santillana. • Jacinto, Claudia y Flavia Terigi, (2007), “Qué hacer ante las desigualdades en la educación secundaria? Aportes de la experiencia latinoamericana”, Buenos Aires, IIPE-UNESC0, Santillana. • Jacinto, Claudia, (2007), “La transición laboral de los jóvenes y las políticas públicas de educación secundaria y formación profesional en América Latina: Qué puentes para mejorar las oportunidades?”, Quito, FLACS0. • Jacinto, Claudia. (coord.). En prensa. “Tendencias sobre educación técnica y formación para el trabajo en la escuela secundaria”, Paris, IIPE-UNESC0. • Lauglo Jon, (2006), “Vocationalised Secondary Education Revisited”, ponencia presentada en Annual Conference of the Comparative and International Education Society, 14 a 18th de marzo de 2006, Universidad of Hawaii. • López, Néstor, (2005). “Equidad educativa y desigualdad social: desafíos a la educación en el nuevo escenario latinoamericano”, Buenos Aires, IIPE- UNESC0. • Ministros de Educación de Iberoamérica. (2009). “Declaración de Lisboa”, 0EI, disponible en http://www.oei.es/xixciedec.htm • Molina, Carlos Gerardo (editor), (2006), “Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina”, Washington, BID-Planeta. • Morch, Mathilde, y otros. (2002), “Sistemas Educativos en Sociedades Segmentadas: ‘Trayectorias Fallidas’ en Dinamarca, Alemania 0riental y España”, en Estudios de juventud (España), Nº 56. • Neirotti, Neiro y Margarita, Poggi, (2004), “Alianzas e innovaciones en proyectos de desarrollo educativo local”. Buenos Aires, IIPE-UNESC0. • Niemeyer, Beatriz. (2006), "El aprendizaje situado: una oportunidad para escapar del enfoque del déficit", Revista de Educación (España), Nº 341, pp. 99- 121. • Ryan, Paul. (2003), "Vocationalism: evidence, evaluation and assessment", 10es Journées d’études Céreq, “Les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail”. • Tedesco, Juan Carlos (comp), (2005), “Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del sistema educativo argentino?”. Buenos Aires, IIPE-UNESC0. • Tiramonti, Guillermina, y otros, (2007) “Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina”. Informe final, Buenos Aires, FLACS0. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 38 07 UNA SECUNDARIA DE CALIDAD: UNA TAREA PENDIENTE REFLEXIONES ENTRE LAS PROBLEMÁTICAS, LAS POLÍTICAS Y LOS INTENTOS18 - Patricia Salas O'Brien19 Quiero comenzar por algunas reflexiones que me suscita el cuadro que acompaña el documento de convocatoria, lo primera es, la confirmación que la mayor deuda está en brindar buena educación a los más pobres, a las personas que viven en áreas rurales y a las que provienen de familias de menor escolaridad; esta es una situación que me gustaría ver desde dos ángulos, el del rol o la importancia de lo rural para nuestros países y desde las posibilidades de representación y negociación política en nuestros países, en particular de los más pobres. El contexto desde el que desarrollaré las ideas, es la realidad peruana y el hecho de que tenemos una política de Estado en educación, las idas, vueltas y omisiones luego de su aprobación por el gobierno peruano, así como los esfuerzos de gobiernos regionales e instituciones diversas en el país por lograr cambios educativos. Procesos que he podido acompañar desde mi condición de miembro del Consejo Nacional de Educación, institución que impulsara la formulación concertada del Proyecto Educativo Nacional y es responsable de su seguimiento y vigilancia. Lo rural ya no tiene un lugar en el mundo, ni en las mentes de las personas Desde la colonia y los inicios de la República, el agro, en el Perú sólo tuvo importancia en la medida que estuviera ligado al circuito exportador, sea para la manutención de las personas que trabajaban en los grandes asentamientos mineros o, sea por la gran cadena de agro exportación, asociada a la caña de azúcar, el algodón, la lana o el caucho. Entrado el siglo XX, recorrió el continente, el impulso industrializador. El ideal del progreso, de modernidad, consistía en convertirse en una sociedad urbana e industrial; esa fue la visión de futuro que compartimos todos y que dejó al agro, en un rol subsidiario y poco deseado. 18 Este artículo forma parte del Debate 7 de SITEAL referido a “Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana”. © 2009, SITEAL, IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires y OEI. Las opiniones de la autora expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista de SITEAL, IIPE UNESCO Sede Regional Buenos Aires y de la OEI. Se permite la reproducción total o parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente, el nombre del autor, el título del artículo y la URL (http://www.siteal.iipe-oei.org), tanto en medios impresos como en medios digitales. 19 Socióloga y docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, en las áreas de metodología de investigación, teorías sociológicas, democracia y ciudadanía. Desde 2001, realiza acciones de la movilización y formulació de políticas sociales, en apoyo a la Mesa de Lucha contra la Pobreza en Arequipa y, desde el 2002, como miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú, participa en la movilización, formulación e incidencia para el Proyecto Educativo Nacional, que se aprueba como política de Estado, en 2007. En el Período 2004 -2008, fue presidenta del Consejo y actualmente es miembro en las comisiones que se ocupan de las políticas sobre descentralización y calidad y equidad de la educación básica. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 39 07 Pero, por supuesto no se trataba sólo de un tipo de actividad productiva, sino de elegir un modo de vida, el urbano occidental, marcado por el mercado, el consumo, la homogeneidad y la comodidad y, no hay que soslayarlo, marcado también por el acceso a la ciudadanía, a los derechos. Entonces lo rural y ya no sólo lo agrario, dejaba de tener sentido, era lo que representaba el atraso, tanto en sus componentes socio económicos como en los culturales. Sólo a manera de ejemplo, recordaremos que en el Perú a finales de los 60, el 24 de junio, una fecha de celebración nacional, cambió su nominación de Día del Indio a Día del Campesino, en un acto que, para el gobierno y los aires de entonces, estoy segura que fue un gesto inclusivo, pero que visto en perspectiva, se puede leer como la abolición de lo indígena como cultura, como proyecto social, para reducirlo a una categoría laboral, económica, acorde con los tiempos de modernidad impulsado por el Modelo de sustitución de importaciones. Fue muy efectivo, nadie quiere ser agricultor, ni campesino, ni rural; las personas que viven en las áreas rurales, lo que aspiran es a migrar, y ven la educación como uno de los elementos para cumplir ese propósito, o la motivación para tomar la decisión. En las zonas rurales es muy común escuchar a los padres y madres de familia, declarar que envían a sus hijos a la escuela para que “…no sean como ellos…”; lo cual no es exclusivo de familias muy pobres o de lugares muy alejados de la ciudad, la misma declaración la hacen pequeños agricultores, articulados al mercado. De la misma manera hemos encontrado que la ruta de migración en busca de mejor oferta educativa se ha acortado. Lo común hace 25 ó 30 años era que las familias con mejores posibilidades, enviaran a sus hijos e hijas a la ciudad más cercana en busca de educación superior; ello estaba acompañado de la migración al pueblo más cercano donde había una secundaria; pues eso ya no es suficiente, ahora se envía a los jóvenes a terminar la secundaria a la ciudad capital de la región, con la idea de que aumentarán sus posibilidades de acceso a la educación superior. Pero está sucediendo un fenómeno adicional y es que las familias están enviando a los pueblos cabecera de provincia a sus hijos e hijas a estudiar la primaria; es más en una de las provincias rurales de Arequipa, encontramos que un en un pequeño pueblo rural, se ha tomado la decisión de enviar a todos los niños y niñas del pueblo a estudiar en la capital de la provincia, con la esperanza de una mejor educación, para lo cual han hecho un convenio con un albergue, manejado por un religioso, al parecer con buenos resultados. En una entrevista con el responsable del albergue, éste reportaba como resultados positivos, que los estudiantes que estaban allí, tenían mejor rendimiento escolar, que tenían una mejor alimentación y una buena formación moral. … ¿Una buena formación moral?; ¿no es a la familia y a la comunidad a quien le corresponde la formación moral de sus niños y niñas, en función de su cultura, sus valores, tradiciones y visiones de futuro? DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 40 07 Si lo rural no tiene valoración en la sociedad, qué estamos haciendo allí con la educación? Es fácil pues entender que aquellos que sientan que sus recursos nunca les permitirán la migración hacia la ciudad, no tengan ningún interés en enviar a sus niños y niñas a la escuela y que los adolescentes, no encuentren la menor motivación en continuar asistiendo a clases. Para los docentes en general, es una seria dificultad, motivar a los estudiantes de secundaria en las clases, en el ámbito rural ello es más grave pues el adolescente deja de asistir, porque su familia lo necesita en alguna tarea productiva, o simplemente porque prefiere trabajar que estudiar, en su pueblo o en cualquier otra parte donde se le presente la oportunidad; no olvidemos que en las áreas rurales los jóvenes, en particular los varones, toman decisiones independientemente de la autoridad familiar a más temprana edad. En esta última situación, tal vez está parte de la explicación de por qué en las estadísticas de la mayoría de países encontramos mayores porcentajes de mujeres que logran terminar sus estudios secundarios. Las mujeres adolescentes, pueden tener una asistencia irregular, en función las tareas del hogar, pero seguirán adelante, salvo un embarazo o matrimonio. Educación de calidad para todos y todas, un esfuerzo sin aliados La expansión de la escolaridad tiene como un doble impulso, un encuentro entre las aspiraciones ciudadanas y las propuestas de la clase política que accede al poder. El proyecto modernizador, cristalizado en el modelo de sustitución de importaciones fue el escenario en el cual, los pueblos pedían y hacían esfuerzos importantes por tener escuelas y el gobierno inició la masificación de la educación. Lo que no ha podido conjugarse a este proceso es una opción planificadora, que permitiera la atención del derecho a la educación de las personas, de una manera coherente y organizada; es frecuente encontrar dos escuelas públicas que dan el mismo servicio, en una misma área y con dificultades para alcanzar cuotas de matrícula, es más es posible que esas escuelas sean multigrado, y que en la misma área no exista educación inicial o secundaria; ¿qué pasó?; ¿cómo, quién y en qué momento se tomaron esas decisiones? Pero esta ausencia de previsión, va mucho más allá, la oferta educativa pareciera reducirse a dos elementos, el aula y el docente; la provisión de textos y materiales educativos ha aparecido y desaparecido en función de la disponibilidad presupuestal y la voluntad política; la previsión de una formación docente de calidad, la formación de consensos en torno a la formulación del currículo, el involucramiento sistemático de la familia y la comunidad en la vida escolar, simplemente han sido iniciativas, unas más interesantes que otras, pero todas ellas carentes de las condiciones mínimas que garanticen su buen funcionamiento y sostenibilidad. Hoy, la presión ciudadana por educación es vigente, son innumerables las iniciativas DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 41 07 de comunidades, municipios, iglesias, por lograr la institución de una escuela, y en la actualidad de escuelas secundarias, al punto que estamos teniendo en el Perú escuelas secundarias unidocentes y multigrado; lo cual es evidencia de que no se ha avanzado mucho en el contenido de la demanda, la idea de acceso a la educación sigue bastante circunscrita a la presencia del maestro y la existencia del salón de clase, el pedido de computadoras es tal vez lo que marca la diferencia. En este escenario, los esfuerzos por garantizar el acceso universal a una educación de calidad, es paradójicamente un esfuerzo sin aliados, ese momento de encuentro entre la demanda ciudadana y la acción política no se ha podido reconstruir en términos que incluya criterios claros de calidad y equidad. Esto puede sonar a paradoja en el Perú, donde la formulación de su Proyecto Educativo Nacional, como política de Estado se realizó también como un proceso movilizador, donde la inversión en educación ha crecido significativamente en los últimos ocho años, y donde las empresas, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los municipios y hasta los medios de comunicación, están muy activos; pero lamentablemente a pesar de ello seguimos viviendo el drama de no haber podido mover los niveles de aprendizaje en estos años, desde los inicios de la presente década. Aquí tenemos dos tipos de problemas, el primero tiene que ver con a quién le interesa que los jóvenes del país accedan a una educación de calidad y cuál se su capacidad lograr que se tomen decisiones en el plano político; y el segundo acerca de la ausencia de un conjunto de ideas que configuren con meridiana claridad, para el operador político, lo que se entiende por educación de calidad. Empecemos por lo segundo, aunque es válido para toda la educación, es más complejo para el caso de la educación media, encontramos una fuerte tensión entre tres elementos que compiten innecesariamente: la formación de los jóvenes para el trabajo, la formación en valores, responsabilidad e identidad y el ingreso a la universidad. En lo que todos parecen estar de acuerdo es la educación secundaria no logra enganchar el entusiasmo de los jóvenes, ni satisfacer las expectativas de las familias y que éstas son bastante vagas, tampoco han sido formuladas. Esta situación que es fácil de entender, si recordamos lo dicho cuando reflexionamos acerca de lo rural, es válido también en las áreas urbanas y no es exclusivo de sectores sociales pobres. En los sectores sociales de mayores ingresos, la calidad de la escuela, en particular de la secundaria, se juzga por lo general, en función del acceso de los jóvenes a centros universitarios de alto prestigio. La agenda educativa subyacente en los documentos oficiales, del país20, la que proviene del sistema de Naciones Unidas y del enfoque de Derechos, así como la que se va construyendo desde los sectores académicos; nos propone un enfoque y una 20 Ley General de Educación, Proyecto Educativo Nacional, Diseño Curricular Nacional, entre otros DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 42 07 complejidad en la conceptualización de la calidad educativa, que no logra divulgarse, ni aprehenderse lo suficiente para ser parte de la agenda de los actores, es lo que algunos llaman una baja calidad de la demanda. Mientras por un lado, estamos tratando de formar en los estudiantes de secundaria el ejercicio del pensamiento crítico, no falta el líder de opinión que declara en los medios su profunda indignación porque los jóvenes de hoy no saben dónde queda el Río ENE. Mientras que nos estamos esforzando por sistemas de enseñanza que articulan varias disciplinas para abordar áreas problemáticas de manera integral, que es como se presentan en la realidad, no falta quien sale a quejarse porque desapareció el curso de historia o el de educación cívica. Esto lo vemos en todos los sectores, los pobres y no pobres, los de mayor grado educativo y los sin educación, en los líderes de opinión pública y en la población en general. Entonces, a la hora de calificar la actuación política en materia educativa, ¿Qué es lo que premiará o sancionará la ciudadanía? Otro tema, no menos importante es quién o cómo se conforma esa ciudadanía? o mejor aún quiénes son los actores sociales con capacidad de orientar, o al menos influir en las decisiones políticas? La configuración de actores sociales con capacidad de construir representación y de ser parte de la agenda pública, está en países como el Perú, fuertemente impactada por tres sucesos que me parecen de suma importancia. El estrepitoso fracaso del modelo de sustitución de importaciones21 y la violencia política, con los que cerramos de manera dramática la década de los 80 y los escandalosos niveles de corrupción con los que cerramos la década de los 9022. Las consecuencias fueron nefastas, el rompimiento de las estructuras sociales, sus instituciones, sus sistemas de representación, fueron acompañados de la pérdida de la confianza y de los tradicionales sistemas de solidaridad social; pero mas delicado aún, se perdió la más remota noción de futuro compartido y cualquier posibilidad de progreso y bienestar, que de alguna manera generalizó como la promesa modernizante de la industrialización. El rol del Estado se volvió confuso entre su pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía y las propuestas de reducir su intervención en la vida económica y social. En este escenario, la configuración de demandas sociales, que puedan dar origen y sostener políticas educativas de largo plazo, carecen de dinámica alguna y de 21 Que en el Perú se manifestó con una severísima crisis económica, hiperinflación, devaluación e inelegibilidad para créditos internacionales o para inversión. 22 Que culmina con la caída y posterior huída del presidente Fujimori. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 43 07 mecanismos a los que se pueda recurrir. Evidencia de ello es que en los últimos 10 años las demandas ciudadanas que han tenido impacto en la decisión política, han estado en relación directa con un problema específico, que afecta a un sector de la población en particular, de una localidad determinada, y que provoca una reacción del conjunto de la población de esa localidad que, ante la ausencia de canales efectivos para articular su demanda con las instancias políticas pertinentes, realizan tomas de carreteras, paros generales y provocan una situación tal que obliga al Gobierno a formar una Comisión ad hoc, para encontrar una solución ad hoc; entonces lo que logra entrar en la agenda pública, son demandas que buscan una decisión concreta y que por la vía de la simplificación y el discurso altisonante han logrado un amplio respaldo popular; y aunque los temas pueden ser de primera importancia; difícilmente dan lugar a algún tipo de proceso sostenido. Entonces, si volvemos la mirada a nuestra agenda educativa, donde como ya dijimos, la demanda por acceso ya no es tan simple como maestro y aula, sino que buscamos la garantía del derecho, logros de calidad para todos y todas y que esa calidad y ese derecho, exigen miradas complejas pues hay que asegurar pertinencia, desarrollo integral y derrotar comportamientos jerárquicos, discriminatorios violentos, etc, etc, etc.; la dificultad es manifiesta y el desafío también. Muchos de los actores sociales y políticos, reconocen la importancia de la educación, emprenden iniciativas, invierten recursos; pero muchos de ellos tienen graves problemas de enfoque, son fuertemente activistas y están muy dispersos; dicho de otra manera, esa intensa actividad no ayuda a provocar sinergias, ni procesos sostenidos de cambio que hagan visualizar mejoras significativas en los resultados. En 8 o 10 años, no hemos logrado mover indicadores importantes, ni de aprendizaje ni de acceso. Otra dificultad importante para configurar una agenda pública de largo plazo, está en las características de nuestro Estado, cuyo rol tradicional, como ya se dijo, ha sido fuertemente cuestionado en los 90 sin haber logrado formular otro, por lo que la ciudadanía no sabe a ciencia cierta que le corresponde al Estado y qué no y el propio aparato estatal no logra configurar el conjunto de sus responsabilidades, funciones, mecanismos, etc. El aparato estatal sigue siendo fuertemente centralista, puede estar muy activo pero es muy poco efectivo, en su etapa de reducción abandonó una función muy importante, la planificación, y con ello perdió capacidades muy importantes, como la de prever, fijar objetivos y metas, tener sistemas de información; sigue muy centrado en el “ahorro de recursos” más que en la organización del gasto público; ha satanizado conceptos como gasto corriente donde están los salarios de los maestros y todo lo que podría ser el gasto operativo de sistemas de acompañamiento docente, por ejemplo; a pesar de haber generado mecanismos de diálogo y de formulación de consensos y acuerdos con la ciudadanía, no ha logrado incorporarlos a la dinámica de toma de decisiones dentro del propio aparato público, en el Perú la gran mayoría de planes concertados, como el propio Proyecto Educativo Nacional, no entran en un curso de implementación sistemático, no logran permear las estructuras, normas, DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 44 07 presupuestos y acciones de las diversas instancias del gobierno. Se insiste pues en intentar solucionar antiguos problemas, como el del acceso a la educación secundaria, la dispersión de la población en zonas rurales, la desigualdad de condiciones de educabilidad, la pertinencia de la educación en áreas rurales, etc, con viejos mecanismos, que en ocasiones anteriores tampoco funcionaron, pero que permitieron mostrar listados de acciones realizadas, montos de inversión o números de beneficiaros; pero muy poco de resultados en la calidad y equidad de los aprendizajes de los estudiantes. Una mirada a las políticas En el Perú, el Proyecto Educativo Nacional, formulado en un amplio proceso de diálogo descentralizado y aprobado por el Gobierno como política de Estado, plantea las orientaciones de política al 2021 en materia educativa. Uno de las preocupaciones que atraviesa el proyecto, es la injusta situación de desigualdad que en materia educativa existe en el Perú y lo que ello significa en la vida de millones de personas y para el país. En materia de educación secundaria, la universalización del acceso, se propone como una de las líneas de política para lograr la equidad23, ello al lado otras políticas que se ocupan de la universalización de la educación inicial y la alfabetización de jóvenes y adultos así como el aseguramiento de condiciones esenciales para el aprendizaje en las escuelas y programas de prevención del fracaso escolar en particular en las áreas rurales y de mayor pobreza. El Proyecto Educativo se desarrolla con un enfoque sistémico, lo que se evidencia en la propuesta de que para lograr resultados, en materia educativa, se requiere que confluyan varias otras políticas; ello se puede observar en el conjunto de políticas descritas líneas arriba, alrededor del objetivo de la equidad, y también en el cuadro con las medidas de políticas que se muestra a continuación, no sólo son políticas educativas, sino también la articulación con medidas de lucha contra la pobreza y con las particularidades del desarrollo. Articular políticas, sin embargo implica algunos desafíos que hay que afrontar, sobre todo en un escenario de fragmentación social y debilidad institucional, como el planteado anteriormente; requiere también de una forma diferente de ejercicio político. 23 Proyecto Educativo Nacional, OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos, política. Política 2.2. Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 45 07 Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad. Principales medidas24 • Ampliación y fortalecimiento planificados de la cobertura de educación secundaria, priorizando la población no atendida de las zonas rurales y en extrema pobreza y efectuando campañas anuales de matrícula plena y oportuna. • Construcción de locales escolares pertinentes a cada realidad sociocultural y geográfica, empezando por la ampliación de los locales de las escuelas rurales, para ofrecer 1º y 2º año de secundaria y para asegurar la polidocencia. Plan de equipamiento de los colegios secundarios con pertinencia a las exigencias de los aprendizajes que se deben garantizar e incluyendo recursos tecnológicos apropiados y culturalmente pertinentes, así como equipos que permitan el dominio de las TIC. • Aplicación continua y sistemática de modalidades flexibles (educación a distancia, educación en alternancia y otras) que respondan con calidad y pertinencia a las condiciones reales de vida, cultura y trabajo en zonas rurales, enfaticen el desarrollo de competencias productivas, emprendedoras y de ciudadanía, y que puedan ser replicadas. • Atención integral en alimentación, salud y desarrollo psicológico a todos los estudiantes a través de programas distritales gestionados por los gobiernos locales. • Desarrollo de un calendario escolar ajustado a los ciclos productivos en las áreas rurales y eliminación de las barreras legales y administrativas que pueden impedirlo, en el sistema de gestión y en la Ley de Carrera Pública. • Vinculación de los Proyectos Educativos Institucionales de los centros secundarios de áreas rurales, con los retos y necesidades de los proyectos locales de desarrollo En esta misma lógica, y a la luz de la observación de los intentos de los Gobiernos Regionales por implementar sus respectivos Proyectos Educativos, creo que la universalización de la educación secundaria, en particular en áreas rurales, se puede ayudar si profundizamos o implementamos algunas iniciativas, que de alguna manera han sido probadas, por la vía de proyectos de innovación. Reorganizar la ubicación de las escuelas, en función de una visión de desarrollo territorial a nivel local, con la organización de redes de escuelas con centros de recursos que permitan una buena alianza con la comunidad, tener información clara y precisa acerca del número de niños y adolescentes que corresponderían ámbito a la red y si están asistiendo o no a la escuela o si están en riesgo de fracaso escolar, de tal manera que se pueda garantizar no sólo la existencia de un lugar escolar, sino que éste sea ocupado en el tiempo que corresponde. 24 Medidas de política, del Proyecto Educativo Nacional, para lograr la universalización del acceso a la educación segundaria. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 46 07 Una estrategia de este tipo bien puede ser una oportunidad para articular acciones de la municipalidad, salud u otros sectores en función de asegurar la alimentación y la protección de niños y estudiantes, así como acciones extra escolares, de recreación y desarrollo cultural o productivo25. Por otro lado puede ayudar a optimizar recursos, en los casos en que hay dos primarias muy cercanas y para decidir la mejor ubicación posible de la escuela secundaria, que permita la mayor accesibilidad posible y la polidocencia, además de desarrollar los centros de recursos no sólo como un depósito de materiales a usar por varias instituciones, sino también como un centro de articulación, intercambio y de capacitación entre pares y como un centro de de gestión del conocimiento para los docentes que son parte de la red26. Una segunda línea de políticas muy importante es la relación entre la escuela y la familia, pero no sólo en la función de garantizar una mejor escolaridad de los estudiantes sino de ayudar a su desarrollo integral; reforzando la idea que el objetivo de la vida de los jóvenes no puede, de ninguna manera, reducirse a lo que pueden o no aprender en el colegio. Las madres y padres de familia, se están enfrentado a desafíos nuevos ante los cuales no tienen ni información, ni herramientas, que les permita seguir ejerciendo su papel como orientador y referente del crecimiento de los jóvenes. La fuerte dinámica del mercado, los medios de comunicación, la precariedad del futuro, han modificado el rol de la familia, y los maestros se quejan cada vez más de que los estudiantes ya no aprenden en su casa, los valores, y los hábitos que podrían hacer más fácil su labor. Las escuelas, por su parte, están pasando por dos tipos de proceso, en primer lugar, tienen un problema de legitimidad, la falta de pertinencia y de sensibilidad con las necesidades de los jóvenes, son un factor reiterativo del desinterés y la deserción y, en segundo lugar, los cambios de objetivos y metodologías educativas son ignoradas y, por tanto, incomprendidas por las familias y la comunidad. Las políticas y acciones por mejorar la calidad de la demanda ciudadana, más allá de campañas publicitarias y de divulgación de información, que siempre serán útiles, requiere de renovadas iniciativas para construir un nuevo pacto, un nuevo contrato, entre la familia y la escuela a favor de los jóvenes. Para finalizar, me gustaría ocuparme del Estado, repensar, debatir y llegar a consensos sobre el rol del Estado, es indispensable para determinar su responsabilidad en el liderazgo e implementación de políticas públicas, en particular 25 Un sistema de información georeferenciado puede ser un instrumento útil y que puede aportar también en la transparencia en el uso de recursos, distribución de plazas, etc. pues todos podríamos ver la información de cada escuela, localidad, provincia o región. 26 Algunas de estas ideas son desarrolladas en la propuesta de Plan de Reorganización Administrativa de la Gerencia Regional de Educación de la Región Arequipa en Perú, aprobada en noviembre del 2008. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 47 07 en el área social. En el Perú, venimos desarrollando tres líneas de trabajo, la descentralización educativa, la eficiencia del aparato público y la articulación del Estado con la sociedad; teniendo en cuenta dos perspectivas: garantizar el buen funcionamiento de la escuela y lograr la mejora de los aprendizajes que garanticen el derecho a una educación de calidad con equidad. En la línea de la descentralización educativa, partir del fortalecimiento de las escuelas y de sus necesidades para construir las funciones, atribuciones y disponibilidad presupuestal en las diversas instancias de gobierno, es indispensable. Se requiere recentrar y mayor claridad en las competencias de cada una de estas instancias, evitando así, superposición de funciones o vacíos que son causa de desorden y de falta de responsabilidad, sea de funcionarios públicos o de las autoridades políticas27. Respecto a la eficiencia del Estado, una mirada sobre sus estructuras, sus normas y sus procedimientos de funcionamiento; que permitan un estilo de gestión articulada y que garantice resultados. El estudio de procedimientos realizado en la gestión educativa de un gobierno regional, muestra que dos terceras partes de ellos están dedicados a trámites de personal, donde hay se presentan las mayores quejas de corrupción; y que apenas el 15% de los procedimientos de dichas entidades, se ocupan de aspectos pedagógicos, la razón principal de la existencia del sistema28. Son varios los Gobiernos Regionales que están tomando iniciativas en materia de reestructuración o de modernización, de sus instancias de administración educativa, ello requiere de orientaciones; algunas de ellas están en la línea de la reconstrucción de las capacidades de planificación, tanto en la formulación, la implementación y la evaluación; la construcción de sistemas de información útiles, establecimiento de un sistema de gestión de personal, en particular de plazas magisteriales, la identificación de los procesos y procedimientos de gestión esenciales, la incorporación de tecnologías de información y comunicación y buenos sistemas de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos29. 27 En el Perú se viene discutiendo la ley de organización y funciones del Ministerio de educación, a partir de una matriz de distribución de competencias con las instancias subnacionales y la escuela. Se busca que sea la oportunidad para tener un sistema educativo ordenado, responsable y comprometido con resultados. 28 Propuesta de reorganización administrativa de la Gerencia Regional de Educación de la Región Arequipa, Perú. 29 Id., y Proyecto Educativo Nacional y otros. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 48 07 TRES ARGUMENTOS ACERCA DE LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN AMÉRICA LATINA - Pablo Gentili - La propuesta de este séptimo debate del SITEAL es, sin lugar a dudas, desafiante y compleja: ¿Por qué no llega a lograrse la plena escolarización de los jóvenes en América Latina y el Caribe? ¿Qué deberíamos hacer para lograrlo, superando la enorme brecha que existe entre la meta social y la cruda realidad continental? Pretendo desarrollar aquí tres argumentos que, desde mi punto de vista, pueden ayudar a abordar las cuestiones en ciernes. Por razones que espero podrán ser evidentes, creo que el primer interrogante merece más atención que el segundo. No se trata, claro, de desconocer la importancia y la pertinencia de las políticas educativas destinadas a crear mejores condiciones de acceso y de escolaridad para todos los jóvenes de nuestras sociedades. Tampoco, naturalmente, de ignorar o desmerecer los avances de políticas públicas innovadoras que hoy se llevan a cabo en algunos países de la región, los cuales aspiran a revertir la herencia de exclusión y desigualdad que ha marcado la historia de nuestro continente y que los recientes gobiernos neoliberales no han hecho más que profundizar y cristalizar. Entiendo que la primera pregunta merece más atención ya que ella encierra una complejidad de la cual deriva cualquier consideración acerca de las estrategias políticas que podrían permitir enfrentar y superar el inventario de inequidades que limita las oportunidades sociales y educativas de millones de jóvenes en la región. Buenos diagnósticos no garantizan necesariamente buenas políticas. Sin embargo, malos diagnósticos conducen siempre a malas políticas. Así las cosas, creo que es fundamental saber por qué no ocurre lo que, en apariencia, debería ser una meta deseable para todos: la escolarización universal de la juventud latinoamericana. Los argumentos presentados podrían, quizás, ser más apropiados para responder a la pregunta: ¿alguna vez ha sido una meta social la escolarización universal de la juventud latinoamericana? Si mi aporte ayuda a contestar que no, las políticas públicas deberían tratar de ajustarse a este escenario no tan estimulante desde el punto de vista democrático, aunque sí más realista. Vayamos a las evidencias. 1. La educación no es, ni nunca ha sido, una “meta social” en América Latina. Estimo que la presente afirmación quizás no sea la mejor forma de iniciar mi contribución al debate, ya que éste parece ser uno de los presupuestos que ilumina buena parte de los diagnósticos y de las propuestas acerca de cómo y por qué superar la profunda crisis educativa que viven nuestros países. Sin embargo, creo que afirmar DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 49 07 que, en nuestra región, hay un “consenso” acerca de las virtudes y de los beneficios que ofrece la educación y, como si esto fuera poco, que dicho “consenso” tiene los atributos de ser “generalizado” no es más que una bondadosa expresión de deseos que, ésta sí, parece estar en contradicción con la realidad social latinoamericana. Dicho en otros términos, lo que parece contraponerse a la realidad latinoamericana no es que haya un desajuste entre el noble deseo de que todos los jóvenes frecuenten las escuelas y la persistencia de factores que los alejan de ellas; sino, más bien, la idea de que, en nuestros países, todos compartimos esta justa aspiración democrática. De tal forma, no es raro observar que, con sofocante frecuencia, suele afirmarse que es una aspiración de “todos” democratizar la educación, garantizar mejores condiciones de escolaridad a los más pobres, ofrecer iguales oportunidades de desarrollo y bienestar al conjunto de la población y diseñar políticas efectivas para logar tales objetivos. Todo esto sería música para los oídos de los exegetas de la democracia, sino no fuera parcial o definitivamente falso cuando se lo contrapone con los hechos que narran la historia de la América Latina contemporánea. En efecto, un análisis riguroso de los procesos de desarrollo y expansión de la educación latinoamericana, a lo largo de la historia y, particularmente, desde la segunda mitad del siglo XX, revela que, en este campo, como en muchos otros, no ha habido ningún tipo de proyecto nacional revolucionario, unificador o articulador de una alianza de clases o de un pacto social capaz de instalar la educación en el centro de las prioridades en materia de política pública. Al menos, no ha habido, de forma general y con la excepcionalidad de Cuba, ningún proyecto duradero y estable de este tipo. Apelar, por lo tanto, a argumentos que remiten, en nuestros países, a defender aquellos objetivos en los que todos “estamos de acuerdo”, a los “consensos” y “afinidades” que nos unen como pueblos o naciones que miran al futuro de forma hermanada, no es otra cosa que un mito o, lo que es lo mismo, un acto de fe. Lo que la realidad latinoamericana desmiente es que todos tengamos las mismas aspiraciones y deseos acerca de la educación de nuestras futuras generaciones y que todos estemos en las mismas condiciones o con el mismo deseo de compartir los beneficios que la misma generará en materia de ampliación de oportunidades y derechos. Tampoco, claro está, que todos estemos del mismo modo de acuerdo en generar estrategias más democráticas de distribución de las riquezas que la educación genera y, en nuestra región, hoy como ayer, sólo algunos pocos acumulan. Espero no parecer demasiado dramático, pero la educación es hoy, como siempre, un espacio de confrontación y disputa, un territorio de lucha y antagonismo. Un campo de batalla. Permítanme aclarar que esto no quiere decir, necesariamente, que en la educación se contrapongan siempre e indefectiblemente, “proyectos” acabados, ni, mucho menos, modelos de sociedad antagónicos, como parece confiar cierto tipo de análisis tentado en confundir la lucha de clases con la lucha en las clases. Afirmar que hay intereses en pugna, visiones y expectativas que se contraponen, no significa afirmar que en la educación, como en las películas de Indiana Jones, los buenos están de un lado y los malos del otro. Tampoco significa que no haya buenos ni malos en la vida contemporánea. Significa, simplemente, que, casi siempre, la realidad social los junta, los funde y confunde, siendo una de las funciones del análisis sociológico, DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 50 07 contribuir a entender este proceso. No debería sorprender, aunque sorprende, que después de más de 200 años de debate sociológico se siga apelando a una especie de espíritu pre-hegeliaño redentor y benevolente para explicar los supuestos intereses universalistas de políticas destinadas a beneficiar a todos y que acaban siendo un rotundo fracaso democrático. Sorprende, digo, que se siga debatiendo que el problema está sólo en las políticas y no en los argumentos que aspiran a justificarlas. Sostengo que este tipo de consensualismo medieval derrocha nostalgia platónica y asume la fisonomía de un noúmeno trasnochado sobre el que se erige una promesa de consenso que, en América Latina, ha servido más para ocultar que para mostrar las contradicciones que dibujan un horizonte de falsas promesas de bienestar para las mayorías. La educación no “interesa” a todos de la misma forma. Y ese es el problema. Ponernos de acuerdo será una cuestión de fuerza, de poder. El resto, es mera ilusión. 2. La expansión de la educación secundaria en América Latina ha sido resultado de un proceso de disputa de intereses socialmente contrapuestos. En asociación a la falsa idea de un consenso que articula las necesidades sociales en torno a la escolaridad, se ha generalizado la idea de que la expansión de los sistemas nacionales de educación ha sido, en las últimas décadas, producto de la confluencia de un conjunto de intereses que armonizaron milagrosamente entre sí. Por un lado, los gobiernos (sea cual fuera su signo u orientación ideológica) implementaron desinteresadas políticas públicas destinadas a atender una demanda creciente por educación, traducida en la incorporación progresiva en el sistema escolar de sectores tradicionalmente excluidos del mismo. Por otro, los mencionados sectores excluidos, avispados ahora sí sobre los méritos y beneficios que aporta el tránsito por la educación, comenzaron a demandar y exigir mayor acceso y permanencia en el sistema, convencidos de que el progreso podía estar a su alcance. Finalmente, un notable número de agencias internacionales, que hasta el momento fungían como bancos o entidades virreinales destinadas al fomento del desarrollo, descubrieron, al igual que los pobres, que la educación era un buen negocio y una inversión segura para lograr la felicidad de los pueblos, razón por la cual se abocaron a recomendar a los gobiernos que expandieran sus sistemas escolares. Este bucólico paisaje, de armónico clima democrático, tuvo como espectadores silenciosos a las élites y a las clases medias, que, sin interés alguno en el asunto, observaron indiferentes como las turbas populares invadían un espacio que, hasta entonces, era propiedad exclusiva de ellas. Acepto que la ironía precedente puede parecer un poco conspirativa, aunque, desde mi punto de vista, es bastante menos excéntrica que la presunción de que la escuela secundaria se expandió en América Latina porque a los pobres comenzó a interesarles la posibilidad de progresar en la vida y los gobiernos a buscar los medios para satisfacer este justo deseo. Todo esto sería extraordinario si los Hermaños Grimm y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 51 07 no Marx, Weber y Durkheim hubieran fundado la sociología. El dato es elocuente e innegable. Aunque dinámicas de exclusión y segregación continúen hoy plenamente vigentes en nuestros países, sectores tradicionalmente marginados del sistema escolar han logrado, en las últimas décadas, acceder a niveles que antes eran reservados a las élites o a las clases medias. La evidencia más clara de este fenómeno ha sido el crecimiento progresivo de las tasas de escolarización secundarias y, en menor medida, el incremento sostenido en el acceso al nivel superior del sistema. Es probable que, como se afirma en diversos estudios del SITEAL, esta expansión esté llegando a un techo. También, como ponen en evidencia los datos disponibles para el presente debate, que los niveles de abandono y exclusión de los jóvenes en este segmento del sistema sean aún demasiado altos. Sin embargo, el crecimiento ocurrió y sería bueno tratar de saber por qué, si es que no fue por un florecimiento espontáneo de buenas intenciones. Propongo interpretar los hechos de una forma diferente. En el sistema escolar se traba una dura batalla en torno a los bienes que la educación produce o ayuda a producir: conocimientos socialmente relevantes, poder y prestigio, status y reconocimiento, ascenso social y ventajas relativas en ámbitos de alta y creciente competencia como lo son, particularmente, el mercado de trabajo y el de los bienes simbólicos. Los pobres y sus organizaciones, los partidos populares, los sindicatos y los movimientos sociales han avanzado de forma significativa en su lucha por demandas sociales crecientes, que, en el Estado de derecho democrático, aunque haya sido bastante poco habitual en la historia reciente latinoamericana, tendieron a traducirse en un elenco amplio de oportunidades de participación e intervención en espacios de los cuales estaban antes excluidos. Las luchas y movilizaciones promovidas por estos sectores y sus organizaciones han permitido significativas conquistas democráticas en nuestro continente, como en el resto del mundo, siendo la expansión del sistema escolar una de ellas. Ciertamente, en este proceso de expansión, los pobres, principales beneficiarios del mismo, encontraron resistencias, tejieron alianzas, conquistaron espacios, compraron espejitos de colores y debieron amagar no pocas derrotas. El conflicto social, ya lo sabemos, no siempre se resuelve a favor de quienes más lo merecen. Lo que trato de decir es que el proceso de expansión educativa, que vivió y aún vive América Latina como herencia inconclusa del siglo XX, tuvo como principal protagonista a los sectores populares que hicieron esfuerzos arduos y protagonizaron batallas muchas veces silenciosas para derrumbar las barreras que los alejaban de la escuela. Las razones del por qué los pobres confiaron (y, debemos estimar, aún confían) en las virtudes y beneficios de los procesos de escolarización son, sin lugar a dudas, complejas y no necesariamente heroicas. En efecto, quizás sus luchas hayan estado no pocas veces influenciadas por una prometeica confianza en los argumentos tecnocráticos que reducen la educación a la capacitación profesional. Esto, sin embargo, para nada niega que, engañados o no, iluminados por la sabiduría de la vida y del sufrimiento o, simplemente, hartos de tanto maltrato, los pobres fueron a ocupar su lugar en el sistema escolar. Un lugar que creían merecido, aunque quizás DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 52 07 no hayan sido tan explícitos en su percepción acerca de que se lo habían expropiado de forma injusta y prepotente los sectores más poderosos de la sociedad. Como quiera que sea, los pobres fueron gestando su fuga hacia adelante: a empujones. La respuesta del Estado estuvo a la altura de la tradición oligárquica y discriminatoria que ha definido la forma convencional de hacer política en nuestra región. Mis colegas de debate, en sus muy pertinentes aportes, señalan diversas dimensiones de esta respuesta: la fragmentación y segmentación del sistema escolar, particularmente de la oferta de nivel medio; el desprecio o la indiferencia hacia los sectores más postergados, por ejemplo, los sectores rurales; la desigualdad y la injusticia social que han interferido en las condiciones efectivas de hacer realidad demandas de justicia e igualdad acordes a cualquier democracia moderna; la relevancia de una parafernalia de leyes, tratados y acuerdos nacionales e internacionales destinados a proteger y promover los derechos humanos y, dentro de estos, de forma indivisible, la educación, en un marco de sorprendente ineficacia de la ley y de los recursos jurídicos que deberían hacerla cumplir. En suma, si algo parece no haber contribuido a la universalización de la escuela media, es la persistente vocación de los gobiernos latinoamericanos de pisotear las demandas populares y despreciarlas en beneficio de una geografía del poder muy poco dispuesta a modificar privilegios y a ampliar derechos. De manera general, en América Latina, los procesos de expansión de los sistemas nacionales de educación, en la segunda mitad del siglo XX, se realizaron en el marco de una frágil o inexistente institucionalidad democrática. Durante las últimas décadas, gobiernos profundamente conservadores y neoliberales, responsables por la aplicación de rigurosas políticas de ajuste y privatización, que elevaron el número de pobres y llevaron los índices de desigualdad a los niveles más altos del planeta, generaron misteriosamente un proceso de ampliación de las oportunidades de acceso y permanencia de los más pobres en el sistema escolar. Un hecho que podría explicarse de diversas maneras, según la perspectiva analítica que asumamos. Por un lado, puede sospecharse que se trató de un acto de responsabilidad cívica de gobiernos que, aunque manifestaban un profundo desprecio por los derechos humanos y por la justicia social, ansiaban la escolarización del pueblo. Por otro, podría entenderse que hubo una deliberada política de opresión y sumisión de los pobres al poder dominante, haciendo que éstos cayeran en la trampa de creer que la escuela iba a liberarlos, cuando, en rigor, era la coartada para consumar su definitiva dominación. Finalmente, podría pensarse que, como argumentábamos anteriormente, los pobres fueron, como siempre ocurre, abriéndose camino a los empujones, ganando y perdiendo espacios, sumando o restando fuerzas, con marchas y contramarchas que fueron delineando el camino sinuoso de su lucha por la justicia y la igualdad. La combinación de estas luchas y demandas, con un conjunto de políticas y reformas orientadas desde el poder político, sumadas a una enorme intervención de ciertos organismos financieros internacionales que han pautado el rumbo de las políticas gubernamentales en el marco de la peculiar institucionalidad del sistema escolar, sus actores y sus normas, sus prácticas y rituales, ha resultado en lo que hoy conocemos como expansión de la escuela secundaria en América Latina. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 53 07 Todo, menos una comunidad organizada de intereses solidarios y orgánicamente articulados alrededor del mismo proyecto. De tal forma, la fragmentación y segmentación de los sistemas nacionales de educación en nuestro continente no expresa otra cosa que la fragmentación y segmentación de los intereses, demandas y formas de intervención que los diversos sujetos en pugna pusieron en movimiento para conquistar o defender sus espacios en este campo minado que es la escuela, un espacio que tanto resiste a cualquier interpretación bucólica y armónica. El hecho de que hoy florezcan en nuestra región gobiernos democráticos que aspiran a revertir la herencia de inequidades e injusticias recibidas de las administraciones neoliberales, nos llena de esperanza. Sin embargo, también nos alerta hacia una de las dimensiones propuestas en este debate: ¿cómo definir estrategias de acción que permitan hacer efectiva la universalización del acceso a la escuela de todos los jóvenes latinoamericanos? Aunque buena parte de estos gobiernos recién se inician y los desafíos que enfrentan son enormes, su éxito dependerá, seguramente, de que puedan no sólo atacar los epifenómenos de los procesos de exclusión, o sus manifestaciones sintomáticas, sino también, y fundamentalmente, la estructura oligárquica y privatizadora del Estado en casi todos los países de la región. Un Estado capaz de deglutir las demandas por justicia e igualdad, introduciéndolas en un laberinto de prestaciones burocráticas degradadas, en un simulacro de oportunidades que hace de los derechos humanos una mueca, un gesto actoral vacío de efectividad democrática. 3. El futuro de la escuela secundaria depende de la definición de su sentido democrático y de su pertinencia social. ¿Sobre qué promesa aspirarán los nuevos gobiernos democráticos de la región hacer efectiva la universalización del acceso a la escuela secundaria? Quizás sea prematuro saberlo, aunque algunas precauciones deberán ser tomadas si lo que se pretende es asumir de manera decidida este desafío. No deseo realizar aquí un inventario de recomendaciones asépticas y de probada eficacia práctica. Más bien, identificar algunos problemas y tensiones que será necesario enfrentar para hacer de la universalización de la escuela media una realidad y, de esta manera, consolidar procesos de reforma democrática que, en nuestras sociedades, abran camino a políticas de defensa del espacio público, los derechos humanos y la justicia social. El éxito de los gobiernos posneoliberales en América Latina dependerá, en gran medida, del poder que ellos tengan para revertir la herencia de injusticias e inequidades existentes, atacando las causas que las producen y no sólo sus manifestaciones fenoménicas. En lo que se refiere a la educación secundaria esto supone algunas cuestiones fundamentales, entre las que destaco la necesidad de redefinir su sentido democrático así como su pertinencia social en tanto oportunidad política para la promoción de un conjunto de derechos ciudadanos. Decíamos anteriormente que han sido los pobres los que conquistaron su lugar en el sistema escolar y que, como contrapartida a tan impertinente invasión, los gobiernos DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 54 07 les ofrecieron una estructura institucional marcada por las desigualdades, segmentada, diferenciada, partida. Los organismos financieros internacionales aportaron algunos de los recursos necesarios para que esto ocurriera y, aunque hoy ostentan una sorprendente amnesia de génesis, fueron en buena medida responsables del desastre educativo producido por los recientes o aún persistentes gobiernos neoliberales. El resultado, sin lugar a dudas, ha sido frustrante desde una perspectiva democrática. Metafóricamente, podríamos decir que a los pobres se les ofreció un trueque: tener acceso al nivel medio una vez que éste se transformó en un aquelarre de ofertas, oportunidades y resultados diferenciados. Una relativa igualdad en la puerta de entrada y una absoluta desigualdad en la distribución de las posiciones ocupadas dentro del sistema, así como en los resultados y beneficios obtenidos en su pasaje por el mismo. A medida que los pobres se fueron “fugando hacia adelante”, hacia adelante también se desplazaron las injusticias e inequidades internas de un sistema educativo cuya expansión ha estado indisolublemente unida a su fragmentación. Universalizar el acceso supone pues, al mismo tiempo, dotar a los sistemas escolares de una unidad y una articulación que, al ser hoy inexistentes, conspiran y contribuyen con la distribución desigual de oportunidades y con la negación del derecho efectivo a la educación para los más pobres. El desafío reside en reconstruir el sistema educativo. Refundarlo sobre la base de la igualdad de oportunidades de acceso y, fundamentalmente, de la igualdad de condiciones en el proceso de escolarización. Esto implica el reconocimiento de que los sectores populares llegan a la escuela media, de manera general, con una frágil base académica y con condiciones de vida marcadas por la pobreza, el abandono y las privaciones. Es justamente por esto que a la escuela media de los pobres hay que dotarla de la mayor atención pedagógica, los mayores recursos, los mejores docentes, las mejores condiciones de infraestructura, las más osadas iniciativas de retención, con becas y apoyos económicos destinados a los alumnos, pero también con otros dispositivos institucionales que hagan de la escuela secundaria un espacio de educación de tiempo y atención integrales. La supuesta igualdad de oportunidades que se crea en la puerta de entrada del sistema escolar constituye la mueca del republicanismo democrático. Cuando los pobres finalmente consiguieron derrumbar las barreras de entrada e “invadieron” la escuela media, se los condenó, justamente por ser pobres, a una oferta educativa degradada y que los invita, día a día, a desistir o a abandonar, que los expulsa con indiferencia, echándoles la culpa por su supuesto fracaso. Hay excepciones notables, es cierto, pero éstas sólo confirman la regla de una escuela media que navega en el océano del simulacro democrático. Darles más y mejor educación a los pobres es una decisión política que se construye sobre la base de una opción, un modelo de distribución y redistribución que pone a la justicia social en el centro de las prioridades. Algo que, por cierto, las élites detestan y combaten despiadadamente. Cuando en la región más injusta del planeta, con los niveles más altos de injusticia social, se aplican fórmulas distributivas basadas en proporciones matemáticas regulares, el resultado no puede ser sino una reproducción de las desigualdades e inequidades, las que tienden a ocultarse en procedimientos más complejos de exclusión y en discursos meritocráticos que pretenden explicar, como siempre, por qué los mejores triunfan y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 55 07 los peores, indefectiblemente, fracasan. Más y mejores escuelas para los jóvenes pobres de América Latina y el Caribe es un imperativo ético democrático del que no pueden evadirse los nuevos gobiernos latinoamericanos si lo que pretenden es diferenciarse de sus predecesores neoliberales y conservadores. Pero, ¿hacerlo para qué? La cuestión puede parecer obvia, pero no lo es. De manera simple, podríamos reconocer que uno de los grandes objetivos pedagógicos de la escuela secundaria es ofrecer una sólida formación académica que permita a todos, no sólo a los hijos de las élites o de las clases medias, dar continuidad a los estudios superiores. No establecer éste como uno de los principios prioritarios de la escolaridad media es, creo yo, una gran estafa para los más pobres, siendo su principal consecuencia allanar el camino de los sectores más favorecidos a las instituciones universitarias. El argumento que suele sustentar la tesis de que los pobres precisan de una escuela media profesionalista y de rápida salida laboral, mientras a su lado persiste un sistema comprensivo, propedéutico y abierto a la formación general, destinado a los que aspiran y pueden dar continuidad a sus estudios en el nivel superior, confunde los límites del realismo con los del cinismo. Mientras a unos se los engaña con la promesa de un empleo seguro en un mercado de trabajo precario, discriminador y excluyente, a otros se los seduce con la posibilidad efectiva de acceso a las mejores instituciones universitarias que, éstas sí, permitirán multiplicar las oportunidades de desarrollo personal y profesional, además de aumentar de forma exponencial los retornos económicos derivados del estudio. Aceptar que los pobres deben ir a una escuela pobre que los eduque para seguir siendo pobres en un sistema de competencia y compensaciones brutalmente desigual, no parece ser una demostración de inteligencia republicana ni de pragmatismo democrático. La promesa de una escolaridad media centrada en la profesionalización temprana de los jóvenes, puede ser quizás bienintencionada, aunque, en las condiciones reales del desarrollo social y económico latinoamericano, es olímpicamente desinformada. Hay factores que impiden hacer de la escuela secundaria un ámbito de formación profesional efectivo, como lo son el abandono y el achatarramiento de la infraestructura escolar, la falta de inversión pública, el déficit de cuadros docentes, la precaria formación de los docentes en ejercicio, las erráticas políticas de reforma que hicieron que la escuela media fuera llamada así por estar siempre medio perdida, medio a la deriva, medio sin rumbo, medio a la qué me importa. No hay ninguna duda que buena parte de los sectores que hoy ingresan a la escuela secundaria lo hace con la expectativa de poder ampliar sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo, mejorando sus condiciones de competencia por los mejores empleos y aumentando sus remuneraciones futuras. La realidad, sin embargo, suele ser un poco diferente. Por un lado, como afirmábamos, y como recuerda bien Camila Croso, citando un estudio de la OIT, buena parte de los que ingresan y luego abandonan la escuela media lo hacen, fundamentalmente, por problemas familiares, económicos y por necesidad de acceso al mercado de trabajo, además de por la urgencia de asumir DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 56 07 quehaceres domésticos o por embarazos prematuros. La investigación citada permite observar que, en América Latina y el Caribe, casi 70% de los jóvenes que dejan de estudiar lo han hecho por estos motivos. Por otro lado, la inserción en el mercado de trabajo suele ser bastante más modesta que las promesas redentoras que bombardean la paciencia juvenil desde los periódicos, la propaganda oficial y las propias familias. Lo dice Claudia Jacinto de manera contundente en el presente debate: (…) la educación ha dejado de significar el pasaporte a la movilidad social ascendente ya que está mediatizada por la dinámica del mercado de trabajo y por los procesos de desarrollo. A la salida de la escuela, no esperan puestos disponibles para todos, ni menos aún empleos de calidad. Es más, ciertas investigaciones muestran que el título de nivel secundario no vale para todos por igual: el origen socioeconómico, el nivel educativo del hogar y la calidad del circuito educativo al que concurrieron, parecen ser determinantes en el destino laboral de los egresados. Permítanme agregar algunos datos que complementan esta observación. El estudio O retorno da educação no mercado de trabalho, coordinado por Marcelo Neri en el Centro de Políticas Sociais de la Fundação Getúlio Vargas, aporta algunos insumos de gran relevancia al presente debate. Las investigaciones de Neri muestran con elocuencia que la educación genera siempre un retorno económico que se incrementa conforme aumentan los años de escolaridad. De tal forma, la jerarquía salarial se espeja en las jerarquías dentro del sistema educativo, siendo más amplia cuanto mayor es la distancia que separa los niveles de escolarización de los trabajadores. Así, es lógico que los pobres aspiren a aumentar su nivel educativo, convencidos que la permanencia en el sistema les aportará un recurso de fundamental valor a la hora de disputar por un puesto de trabajo. Entre tanto, contribuir a fortalecer la suposición de que sus dificultades de empleabilidad se deben a su déficit educativo no sólo es una banal simplificación sino también, como observaremos, una peligrosa estafa. Veamos algunos datos que hemos recopilado de la base de indicadores del Espejo de Educación e Ingresos desarrollado por Neri y su equipo. La información compara jóvenes brasileros de centros urbanos, con la misma edad y diferenciados por género, raza y nivel educativo. Estima los niveles de ingresos promedio derivados del trabajo (en reales) y las probabilidades de empleo para cada categoría. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 57 07 DIFERENCIALES DE INGRESOS Y PROBABILIDAD DE EMPLEO EN JÓVENES URBANOS CON DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (POR SEXO Y RAZA) Categoría Ingreso del trabajo promedios (R$) Probabilidad de estar empleado/a Hombre blanco 355 76,2 Primaria completa Mujer blanca 217 41,0 (20-24 años) Hombre negro 274 76,1 Mujer negra 168 40,0 Nivel educativo Hombre blanco 396 77,5 Secundaria incompleta Mujer blanca 242 42,9 (20-24 años) Hombre negro 306 77,5 Mujer negra 187 42,7 Hombre blanco 480 83,7 Secundaria completa Mujer blanca 294 52,7 (20-24 años) Hombre negro 371 83,6 Mujer negra 277 52,6 Hombre blanco 645 81,5 Universitaria incompleta Mujer blanca 395 48,8 (20-24 años) Hombre negro 498 81,4 Mujer negra 305 48,7 Hombre blanco 2.722 96,8 Curso de Medicina completo Mujer blanca 1.667 87,0 (25-29 años) Hombre negro 2.102 96,8 Mujer negra 1.207 86,0 Hombre blanco 2.125 92,8 Curso de Derecho completo Mujer blanca 1.302 73,6 (25-29 años) Hombre negro 1.641 92,7 Mujer negra 1.005 73,5 Hombre blanco 1.180 94,0 Curso de Pedagogía completo Mujer blanca 723 77,5 (25-29 años) Hombre negro 911 94,0 Mujer negra 558 77,4 Nota: USD 1,00 = R$ 1,80 Elaboración propia sobre información de la base de datos del Espelho de Educação e Renda – Retornos da Educação no Mercado de Trabalho, Fundação Getúlio Vargas. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 58 07 Los datos son elocuentes y reafirman que a mayor nivel educativo mejores salarios. Sin embargo, también ponen en evidencia algunos de los factores que operan en los procesos de discriminación y segregación en el mercado de trabajo que la propia educación no consigue superar ni, mucho menos, limitar. En efecto, cuando se compara transversalmente en una misma categoría los retornos económicos obtenidos de la educación, los avances son progresivos, mientras que, entre categorías se ponen en evidencia desigualdades notables. Por ejemplo, un hombre blanco de 20 a 24 años con la escolaridad primaria completa tiene un ingreso medio superior al de una mujer negra con nivel superior incompleto (R$ 355 y R$ 305, respectivamente). Dicho en otros términos, es verdad que para obtener mejores ingresos en el mercado de trabajo hay que tener educación. Sin embargo, si se ha nacido hombre y de piel blanca, el beneficio económico de la educación insume menos esfuerzo educativo, por decirlo de alguna manera. Una regularidad que se pone al descubierto de manera brutal en los datos presentados. De manera general, los hombres blancos ganan el doble que las mujeres negras con los mismos niveles educativos y un poco menos que el doble que las mujeres blancas, las cuales perciben remuneraciones también más bajas que las de los hombres negros, cuyos ingresos son menores a los de los hombres blancos con la misma edad y la misma trayectoria educativa. Los datos son contundentes: un hombre joven blanco que ha concluido el curso superior de pedagogía (una de las carreras con peor remuneración en el mercado), tiene un ingreso medio casi igual al de una mujer negra que ha concluido el curso superior de medicina (carrera con la mejor remuneración del mercado) y semejante al de una joven mujer blanca que ha terminado el curso universitario de derecho (otra de las carreras con mejor remuneración). Por su parte, un joven blanco que ha concluido la carrera de medicina gana cinco veces más que una mujer negra que ha concluido el curso de pedagogía y casi cuatro veces más que una mujer blanca de la misma edad, flamante pedagoga. La moraleja parece incontestable: por más que las personas se esfuercen denodadamente en el sistema educativo, lo que definirá sus salarios no será sólo la educación sino el color de su piel o su género. Sin tantos eufemismos: más allá de su experiencia de escolarización, cuando las personas llegan al mercado de trabajo serán calificadas en virtud de criterios sexistas, racistas y discriminadores que limitarán de forma inapelable sus méritos educativos. Es difícil saber si los pobres ya se han dado cuenta de esto, pero es probable que lo sospechen, lo que pone en cuestión la supuesta legitimidad que le concede a la escuela media el valor económico que atribuye a quienes por ella transitan. En esta misma dirección, los datos presentados dan cuenta de otro elemento que, en el contexto del debate promovido por SITEAL, parece ser nada despreciable: en cada categoría, los diferenciales salariales entre quienes terminaron sólo la escuela primaria, quienes no han terminado aún la secundaria y quienes sí la terminaron son muy pequeños. Por ejemplo, la remuneración media de un hombre blanco de 20 a 24 años que terminó sólo la escuela primaria es de R$ 355, que sube para R$ 396 cuando ha cursado y abandonado la escuela media, que sube para R$ 480 si la terminó. En los jóvenes negros la diferencia es, respectivamente, R$ 274, R$ 306 y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 59 07 R$ 371. En las mujeres blancas, R$ 217, R$ 242 y R$ 294. En las mujeres negras, R$ 168, R$ 187 y R$ 277 (nótese que el incremento mayor se produce en la diferencia salarial entre mujeres negras con educación media incompleta y completa). Por otro lado, la probabilidad de ocupación en virtud de los años de escolarización, aunque se diferencia notablemente entre categorías (aquí las diferencias de género son enormes), no expresa divergencias substantivas dentro de una misma categoría. Un joven blanco con primaria incompleta tiene 76,2% de chances de estar empleado, mientras que uno con estudios universitarios incompletos de 81,5%. Para las mujeres jóvenes negras las oportunidades de empleo son siempre más bajas, sea cual fuera su nivel educativo, aunque las diferencias de empleabilidad entre las propias mujeres negras cambia de manera pequeña entre niveles educativos: 40,8 para las jóvenes con escolaridad primaria y 48,7% para las que poseen estudios universitarios incompletos. La educación media, como todos los niveles del sistema escolar, realiza su aporte a la competencia en el mercado de trabajo, pero, prometerle a los jóvenes mejores empleos y salarios sin cambiar las condiciones de precariedad y exclusión que existen en el mercado de trabajo es, simplemente, un embuste. Deben, por lo tanto, cuidarse los gobiernos posneoliberales de América Latina y el Caribe de caer en la trampa de pensar que gracias a la educación hay desarrollo económico y que éste, gracias a la escuela, se torna sustentable y socialmente equitativo. Cambiar la escuela sin cambiar el mercado de trabajo sólo conducirá a más frustración y decepción por parte de una juventud que, noblemente esperanzada, recurre a la escuela tratando se forjar su futuro en un mercado de trabajo que, siendo pobre, le dispensará desprecio y humillación. Y es justamente en este último asunto que me gustaría terminar mi contribución al presente debate: la humillación que sienten los pobres cuando se deparan con la cruel realidad de promesas infundadas y de frustraciones que el mercado les retorna como un boomerang maligno y cruel. ¿Qué podrá pensar, sino, una joven negra que ha pasado más de 15 años en el sistema escolar y descubre que sus oportunidades de empleo no han crecido más que las de alguna vecina suya, también negra, con apenas tres años de permanencia en la escuela primaria? ¿Qué pensará esta joven cuando verifique que las promesas de aumento en sus ingresos, después de haber pasado una década más en la escuela que esa misma vecina, siquiera se aproximan a las remuneraciones mínimas fijadas por ley? ¿Qué sentirá cuando observe que ella, a pesar de estar en la universidad, apenas supera el salario de su hermano, también negro y joven, que abandonó prematuramente la escuela antes de acceder al nivel medio? El sufrimiento no se imagina. Tampoco la sensación de desprecio que un ser humano siente cuando ve que sus derechos son pisoteados y maltratados, simplemente por haber nacido pobre. No hay capacidad narrativa ni recurso estilístico que sirva para representar la humillación que experimentan, día tras día, millones de jóvenes latinoamericanos cuando se deparan con un diluvio de promesas rotas y un alud de explicaciones cínicas que los incriminan en las causas de su propio abandono, DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 60 07 eximiendo de cualquier culpa a sus verdaderos culpables. Quizás parezca poco, pero creo que en este espacio reside, justamente, la vitalidad, la pertinencia social y la necesidad política de la escuela media. Ella es la oportunidad que tenemos para crear un espacio que ofrezca a la juventud (a las juventudes) la posibilidad de pensarse a sí misma, de reflexionar sobre el mundo, sobre la sociedad en la cual vive, de entender los procesos que abren o clausuran oportunidades históricas. Un espacio para aprender a leer el mundo y a reconocerse como parte de este mundo, con sus miedos y sus ansiedades, con sus certezas inquebrantables y sus dudas inconmensurables, con sus caras y ánimos cambiantes y con su monolítica confianza en sí mismos. Una escuela que los escuche y los acoja, que los cuide y los libere, que los aproxime al borde del abismo, para echarlos a volar. Quizás parezca poco, pero suena mejor que tanta cantilena hipócrita sobre el futuro de incertidumbre y congoja que le espera a millones de jóvenes latinoamericanos. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 61 07 COMENTARIOS LA EDUCACIÓN SECUNDARIA COMO META SOCIAL EN ACTUALES CONTEXTOS LATINOAMERICANOS - José Rivero - Las dos últimas décadas del siglo reciente significaron para la región desafíos educativos donde primaron esfuerzos colectivos por generalizar la educación básica a los niños en edad escolar y ofrecerles un mínimo de 8 a 10 años de duración; reducir drásticamente los índices de analfabetismo; y mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos, y de la enseñanza en general, a través de la realización de las reformas necesarias y del diseño de sistemas efectivos de medición de los aprendizajes. La educación secundaria no fue entonces preocupación prioritaria. El Proyecto Principal de Educación promovido por la UNESCO fue expresión de ello30. Hoy la educación secundaria está en el centro de toda reforma educativa y de la agenda de discusión en la región. El reconocimiento del nivel medio como uno de los más críticos y complejos de nuestros sistemas educativos ha dado lugar a muchos estudios y publicaciones sobre la situación de la escuela secundaria; en estos hay ciertas constantes. La gravedad de hechos como que menos de la mitad de los adolescentes latinoamericanos concluye su educación media o, peor aún, que en medios rurales los jóvenes estén más lejos de acceder a la secundaria o de concluirla, se refleja en varios de esos estudios (se pueden mencionar, entre otros, trabajos de E. Tenti, 2003; G. Tiramonti, 2004; A. Gallart, 2006). El Marco de Acción de la Conferencia de Educación para Todos realizada en la región (Santo Domingo, UNESCO, 2000) propuso a los países avanzar, de acuerdo a sus posibilidades pero decididamente, hacia la ampliación de la cobertura de la educación secundaria31. La ampliación de la obligatoriedad a la educación media tiene como principal ventaja que tal obligatoriedad no finalice antes de la edad mínima laboral en cada país, de forma que aquellos estudiantes que no continúan estudios puedan acceder a un puesto de trabajo, lográndose la continuidad entre la vida escolar y la vida adulta. Los grandes objetivos de la educación secundaria debieran orientarse a que los jóvenes sean capaces de vivir autónomamente, de apropiarse de manera integral de los elementos fundamentales de la cultura, de asumir sus responsabilidades cívicas y hacer exigibles sus derechos (UNESCO, 2007). Expresión de esa renovada opción por priorizar la secundaria fue la decisión de 30 El PPE orientó las políticas educativas de los países de América Latina y el Caribe durante veinte años (1980-2000). 31 34 de los 41 países de la región han hecho obligatoria su baja secundaria, mientras que 21 han hecho también obligatoria su alta secundaria de modo total (11) o parcial (10) (UNESCO, 2007). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 62 07 Ministros de Educación reunidos en la Cumbre Iberoamericana (San Salvador, 2008) señalando la obligatoriedad de la misma como parte de buscar el pleno ejercicio de la ciudadanía e integración en el mundo del trabajo. Se señala en el documento originado en tal reunión ministerial32: “Las tasas de escolarización del nivel medio están lejos de la cobertura que muestran las tasas del nivel primario para la gran mayoría de los países. Las disparidades son aquí muy marcadas. La evolución histórica de los niveles de cobertura señalan fuertes –aunque diferenciales- avances, con un salto muy claro en la década del noventa”. Se propone como Meta específica 9: Asegurar la escolarización de todos los niños y niñas en la educación primaria y en la educación secundaria básica en condiciones satisfactorias. Y se señala como indicador o nivel de logro: Alcanzar entre el 60% y el 95% de alumnos escolarizados en 2015 en Educación Secundaria Básica y entre el 70% y el 100% en 2021. Entre el 40% y el 80% del alumnado terminan la Educación Secundaria Básica en 2015, y en 2021 entre el 60% y el 90%. Los artículos promovidos por IIPE-UNESCO Buenos Aires en su Debate N° 7 se inscriben en dicha creciente importancia que se asigna en la región a la educación secundaria. En ellos los distintos analistas convocados comentan indicadores elaborados por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) a partir de dos demandas concretas: 1. ¿Por qué en la región es tan difícil lograr la plena escolarización de los adolescentes hasta que lleguen a completar la educación media? y 2. ¿Qué tipos de políticas deberían desarrollarse para reducir la enorme brecha que hay entre aquello que nuestras sociedades se proponen y la situación actual? LAS DIFICULTADES PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA LATINOAMERICANA De los trabajos analizados el de Pablo Gentili es el que asume como más importante y decisivo para la región tratar de analizar y dar respuesta fundamentalmente a la primera de los interrogantes plantead0s. Su tesis central es que la educación no “interesa” a todos de la misma forma. Para el autor la educación secundaria no se expande tanto por decisión de los gobiernos y clases dirigentes sino por el protagonismo de sectores populares imbuidos por la esperanza en los beneficios de la escolarización de los suyos. “La combinación de estas luchas y demandas, con un conjunto de políticas y reformas orientadas desde el poder político, sumada a una enorme intervención de ciertos organismos financieros 32 Metas educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios. OEI, Madrid. 2008. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 63 07 internacionales que han pautado el rumbo de las políticas gubernamentales en el marco de la peculiar institucionalidad del sistema escolar, sus actores y sus normas, sus prácticas y rituales, ha resultado en lo que hoy conocemos como expansión de la escuela secundaria en América Latina”, es argumento central de su documento. Para Gentili el principal desafío reside en reconstruir el sistema educativo dando más y mejor educación a los pobres como opción política inserta en un modelo de distribución y redistribución poniendo a la justicia social en el centro de las prioridades. El futuro de la educación secundaria dependerá entonces de su sentido democrático y de su pertinencia social. Recurriendo a un estudio OIT33 enfatiza que los abandonos de la escuela media tienen como principales razones problemas familiares, económicos y por necesidad de acceso al mercado de trabajo o por embarazos prematuros. Las investigaciones de Marcelo Nieri34 son presentadas como particularmente relevantes al demostrar que la educación genera siempre un retorno económico que se incrementa conforme aumentan los años de escolaridad: a mayor nivel educativo mejores salarios. Ello, sin embargo, está condicionado en múltiples casos al color de la piel o al género de la persona; refiriéndose a Brasil señala que un joven blanco con primaria incompleta tiene 76,2 % de chances de estar empleado, en cambio las oportunidades de trabajo para jóvenes negras son siempre más bajas, sea cual fuere su nivel educativo. Su identificación con la necesidad política de la escuela media está asociada a ser un espacio que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de pensarse a sí mismos, “de entender los procesos que abren o clausuran oportunidades históricas”. El texto de Patricia Salas focaliza su reflexión en el medio rural. Su argumento central es que lo rural y lo agrario dejaban de tener sentido en tanto representaban el atraso socioeconómico y cultural, en un contexto donde prima la elección de lo urbano occidental como modo de vida marcado por el consumo, la homogeneidad y la comodidad. El acceso a la ciudadanía y a los derechos tiene también rostro citadino. Si lo rural no tiene valoración en la sociedad, es lógico que quienes sientan que sus recursos no les posibilitarán migrar hacia ciudades pierdan interés por enviar a sus hijos a la escuela y que los adolescentes se desmotiven para continuar asistiendo a clases. Basándose en la reciente experiencia peruana, afirma que la deserción y el desinterés de los jóvenes en la educación secundaria están influenciados por la falta de legitimidad, de pertinencia y de sensibilidad de ésta con las necesidades de los jóvenes, y por el hecho de que objetivos y metodologías educativos son ignorados e incomprendidos por familias y comunidades. 33 Estudio OIT citado por Camila Croso. No se precisan otros datos bibliográficos. 34 Se refiere al estudio O retorno da educacao no mercado de trabalho, coordinado por Marcelo Neri en el Centro de Políticas Sociais de la Fundacao Getúlio Vargas. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 64 07 A ello se suma una fuerte tensión entre la formación de jóvenes para el trabajo, la formación en valores, responsabilidad e identidad y el ingreso a la universidad. Es escaso el entusiasmo que pueda generar la actual educación secundaria en los jóvenes y en la satisfacción de las expectativas familiares. Si bien Claudia Jacinto orienta su trabajo fundamentalmente a reflexionar y a proponer estrategias inclusivas en la escuela secundaria, vislumbra los difíciles desafíos de una secundaria selectiva y con currículo “comprehensivo y academicista” en una sociedad crecientemente desigual con nuevos públicos por atender. Son acusados los problemas de subsistencia y de necesidades básicas insatisfechas de los jóvenes ingresantes a la escuela secundaria, además de que muchos de ellos deben aportar al sustento económico de sus familias. El título secundario, por lo demás, no es igual para todos, siendo determinantes para el destino laboral de los egresados el nivel educativo del hogar así como la calidad del circuito educativo al que concurrieron. Una paradoja es que el lugar de la escuela secundaria como medio generador de oportunidades equitativas sea a la vez revalorizado y puesto en duda. Camila Crosso encara una pregunta central ¿Por qué dejan de estudiar los y las jóvenes de América Latina? Basándose en datos de la OIT da al problema familiar y económico prioritaria importancia, ello pone en relieve que el tema no es sólo educativo o pedagógico e implica la articulación con otras políticas públicas orientadas a un mayor desarrollo social y económico de las sociedades. Para un cuarto de jóvenes secundarios y para más de un tercio de los varones, el trabajo es razón principal para abandonar estudios, ello urge profundizar el debate sobre la estrecha asociación de educación y trabajo y sobre la necesidad de crear o adecuar centros educativos capaces de adaptarse a los jóvenes y a sus necesidades laborales. Una tercera razón es la calidad de educación percibida como tal por jóvenes incapaces de superar malas experiencias escolares; una escuela que no dialoga con el universo juvenil y sus aspiraciones, necesidades e identidades estará imposibilitada de retener convenciéndoles sobre las bondades del estudio secundario a sus jóvenes y adolescentes. C. Crosso abunda en preguntas refiriéndose a los temas étnico-racial y a la ubicación geográfica de las escuelas; refiriéndose a las ubicadas en ámbitos rurales interroga si los tiempos, espacios, procesos y contenidos toman en cuenta la realidad rural y si en contextos de indígenas y afrodescendientes se reconoce y valora la historia, la lengua, la cultura y la cosmovisión de esas comunidades étnicas. Finalmente el embarazo adolescente y quehaceres en el hogar constituyen la cuarta razón por la que, sobre todo alumnas, hacen abandono de sus estudios. El debate sobre educación secundaria en Costa Rica es presentado por Mauricio González Oviedo. Muestra evidencias de los vínculos entre los niveles de educación secundaria alcanzados con la condición de víctimización o de ejecutoría de delitos y altos niveles de inseguridad ciudadana. Este panorama contrasta con estudios que presentan al país entre los mejor posicionados para aprovechas las oportunidades de la globalización. Los desequilibrios sociales, productivos e institucionales aún no DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 65 07 resueltos, particularmente la distribución de ingresos, siguen primando sobre las expectativas de dichas pesquisas. Para González Oviedo será fundamental reflexionar sobre el sujeto adolescente y sus particularidades; su mayor autonomía respecto a su anterior condición infantil los pondrá en creciente capacidad de decir no tanto a la institución escolar como a la familiar, relativizando la autoridad adulta. Basándose en planteamientos de Emilio Tenti enfatiza que los propósitos de universalizar la educación secundaria en su país pasan por un aprendizaje en el mundo adulto para aprender a dialogar con el mundo de las nuevas generaciones, lo que debe tener expresiones concretas tanto en el salón de clase como en el seno de las familias. LA OPCIÓN POR POLÍTICAS PARA REDUCIR BRECHAS EN EL NIVEL SECUNDARIO Claudia Jacinto explicita en su texto estrategias para superar el modelo excluyente de la escuela secundaria. Ellas se proponen dentro de la oferta regular, a través de modelos alternativos de escolarización y revalorizando la orientación para el trabajo. La inocultable desigualdad imperante convirtió en remedios parciales aquellas políticas caracterizadas por su enfoque de focalización. Las iniciativas más importantes en educación secundaria han sido las becas con las que se promueve la retención escolar. El objetivo de políticas dentro del sistema regular no apunta a grandes reformas sino a mejorar la formación que reciben los estudiantes atenuando las dificultades de algunos para progresar en su escolaridad. Algunas de esas estrategias están centradas en atender el ausentismo y la sobreedad de alumnos; otras reformulan los tiempos de instrucción y del régimen académico; algunas se orientan a la compensación de aprendizajes y en la formación para el trabajo. Entre las medidas más reiteradas está la orientación de estudiantes a través de tutorías, que desafían en los establecimientos la interacción de docentes de distintas disciplinas en torno a un proyecto común. Los servicios alternativos, a distancia, semi-presenciales o nocturnos tienen larga data. C. Jacinto incorpora como elemento central de discusión la superación de las desigualdades con todas las estrategias consideradas valiosas para redistribuir oportunidades valorizando, al mismo tiempo, las diferencias culturales. En una situación de crisis económica que acompaña a la región, añade, será importante apostar por la innovación y el uso cada vez mayor de tecnologías de información y comunicación si es que se quiere apostar por mejorar la situación regional. La concepción de educación permanente con aprendizajes a lo largo de la vida ayuda DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 66 07 al cambio de enfoques sobre la expansión e integración de servicios. El reconocimiento de distintas fuentes de aprendizaje no debiera descuidar la calidad de los mismos, previendo puentes entre las opciones tomadas y combinando en cada modelo perspectivas inclusivas y exigencia en la calidad de los propios aprendizajes. La parte correspondiente a la revalorización de la orientación para el trabajo es sustantiva. La actual revalorización de los saberes del trabajo supone reconocer el carácter cada vez más difuso entre las fronteras de formación general y especializada y entre formación académica y formación técnica y profesional. Mercados de trabajo diversos y segmentados como los latinoamericanos demandan resolver interrogantes para que la escuela secundaria ayude a la comprensión del mundo del trabajo y sus reglas de juego, oriente a los jóvenes para su integración en un mercado incierto y al desarrollo de competencias emprendedoras. Los ejemplos de la ESA superior en México, Colombia y Brasil serían muestra de que lo anterior es factible. Sin embargo, se está en los inicios de un proceso que será largo, que demandará entre otras acciones: la integración institucional y curricular de estas iniciativas, dando importancia a la vida cotidiana en las aulas y enmarcarlas dentro de las medidas necesarias que tiendan a superar la actual segmentación del sistema educativo. El texto de Camila Crosso, enfatiza, a su vez, que se requiere poner en marcha políticas económicas y sociales que vayan más allá de lo educativo para el cumplimiento del derecho a la educación, como parte de la concreción del conjunto de derechos económicos y sociales. La articulación entre políticas de educación y cultura tiene en la Política Nacional de la Juventud del Brasil particular resonancia35. Introduce dos elementos que enriquecen el debate. Por un lado la necesaria interrelación de la educación básica y las políticas de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) donde se promueva el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ambientes letrados y el ejercicio creativo de la lectura y escritura. De otro lado, rescata el valor e importancia de los educadores como sujetos clave para la universalización y culminación exitosa de la secundaria. En el trabajo de Mauricio González Oviedo, basado en su participación en un grupo multinacional sobre programas educativos en procesos destinados a combatir la pobreza, aporta con lecciones aprendidas respecto a la implementación de esos programas modélicos36. Una primera conclusión es que las transferencias son paliativos que no contribuyen a 35 En dicho documento se explicita que los y las jóvenes tendrán más alternativas para relacionarse con el mundo del trabajo, con su propia formación educativa y con el conocimiento y la cultura si se logran articular como ejes fundamentales: educación, trabajo, cultura y tecnologías de la información. 36 Dicho grupo multinacional valoró entre febrero 2005 y agosto 2006 los programas Oportunidades (México), Puente (Chile) y Bolsa Familia (Brasil) desde una perspectiva de derechos humanos. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 67 07 reducir la pobreza y la desigualdad. Otra es que la familia no puede asumir toda la carga de la justificación del éxito escolar a cambio de la transferencia condicionada. Asumir transferencias condicionadas debiera implicar definir bien criterios de selección, de suspensión y de restablecimiento del subsidio para evitar todo tipo de manipulación. Ello supone afinar mecanismos para la “localización” de beneficiarios para superar descreimiento entre la población. Los criterios de “salida” o término de los programas tendrían que ser claramente establecidos desde el comienzo entre las familias y el Estado. Se corre, además, el riesgo de recargar las funciones de educadores y administradores. Reconoce finalmente como obstáculo central de los programas que intentan medidas inclusivas el que la exclusión educativa “ha sido históricamente funcional a los propósitos de la educación secundaria que por principio ha sido y sigue siendo selectiva”. En el caso de Costa Rica, ello se expresa en el diseño curricular y pedagógico vigente, donde el protagonista es el conocimiento y el docente que lo posee e imparte. La promesa presidencial del actual mandatario, Oscar Arias, de universalizar la educación secundaria, si bien se convirtió en meta del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 será imposible su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en el texto comentado. Se rescata, sin embargo, como mérito de la actual administración haber propiciado un buen diagnóstico social y educativo del país así como medidas para evitar que adolescentes escolarizados se queden sin completar sus estudios37. Patricia Salas expone como situación contradictoria en el Perú la formulación vía proceso movilizador de un Proyecto Educativo Nacional como política de Estado, con empresas, municipios, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación activos por una educación mejor calificada, sin resultados en la mejora de niveles de aprendizaje. Son varias las dificultades en el caso peruano para configurar agenda y políticas públicas de largo plazo: i) Las características del Estado nacional con un aparato fuertemente centralista y sin asumir criterios de planificación centrándose más en el “ahorro de recursos” que en la organización del gasto público; ii) La gran mayoría de planes concertados no entran en un curso de implementación sistemático, ni logran permear las estructuras, normas, presupuestos y acciones de las distintas instancias de gobierno, iii) Las políticas educativas deben estar articuladas con otras medidas de lucha contra la pobreza y las peculiaridades del propio desarrollo. Acudir a experiencias de proyectos de tipo innovador puede ayudar a concretar políticas orientadas a universalizar la educación secundaria, pensándose sobre todo 37 El autor menciona al programa “Avancemos”, caracterizado por la transferencia condicionada de recursos económicos a las familias seleccionadas, con el fin de impedir el abandono escolar de 130.000 adolescentes (40.000 familias). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 68 07 en ámbitos de tipo rural: a) Ubicación de escuelas asociada a la idea de centros de recursos y redes de escuelas, lo que puede posibilitar la articulación acciones con municipios, sector salud y otros. b) Mayor vinculación entre escuela y familias, considerando demandas del mercado, uso de medios de comunicación y vigencia de los padres en su calidad de orientadores. c) Políticas y acciones para mejorar la calidad de la demanda ciudadana divulgando los cambios de objetivos y metodologías educativas en la secundaria. En el caso peruano el actual proceso de descentralización desarrollado en el marco de un Estado que no se ha renovado demanda estructuras, normas y procedimientos que faciliten una gestión articulada que garantice resultados. Para Pablo Gentili la expansión de la educación secundaria debiera resolver la pregunta: ¿Hacerlo para qué? Se podría partir de fijar como un gran objetivo pedagógico ofrecer tan sólida formación académica que permita a todos, no sólo a los hijos de las élites o de la clase media, dar continuidad a los estudios superiores (“Aceptar que los pobres deben ir a una escuela pobre que los eduque para seguir siendo pobres en un sistema de competencia y compensaciones brutalmente desigual, no parece ser una demostración de inteligencia republicana ni de pragmatismo democrático”). No es posible prometer, señala el autor, cambiar la escuela secundaria sin cambiar el mercado de trabajo; sólo conducirá a la frustración y decepción juvenil. Gentili hace mención, sin identificarlos, a nuevos gobiernos democráticos de la región, llegando a calificarlos como “gobiernos posneoliberales”. La gama bastante amplia de enfoques que se tiene hoy en América Latina y resultados electorales contradictorios con tal afirmación torna difícil llegar a conclusiones sobre las posibilidades de revertir la herencia de injusticias e inequidades a las que se hace referencia en el texto comentado38. COMENTARIO GENERAL Cecilia Braslavski añotaba (2001) que la crisis de la educación secundaria no era 38 Los últimos resultados electorales en América del Sur coincidiendo con el desarrollo del presente trabajo son indicativos de situaciones cercanas y opuestas a tal predicamento. Me refiero al triunfo del Frente Amplio con José Mujica en Uruguay y del empresario Sebastián Piñera en Chile, luego de 20 años de concertación de partidos de centroizquierda en Chile. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 69 07 patrimonio latinoamericano sino se reflejaba en diversos países del mundo, por estar asociada a adolescentes y jóvenes, el espacio generacional más impactado por los incesantes cambios sociales, económicos, culturales y políticos recientes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), revela que la gran diferencia entre los países desarrollados y los de AL está en la educación secundaria. Mientras naciones como Finlandia o Dinamarca destinan 24% per cápita por estudiante, países como México apenas invierten un 13% en este nivel educativo. El impulso que se de a la secundaria estará condicionado por otros factores. Si bien se reconoce que el gasto público en educación es cada vez mayor (4% del PIB regional) en América Latina, la OCDE recomienda poner más atención a las tasas de asistencia escolar y a la finalización de estudios más allá de la educación primaria universal39. Además, la situación económica latinoamericana será poco halagadora si se toma en cuenta que las economías latinoamericanas cayeron entre el 1,5% y el 2% el 2009, lo que se reflejará en el nivel de la educación. El riesgo de deterioro de la educación en América Latina debido al impacto provocado por la crisis económica mundial, plantea a los Gobiernos de la región como gran desafío para evitar que esto suceda sin que afecte su economía, la vinculación de los procesos educativos con el mediaño plazo. Los documentos analizados son buena expresión de la actual búsqueda de referentes y salidas a la denominada crisis de la educación secundaria. Me limitaré a abordar tres aspectos no desarrollados en dichos trabajos que complementan el rico panorama de situaciones y propuestas analizado. 1. El acceso diferenciado de egresados secundarios a los niveles de educación superior Los análisis anteriores se complementan - recurriendo a datos del SITEAL - con el seguimiento de jóvenes que culminan el nivel medio y su tránsito al nivel superior accediendo de modo diferenciado a carreras terciarias y universitarias. La información disponible señala que cuatro de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años finalizaron sus estudios secundarios; de ellos la mitad cursa alguna carrera universitaria o terciaria. Chile y Colombia presentan un panorama donde se contrasta la universalización del nivel medio y el carácter restrictivo del acceso al nivel superior. Los casos de Uruguay y Costa Rica contrastan con los anteriores, pues si bien el nivel de la culminación de la secundaria está por debajo de la media, en cambio es considerablemente alta la proporción de jóvenes con secundaria completa que ingresa al nivel superior. 39 Declaraciones de José Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, publicadas en el diario Hoy de Quito, (19/12/2009). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 70 07 En cambio en Honduras, Guatemala y Nicaragua culminar el nivel medio es excepcional y la proporción de ellos que sigue estudiando es menor aún. En todos los casos anteriores de las dos opciones básicas en juego – carreras terciarias y universitarias – la oferta de instituciones terciarias, caracterizada por su dispersión geográfica, su mayor flexibilidad horaria frente a estudiantes que trabajan, su exigencia de menor número de años de estudio, representa la mejor opción para muchos jóvenes que de otra manera no podrían continuar ni culminar sus estudios dentro del sistema formal. Un dato importante es que la tradición familiar y los medios económicos disponibles son decisivamente influyentes en la continuidad de estudios superiores. La opción por carreras terciarias parece darse para generaciones de ruptura y superación respecto a los niveles de instrucción alcanzados por sus padres. En Perú, México y Chile sólo dos de cada diez estudiantes del nivel terciario tienen padres que accedieron al nivel superior. La situación de los estudiantes de carreras universitarias es diferente; en el Perú la mitad de los estudiantes universitarios tienen padres que superaron estudios secundarios; en Argentina, México y Chile la relación disminuye a cuatro de cada diez, y en Bolivia a tres de cada diez. Respecto a la relación ingresos familiares y acceso y permanencia en carreras universitarias o terciarias, es considerablemente mayor la proporción de estudiantes de más altos ingresos en universidades que en centros de nivel terciario. Más de la mitad de los estudiantes universitarios de Perú, Bolivia, Argentina y México son de hogares con más altos ingresos, alcanzando en Chile esta proporción a seis de cada diez. Un lógico corolario es que siendo insuficiente la proporción de graduados del nivel medio, este sentido inconcluso de la universalización de la enseñanza media se refleja también en la diferenciación entre terminalidad secundaria e ingreso al nivel superior y entre opciones de educación superior para los más pudientes y de educación terciaria como menos restrictiva y compatible con estudiantes con economía precaria y que requieren trabajar. 2. La no correspondencia del sistema educativo con las situaciones de pobreza La hipótesis de que la educación es una fuente mayor de equidad social fue una de las principales motivaciones de las reformas iniciadas en los años 90. Sin embargo, casi dos décadas después de aplicar las recetas de la desregulación y de la privatización, las desigualdades sociales han crecido a ritmos tan alarmantes que la pobreza y la falta de empleo son considerados principales factores de riesgo para la propia educación y para los actuales procesos de democratización política y de apertura económica. Se ha debilitado la idea generalizada de que la educación formal es el mejor camino para la movilidad social y para la superación de la pobreza. La impresionante DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 71 07 expansión de la cobertura escolar ha generado un nivel cada vez más alto de educación promedio. En pocos años el nivel primario se tornó insuficiente, las desigualdades en el acceso a un empleo escasamente remunerado se trasladan a exigencias de contar con nivel medio o secundario; son muchos los profesionales sin acceso a trabajos vinculados a su profesión. La estratificación de los establecimientos educaciónales conspira abiertamente contra esas proyecciones y la viabilidad de un mayor número de años de escolaridad. Los procesos pedagógicos heterogéneos y contrapuestos se dan no sólo en la clásica oposición entre escuelas públicas deficitarias y centros de carácter privado con mejores recursos, sino en sistemas públicos nacionales supuestamente homogéneos. Los centros educativos públicos de mayor prestigio atraen a los mejores maestros y acceden a superiores recursos, generándose circuitos de reproducción de inequidades en desmedro de los más pobres. Los niños y adolescentes de estos estratos, con mayores dificultades de aprendizaje, están, por lo general, a cargo de los educadores menos cualificados. Lo más preocupante es que, a pesar de los efectos de la educación en las desigualdades sociales y de lo que demandan estudios como el precedente, en Latinoamérica no existe la intención de enfrentar desde la escuela el problema de la pobreza. Los maestros no son formados para dialogar y trabajar con niños y adolescentes pobres y sus carencias materiales y afectivas. Son aún escasos los estudios sobre la desigualdad educativa como problema social. Hay dos elementos decisivos que interinfluyen en la viabilidad de los cambios operados: los maestros provienen en su mayoría de los sectores pobres o empobrecidos de las sociedades latinoamericanas y en su formación inicial no fueron capacitados para trabajar en los contextos de pobreza en los que se desenvuelve la escuela pública. Los ingresos docentes han sido mermados en la mayoría de países de la región en detrimento de su calidad de vida. Las reformas han enfatizado más la capacitación de docentes en servicio sin superar la concepción y el modelo tradicional del conjunto de la formación docente. La propuesta de formación inicial y continua de docentes en general no se ajusta a los distintos tipos de docentes y a sus necesidades específicas y los prepara para trabajar con grupos homogéneos, a pesar de que una de las principales características de las escuelas públicas es su alto grado de heterogeneidad, acentuado por las condiciones de pobreza de los hogares de sus alumnos. Esta mayor complejidad de la enseñanza con niños y adolescentes pobres, muchos de los cuales llegan a la escuela sin alimento básico y con precarios estímulos afectivos o lúdicos, no es tomada en cuenta en la formación de los docentes. La opción por formas personalizadas que impliquen mayor comunicación entre maestros y alumnos, entre maestros y padres, que propicien ambientes amables a estudiantes desestimulados por sus condiciones de vida, no forma parte de dicha formación. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 72 07 3. 3.1. Movimientos sociales contestatarios a la secundaria vigente40 Bachilleratos Populares En Argentina, los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos constituyen un colectivo organizado que ofrece una educación de nivel medio dirigida a una población de escasos recursos, con problemas de trabajo y excluida del sistema educativo formal41l. La propuesta de los Bachilleratos Populares viene a exigir el cumplimiento del derecho a la educación de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo. Y, por otra parte, la misma noción de escuelas como y en organizaciones sociales, pretende representar la idea de una pedagogía diferente, en la que la escuela trascienda los muros escolares, para fundirse en la propia organización y el barrio (o la fábrica), suprimiendo los límites entre uno y otro espacio, en donde la escuela no implique sólo las trayectorias escolares, sino que también sea parte de la vida comunitaria, la organización y la participación. El desarrollo de una experiencia de este tipo en el marco de la educación formal, resulta algo novedoso en sí mismo. Obliga a repensar los procesos que llevan a reproducir la desigualdad y exclusión educativa. Por un lado Los BP reivindican la educación pública y estatal, sosteniendo que sea el Estado el que deba sostener una educación pública oponiéndose a procesos que lleven a la privatización total o parcial de la educación. No obstante, sostienen que las políticas implementadas desde el Estado, no se corresponden con la defensa de la educación pública sino que, por el contrario, han atentado contra ella. Es en este marco que, los Bachilleratos –como muchas otras organizaciones de la sociedad civil en otros planos de las políticas públicas- deciden “autogestionar” aquellas cuestiones o aspectos en los que el Estado está ausente. Frente a un Estado que no muestra voluntad política de revertir esta situación y lejos está de implementar acciones vinculadas a proyectos de transformación social, los Bachilleratos Populares ocuparían el lugar de “agentes responsables” en la implementación de lo que llaman la “educación pública y popular”. Los once BP agrupan a un universo de 900 estudiantes, y 200 educadores que trabajan voluntariamente desde un criterio de militancia y compromiso. 40 Ver más elementos respecto a Bachilleratos Populares en Argentina y a la rebelión pingüina en Chile, en José Rivero Educación y actores sociales frente a la pobreza en América Latina CEAAL/CLADE. Editorial Tarea. Octubre 2008. 41 Los BP de Jóvenes y Adultos en Empresas Recuperadas y en Organizaciones Sociales surgen a fines de la década de 1990 en el marco de la aplicación de recetas neoliberales y como respuesta a una crítica situación educativa y de limitadas políticas públicas. El primer BP fue creado en 1998, en el marco de una experiencia autogestionaria de la provincia de Buenos Aires (Escuela El Telar, Don Torcuato, Tigre). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 73 07 3.2. Rebelión de los Pingüinos Chile evidencia los límites de una política de reforma educativa (o, en un sentido más amplio, de una profunda reforma social y del aparato estatal) basada en la privatización, segmentación y diferenciación del sistema escolar. Los ricos reciben más, amplían sus oportunidades y multiplican sus privilegios. Los pobres, no, siendo confinados a un sistema que, más allá de las buenas intenciones y de los discursos republicanos, los mantiene dentro de la escuela, negándoles cotidianamente el derecho a la educación. En Chile, como en otros países de América Latina, el aumento en las tasas de escolarización, en todos los niveles, no ha significado una disminución de la desigualdad educativa y, consecuentemente, de la injusticia social. El 2006 Chile presenció estupefacto la masiva movilización de más de 600 mil estudiantes de secundaria en todo el país demandando, con el apoyo de profesores y universitarios, una reforma al sistema educativo chileno, en lo que se ha considerado como la movilización más grande en los últimos 35 años. La "revolución de los pingüinos" como se llaman a sí mismos los estudiantes por su camisa blanca y un uniforme oscuro, llevó al primer plano la discusión sobre la calidad de la educación, que establece varios tipos de enseñanza, según los ingresos de cada grupo social. Nadie pensaba que la educación era el más importante asunto de Estado. Hasta que el eslabón más débil -los estudiantes- decidió romper la cadena de despropósitos desafiando a toda la sociedad a dar una respuesta definitiva. A juicio de especialistas son dos puntos los más importantes que han puesto los estudiantes secundarios para oponerse a la LOCE42. Uno es cómo la ley alza el derecho a la libertad de enseñanza y de la libre empresa por encima del derecho a la educación. Lo otro es cómo la ley permite que los colegios seleccionen a los alumnos y cómo, en la práctica van segregando o discriminando a los estudiantes que, por diversas razones, no pueden ingresar a un mejor colegio. Una nueva Ley General de Educación es uno de los principales resultados de esta rebelión estudiantil; dicha ley, sin embargo, no da respuesta suficiente a los reclamos estudiantiles de una educación más igualitaria, menos segregada, en suma, más democrática. Los resultados de la reciente Prueba de Selección Universitaria (PSU) tomada en diciembre 2009 confirman las demandas estudiantiles. Se ha ampliado la brecha entre los puntajes promedio de las pruebas de lenguaje y matemática de los establecimientos municipales y los particulares pagados. Este año 51 mil estudiantes de liceos municipales (10 mil más que en el año anterior) no podrán ingresar a instituciones universitarias por tener puntajes inferiores a 450; los colegios particulares pagados aunque educan sólo al 10% del universo de alumnos, consiguen 42 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, aprobada por el dictador Pinochet el último día de su gestión, 10 de marzo 1990. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 74 07 más de la mitad de puntajes sobre 700 puntos43. La victoria de la derecha liberal en los últimos comicios electorales pone más incertidumbre en la concreción de las exigencias de estudiantes secundarios chilenos. BIBLIOGRAFIA • Braslavsky, Cecilia. “Los procesos contemporáneos de cambios de la educación secundaria en América Latina. Análisis de casos en la América del Sur”. En: Braslavsky, C. (org). La educación secundaria ¿Cambio o inmutabilidad? Análisis de procesos europeos y latinoamericanos contemporáneos. Buenos Aires, Santillana, 2001. • Croso, Camila.”Universalizar el acceso y completar la educación secundaria. Entre la meta social y la realidad latinoamericana”. Articulo para Debate N° 7. SITEAL. OEI-IIPE Buenos Aires – UNESCO. Buenos Aires, 2009. • Gallart, María Antonieta. La construcción social de la escuela media. Una aproximación institucional. Buenos Aires. Editorial Stella/La Crujía, 2006. • Gentili, Pablo. “Tres argumentos acerca de la crisis de la educación media en América Latina”. Articulo para Debate N° 7. SITEAL. OEI-IIPE Buenos Aires – UNESCO. Buenos Aires, 2009. • González Oviedo, Mauricio. “Adolescencia, política y educación”. Articulo para Debate N° 7. SITEAL. OEI-IIPE Buenos Aires – UNESCO. Buenos Aires, 2009. • Jacinto, Claudia. “Consideraciones sobre estrategias de inclusión con calidad en la escuela secundaria”. Articulo para Debate N° 7. SITEAL. OEI-IIPE Buenos Aires – UNESCO. Buenos Aires, 2009. • Rivero, José. “Educación y actores sociales frente a la pobreza en América Latina”. CEAAL/CLADE. Editorial Tarea, Lima. 2008. • Salas, Patricia. “Una secundaria de calidad: Una tarea pendiente. Reflexiones entre las problemáticas, las políticas y los intentos”. Articulo para Debate N° 7 . SITEAL. OEI-IIPE Buenos Aires – UNESCO. Buenos Aires, 2009. • Tenti, Emilio. Educación media para todos. Los desafíos de la democratización del acceso. Buenos Aires, Fundación OSDE-IIPE - UNESCO – Editorial Altamira, 2003. • Tiramonti, Guillermina. (comp.).La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes de la escuela media. Buenos Aires. Manantial, 2004. 43 Fuente: Diario “El Mercurio” del 27 de diciembre 209. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 75 07 • UNESCO. Marco de acción para las Américas. Marco de acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos comunes. Ediciones de la UNESCO, París. 2000. • UNESCO. Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. PRELAC. UNESCO Santiago, Chile. 2007. • UNESCO. Situación educativa de América Latina y el Caribe: garantizando la Educación de Calidad para Todos. Informe regional de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos en el marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC). Versión preliminar. OREALC/UNESCO. Santiago, Chile.2007. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 76 07 INTERVENCIONES TEMPRANAS PARA PREVENIR LA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA - Viola Espínola - La completación de la escolaridad ha pasado a estar entre los primeros lugares en la agenda de prioridades de las políticas para la Educación Secundaria (ES) en la mayor parte de los países en los que se ha producido un acceso tardío pero masivo a este nivel educativo. Ciertamente es el caso de los países de América Latina (AL). Aún cuando el progreso en esta materia ha sido importante y en cerca de una década y media, el porcentaje de jóvenes que culmina la educación secundaria casi se ha duplicado, pasando del 27% en 1990 a casi el 50% del total del grupo de personas de 20 a 24 años en el 2005, el número de estudiantes que abandona este ciclo educativo sigue siendo muy alto (CEPAL, 2007). Según las cifras entregadas por SITEAL, en el 2006 sólo un 48,5% de los jóvenes que tiene 20 años ha completado la ES en una muestra de 16 países de la región. Las diferencias entre niveles socioeconómicos y entre el contexto rural y el urbano son importantes. Al inicio del milenio los adolescentes del 25% de hogares urbanos de menores ingresos presentaban tasas de abandono escolar que, en promedio, triplicaban las de los jóvenes del 25% de hogares de ingresos más altos y la tasa total de deserción en zonas rurales de 48% casi duplicaba la tasa urbana de 26% (CEPAL, 2002). Según los datos SITEAL, mientras que un 94% de los jóvenes de 20 años provenientes de los hogares de Nivel Socio Económico (NSE) más alto han completado la ES, sólo lo hace un 8,7% en los de NSE más bajo. Entre las personas de entre 25 y 30 años, la diferencia promedio en los años de escolaridad entre los del quintil más alto y los de los quintiles más bajos es de 5,5 años. En México, Honduras y Brasil, esta diferencia excede los 6,5 años (Urquiola y Calderón, 2005). Algunos organismos internacionales empezaron a llamar la atención sobre las bajas tasas de completación de la ES y la inequidad asociada desde comienzos de este nuevo siglo. Para las Naciones Unidas, solucionar el problema de la deserción era a principios de esta década uno de los principales desafíos para poder alcanzar las metas de desarrollo social planteadas por este organismo para el año 2015. Por su parte, la CEPAL enfatizó la necesidad de que los países de la región destinaran mayores recursos a políticas y programas dirigidos a evitar que los niños interrumpan sus estudios antes de terminar el ciclo básico y a procurar una disminución significativa de la deserción en el ciclo medio (CEPAL, 2002). Por su parte, algunos países de la región han dado muestras de estar tomando medidas para detener la deserción sólo muy recientemente. Hasta los 90, las preocupaciones centrales eran mejorar el acceso y la calidad y la completación universal no estuvo entre las prioridades de las políticas de este período, probablemente porque se pensó que se resolvería de manera automática como efecto del mejoramiento del sistema educativo en general (Bellei y De Tomassi, 2000). De manera similar, no había evidencias de compromiso de parte de los gobiernos con el DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 77 07 acceso y permanencia en la secundaria, particularmente en la secundaria superior (Banco Mundial, 2005). La situación ha cambiado a partir de la segunda mitad de la década, puesto que muchos gobiernos han establecido compromisos y metas, han aprobado leyes que extienden los años de escolaridad obligatoria y han implementado diversas estrategias para favorecer la completación. Varias de estas iniciativas son reseñadas en los artículos de este debate SITEAL. Con todo, las políticas implementadas han sido muy restringidas, algo aisladas y de dudosa efectividad. Al 2010, menos de la mitad de los adolescentes, que en términos educaciónales llegaron donde sus padres nunca llegaron, no logran terminar la ES, con lo cual verán esfumarse sus aspiraciones de acceder a un trabajo decente y a una mejor calidad de vida que la de sus padres. Los artículos del debate SITEAL muestran desde distintas perspectivas y realidades, la brecha entre la magnitud de la no completación y el reducido alcance e impacto de las acciones preventivas o remediales para resolverlo, lo cual arroja como resultado una cantidad de jóvenes sin ES completa en América Latina que resulta incompatible con el nivel de desarrollo al cual se aspira como región. En este artículo se analiza evidencia internacional para intentar responder a la pregunta por cuáles políticas y estrategias resultan más efectivas para reducir la brecha y lograr que la mayoría de los jóvenes de la región complete la ES. Se ha recurrido a la experiencia internacional a nivel de la región y también más allá de ella. En la región, el caso de Chile se usa con frecuencia a modo ilustrativo, dado que la autora ha estudiado con mayor profundidad las políticas para la ES en este país, en donde las medidas para prevenir la deserción han sido parciales, de bajo alcance y no han logrado los resultados para los cuales fueron diseñadas (Espínola et al, 2009). Fuera de la región se ha recogido la experiencia de Estados Unidos (EU), la cual resulta ilustrativa para los países de América Latina por varios motivos. Entre ellos, las tasas de completación de la ES son las más bajas entre los países desarrollados y enfrentan alrededor de un 10% de deserción por grado de la ES. Mientras que el promedio de jóvenes que han completado la ES en los países de la OCDE es de 82%, el promedio para EU es de 78%. En América Latina le sigue Chile con un 71% y finalmente México es el que muestra la tasa menor entre los países asociados con 43% (OECD, 2009). Las escuelas atienden a una diversidad creciente de estudiantes producto de la masiva inmigración y finalmente, enfrentan una significativa desigualdad en los resultados entre localidades, ciudades y estados (Balfanz & Letgers, 2004). Como país, han asumido la completación universal de la ES como política de Estado, han implementado políticas para prevenir la deserción en todos los estados y ya cuentan con evidencias sobre sus resultados, muchas de las cuales se analizan más adelante. Las políticas que aquí se revisan son aquellas que se pueden implementar al interior del sistema educativo y que buscan, desde distintos niveles de la estructura educaciónal, flexibilizar la oferta educativa, por la vía de la identificación temprana y la atención individualizada a los estudiantes en riesgo de desertar. No abordaremos la diversidad de servicios educativos alternativos al sistema escolar regular, los que DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 78 07 están muy bien tratados en el artículo de Claudia Jacinto. Tampoco abordaremos las estrategias del tipo subsidio a la demanda, como las becas y subvención por alumno en riesgo de desertar, para las cuales se han recogido evidencias que muestran que sus efectos sobre el número de alumnos que logran completar el ciclo ha sido marginal. La experiencia de Chile corrobora estos resultados y arroja evidencias de efectos perversos, en tanto incentivan en los estudiantes el mal rendimiento, el ausentismo y los problemas de disciplina para hacerse acreedores de las becas (Espínola et al., 2009). ¿Para qué completar la Educación Secundaria? Esta pregunta, abordada en toda su complejidad en el artículo de Pablo Gentili, será abordada aquí parcialmente y a través de argumentos contra fácticos, vale decir, analizando las perspectivas laborales y oportunidades que encuentran los jóvenes en el mercado laboral, cuando no cuentan con ES completa. En términos generales, la cantidad de años de educación logrados por una persona es uno de los determinantes más importantes de las oportunidades que tendrá no sólo en términos de empleos e ingresos, sino también en salud, soluciones habitacionales y otros beneficios sociales e individuales. Por otro lado, hay evidencias aportadas por innumerables estudios que muestran que a las personas que han abandonado la educación secundaria les va mucho peor en la vida adulta que a los que obtienen más educación (Hankivsky, 2008). En lo que viene analizaremos brevemente algunos de los factores que determinan la relación entre educación y trabajo para los jóvenes que enfrentan el mercado laboral con pocos años de estudios y escasa experiencia laboral y se ven afectados por inserciones laborales de baja calidad, largos períodos de desempleo y bajas remuneraciones. Estudiar más o ganar menos: existe una fuerte correlación entre el nivel educativo alcanzado por una persona y las remuneraciones que obtiene en el mercado laboral y en general, las tasas de retorno de la educación muestran que una mayor formación está asociada a mejores salarios. Durante la última década, se ha observado en los mercados una tendencia al aumento en la tasa de retorno de la terciaria y como contrapartida, una baja en los retornos de la educación primaria y secundaria. Posibles explicaciones para esta tendencia son que en la medida en que hay más personas más educadas, el precio del capital humano en el mercado laboral ha tendido a decrecer, resultando en la devaluación de los retornos de la secundaria (Cecchini, 2007). En los países de la región que han logrado una cobertura de la secundaria relativamente alta, dejar la escuela dos años antes de completar este ciclo acarrea pérdidas de ingreso comprendidas entre 20% y 30% (CEPAL, 2002). La masificación de este nivel educativo, hace bajar su “precio” y tiene como consecuencia que las personas requieren cada vez más años de educación – ya no basta con completar la EM – para obtener salarios que garanticen salir de la pobreza. Por otra parte, la demanda de nuevas capacidades y destrezas en un entorno de innovación y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 79 07 rápido desarrollo tecnológico, lleva al mercado laboral a remunerar mejor la maño de obra más calificada. Como resultado, hoy se necesitan algunos años de de estudios post-secundarios para lograr salarios que antes se pagaban por la secundaria completa. Estudiar más o enfrentar largas cesantías: desde el punto de vista económico y social, es necesario asegurar, mediante una ES de calidad, el acceso de los jóvenes a empleos de mayor productividad y, por lo tanto, a ingresos que les permitan mantenerse por encima de la línea de pobreza. Las deficiencias educativas que aquí analizamos condenan a los jóvenes al desempleo o a las ocupaciones informales y a otras de baja productividad, reproduciéndose la transmisión intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2008). Cuando se comparan las tasas de desempleo juvenil según el nivel de educación alcanzado, la desocupación afecta particularmente a aquellos con educación secundaria completa. Hoy en día contar con al menos 12 años de estudios es un requisito mínimo para acceder a empleos, pero al mismo tiempo es insuficiente, puesto que no todos los que egresan de este nivel educativo encuentran trabajo y los que lo hacen, se incorporan a los sectores de menor productividad e ingresos (Filmus et al., 2004; Weller, 2006). Los jóvenes más pobres son los más afectados por el desempleo. Alrededor de 2005, la tasa media de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años pertenecientes al quintil más pobre de ingresos per cápita superaba ligeramente el 24%, porcentaje que disminuye paulatinamente hasta llegar al 6,6% entre los jóvenes del quintil más rico (CEPAL, 2007). Datos más recientes aportados por la OCDE muestran que las perspectivas de trabajo de las personas menos calificadas se han deteriorado como producto de la crisis financiera, lo que se manifiesta en que un 42% de quienes no han completado la secundaria están desempleados. De igual forma, los jóvenes menos calificados que están desempleados, permanecen desempleados por largos períodos de tiempo. Más de la mitad de los desempleados menos calificados entre 25 y 34 años de edad son desempleados de largo término (OCDE, 2009). Después de la crisis, encontrar trabajo resulta aún más difícil para los jóvenes, con lo cual el costo de oportunidad de permanecer en la escuela es menor a si las perspectivas de empleos y salarios fueran más favorables. Aún cuando en los países europeos la completación de la ES ha llegado a niveles promedio significativamente más altos que los de América Latina, la situación se ha deteriorado significativamente. Con motivo del lanzamiento de la versión 2009 de “Education at a Glance”, su presidente ejecutivo Ángel Gurría, destacó que “la información analizada por OCDE entrega señales ineludibles acerca de la importancia de retener a los jóvenes hasta que terminen la secundaria”. Junto con las mujeres, en América latina son los jóvenes los que se han visto más afectados por las variaciones en los mercados de trabajo en tanto necesitan mayores niveles educativos para obtener mejores salarios pero al mismo tiempo, contar con más educación no es garantía de que encontrarán trabajo. Esta situación los pone de cara a una paradoja entre expectativas y logros. Por un lado, en términos de años de educación formal tienen mayores logros educativos que sus padres, pero por otro DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 80 07 lado tienen menos acceso al empleo (Hopenhayn, 2007). Es posible que las escasas perspectivas laborales que enfrentan los jóvenes esté entre los factores que los llevan a perder interés en la ES y finalmente a abandonar la escuela, en tanto ven escasas posibilidades reales de proseguir con estudios terciarios. En definitiva, las perspectivas laborales de los jóvenes los enfrentan a un mercado en el cual la competencia es más dura puesto que se paga menos que antes por el mismo nivel educativo, resulta más difícil encontrar trabajo y los períodos de desocupación son más prolongados. Aún así, resulta ineludible que la ES es una etapa intermedia indispensable, ya que sin ES completa los jóvenes verán esfumarse toda posibilidad de acceder a empleos y remuneraciones decentes. Estos antecedentes justifican con creces realizar mayores esfuerzos por proporcionar condiciones educaciónales más equitativas a los jóvenes y por asegurar que al menos completen la ES a fin de que éstos se enfrenten en mejores condiciones al mercado laboral. Antecedentes para el diseño de políticas para prevenir la deserción escolar. Para que las estrategias para mejorar las tasas de completación sean efectivas, es fundamental que los países identifiquen de forma adecuada los factores asociados al rezago y a la repetición, y que implementen políticas que mejoren el ritmo de progresión y retención dentro del sistema. Como se señaló, los países han sido en general renuentes a implementar políticas en este sentido. Entre los factores que inciden en esta renuencia está el financiamiento del sector educativo, el cual en los países de la región resulta limitado, sobre todo si se considera la magnitud de las inversiones que se necesitan para llegar a un piso mínimo de equidad y calidad. Considerar los costos alternativos de la no completación de estudios puede ayudar a tomar decisiones respecto de políticas preventivas y remediales que parecen muy costosas (OECD, 2010). Además, es necesario considerar que el ahorro que se produciría producto de la reducción de las ineficiencias que aquí analizamos puede destinarse a reforzar estas mismas políticas (CEPAL/UNESCO, 2005). Se estima que a lo largo de sus vidas las personas que no han completado su escolaridad representarán una carga financiera para el fisco más alta que la carga que representaría su reinserción para completar la ES, debido a los gastos en salud, servicios sociales, criminalidad, programas de empleo, capacitación laboral y baja productividad económica. Debido a los bajos salarios que ganan quienes no tienen ES completa, se estima que estas personas contribuirán menos al fisco en términos de impuestos, que lo que recibirán por concepto de subsidios, transferencias en dinero y otros beneficios. Por otra parte, el costo de invertir en la educación secundaria es menor que las inversiones en programas compensatorios para adultos, los cuales cuestan 1,5 a 5 veces el valor de 4 años de educación secundaria (Cecchini, 2007). Estos datos están disponibles para los países de mayor desarrollo relativo pero prácticamente no existe información sobre los costos alternativos de la deserción para los países de la región, lo que muestra un importante vacío de investigación. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 81 07 El primer paso para el diseño e implementación de políticas efectivas es dimensionar el perfil de la deserción en cada país, empezando por los factores asociados a la deserción escolar. Entre éstos, la literatura distingue entre factores externos y factores internos al sistema educativo (Espíndola y León, 2002). En conjunto, estos factores configuran un perfil del potencial desertor y de su trayectoria educativa así como de las condiciones de contexto que contribuyen a la deserción. Los factores extraescolares: éstos están fuertemente asociados a la situación socioeconómica y el contexto familiar de los jóvenes tales como el ingreso familiar, el embarazo adolescente en el caso de las mujeres, la disfuncionalidad familiar, el consumo de drogas, las bajas expectativas de la familia y particularmente de los padres con respecto a la educación. Especial mención merece la situación de las “maras” en Centroamérica, puesto que se encuentran no sólo entre los principales factores externos que gatillan la decisión de abandonar la escuela, sino también entre las causas más importantes de la violencia juvenil en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y más recientemente en Nicaragua (Espínola, 2005). Entre los factores extraescolares, la necesidad de trabajar para aportar ingresos a la familia es uno de los más difíciles de analizar, puesto que diversos estudios entregan información contradictoria sobre su peso en la decisión de abandonar la escuela. Por ejemplo, se ha visto que la incidencia de este factor varía en función del acceso a ofertas alternativas más flexibles, que permitan combinar estudio y trabajo (Raczynski et al, 2002; Sapelli, y Torche, 2004; Montero, 2007). Otro dato relevante es que el porcentaje de jóvenes de 19 años que trabajan es de 45% tanto para el promedio de los países latinoamericanos como para Estados Unidos. Sin embargo, mientras estos últimos trabajan y estudian al mismo tiempo, los latinoamericanos que trabajan lo hacen a tiempo completo y han abandonado sus estudios (CoxEdwards, 2004). Factores intra escolares: entre los factores asociados a dificultades para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo se han identificado aquellos ligados al desempeño en la escuela, entre los cuales los de mayor valor predictivo para adolescentes de NSE bajo y alta vulnerabilidad social son las notas en lenguaje y matemática, la asistencia, la repitencia, la sobreedad y los problemas de disciplina (Balfanz, 2009 a y b). Por su valor predictivo, incluso antes de ingresar a la ES, estos factores de desempeño han sido denominados “factores de alerta temprana” puesto que, detectados y tratados a tiempo permiten prevenir el abandono y aumentar las probabilidades de completación de manera significativa (Bridgeland et al., 2009; Balfanz, 2009 a). Lo que estos factores muestran es que la deserción no es una decisión de un momento, sino que es un proceso gradual de desvinculación social y académica en el que se combinan diferentes experiencias escolares que la mayor parte de las veces se arrastran desde la educación básica. Hay estudios que muestran que la repitencia tan temprana como en 3er grado de primaria ya predice una probabilidad de no terminar la secundaria. Más aún, la aparición de algunos factores de alerta en la primaria permite predecir con un 68% de seguridad cuáles estudiantes abandonarán el sistema DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 82 07 escolar antes de completar la secundaria (Bridgeland et al., 2009). Así, la aparición de los indicadores de alerta temprana y la desvinculación gradual de los potenciales desertores dan tiempo para identificarlos tempranamente, incluso desde que están en la escuela primaria, y proporcionarles el apoyo que necesitan para que completen con éxito su escolaridad (Kennely & Monrad, 2007). Muchos desertores no han sido casos irreversibles en un comienzo, sino que se trata de adolescentes esperando por una oportunidad de recibir el apoyo que necesitan para permanecer en la escuela (Left Behind in America, 2009). De ahí la importancia de registrar y monitorear los indicadores de alerta temprana en el sistema escolar. La desvinculación gradual contribuiría a explicar por qué las políticas para mejorar la calidad general del sistema tienen escasos efectos en las tasas de completación. Los estudiantes en riesgo de deserción, al desvincularse o ser relegados por los profesores de las actividades académicas regulares que se dan en la sala de clases, quedan al margen de los beneficios de estas políticas. Otra categoría de factores intra escolares que se ha visto están asociados al riesgo de deserción son factores de gestión organizacional de los establecimientos que inciden en las probabilidades de completación de los estudiantes. Los que han resultado de mayor valor predictivo, particularmente en población vulnerable, son el número de alumnos del establecimiento, el número de alumnos por profesor y factores relacionados con las condiciones de trabajo de los docentes, como las horas de permanencia en el establecimiento y la rotación, así como factores ligados a la calidad docente como la experiencia media de los docentes y factores ligados al dominio de la asignatura, entre otros (Balfanz et al., 2009 b). Estos factores inciden en la “capacidad de retención” de un establecimiento y entregan información a los profesores y directivos para ajustar sus decisiones de gestión conducentes a que una mayoría de sus alumnos logre completar la ES en el tiempo previsto (Pinkus, 2008). Entre todos los factores asociados a la deserción escolar, los más relevantes para la política educativa son los intraescolares asociados al desempeño de los estudiantes, porque son mejores predictores de las probabilidades de deserción que las variables socioeconómicas (Raczynski et al., 2002; Pinkus, 2008). Son la base para la selección de medidas de prevención dentro del sistema educativo y para diseñar e implementar las estrategias más adecuadas a cada realidad. Los factores intraescolares van anticipando la deserción a través del proceso de desvinculación gradual y la confluencia de factores externos sobre una condición de riesgo pre-existente sólo actúa como un detonador que gatilla la decisión de retiro. Respecto al peso relativo de los factores asociados, los resultados de algunos estudios llaman a reinterpretar el peso que estudios cuantitativos atribuyen a los factores externos (Raczynski et al., 2002; Muñoz-Izquierdo, 2009). Dejar la escuela, cualquiera que sea el factor externo que la gatilla, es el corolario de un proceso más largo que se gesta temprano en la historia escolar. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 83 07 Estrategias integrales y descentralizadas. Lo que muestra la experiencia internacional sobre las políticas más efectivas para prevenir la deserción es que éstas contemplan acciones claves en todos los niveles de la administración del sistema educativo, incluyendo el nivel central, el nivel local, las escuelas y la comunidad y se basan en la integración de la comunidad más próxima a la escuela y de la sociedad civil como un todo en el esfuerzo por prevenir la deserción. Se trata de estrategias sistémicas y comprehensivas, que descentralizan decisiones hacia el nivel local y hacia la escuela. Las medidas que aquí se analizan entregan pistas para ir más allá de las soluciones parciales que se implementan en la mayoría de los países de la región, como lo demuestran varios de los artículos del debate SITEAL. La implementación de cada una de las medidas de manera aislada probablemente no tendría un impacto significativo en las tasas de deserción, puesto que lo que hace la diferencia es su integralidad. Algunas de las dimensiones de esta integralidad se describen a continuación: • Intra sistema educativo: se plantean desde dentro del sistema educativo, desde la oferta regular. El corazón de la brecha entre las cifras de deserción y las estrategias para prevenirla está constituido por la rigidez de la oferta educativa, mayoritariamente homogénea, que no se acomoda fácilmente ni es flexible como para responder a la diversidad de necesidades académicas y sociales de los estudiantes que, como generación, han accedido recientemente a la ES. De lo que se trata en las medidas que se analizan a continuación es de generar flexibilidad para atender a cada alumno de manera individualizada dentro del sistema escolar. • Descentralizadas: es en la escuela donde se implementan las acciones más críticas para evitar que los estudiantes en riesgo abandonen sus estudios. En este nivel es posible hacer diagnósticos más acertados y precisos por cuanto por su conocimiento más cercano de los alumnos, a los profesores les resulta más fácil identificar las señales de riesgo educativo en los estudiantes, conocer más profundamente sus necesidades y por tanto, postular estrategias de apoyo más pertinentes. Sin embargo, los restantes niveles de la administración cumplen también funciones claves dentro de sus respectivos ámbitos de acción. El nivel central es más eficiente en la administración de los sistemas de información, en el resguardo de condiciones de equidad entre los distintos niveles descentralizados y en la evaluación y el monitoreo de las políticas que se implementan. El nivel local, por su parte, es más efectivo en la constitución de redes de apoyo entre el sector público y el sector privado, entre el sistema educativo y los servicios sociales y entre las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil. • Intersectoriales: dada la naturaleza multicausal de la deserción escolar, las acciones de prevención necesitan de la articulación entre políticas económicas, sociales y educativas. Desde esta perspectiva, la prevención de la deserción requiere una acción mancomunada del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil en DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 84 07 general. Tomando en cuenta que la experiencia de la secundaria no sucede solamente dentro de la escuela se requiere utilizar todos los recursos que la comunidad y el entorno pueden ofrecer. La articulación de políticas y sectores se contempla en el Proyecto Educativo Nacional formulado en el Perú y descrito por Patricia Salas en su artículo SITEAL. La intersectorialidad resulta particularmente relevante en el nivel administrativo local, donde es posible articular los distintos servicios en torno a las escuelas. En lo que sigue se describen brevemente las funciones que mejor desempeñan el nivel central, el nivel local y las escuelas, respectivamente44. Políticas de nivel central. El papel que juega el gobierno central en la disminución de la deserción es clave, proporcionando un sentido de dirección, cautelando la equidad y a la vez facilitando las condiciones para que cada uno de los sub-niveles de la administración educativa pueda cumplir con sus funciones de la mejor manera posible (Hargreaves & Shirley, 2008). Entre las funciones del gobierno central están el asegurar que en los niveles locales y en las escuelas tengan recursos suficientes, cuenten con capacidad técnica y profesional y dispongan de la información adecuada. Por su importancia para las políticas de prevención de la deserción, aquí nos detendremos en las funciones relacionadas con la generación y análisis de información que se pueden llevar a cabo en el nivel central. (i) Generación y análisis de información sobre deserción: la base para la implementación de una estrategia efectiva de prevención de la deserción es informar a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre el problema de la deserción, cuál es su magnitud, a quiénes afecta, en cuáles regiones la deserción es más severa y cuáles son las implicancias para los individuos y para el país (Balfanz et al., 2009). Las administraciones locales y las escuelas no pueden abordar de manera adecuada la deserción en sus localidades si no cuentan con la información apropiada. Asimismo, no pueden rendir cuentas sobre los resultados que obtienen si no cuentan con información oportuna y desagregada territorialmente. Para ello es necesario levantar información confiable y precisa sobre la deserción en cada país, desagregada jurisdiccionalmente y que una vez que sea analizada en el nivel central, ésta sea devuelta a los niveles locales y a las escuelas. Para que la información resulte de utilidad a las administraciones locales y a las escuelas, ésta debe contar con el nivel máximo de desagregación que sea posible, idealmente hasta el nivel de curso y que permita identificar la trayectoria de cada 44 La organización y jurisdicción de los niveles locales dependerá de la distribución administrativa de la educación pública en cada país, entendiendo que en el caso de los países federales el nivel de administración central corresponde al de las provincias o estados. Según los países, las administraciones locales de la educación corresponderán a la que se realiza a nivel de alcaldías, distritos, departamentos, intendencias y municipios. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 85 07 estudiante de manera individualizada. Para asegurar que la información sea efectivamente utilizada es fundamental que sea devuelta a las escuelas en un formato y lenguaje que resulte fácilmente interpretable. Si cuentan con la información adecuada, los administradores locales podrán identificar a los beneficiarios, monitorear la implementación de los programas y hacer seguimiento de los resultados alcanzados (Bridgeland et al., 2009). En síntesis, el nivel central genera regulaciones que conduzcan a las administraciones locales y a las escuelas a levantar estadísticas sobre las tasas de graduación y sobre los indicadores de riesgo, formular metas de graduación anuales, demostrar progreso en el cumplimiento de estas metas y a rendir cuentas por las tasas de completación de estudios (Balfanz & West, 2008; Hall, 2009). La rendición de cuentas es un eslabón clave del proceso de descentralización, y supone que los administradores locales y las escuelas rindan cuentas no sólo por el número de estudiantes que completan o que son retenidos, sino por el destino de los estudiantes al egresar, esto es, por la inserción de los egresados en estudios terciarios o en el mercado laboral (Espínola y Claro, 2010). (ii) Metodología para calcular la deserción: en general, los ministerios de educación miden las tasas de deserción usando análisis de corte transversal, que al considerar sólo los estudiantes que desertan de un año para otro entregan información parcial sobre el número efectivo de desertores a nivel de la secundaria como un todo. La literatura internacional recomienda otras opciones metodológicas, entre las cuales se encuentra el análisis de progresión por cohorte. Se trata de un análisis longitudinal que muestra la proporción de una determinada cohorte que progresa desde el primer grado hasta la graduación de la secundaria en el tiempo apropiado (Haney, 2001). Se compara la matrícula del primer grado de la secundaria con el número de estudiantes que se gradúan. Si bien para el nivel central es más útil el método de cohorte, ya que sirve para monitorear los resultados de las políticas a nivel país, para la escuela el dato relevante es el de cada curso y el de la progresión de cada uno de los alumnos, o sea, el dato individualizado que permite programar e individualizar el apoyo a los estudiantes. Dado que en la región hay muy distintas formas de entender el concepto de deserción (Fernández, 2009) y cómo medirla, resulta difícil hacer estudios internacionales comparativos, por lo que sería recomendable que se llegara a acuerdos respecto de las metodologías más apropiadas y convenientes, comunes para los países. (iii) Sistema de alerta temprana: contar con la información apropiada y desagregada permite instalar sistemas de alerta temprana con el objetivo de poner en funcionamiento un conjunto de acciones preventivas para mantener a los potenciales desertores en la escuela hasta completar la secundaria. El sistema de alerta temprana permite identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo y proporcionarles el apoyo individualizado caso a caso tanto en la escuela como a través de las organizaciones de protección en una unidad territorial (Balfanz et al., 2009a). Para el nivel central, el sistema de alerta temprana permite identificar las localidades y DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 86 07 regiones donde se concentran las tasas más altas de deserción y las escuelas que producen la mayor cantidad de desertores. Entre otros componentes, un sistema de alerta temprana incluye los indicadores y los índices que permiten predecir la deserción a través de la identificación en cada escuela y desde la escuela primaria, de los estudiantes que están en riesgo, determinar el tipo de apoyo que necesita cada estudiante y el monitoreo y seguimiento de cada caso de forma individualizada. En Chile, se cuenta con el Índice de Riesgo de Retiro del Alumno (IRRA), que recoge los principales factores de alerta temprana y se usa para otorgar un apoyo financiero a través de las becas. Aún cuando ha resultado un buen predictor del riesgo de retiro, lamentablemente no se usa como alerta temprana para apoyar pedagógicamente a los alumnos en riesgo a nivel de las escuelas. El desarrollo y administración del sistema de alerta temprana corresponde al nivel central porque en general, la capacidad de recoger y analizar información reside más bien en el centro que en los niveles locales o en las escuelas. Además, el nivel central es el más apropiado para monitorear el progreso en las metas de completación agregadas para el país y las distintas localidades. Administración local. Cuando hablamos de la administración local de la educación nos referimos a las jurisdicciones administrativas locales, ya sea municipales, distritales, departamentos, intendencias o alcaldías. También nos referimos a grupos de establecimientos bajo un mismo administrador, como el caso de los sostenedores municipales y particulares subvencionados, en el caso de Chile. Las funciones que se realizan con mayor efectividad en el nivel local son las que siguen: (i)-Diagnóstico de la deserción en el nivel local: el primer paso para emprender acciones integrales de prevención en el nivel local es conocer el perfil de la deserción en cada comunidad, para lo cual se necesita levantar información y comunicar esta información dentro y fuera del sistema escolar (Balfanz et al., 2009a). La información que se necesita recoger debiera al menos cubrir aspectos como: las cifras de deserción en las escuelas de la localidad, comparación de estas cifras con las de otras comunas, regiones y el nivel nacional, estado de las variables que se asocian con la deserción como asistencia, rendimiento, sobre-edad y disciplina, razones por las cuales los jóvenes de la comuna abandonan la escuela e idealmente, los costos de la no completación de estudios para las familias y para la sociedad en general. También sobre las instituciones, organizaciones y agencias disponibles en la comuna cuya colaboración se necesita para prevenir la deserción. (ii)-Redes de apoyo: el apoyo a los estudiantes en riesgo de desertar del sistema escolar es más efectivo si es integral e incluye la participación y colaboración de múltiples agencias fuera de la escuela. La familia es la principal de estas agencias, DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 87 07 pero hay otras que también son importantes, como los organismos de salud y las agencias de empleo y desarrollo local. Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de problemas sociales como el embarazo adolescente, la prevención de drogadicción y el fomento a actividades recreativas debieran ser parte de las redes de apoyo al sistema escolar. Finalmente, las empresas, incluso los negocios locales, son claves en tanto pueden proveer oportunidades de práctica laboral, visitas de reconocimiento, y otras instancias que permiten acercar a los estudiantes a la realidad del mundo del trabajo y sus requerimientos. La administración local de la educación puede ser eficiente en facilitar los vínculos con organizaciones y servicios que puedan prestar apoyo complementario al de la escuela. La deserción es un problema en el que intervienen factores educativos, sociales y familiares, los que requieren de un abordaje integral en el que participen los sectores de educación, salud, las familias, las organizaciones de la sociedad civil, de la industria local y las organizaciones de protección social en una unidad territorial. La investigación ha demostrado que mientras más apoyo reciben los jóvenes, dentro y fuera de la escuela, mayores son las probabilidades de que permanezcan en ella (Balfanz et al., 2009b). Desde la educación no es posible hacerse cargo de la colaboración de todas las instancias que debieran participar, pero a la administración local de la educación le corresponde facilitar las condiciones para la constitución de alianzas y redes de apoyo para prevenir que los jóvenes abandonen la escuela. Para el caso particular de las maras en Centroamérica, se ha visto que las redes sociales a nivel local son la principal fuente de prevención del abandono escolar (Espínola, 2005). (iii) Vínculos con la industria y con instituciones de educación superior: muchas de las medidas aquí analizadas tienen la particularidad de que rompen el concepto de escuela autocontenida como la conocemos, y se basan en un modelo educativo más flexible y abierto en el cual los aprendizajes relevantes se desarrollan en diversos ámbitos, manteniendo como centro la escuela. Este concepto de aprendizaje abierto es particularmente relevante para responder a la necesidad de proveer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que anticipen lo que podría ser su desempeño futuro, ya sea en los lugares de trabajo, o en instituciones de educación superior o a través de actividades de servicio comunitario (Álvarez et al., 2003). Resulta motivador para los jóvenes los procesos educativos que vinculan explícitamente la experiencia en el liceo con el mundo en el que les tocará insertarse una vez que terminen la secundaria, ya sea en el mundo del trabajo o en instituciones de educación superior. El establecer puentes entre el liceo y empresas e instituciones de educación superior contribuye a que los jóvenes perciban como realidades posibles su inserción post secundaria (Bridgeland et al., 2009). Estas pueden darles oportunidades para interactuar, conocer y vivir las experiencias de los lugares de trabajo y de estudios superiores y sus requerimientos en términos de competencias y aptitudes (High Schools of the Millenium, 2000). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 88 07 La escuela. Así como a nivel regional o comunal un sistema de alerta temprana permite identificar las escuelas en las que se concentra el riesgo de producir estudiantes que abandonan sin completar sus estudios, a nivel de la escuela un sistema de alerta es útil para identificar muy tempranamente (idealmente desde los dos últimos años de la educación básica) a los estudiantes en riesgo de desertar, a fin de acompañarlos y apoyarlos individualmente a lo largo de su trayectoria escolar. El éxito académico es uno de los principales mecanismos de prevención de la deserción. En la medida que los estudiantes aprenden, se motivan más con las actividades escolares, regularizan su asistencia y se proyectan hacia la completación de la secundaria como una realidad posible. Dentro del apoyo académico, la relevancia de los aprendizajes es central en la prevención de la deserción, puesto que la percepción de que lo que aprenden en la escuela no les sirve para sus expectativas laborales y profesionales está entre las razones importantes que gatillan la decisión de desertar (INJUV, 2007). (i) Apoyo académico individualizado: más que en ningún otro caso, las soluciones para los potenciales desertores deber ser ajustadas a las necesidades individuales para que sean efectivas (National League of Cities, 2006). Sin entrar en los contenidos del apoyo a proporcionar, es posible sostener que éste será más efectivo si responde a las características y necesidades individuales de cada estudiante y si se proporciona antes de las transiciones críticas. Las evidencias muestran que se logra reducir la deserción cuando se les proporciona a los estudiantes apoyo que mejore sus habilidades para desarrollar el tipo de trabajo requerido en la secundaria antes que lleguen a ella. El consenso internacional apunta a los planes individuales de progreso para estudiantes en riesgo como la estrategia más efectiva para la prevención de la deserción (Balfanz et al., 2009b). Los planes se basan en las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada alumno y en lo posible, se realizan de común acuerdo entre el profesor y el alumno. Los alumnos conocen desde el comienzo la trayectoria del plan, aseguran las condiciones para implementarlo y saben que el profesor u otro adulto significativo están ahí para ayudarlo a cumplir con el plan (Bridgeland et al., 2009). (ii)-Especial atención a las transiciones: las transiciones más críticas en tanto gatillan mayor porcentaje de repitencia o deserción son las que se dan en el paso de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la vida post escolar (Roderick, 2006; Balfanz et al., 2009b; Opertti, 2009). Se recomienda coordinar los recursos disponibles en la escuela y en la comunidad para apoyar a los estudiantes en las transiciones críticas, preparándolos en el último año de la primaria para una transición fluida hacia la secundaria y hacia el mundo laboral o profesional. La decisión crítica para cada establecimiento tiene que ver con la identificación del nivel educativo que en ese establecimiento en particular, resulta más apropiado para el trabajo de apoyo preventivo (Roderick, 2006). DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 89 07 (iii)-Involucrar a las familias y a la comunidad: cuando los padres se involucran en las actividades escolares de sus hijos, mejoran la asistencia, la conducta, el desempeño académico y la motivación de los estudiantes por asistir al liceo (Balfanz et al., 2009a). Como beneficio secundario, la moral de los profesores mejora cuando éstos perciben que las familias los apoyan en los esfuerzos por mantener a los jóvenes en la escuela. También se sugiere involucrar a adultos de la comunidad en el apoyo a estudiantes en riesgo, los que pueden ayudar en monitoreo de asistencia, programas extracurriculares, tutorías académicas y orientación. Estos pueden ser personas que representen organizaciones locales dispuestos a apoyar, como empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la administración educativa local y de la administración municipal. La experiencia revisada sugiere que el ideal es contar con un adulto por cada estudiante en riesgo de desertar, para que le proporcione un acompañamiento permanente que les ayuda a evitar “expulsiones” y a identificar si hay conductas o normas escolares que de manera no intencional están favoreciendo o induciendo la deserción (exigencias muy altas, intolerancia, falta de apoyo, alta inasistencia de los profesores, bajas expectativas, falta de seguimiento a las inasistencias reiteradas, etc). En los casos que requieren principalmente apoyo social (casos fuera de la competencia del liceo), coordinar apoyo con organismos fuera de la escuela y definir el tipo de apoyo educativo que se dará a cada uno de los casos que puedan ser tratados dentro del sistema escolar. La participación de los jóvenes en actividades de la comunidad o prestando servicios en la comunidad han demostrado ser un antídoto contra la deserción y a la vez, una oportunidad valiosa para desarrollar competencias ciudadanas (Espínola, 2005). (iv) Ajustar aspectos de gestión: la atención individualizada a los estudiantes en riesgo requiere docentes con capacidad para individualizarlos, apoyarlos y monitorearlos. Esto se da mejor en establecimientos con un número reducido de estudiantes, puesto que las escuelas masivas favorecen la anomia de alumnos de bajo desempeño y problemas de aprendizaje, los que tienden a pasar desapercibidos en el anonimato de la masa. De igual forma, los docentes con una permanencia más regular en el establecimiento pueden dar mejor apoyo y seguimiento más permanente a los estudiantes en riesgo. (v) Seguimiento y reinserción de desertores: una vez que han desertado, es el momento de desarrollar estrategias proactivas para insertar a los jóvenes desertores ya sea en alternativas más flexibles en el sistema escolar formal o en las opciones de completación de estudios paralelas al sistema regular. Las escuelas y liceos son los más apropiados para realizar el seguimiento de los desertores puesto que pueden usar recursos de su entorno inmediato para saber en qué y en dónde están esos jóvenes y facilitarles acceso a diversas alternativas de completación de estudios. Muchas veces, el personal de las escuelas conoce a estos jóvenes y/o a sus familias pero no disponen de los incentivos como para hacerles seguimiento. La DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 90 07 recomendación al nivel central es ofrecer incentivos para el seguimiento y reinserción de desertores. Reflexiones finales. Las evidencias aquí analizadas muestran que aún cuando las tasas de acceso a la Educación Secundaria (ES) han aumentado de manera importante en la región, la cantidad de jóvenes que logra completar este ciclo educativo es muy baja, llegando en algunos países apenas al 16% y el 20%, como son los casos de Guatemala y Honduras, respectivamente. El llamado de atención que realiza SITEAL al publicar estas cifras y convocar a un debate sobre el problema, representa un importante paso adelante en la discusión de propuestas y alternativas factibles de implementar en los países de la región, que permitan acortar la brecha entre las metas de desarrollo que nuestras sociedades se proponen y los vacíos en la formación del capital humano que tenemos. En éste y otros artículos de debate SITEAL se muestra, desde diferentes perspectivas, que nos encontramos en una coyuntura en la cual la relación entre educación y trabajo resulta muy adversa para los jóvenes. El impacto de la crisis financiera internacional de 2008 ha impactado las economías de América Latina en menor medida que las de los países más desarrollados. Sin embargo, de no mediar estrategias para detener la deserción en los países, podríamos ver un aumento de la misma por salidas masivas de estudiantes de ES en busca de trabajo. Para estos estudiantes, las probabilidades de encontrar trabajo sin secundaria completa son bajas y si lo hacen, recibirán salarios con los cuales les resultará difícil salir de la pobreza a ellos y a sus familias. Como nunca antes, el futuro de los jóvenes y la competitividad de los países dependen de personas que cuenten no sólo con escolaridad completa sino también con algún nivel de formación post-secundaria. El mercado de trabajo emite señales que muestran que ya no basta con la secundaria y que es necesario tener estudios post-secundarios para ganar los mismos salarios que antes se ganaba con apenas la escolaridad completa. Esto significa que las políticas debieran considerar estrategias integrales y comprehensivas desde el sistema educativo para asegurar la completación universal en el corto plazo y en una perspectiva de más largo plazo, estrategias que aseguren a los jóvenes la continuidad de estudios. Es necesario hacer mayores esfuerzos por impedir que los jóvenes que tal vez son los primeros de sus familias en acceder a la ES, abandonen antes de completar su escolaridad, esfuerzos para que puedan continuar formándose a lo largo de sus vidas y de este modo, impedir que salgan al mercado de trabajo a engrosar las filas de los desempleados. Diseñar estrategias efectivas requiere tomar en cuenta que la prevención de la deserción para avanzar hacia metas de completación cada vez más altas requiere ser abordada a través de políticas diseñadas específicamente para ese objetivo. Las políticas para mejorar la calidad del sistema educativo como un todo probablemente DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 91 07 no tendrán los efectos buscados en términos de completación, porque los potenciales desertores se automarginan o son marginados de los procesos de mejoramiento en sus salas de clases y en las escuelas. Por otro lado, más que una sumatoria de medidas se requieren políticas integrales y comprehensivas, que comprometan a todos los niveles del sistema educativo y de la sociedad en general, con los aportes y las funciones en los que cada una de estas instancias es más competente. Finalmente, entre los datos aquí analizados se destacan las evidencias acerca de la predictibilidad de la deserción desde muy temprano en la trayectoria escolar. La identificación de los factores de riesgo de los estudiantes y de las escuelas con baja capacidad de completación permitiría montar sistemas de alerta temprana para orientar el trabajo de prevención en todos los niveles del sistema educativo. Una de las preguntas que se plantea en el debate SITEAL es por las dificultades que se aprecian en los países de la región para pasar del compromiso a la acción. Varios de los artículos del debate dan cuenta de la distancia entre los datos aportados por las investigaciones y estudios y las medidas implementadas para lograr mayores tasas de completación de la ES, las que en la mayor parte de los países no parecen estar a la par con la magnitud del problema. Si la desorientación respecto de cuáles son las medidas más apropiadas es lo que detiene las decisiones, en este debate se han planteado diversas opciones posibles. Si el argumento financiero es el que detiene las decisiones, estudios sobre los costos alternativos de la deserción en los países de América Latina, de los cuales aquí se entregaron algunos esbozos, podrían contribuir a acortar la brecha entre la baja completación y las medidas para acrecentarla. Referencias Bibliográficas. • Alvarez, B., Gillies, J. & Bradsher, M. (2003) Beyond Basic Education: Secondary Education in the Developing World, Academy for Educational Development. Washington, D.C. World Bank Institute. • Balfanz, R. and Letgers, N. (2004). Locating the Dropout Crisis. Baltimore, MD: Center for the Education of Students Placed at Risk Report No. 70. • Balfanz, R. & West, T. (2008). Raising Graduation Rates: A Series of Data Briefs. Center for Social Organization of Schools: Johns Hopkins University. • Balfanz, R. (2009 a), Putting Middle Grade Students on the Graduation Path: a policy and practice brief, Everyone Graduates Center/National Middle School Association. • Balfanz, R. (2009 b) Building a Graduation Nation-Maryland, Everyone Graduates Center/Johns Hopkins University. • Balfanz, R., Horning Fox, J., Bridgeland, J.M. & McNaught, M. (2009a) Grad Nation: A Guidebook to Help Communities Tackle the Dropuot Crisis. Everyone Graduates Center-Civic Enterprises: America's Promise Alliance. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 92 07 • Balfanz, R., Almeida, Ch., Steiberg, A., Santos, J. & Horning Fox, J. (2009b) Graduating America: Meeting the Challenge of Low-Graduation-Rate High Schools. Everyone Graduates Center – Jobs for the Future. • Banco Mundial (2005). Ampliar oportunidades y construir competencias para los jóvenes: Una nueva agenda para la educación secundaria. Washington, D.C: Autor. • Bellei, C. y De Tomassi, L., (Eds.), (2000), La Deserción en la Educación Media, Ciclo de Debates: Desafíos de la Política Educaciónal, UNICEF. • Bridgeland, J. M., Dilulio, J. J., & Balfanz, R. (2009). The high school dropout problem: Perspectives of teachers and principals. Education Digest, 75(3), 20-26. • Cecchini, Simone, 2007, Educación y mercado del trabajo en América Latina, División de Desarrollo Social, CEPAL, PPT presentado en el Seminario Internacional “Pertinencia de la educación: la educación para la competitividad”. Bogotá, Colombia, 24 de octubre de 2007. • CEPAL (2002). Panorama Social de América Latina 2001 – 2002. Santiago: Autor. • CEPAL (2007). Panorama Social de América Latina. Santiago: Autor. • CEPAL (2008). Panorama Social de América Latina. Santiago: Autor. • CEPAL/UNESCO. (2005). Invertir Mejor para Invertir Más: Financiamiento y Gestión de la Educación en América Latina y El Caribe. Santiago. • Cox-Edwards, A., 2004, Cambios en el mercado laboral en América Latina y El Caribe: ¿qué significa para el sector educativo? En: Modernización de la educación técnica post-secundaria: opciones y desafíos para América Latina y El Caribe, Documento del Banco Interamericano de Desarrollo, Diálogo Regional de Política. • Espíndola, E., y León, A., 2002, La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional, en: Revista Iberoamericana de Educación, OEI, N°30. • Espínola, V., 2005, Educación Ciudadana para los Jóvenes de la Aldea Global, en: Educación para la Ciudadanía y la Democracia para un mundo globalizado: una perspectiva comparativa, Diálogo Regional de Política, Banco Interamericanos de Desarrollo. • Espínola, V., Claro, J.P. y Walker, H., 2009, Lineamientos Estratégicos para la Discusión de una Política de Mediaño Plazo para la Educación Media, MINEDUC/Universidad Diego Portales. • Espínola, V. y Claro, J.P. (2010). El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad: Una reforma basada en estándares. En CIAE-UNICEF, Contribuciones al debate sobre políticas educacionales en Chile. Editorial Pehuén. Santiago: en prensa. • Fernández, T., 2009, La Desafiliación en la Educación Media en Uruguay. Una Aproximación con Base en el Panel de Estudiantes Evaluados por PISA 2003, en: DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 93 07 Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (2009) Volumen 7, Número 4. • Filmus, D., Miranda, A., Otero, A. (2004). La construcción de trayectorias laborales entre los jóvenes egresados de la educación secundaria. En. Jacinto, C. (Coord.). ¿Educar para qué trabajo? Discutiendo rumbos en América Latina. Buenos Aires. RedEtis. • Hall, D., 2007, Graduation Matters: Improving accountability for High School Graduation, The Education Trust. • Haney, W. (2001). Revisiting the Myth of the Texas Miracle in Education: Lessons about Dropout Research and Dropout Prevention. Lynch School of Education: Boston College. • Hankivsky, O., 2008, Cost Estimates of Dropping Out of High School in Canada, Simon Fraser University, Canadian Council on Learning, December 2008. • Hargreaves, A. & Shirley, D. (2008). The Fourth Way of Change. In: Educational Leadership. October 2008. Vol. 66 Issue 2, p56-61. • High Schools of the Millenium (2000). Report of the Workgroup. American Youth Policy Forum. • Hopenhayn, M., 2008, Inclusión y exclusión social en la juventud latinoamericana, en: Inclusión y ciudadanía: perspectivas de la juventud en Iberoamérica, Pensamiento Iberoamericano Nº3. • INJUV, 2007, Quinta Encuesta Nacional de Juventud, Instituto Nacional de la Juventud. • Kennely, L. & Monrad, M. (2007). Approaches to Dropout Prevention: Heeding Early Warning Signs with Appropriate Interventions. National High School Center at the American Institutes for Research. • Left Behind in America: The Nation´s Dropout Crisis, (2009), Center for Labor Market Studies, Department of Economics, Northeastern University. • Montero, R.E., (2007), Trabajo y Deserción Escolar: ¿Quién Protesta por Ellos?, Magíster de Economía, Universidad de Chile. • Muñoz Izquierdo, C., 2009, Construcción del Conocimiento sobre la Etiología del Rezago Educativo y sus Implicaciones para la Orientación de las Políticas Públicas: la Experiencia de México, en: REICE, Número Monográfico: Abandono y Deserción en la Educación Iberoamericana, Vol. 7, N° 4. • National League of Cities (s/f). Reengaging Disconnected Youth: Action Kit for Municipal Leaders, Issue #7. Institute for Youth, Education and Families. • OECD (2009). Education at a Glance: Education Indicators 2009. • OECD (2010). The High Cost of Low Educational Performance: The Long-Run Economic Impact of Improving PISA Outcomes. Programme for International DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 94 07 Student Assessment (PISA). • Opertti, R. (2009). Regional Expert Meeting on Development of Secondary Education (Post Basic Education) in the Arab Region (Muscat-Sultanate of Oman, 26-28 April 2009). Geneva: IBE-UNESCO. • Pinkus, L., 2008, Using Early Warning Data to Improve Graduation Rates: Closing Cracks in the Education System, Alliance for Excellence in Education, Policy Brief. • Raczynski, D. y otros, (2002), Procesos de Deserción en la Educación Media, Factores Expulsores y Protectores, INJUV / MINEDUC. • Roderick, M. (2006). Closing the Aspirations-Attainment Gap: Implications for High School Reform: A Commentary from Chicago. San Diego, CA: MDRC High School Reform Conference. • Sapelli, C. y Torche, A., (2004), Deserción Escolar y Trabajo Juvenil: ¿Dos caras de una misma decisión?, Cuadernos de Economía, N° 123, Universidad Católica. Santiago. • Urquiola, M. y Calderón, V., 2005, Manzanas y Naranjas: matrícula y escolaridad en países de América Latina y El Caribe, Diálogo Regional de Política, Banco Interamericano de Desarrollo. • Weller, J., 2006, Inserción laboral de jóvenes: expectativas, demanda laboral y trayectorias, Boletín RedEtis N°5, marzo 2006. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 95 07 PERFIL DE LOS AUTORES Mauricio González Oviedo Es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica y tiene un máster en Ciencias Políticas del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. En la actualidad, ocupa el cargo de asesor del Ministro de Educación Pública de Costa Rica y en su experiencia se cuentan trabajos como consultor de diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas en derechos de la niñez y la adolescencia y diálogo intercultural. Fue oficial de políticas públicas en UNICEF en México y en Costa Rica, trabajó como consultor-asesor de reformas en políticas legislativas en derechos de la niñez y la adolescencia en República Dominicana, Argentina, Cabo Verde, México, Ecuador, El Salvador y Panamá. Fue asistente de investigación e investigador en el Centro de Estudios para la Acción Social en Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de diseñar y coordinar proyectos y planes relacionados con estos temas. Por otro lado, ha sido coautor de libros como 'Deterioro y auge de lo social en el umbral del ajuste', 'La cooperación nórdica en Centroamérica, perspectivas de la sociedad civil', 'Integración social y pobreza', 'Política social con enfoque de derechos', 'Educación y política social', 'Infancia ley y democracia en la República Dominicana' y 'Lo propio, lo nuestro, lo de todos; educación e interculturalidad' y ha participado en la elaboración de evaluaciones y comentarios a documentos de política relacionados con los derechos de los niños y adolescentes. Camila Croso es coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y Vice-Presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, iniciativas que articulan redes y organizaciones de la sociedad civil. Su campo de estudio y trabajo en los últimos años ha sido la exigibilidad política y jurídica del derecho a la educación y la superación de las múltiples formas de discriminación. Claudia Jacinto es Dra. en Sociología con especialidad en América Latina de la Universidad París III, Francia. Coordinadora de redEtis. Investigadora residente del IIPE. Investigadora del CONICET - Universidad Nacional de General Sarmiento IDES. Coordinadora regional del proyecto de investigación: "Educación, formación profesional y trabajo de jóvenes" – IIPE. Docente de posgrado de las Universidades de Buenos Aires y San Andrés. Miembro del Comité Editorial de la revista Estudios del Trabajo (Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del trabajo, ASET), del Comité Técnico de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, y representante suplente de la Argentina en la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST). Además, es autora de varias publicaciones sobre juventud, educación, trabajo y pobreza. Entre ellas: La inclusión laboral de los jóvenes: entre la desesperanza y la construcción colectiva (coord. en colaboración con Ernesto Abdala y Alejandra Solla), Montevideo, CINTERFOR-OIT, 2005. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 96 07 Educar para que trabajo? Discutiendo rumbos en América Latina (coord.), redEtis (IIPE-IDES)/MTEy SS/MECyT/La Crujía, Buenos Aires, 2004. Políticas y estrategias para el mejoramiento de las oportunidades de los jóvenes. Estudio en la Ciudad de Buenos Aires (en colaboración con Ada Freytes Frey), UNESCO/IIEP, París, 2004. Patricia Salas O´Brien es Socióloga y docente en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, en las áreas de metodología de investigación, teorías sociológicas, democracia y ciudadanía. Desde 2001, realiza acciones de la movilización y formulación de políticas sociales, en apoyo a la Mesa de Lucha contra la Pobreza en Arequipa y, desde el 2002, como miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú, participa en la movilización, formulación e incidencia para el Proyecto Educativo Nacional, que se aprueba como política de Estado, en 2007. En el Período 2004 -2008, fue presidenta del Consejo y actualmente es miembro en las comisiones que se ocupan de las políticas sobre descentralización y calidad y equidad de la educación básica. Pablo Gentili es Doctor en Educación (Universidad de Buenos Aires). Se desempeña como profesor e investigador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde coordina el Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP/UERJ). Actualmente es Secretario Ejecutivo Adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Algunos de sus últimos libros son: La reforma universitaria. Desafíos y perspectivas noventa años después (compilador con E. Sader e H. Aboites, CLACSO, 2008) y Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina (compilador con G. Frigotto, R. Leher e F. Stubrin, Homo Sapiens, 2009); José Rivero es Doctor en Ciencias de la Educación, especialista en Educación y desarrollo comunitario. Entre 2002 y 2008 se desempeñó como miembro del Consejo Nacional de Educación en Perú. A nivel regional ha sido consultor de las siguientes agencias: UNESCO, OEI, GTZ, BID, SNV y Ayuda en Acción. Algunas de sus publicaciones más recientes son: “Educación, docencia y clase política en el Perú”, Lima, 2007 y “Educación y actores sociales frente a la pobreza en América Latina”, Auspiciado por la CLADE y el CEAAL, Lima, 2008. Viola Espínola es Doctora en Sociología de la Educación (Universidad de Gales) y Psicóloga Educaciónal (Universidad Católica de Chile). Académica e Investigadora Asociada del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, dirige allí el Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa. Se desempeñó como Especialista en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue responsable del diseño y ejecución de proyectos de mejoramiento educativo en países de América Latina y El Caribe y coordinó el Diálogo Regional de Política Educativa, que reúne a los Viceministros de Educación de los países de la región en torno a temas educativos contingentes. Ha sido investigadora del CIDE, coordinadora del proyecto MECE-Básica en el Ministerio de Educación de Chile y consultora para organismos internacionales y Ministerios de Educación de países del Cono Sur. Ha DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 97 07 investigado y publicado en temas como descentralización educativa, gestión escolar, gestión municipal, efectividad escolar, educación ciudadana, financiamiento de la educación, formación técnica y asistencia técnica a escuelas en el marco de la Subvención Escolar Preferencial. DEBATE NRO 7. UNIVERSALIZAR EL ACCESO Y COMPLETAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ENTRE LA META SOCIAL Y LA REALIDAD LATINOAMERICANA 98