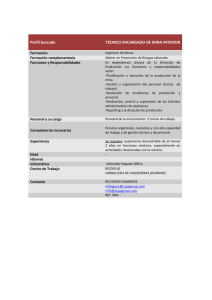Vladivostok - Universidad Popular de Mazarrón
Anuncio

XXVII Concurso de Cuentos “Villa de Mazarrón” - Antonio Segado del Olmo 2011 VLADIVOSTOK JUAN VALERO SÁNCHEZ PREMIO El 15 de Julio de 2011, el jurado del Concurso de Cuentos Villa de Mazarrón - Antonio Segado del Olmo, compuesto por Gustavo Martín Garzo, Lola Gracia Martínez, Rafael García Castillo, Soren Peñalver, Fina Tafalla Brotons y José María López Ballesta, otorgaron el Premio de la vigésimo séptima edición al cuento titulado Vladivostok, de Juan Valero Sánchez. Juan Valero Sánchez es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Barcelona y diplomado en Francés por la EOI de Barcelona. Trabaja como profesor de Filosofía en el Instituto Juan de la Cierva de Totana. Ha publicado en la revista "Sol negro", hoy desaparecida. Algunos artículos en la revista "Cuadernos de La Santa", de Totana, sobre filosofía y mística. Ha sido seleccionado en el concurso de microrelatos "Molinos del río" de Murcia de 2010. Ha participado en un libro colectivo en favor de los damnificados por el terremoto de Lorca. Ha prologado un libro de poemas, "A favor del vendaval", de Juana Serrano, y un par de presentaciones de libros de la colección del IES Juan de la Cierva de Totana. Todo lo demás es inédito, relatos sobre todo. VLADIVOSTOK In my beginning is my end.... East Coker, T.S. Eliot I Un día caluroso de finales de mayo de 1931, un viajero con el sombrero en la mano se presentó en los alrededores de la mina. Mecánicos y electricistas, capataces y mineros lo observaron con extrañeza. ¿Qué haría allí un joven tan bien vestido, con chaqueta a la americana, sorteando toda clase de obstáculos para no manchar su indumentaria inmaculada?, parecían preguntarse. Avanzaba con paso decidido como si buscara a alguien. - ¿El ingeniero de la explotación, por favor? Alguien le indicó: - Por allí, se encuentra en la oficina que hay justo a la derecha de la entrada a la mina. Se secó el sudor con un pañuelo blanco y avanzó con paso enérgico hacia el lugar. Conforme se acercaba pudo leer un rótulo que indicaba "Impensada". En ese momento entraba por el lado sur del descampado un pequeño ferrocarril. Se trataba de un tren minero de mercancías y pasajeros que cubría el trayecto desde el centro del cerro hasta el puerto que se divisaba a lo lejos, en el valle. - ¿No habrá venido usted desde tan lejos, cómo dice que se llama su país, Nuevo Méjico, para que le cuente la historia de su abuelo, el Sr. Le Roux? - Ciertamente no. Vengo a interesarme por la explotación del yacimiento. Como sabrá, cuando mi abuelo se marchó lo dejó todo en manos de la Compañía y de los mineros pero añadió una cláusula en la que señalaba que, en caso de que algún familiar decidiera volver a acceder a la propiedad de la explotación, le correspondería un tercio del capital. Y vengo a por mi parte. - Sí, estamos al tanto de ese documento, y está en su derecho, sólo que quizá no ha elegido usted el mejor momento: los pozos están muy esquilmados y el plomo es cada día que pasa de peor calidad. Para colmo, la cotización en el mercado no para de bajar. Así que usted verá. - No estaba al corriente en absoluto, pero con más razón entonces: me quedo. Deseo ponerme a trabajar cuanto antes. También yo soy ingeniero y traigo unos buenos ahorros, ¿Se han abierto nuevos pozos en la mina? - No, señor Le Roux . - Bien, comenzaré por ahí. Abriremos otros nuevos, Según los cálculos de mi abuelo, ahí abajo ha de haber otro filón de mucha mayor calidad, por debajo del que estamos en estos momentos, y vamos a dar con él. Dio media vuelta y salió de la oficina. Esto es lo que puedo decirte: tu abuelo habría querido volver aquella mina era su vida-, pero nunca lo manifestó porque aquel accidente en el pozo de Santa Elena lo marcó para siempre. Quizá pensó que tú podrías regresar, aunque nunca te lo expresara, probablemente nunca lo comentó a nadie. Llegó a la comarca a principios de los años setenta del siglo pasado. Procedía de Francia y deseaba instalarse en el sur, lejos del frío y de París, donde había estudiado. Su vida eran las minas, y desde que abrió "Impensada", se convirtió en su ambición particular. Antes de recalar por allá había recorrido yacimientos en media Europa. Me explicaba que la gente minera es singular, que en ellos hay una especie de estrella -o demonio, sentenciaba a veces- que los lleva a buscar algo que ellos mismos ignoran, poco importa que sean picadores, barreneros, ingenieros o patronos: los mineros persiguen todos un sueño en las entrañas de la tierra, proclamaba, y eso los diferencia del resto de los hombres. "Buscan en lo hondo algo más grande que ellos mismos ", me decía. II Volvió a la oficina a la mañana siguiente, bien temprano, poco antes de las seis. El ingeniero ya se encontraba allí, revisando unos papeles encima de la mesa. Antes de que el joven mencionara nada, el ingeniero indicó: - Tenemos en las vitrinas de la oficina algo que quizá pueda interesarle. - ¿Qué puede ser?, preguntó el joven. - Se trata de una carta de su abuelo, escrita pocos días después del infortunado accidente, justo antes de que se marchara tan precipitadamente con la hija del jefe mecánico de la explotación, su señora abuela. Por supuesto, nadie ha leído nunca la carta. - ¿Puedo? El ingeniero se acercó a una vitrina, abrió una carpeta en la que podía leerse: "Impensada, 1890-1900", y le extendió la carta. - Lo dejaré solo. El joven abrió despacio el sobre en la soledad de la estancia y comenzó a leer. Cuando de nuevo entró el ingeniero, el joven giró bruscamente la cabeza en dirección contraria y permaneció en silencio. El ingeniero respetó el silencio y tampoco dijo nada. Al cabo de un tiempo, el joven refirió: - Mi abuelo me habló del viaje que realizaron al partir de aquí. Acompañado de mi abuela, cogía el ferrocarril que va de la explotación al puerto y allí embarcaba en un vapor, el "Carolina", hasta Cartagena. Desde allí, en distintos medios de transporte, viajaba hasta Moscú, y allí tomaba el Transiberiano hasta Vladivostok. Me relataba hasta los más mínimos detalles: las ciudades que atravesaba el tren -Perm, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Irkutsk...-, los caracteres del pueblo ruso, las lecturas literarias en el vagón. Luego me hablaba de la estepa y de la sensación que le producía esa especie de mina a cielo abierto, sin contornos y silenciosa, y de la nieve, del blanco de una nieve como nunca había contemplado ni volvería a contemplar, mientras el tren se deslizaba lentamente por aquel espacio sin límites. El llamaba a eso el instante inmóvil. Después, el traqueteo del tren o la llegada a una nueva ciudad lo devolvía al mundo. Me relató este viaje con todo detalle en multitud de ocasiones. El ingeniero no añadió nada. De nuevo los dos hombres permanecieron en silencio, como si toda palabra proferida a continuación hubiera resultado vana. Finalmente, el joven salió de la oficina y se dirigió hacia la mina. Alguien habló a tu abuelo de aquella comarca remota, casi ignorada, en el levante español, donde había plomo por explotar en abundancia, y que según una antigua leyenda albergaba en algún lugar un filón excepcional. ¿Oro? ¿Plata, como en épocas anteriores? ¿O quizás algún mineral más noble aún, más puro, desconocido hasta entonces? Tu abuelo era así: romántico en sus empeños y meticuloso, concreto, exacto en la consecución de sus propósitos. Así que se marchó hasta allá, subió al cerro llamado de San Cristóbal y se puso manos a la obra. Para ello contrató a los mejores técnicos con los que había trabajado en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, y los llevo allá. También a los mejores mineros de las comarcas vecinas, y los hizo a todos partícipes de su entusiasmo contagioso. Todos lo admiraban. III Se quitó la chaqueta y la corbata y pidió bajar al yacimiento, primero al pozo accidentado hasta donde se pudiera, luego al otro. Descendió rodeado de mineros asombrados porque jamás habían visto a un hombre en traje al fondo de una mina -no habían conocido al Sr. Le Roux: también él bajaba con frecuencia a inspeccionar el trabajo en traje impecable-. Cuando ascendió a la superficie, no se puso ni la chaqueta ni la corbata. Se dirigió a la oficina y desde la puerta señaló al ingeniero: - Hay mucho trabajo por delante. ¿Dónde queda correos? Eran tiempos difíciles. La comarca atravesaba una fuerte depresión, tanto en la minería como en la agricultura y en la pesca. Ahora, con la crisis y una República en mantillas, el nieto de Le Roux se contaba entre los pocos que miraba hacia delante. Se dispuso a trabajar afanosamente en "Impensada". Removió todo el cerro a partir de los datos de que disponía y de las conversaciones con su abuelo: "A partir de los 500 metros..." Parecía imposible después del derrumbe que siguió a la explosión. A no ser que se intentara una nueva perforación por otro sitio. Mientras tanto, corrió la noticia de que el Estado retomaba el viejo proyecto de un ferrocarril de viajeros y mercancías que comunicaría la comarca con el resto del país. Por un tiempo, aquello animó a todo el mundo pero se fue demorando hasta que finalmente se desvaneció. Ajeno al desánimo, el joven pasaba el día entre la oficina y los pozos de la mina, y por la noche resolvía todo tipo de problemas técnicos y financieros. En las semanas siguientes a su llegada trabajó sobre dos nuevas posibilidades. Se trataría de abrir una nueva galería a pico y pala, sin barrenar, desde alguna de las caras laterales del cerro. El túnel habría de ser muy largo, pero semejaba estar firmemente convencido que era la única forma de acceso: bien desde el yacimiento "Aurora", en la cara norte, bajando por debajo de los 400 metros con una leve inclinación hasta el centro del cerro, o bien desde "Casualidad", en la cara sur, descendiendo hasta los 450 metros y después escalonadamente, sorteando otras minas. La segunda posibilidad debió parecerle demasiado descabellada, porque comenzó por intentar el descenso por la cara norte. Trajo nuevos técnicos, alemanes en este caso, y un grupo de mineros de Almadén expertos en perforaciones especiales. Recurrió también a la última tecnología en explosivos e inició el descenso. Todo avanzaba muy lentamente: pequeñas explosiones, limpieza de los restos a pico y pala, extracción del agua con una gran bomba eléctrica y, cuando se fue acercando a los quinientos, sólo pico y pala. Las obras de contención en las paredes se realizaban con las más estrictas normas de seguridad, y siguió descendiendo: cuatrocientos cincuenta, cuatrocientos sesenta... Los hombres eran reemplazados exhaustos cada cuatro horas. Un equipo médico especialmente habilitado los atendía a la salida y no se reincorporaban hasta el día siguiente. A partir de los cuatrocientos setenta metros se trabajaba ininterrumpidamente de lunes a sábado. Sólo se respetaba el domingo para que todos pudieran descansar y estar con la familia. Todos menos él. La soledad no parecía importarle. Por la mañana, acudía los domingos a la oficina a seguir planificando y resolviendo nuevos retos técnicos. Tan solo se permitía el viaje vespertino en tren desde el cerro hasta el puerto. Se sentaba en un banco del malecón y contemplaba la entrada y salida de los barcos. El lunes por la mañana era el primero en llegar a la mina, al turno de las seis. De nuevo, el descenso, metro a metro, centímetro a centímetro, hasta alcanzar los quinientos... Fue una tarde, con el último turno del día, cuando se alcanzaron los cuatrocientos noventa y cinco metros. Le Roux acababa de bajar en la jaula con los mineros del primer reemplazo de la noche. Había inspeccionado personalmente los muros de contención del último tramo. Apenas había agua en el fondo y la tierra parecía porosa, sin rocas de tamaño. En ese momento dio la orden de barrenar con una pequeña carga que permitiera descubrir entre cinco y diez metros. Todos se miraron con gesto de incredulidad pero el ingeniero en jefe insistió. A los pocos minutos una inmensa humareda cubría la galería, dejando entrever apenas las siluetas de los hombres. El joven americano se apresuró junto a los mineros a retirar tierra, piedras, fango...En la semipenumbra, el nieto de Le Roux mostraba la excitación de quien está a punto de conquistar un sueño. Se limpió todo con gran rapidez. Todavía flotaba polvo en el aire casi irrespirable cuando alguien gritó: - ¡Aquí, señor Le Roux, no hay nada! ¡Ni oro, ni plata, ni nada, sólo tierra y agua! - ¡No es posible! ¡Tiene que estar ahí enfrente, un metro más arriba o más abajo pero ahí, ahí!... La nuestra fue una historia de amor fulgurante y extrema. Conocí a tu abuelo poco antes de la explosión. Él era el joven ingeniero y empresario que había descubierto el filón de plomo más grande de todo el sureste hispano -"Prodigio" lo llamaron-, y yo una muchacha alemana llegada a la comarca poco antes, hija del jefe mecánico de la explotación. Por aquellos días tu abuelo presentía que algo grande estaba a punto de ocurrir; y creyó firmemente que se hallaba a un paso de dar con el tesoro de su vida. En realidad, su corazón se adentraba en un territorio más sutil casi sin percibirlo. En su búsqueda, lo que de verdad encontró fue el amor de aquella joven rubia que, en medio del dolor y del fracaso, embarcó a su amante en un nuevo empeño: nos iríamos a América, buscaríamos fortuna allá, había filones de oro aguardando a ser descubiertos de una costa a otra en los nuevos estados del norte. Llegados finalmente a Nuevo Méjico, sin embargo, le desapareció la fiebre de los metales, como el que se cura súbitamente de una enfermedad larga y fatigosa, y nunca más se ocupó de la minería. Otra cosa eran los recuerdos... Sí, yo amé a tu abuelo locamente desde el primer momento, y él también me amó, con una ternura un tanto extraña, atravesada -aunque él nunca me lo confesó expresamente - por aquella frustración originaria. IV El americano -así lo llamaban- buscó y se afanó durante años, uno, dos, tres, hasta cuatro, pero todo resultaba inútil: "Impensada" permanecía impenetrable. Se extraía un plomo de la peor calidad y la cotización seguía bajando. Se descendió hasta los quinientos cincuenta metros. Nada. Comentó con el resto de ingenieros una y mil veces la posibilidad que en un principio había descartado: el acceso desde la cara sur, pero nunca consiguió resolver los problemas técnicos para acometer desde allí el acceso a la mina. Además, la financiación resultaba costosísima y parecían quedarle escasos recursos y menos energía. Las compañías comenzaron a marcharse una tras otra. Algunas dejaban la explotación en manos de los mineros, como ya hiciera su abuelo. La única que resistía era la antigua Compagnie Française del Sr. Le Roux, con participación de los mineros. Y quedaba él, con su 33% y un capital cada vez más exiguo. El joven americano, empero, no levantaba la cabeza: sólo parecía mirar hacia abajo. Alguien que había trabajado de muy joven con su abuelo se le acercó un día y le sugirió: - Déjelo y márchese a su tierra. Su abuelo lo intentó durante años, hasta que fracasó. No llegue usted tan lejos. Váyase antes de que sea demasiado tarde y la desgracia se lo lleve por delante. Era el 16 de agosto, de 1935, día de San Roque. Aquella mañana se marchó de la explotación mucho antes de lo habitual. Se le vio cabizbajo bebiendo en los bares de los alrededores. Al tercer día apareció por la oficina y comentó al ingeniero jefe: - Esto no da más de sí. El acceso desde "Casualidad", por el sur, puede ser la última oportunidad pero mis fuerzas están al límite y mis ahorros también. En ocasiones nos quedamos a un pico de la victoria, y no lo asestamos. Yo he creído dar con el último en demasiadas ocasiones como para seguir intentándolo. Me marcho. ¿Seguirán ustedes? El ingeniero se encogió de hombros y no respondió. Tu abuelo habría querido volver, pero sabía que no le era posible. No se puede regresar sin más a enfrentarse a un fracaso tan completo. Uno mismo no puede, pero un sueño así quizá no debiera quedar a medias. Algo misterioso reclama consumar nuestras obsesiones, no siempre en primera persona. Tú siempre fuiste su nieto predilecto. A nadie, ni a mí siquiera, dejó nunca que le tocara el cabello, y tú jugabas con su pelo. Llamaba a tu madre para que almorzaras con él, y dejaba que soparas en su plato. Ningún nieto entró nunca en el cuarto de la radio, y él te sentaba en una sillita de anea junto a sí, mientras escuchaba programas de cantes flamencos. ¡Dios mío, y fumaba sin parar! Por eso, no sólo no me opongo a tu decisión de ir a España sino que me haría verdadera ilusión. Algo de la energía de tu abuelo te acompañará y te impulsará hacia el cumplimiento de lo que él emprendió. Vivimos con demasiada frecuencia en la superficie de las cosas pero allá abajo, en lo hondo del ser suceden hechos extraordinarios, hay galerías y caminos, transfiguraciones y catástrofes al margen de nuestro ajetreo diario, y en ocasiones ascienden a iluminar nuestra frágil conciencia. Por eso, mi amor, ve, bendito seas, regresa a España, acerca el oído a aquella República naciente, explora en los confines del yacimiento y culmina este sueño familiar que forcejea por ser liberado. Nada te retiene acá: en América el ideal se está apagando, allá se está encendiendo. ¡No lo dudes! Recuerda también que nada verdaderamente grande se ha hecho nunca sin amor. Es mi contribución al sueño del abuelo. V La noche anterior a la partida, en la habitación del hotel, el joven volvió a abrir la carta y leyó en voz baja: "A ti, descendiente de H. Le Roux, quien quiera que seas: Es seguro que cuando leas estas líneas habrá pasado mucho tiempo de lo ocurrido, el dolor habrá dejado paso al olvido y estos hechos trágicos serán para ti algo lejano, quizá incluso indiferentes, así que quiero hacerte partícipe de lo que supone para mí la explotación minera a la que llegas — o a la que en cierto modo regresas, como a una cita con el misterioso destino- antes de comunicarte mi última voluntad respecto a este asunto. Has de saber, por si no te lo han contado, que fue aquí, aquí mismo, donde descubrimos el mayor filón de plomo de aquellos años en España. Aquello supuso una revolución sin precedentes. Puse la maquinaria más moderna al servicio de la mina principal, a la que llamé "Impensada" porque por debajo de ese filón, en el centro mismo del cerro volcánico, algo me decía que encontraríamos un metal único, descomunal, impensable, como nunca jamás se había visto. Nos adentraríamos en lo oscuro para sacar a la luz el tesoro enterrado en las entrañas de la tierra, en los pozos telúricos de la naturaleza... Pero todo ha sido inútil. ¡Veintitrés vidas se ha llevado por delante el maldito anhídrido carbónico! ¡Veintitrés! Viviré a partir de este momento con la culpa de esas muertes mientras viva, pero el sentido último de esta carta es que tú, quien quiera que seas, puedas acabar lo que yo nunca pude realizar. Nadie entendería que yo continuara dando vueltas a algo así. Podrá parecer locura, pero continúo convencido que ahí abajo sigue aguardando algo que nos ha atraído a tí y a mí irresistiblemente. ¡Toda la suerte!". Leyó la fecha en voz alta: 27 de febrero de 1893. Rompió la carta mientras se acercaba a la ventana de la habitación y observaba el cerro en penumbra. Luego miró hacia el mar oscuro y permaneció así un largo rato. En realidad, nunca hicimos ese viaje hasta Vladivostok, ni llegamos a Nuevo Méjico desde Alaska. Nunca lo hicimos, aunque él mantuvo siempre el deseo de realizarlo, y lo imaginaba con la misma precisión y exactitud con que acometía cualquier reto profesional. No, mi amor, nunca tomamos el Transiberiano, ni atravesamos la estepa, ni aprendimos ruso conversando con la gente, ni cruzamos el Estrecho de Bering a pie en la época de los hielos. Realmente, salimos de la comarca un 23 de mayo de 1893, días después del fatídico accidente, tomamos el "Carolina" -eso sí es cierto, porque a los dos nos encantaba ese vapor de hélice- y embarcamos en Cartagena rumbo a la costa este americana. Desde allí, sin saber muy bien dónde ir recorrimos Georgia, Alabama, Mississipi, Tejas, hasta arribar a Nuevo Méjico. En cierto sentido, 'hicimos el viaje', a nuestra manera. VI En la mañana del 2 de septiembre de 1935, el joven americano abandona temprano el hotel. Lleva el mismo traje que el día de su llegada. El tiempo ha cambiado levemente: sube desde los campos un suave olor a otoño, con aroma de esencias, y una suave brisa hace olvidar el tórrido verano. Hace el trayecto a pie hasta el apeadero. El tren que aparece ante sus ojos es pequeño, casi minúsculo, con menos vagones que de costumbre. Lleva una exigua carga de plomo de la última mina que permanece abierta: "Impensada". El lugar está vacío. Tan sólo el capataz y el maquinista. Saluda con un gesto, sin decir palabra, y sube al tren en silencio. Masculla los versos de un poeta local: "Ven de tu ausencia/ a mi pobre corazón/ que se muere,/ porque yo paseo, Juana,/ la flor de la melancolía." El tren se pone en marcha. El americano mueve ligeramente la cabeza hacia un lado, como en dirección a la mina. Antes de concluir el giro, percibe el rótulo de un letrero al borde de un pequeño camino. Está en el suelo, caído. El letrero apunta hacia abajo, a la tierra. En el rótulo, una palabra: "Vladivostok". El joven contempla el tren avanzando despacio y el mar a lo lejos. Vuelve a observar el rótulo y al instante da un salto, cae rodando por el terraplén, se incorpora y mira hacia arriba, al cerro iluminado por el sol de septiembre, y echa a andar a paso rápido, casi corriendo, en dirección a la cara sur de la mina. .. In my end is my beginning.