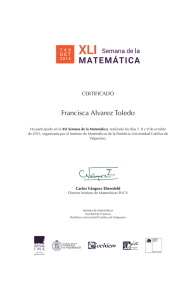VIVIR LO QUE TIENE MÁS VIDA Conversaciones con Ricardo Krebs
Anuncio

VIVIR LO QUE TIENE MÁS VIDA NICOLÁS CRUZ Conversaciones con Ricardo Krebs SUMARI0 PROLOGO Sol Serrano LA FIGURA DE RICARDO KREBS Nicolás Cruz CONVERSACIONES I. II. III. IV. V. NIÑEZ Y JUVENTUD EN VALPARAÍSO LOS AÑOS EN ALEMANIA LABOR UNIVERSITARIA DE REGRESO EN CHILE UNA CONVERSACIÓN SOBRE HISTORIOGRAFIA CHILENA VEJEZ, MUERTE Y FIN DE MILENIO APÉNDICE Currículum Vitae DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO RICARDO KREBS WILCKENS Jaime Eyzaguirre RICARDO KREBS, DOCTOR SCIENTIAE ET HONORIS CAUSA. Ricardo Couyoumdjian INDICE ONOMASTICO 2 PROLOGO Sol Serrano* En este fin de siglo tan marcado por la incertidumbre intelectual, las experiencias de vida parecen estar cobrando un especial valor. Los propios cambios en la historiografía en la última década nos muestran una fuerte recuperación del sujeto, tan ahogado en el estructuralismo y en el funcionalismo. Quizás por ello sea hoy más necesario, más apremiante y también más atractivo acceder a la vida del historiador para comprender su obra. La gran pregunta que me sugiere la lectura de este hermoso libro es cuál es, finalmente, la obra de Ricardo Krebs. En cierto sentido, sus alumnos a lo largo de más de medio siglo de la historia de Chile, nos hemos sentido con emoción y desenfado, algo así como dueños de su obra. De sus escritos, por cierto, que finamente nunca formaron parte de la bibliografía de sus propios cursos y seminarios, pero a los cuales obligadamente llegábamos cuando necesitábamos trascender el empiricismo parroquialista o cuando necesitábamos entender lo propio en el contexto global de Occidente. Allí lo buscábamos en el fichero. Pero éramos dueños de mucho más. Krebs representa en la historia universitaria chilena la formación de la figura del académico científico. Esa figura, la que tanto había querido formar Andrés Bello desde mediados del siglo XIX y que el propio Krebs había experimentado en sus estudios doctorales en Alemania en la década del 40, y que sólo cristaliza entre nosotros un siglo después y se institucionaliza propiamente tal con la Reforma Universitaria de fines de los sesenta, especialmente en la Universidad Católica. Él forjó, a la vez que formó parte, de la primera generación de académicos en el sentido moderno del término en las humanidades. Aquello que fue una verdadera proeza en la formación de la universidad científica tenía también sus bemoles que ni Humboldt ni Bello podían avizorar: el surgimiento del académico como un burócrata del saber. * Sol Serrano es profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. HACER NOTA MÁS COMPLETA. 3 La frontera entre ambos, entre el universitario y el burócrata del conocimiento es quizás sólo una: la pasión. La suya es clásica más que romántica, es de aguas cristalinas más que de mares tormentosos, es una tremenda pasión por la razón. Parece muy coherente que se haya sentido primeramente atraído por las matemáticas, por mundos ordenados y limpios aunque no por ello menos misteriosos. Pero buscaba la razón encarnada, más heroica y más pecadora. Podría entonces haber sido la filosofía, pero fue finalmente la historia de las ideas porque allí podría ver con mayor propiedad y cercanía a la razón humana construyendo un orden. El cree profundamente que ese orden existe, que es fruto de la libertad humana y de la gracia divina. Por eso le teme a la pasión desbocada y desordenada del sentido último del hombre, a la pasión irracional como la vio directamente en la Alemania nazi de su juventud. Era esa pasión por desentrañar el sentido de lo humano la que hacía de su magisterio una experiencia intelectual y vivencial tan rica. Una experiencia finalmente universitaria. Ricardo Krebs es un hombre de la Universidad en tantos sentidos. Ha sido profesor e investigador, ha participado directamente en sus transformaciones institucionales, ha sido además un especialista de esa misma historia. Pero todos esos son datos de curriculum. Lo que éste no puede decir, porque no tiene fecha ni producto, es que para sus alumnos él, encarna la Universidad, él es la experiencia de esa comunidad de saber entre profesores y estudiantes. En cada clase suya, en cada consulta en su pequeño cubículo lleno de libros y de fichas, o en cada café en el patio del kiosco del Campus Oriente de la Universidad Católica, uno sabía, uno sentía, que las enredaderas estaban creciendo en los muros universales de los claustros. Ricardo Krebs literalmente ha mantenido durante sesenta años un diálogo con los veinte años. Desde las chaquetas azules y las polleras escocesas, hasta los bototos gruesos y los mechones colorados, por su oficina han pasado tantas generaciones con sueños y rabias tan distintas. Don Ricardo nunca tuvo que hacer un esfuerzo pedagógico para entablar un diálogo, sencillamente su interés era genuino porque su respeto era verdadero. En épocas oscuras de la vida nacional, donde muchos de nosotros sentíamos no tener espacio, su oficina y 4 su seminario siguieron siendo un lugar de libertad y de dignidad, de debate intelectual y de acogida humana. Curiosamente este profesor tan conservador, con su aspecto caballeroso y circunspecto, ha sido en las aulas uno de los que más, si no el que más, han creído en los jóvenes. Presionaba nuestra ignorancia con tanta confianza en nosotros que finalmente terminábamos creyendo que sí, que éramos capaces de leer a Herder, a Weber o a Kant, que podíamos hacer una investigación y que podía ser, como decía con un tono entre cálido y solemne, “un aporte original al conocimiento histórico”. Las páginas que siguen, tan cuidadosamente incentivadas por uno de sus discípulos más queridos, son sorprendentes aun para quienes lo conocemos bien. Sorprenden porque es creíble en lo increíble: ha sido feliz. Este libro es la gran obra de Ricardo Krebs, sencillamente, porque es su vida. 5 LA FIGURA DE RICARDO KREBS Nicolás Cruz B.* Ricardo Krebs ha sido uno de los historiadores y educadores importantes en Chile a partir de los años iniciales de la década de 1940, cuando volvió de Alemania luego de haber cursado los estudios universitarios de Historia en la Universidad de Leipzig. A partir de ese momento, y hasta nuestros días, el escenario de su quehacer profesional ha sido solamente el universitario, combinando la investigación histórica, la docencia y el desarrollo de cargos universitarios. Ha sido una vida en íntima relación con la universidad, y la novedad en su caso es que fue uno de los primeros que pudieron dedicarse de manera exclusiva a ella en el campo de las Humanidades. Su actividad ha tenido relación con el desarrollo de la investigación de la historia en Chile, con la profesionalización de los estudios históricos en nuestro medio, mediante la creación de los institutos de Humanidades independientes de la exclusiva función pedagógica que se les asignaba al interior de las Escuelas de Educación, con la instauración de profesores-investigadores de jornada completa, con el desarrollo de los estudios de postgrado, etc. Junto a lo anterior, se ha volcado en una docencia ininterrumpida “despojada de todo oropel artificioso y pedante”1. Finalmente, ha participado en la Dirección del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con los decanatos de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y luego el de Historia, Geografía y Ciencia Política, así como con el rectorado interino de la Universidad Católica en 1970, durante los tiempos de la reforma universitaria. Las más de cinco décadas dedicadas al estudio y enseñanza de la Historia se han plasmado en una cantidad significativa de artículos y libros, los cuales siguen entrando a las prensas al momento en que escribimos estas líneas. Al contar con una cierta perspectiva temporal, resulta posible agrupar par sus publicaciones de acuerdo a determinados temas de interés, aunque éstos hayan sido amplios y variados. * Nicolás Cruz es profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eyzaguirre, Jaime, “Discurso de recepción del académico Ricardo Krebs Wilckens”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia Año XXII, N° 53. Segundo Semestre de 1955. El texto completo de este discurso se encuentra incluido a modo de apéndice de este libro. 1 6 Entre los temas que ha investigado con mayor dedicación, figura el del pensamiento ilustrado español del siglo XVIII y su relación con el proceso de emancipación americana, así como también la formación de la conciencia nacional en las nacientes repúblicas americanas, poniendo un énfasis particular en los políticos intelectuales del período (Camilo Henríquez y Andrés Bello, entre otros). Igualmente, y siempre manteniéndonos en el plano de la investigación sobre historia americana y chilena, ha abordado en repetidas oportunidades el tema de las relaciones y conflictos entre los conservadores católicos y liberales laicos en la segunda mitad del siglo decimonónico. Finalmente aparece su interés en la historia de la universidad en Occidente y América, dedicando un estudio pormenorizado de la Universidad Católica de Chile1. La historia europea, tanto en sus aspectos políticos como culturales, ha sido uno de sus objetos de estudio constante. Los primeros años de su actividad intelectual, luego de obtener su doctorado en historia en Alemania estuvieron dedicados de manera exclusiva a la enseñanza y preparación de artículos sobre estos temas. Tanto es .así que en el año 1955, con ocasión de su incorporación a la Academia Chilena de la Historia, se destacó el hecho de que era aceptado en ella quien se había dedicado de manera principal a la historia de Europa2. Fue con posterioridad a esa fecha que sus trabajos derivaron a la historia de Chile y América, aunque nunca haya abandonado del todo los temas referidos al viejo continente. El desarrollo de los argumentos recién indicados han sido desarrollados desde la perspectiva de la historia de las ideas, concebidas éstas como expresiones centrales de un espíritu humano que se caracteriza por la búsqueda de la libertad. Esta perspectiva para la comprensión del pasado se puede encontrar ya en sus primeros artículos, pero se acrecentó luego de sus lecturas de la obra de Max Weber, autor cuya influencia ha resaltado en varias ocasiones, particularmente por lo que se refiere a que “El hombre, la religión y su salvación: el ser humano no medita sobre cuestiones éticas y religiosas por ninguna penuria material, sino por una fuerza interior que lo empuja a comprender 1 Véase Krebs, Ricardo, Muñoz, María Angélica y Valdivieso, Patricio, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile 1888-1988, Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile, 1994. 2 volúmenes. 2 Los artículos publicados hasta finales de la década de los cincuenta son muy numerosos y abordan temas disímiles, que van desde “El ambiente de Israel a la llegada de Jesús” (Revista Estudios N° 159) o “Intolerancia medieval y tolerancia moderna” (Revista Estudios N° 171), hasta “El pensamiento de Toynbee” (Revista Estudios N° 215). Con todo, la mayor parte se centra en el período de la historia moderna. Con posterioridad a la década mencionada centró su interés en el estudio de la Revolución Francesa. 7 el mundo como un cosmos con sentido, y a tomar posición frente a él”1. Sobre Oswald Spengler, cuyo libro sobre la decadencia de Occidente fue una lectura obligada para todos los historiadores de su generación, en cambio, anotaba, como una de sus limitaciones, que “...no creyó en el poder del espíritu que es el más poderoso de todos los poderes”2. Decir que alguien ha cultivado la historia de las ideas es algo amplio. Krebs ha seleccionado de manera específica una forma centrada en las “figuras mediadoras”, esto es, aquellas que han buscado implementar su pensamiento en escenarios históricos determinados. Su estudio sobre el Conde de Campomanes puede ilustrar de manera adecuada estas palabras, aunque algo similar podría indicarse respecto de sus trabajos sobre personalidades como las de Mozart, Goethe o las ya señaladas de Camilo Henríquez o Bello. El pensamiento histórico, político y económico del Conde de Campomanes3 es considerado su trabajo más original y el mayor aporte al conocimiento historiográfico, puesto que junto al estudio mismo sobre este “pensador que actúa”, abrió tempranamente una relación entre el pensamiento ilustrado español y la historia americana, derrotero que luego han seguido muchos estudios. En este libro, el autor señala desde el inicio que la reflexión de Campomanes se desarrolló entre los planos del pensamiento sobre la historia española y la política ilustrada, así como sobre la necesidad de actuar y realizar los planes de reforma que consideraba necesarios para la España de su tiempo. El interés de Ricardo Krebs en este estudio, como en muchos otros, está puesto principalmente en ese delicado ángulo en el cual las ideas se implementan en una realidad determinada, persiguiendo luego el camino dialéctico que se establece a partir de dicha relación. 1 Krebs, Ricardo, “Max Weber: religión y capitalismo”. En Revista de Historia Universal N° 4. 1985. Instituto de Historia. Universidad Católica de Chile. 2 Krebs, Ricardo, “Actualidad y vigencia de Spengler”. En Revista de Historia Universal N° 7, 1987. Instituto de Historia. Universidad Católica de Chile. Ricardo Krebs fue el creador y director de esta revista que se publicó entre los años 1984 y 1993. 3 El libro fue editado en 1960 por Ediciones de la Universidad de Chile. Un anticipo de este tema se encuentra en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Historia bajo el título de “Pedro Rodríguez de Campomanes y la política colonial española en el siglo XVIII”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia N° 53. Año XXII. 1955. 8 Su obra historiográfica, con el énfasis ya destacado, ha buscado una comprensión amplia de la historia, muy especialmente a partir de la historia moderna y contemporánea de Europa y América. Ciertamente que esta relación ha permitido dar una mirada más rica y buscar las concordancias entre ambas, sin quedar atrapado en aquellas diferencias convencionales y prácticas que establecen zonas de ruptura entre el pasado europeo, americano y chileno1. En efecto, ha señalado muchas veces, y vuelve sobre este argumento en las páginas de este libro, que los grandes temas y problemas de la historia son comunes y que ninguno de ellos se explica por su aparición y desarrollo en un escenario exclusivo. Lo interesante del planteamiento anterior es que no descansa solamente en una cuestión del rigor con que deben plantearse y desarrollarse las investigaciones históricas, sino que apunta a develar toda un área de trabajo muy rica en las comparaciones de los procesos históricos. ¿Puede entenderse la historia de los países americanos –se pregunta a modo de ejemplo– prescindiendo de la inmigración que han recibido en distintos momentos? Para comprender por qué esos grupos humanos de extranjeros abandonaron sus tierras en determinados momentos hay que conocer la historia de Europa. Algo similar podría señalarse cuando se intenta comprender el desarrollo de las nacientes repúblicas que se generaron luego de la disolución del imperio español, así como los intentos que ellas realizaron por establecer sistemas de instrucción pública. Podrían citarse muchos otros ejemplos de esta idea que compartió con otros investigadores de su tiempo como Mario Góngora, por quien Krebs sintió una profunda admiración2. 1 Respecto de este tema, analizando la situación de los estudios sobre la historia de las ideas en Chile dice: “...Todos estos estudios... comparten el criterio de que la distinción entre ‘historia nacional’ e ‘historia universal’ es meramente convencional. Toda historia es siempre universal y particular a la vez. Las ‘ideas’ en Chile no pueden ser aprehendidas aisladamente, sino que deben ser analizadas en el contexto general del desarrollo del pensamiento. La tarea del historiador consiste, fundamentalmente, en descubrir sus raíces y relaciones, y determinar de esta manera su significado histórico. La riqueza y la fecundidad de este planteamiento se ve, por ejemplo, en los estudios de Mario Góngora en que, por primera vez en la historiografía chilena y americana, introduce la noción de ‘ilustración católica’ que le permite rastrear una corriente particularmente significativa de la vida intelectual chilena y señalar sus orígenes en la ilustración española del siglo XVIII y en la cultura eclesiástica francesa del siglo XVII. “Tendencias de la historiografía chilena en los últimos decenios”, en Las Ciencias Sociales en Chile, Análisis de siete disciplinas. CPU, 1983. 2 Véase a este respecto Krebs, Ricardo, “Mario Góngora y la historiografía chilena”. En Cruz, Nicolás y Krebs, Ricardo, Reflexiones sobre Historia, Política y Religión. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. 1988. 9 La línea de estudio e investigación recién señalada se fue profundizando con el tiempo. Si en un primer momento sus trabajos fueron principalmente de historia europea –un primer artículo dedicado al tema de la cultura latinoamericana lo publicó en 1951–, con el correr de los años los argumentos de historia americana y chilena fueron apareciendo siempre con más fuerza, manteniendo la perspectiva de comparaciones y concordancias1. La idea anterior en relación al estudio comparado del pasado tiene una lógica clara y una gran fuerza cuando se expone, pero su cultivo en Chile no ha sido demasiado feliz. Un número significativo de los trabajos que se publican en nuestro medio comprenden nuestro pasado de una manera restringida al ámbito local, sin buscar su relación con los sucesos en escenarios más amplios. Es de lamentar que esta tendencia vaya en aumento, por cuanto puede verificarse un descenso en el estudio de la historia europea en el medio universitario chileno, reforzado por un excesivo interés en los siglos recientes, en desmedro de un estudio más amplio que abarque hasta la antigüedad. Junto a su aporte ya mencionado a la historiografía nacional, Ricardo Krebs ha tenido un papel relevante al dar a conocer el pasado latinoamericano en países europeos, especialmente Alemania. Una cantidad significativa de sus escritos han sido publicados para ese público, entre los cuales destacan aquellos dedicados a la formación de las conciencias nacionales en los territorios americanos2. En el momento en que se prepara la edición de este libro, ha enviado a Alemania un escrito voluminoso y bastante completo sobre la historia de la Iglesia en Latinoamérica durante el siglo XIX. En este plano, en el cual las ideas ocupan un papel central, la reconstrucción del pasado ha tenido para él un sentido que lo trasciende y se proyecta sobre la acción que desarrollamos en el presente, tal como lo señala en la entrevista que se transcribe en este libro “El conocimiento de las acciones que el hombre ha realizado a través del tiempo es algo que debe ayudarlo a comprender mejor su realidad. Un hombre sin memoria, sin conciencia histórica es un idiota. Cabe recordar que el pasado es una de las dimensiones del tiempo histórico y que alimenta las decisiones que tomamos en el presente. También se 1 Véase en los apéndices de este libro el discurso pronunciado por Ricardo Couyoumdjian B. con ocasión de la entrega del grado Doctor Scientiae et Honoris Causa por la Pontificia Universidad Católica de Chile a Ricardo Krebs en agosto de 1992. 2 Las publicaciones realizadas en lengua alemana se encuentran en el ya mencionado Apéndice. 10 relaciona con el futuro que nos da la oportunidad de realizar nuestros proyectos que confieren sentido a nuestra vida. Para poder actuar responsablemente en el presente y proyectar inteligentemente nuestro futuro, tenemos que partir de nuestra realidad que es nuestra historia...” La libertad con que las distintas generaciones pueden actuar en el presente –sostiene– está determinada por una dilatada historia que ha creado formas de convivencia, instituciones y normas: “Somos libres para tomar nuestras decisiones. Pero sólo podemos forjar nuestro destino de acuerdo con las realidades que están dadas por la historia. Estamos inmersos en procesos, estructuras y coyunturas que tienen su propia dinámica, que nos arrastran, que nos pueden frenar, que nos pueden llevar al éxito y que nos pueden hundir en el fracaso…”1. Junto a la labor historiográfica, Ricardo Krebs ha desarrollado una intensa actividad como educador, especialmente en su calidad de profesor universitario. En este aspecto también ha sido reconocido en forma reiterada por la comunidad nacional. En el plano más directo e inmediato, cabe señalar su labor como docente en las carreras universitarias de Historia en las universidades Católica y de Chile. Destaca aquí una determinada manera de llevar adelante dicha actividad, a la que progresivamente fue destinando una mayor cantidad de tiempo. Nos parece que el año 1974, cuando regresó a Chile luego de residir en Alemania durante tres años y ocupar la Dirección del Instituto de Historia de la Universidad de Colonia, representa un punto de inflexión a este respecto. A partir de ese momento comenzó a dedicar cada vez más tiempo a la realización de trabajos y sostener discusiones historiográficas con los alumnos. Fue en esos años cuando influyó de manera decisiva en la formación de varios jóvenes que se dedicarían de manera plena al cultivo de la Historia. La actividad docente a partir del ya mencionado año de 1974 se tradujo en cursos de Historia Moderna, y muy especialmente a través de los seminarios de investigación. Estos últimos han marcado un verdadero hito dentro de la enseñanza de la historia en el sistema universitario chileno. La necesidad de desarrollar en los estudiantes las aptitudes para la investigación histórica fue una preocupación que demostró desde los primeros 1 Krebs, Ricardo, Historia vivida, Historia Pensada. Colección Testimonios Universitarios. Editorial Universitaria, 1992. 11 años de su actividad como profesor y Director del Departamento de Historia y Geografía. Ya en el año 1961 implemento los llamados Seminarios de Investigación “donde a diferencia de la clase meramente expositiva del profesor, el alumno tenía que trabajar ciertos temas...”. El resultado fue la formación de una primera generación de historiadores en la Universidad Católica. Uno de sus ex alumnos ha señalado este interés en los siguientes términos: “Como Jefe del Departamento de Historia y Geografía creó los centros de investigaciones de ambas disciplinas en 1964, y reorganizó el plan de estudios para potenciar los trabajos de seminario y la especialización. Dichos centros son la base de la actividad científica de los actuales institutos”1. En su dilatada trayectoria docente este aspecto siempre mereció su atención. Resultaría largo enumerar la cantidad de cursos de investigación que tuvo a su cargo y el número de tesis que dirigió. Un caso paradigmático fue el seminario sobre El pensamiento de la Iglesia frente a la laicización del Estado de Chile, realizado en el año 1977 y que terminó, al cabo de tres años, en la publicación de un libro colectivo junto a sus alumnos2. Los hechos indican que luego de concluido el Seminario, y bajo su impulso, se logró que la Dirección de Investigación de la Universidad Católica financiara un proyecto para que cada uno de los integrantes profundizara en su tema de trabajo. En 1980, los seis estudios monográficos estaban terminados y entregados a la imprenta. Aún se recuerda en el Instituto de Historia de la Universidad Católica el ambiente de entusiasmo y dedicación que se generó en torno a esta actividad. Su interés por el establecimiento y desarrollo de la investigación en las Humanidades, además de la valoración de sus publicaciones, fueron determinantes para que fuese elegido como miembro del Consejo Superior de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, llegando a presidirlo entre los años 1985 y 1986. Otro plano en el cual se manifestó su vocación docente se observa en la participación que le cupo en varios de los procesos de reforma educacional que se han vivido en Chile a partir de la década de los sesenta. Fue jefe del 1 Couyoumdjian, Ricardo. Discurso ya mencionado. Krebs, Ricardo, Correa, Sofía et al., Catolicismo y laicismo. Seis estudios. Ediciones Nueva Universidad. Santiago, Chile. 1980. 2 12 Comité de Ciencias Sociales e Históricas del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, organismo establecido por el Ministerio de Educación durante la administración de Eduardo Freí Montalva con el objetivo de actualizar los conocimientos y capacidades metodológicas de los docentes de Chile. El desempeño en este cargo durante cuatro años (1966-1970) le permitió desarrollar un conocimiento bastante profundo de la situación de la educación en nuestro país y de los caminos a seguir para superarlos. Finalmente, su actividad docente ha tenido una expresión muy importante en la redacción de textos de estudio para la enseñanza de la Historia. A este respecto resulta posible afirmar que desde el año 1951, momento en el cual publicó los dos volúmenes de su Historia Universal, hasta el día de hoy, a través de Breve Historia Universal, no ha dejado de estar presente en las salas de clases y en los momentos en los cuales los niños y jóvenes chilenos se enfrentan a la necesidad de aprender la historia mundial, junto a éstos, hay varios textos de estudio que llevan su nombre aparejado a los de otros profesores. Los textos de estudio redactados por Ricardo Krebs, solo o en colaboración, han sido muchos y merecido varias reediciones, pero sin lugar a dudas que su Historia Universal, editada por Zig-Zag a partir de 1951, se convirtió en un clásico a este respecto. Se trataba de dos gruesos volúmenes, dedicado el primero a la Antigüedad y la Edad Media y el segundo a los Tiempos Modernos y Contemporáneos. En alguna ocasión se imprimió en un volumen que resultaba de difícil manejo y de aterrador aspecto para los estudiantes. 13 El propio autor ha expresado la dificultad que ha tenido para comprender la enorme recepción que ha tenido esta obra que escribió cuando tenía treinta años. Pero bien sabemos que fueron muchas las generaciones que se formaron leyendo la totalidad o partes de este libro que llegó a ser denominado en forma común “El Krebs”. Quizás la respuesta la haya encontrado Jaime Eyzaguirre, quien señalaba en el año 1955 que “...escritos para ayudar a la enseñanza media, han desbordado su objetivo y transformándose en la mejor síntesis lograda en Chile sobre el pasado histórico occidental y los orígenes de nuestra cultura. Superando la manida enumeración cronológica de los hechos militares y políticos, el profesor Krebs recoge armónicamente en su obra todos los elementos valederos que influyen y condicionan el curso de las edades, para dar de cada una un cuadro preciso... ha logrado allí acopiar una suma considerable de conocimientos, sin el menor asomo de vanidad erudita y de pesadez literaria”1. Hay un tercer aspecto de la figura de Ricardo Krebs que se debe tener en consideración, tal es su dedicación al desempeño de cargos de dirección universitaria. En los hechos concretos, ocupó el cargo de Jefe del Departamento 1 Eyzaguirre, Jaime, “Discurso de recepción...” pág. 77. 14 de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile (1961-1967), el decanato de la mencionada Facultad (1967-1970), el rectorado de la Universidad Católica de Chile en forma interina entre los meses de julio y agosto de 1970, la dirección del Instituto de Historia de la Universidad de Colonia, Alemania (1971-1972) y el decanato de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile (1987-1990). A través del desempeño de estas responsabilidades es que puede visualizarse a la persona que ha participado en la formación de la Universidad Católica por lo que respecta a su Facultad de Educación, al Departamento de Historia y Geografía, al Instituto de Historia y, finalmente, a la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. Fue actor de un tiempo en que el cultivo de las Humanidades comenzaba a establecerse, y él no sólo estuvo ahí sino que participó de manera significativa. La situación actual de estas disciplinas, así como el estatus de que gozan dentro de la mencionada universidad, tienen mucha relación con las actividades que Ricardo Krebs desarrolló junto a otros a lo largo de más de cuarenta años. Ricardo Krebs ocupó, sumados unos con otros, cargos de dirección durante veinte años. Eran tiempos exigentes para quien no pensaba abandonar las actividades docentes y de investigación. Él mismo recuerda, a modo de ejemplo, que en los tiempos del decanato de la Facultad de Filosofía y Educación se levantaba poco después de las cuatro de la mañana para preparar sus clases ya que una vez que llegaba a la Universidad, aproximadamente a las nueve, no tendría tiempo para otra cosa que atender los diversos aspectos del cargo. Algo similar se aprecia cuando años después ocupó el mismo cargo en la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. Un aspecto que llama la atención al revisar su biografía es que durante los intensos y abarcantes períodos de cargos directivos, continuó publicando. Sabemos bien, por otro lado, que desempeñó los cargos académicos con dedicación y que mantuvo su docencia de manera ininterrumpida. Nada más lejos de nuestra intención al perfilar la figura de Ricardo Krebs que caer en las exageraciones que de manera tan común se encuentran en este tipo de escritos, pero no se puede dejar de resaltar su energía para desarrollar variadas actividades de manera simultánea. Este es un rasgo que había cultivado desde joven y que se pudo observar con claridad ya a los veinte 15 años, cuando llegando a Alemania debió estudiar por cuenta propia el latín que no le habían enseñado en Chile. Para estar en condiciones de seguir las materias obligatorias de historia romana, estudió todos los días durante dos años al amanecer, incluyendo largas jornadas de diez horas en las vacaciones. Siempre operó en su personalidad un fuerte sentido del deber. Con seguridad algunas tareas le agradaron más que otras, pero en cada una de ellas puso empeño en realizarlas de la mejor manera posible. La contrapartida a las demandas que le significaron el desarrollo de los cargos directivos fue el poder ser un actor central de la profesionalización de los estudios de las Humanidades en Chile, y muy especialmente aquellos de la Historia. En efecto, hay un largo camino entre los años iniciales de la década de los cuarenta cuando Ricardo Krebs llegó a la Universidad Católica para dictar el único curso de Historia Universal que abarcaba desde los tiempos del Antiguo Oriente hasta la Segunda Guerra Mundial, mientras otro profesor hacía lo mismo para la de América y otro para la de Chile1, y la existencia actual de Institutos que cuentan con varios profesores con jornadas de exclusividad y con posibilidades reales de llevar adelante una labor de docencia e investigación, participar en congresos de la especialidad y disponer de los libros y documentos que requieren en sus trabajos. Ese camino de casi cincuenta años se ha hecho de manera lenta y colectiva, contando con la participación de muchas personas, pero han destacado Ricardo Krebs en la Universidad Católica, Juan Gómez Millas en la Universidad de Chile y Héctor Herrera en la Católica de Valparaíso por citar sólo algunos casos. De acuerdo a lo que hemos tenido oportunidad de señalar con anterioridad, Ricardo Krebs se empapó de una idea de universidad que le dio la claridad y energía para desempeñar la serie de actividades que hemos indicado. En varios artículos publicados en diferentes años2 se reconoce como heredero de una larga tradición europea de estudios superiores, implantada tempranamente en América y cuyo desarrollo tuvo un lugar central en el ideario republicano del siglo XIX. 1 El profesor de Historia de América era Carlos Grez, quien trabajó durante muchos años en el Instituto de Historia de la Universidad Católica. El curso de Historia de Chile estuvo varios años a cargo de Jaime Eyzaguirre, historiador sobre el cual se habla en varios pasajes de la entrevista. 2 Véase el Apéndice correspondiente a las publicaciones en este libro. Recomendamos de manera especial su “Idea y desarrollo de la universidad en Occidente”. En Cuaderno N° 16 del Consejo de Rectores. Santiago, Chile, 1982. Y “La universidad, un legado y un desafío”. En Boletín Académico N° 1. Universidad Diego Portales. Santiago, Chile, 1983. 16 Se trata de la comprensión de la universidad como una institución que combina de manera equilibrada la investigación y la docencia, tal como se terminó de formular entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX: “...Guillermo de Humboldt confirió a esta comunidad de profesores y alumnos un nuevo sentido y un significado más profundo... La Universidad debía constituir la comunidad de profesores, unidos ambos en el deseo de progresar en la búsqueda de la verdad... Profesores y alumnos debían constituir una comunidad viva. Ambos eran necesarios para el progreso de la ciencia... La Universidad: un legado. Ha llegado hasta nosotros como una institución en que se practica sistemáticamente el quehacer científico en su doble forma de elaboración y transmisión del saber; como una institución que posee una determinada estructura; y como una institución en que profesores y alumnos forman un determinado tipo de comunidad.”1 Ricardo Krebs se ha desempeñado como historiador, educador y autoridad académica, pero la suma de estos tres aspectos de su vida profesional no da una cuenta total de su personalidad. Hay otros aspectos que resultan necesarios a la hora de trazar su perfil biográfico. Están los aspectos familiares y una determinada concepción de vida que se ha ido profundizando con el paso de los años. Ambos planos han incidido en hacer de él una persona equilibrada, apreciada y que ha aprendido a disfrutar progresivamente de las cosas. Ha alcanzado una “vejez respetable”, de aquellas que los griegos gustaban decir que vivían sus mayores. Un largo conocimiento de Ricardo Krebs, especialmente durante los años en que ocupé una oficina contigua a la suya, así como a través de las múltiples conversaciones que fueron dando forma a este libro, me han permitido observar con mayor detención la importancia que ha otorgado a su familia, la alegría ante los logros de cualquiera de sus miembros, así como las crisis vividas en sus momentos de máxima ocupación por no disponer del tiempo deseado para estar con ellos. También ha estado presente la amargura cuando uno de ellos ha pasado un momento particularmente difícil. Una correcta comprensión de su figura debe ubicarlo al interior de un grupo familiar amplio al que habitualmente ha tenido presente al momento de 1 “La Universidad, un legado...”, op. cit. 17 tomar decisiones importantes. En más de una ocasión ha contado cómo buscó darse el tiempo para estar en su casa en los momentos constituyentes de la vida cotidiana. Por otra parte, se sabe que uno de los motivos centrales que lo llevó a dejar su trabajo de profesor de Historia Moderna en la Universidad de Colonia (Alemania) fue la convicción de que su permanencia significaría la división de la familia, puesto que algunas de sus hijas manifestaban la intención de realizar sus estudios universitarios en Chile. Ha tenido un matrimonio muy sólido, y el nombre de Cecilia Kaulen, su esposa, aparece de manera constante en su conversación. Junto a la familia, ha cultivado una serie de gustos a lo largo del tiempo. La música, la práctica de distintos deportes y los viajes. El primero de éstos se ha concentrado con mayor fuerza en la ópera. Yendo más allá de su ascendencia alemana, se declara seguidor de toda la música lírica y no sólo de la germana. Supera así una división artificial en la cual caen algunos operáticos en cuanto a apreciar sólo un tipo de estas obras. Ricardo Krebs valora principalmente los cantantes y es común que sus comentarios se dirijan de manera directa a evaluar la calidad de tal o cual intérprete. Desde siempre reservó un tiempo para los deportes. Primero fue el tenis, juego que llegó a practicar con cierta calidad hasta participar en algunos campeonatos locales. La disminución de la vista lo obligó a buscar otra alternativa. Encontró el golf que ha practicado hasta este momento en que se encuentra próximo a cumplir los ochenta años. En una de las últimas conversaciones que sostuvimos, confesó que con toda probabilidad debería dejarlo ya que la salud no lo acompañaba como antes en la realización de ejercicios exigentes. Sin ser un deporte, el bridge, jugado con Cecilia Kaulén, le ha significado siempre una distracción y la posibilidad de reunirse de manera periódica con un grupo de amigos. El gusto y la constancia por cultivar estas actividades distractivas la ha entendido como una forma de riqueza personal. A través de ellas ha buscado el descanso, pero también las ha percibido como una vía que le ha posibilitado no encerrarse en el trabajo universitario de manera excesiva. Rescata la importancia de una vida más amplia y que responda a variados intereses. Hay en esto un aspecto lúdico de su personalidad que no siempre se percibe en su actitud seria y reservada. Pero, si de gustos y pasiones se trata, la que ha predominado sin mayor contrapeso han sido los viajes. Ha estado en una gran cantidad de partes 18 del planeta. Varios de los lugares conocidos le han impresionado hondamente, como por ejemplo, la India, país en el que tuvo la oportunidad de estar tres meses en el año 1960 cumpliendo un trabajo encargado por la Unesco. Con sus ojos occidentales, reparó principalmente en las contradicciones entre el desarrollo y la pobreza en ese territorio que alberga una de las culturas más antiguas de la historia. Algo similar le ocurrió durante su visita a Rusia en 1990. El mismo señala en una de sus respuestas incluida en la entrevista, que su mayor impresión se registró en el contraste entre las ciudades, su historia y los problemas que estaban enfrentando sus habitantes en el momento en que pudo conocerlos. Han sido muchos los viajes que ha realizado de manera constante, pero Alemania aparece como un lugar de destino permanente. Se trata de ese país que aprendió a conocer desde niño a través de las narraciones y comentarios que hacían sus familiares en la casa del puerto de Valparaíso, la que estuvo presente como imagen todos los días durante su educación en el Colegio Alemán de dicho puerto, tiempo durante el cual consolidó su dominio de la lengua y avanzó en los caminos de su cultura. Esa Alemania que después vivió durante los años del nazismo y que ha sido su puerto de llegada cada dos o tres años, en ocasiones para estar unos pocos días participando en un congreso o reunión de algún tipo, en otras, como en 1970, para residir un tiempo largo desarrollando actividades docentes. Pese a esto, y he aquí un punto central para la comprensión de la figura de Ricardo Krebs, él se siente chileno de manera profunda. En su memoria considera fundamental, para estos efectos, el haber realizado el servicio militar que lo puso, por primera vez, en un contacto directo con otros chilenos y le permitió conocer una serie de claves de nuestra sociedad. Unos años más tarde, cuando vuelve luego de completar sus estudios universitarios en Alemania, tiene la sensación de estar volviendo a lo suyo, y a partir de ese momento se incorporó de manera plena a la vida nacional, llegando a jugar un papel destacado en la Universidad Católica, en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio en los años sesenta y recibiendo finalmente el Premio Nacional de Historia en el año 1982. Hay un momento de particular profundidad en este tema de su identidad. Cuando explica los motivos de su vuelta desde Alemania en 1974 –cabe recordar que había sido tratado muy bien allá y que él tenía en esos momentos unos cincuenta y seis años– señala que no había logrado identificarse con ese país y que le resultaba extraña la vida que se llevaba allá. Este nieto de alemanes, 19 educado en un colegio que exaltaba la nación distante, que hizo sus estudios universitarios en Leipzig y que, posteriormente, vivió cuatro años en Colonia, terminaba sintiéndose en casa en Chile. Este es un rasgo muy profundo de su personalidad si se le mira con detención. Todo libro tiene su historia. Muchas veces ésta es reconstruida desde fuera por una segunda voz que lo analiza y da a conocer algunos detalles que el lector no percibe en una primera instancia. En otras muchas, queda registrada de una manera breve en la introducción y agradecimientos que el autor hace a sus colaboradores. La historia de este libro ha recorrido un camino particular que dice relación con el sentido de la idea original y como se ha ido plasmando a lo largo de los años, dice bastante sobre la comunidad de historiadores chilenos y los intelectuales nacionales en general, así como también con la escasa capacidad que hemos desarrollado para incorporar el legado que una generación entrega a la siguiente. Este libro, curiosamente, tiene su origen en Italia, más específicamente en la ciudad de Roma, en el transcurso del año 1982. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Roma para realizar estudios y ser alumno de Santo Mazzarino, uno de los romanistas más reconocidos en esos años y una destacada figura intelectual italiana de la generación de la postguerra. Se desprende que era un hombre mayor cuando me hizo clases y tenía tras de sí una obra considerable que se traducía en una infinidad de artículos y libros. Me causó una honda impresión el hecho de que constantemente citaba a otros autores, mayores o menores que él, vivos o ya muertos, con un enorme respeto, lo cual no excluía la discrepancia y polémica respecto de sus planteamientos. Al pasar los meses me percaté de que había allí un estilo mediante el cual se recogía la producción historiográfica anterior, se le sometía a crítica y desde ahí se avanzaba. Pude percibir, también, que este método estaba extendido y que estructuraba la forma de los trabajos intelectuales1. Así adquiría plena vigencia aquella máxima renacentista de que cada generación está compuesta por “enanos subidos sobre hombros de gigantes”. Me impresionó porque yo venía de un país en el cual cada generación de historiadores sentía un llamado a hacer tabla rasa de la producción anterior y comenzar la reconstrucción del pasado desde cero. Eran años en que 1 Recuerdo, entre otros, al historiador Manlio Simonetti. Más joven que Mazzarino, este estudioso del cristianismo primitivo compartía las características destacadas al referirme a la figura de Mazzarino. 20 una cantidad importante de los artículos y libros publicados partían de la base de que los investigadores anteriores no “habían entendido nada” de lo importante sobre el tema y que ahora, recién ahora, empezaba a develarse la cuestión central ante los ojos del lector. Una posición como esta llevaba, inevitablemente, a la clausura de todo debate dada una cierta soberbia de los autores al momento de responder públicamente por su obra y contestar a las críticas recibidas. A muy poco andar cualquier debate caía en una cuestión personal llena de lo que los polemistas suponían “sutiles ironías”. En el año 1982, Ricardo Krebs recibió en Chile el Premio Nacional de Historia. La noticia llegó a Italia y con ella el tiempo para pensar en su figura, su obra y apreciar la versatilidad de quien estaba siendo homenajeado. En primer lugar, y aunque quizás huelga decirlo, la concesión del galardón parecía justa y acertada. Se premiaba una obra historiográfica significativa y que había llegado a ser voluminosa ya en esos años. Se agregaba el reconocimiento a una dilatada docencia en las universidades chilenas, así como también a quien era uno de los historiadores más conocidos entre el público lector y conferencista en los ciclos de extensión de los conocimientos sobre el pasado. El recuerdo que guardo de esos momentos es que su figura, a quien ya conocía por haber sido mi profesor y luego por haber trabajado cerca de él por un tiempo, se aproximaba a la de esos profesores europeos cuya amplitud me resultaba tan atractiva. Había en él una intención de entenderse como heredero de un legado historiográfico rico, digno de conocer y que estaba respaldando el quehacer de cada uno de nosotros. Una buena comprensión y apropiación de éste podía permitirnos mirar un poco más lejos que ellos y aspirar a realizar un aporte a la comprensión de nuestra identidad. Lo anterior no quiere decir que él hiciera una recepción pasiva de este legado. Al igual que la que hacían otros historiadores de la época, como Mario Góngora, ésta era activa, destacaba determinados aspectos de la producción anterior y polemizaba con otros. Resulta ilustrativo, a modo de ejemplo, la aproximación al famoso ensayo La fronda aristocrática de Alberto Edwards, en el cual se apreciaba la originalidad en su concepción, el cultivo del género de ensayo para destacar las características centrales de la evolución histórica de Chile, y la calidad literaria con que escribía el mencionado autor. En cambio, la interpretación de muchos de los problemas planteados por Edwards era cuestionada o rebatida, sin discutir en lo absoluto el valor general de la obra y el aporte que había significado. 21 Tuve oportunidad, una vez vuelto a Chile, de conversar con varios historiadores sobre la percepción que me había forjado de Ricardo Krebs. Encontré que había un acuerdo respecto de la visión que les presentaba. Entonces comenzó a tomar cuerpo la idea de hacerle una entrevista destinada especialmente a estos aspectos. Esto coincidió con la creación de la Revista de Historia Universal en el Departamento de Historia del mismo nombre en la Universidad Católica de Chile. Él era el director de la revista y yo su secretario. Durante los años que duró dicha publicación (1984-1993) pude trabajar muy cerca a él y apreciar su compromiso con la publicación, cuya circulación en más de un número debió ser asegurada con sus propios recursos. Fue en esos años que hicimos la primera parte de estas entrevistas. Su objetivo inmediato era entonces el de incluirla en la mencionada revista. Como los resultados excedieron el espacio disponible, las respuestas quedaron ahí y fueron retomadas en el año 1992, con la colaboración de Cecilia Krebs. Entonces yo estaba pensando en un libro, al estilo del que Carlos Catania había compuesto en una serie de conversaciones con Ernesto Sábato o aquel otro, insuperable para mi gusto, que reunía las respuestas de Marguerite Yourcenar a otra escritora francesa1. El texto con las respuestas de Ricardo Krebs, ya bastante voluminoso a esas alturas, quedó por unos años depositado en el cajón de mi escritorio. Había varias copias con distintos comentarios manuscritos tanto por el entrevistador como el entrevistado. Finalmente durante el transcurso del año 1998 hemos completado el trabajo. En esta última fase se han agregado preguntas, especialmente las que el lector encontrará en la parte dedicada a la vejez, la muerte y algunos alcances al fin del milenio. Junto a esto, Sol Serrano, Joaquín Fermandois , leyeron y aportaron sugerencias para incorporar aspectos que habían quedado sin ser abordados. Aquí el lector advertirá con prontitud cuáles respuestas fueron dadas en uno u otro momento. Por último, he realizado el trabajo de edición y compaginación de los textos con la colaboración de Pablo Whipple y Natasha Zlatar. 1 Catania, Cario y Sábato, Ernesto, Entre, la letra y la sangre. Editorial Seix Barral. Argentina. 1988, y Yourcenar, Marguerite, Con los ojos abiertos. Conversaciones con Mattheiu Galey, Editorial Gedisa, Barcelona, España, 1985. Posteriormente apareció el libro entrevista a Georges Duby, Año 1000: Año 2000: la huella de nuestros miedos. Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile, 1995. 22 La realización del largo trabajo ya descrito me ha permitido confirmar aquella impresión que me formé en los años iniciales de la década de los ochenta. A la vez la he completado y profundizado durante las conversaciones, ya sea por la riqueza de su vida, como también porque ha sido un entrevistado sencillo, no dado a otorgarse un papel excesivamente protagónico y, sobre todo, capaz de conversar sobre los más variados temas de interés con un auténtico gusto por reconstruir su historia y la de su tiempo. 23 I NIÑEZ Y JUVENTUD EN VALPARAÍSO NC: Su infancia se desarrolló en Valparaíso, pero usted es hijo de padres alemanes. RK: Tanto mi padre como mi madre nacieron en Valparaíso. En aquel tiempo, la colonia alemana avecindada en el Cerro Alegre era muy cerrada. En mi casa se hablaba alemán y yo aprendí el alemán antes que el castellano. Mis abuelos habían llegado a Chile en la década del 70. Mi abuelo paterno era un comerciante que había estado un tiempo en España. A raíz de la gran depresión económica que afectó a Alemania y Europa entera a partir de 1875, decidió emigrar al Nuevo Mundo. Llegó primero a Buenos Aires, pero no se entendió con los argentinos y decidió continuar viaje. Cruzó la cordillera a lomo de mula. Se estableció en Valparaíso y fundó ahí una casa importadora. Mi abuelo materno era profesor. Se quería casar y el sueldo que se pagaba en Alemania en aquel tiempo era tan bajo que no se lo permitía. Su padre, que también era profesor, había sido consultado por el presidente del Instituto Alemán de Valparaíso, sobre algún joven profesor que quisiese emprender la gran aventura de viajar a Valparaíso. Mi bisabuelo recomendó a su hijo. Este cayó en gracia y fue contratado. Emprendió, entonces, el viaje a Chile vía Cabo de Hornos y llegó, sí recuerdo bien, el año 1874. Trabajó durante toda su vida como profesor primero del Instituto Alemán y después del Colegio Alemán de Valparaíso. Ambas instituciones se fusionaron. Mi abuelo asumió el cargo de Prorrector. Fue un pedagogo a carta cabal. Era, además, un hombre de amplia cultura general que se sabía de memoria gran parte del Fausto de Goethe. Fue muy respetado en la colonia alemana. NC: Disculpe, me parece que no lo ha nombrado. RK: Adolfo. NC: ¿Adolfo Wilckens? RK: Sí, Adolfo Wilckens. Como ya dije, él poseyó una amplia cultura y tuvo auténtica vocación pedagógica. En el curso de su larga vida –él murió a los noventa años– echó profundas raíces en Chile. Él amaba Chile y su gente. Estableció estrechas relaciones con varias escuelas primarias chilenas y actuó como asesor de ellas. Fruto de su interés por Chile y su historia fue una publicación, en alemán, en que narraba en forma amena algunos episodios de la historia chilena del siglo XIX. Para ello se basó, fundamentalmente, en las obras de Barros Arana y Vicuña Mackenna. Su publicación más importante es un estudio sobre el comercio entre Chile y Alemania y sobre la colonia alemana en Valparaíso entre 1822 y 1922. También redactó una biografía de Alberto Haverbeck, importante empresario 24 en Valdivia. Él se granjeó la simpatía y la estimación de alemanes y chilenos. Tuvo importancia decisiva en mi formación. NC: ¿Su padre, donde nació? RK: Mi padre nació en Chile, pero en un cierto momento mi abuela con sus ocho hijos partió a Alemania, de modo que mi padre se educó durante algunos años en un colegio en Berlín. Recibió allí la cultura clásica que se enseñaba en aquel tiempo. Aprendió bien latín, tenía una memoria extraordinaria y todavía a avanzada edad lo recordaba perfectamente. Yo tuve la suerte de formarme en un hogar en que la cultura era importante. Recuerdo todavía las sesiones a la hora de la comida. Había una verdadera competencia entre mi padre y mi abuelo para ver quién recordaba mejor las poesías que habían aprendido en su juventud. De modo que yo me eduqué en un ambiente donde la literatura, el pensamiento filosófico y la historia tenían importancia. NC: Una pregunta antes de seguir: ambas ramas de su familia llegaron unos pocos años antes de la guerra de 1879. ¿En su casa se conservaba algún recuerdo de esos hechos? RK: No. Recuerdo, en cambio, las cosas que comentaba mi abuelo sobre la guerra civil de 1891. Desde nuestra casa en el cerro se podía ver la Quebrada de las Zorras. Mi abuelo vio bajar por allí los soldados derrotados en la batalla de Placillas. Bajaban desesperados. NC: En esa guerra civil del 91, los alemanes mismos como grupo no tuvieron problemas, ¿por qué otras colonias, como la italiana, por ejemplo, los tuvieron? RK: No tengo recuerdos de haber escuchado a mi padre nada a este respecto. NC: ¿Cuándo llegó el abuelo Wilckens a vivir con ustedes? RK: En el terremoto de 1906 murió mi abuela. La casa en que vivían tenía un gran jardín hacia la bajada del cerro, pero hacia arriba tenía un patio que terminaba en un muro de contención. Presa del pánico por la violencia del terremoto, ella salió al patio en el momento en que se derrumbó el muro. Pensar que nada le habría sucedido si hubiese salido al jardín. Mi abuela murió relativamente joven. Cuando se casó mi madre –era la única mujer de seis hijos– siguió viviendo en la casa del abuelo. Después se hicieron cargo de la madre de mi papá. En esa casa pasaron sus últimos días mi abuelo materno y mi abuela materna. NC: ¿Era cosa común en esos tiempos? RK: La casa grande; la familia grande. NC: Según lo que he entendido, desde los tiempos de su abuelo Krebs la familia tenía una posición económica consolidada. 25 RK: Consolidada, y la mantuvo por mucho tiempo hasta la crisis del año 1929. Ese año, por una parte mi padre enfermó y, por la otra, la firma no resistió la crisis. La empresa de mi padre tuvo que cerrar. NC: Hay estudios, como los que ha hecho Ricardo Couyoumdjian, en los cuales se señala que los alemanes residentes en Valparaíso, en tiempo de la primera guerra, estuvieron sometidos a ciertas presiones. RK: Efectivamente, sufrieron presiones muy fuertes, primero por los ingleses que establecieron la lista negra en que fueron colocadas todas las empresas alemanas. A las firmas chilenas y a las extranjeras se les prohibió mantener relaciones con las alemanas. Sin embargo, recién a raíz del ingreso de los Estados Unidos en la guerra, la lista negra se hizo realmente efectiva. A partir de ese momento la situación se tornó bastante difícil para las firmas alemanas. Mi madre siempre narraba con amargura que esa presión de los aliados destruyó las relaciones cordiales entre los alemanes y los ingleses en el Cerro Alegre. Las relaciones que hasta entonces habían sido sumamente estrechas se cortaron. Las personas que habían sido amigas dejaron de saludarse. NC: Me parece, si entendí bien, que en la gran depresión, cuando la firma que ustedes tenían cerró, usted tenía 12 años. RK: Eso fue en el año 1930. Sí, tenía 12 años. NC: Tenía 12 años y eso fue para la familia un momento muy duro, le cambió la situación económica, ¿qué pasó entonces? RK: Cambió totalmente, recuerdo, por ejemplo, que desapareció el auto. En aquel tiempo el auto era una cosa excepcional. El hecho de que mi padre tuviese auto revelaba el status de la familia y eso se acabó, siguieron años bien difíciles, sobre todo porque coincidió con su enfermedad. El se recluyó en una pieza del segundo piso. De allí apenas salía. Pasaron años en que no lo vimos. De ahí la gran importancia que tuvo mi madre sobre mi vida. Yo creo que es natural que todo hijo conserve un recuerdo quizás idealizado de la madre, pero en el caso mío, ella fue decisiva para todo mi desarrollo, fue realmente una madre ejemplar llena de amor y que vivía para sus hijos. En un momento determinado ella también asumió la responsabilidad económica de la familia, convirtiendo esta casa grande en un pensionado para alumnos. Con eso vivimos hasta que mi padre superó su enfermedad, reanudando las actividades. La situación económica no volvió nunca a la que había sido antes, pero de todos modos recuperó una cierta estabilidad. NC: ¿Conserva algunos objetos de su abuelo? RK: Libros. Los libros más valiosos que él tenía pasaron a manos mías y ahí quizás lo más importante sea la Historia de Chile de Barros Arana. Conservo libros de él que son 26 importantes por su valor sentimental. En general el recuerdo de mi abuelo Wilckens es un recuerdo muy vivo, porque justamente en esos años, cuando mi padre estuvo enfermo, él hizo de centro de la familia, en cierto modo de padre. NC: ¿Cuántos hermanos tiene y qué puede decir de ellos? RK: Tengo dos hermanos que son mayores que yo y una hermana que es cinco años menor. Mis dos hermanos, siguiendo la tradición empresarial y mercantil propia de mi familia paterna, se dedicaron a la actividad económica. Ambos entraron jóvenes a la firma Daube y Cía., importante empresa alemana en Valparaíso que más tarde pasaría a ser la Droguería del Pacífico. Después ellos siguieron su camino propio. Mi hermano mayor hizo carrera en Anilinas Alemanas, sucursal en Chile de I.G. Farben, una de las más grandes empresas alemanas antes de la II Guerra Mundial. Después de la guerra, las potencias aliadas decretaron la disolución de I.G. Farben y la formación de distintas empresas independientes. De ahí salieron Bayer, Hoechst y BASF. Esta última encomendó a mi hermano mayor, Claudio, la refundación de la empresa en Chile. Claudio tuvo pleno éxito y fue durante muchos años Gerente de la BASF en Chile. El segundo hermano, Gerardo, fundó una firma importadora y distribuidora de artículos médicos. Mi hermana Doris estudió enfermería en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Después de titularse como enfermera universitaria, ella siguió estudios de postgrado en Canadá y en Estados Unidos. Se especializó en la formación de enfermeras universitarias y recibió un Doctorado en esta especialidad de la Universidad de Columbia. Creo que es la primera enfermera chilena que ha hecho un doctorado. Fue durante algunos años Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Como fue exonerada de su cargo por el gobierno militar, ella decidió abandonar el país. Durante muchos años ocupó un alto cargo directivo en el Internacional Council of Nurses, Consejo Internacional de Enfermeras, con sede en Ginebra. NC: Usted nos ha hablado de su vida familiar; transcurre también su vida escolar en el Colegio Alemán de Valparaíso. ¿A él iban sólo los alemanes en ese tiempo o había también estudiantes chilenos? RK: Era un colegio, por así decir, trasplantado de Alemania a Chile. Casi el ciento por ciento era alemán. El único profesor chileno que teníamos era el de castellano. Todos los demás eran traídos de Alemania, de modo que yo aprendí inglés con un profesor alemán, como también eran alemanes los profesores de historia, de física, de química, etc. Estudié todas las ciencias en alemán, y solamente después de mucho tiempo adquirí el vocabulario técnico-científico que me permitió mantener una discusión en castellano sobre esos temas. NC: ¿En este colegio los textos que ustedes utilizaban venían de Alemania? RK: Todos ellos eran expresamente traídos de Alemania. 27 NC: ¿Después de las clases, la vida social de los estudiantes de ese colegio se desarrollaba en algún club alemán? RK: La gente se juntaba fundamentalmente en las casas. Claro, había un club alemán, pero para los mayores. La vida social se desarrollaba en aquel tiempo en las casas. NC: ¿Usted diría hoy día, mirando en retrospectiva, que era un grupo cerrado? RK: Sí, era un grupo bien cerrado que mantenía sus tradiciones culturales. Hay que tomar en cuenta que la actividad más importante de estos alemanes, así como de los ingleses, era el comercio. A través del comercio se mantenían relaciones directas y muy estrechas con Alemania y esta situación duró hasta la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se castigó duramente al comercio alemán. Por otra parte, todas las firmas importantes se trasladaron de Valparaíso a Santiago, así que prácticamente se acabaron las antiguas casas comerciales en Valparaíso. Finalmente, las últimas familias alemanas que vivían en los cerros de Valparaíso se trasladaron a Viña. NC: Valparaíso sigue siendo una ciudad atractiva hasta nuestros días, aunque se le percibe como una ciudad un tanto abandonada. ¿Qué produjo el éxodo de sus habitantes? RK: Valparaíso tuvo su auge en los tiempos en que no existía el Canal de Panamá. Los barcos provenientes de Europa y de la costa del Atlántico de Estados Unidos debían dar la vuelta por el Cabo de Hornos o pasar por el Estrecho de Magallanes. Ellos hacían escala en Valparaíso para aprovisionarse. Valparaíso se convirtió en el puerto más importante de la costa del Pacífico. Allí se establecieron importantes empresas inglesas y alemanas. Se fundaron bancos y la Bolsa. Las casas comerciales se establecieron en la parte plana de Valparaíso. Las casas particulares se construyeron en los cerros. Las colonias inglesa y alemana se establecieron principalmente en el Cerro Alegre. Recuerdo que en mi juventud mi padre bajaba a caballo al plano. Lo acompañaba un mozo que traía el caballo de vuelta y que a la hora del almuerzo y en la tarde lo iba a buscar. Después de la apertura del Canal de Panamá, Valparaíso empezó a decaer. Carecía de posibilidades para desarrollar nuevas actividades económicas. Sólo se establecieron unas pocas industrias. La progresiva centralización y el crecimiento de Santiago hicieron que las firmas más importantes de Valparaíso trasladaran sus gerencias o la empresa completa a la capital. Como las condiciones climáticas de Viña del Mar eran más favorables que en los cerros de Valparaíso, azotados por el fuerte viento sur, todas las personas acaudaladas se trasladaron a Viña. El automóvil permitía trasladarse rápidamente del domicilio de Viña al lugar de trabajo en el puerto. Valparaíso conservó un especial encanto, pero sufrió un progresivo empobrecimiento. NC: Volviendo a su educación, ¿usted tuvo buenos profesores en el colegio? 28 RK: Sí, realmente la calidad de los profesores era excelente. Tuve un tipo de enseñanza de acuerdo con la tradición pedagógica alemana en que no se hablaba sobre los poetas o los escritores, sino que se leían y se interpretaban sus obras. Ya en el colegio me acostumbré a la lectura y a la interpretación de obras literarias, primera base para después realizar análisis críticos de textos históricos. Por otra parte, tuve la suerte de tener a dos grandes profesores de historia. Así mi interés se despertó en la casa y también en el colegio. Estos profesores me dieron una enseñanza no basada fundamentalmente en la memorización de hechos, nombres, fechas, personas, sino una enseñanza de la historia con el fin de comprender el sentido de los procesos históricos. Tuve también excelentes profesores de matemáticas, un ramo que me satisfacía plenamente hasta tal punto que al terminar los estudios, no sabía si seguir estudios de matemáticas, física o historia. NC: La decisión que usted tomó después, ¿tuvo como escenario Alemania? RK: Sí, en Alemania tomé la decisión definitiva. NC: Cuando llegó a Alemania sus compañeros se habían educado en los liceos de ese país. ¿Tuvo usted la sensación de haber recibido una instrucción muy distinta a la de ellos? RK: Debo agregar que en el Colegio Alemán de Valparaíso no se enseñaba el latín, conocimiento indispensable para el estudio de la historia antigua y medieval en la universidad alemana. Mis compañeros dominaban el latín y el griego, algunos eran extraordinariamente inteligentes y capaces. Fue duro para mí. NC: ¿Usted llegó a saber el latín hasta el punto de poder leer los textos en esa lengua? RK: Ese fue el primer gran esfuerzo que tuve que hacer una vez que opté por el estudio de historia y descubrí que era imposible hacer un doctorado sin latín. En el primer año de estudio en Alemania me dediqué casi exclusivamente al latín. Hice estudios muy intensos, sobre todo en vacaciones. Me levantaba muy temprano y dedicaba al latín entre ocho y diez horas, de modo que después de un año pude dar el examen correspondiente, sorteando las exigencias básicas de lecturas: los escritos de Julio César, una que otra poesía. Nunca alcancé un dominio pleno como aquellos alumnos que habían tenido seis u ocho años de estudios de latín. Fue una de las razones de por qué no profundicé estudios de Historia Antigua, en cambio sí me interesó muy pronto la Historia Medieval. Y el conocimiento que adquirí me capacitó para leer fuentes de la Edad Media en latín. NC: ¿Cómo lo hizo con el griego? RK: El griego sólo se exigía para el doctorado en Historia Antigua. En Alemania uno elige los cursos. No hay un plan de estudios fijos, de modo que pude organizar mis estudios de acuerdo con mi capacidad y mis intereses. 29 NC: ¿De qué año estamos hablando? RK: Terminé el colegio el año 36. NC: ¿Por qué decidió ir a estudiar a Alemania? ¿Cómo se presentó esa posibilidad? RK: Más bien por razones prácticas. Una fue que el bachillerato que di en el Colegio Alemán me daba derecho a proseguir estudios en una universidad alemana, pero no para ingresar a la universidad chilena, caso en el cual tendría que haber validado todos mis estudios. Entonces me resultaba más fácil ir a Alemania Y hubo otra razón práctica: mis padres habían enviado dinero a algunos parientes en Alemania durante la gran inflación que los afectó en los años 1922 y 23. Ese dinero fue invertido en propiedades y ese capital no fue tocado ni siquiera en momentos de enormes dificultades económicas. Posteriormente, en los tiempos del nacionalsocialismo, bajo un régimen de divisas muy estricto, no se podía sacar dinero de Alemania. Mi padre me propuso, entonces, que me fuese a Alemania y usase ese dinero para financiar mis estudios universitarios. La suma no era nada despreciable ya que pudo sustentarme una estadía de casi seis años. Cuando obtuve mi doctorado había gastado hasta el último marco de esta herencia adelantada. NC: ¿Sólo razones prácticas? RK: Debe usted tener en cuenta que por mi educación familiar y escolar, yo me sentía muy identificado con la cultura alemana. Por otra parte Alemania estaba renaciendo. La Alemania nazista, mirada desde afuera, aparecía como un mundo extraordinario, un mundo interesante, como el mundo del futuro. Entonces para mí era interesante ir a estudiar a esa Alemania. NC: ¿Si no entiendo mal, quien partía era un joven que se sentía mucho más alemán que chileno? RK: Seguramente tendremos oportunidad de volver sobre este punto más adelante. Tratando de revivir mis sentimientos en ese momento, recuerdo que me sentía también chileno, y que me sentía muy identificado con el país. Yo no conocía el norte, pero sí el sur hasta Puerto Montt. Había conocido una mitad del país y apreciaba su paisaje en toda su belleza. A Chile, como país, yo lo valoraba en toda su dimensión. En cambio, hasta el momento de terminar el colegio yo no había tenido mayor contacto con la sociedad chilena. Al finalizar tuve, eso sí, una experiencia decisiva en mi vida. Si yo era ciudadano chileno, consideraba mi deber cumplir con el Servicio Militar como estudiante. Cuando me sometí al examen médico, el doctor me dijo que no tenía ninguna obligación de hacerlo ya que presentaba problemas a la vista. Pero tomé la decisión de solicitar al doctor que me autorizara. Y así fue. NC: ¿Dónde lo hizo? 30 RK: En el regimiento Maipo de Infantería N° 3 en Playa Ancha. NC: ¿Y qué año fue eso? RK: Fue desde enero hasta marzo del año 1937. NC: ¿Ya había salido del colegio? RK: Sí. NC: ¿Fueron dos meses? RK: Tres meses, enero, febrero y marzo. El servicio de estudiantes era sólo un período de 3 meses. NC: ¿Imagino que fue una experiencia importante de acuerdo a lo que hemos venido conversando? RK: Sí, fue una experiencia que resultó inolvidable. Por una parte tuve la experiencia de conocer personal de tropa que usaba un lenguaje a veces extraordinariamente folklórico. Ahí aprendí términos que nunca había oído. Las metáforas que usaba mi sargento eran producto de una imaginación extraordinaria. No las puedo reproducir, ya que todas guardaban relación con ciertas partes del cuerpo masculino o femenino. Pero eran grandiosas. Por otra parte tuve contacto con los oficiales, con el teniente, con el capitán de la Compañía. Tanto los oficiales como los suboficiales me impresionaron por su gran calidad profesional. Desde entonces siento gran admiración por el ejército chileno, especialmente por el arma de infantería. Conservo muy buenos recuerdos de ese tiempo. Fue un período duro y difícil. Las exigencias, en algunas ocasiones, llegaron a ser tremendas. Tuve la experiencia muy positiva de responder a un desafío muy fuerte. NC: Entonces, ¿fue ésta la vía por la cual usted tomó contacto con la sociedad chilena? RK: Sí, ese fue mi primer contacto con distintos estratos dentro de la sociedad chilena, por una parte el estrato de cabo y sargento, por la otra con el del oficial. También con mis compañeros de armas que eran todos estudiantes. La mayor parte provenía de la clase media que se había educado en los liceos. Había pocos de las familias de clase alta. NC: Todo esto sucedía en los primeros meses del año 1937. Chile era gobernado por Arturo Alessandri, considerado recientemente la figura política más importante del siglo XX chileno. ¿Qué recuerdos tiene de Alessandri y su gobierno? RK: Mi padre había sido admirador y partidario de Ibáñez, quien había realizado varias obras importantes a favor de Valparaíso. Como era conservador, criticó las huelgas y las acciones que provocaron la caída de Ibáñez y rechazó categóricamente los experimentos socialistas del año 1932. Sintió satisfacción ante el restablecimiento del orden constitucional. Sin embargo, tuvo inicialmente una posición crítica frente a Arturo 31 El presidente Arturo Alessandri y su familia. Blog Felipe Guarda Palacios Alessandri, ya que lo recordaba como un demagogo que movilizaba a su “querida chusma”. Sentía preocupación ante el hecho de que Alessandri había sido elegido con el apoyo del Partido Radical y de los partidos de izquierda. Posteriormente, mi padre revisó su posición y reconoció que Alessandri, en su segunda administración, realizó una labor política notable que se tradujo en la legitimación de la Constitución de 1925, en un afianzamiento de la estabilidad política y en la afirmación y ampliación de la democracia liberal. Personalmente recuerdo aquellos años como un tiempo en que la democracia chilena funcionaba ordenadamente. 32 II LOS AÑOS EN ALEMANIA (1937-1942) NC: Luego de hacer el servicio militar, usted viajó a Alemania; esa Alemania que desde acá se veía “renacer”. Al llegar allá, ¿corroboró esta visión o la modificó? RK: El viaje lo hice en barco. Fue una experiencia fascinante. Salí de Valparaíso, recorrí toda la costa del Pacífico, el Canal de Panamá. Esta experiencia se la deseo a cualquiera, ya que ese Canal sigue siendo una maravilla de la técnica. Luego vino la travesía por el Atlántico. Mi primer contacto con la realidad europea fue Bruselas. Fue mi primer encuentro con el pasado histórico europeo. La iglesia de Santa Gúdula, la Gran Plaza, el Ayuntamiento gótico y las mansiones renacentistas y barrocas me causaron una profunda impresión. Poco después subimos por el Elba hasta Hamburgo un día domingo lleno de sol, cosa nada frecuente en aquellas áreas de Alemania. Luego fui a encontrarme con mi hermano que estudiaba en Berlín. Eso fue también emocionante ya que él había partido de Chile un año antes. Berlín era en aquel tiempo una ciudad fascinante, llena de vida. El año anterior se habían celebrado allí las Olimpíadas y para esa ocasión se había embellecido la ciudad. Mi primera visión fue la de un país próspero, con una población alegre, una nación que había superado sus años de crisis luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial. La gente tenía esperanzas en el futuro. Luego ingresé en la universidad y allí tuve mis primeras experiencias con la realidad alemana, NC: Usted llegó a Alemania en abril. ¿Ingresó directamente a la universidad o lo hizo luego de algunos meses? RK: Pasé algún tiempo con mis tíos paternos. Ellos me acogieron muy generosamente. NC: ¿Qué opinión tenían ellos sobre la situación alemana? RK: Ellos pertenecían a la alta y culta burguesía alemana. Todos ellos tenían una actitud negativa frente al gobierno. En el primer momento me pareció algo extraño puesto que yo creía que todo alemán se había identificado con el nazismo en un ciento por ciento. NC: ¿Recuerda cuáles eran los fundamentos de esa actitud? RK: Ellos reconocían los méritos del régimen nacionalsocialista en el plano económico. Hitler había dado trabajo a los desocupados y estaba conduciendo a Alemania a un nuevo bienestar. Estaba conquistando éxitos sensacionales en su política externa. Pero rechazaban el carácter totalitario del régimen y la militarización de la vida. Todas las instituciones 33 nacionalsocialistas, la SS, la SA, la Juventud Hitlerista eran organizaciones paramilitares. Sus miembros vestían uniforme, usaban dagas y botas, etc. NC: Si existía una inquietud y un rechazo en estos grupos, ¿cuál era el sector que apoyaba al gobierno de Hitler? RK: En los primeros años, Hitler pudo contar con el apoyo de la mayor parte del pueblo alemán, tanto de la clase media como del sector obrero, como también de los grandes industriales y de ciertos grupos nacionalsocialistas de la aristocracia conservadora. Hay que tener presente que Alemania, después del gran esplendor que había alcanzado a raíz de su unificación, había sido golpeada duramente. Primero los horrores de los cuatro años de guerra. Luego la derrota y las humillantes condiciones impuestas por el Tratado de Paz de Versalles. En seguida, la gran crisis de los años 1922 y 1923. La tremenda inflación de esos años que terminó por arruinar económicamente a la clase media alemana que ya había quedado muy debilitada por la Primera Guerra Mundial. Dicha guerra se financió con los ahorros de los cincuenta años anteriores y con los bolsillos de los ciudadanos comunes. De modo tal que significó una sangría económica muy grande. Lo que se había salvado sucumbió en la inflación de los inicios de la década de 1920. Todos los rentistas quedaron, literalmente, en la calle; todos los ahorros se perdieron. Después se produjo un repunte, se creó riqueza nueva en forma muy rápida. En parte era una riqueza ficticia. Luego la crisis del año 1929 liquidó económicamente a Alemania. En ese momento miles de jóvenes no tenían ninguna esperanza. Muchos que terminaban sus estudios no encontraban ocupación. Hitler revirtió esta situación a poco de llegar al gobierno. Se realizaron muchas obras públicas. La industria empezó a florecer. Se acabó la cesantía, Se resolvieron los problemas sociales más urgentes. El obrero común podía visitar los fiordos de Noruega y las riberas del Mediterráneo en los hermosos barcos de la organización “Fuerza y Alegría”. Los éxitos de la política social y económica hicieron que gran parte de la sociedad alemana sintiera plena confianza en Hitler y le brindara todo su apoyo. NC: Algo similar puede decirse respecto del caso italiano. Ahora, volviendo a Alemania, ¿qué motivó al gobierno de Hitler a adoptar una postura cada vez más totalitaria? RK: Un examen objetivo nos lleva a la conclusión de que esto está presente en las ideas desde la partida. Si uno lee hoy en día los libros de los nacionalsocialistas, encuentra que todos los elementos del nazismo ya están ahí definidos. Estas ideas se plasmaron en un proceso histórico. No fue que se impusieran a partir del momento mismo en que Hitler llegó al poder en 1933. Hubo un proceso de tres o cuatro años en el curso de los cuales el nazismo fue adoptando el aspecto totalitario, basado, por lo demás, en una ideología muy pobre. 34 En ese momento comenzó la crítica. Los intelectuales, las iglesias, los liberales, los demócratas, los socialistas, definieron su posición contraria al nacionalsocialismo. Sin embargo, su oposición no se tradujo en acciones ya que el régimen mantenía un rígido control y no permitía ninguna manifestación de protesta. NC: Usted no tuvo en ese tiempo ninguna relación directa con la política alemana imperante, pero estuvo allí y tiene una visión sobre el período. Por otra parte, ha leído mucho al respecto. ¿Considera que la historiografía ha recuperado correctamente lo que sucedió en Alemania o que, producto de los excesos del nazismo y su derrota, ha tergiversado el momento histórico? RK: Los mejores estudios sobre la Alemania nazista han sido hechos por extranjeros. El alemán quedó tan traumado que sigue actuando como juez y no como historiador. NC: Bullock en su libro La tradición humanista en Occidente señala que recién hoy los historiadores alemanes más jóvenes están superando el trauma al que usted hace referencia, en cambio, los historiadores que vivieron el período no lo han podido comprender y reflexionar con cierta calma. RK: Es que el alemán que vivió esos tiempos no ha logrado superarlo. Hay muchos aspectos del nazismo que no trascendieron en el mismo momento y se vinieron a saber en el Juicio de Nuremberg. Cosas tales como la verdadera dimensión del holocausto, la cámara de gas. Algo se había comenzado a sospechar antes, pero no se sabía con certeza. NC: Algo se comenzó a sospechar dice usted, ¿cuándo exactamente? RK: Yo salí de Alemania en abril del año 1942. Por lo que recuerdo fue en el año 1941 cuando empezaron a circular los primeros rumores de que los judíos estaban desapareciendo. A raíz de la “noche de cristal” del año 1938 se habían tomado medidas muy drásticas contra ellos. Antes de esto, se habían dictado las leyes de Nuremberg, pero fue después de la “noche de cristal” que se tomaron medidas discriminatorias muy graves: el judío tenía que ponerse la estrella de David; sólo podía hacer sus compras en determinados días de la semana y en tiendas preestablecidas, en los tranvías debía viajar en la plataforma y no en el interior. De modo que el judío quedaba identificado como tal y cuando iba por la calle con la estrella de David, todos sabían que era un judío. NC: ¿Cuál fue su experiencia en la universidad alemana? RK: Fue una experiencia maravillosa. En lo fundamental, la universidad alemana siguió funcionando en la forma como lo había hecho desde los tiempos de Humboldt. Ciertamente bajo el nazismo algunos profesores, especialmente los judíos que habían asumido una postura de franca oposición, fueron eliminados. Pero, por lo demás, la universidad conservó su gran tradición y pudo mantener gran parte de su autonomía. Ayudó a esto el hecho de que el nazismo creó sus propias escuelas para formar a sus dirigentes. La universidad fue 35 una isla de paz en la que se mantuvo una de las cosas más hermosas de la vida universitaria alemana como lo es la enorme libertad para formar uno su propio curriculum. Para las carreras humanistas no hay planes fijos. No se toman pruebas ni exámenes. Sólo en los seminarios se exige la elaboración de un trabajo escrito. Gracias a esta libertad pude seguir durante el primer semestre cursos de matemáticas, además de los de historia y filosofía. Sólo más adelante me decidí de manera definitiva por estos últimos. NC: ¿Pero el estudiante tendrá que completar una cierta cantidad de estudios antes de recibirse? RK: Sí, pero el reglamento de estudios sólo indicaba un mínimo de cursos y seminarios que se debían seguir. No se estipulaba el orden en que se debían tomar los cursos. No había cursos obligatorios. Cada estudiante fijaba libremente su plan de estudios. No había ningún control, uno mismo se controlaba. No había promoción ni exámenes, uno no pasaba de un año a otro, sino que uno tomaba los cursos que le interesaban. Por ejemplo, como mi latín no era perfecto, preferí empezar con Historia Medieval y no con Historia Antigua. Solamente después de dos años de estudio y luego de haber perfeccionado mi latín, tomé mi primer curso de Historia Antigua. Esta libertad no se limitaba a la confección del plan de estudios, sino también se extendía a la libertad para trasladarse de una universidad a otra. Así, en los casi seis años que estuve en Alemania, frecuenté tres universidades distintas, primero estuve en Bonn, después en Leipzig, posteriormente hice un semestre de verano en Göttingen, ciudad tradicional relativamente pequeña en que toda la vida giraba en torno a la universidad, y después volví a Leipzig, donde me dediqué a la tesis doctoral. NC: ¿Qué profesores fueron importantes para usted en ese período? RK: En historia hubo fundamentalmente dos: Heimpel, uno de los grandes medievalistas alemanes; el otro fue Otto Vossler, hijo del romanista Karl Vossler, quien es bastante conocido también en los países de lengua española, porque trató temas de esa literatura. Otto Vossler era un hombre de gran finura intelectual que tenía una especial capacidad para interpretar fuentes. Fue un gran profesor para mí, porque sabía enseñar métodos de trabajo histórico. Se orientaba hacia la historia de las ideas y, en particular, hacia la historia de la idea nacional. Ahí tuve yo mi primera aproximación a los autores significativos del pensamiento nacional. 36 El otro gran problema que le interesaba y sobre el cual giró una parte de su obra historiográfica fue el de la política como el arte de manejar el poder. Recuerdo que asistí a un seminario sobre Maquiavelo. Durante todo el semestre nos concentramos en la sola lectura de El Príncipe, Él dirigía el análisis en cada sesión y lo hacía en forma insuperable. Después fui alumno de Gadamer, quien estaba muy joven en ese momento. Gadamer tenía un especial carisma como docente. Tenía la gran virtud de hacer pensar. Seguí varios cursos de él sobre los presocráticos. En sus clases se centraba en el análisis y la interpretación de los textos originales. Con fina sensibilidad penetraba en las reflexiones más profundas de los pensadores griegos que se plantearon por primera vez los grandes problemas del ser y del pensamiento. Pude participar en un seminario que tenía por tema el nihilismo de Nietzche. Debíamos preparar rigurosamente los textos que se leían y comentaban en cada sesión. El seminario tuvo gran importancia para mi formación espiritual porque me ayudó a comprender la crisis profunda que se produjo en la modernidad a raíz de la transmutación y disolución radical de todos los valores metafísicos. También trabé amistad con un norteamericano que estudiaba física quien me invitó a las clases de Heisenberg. A mí no me alcanzaban los conocimientos físicos para seguir las lecciones, pero constituyó una experiencia inolvidable para mí. NC: ¿Y se apreciaba en las reuniones con Heisenberg su humanismo? 37 RK: Sí, claro que sí. Heisenberg, en sus clases, ciertamente no se extendía en divagaciones generalizadoras. Se centraba en los temas de la física y empleaba el lenguaje de las matemáticas. Sin embargo, se percibía que para él, el conocimiento tenía por objeto encontrar respuestas a las preguntas por las causas y los fines últimos del cosmos, del ser y de la existencia. NC: Usted tuvo la oportunidad de establecer contacto con grandes profesores; por lo menos de los cuatro que ha mencionado, tres son figuras conocidas. ¿Hubo algún otro? RK: Durante el semestre de Göttingen seguí un seminario con Karl Brandi, el autor de una famosa biografía de Carlos V. Brandi ya estaba jubilado, pero a raíz de que los profesores jóvenes eran llamados al frente de batalla, él se reintegró a la docencia. Tuve la oportunidad de participar en su seminario. Karl Brandi (1868- 1946) librarything.com Llegar hasta ahí no era nada fácil. En primer lugar, había que escribir una carta personal al profesor, señalando los méritos que uno tenía para solicitar un cupo. Después uno recibía una invitación muy formal para una entrevista, luego de la cual pasaban varios días hasta que a uno le llegaba una carta en la que se le aceptaba finalmente. A mí me tomó cariño. Era el único que sabía leer castellano y tenía acceso a la bibliografía española y a los documentos en sus originales. A raíz de esto surgió una relación muy estrecha y muy satisfactoria para mí. NC: ¿Ese sería el grupo de profesores que usted recuerda hoy día? RK: Sí. NC: Cuando usted volvió a Chile, ¿mantuvo contacto con la universidad alemana a través de algunas personas o amigos? 38 RK: No, en ese momento se cortó todo a raíz de la guerra. Yo volví a Alemania por primera vez después de la guerra en el año 1951. NC: Usted salió de Alemania en abril del 1942, tiempo en el que los alemanes se percataban de que la guerra no iba por buen camino, ¿qué imagen tiene de ese momento? RK: La situación interna se había hecho cada vez más crítica. A esas alturas ya nadie se identificaba con el nazismo en el ambiente en que yo me movía. Se contaban algunos chistes: ¿cuánto va a durar la guerra? Un año y once días. Un año para ganarle a Rusia, diez días para vencer a las S.A. y uno para derrotar a Hitler. Por otra parte, ciertamente que el éxito causaba entusiasmo. Parece que la psicología humana aplaude al hombre exitoso. Mientras que Alemania iba de triunfo en triunfo: en Dinamarca, Noruega y finalmente en Francia, cundía el entusiasmo. Yo vi llorar a los alemanes cuando supieron que había caído Verdún y que luego los soldados habían tomado París. Ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y ahora veían cumplidos sus sueños. Un día que no olvidaré nunca fue cuando las tropas alemanas entraron a Rusia. Yo tomé la bicicleta para ir a la universidad y noté que en las calles había un silencio sepulcral. Las caras de las gentes estaban muy tensas. Los alemanes comenzaron a preguntarse si todo esto tenía algún futuro y cuáles eran las posibilidades reales. Durante el primer tiempo de la guerra, los oficiales que habían iniciado sus estudios universitarios conseguían permiso para volver a las aulas universitarias en la época de invierno. Los dirigentes estaban tan seguros del triunfo, que deseaban tener personal preparado para la postguerra. Incluso después de los inicios de la guerra con Rusia, los subtenientes y tenientes podían reanudar sus estudios por tres meses en la Universidad de Leipzig. Hubo cosas que me llamaron profundamente la atención. Cierto día llegué temprano a la universidad y me encontré con dos compañeros que yo creía en Rusia. “¿Y ustedes”? “Llegamos ayer en la noche del frente ruso”. “¿Y qué hacen aquí que no aprovechan el tiempo para descansar y divertirse”? “Tenemos tan poco tiempo que deseamos ocuparlo en algo que tenga sentido”. Había otros que decían: “Todos nosotros somos candidatos a la muerte. La guerra en Rusia no se puede ganar”. NC: ¿Y se concretó, vale decir, efectivamente murieron muchos? RK: De mis amigos más cercanos, se salvaron dos. NC: ¿Dos de un grupo de cuantas personas? RK: Dos de veinte. NC: ¡Dos de veinte! Pero si prácticamente todos estaban en el frente, debe haber habido muy pocos estudiantes que estaban... RK: Al final casi todos los estudiantes eran mujeres. Los hombres eran esos pocos que tenían permiso para volver a sus estudios. 39 NC: Es muy interesante lo que usted cuenta. Le pido que profundice en la descripción del estado de ánimo de los alemanes cuando se produjo la invasión a Rusia. RK: El pacto Molotov-Ribbentrop del año 1939 había producido en su tiempo una tremenda sorpresa y confusión. Hitler siempre había condenado el marxismo y había señalado que la Unión Soviética constituía el mayor peligro para Occidente. Pero de un día para otro se modificó la situación e Hitler se alió con Stalin. Hubo quienes condenaron este pacto como un acto del más puro maquiavelismo. Pero también hubo muchos que celebraron este acto como una obra maestra de la diplomacia internacional ya que con ello Alemania aseguraba su espalda y quedaba libre para emprender acciones contra las potencias occidentales. El pacto con la Unión Soviética hizo posible los rápidos triunfos de Alemania sobre Polonia, Dinamarca, Noruega, Francia, Yugoslavia y Grecia. Parecía que el Tercer Reich podría consolidar su dominio sobre Europa, dejando a Gran Bretaña marginada del continente. El común de los alemanes pensó que Hitler procuraría estabilizar la situación que se había producido después de la conquista de los Balcanes. Molotov, ministro soviético de asuntos exteriores en el momento en que se dispone a firmar. Tras él, con corbata y pañuelo en el bolsillo, el ministro alemán Ribentrop. En la imagen destaca la figura de Stalin. esc.wikipedia,org. La invasión de Rusia tomó a todos por sorpresa y los sumió en una profunda preocupación. Había conciencia de que la guerra en dos frentes había sido fatal para Alemania en la Primera Guerra Mundial. Estaba vivo el recuerdo del desastroso desenlace de la invasión de la Grande Armée de Napoleón en Rusia. Había clara conciencia de la inmensidad de los espacios rusos que se extendían a través de toda Asia hasta el Pacífico. Muchos alemanes hasta entonces habían tenido una confianza ciega en la genialidad deHitler, quien había logrado tantos éxitos espectaculares. Sin embargo, ahora surgió la profunda duda: ¿podía Alemania ganar la guerra? 40 NC: Hasta el momento hemos hablado de la guerra con una cierta distancia. ¿He sabido que usted tuvo la desagradable experiencia de sufrir un bombardeo aéreo? RK: Hasta el año 1941 la vida cotidiana en Alemania siguió desarrollándose con cierta normalidad. Desde el primer día de la guerra se introdujo un sistema de racionamiento de los alimentos. Cada uno recibía cupones que daban derecho a comprar cierta cantidad de pan, carne, mantequilla y cualquier otro alimento y a adquirir determinadas prendas de vestir. Se apagó la iluminación nocturna de las calles. Todas las ventanas debían ser cubiertas con cortinas negras, para que la luz no trasluciera hacia afuera. Las ciudades quedaron sumidas en una completa oscuridad. Se suprimió el uso de automóviles particulares. Se redujo el tránsito ferroviario. Pero por lo demás la vida siguió su curso normal. La situación interna en Alemania sólo empezó a sufrir un cambio radical a partir de la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Los aviones de la Real Fuerza Aérea inglesa y los bombarderos norteamericanos hicieron su aparición en los cielos de Alemania y lanzaron sus mortíferas bombas sobre las ciudades alemanas. La ciudad de Leipzig, donde yo estaba estudiando, no fue en aquel tiempo blanco de los ataques aéreos. Pero debía viajar periódicamente a Berlín para consultar en la Biblioteca del Estado Prusiano los fondos que revisaba para elaborar mi tesis doctoral. Durante las estadías en Berlín me tocaron varios ataques aéreos. Fueron experiencias horribles. Los ataques eran todos de noche. A cualquiera hora de la noche, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana, sonaban las sirenas. Había que levantarse, ponerse ropa abrigada y bajar al subterráneo. Luego se oía el rugir de los motores de los aviones, la explosión de los proyectiles de los cañones de defensa antiaérea y el estruendo de las bombas que caían sobre la ciudad. Se percibía claramente el avance de los aviones. Las bombas caían cada vez más cerca. En un momento uno pensaba que la bomba siguiente podía caer sobre el edificio en cuyo subterráneo uno se encontraba. Uno respiraba hondo, rezaba y encomendaba su alma a Dios. Luego el inmenso alivio cuando la bomba caía más allá del edificio propio. Era todas las veces una experiencia aterradora, comparable sólo a la que se sufre durante un terremoto. Es la sensación de total impotencia. Uno se convierte en víctima de fuerzas que uno no puede controlar. Las sirenas que sonaban entonces son iguales a las que usan en Chile para anunciar un incendio. Todavía hoy en día, más de medio siglo después, se me ponen los pelos de punta, me palpita el corazón y me duele el estómago cuando oigo las sirenas. NC: ¿Y usted no fue llamado al servicio? RK: No, ahí se respetó el hecho de que yo había hecho el Servicio Militar en Chile. Yo había jurado lealtad a la bandera chilena. Por este motivo, no se me obligó a servir a otra bandera. 41 NC: Perdone que vuelva sobre un punto que ya hemos tocado, pero quisiera profundizarlo por su gran importancia. Una de las situaciones de toda la historia más difícil de comprender en su profundidad, en sus motivaciones últimas, fue la política de exterminio judío del gobierno alemán, ¿qué explicación tiene usted, o qué comprensión más que explicación se ha hecho usted con el tiempo de lo que fue esta política? RK: En el fondo resulta incomprensible. Ciertamente, se puede decir que hubo en Europa una larga tradición antisemita. Esta siempre ha existido. Pero se hace difícil comprender que el antisemitismo se traduzca en política de exterminio. De aquí parte la incapacidad que tiene el alemán para historiar ese período. Historiar significa siempre encontrar un sentido a los hechos históricos, y esto es simplemente algo tan irracional que uno no le encuentra explicación. NC: ¿Hay en la historia zonas oscuras que provocan gran preocupación? RK: Hay zonas oscuras. Yo creo que al hombre de hoy se le hace muy difícil entender la cacería de brujas, comprender que los tormentos se hayan usado como medio judicial. Son fenómenos en cierto modo irracionales que se sustraen a una explicación racional. NC: Yo diría que hay una diferencia entre una cosa y otra. Hubo un momento en la historia en que el uso del tormento en las cuestiones judiciales se consideraba “habitual”. Vale decir en “su tiempo”, no era extraño. En cambio, las prácticas del gobierno de Hitler estaban totalmente fuera de su tiempo. RK: Ese es el trauma que sufre el alemán hasta la fecha. Él mismo no se explica cómo en una sociedad con una larga trayectoria cultural, eso haya sido posible. El alemán tiene vergüenza de ese período, pero no una explicación. NC: ¿Qué sucedía con la oposición al gobierno de Hitler? ¿Hubo algún movimiento público en su contra? RK: Por una parte hay que tener en cuenta que sobre la situación de los judíos no había noticias concretas. La mayor parte eran rumores, pero no había nada tangible. Por otra parte, debemos recordar que Alemania estaba en guerra y que el alemán de esos tiempos se encontraba en un callejón sin salida. Es muy difícil que se produzca un levantamiento en una nación que está en guerra y que está regida por ley marcial. Los intentos de protesta que efectivamente se efectuaron fueron cortados rápidamente por un gobierno que disponía de todos los mecanismos de represión. NC: Han pasado cincuenta años y la historiografía no ha dejado de investigar el tema. ¿Qué libros recomendaría para formarse una idea de él? RK: El nacionalismo es uno de los temas más estudiados en los últimos tiempos. La historiografía al respecto es inmensa. Como obras particularmente significativas puedo mencionar: Hans Kohn, Historia del Nacionalismo; C.J. Hayes, The historical evolution of 42 Modern Nationalism; K.W. Deutsch, Nationalism and Social Communication; A. Corben, The Nation State and National Self-Determination; E. Lemberg, Nationalismus; O. Vossler, Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke; Th. Schieder, Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa. NC: Usted ha señalado que durante la actividad universitaria de esos años tuvo contacto con grandes profesores. ¿Tuvo contacto con grandes libros? RK: Sí, ciertamente con muchos libros que me ayudaron bastante. Recuerdo las obras de Meinecke. En primer lugar su Idea de la razón de Estado en el cual se pregunta ¿cuál es la relación entre la política y la ética, hasta qué punto la política tiene una relativa autonomía? Si pensamos en Aristóteles, la política debe formar parte de la ética. Para Maquiavelo, y es quien primero plantea esto, la política no está sujeta a la ética puesto que la política es la administración del poder. Autores posteriores desarrollaron la teoría de la razón de Estado que obliga al político a tomar medidas que no siempre concuerden con normas morales. El gran problema planteado por Meinecke en ese libro consiste en saber hasta qué punto hay razón de Estado y cuál ha sido el desarrollo de esa teoría. Como en esos momentos tenía gran actualidad el problema del poder político y de sus abusos, este libro tuvo un gran impacto sobre mí. Del mismo Meinecke, me impresionó su Cosmopolitismo y Estado Nacional. Ese es un estudio muy fino sobre el pensamiento nacional que estaba tan presente en ese momento en Alemania. NC: ¿Qué otros recuerdos conserva de su estadía en Alemania? RK: Mi encuentro con Alemania como país y su historia que se encuentra impresa en el paisaje. Es un país altamente cultivado. Existen muy pocas zonas donde hay todavía naturaleza virgen. Todo el resto muestra el triunfo de la razón y la voluntad humana sobre la naturaleza. Viniendo de Chile es una experiencia muy particular. Nosotros tenemos en Chile la gran experiencia de la naturaleza virgen con sus tremendas fuerzas telúricas que no se someten a la voluntad humana. En Alemania, el paisaje es totalmente cultural, y por ende, histórico. Cada lugar, cada piedra, cada árbol tiene su historia, su leyenda, su cuento. Es un paisaje totalmente incorporado a la historia. Además del paisaje estaban las ciudades, los maravillosos lugares históricos, como Colonia con sus iglesias románicas y su catedral gótica, Nuremberg, ciudad amurallada con sus castillos y sus iglesias góticas, las ciudades barrocas de Dresden y Wurzburg, el romántico pueblo de Rothenburg. Un viaje por Alemania era, a la vez, un viaje por la historia. NC: Le propongo que dejemos atrás Alemania y reconstruya su viaje de regreso a Chile. ¿En qué se vino y cómo fue? 43 RK: Una vez que obtuve, después de vencer grandes dificultades, el permiso para salir de Alemania me trasladé a España. Allí estuve quince días. Tres impresiones se grabaron en forma imborrable en mi memoria. En la primera noche en Madrid recorrí la Gran Vía, la Calle de Alcalá, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor. Las calles estaban iluminadas, los bares y cafés estaban abiertos, la gente conversaba, cantaba, se reía. Me parecía una gran fiesta. Quedaban atrás las ciudades oscurecidas y los bombardeos aéreos de Alemania en guerra. Por otra parte, me impresionó profunda y dolorosamente la pobreza que había en aquel tiempo en España. Habían pasado tres años desde que terminara la Guerra Civil, pero todavía se veía la destrucción en las ciudades y la pobreza de mucha gente. Los niños pedían “una perra”, la moneda más pequeña, como limosna. Muchos adultos calzaban alpargatas, porque no les alcanzaba el dinero para comprar zapatos de cuero. Muchos artículos de consumo seguían racionados. La tercera impresión –la impresión más honda y más hermosa– se derivó de la riqueza y grandeza de los testimonios de la tradición cultural de España. Las visitas al Museo del Prado, a El Escorial, a Aranjuez, Toledo, Sevilla y Cádiz dejaron recuerdos imborrables. De Madrid me dirigí en tren a Cádiz para embarcarme en el Cabo de Buena Esperanza. Antes de hacerlo, tuve que solicitar en el Consulado británico un Navy Cart, una autorización para realizar el viaje. Implicaba un claro desconocimiento del Derecho Internacional, ya que España era una potencia neutral. En el Consulado se demoraron mucho en devolverme el pasaporte con el correspondiente timbre. Era persona sospechosa. Después de salir de Cádiz hicimos escala en Lisboa, ciudad que me fascinó. Luego cruzamos el Atlántico. Por orden de Inglaterra, todo barco neutral que atravesaba el Atlántico debía detenerse en la Isla de Trinidad. Nuestro barco permaneció allí seis días. Todos los días subía al barco una Comisión del Servicio de Inteligencia inglés. El primer día todos los pasajeros tuvieron que presentarse con su documentación. A partir del segundo día llamaron a todos los que de alguna manera parecían sospechosos. Por supuesto, yo quedé incluido entre ellos. Todos los días me llamaban, tres, cuatro y cinco veces y me repetían las mismas preguntas: ¿Por qué me había dirigido a Alemania y por qué me había quedado allá después de haber estallado la guerra?, ¿si era nazista?, ¿quién financiaba mi viaje? El último día me llamó el jefe de la Comisión y me comunicó que, por mi origen alemán y por mi larga estadía en Alemania, habían pensado que podía ser un espía nazi y que habían considerado la necesidad y conveniencia de internarme en un campo de prisioneros en Canadá, pero que finalmente habían llegado a la conclusión de que era persona inocente, de modo que me daban el pase para continuar el viaje. De Trinidad nos dirigimos a Puerto Cabello en Venezuela y a Curazao para aprovisionar el barco de petróleo. En ambos puertos sólo pudieron bajar a tierra los diplomáticos y los pasajeros que desembarcaban, de modo que no tuve ocasión de conocer esos lugares. 44 Luego volvimos a salir del Caribe y seguimos rumbo a Río de Janeiro. Un día nos dimos cuenta de que el barco aceleraba su marcha y empezó a avanzar a toda velocidad. Había recibido un mensaje por radio de un avión norteamericano que más adelante había dos botes salvavidas con los tripulantes de un barco brasileño que había sido hundido por un submarino alemán. Sobrevino la oscuridad de la noche. El barco encendió sus potentes reflectores hasta que pudo ubicar los dos botes. Había mar gruesa. Los brasileños llevaban dos días y una noche en sus botes y estaban completamente extenuados. Se hizo difícil subirlos a bordo, pero la complicada maniobra se llevó a cabo con pleno éxito. Algunos días después avistamos un barco de guerra de los Estados Unidos. Nuestro barco se tuvo que detener. El comando norteamericano subió al barco para revisar las provisiones de petróleo. Nos explicaron que los norteamericanos temían que los barcos españoles pudiesen abastecer de combustible a los submarinos alemanes. Después de varias horas pudimos proseguir el viaje. Al día siguiente llegamos a Río. Desgraciadamente estaba lloviendo, de modo que no pudimos apreciar la tan alabada belleza de la bahía de Río de Janeiro. Apenas divisamos el Pan de Azúcar. El Corcovado con su monumental imagen de Cristo estaba cubierto por las nubes. Estuvimos un día entero en Río. Yo aproveché para visitar a una tía, hermana mayor de mi padre, que vivía hacía muchos años en Río, casada con un alemán, dueño de una de las más grandes empresas alemanas en el Brasil. Mi aparición constituyó una sorpresa total, ya que en ningún momento había dado noticias de mi salida de Alemania y de mi viaje de regreso. En vista de que no había tenido ninguna certeza de llegar sano y salvo, había preferido no enviar ninguna comunicación a mis padres. Recién desde Río de Janeiro envié un telegrama a Chile para anunciar mi regreso. Mi tía me informó que las empresas de su marido habían sido intervenidas y que dos de sus hijos estaban presos. El gobierno brasileño que había declarado la guerra a Alemania e Italia había tomado rigurosas medidas contra las empresas e instituciones alemanas en Brasil. Después de haber hecho escala en Santos y Montevideo, llegamos por fin a Buenos Aires. El viaje se había demorado cuarenta y cinco días. NC: ¿Entiendo que el resto del viaje lo hizo en avión? RK: Tuve dificultades para que Panagra me expidiera un pasaje a Santiago. No me dieron ninguna explicación, pero parece que vieron en mí a una persona non grata. Después de tres días de espera me pude subir al avión, un pequeño DC-3 de dos motores. Hicimos escala en Córdoba y Mendoza. De ahí el avión se elevó lentamente subiendo por un estrecho valle de la cordillera. Parecía que las puntas de las alas podían tocar en cualquier momento contra el cerro. Era un día esplendoroso. Hacia el norte se elevaba la majestuosa mole del Aconcagua. Pasamos por encima de la imagen del Cristo Redentor, la Laguna del Inca y el hotel de Portillo. Como el pequeño avión volaba muy bajo se podían distinguir perfectamente todos los detalles. Descendimos por el valle del Aconcagua y aterrizamos en 45 Los Cerrillos. Desde mi partida en barco de Valparaíso en abril del año 1937 habían transcurrido cinco años y tres meses. Finalmente estaba de vuelta en Chile. Terminaba una etapa decisiva de mi vida. Esta etapa había transcurrido en medio de procesos y acontecimientos que habían conmovido al mundo entero. Para mi vida personal los hechos decisivos fueron mi carrera universitaria y el afianzamiento y acrisolamiento de mi fe religiosa que me dio la fuerza para responder con éxito al desafío que significaba estar lejos de mi familia y de mi patria y para soportar las tremendas tensiones provocadas por la guerra y el totalitarismo del sistema nazista. 46 III LABOR UNIVERSITARIA, DE REGRESO EN CHILE Santiago de Chile hacia 1950. Blogoteca.com NC: Al volver de Alemania usted se estableció en Santiago; ¿conocía gente en esta ciudad que lo recibiera? RK: El día que el avión aterrizó en Los Cerrillos, que era entonces el aeropuerto de Santiago, fue uno de los días más felices de mi vida. Me sentí nuevamente en casa, estuve dichoso de encontrarme con mi familia que no había visto desde hacía casi 6 años. Recuerdo que volví en uno de esos días esplendorosos de invierno. Recién había nevado y la ciudad se mostraba en todo su esplendor. Como en ese tiempo no existía el problema del smog, se veía la cordillera nevada hasta abajo, el cielo azul, y un sol brillante. Santiago mientras tanto había crecido bastante, se había renovado. Me acuerdo que esa misma noche con mi hermano dimos una vuelta por el centro y vi entonces todas las nuevas construcciones en la Alameda, los nuevos ministerios. Todo eso era novedad para mí. Encontraba que Santiago se había modernizado. Me sentí realmente de vuelta en mi país. En Alemania había llegado a la conclusión de que no solamente era chileno por nacimiento sino que lo era por convicción. Luego, se me presentó el gran problema de qué hacer en Chile. Yo no conocía a nadie del mundo intelectual chileno, y nadie me conocía. Mi familia seguía en Valparaíso. En Santiago tenía algunos familiares, pero ninguno vinculado a la vida universitaria. 47 Por intermedio de un amigo de la familia supe de la existencia del pensionado universitario que dependía del Arzobispado, y que en aquel tiempo estaba situado en la calle Rosas número 1265, hoy día más bien conocido con el nombre de Anexo Cárcel Capuchinos. En ese tiempo había pasado a ser propiedad del Arzobispado y atendía a los muchos estudiantes de provincia que estudiaban en la Universidad Católica. Alcancé a estar ahí poco más de un año, donde hice mis primeros amigos chilenos, amistades que duran hasta la fecha. Conocí personas que después hicieron de alguna manera carrera en la vida intelectual y en la política chilena. NC: ¿A quiénes? RK: Una de las personas con las que trabé amistad fue con Raúl de la Fuente, un abogado importante. También conocí a Ramón Ganzarraín, médico que se dedicó a la psiquiatría y que empezó a hacer una carrera brillante aquí en Chile. Después, por ciertos problemas internos que se produjeron, se fue del país y reside actualmente en Estados Unidos, donde ha alcanzado una posición importante. Por otra parte conocí ahí a Oscar Pinochet de la Barra, con quien mantengo una amistad hasta hoy en día. Un día se me acercó un sacerdote presbítero, Oscar van Buren, muy vinculado a la vida educacional chilena y amigo personal de la familia García Huidobro. Desde hacía algún tiempo, este sacerdote tenía el proyecto de crear dentro de la Universidad Católica una Escuela de Pedagogía. La fundación de la Escuela tropezaba con el gran problema de que no había dinero, y don Carlos Casanueva, rector de la Universidad, le había señalado que solamente se podía iniciar el proyecto si había financiamiento. La familia García Huidobro puso a su disposición una suma bastante considerable para esos tiempos. Gracias a su donación se contó con las condiciones materiales para poder crear la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica. Yo siento por el padre Van Buren un gran cariño y una alta estimación por la obra que él inició. En lo personal guardo gratitud a quien me permitió iniciar mi carrera académica en esta Universidad. En la recién fundada Escuela de Pedagogía me fue ofrecida la cátedra de Historia Universal. La acepté con temores, porque yo mismo me sentía muy inmaduro, había hecho todos mis estudios en Alemania y ahora tenía que explicar las materias en castellano. NC; ¿Cuándo se fundó la Escuela de Pedagogía? RK: El acuerdo de fundar la Escuela se tomó en 1942 y las clases se iniciaron en 1943. NC: ¿Qué motivos hubo para crear una Escuela de Pedagogía? RK: En el proyecto de formar una Escuela de Pedagogía en la Universidad Católica de Chile existió el interés de parte de la Iglesia de poder contar con profesores formados cristianamente. Esa era la idea fundamental. 48 NC: Estamos hablando del Chile gobernado por los radicales, específicamente durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. ¿Se sentía en esa época como una necesidad? RK: Se combinaban dos razones. Hasta entonces los colegios católicos que en su mayor parte eran congregacionales habían contado con un número relativamente grande de sacerdotes que impartían la enseñanza. El núcleo central de los profesores en esos colegios eran los mismos sacerdotes. Muchos sacerdotes y monjas habían recibido su formación pedagógica en el extranjero, por lo que no tenían títulos válidos en Chile. El Ministerio de Educación otorgó mayor autonomía a los colegios particulares y autorizó que las comisiones examinadoras fuesen integradas por profesores del mismo establecimiento, siempre que fuesen profesores titulados. Al mismo tiempo los colegios experimentaron un gran crecimiento. Aumentó el alumnado, pero el número de religiosos empezó a disminuir. Así surgió la necesidad de proporcionar a los colegios católicos profesores que tuviesen título y que estuviesen formados cristianamente. NC: ¿Qué educación era más importante en esos años? ¿La privada o la estatal? RK: La educación fiscal seguía contando con establecimientos de gran calidad. El Instituto Nacional conservaba toda su importancia y su prestigio. En todas las ciudades había liceos fiscales que contaban con excelentes profesores y que tenían un alto nivel. La sociedad católica chilena prefería los colegios católicos. En Santiago, sobresalían San Ignacio, los Padres Franceses, los Padres Alemanes. En provincia, los salesianos realizaban una labor educacional ejemplar. NC: ¿Qué permite, a su juicio, explicar que en las décadas siguientes la educación particular haya tomado una ventaja tan considerable sobre la estatal? RK: Hay motivos y aspectos diversos. Uno de ellos se deriva de la Reforma educacional que se hizo en tiempos de Eduardo Frei Montalva. Esta Reforma fue necesaria, en mi opinión, ya que amplió la educación en beneficio de la gran masa escolar. Hay una continuidad en el desarrollo del sistema educacional en Chile. El Partido Radical tuvo méritos enormes al ampliar la educación entre la clase media. Luego la Democracia Cristiana dio el siguiente paso tratando de extender este sistema a toda la población, de modo que bajo este aspecto hay continuidad. Con la Reforma se cambió el sistema clásico de seis años de preparatoria y seis de humanidades, por uno de ocho años de educación básica. Con esto se amplió la instrucción básica y se ofrecieron mejores posibilidades de educación a sectores que antes habían estado marginados. 49 El Presidente Eduardo Frei visita una escuela rural en 1967. Casa Museo Eduardo Frei Hoy en día se ha llegado a una situación en que prácticamente la totalidad de la población en edad escolar tiene la posibilidad de aprovechar las ventajas del sistema educacional ya sea estatal o particular. Son pocos los niños que hoy en día no van al colegio, aunque no todos llegan hasta octavo año básico. Prácticamente el analfabetismo en Chile ha sido erradicado. Así que la necesidad educacional en general para el grueso de la población ha sido satisfecha. Pero al mismo tiempo se ha producido una baja del nivel de la educación media. La reforma educacional implicó la liquidación del antiguo liceo de gran tradición en Chile. La educación media se masificó y perdió su calidad. No hace poco, el Ministro de Educación ha explicado que Chile puede estar satisfecho con los aspectos cuantitativos de la educación. El sistema educacional abarca casi la totalidad de la población juvenil chilena. Más no bastan las realizaciones cuantitativas. Ahora se debe iniciar una nueva etapa en que la gran meta debiera ser el mejoramiento cualitativo de la educación. Uno de los mayores problemas que se presentan al respecto guarda relación con el hecho de que la carrera de profesor ha perdido prestigio social. En otros tiempos, el profesor de liceo tenía el mismo rango social que otros profesionales. Hoy en día la carrera de educador ha descendido en la estimación social. El joven talentoso prefiere otras carreras mejor remuneradas, de mayor prestigio y con mayores y mejores posibilidades de ascenso. En relación a eso, algo que siempre he sostenido y sobre lo cual he conversado mucho con otras personas, es que cuando se hizo la gran Reforma Educacional bajo el Presidente Frei 50 Montalva, no se modificó la manera de formar a los profesores. Hay una gran responsabilidad de las escuelas de pedagogía y de los institutos pedagógicos que siguieron formando profesores de liceo, si bien los seis años de la antigua enseñanza secundaria habían sido reemplazados por los cuatro de la educación media. No se planteó en forma rigurosa un sistema con el fin de formar profesores para los ocho años de la educación básica. Hasta la fecha el profesor de educación media, el antiguo profesor de liceo, sigue impartiendo clases en séptimo y octavo año. Me parece que hasta la fecha no se ha planteado en forma rigurosa este gran problema: ¿cuál es el tipo de profesor que hay que formar para los dos ciclos de la educación básica y cuál para la educación media? Es un problema central que debe ser planteado en función del sistema educacional en su conjunto. Estos problemas han afectado ante todo la educación estatal. Los colegios particulares son selectivos y caros. Cobran elevadas matrículas y pueden remunerar mejor a sus profesores. En los colegios católicos opera una fuerte motivación religiosa. Por estas razones, los colegios particulares han podido defender mejor la calidad educacional en medio de los grandes cambios culturales y sociales por los cuales estamos atravesando. NC: La masificación de la educación fue una democratización por cuanto las posibilidades de ingreso se ampliaron notablemente. ¿Usted cree que se establezca una relación inevitable entre la democratización y la pérdida de calidad? RK: Usted toca un tema central que no solamente se limita al campo de la educación, sino que es un problema general. Si se identifica sin más, democratización y masificación, se podría llegar a conclusiones que tendrían graves consecuencias, porque eso significaría que democracia equivale a baja de nivel, y entonces, ¿qué sentido tendría plantearse la democracia como un ideal político si ello implicara destrucción de valores? Yo estoy convencido de que no se puede identificar sin más régimen democrático con régimen de masas. Masificación y democratización no son sinónimos. Toda democracia corre siempre el peligro de caer en la demagogia o en el populismo. La democracia, para que funcione, requiere de una gran responsabilidad. La solidez que observamos en las actuales democracias europeas es el producto de un largo proceso que ha permitido a los distintos sectores incorporarse al sistema democrático. Han sido caminos largos y procesos complejos, como lo atestigua la historia del siglo pasado en el viejo continente, una historia compuesta de altos y bajos, avances y retrocesos. Alemania, por ejemplo, llegó a establecer un estado democrático sólo en los últimos treinta o veinte años. El régimen democrático es hoy aceptado universalmente y es el único viable. Debemos, eso sí, tener conciencia de que no todo pueblo reúne las condiciones culturales y sociales para implementar un régimen democrático y darle un contenido. Siempre existe el riesgo de que la creación de instituciones democráticas meramente formales lleve a la masificación. 51 Para centrarme en la pregunta, diría que existe el peligro de que la democratización favorezca y promueva una masificación. Por esto, al establecer un régimen político democrático, se debe tener clara conciencia de que ello impone una gran responsabilidad a cada miembro de la sociedad, especialmente a quienes poseen una mayor cultura y preparación política. Sobre este grupo recae la gran responsabilidad de evitar la demagogia y la masificación. NC: Se observa una enorme distancia entre los avances que logran las diversas especialidades y los conocimientos que tienen los profesores secundarios. En el caso de la historia me parece que el profesor está a años luz de los resultados de las investigaciones recientes. RK: Seguramente. En el momento de la creación del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, cuando Juan Gómez Millas era el Ministro de Educación, hubo todo un proceso de acercamiento directo al profesor en ejercicio. Este centro tomó la iniciativa de hacer cada verano cursos de perfeccionamiento. Allí hubo un intento por renovar en la forma y el espíritu el sistema educacional. Quizás eso se ha perdido en el último tiempo. Yo, en ese tiempo, formé parte del equipo de profesores del Centro de Perfeccionamiento. Recuerdo con agrado la labor que se hacía con mucho entusiasmo y dedicación. Por otra parte, y ésta es una crítica que ya entonces se formuló, tal vez no fue conveniente crear una institución nueva para estos efectos. Quizás habría convenido concentrar todas esas energías en los establecimientos de formación de profesores, o sea en el Pedagógico de la Universidad de Chile y en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica; esto es, los lugares donde naturalmente debían discutirse los problemas pedagógicos. Yo creo que hoy en día estos establecimientos de formación de profesores deben asumir la tarea de ser los centros en que se piensa efectivamente el sistema educacional. Yo lamento que en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la discusión muchas veces, y sobre todo por parte del estudiante, se centre más bien en los aspectos políticos de la relación con la Universidad de Chile. Los estudiantes exigen el retorno a esa universidad. Me parece que esos problemas son un tanto secundarios. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tiene la gran oportunidad de plantearse el problema del sistema educacional chileno en su totalidad y de formar profesores para los distintos niveles. Cabe recordar que ésta es la institución central de la que dispone el Estado chileno para este efecto. De aquí, justamente, su gran posibilidad de constituirse como el gran centro formador de profesores para todos los niveles de enseñanza. NC: Bueno, pero volvamos al punto en el cual estábamos, que era su ingreso a la Universidad Católica y en el momento que a usted le ofrecieron los cursos de Historia Universal. Por Historia Universal se entendía desde el antiguo Oriente hasta nuestros días. ¿No existía el concepto del profesor especializado en un período o en un tema? 52 RK: La Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica fue fundada con un claro objetivo profesional. Se trataba de formar profesores católicos para los colegios católicos. En aquel tiempo no se esperaba hacer ciencia e investigación. El currículum que se diseñó entonces tenía una clara orientación profesional en cada una de las disciplinas. En Historia, había un solo profesor de Historia Universal, uno de Historia de América, otro de Historia de Chile. El curso de Historia comprendía tres años. En Historia Universal, se enseñaba Historia Antigua en primer año, Historia Medieval en segundo e Historia Moderna y Contemporánea en tercero. En Historia de América y Chile se seguía igualmente una secuencia cronológica: Descubrimiento, Conquista y Colonia en primer año; Independencia y República en segundo y tercer año. NC: ¿Tampoco existían profesores con jornada completa en la universidad? RK: No. Yo fui nombrado en el primer año para un curso de Historia Universal con cuatro horas a la semana y con una renta mensual de $ 600. Era el típico profesor hora. En aquel tiempo no existía, por lo menos en nuestra disciplina, el profesor de jornada completa. NC: Paralelamente, ¿éste es el tiempo en que usted trabajaba en la Biblioteca de la Sociedad Nacional de Agricultura? RK: Eso fue poco tiempo después. NC: Y en el tiempo que usted trabajaba en esa biblioteca, escribió su Historia Universal. Ese manual llegó a ser bastante famoso. RK: Sí. NC: Ese texto se convirtió en un clásico dentro de la educación de la Historia en Chile. ¿Cómo recuerda usted los momentos en que redactó el famoso manual que, como usted sabe, terminó llamándose “el Krebs”? RK: Son las audacias de la juventud. Yo no tenía conocimientos de didáctica o metodología pedagógica cuando me embarqué en esa aventura que me sugirió el propio Oscar van Buren. La base del texto fueron los apuntes de clases que yo entregaba a los alumnos, algunos de los cuales todavía conservo en la biblioteca del Campus Oriente de la Universidad Católica de Chile. En esos años era una costumbre que el profesor entregara apuntes a los estudiantes. Así, cuando nació la costumbre de escribir el libro yo contaba con un material avanzado. En aquel tiempo yo tenía muy escasa preparación pedagógica, por otra parte el único requisito para escribir textos de estudio era tener conocimientos en la disciplina. Recién en los años sesenta se desarrolló, sobre todo en Francia, un nuevo tipo de texto de enseñanza, con definiciones claras de los objetivos y con sugerencias de actividades. Los franceses 53 fueron los maestros en eso, de modo que recién a partir de entonces se establecieron las normas científicas para redactar un texto. Nada de eso existía cuando yo tuve la osadía de escribir ese manual que, con todo, prestó un servicio a los profesores. Para los alumnos resultaba demasiado grueso, tenían que leer mucho. Sin embargo después, en el curso de mi vida, me he encontrado con muchos que en esos tiempos también habían estudiado historia a través del texto y no me odiaban, sino que recordaban las lecturas como algo grato. Sin embargo, en la visión retrospectiva, me atrevo a decir que ese texto fue escrito sin conocimientos de los aspectos pedagógicos. No obstante, resultó útil para el profesor, quien encontraba ahí mucha información. NC: Usted ha mencionado la década de los sesenta. Eso nos acerca a los tiempos de la Reforma universitaria que, en un primer momento, fue una tempestad para la universidad y para la vida política nacional. ¿Cómo evalúa usted la reforma veinticinco años después? RK: Hay que recordar que la Reforma universitaria no constituyó un proceso aislado, sino que formó parte de un movimiento que en aquel tiempo se dio en todo Occidente. En todas partes surgió la inquietud entre los estudiantes y la disconformidad con la universidad existente. En América Latina ya había antecedentes, por ejemplo, el movimiento de Córdoba. La inquietud estudiantil en América Latina había sido algo casi permanente. Sin embargo, la protesta de los estudiantes se agudizó en el inicio de la década de los sesenta hasta que, finalmente, en el año 67 estalló en Chile la revolución estudiantil que, a su vez, formó parte del proceso de cambios que se estaba desarrollando con mucha celeridad en todo el país. La Reforma universitaria fue un fenómeno complejo, en que se combinaron aspectos académicos y aspectos políticos. En el ámbito académico, la idea más importante del movimiento de Reforma fue la de transformar la universidad de una escuela de formación profesional en un establecimiento científico: la universidad fue pensada no ya en función de las profesiones que necesitaba el país sino que desde la ciencia y en función de la ciencia. Ciertamente, no hay que pensar que no se realizaba ninguna labor de investigación. Se habían formado algunos núcleos de investigación en las facultades de Medicina, Ingeniería y Agronomía. También se investigaba de manera incipiente en nuestro Departamento de Historia y Geografía. Sin embargo, la investigación constituía una actividad secundaria y un tanto marginal. Recién con la Reforma la creación de conocimiento científico fue comprendida como función primordial de la Universidad y se crearon estructuras adecuadas para promover la investigación. El Rector Fernando Castillo encontró en esta tarea el apoyo de la inmensa mayoría de los académicos. Los investigadores más eminentes de la Universidad cooperaron en forma leal y entusiasta, ya que pensaban que la Reforma de las estructuras académicas correspondían a una necesidad y constituían un verdadero adelanto. 54 Junto con la idea de la Universidad como institución científica, surgió la idea de la Universidad como instrumento de la revolución social. La Universidad debía estar comprometida con el pueblo y, en particular con los sectores marginados, con obreros y campesinos. Esta universidad comprometida tenía que democratizarse. Se imponía un esquema de participación de todos los sectores que la componían. La participación no sólo se refería a los profesores, sino que también a los estudiantes y a los administrativos. NC: Intuyo que usted estuvo en aquel período de acuerdo con los aspectos académicos científicos que usted ha definido, pero no con los aspectos políticos. Usted fue un actor del período de la Reforma y fue un actor, diríamos, de importancia. ¿Puede usted definir brevemente qué papel jugó usted y cuáles eran sus ideas al respecto? RK: La Reforma se inició con la toma de la Universidad en agosto del año 1967. El Cardenal Raúl Silva Henríquez firmó un acuerdo con la directiva estudiantil de FEUC, marginando al entonces legítimo rector de la universidad Alfredo Silva Santiago, quien posteriormente presentó su renuncia. Yo era en ese momento decano de la Facultad de Educación y por lealtad al rector presenté mi renuncia. Así se lo comuniqué al nuevo Prorrector. Al día siguiente de haber presentado yo la renuncia, Fernando Castillo me llamó. Tuvimos una larga conversación en la que me pidió que yo continuara como decano. Me explicó que la creación de la Nueva Universidad no significaba la liquidación de la universidad antigua, sino su renovación, para lo cual era necesaria la colaboración de los académicos. Se expresó en forma muy elogiosa sobre mi persona y me señaló la importancia de que los académicos que tenían cierta posición en la Universidad cooperasen; lo contrario significaría simplemente empobrecer la Universidad y sería imposible realizar el nuevo proyecto. Lo pensé bastante y llegué a la conclusión de que, pese a todo, existía la posibilidad de realizar una tarea en la “nueva universidad”. Yo había estado muy comprometido con la Universidad Católica desde hacía tiempo y me había compenetrado de su gran tradición. Desde entonces colaboré lealmente con Fernando Castillo, haciéndole ver cuando no estaba de acuerdo, pero cooperando en el ámbito académico donde yo veía un planteamiento inteligente que significaba soluciones positivas a los problemas pendientes. Me atraía el reordenamiento propuesto: de la Universidad, la mayor precisión de las funciones, la creación de los nuevos institutos de ciencias básicas; la reorganización de las escuelas profesionales, todo eso me pareció un proyecto importantísimo y ahí aporté mi experiencia académica. NC: Usted llegó a ser rector interino en ese período. Cuéntenos un poco, o recree si es posible, ese momento. Parece que usted ha hablado poco sobre este tema. RK: Llegué a ser rector interino por el solo mérito de haber sido en ese momento el decano más antiguo. Femando Castillo renunció y alguien tenía que asumir el mando. De un momento a otro, me vi convertido en rector. Fue una sorpresa total para mí, unos pocos días 55 antes Fernando Castillo me había consultado si yo lo podía reemplazar por un breve tiempo mientras se resolviera un conflicto que había surgido, pero no me había comunicado su intención de renunciar a la rectoría. FEUC lo había acusado de utilizar mal ciertos fondos, destinando una parte del presupuesto a ítemes distintos de los autorizados. El quería marginarse hasta que se aclarara el asunto. Una tarde en que venía saliendo de una larga reunión en el Instituto de Historia, me dieron la noticia de que el rector Fernando Castillo había renunciado y que yo había sido nombrado rector interino. Para mí, lo repito, fue una sorpresa y de un momento a otro me vi en este nuevo cargo que me absorbió intensamente por dos meses, los más intensos de mi vida. NC: ¿Tuvo conciencia de representar la posibilidad de frenar o encauzar la reforma? ¿Recibió presiones de la derecha universitaria para hacerlo? RK: No recibí presiones de ninguna especie. El cargo recayó sobre mí por las razones señaladas. Yo no llegué a la rectoría en representación de un sector. Yo me sentí como administrador de la Universidad y no como un rector llamado a definir nuevos rumbos. Me limité a administrar la Universidad en la mejor forma posible para entregarla después a quien saliese elegido. De modo que yo no me sentí llamado a iniciar nuevas políticas, para eso yo no tenía el cargo, y por eso insisto que este recayó sobre mí no en calidad de representante de alguien o de algo, sino simplemente por ser el decano más antiguo. Lo que a mí me interesaba en medio de una situación muy tensa, era mantener funcionando la Universidad. Recuerdo todavía, por ejemplo que cuando cité a sesión del Consejo Superior, hubo varios miembros del Consejo que estuvieron ausentes. No asistieron de modo que no había quórum para tomar acuerdos. NC: ¿Qué sector no asistió? RK: Prefiero no... NC: Esto es importante, ya que estamos reconstruyendo un proceso histórico. RK: No, en este caso por ciertas razones prefiero no dar nombres. NC: No digo los nombres, sino el sector. RK: Cierto sector. Pregunté entonces cuál era el motivo, ellos decían que todo esto había sido una maniobra política del rector Castillo, quien de esta manera quería preparar su reelección. Ya estaba terminando su primer período reglamentario, y si ahora era reelegido, iniciaba un nuevo período de modo que prolongaba su rectoría. NC: ¿Cómo aprecia hoy en día esa situación? RK: Fue de todo, por una parte fue un intento de Fernando Castillo por verse confirmado, en vista que había sido cuestionado. Él quería ver hasta qué punto contaba con respaldo. Entonces hubo algunos miembros del Consejo que opinaban que nosotros no debíamos 56 prestarnos a esto. La tarea concreta que yo tenía era preparar la elección del nuevo rector o reelección de Fernando Castillo. Había que elaborar el reglamento, ya que en esos momentos no existían normas para la elección del Rector. Esa era la tarea concreta que tenía como Rector interino. Algunos me dijeron que no se prestaban para algo que era una simple maniobra política. Me dirigí a cada uno de ellos y les expliqué que, independiente de la motivación, había que elegir rector y que para eso debíamos contar con un reglamento, cuya confección recaía en el Consejo Superior. Si éste quedaba sin quórum no podría haber elección y yo no podía mantenerme eternamente en el interinato. Esto iba a afectar a la Universidad entera. Todos aceptaron el argumento y concurrieron a la próxima sesión. Durante los dos meses siguientes, el Consejo Superior me acompañó en forma muy leal. NC: En la Reforma usted identificó dos líneas: una académica y una política. ¿Cuál ha sido la evolución de ellas desde la reforma hasta nuestros días? RK: Creo que todo lo positivo de la Reforma ha quedado incorporado en la Universidad, en cuanto a la estructuración académica, la importancia de la investigación y la ciencia, eso se ha mantenido y los rectores posteriores tanto el rector Swett como Vial han continuado esa línea de la reforma. En ese sentido se puede decir que la reforma de la Universidad fue un éxito y que la Universidad actual es en gran parte lo que es por lo que se hizo en tiempos de la Reforma. En cambio, me parece que la experiencia histórica ha demostrado que los intentos de poner a la Universidad al servicio del pueblo y de convertirla en un instrumento de la revolución han fracasado y en buena hora, porque la Universidad, como centro de la ciencia y de la cultura superior, no puede, y de eso estoy íntimamente convencido, no puede ser un instrumento al servicio de la acción política. Eso implicaría la negación de la función esencial de la Universidad. El sistema de organización de poder en la Universidad no corresponde y no debe corresponder al modelo político que pueda imperar en la sociedad. No me parece conveniente establecer en ella un modelo que obedezca a criterios políticos. La Universidad está al servicio de la verdad científica. Las verdades científicas no se someten a votación. Una Universidad es, de por sí, elitista, es siempre una corporación aristocrática, en el sentido auténtico de la palabra aristocracia. Es y debe estar en manos de los mejores. Si se quiere hablar de una democracia universitaria, ella se realiza a través, no de los mecanismos de poder, sino a través de la misma labor científica y docente. Ciertamente que en un curso es el profesor quien tiene la autoridad, pero un buen profesor hace participar al alumno en su proceso de formación. Lo mismo sucede durante la investigación ya que el investigador hace participar a sus ayudantes, realizándose así la democracia universitaria. En ese momento, todos están aprendiendo, el profesor aprende en la misma medida que enseña, de modo que profesor y alumno se ubican en el mismo nivel. El cogobierno 57 condujo a la politización de la Universidad, con graves consecuencias para la labor académica. La experiencia histórica nos ha demostrado que no conviene aplicar a la Universidad modelos que corresponden a la organización del poder político. Las estructuras de poder en la Universidad deben ser pensadas desde la ciencia y en función de la ciencia. Los ideales políticos revolucionarios de la Reforma universitaria han quedado superados en todas partes, tanto en Europa como en América, y me parece que también en Chile. NC: Pocos años después de haberse iniciado la Reforma universitaria, solamente tres, fue elegido Salvador Allende como Presidente de Chile. En ese momento usted abandonó el país y se fue a Alemania. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue la situación política que se estaba viviendo en Chile, y una preocupación respecto al futuro, o fueron motivos estrictamente particulares? RK: Fue una decisión que tomamos con mi mujer basados en la experiencia histórica de que en un país donde se establecía un régimen marxista ya no se salía más de él. Aquí se demuestran una vez más las limitaciones de la experiencia histórica. Nosotros llegamos a la conclusión de que no queríamos vivir bajo el marxismo, especialmente pensando en nuestros hijos. Se agregaba a esto la situación particular que la situación universitaria del año 1970 había sido tremenda, tanto que en el Instituto Pedagógico, todavía en ese entonces de la Universidad de Chile, pude hacer solamente tres clases. Todo el tiempo había huelgas, unas en apoyo al pueblo de Vietnam, otras en apoyo a Fidel Castro, otras para obtener mejores sueldos, otras por acelerar el ritmo de la Reforma, y así ad infinitum. Fue un año perdido para la vida universitaria y para muchos jóvenes. En medio de todo este desorden, me tocó vivir una experiencia especialmente dura. Un día el Centro de Alumnos del Departamento de Historia del Instituto Pedagógico citó a los profesores y se nos hizo un juicio. Había un acusador que formulaba cargos a determinados docentes. Como resultado de este juicio, todos los profesores marxistas quedaron absueltos y se elogió su comportamiento. Todos los profesores no marxistas, en cambio, fuimos condenados como malos docentes. En el campo de la docencia esta fue mi experiencia más amarga. NC: ¿Eso fue en la Universidad de Chile? RK: En la Universidad de Chile. Fue la experiencia más amarga, porque siempre he podido mantener buenas relaciones con los alumnos, y en general los estudiantes me han tenido cierto cariño y aprecio. A raíz de estas experiencias amargas llegué a la conclusión de que en la Universidad de Chile ya no había posibilidad de trabajar. Como lo único que sé hacer y que he aprendido a hacer en mi vida es enseñar historia y dedicarme a ella, me retiré. Por otra parte, también tengo un recuerdo amargo de la primera clase que hice en el Instituto de Historia de esta Universidad, la Universidad Católica, después del 58 triunfo de Allende. Inicié la clase diciendo que se había producido un acontecimiento decisivo en la historia de Chile y que recaía una enorme responsabilidad sobre quienes habían apoyado a Allende, porque se iniciaba realmente una etapa nueva en este país. Se paró un alumno y dijo “usted tiene toda la razón, los cambios que se inician a partir de ahora van a ser revolucionarios. Por el momento, nosotros, los alumnos revolucionarios lo vamos a admitir en la Universidad, pero llegará el día en que usted tendrá que salir”. De modo que las perspectivas que se presentaron no eran muy lisonjeras. La decisión que tomamos con mi mujer fue, seguramente, la más dura que hemos adoptado en nuestras vidas. Significaba abandonar el país al que pertenecemos y del cual nos sentimos orgullosos. Mi mujer es hija de un alemán y de una chilena, pero se siente chilena y se siente completamente arraigada en Chile. De modo que partir significaba dejarlo todo y embarcarnos en algo nuevo. Si bien yo conocía Alemania, a esas alturas me resultaba un país extraño. Debo dar las gracias a Dios porque esa decisión, con todo, resultó ventajosa. Tuve la suerte de ganar un concurso para la cátedra de Historia Moderna en la Universidad de Colonia, en competencia con profesores alemanes que también se habían presentado. NC: Cuando usted tomó la decisión de irse a Alemania no podía saber cuáles iban a ser los acontecimientos. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber dejado Chile en ese período? ¿Lamenta haber estado fuera del país en un momento tan importante de la historia? RK: Sí, en mi vida faltan experiencias históricas importantes. Los tres años de la Unidad Popular fueron una experiencia decisiva para todos quienes la vivieron. Ese período sigue gravitando y yo me siento al margen cuando se conversa sobre el tema. Siento el vacío de una experiencia que seguramente habría sido muy importante para un historiador por la intensidad con que se vivió. Ahí, repito, yo quedo al margen y en ese sentido lamento no haber estado en Chile durante esos años. Por otra parte, muchas veces me pregunto si hice bien, si hice mal. Se me puede acusar de cobardía, de que en un momento decisivo de la historia de Chile... NC: Perdón, ¿alguien lo acusó de frente? RK: Sí, se me ha dicho... “usted se fue y nos dejó solos aquí; usted con eso se desvinculó de la historia de Chile”. Debo respetar ese juicio, porque si una persona lo dice, es porque lo siente así. Por otra parte, eran, ciertamente, años difíciles, años confusos, otros también se fueron. A la luz de la experiencia posterior, yo diría que para mí, con todo, fue una decisión beneficiosa por varias razones. Los cuatro años que permanecí con mi familia en Alemania fueron desde el punto de vista familiar una experiencia extraordinariamente hermosa y rica, porque todos los años en Chile, antes del año 1970, habían sido para mí años de intensa actividad. Para 59 poder mantener económicamente a mi familia, tuve que aceptar distintos cargos: era profesor de tiempo completo en la Universidad Católica, profesor de tiempo completo en la Universidad de Chile, y Jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Centro de Perfeccionamiento. Me levantaba a las cinco de la mañana para preparar mis clases para el día, porque después del momento en que salía de la casa ya no tenía tiempo, sino que ahí trotaba el día entero; era Decano de la Facultad. Fue una vida intensa, pero no había tiempo para la meditación, apenas para preparar las clases. No podía mantenerme al día en el progreso de la investigación científica y disponía de muy poco tiempo para la familia. En cambio, durante los cuatro años en Alemania tuve tiempo para la familia; fueron años ricos y fecundos en que realmente padres e hijos convivíamos y participábamos de todas las experiencias de nuestros niños y ellos también participaban plenamente en la vida nuestra. En Alemania prácticamente no hay vida social. Nuestra casa era una excepción y recibíamos a cuanto chileno llegaba a Colonia. Mantuvimos el estilo chileno y abrimos nuestras puertas. Invitábamos a comer a colegas de la universidad, cosa absolutamente excepcional. Profesores que estaban hacía veinte años en Colonia conocieron a otros profesores en nuestra casa. Profesionalmente, fueron años sumamente provechosos. La biblioteca de la Universidad de Colonia cuenta con miles de volúmenes para historia medieval, moderna y contemporánea. Es una biblioteca extraordinaria con ventilación automática. Cada cuatro horas funcionan los aspiradores que limpian el polvo del ambiente, de modo tal que uno puede tomar un libro que no ha sido usado en los últimos diez años y este sale del anaquel impecable. La biblioteca contaba con una alfombra de varios centímetros de espesor y no se oía ningún paso. Valga todo esto a modo de ilustración para decir que las condiciones de trabajo eran óptimas. Además como profesor titular de la Universidad alemana, gozaba de una serie de ventajas, tenía mi escritorio con teléfono directo, con teléfono interno, al lado una pieza especial para la secretaria exclusiva, pieza especial para el ayudante, todos los días aparecían en mi escritorio las últimas publicaciones. NC: ¿Qué lo decidió a volver, si estaba en esas condiciones que usted describe como idílicas para el trabajo? RK: Sí, eran idílicas, absolutamente, ahí uno realmente estaba metido en la ciencia y no había otras preocupaciones, tampoco preocupación económica porque el sueldo de un profesor ordinario, de un profesor titular es tan alto que uno puede vivir cómodamente y mantener un muy buen nivel de vida. Por otra parte, uno jubilaba con la totalidad de sus rentas, con todas las garantías sociales, la Universidad seguía pagando todas las cuentas del hospital y el médico, y eso para la vejez es bien importante. De modo que desde el punto de 60 vista material y desde el punto de vista de las posibilidades profesionales, todo era ventajoso. Tenía mi vejez absolutamente asegurada. Sin embargo, nunca nos identificamos con Alemania. Recuerdo que en el año 1972, en pleno invierno, mi mujer me comunicó que no aguantaba más el pésimo clima de Colonia, y que deseaba visitar a sus familiares en Buenos Aires y pasar luego a Chile. En total estuvo seis semanas de viaje. Cuando la fui a buscar al aeropuerto le pregunté si se le había hecho muy difícil salir de Chile. Me contó que, si bien se había sentido muy feliz, la habían impactado las condiciones en que se estaba viviendo en el país: los temores, los antagonismos, la lucha permanente, todo había contribuido a hacer la vida muy difícil. Por esto es que no se le había hecho tan duro tomar el avión de vuelta. Después en el invierno 1973-1974, ella nuevamente fue de visita ... NC: En el invierno europeo, estamos hablando de diciembre, enero y febrero. RK: Verano chileno. Ella volvió a Chile. Nosotros habíamos vendido la casa que teníamos en Santiago, pero habíamos conservado la casa que teníamos en Cachagua, la teníamos arrendada. Ella llegó a un acuerdo con el arrendatario y pasó entonces unas semanas en Cachagua, se juntó ahí entonces con familiares chilenos. Cuando volvió a Alemania y la fui a buscar al aeropuerto, me dijo, “por favor, Ricardo, volvamos a Chile”. Por otra parte, se presentó el problema de nuestras hijas. La mayor estaba a punto de terminar el colegio, mientras que a la segunda le faltaba todavía un año. Se planteó el problema de su porvenir. Nosotros veíamos claramente que una vez que ingresaran a la universidad no iban a querer dejarla hasta titularse. Era muy probable que algún día se enamoraran de un alemán y ya no querrían dejar Alemania. Ellas, a pesar de los cuatro años pasados en Alemania, se seguían sintiendo absolutamente chilenas. Un día, nuestra segunda hija nos manifestó su deseo de volver a Chile y estudiar arquitectura. Así se combinaron los deseos de todos los miembros de la familia. Los años en Alemania fueron ricos y fecundos. Estoy profundamente agradecido a la Universidad de Colonia, a todos los colegas, a los rectores que me tocaron entonces, a los decanos, a los colegas del Seminario de Historia, que fueron conmigo de gran generosidad. Estoy profundamente agradecido a la Universidad de Colonia y al gobierno del Estado de Nordrhein-Westfalen que me contrató. Pero, con todo, no me identifiqué con la vida alemana. En 1974 decidimos volver a Chile. Escribí una carta al entonces director del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, que era Julio Retamal. A vuelta de correo me respondió que había una cabida para mí en el Instituto. Así llegué y me reintegré. En aquel momento nadie hizo cuestión, nadie me reprochó el hecho de haber abandonado el Instituto cuatro años atrás. NC: ¿Influyó también en la decisión el cambio político que había ocurrido en Chile? 61 RK: Sí, eso fue decisivo. Yo me había ido porque se había instaurado el régimen marxista y volví porque la situación había cambiado. Me parecía que el régimen militar iba a ser una garantía de una reorganización del país. NC: ¿Usted diría que en ese momento su posición era fundamentalmente antimarxista, eso era lo que lo hacía a usted tomar decisiones tan importantes en su vida? RK: Sí. NC: Cuando usted volvió a la Universidad, se le ofreció el decanato de Educación, y usted no lo aceptó, ¿cómo fue eso? RK: Sí, volvimos al país. Sólo nuestro hijo se quedó en Alemania para terminar sus estudios de Ingeniería Civil. Nuestras hijas fueron las primeras en partir. Las dos mayores querían llegar a tiempo, para preparar su ingreso a la Universidad. Luego partió mi mujer. Yo fui el último en volver ya que tenía compromisos en la Universidad de Colonia. Debía tomar examen a un candidato a doctorado que había hecho su tesis bajo mi dirección. Llegué a comienzos de diciembre del año 1974. Dos días después de haber vuelto hice mi visita al Instituto de Historia. Julio Retamal me recibió en la forma más cariñosa, igual cosa sucedió con otros viejos amigos. Al día siguiente fui a la Casa Central para dar una vuelta, reencontrarme con la Universidad, pasé a saludar a Juan de Dios Vial, a quien apreciaba a través de nuestra labor común en el Consejo Superior. En eso me encontré con una antigua secretaria, y ella me preguntó si deseaba saludar al rector. El Rector Swett me recibió inmediatamente, me preguntó por cosas personales y al final me dijo que habían pensado en mí para el cargo de Decano de Educación. Le agradecí mucho el ofrecimiento y le solicité un tiempo para pensarlo. Lo pensé, lo conversé con mi mujer con quien comento todas las cosas importantes, llegando a la conclusión de que si bien era un ofrecimiento muy honroso y significaba que la rectoría pasaba por alto el que yo me hubiera ausentado durante los últimos años, yo no podría desempeñar el cargo en forma satisfactoria. Estaba por delante una reforma de la Facultad que implicaba una reducción del cuerpo docente. Yo no me sentía capaz de tomar decisiones drásticas que tal vez podían afectar a colegas con los cuales había trabajado durante muchos años. No deseaba asumir funciones administrativas, sino que deseaba dedicarme a la docencia y a la investigación histórica. Esta intención la tenía muy clara luego de mi estadía en Alemania. NC: ¿Temía que algunas de esas reducciones iban a realizarse de acuerdo a criterios políticos? 62 RK: Podría ser, no me enteré lo suficiente, pero sabía que había una nueva política y que podría recaer quizás sobre ciertas personas demasiado comprometidas con el tiempo de Allende. NC: ¿En usted primaron razones académicas para no aceptar el cargo? RK: Justamente, como acabo de señalar, los años en Alemania me habían confirmado en mi condición de profesor e investigador de Historia. NC: Unos años después de su regreso a Chile, específicamente en 1982, obtuvo el Premio Nacional de Historia. En esa ocasión hubo personas que manifestaron la idea de que a usted le habría correspondido más recibir el premio en Educación, debido a su dilatada trayectoria en este campo. La pregunta es la siguiente: ¿usted se ve a sí mismo como un historiador o como un educador? RK: No veo en ello alternativas excluyentes. Me siento historiador y educador, a la vez. Cuando tomé la decisión de seguir un estudio universitario, opté por la historia. Eso implicaba, fundamentalmente, dos cosas: capacitarme para enseñar historia y para hacer investigación. Mis estudios en Alemania culminaron en el doctorado, que significa justamente el reconocimiento de que uno está en posesión de las herramientas y metodologías para hacer investigación. Después de mi llegada a Chile, he sido consecuente en el actuar que he desarrollado en la universidad, como profesor que enseña historia y como investigador que trata de crear conocimiento histórico. Me comprendo a mi mismo como profesional de la historia y quizás en el curso de mi vida académica he contribuido a que se profesionalizara la historiografía en la universidad. La profesionalización de la carrera académica constituye una característica esencial del desarrollo universitario chileno de los últimos decenios. Este proceso se inició en la Universidad de Chile bajo el impulso de Juan Gómez Millas, quien se dedicó tan fuertemente a promover la investigación universitaria y quien estuvo convencido de que el profesor universitario debía ser un científico dedicado solamente a las labores de docencia e investigación. Yo comparto esta convicción y me siento un profesional de la actividad historiográfica. Una de las convicciones más íntimas que tengo es que la historia, siendo una especialidad, posee un significado humano general. Está centrada en el hombre, es la ciencia que plantea el problema del ser humano en su totalidad, en cuanto criatura de Dios que debe realizarse durante su existencia terrenal. Me asiste la certeza de que el historiador es un humanista que ayuda al hombre a comprenderse en su condición de tal, tanto en sus dimensiones naturales como sobrenaturales. El conocimiento de las acciones que el hombre ha realizado a través del tiempo es algo que debe ayudarlo a comprender mejor su realidad. Un hombre sin memoria, sin conciencia histórica es un idiota. Cabe recordar que el pasado es una de las dimensiones 63 del tiempo histórico y que alimenta las decisiones que tomamos en el presente. También se relaciona con el futuro que nos da la oportunidad de realizar nuestros proyectos que confieren sentido a nuestra vida. Para poder actuar responsablemente en el presente y proyectar inteligentemente nuestro futuro, tenemos que partir de nuestra realidad que es la historia. La ciencia histórica debe trabajar con todo rigor en la investigación de sus temas, a la vez, debe procurar siempre comprender el sentido de la existencia humana. NC: Sería interesante incluir en esta entrevista el tema de la universidad en su período más reciente y los desafíos que se plantean al estudio de la Historia en esta etapa. La pregunta, entonces, es ¿cómo evalúa la marcha de la Universidad Católica desde su vuelta de Alemania hasta hoy día? RK: Para mí han sido, humana y académicamente hablando, los años más ricos de mi vida. Gracias a la madurez que he alcanzado, he podido profundizar y enriquecer mis relaciones con los alumnos. Soy un hombre de bastante edad; me separan cincuenta años de diferencia con los estudiantes; cincuenta años que he vivido intensamente y en los cuales han sucedido muchas cosas importantes en Chile y en el mundo. Sin embargo, esta diferencia de años, no se traduce en una distancia frente a los alumnos. Yo me siento muy cerca de ellos y estoy seguro de que los alumnos confían en mí y me tienen afecto y aprecio. Por lo que respecta a la Universidad Católica, creo que ésta ha afirmado su carácter de universidad. Ha adquirido cada vez mayor importancia la investigación. Se ha dicho que la universidad es una institución que debe ser pensada con criterios científicos. Pienso, en consecuencia, que estos años han sido sumamente positivos. No desconozco que hay personas que señalan que los años del gobierno militar fueron totalmente negativos para la vida universitaria. Yo no comparto esa idea respecto a la Universidad Católica. Pienso que se fortaleció a partir de 1974, año en que volví de Alemania. Actualmente se encuentra en buen pie. Cierto que debe afrontar grandes problemas. Uno de los mayores problemas es de carácter financiero. Hoy en día la ciencia es cara y tiende a hacerse cada vez más costosa. No creo que en el futuro la solución económica de las universidades pueda provenir del Estado. Todo indica que, según la marcha actual de la sociedad y de la economía, se entregue esta responsabilidad a los particulares. Es probable que las grandes inversiones futuras en el desarrollo científico y tecnológico correspondan a las empresas privadas. La actual dirección de la Universidad tiene una visión muy clara respecto de la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Esta tarea la tiene que afrontar también cada una de sus facultades e institutos que la componen. Al respecto se presenta un problema particularmente grave para las unidades del área humanista. Economía o ingeniería pueden vender fácilmente sus servicios y para ellos es relativamente fácil contratar proyectos de investigación; Medicina siempre va a 64 recibir dinero porque muchas de las personas que han sido atendidas en la Clínica de la Universidad Católica recuerdan las promesas que hicieron antes de someterse a una difícil operación y continúan ayudando con dinero luego de su restablecimiento. De modo que hay unidades para las cuales es más fácil obtener fondos. Es mucho más difícil para Historia, Letras o Filosofía, que para esas otras disciplinas. Ya en el Renacimiento el poeta necesitaba un mecenas, y nosotros seguimos necesitándolos. Sin ellos no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir solamente de la venta de servicios. Espero que nuestra sociedad comprenda nuestra necesidad. Nosotros debemos tener plena conciencia de que no nos podemos encerrar dentro de nuestras oficinas. No podemos escribir Historia sólo para historiadores, sino que tenemos que escribir historia para la sociedad. Si nosotros como historiadores queremos que la historia siga presente en la conciencia de los hombres, tenemos que ofrecer algo, debemos escribir libros que efectivamente toquen problemas existenciales, problemas vitales; que ofrezcan información a través de la cual la sociedad y sus dirigentes reciban respuesta a sus problemas fundamentales. Conviene destacar que la historia es una ciencia fascinante. La Nueva Historia, la historia de la sociabilidad, la historia de las mentalidades, la historia de la vida íntima tocan temas que antes no tocaban: el problema de la salud, de las enfermedades, el de la locura, de la hechicería, el problema de la muerte, todos estos atañen al hombre en cuanto tal. Ya no son problemas exclusivos de los grandes hombres de Estado o gobernantes, sino que son problemas que vive el hombre en su cotidianidad. La historiografía actual tiene la gran posibilidad de estudiar temas que puedan interesar al hombre común. La historiografía actual tiene la posibilidad de ayudar al hombre a dar un sentido a su vida y hacerlo en los tiempos actuales que son tan confusos, en que hay tanta desorientación. El historiador debe tomar conciencia de que tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Él tiene el deber de escribir libros que sean de interés para la sociedad, no en un sentido oportunista, y de la fácil venta, sino en sentido profundo. La Historia puede ayudar al hombre a dar a su vida un sentido más profundo. 65 IV UNA CONVERSACIÓN SOBRE HISTORIOGRAFÍA CHILENA NC: Podríamos iniciar esta parte con la siguiente pregunta. Cuando usted volvió de Alemania, en 1942, se encontró un Chile bastante rico culturalmente. Francisco Antonio Encina ha comenzado a publicar los primeros volúmenes de su Historia de Chile. Pocos años después Jaime Eyzaguirre publicará su Fisonomía Histórica de Chile, (1948). Hay una serie de escritores que están produciendo obras muy importantes. ¿Cómo percibió usted Chile desde el punto de vista cultural en el momento de su vuelta? RK: Hablando en términos generales, yo diría que el nivel científico en las universidades chilenas que existían entonces –la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción– el nivel científico, digo, pensando fundamentalmente en investigación era relativamente bajo. Prácticamente no existía investigación en la universidad. Había uno que otro investigador. Pero la investigación no estaba institucionalizada. En ese sentido hablando con entera objetividad pienso que las universidades alemanas a pesar de la guerra, a pesar del nazismo estaban simplemente en otro nivel. Pero, en ese tiempo había una intensa vida cultural en Santiago. Había un grupo de intelectuales católicos, fundamentalmente el grupo de Jaime Eyzaguirre reunido en torno a la Revista Estudios, que era realmente de un alto nivel. Ahí el gran motor, el centro era Jaime Eyzaguirre. Él tenía una visión de la historia de Chile con una óptica muy determinada basada, por una parte, en los valores de la religión cristiana católica y, por la otra, orientada hacia España. Se ha dicho en alguna ocasión que Jaime Eyzaguirre nunca ha sido un historiador. Que él era, por así decir, un propagandista de la fe católica, un misionero llevado por su fe profunda, pero no propiamente un historiador. Sobre eso se puede discutir mucho, pero yo no quiero entrar en esta discusión por el momento y por dos razones: una es que Jaime Eyzaguirre significó mucho para mí, y entonces por aprecio y por lo mucho que le debo siempre tomaría su defensa. Una segunda es mi creencia de que Jaime Eyzaguirre desempeñó un muy importante papel en la historiografía chilena. Hubo un momento en esta historiografía, en el siglo XX, en que se convirtió casi enteramente en crónica, revisando documentos eso sí, estudios detallados, muy eruditos, de buena calidad, pero con el peligro de que la historiografía se perdiera en la simple colección de datos. Y ahí Jaime Eyzaguirre, justamente por ser tan polémico, obligó a la historiografía chilena a pensar la historia. Había muchos que estaban en desacuerdo con él, con su posición católica, su hispanismo, pero como su posición era tan definida, los que se oponían a él se veían obligados a pensar la historia. Creo que ese fue el gran aporte de Jaime Eyzaguirre. A 66 él se opuso un grupo de liberales y radicales quienes a su vez se vieron obligados a pensar la historia. Francisco Antonio Encina también fue objeto de muchas críticas, sobre todo se le reprocha que haya plagiado, que haya copiado páginas enteras de Barros Arana, que haya copiado a otros sin citar sus fuentes, pero yo diría que no hay que hacerle una crítica mezquina a Encina. Los pecados de él son conocidos, pero tiene también el mismo mérito de pensar la historia chilena. NC: Dejemos a Encina por un momento. Eyzaguirre ha sido discutido en su condición de historiador, destacándose su calidad de ensayista. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de su biografía sobre O'Higgins? RK: Me parece que es realmente un estudio histórico que tiene objetividad, cosa muy importante en un buen historiador, que está muy bien escrito. Porque la historia se mueve entre la ciencia y la literatura y un buen libro de historia tiene que estar bien escrito. Y Jaime realmente tenía muy buena pluma. Pero por otra parte, repito, hay obras de Jaime Eyzaguirre donde esa tendencia apologética, misionera, no está en primer lugar, sino que él trata realmente de lograr una objetividad. También su primera obra, la biografía de Pedro de Valdivia, ciertamente en ella se combinan por una parte su imagen del hidalgo, la visión un tanto idealizada de la conquista española, pero, por otra, hace un esfuerzo por trazar una semblanza real de Pedro de Valdivia. Después también, su Historia de Chile, al menos el primer tomo que logró terminar, tiene un alto grado de objetividad. También su Historia Constitucional de Chile. Mucho más polémica es su Fisonomía Histórica de Chile. Pero en su Historia de Chile, pensada como un manual, él demuestra que maneja todo el aparato científico metodológico y crea una imagen bastante objetiva, en la medida en que un historiador puede crearla. El hecho de que realmente Jaime tenía pasta de historiador se demuestra en que hizo escuela, que son muchas las personas que salieron de la escuela de Jaime Eyzaguirre y que trabajaron en forma muy científica: Fernando Silva, Javier González, Gonzalo Vial, Armando de Ramón. Ahí, junto al entusiasmo adquirieron las herramientas para trabajar la historia y pensarla. NC: Jaime Eyzaguirre realizó además un trabajo bastante importante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile con los tesistas. Abrió la posibilidad de que hicieran su tesis en la historia del derecho chileno y eso ha sido un aporte significativo RK: Sí, claro, también hay que considerar ese trabajo en la Universidad de Chile. NC: En relación con lo que estamos conversando, ¿considera usted que entre los historiadores chilenos hay una tendencia a valorar a los historiadores anteriores a ellos, o prima la tendencia mediante la cual cada generación cree estar empezando desde cero a escribir la historia nacional? 67 RK: Creo que están presentes ambas cosas. Con todo, algunos historiadores gozan de un pleno reconocimiento; tales me parecen ser los casos, bastante distintos entre sí, de Barros Arana y Mario Góngora. Hoy en día, hay consenso en torno a la figura de Barros Arana. Realmente su Historia de Chile es una obra monumental, y si uno quiere trabajar sobre historia nacional, debe recurrir de manera permanente a ella. Con varios trabajos de Góngora sucede algo similar. Una recuperación más permanente de lo anterior se puede observar más en el plano externo que en el interno. Esto ha significado una renovación en Chile y una diversificación. Esto último debe considerarse una característica fundamental de la vida intelectual chilena. En mi opinión responde a que siempre se ha tenido conciencia de vivir en el finis terrae, prácticamente en una isla, por lo cual la respuesta a este encierro entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico ha sido la de estar abierto a lo que pasa en el resto del mundo. Se ha criticado al chileno de plagiar e imitar los modelos extranjeros. A mí el asunto me parece más complejo. El chileno ha hecho esfuerzos por elevarse y ponerse a la altura de las grandes corrientes que se imponen en el mundo, pero no lo ha hecho como un simple receptor. Quisiera poner un ejemplo al respecto: el chileno culto del siglo XIX se sintió atraído por París porque ahí se daban y debatían las nuevas ideas, pero en la literatura criolla del período se observa una creación propia a partir de ese influjo. Durante el siglo XX, cuando la identidad de América Latina empezó a tener cada vez más importancia, también se advierten influencias que vienen de afuera, pero en la sociedad chilena, como en las otras, se crean expresiones propias, cosas que se ve en nombres tan obvios a este respecto como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro. NC: Volviendo a Jaime Eyzaguirre. Él fue una figura que concitó la atracción de varios historiadores que lo siguieron. ¿Está de acuerdo con esto? RK: Sí, indudable que sí. NC: ¿Cómo se producía esa situación? RK: Jaime Eyzaguirre tenía, como todo ser humano, una mezcla. Y así era tímido, por una parte, tímido para cruzar la calle, tímido frente a la tecnología moderna. En ese sentido es un caso trágico que muriera víctima de la tecnología moderna. Él nunca aprendió a manejar autos, no quiso. Pero por otra parte Jaime tenía fuerza, tenía vigor, temperamento para la polémica, ahí no era tímido sino que todo lo contrario, le gustaba la polémica. Él ahí tenía la fuerza de expresar efectivamente lo que sentía y lo que pensaba. No ocultaba, no escondía sus cosas, sino que realmente manifestaba su fe, sus convicciones, y justamente por eso en torno de él se agrupaban quienes lo admiraban y amaban, y por otra parte se ubicaban sus grandes adversarios. 68 Pero Jaime tenía efectivamente condición de líder, aunque usar ese término a mí no me gusta mucho. NC: ¿Y muy activo? RK: Muy activo. NC: Fue un gran fundador de revistas como Estudios, Finis Terrae, Historia, etcétera. RK: El Boletín de la Academia Chilena de la Historia fue obra suya. Más aún, él fue en el fondo el creador de la Academia. Después, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile creó también buenas publicaciones. Fundó la revista Estudios y después Finis Terrae en la Universidad Católica. Jaime Eyzaguirre, repito, era en el fondo tímido frente a la realidad mediata, y con fuerza y capacidad para dirigir. En la publicación de sus revistas él era implacable. Yo diría que esto se observa, por ejemplo, en las mejores publicaciones del padre Walter Hanisch, porque Jaime tenía la valentía y le decía “esto está realmente confuso, desordenado, hay que ordenarlo” y lo obligaba. Hay algo que a mí me dolió mucho. Jaime, a partir de un determinado momento, comenzó a quedar solo. El instante más amargo fue durante la celebración de la semana de la Facultad de Medicina. En esa Escuela había una tradición de que los estudiantes tomaban la iniciativa de preparar una publicación en la que, en el fondo, se reían de los profesores de la Universidad. Un año, un estudiante que luego fue Ministro de Salud y posteriormente embajador en Roma, hizo una publicación que imitaba en su formato a la revista oficial de la Universidad, la cual era dirigida por Jaime Eyzaguirre. Los estudiantes la titularon Latis Terrae. Peor todavía, la FEUC de entonces lanzó una crítica radical a la actuación de Jaime Eyzaguirre como Director de Extensión, señalando que la extensión que él hacía era elitista, que solamente reflejaba el catolicismo conservador, un catolicismo reaccionario y que Jaime Eyzaguirre no recogía las nuevas tendencias que ya entonces se estaban imponiendo con el Vaticano II. Ahí Jaime presentó su enérgica protesta ante el Consejo Superior y solicitó el apoyo solidario de la Dirección de la Universidad. No lo recibió. NC: ¿O sea, esto es en los inicios de los años sesenta? RK: Sí. NC: ¿No lo recibió? RK: No lo recibió. Ciertamente su persona sí. Todo el Consejo y el mismo rector le dijeron por supuesto que lo respaldaban, y que era un ataque infame, pero no se tomaron medidas. Eso guarda relación con que el mensaje de Jaime Eyzaguirre ya no llegaba, ese, llamémoslo hispanismo, ya no encontraba aceptación. Y ahí llegó a tal punto que 69 renunció a la Universidad Católica y se concentró en la Universidad de Chile. Yo diría que fue un momento trágico porque realmente Jaime se sentía absolutamente comprometido con la Iglesia, se sentía realmente católico y que como tal ya no encontrara un escenario en la Universidad Católica fue trágico. En la misma Universidad de Chile, por otra parte, los que más lo tomaban en serio eran los comunistas. Jaime decía, los únicos con los cuales discuto, los que me toman en serio son los marxistas, son los comunistas. Pero yo, en mi propia posición ya no encuentro respaldo. Y ahí quizás intervino Dios... Para Jaime Eyzaguirre, quien murió el año 1968, el posterior triunfo de la Unidad Popular habría sido realmente una tragedia, habría significado en el fondo el rechazo a todo lo que él quería para Chile. NC: Había un grupo de historiadores jóvenes que estaban en torno a él, ¿qué papel jugaban ellos? RK: Yo creo que lo más importante fue que Jaime logró despertar en ellos el interés por la historia. Es bien significativo que eso haya ocurrido en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Ahí sembró, y lo más importante fue que hizo brotar el interés por la historia. Él logró convencer a un grupo de jóvenes que realmente valía la pena dedicarse al estudio de la historia. NC: Ya hemos mencionado los nombres de los historiadores que fueron sus alumnos. RK: Sí, ya lo hicimos. NC: Encina, en esa misma época, se mostraba como una personalidad distinta. No estuvo relacionado con alumnos universitarios, no generó un grupo en torno a él. Más bien era el caso de un historiador aislado. Cuando usted vuelve a Chile, estaban apareciendo los primeros volúmenes de la monumental Historia de Chile de Encina. ¿Ya habían tenido impacto?, ¿eran motivo de comentario? RK: Fue un best seller inmediato y el tema de conversación en todos los ámbitos culturales. Ahora me parece que eso, a su vez, es algo significativo en el sentido de que Encina es, en cierto modo, un caso excepcional, una persona no vinculada a una institución académica, pero característico sí de la situación de la vida intelectual chilena de entonces. Él fue un solitario que suscitó mucho interés en un tiempo en que la ciencia histórica no estaba tan institucionalizada como hoy. Piénsese en la composición de la Academia Chilena de la Historia de aquel entonces, donde la gran mayoría eran diletantes, aficionados a la historia había muchos, y eran muy eruditos, como Julio Alemparte, Alfonso Bulnes, etc. NC: ¿Pero Encina no perteneció nunca a la Academia? RK: Sí. NC: ¿Y a partir de qué año? 70 RK: Es decir, se le nombró miembro de honor... NC: ¿Pero no fue académico? RK: No. Se le nombró miembro de honor en atención a sus méritos. Esto suscitó un debate a muerte entre la Academia Chilena de la Historia y Julio Alemparte, uno de sus miembros de número. Este historiador, autor de una historia del Cabildo de Santiago, alegó que no merecía ese honor ya que había plagiado, entre otros a él, sin nombrar a nadie. Quisiera repetir que el hecho de que Encina haya sido una persona singular y que su obra haya tenido un enorme impacto es algo representativo de la vida cultural chilena de entonces, cuando el conocimiento de la Historia era algo considerado muy importante y formaba parte del acontecer nacional. Había muchas conferencias con temas históricos. Jaime Eyzaguirre atraía a mucho público. Otra figura que reclutaba muchos auditores era Juan Gómez Millas. Recuerdo un ciclo de conferencias que hizo en el Salón de Honor de la Universidad de Chile el año en que yo volví al país, esto es en 1942. NC: ¿Qué aspectos de la Historia de Chile de Encina, rescata usted hoy en día? ¿Cuáles considera usted que son importantes? RK: En primer lugar yo diría que la historia de Encina es una historia pensada, para repetir esta palabra. No es una simple crónica, sino que él interpreta. Recuerdo por ejemplo un capítulo: Patria Vieja. Ahí él explica realmente el proceso histórico; no narra simplemente, sino que va a las causas más profundas. Ahora se puede discutir si los supuestos teóricos de los que partía Encina eran aceptables. Yo diría que muchas de sus teorías no tienen sustancia. Pero eso no daña el valor fundamental. Repito, él en su obra busca y explica causas, condiciones, significados. Eso me parece que se mantiene, y por eso su obra sigue siendo consultada. También nuestros alumnos la consultan, aunque hay profesores que lo condenan como, Sergio Villalobos, para quien simplemente el libro de Encina no tiene ningún valor. Pero yo diría que esa es la parte más importante y por eso es posible también definir un pensamiento frente a Encina, porque si uno no acepta lo que él dice hay que pensarlo mejor. NC: Los capítulos sobre la historia de la educación en el siglo XIX contenidos en esa historia general de Chile, son buenos. RK: Son buenos... NC: Y se usan hasta el día de hoy con provecho. RK: Sí. 71 NC: Recapitulando, podemos decir que hacia la década de los cuarenta había un fuerte movimiento historiográfico y cultural en Chile. En ese momento eran jóvenes figuras que serían decisivas en la segunda mitad del siglo XX, como Eyzaguirre, Encina, Gómez Millas, etc. RK: Relativamente jóvenes, corresponde decir, NC: ¿Eugenio Pereira? RK: Eugenio Pereira, Feliú Cruz, Ricardo Donoso, estaba todo el grupo... NC: ¿Mario Góngora? RK: Sí, pero un poquito más joven... Pero ahí las figuras centrales en ese momento son los profesores del Departamento de Historia del Instituto Pedagógico: Juan Gómez, Ricardo Donoso, Guillermo Feliú y Eugenio Pereira. Después en aquel tiempo un poco más abajo en cuanto a prestigio, honores, etc., Néstor Meza, Mario Góngora, Hernán Ramírez Necochea. Y ahí quizás me pueda inscribir a mí también, repito, en un segundo nivel. NC: ¿Estas dos generaciones cubren un poco lo que ha sido el desarrollo historiográfico? RK: Exacto. NC: Hoy respecto del primer grupo que usted menciona (Gómez, Feliú, Donoso, Pereira) se ha producido una suerte de mitificación. Se habla como un período de oro en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. A algunos de ellos como Feliú y Donoso se les recuerda por un carácter muy difícil... Es lo más cercano que hayan llegado los historiadores a ser verdaderos barones en el sentido medieval. ¿Cómo los recuerda usted a ellos, qué aspectos destaca? RK: Yo diría que quizás lo más importante es que eran personas de personalidad fuerte. Eran muy originales, pero de fuerte carácter, una tremenda personalidad. Yo diría que tenían más personalidad que los que hemos venido después. Y por eso también producían mucha polémica. Ricardo Donoso era recordado por su mal genio, pero brillante. Guillermo Feliú otro caso extraordinario. Él nunca había dado bachillerato y llegó a ser decano de la facultad de Filosofía y Educación y controlaba a los que tomaban el bachillerato. Feliú fue un autodidacta. Un personaje muy curioso, muy extraño para ciertas cosas. Cuando llegó a ser decano llegaba a las seis de la mañana, pescaba la escoba y les mostraba a los mozos cómo tenían que barrer los caminos y el jardín del pedagógico en Macul. Bueno, eran personas vehementes. Quizás los más vehementes fueron Guillermo Feliú y Ricardo Donoso. Pero ellos, y eso creo que fue su siembra y cosecha más importante, fueron profesores del Instituto Pedagógico que tenía por misión formar a los futuros docentes de la educación secundaria. Junto con esto todos ellos fueron también investigadores y produjeron obras importantes. 72 NC: Un alcance muy breve. Este período que va de los cuarenta a los cincuenta es muy interesante en la Universidad de Chile. ¿Qué percepción tiene usted de esa época, ya que para coincidir con sus datos biográficos, usted está ingresando a trabajar a la Universidad Católica, y un poco después a la Universidad de Chile? RK: La Universidad de Chile aparecía como una gran institución. Era realmente el centro intelectual del país; era el centro pensante, una universidad modelo y la Universidad Católica en el fondo se desarrolló imitando y tratando de superar a la Universidad de Chile. Cuando esta última creó un centro de extensión, la Universidad Católica hizo lo mismo. Igual ocurrió con los teatros experimentales. NC: ¿En qué residía esa condición de gran universidad?, porque investigación no había mucha. RK: Estaba empezando. NC: ¿Qué es lo que hacía que en esa época la gente dijese “esta es una gran universidad”? RK: En primer lugar yo diría que de la Universidad de Chile egresaban profesionales competentes, realmente, formaba buenos ingenieros, buenos médicos, formaba también a buenos profesores. El Instituto Pedagógico en aquel tiempo garantizaba la calidad del profesor y sin duda de él salieron cientos y cientos de profesores que luego se dedicaron a la educación secundaria y que hicieron ahí un buen papel. De modo que había confianza. Por otra parte en la Universidad de Chile había figuras muy destacadas. Por ejemplo en el Pedagógico Juan Gómez Millas, una figura de lujo, así es que yo diría que realmente la Universidad de Chile en aquel tiempo reunía a la mayor cantidad de inteligencia que había en el país. Además funcionaba bien, era una institución mucho más burocrática que la Universidad Católica. Cuando todos los problemas en esta última se resolvían con conversaciones personales, ya la Universidad de Chile tenía su constitución fiscal, situación dependiente del Estado, y tenía su ordenamiento burocrático, pero en aquel tiempo todavía la burocracia universitaria no ahogaba la vida académica. NC: Pero este es también un período en el cual hay un desarrollo muy importante de la literatura chilena, de la música, al interior de la Universidad de Chile. Esa universidad posibilitó su promoción. ¿Usted cultivó la amistad con literatos, escritores y músicos? RK: No, no tuve relaciones directas. NC: ¿Y hubo novelistas chilenos de la época que usted leyera con gusto? RK: Sí, pero los seguí como lector, no como profesor. NC: ¿A quién o quiénes recuerda? RK: A Eduardo Barrios, autor de Gran Señor y Rajadiablos. 73 NC: También una figura polémica... fue ministro de Ibáñez RK: Sí, sí. NC: Volviendo a la idea central de la conversación, usted ha señalado que un segundo momento culturalmente interesante para el cultivo de la historia se dio durante la década de los años sesenta. Ya hemos hablado de que esos son los años de la Reforma. ¿Qué representó esta para el cultivo de la historia, específicamente? RK: Resulta difícil no repetirme. Me parece que lo central en este punto fue el intento por la organización del cultivo de las ciencias en las universidades. En esto estuvieron de acuerdo todos los movimientos reformistas. Los estudiantes de la época insistieron mucho en este punto, aunque cayeran en la exageración de no reconocer nada de lo anterior. En la Universidad Católica dirigida por Fernando Castillo Velasco, por ejemplo, esto se llevó adelante con la creación de los institutos de ciencias básicas, con la insistencia en distinguir los institutos de las escuelas profesionales. “Todo lo que es Historia debía ir al Instituto de Historia y todo lo que es Biología debía ir al de Biología”, se decía en ese momento. Este aspecto del programa dio origen a una efectiva renovación y mejoramiento de las universidades. El beneficio quedó demostrado cuando luego de 1973 el rector Swett mantuvo estas características centrales, cosa que, por otra parte, se ha mantenido hasta la fecha. La contrapartida a lo señalado fue el dogmatismo con que se afrontaron muchas situaciones. Hay un ejemplo concreto que se refiere al caso de la Historia y que resulta ilustrativo. Eugenio Pereira Salas, con la ayuda de fundaciones norteamericanas, había logrado crear el Centro de Estudios Americanos, que contaba con una muy buena biblioteca. En él se concentraron un grupo de buenos profesores e investigadores, tales como Rolando Mellafe, Alvaro Jara. Ahora, bajo la consigna de que se debía incorporar las ciencias a la universidad, se cerró ese centro y terminó por desaparecer ya que no se recreó al interior del Instituto Pedagógico. Los historiadores más destacados, como el mismo Alvaro Jara, se fueron a un centro de Humanidades en la Escuela de Ingeniería. NC: Usted conoce muy bien el cultivo de la historia que se hacía en la Universidad Católica. ¿Hubo cambios con la Reforma? RK: Sí, yo diría que indudablemente se produce algún cambio, pero no una ruptura, sino que es un proceso que revela continuidad. Cuando yo fui contratado por la universidad, a fines del año 1942, iniciamos la actividad en la antigua Escuela de Educación. Esta se componía solamente de dos departamentos: el de Castellano y el de Historia. Y los tres profesores de historia éramos Jaime Eyzaguirre (Historia de Chile), Carlos Grez (Historia de América) y yo en Historia Universal. Se esperaba de nosotros que enseñáramos las materias que un futuro profesor de educación secundaria debía conocer. En ese sentido y de 74 acuerdo con ese objetivo nuestras clases, nuestros cursos, eran exposiciones generales. Nosotros nos pusimos de acuerdo para exigir a los estudiantes la lectura de ciertos libros, cosa que no era habitual en la Universidad de Chile. Hasta ese momento el alumno debía tomar apuntes mientras se dictaba la clase, a veces el profesor entregaba apuntes y después controlaba los conocimientos que había adquirido el estudiante a través de interrogaciones. En cambio nosotros, desde la partida, empezamos a obligar a los alumnos a leer, a hacer lecturas, eso en aquel tiempo era bien difícil porque la escuela no tenía biblioteca. NC: ¿Entiendo que Jaime Eyzaguirre no continuó como profesor en Educación mucho tiempo? RK: El se retiró porque encontró que el ambiente no era muy adecuado. En ese momento yo fui nombrado Jefe de Departamento. NC: ¿Recuerda qué año fue ese? RK: Eso fue el año 1961. Repito, resultó sobre todo por mérito de Carlos Grez, quien era un profesor muy entretenido, con demostraciones teatrales casi de cómo se movían los protagonistas de la historia, entonces el cabalgaba... y llegaba a caballo a la reunión de Guayaquil, entonces ahí se bajaba San Martín del caballo... luego venía cabalgando Bolívar y él mostraba ahí, ante sus alumnos, el abrazo entre los dos héroes, entonces sus clases eran muy llenas de vida. Pero Carlos Grez, y eso fue realmente un mérito, pedía o exigía a los alumnos no solamente que leyeran bibliografía secundaria, sino que los hacía leer los cronistas del pasado, así les daba un primer contacto con las fuentes. Después vino una segunda etapa en el desarrollo del Departamento, cuando asumí la dirección. Yo introduje los seminarios, donde a diferencia de la clase meramente expositiva del profesor, el alumno tenía que trabajar ciertos temas. Luego, tercera... NC: Perdón, cuando usted introdujo los seminarios, en el año 1961, ¿seguían siendo tres los profesores? RK: No, ahí ya había una diferenciación, porque yo después me limité a Historia Moderna y Contemporánea, Historia Medieval la tomó Julius Kakarieka e Historia Antigua, Francesco Borghesi. NC: ¿Y en Historia de América y Chile? ¿Estaba Carlos Grez? RK; Sí, Carlos Grez y un señor Julio Cesar Salas Avendaño, no lo recuerdo muy bien... NC: ¿Alguien más? RK: A raíz del accidente mi memoria no es de lo mejor... NC: No importa... ¿Había llegado Gonzalo Izquierdo, por ejemplo? 75 RK: ¡Ah! Ahora recuerdo, ya se me está aclarando la memoria. Llegó Julio Retamal y también Armando de Ramón. NC: Ahora este grupo de profesores que hay, tres en Historia Universal, cuatro o cinco en Historia de Chile, ¿eran personas que tenían alguna dedicación, que contaran con alguna jornada que les permitiera dedicarse solamente a esto? RK: No, en aquel tiempo eran todavía profesores por hora. El único que tenía media jornada era el Jefe del Departamento, pero ese fue el gran cambio que se produjo en los años sesenta. De ahí se generó la posibilidad de pagar sueldos mayores, y así Armando de Ramón, por ejemplo, llegó a tener una jornada. Después yo traté de atraer a Julio Retamal, quien había sido alumno mío en el Pedagógico, porque nuestro Departamento aún no formaba a su propia gente. Entonces a raíz del primer contacto él me dijo que con el sueldo que yo le podía ofrecer, no podía asumir un compromiso mayor. Seguí insistiendo ante él y conseguí recursos más adecuados. Ahí aceptó. En esos años los sueldos para los profesores de la Universidad Católica de Chile empezaron a mejorar. Y con eso pudimos dar el otro paso: el poder fomentar la investigación. Fue el comienzo de las investigaciones personalizadas en el Departamento. Pude crear, con el gran apoyo del Decano Padre Raimundo Kupareo, a quien le interesaban mucho la ciencia y la investigación, el Centro de Investigaciones Históricas cuyo primer director fue Armando de Ramón y luego asumió la dirección Julio Retamal. La Fundación Rockefeller nos ayudó con fondos en todo esto. NC: ¿Ese centro de investigaciones era parte del Departamento? RK: Sí, parte del Departamento de Historia, pero dependía del jefe del Departamento. NC: ¿Y ahí participaban Armando de Ramón y Julio Retamal? RK: Sí. Junto a las tareas de investigación, debía encargarse de formar la Biblioteca de Historia. Gracias al apoyo de la Fundación Rockefeller logramos hacer buenas adquisiciones, tales como las obras de Barros Arana y los Documentos para la Historia de Chile. NC: ¿Tuvo acogida entre los jóvenes el desarrollo de la investigación histórica que estaban realizando? RK: Hubo un grupo significativo de ayudantes que se incorporó al trabajo en las investigaciones. Todos ellos siguieron luego la carrera académica. Eran Horacio Aránguiz, Juan Eduardo Vargas, Ricardo Couyoumdjian y Rene Millar. Estos ayudantes prepararon en ese ambiente sus primeras investigaciones. Me parece que ese fue un paso decisivo. NC: ¿Imagino que algo similar estaba sucediendo en el resto de la universidad? RK: No en toda la universidad, pero sí en las facultades más activas. El primer centro de investigación de la Universidad Católica fue el de Medicina. Después surgió la 76 investigación en Ingeniería, y muy luego vinimos nosotros en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia fue el primer departamento de la Facultad que empezó este tipo de trabajos. Posteriormente el Padre Kupareo fundó el Instituto de Investigaciones Estéticas. NC: Me parece que con esto usted ha descrito el estado de la investigación en historia dentro de la Universidad antes de la Reforma. Interesa ahora completar el tema retomando la pregunta por los cambios que puedan haberse dado en este plano. RK: Yo diría que en historia no se agregó un elemento radicalmente nuevo, más bien se potenció y profundizó lo que ya existía. Significó el nombramiento de más profesores con jornada completa, la existencia de más recursos, pero no algo nuevo del todo como ya le he señalado. NC: ¿Qué aspectos de la historiografía chilena actual ve usted como interesantes? RK: Aquellos aspectos que coinciden con el desarrollo general de la ciencia histórica. La ciencia histórica, usted lo sabe perfectamente, en los últimos cincuenta años ha experimentado grandes cambios. Hoy en día yo la encuentro más fascinante que nunca. Se preocupa de la vida humana en sus grandes problemas (la vida, la muerte, la vejez, el sentido de la existencia, etc.). De modo que la historia hoy se ha convertido en una ciencia enteramente humana. Lamentablemente, y eso hay que reconocerlo, el interés general por la historia ha disminuido, justamente en el momento en que la ciencia histórica se ha convertido en una disciplina que debería interesar al hombre común. Junto a esto, los gobiernos y autoridades dan cada día menos importancia a la enseñanza de la historia. Ha renacido sí por parte del público el interés por cierta disciplina histórica, en particular la biografía, pero también por estudios más específicos como por ejemplo estudios de usos y costumbres, usos e historia de las enfermedades, de la hechicería... NC: ...de la vida cotidiana... RK: Sí, de la vida cotidiana. Y ahora lo hermoso, lo satisfactorio en nuestra vida chilena es el que los historiadores e investigadores jóvenes han tomado ya estas tendencias. NC: ¿Producto de los estudios que los historiadores jóvenes han realizado en el extranjero? RK: Sí, ahí tenemos como caso representativo a Cristian Gazmuri y sus estudios sobre la sociabilidad. NC: ¿Y cuál sería el papel que usted le asigna a sus trabajos dentro de la historiografía chilena? ¿Qué aportes cree usted, o podría usted destacar como suyos a la historiografía chilena? 77 RK: Le atribuyo importancia a algo que compartí con Mario Góngora. La idea fundamental de que entre la historia chilena, la de América y la historia universal se diferencian por razones convencionales y prácticas, pero la historia de Chile es historia universal. La historia de Chile hay que ubicarla en un contexto más general. Los problemas fundamentales en Chile, ¿cuáles han sido? En el siglo XIX la creación de un Estado Constitucional, de un Estado de Derecho, la creación de una República, tema al cual ya me referí. Posteriormente la modernización de la economía, con la transformación de la sociedad, el surgimiento de la clase media, el surgimiento de la clase obrera, todos esos son problemas universales, no son problemas propios de Chile exclusivamente. Entonces para entenderlos hay que situarlos en el contexto general. Es imposible comprender la historia de Argentina, Brasil o Chile, por ejemplo prescindiendo de la inmigración que se recibió en el siglo pasado. Pero para comprender porqué los italianos, los alemanes, etc., salieron de Italia, los gallegos de España, hay que tener presente la historia europea. En este nivel considero que el historiador más importante ha sido Mario Góngora. Su estudio sobre el Derecho Indiano es un ejemplo al respecto. Sus trabajos sobre la Ilustración Católica son lo mejor que existe sobre el tema y superan los realizados en Europa. Por mi parte, he insistido sobre estos conceptos, así como en mis investigaciones, los cuales se han enriquecido al abordarlas en esta dimensión. NC: Hoy día mirando las cosas con perspectiva, y quizás haciéndole un poco de trampa a la historia, ¿tiene alguna nostalgia de haber tenido más tiempo para dedicarse a la investigación histórica y por lo tanto dedicarle menos tiempo a los cargos de administración universitaria o a la docencia? ¿Piensa hoy día que debió haber privilegiado la investigación? RK: Hay cosas que he hecho en mi vida que no repetiría. Yo fui durante seis años presidente de la Liga chileno-alemana y es algo que no volvería a hacer si pudiese rehacer mi vida. Significó para mí una actividad interesante, pero me distrajo de los asuntos universitarios. Ahora, en el campo más estrictamente universitario, ciertamente que he tenido que dedicar algún tiempo a la administración. Fui durante varios años jefe del Departamento de Historia y Geografía en esos tiempos. Decano durante tres años, después por segunda vez tres años más y durante dos meses rector interino. NC: Además de dos años de director de Historia en Colonia, en la Universidad de Colonia. 78 RK: Claro, pero eso casi no lo cuento porque ahí era la administración de siete personas. Estaban estupendamente organizados. Dadas las indicaciones estipuladas eso funcionaba solo. Yo diría ciertamente que toma tiempo y tal vez podría haber escrito más si no lo hubiese hecho. Pero, por otra parte, yo nunca en mi vida he sido unilateral. Así como tampoco me he dedicado únicamente a la universidad y a la ciencia, sino que he practicado deportes, he gozado con los viajes que he podido hacer, los últimos años me he inventado algo que es jugar bridge, por otra parte tenemos con Cecilia abonos a la ópera y a conciertos, en ese sentido mi vida siempre ha sido una vida bastante rica y diferenciada. Ciertamente, si hubiese renunciado al tenis, al golf y al bridge, si hubiese renunciado a la ópera y a los conciertos seguramente habría podido escribir más, pero por otra parte, y no intento justificarme, mi vida ha sido una vida muy plena y eso de alguna manera ha repercutido en mi docencia. En general, los comentarios que han hecho los alumnos en la evaluación que hacen de los profesores, destacan fundamentalmente dos cosas: dicen que soy un profesor serio en el sentido que conozco mi materia y destacan, ante todo, que soy un profesor humano, muy humano y que junto con entregar materia, explicar la ciencia, siempre me refiero también a problemas fundamentales del hombre y creo que eso es el resultado de que no me he dedicado únicamente al trabajo de escritorio, sino que he hecho una vida más plena. Los cargos de administración universitaria tienen el atractivo de ponerlo a uno en contacto con muchos problemas que van más allá del campo estricto de las ciencias. NC: Una de sus publicaciones más importantes versó sobre el pensamiento de Campomanes. ¿Qué lo llevó a interesarse con esa profundidad en la Ilustración Española? RK: Todo interés por la historia y por un determinado fenómeno histórico nace siempre en el presente y tiene su origen en las preocupaciones e inquietudes que el historiador siente frente al presente y al futuro. El historiador no es un simple coleccionista de datos, sino que trata de comprender el significado y el sentido del acontecer histórico. Con este fin procura conocer el origen y el desarrollo de los procesos históricos en el curso de los cuales se han formado y definido las realidades económicas, sociales, políticas y culturales de que se componen el mundo del hombre y las distintas civilizaciones. En la actualidad estamos viviendo un momento histórico decisivo, uno de esos momentos de profunda crisis y de dramáticos cambios como los que se produjeron en los fines de la Antigüedad y en el otoño de la Edad Media. Estamos presenciando el fin de la Modernidad. Ante nosotros se extiende un futuro incierto, tan incierto que sólo existen vaticinios negativos sobre él. Por falta de esperanzadas utopías o de proyectos concretos que nos pudiesen mostrar como debería ser el mundo del siglo XXI, no estamos ni siquiera en condiciones de dar un nombre a la nueva época y sólo la designamos con el término “Postmodernidad”, término carente de contenido y de sentido. 79 Mientras que la Postmodernidad se nos presenta como un futuro incierto tenemos ya una idea bastante precisa de la “Modernidad”. El “mundo moderno” es el mundo que nació en los siglos XVII y XVIII como consecuencia de las profundas revoluciones intelectuales, políticas y socioeconómicas que se originaron principalmente en Inglaterra y Francia, pero que luego se extendieron por toda Europa y América, y más tarde, por el mundo entero. Las ciencias modernas reemplazaron la vieja sabiduría aristotélica y tomista. Se instituyó el Estado moderno como organización racional del poder. Sucumbió la vieja sociedad estamental y nació la moderna sociedad de clases. La industria mecanizada basada en la tecnología científica sustituyó la vieja industria artesanal. La antigua cultura religiosa, teológica y eclesial cedió lugar a una civilización científico-técnica que erigió a la Razón en su diosa y que eligió como credo la fe en el progreso racional. Hoy en día –y ello significa justamente la crisis y el fin de la Modernidad– el hombre ha tomado conciencia de los límites de la razón pura, de los peligros que surgen con el desarrollo desenfrenado de la ciencia y la técnica y de la inconsistencia de una fe ingenua en el progreso racional. Nietzche, en su tiempo, proclamó “Dios ha muerto”. Hoy en día muchos señalan: “La Razón ha muerto”. Y algunos se preguntan con angustia: “¿Ha muerto el hombre?” Sin caer en vaticinios apocalípticos y catastróficos, debe admitirse que la Modernidad está experimentando una profunda crisis y que se está acercando a su fin. Ello hace surgir la pregunta por los orígenes del mundo moderno. ¿En qué consistieron los grandes cambios que se produjeron en los siglos XVII y XVIII? ¿En qué forma chocaron la tradición y la modernidad? ¿Hubo intentos por superar el conflicto y por aceptar las innovaciones sin renunciar a los valores perennes del pasado? Particular interés tenía para mí el impacto de las tendencias modernizadoras sobre la tradición religiosa. Este interés me llevó a estudiar la Ilustración y en particular, la así llamada Ilustración Católica en España. El mejor estudio que existe sobre este tema es una notable monografía de Mario Góngora, quien, combinando los estudios pertinentes de la historiografía europea con sus propias investigaciones, define el Iluminismo católico como un poderoso movimiento espiritual e intelectual que tuvo su origen en la cultura teológica francesa del siglo XVII y que se extendió en el siglo XVIII por todos los países católicos, tratando de renovar la religiosidad desde sus orígenes tal como se había manifestado en el mismo Cristo, en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia de los Apóstoles y procurando, a la vez, renovar la cultura intelectual y el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las nuevas ciencias y técnicas útiles. La noción de “Ilustración Católica” permite superar los juicios unilaterales formulados por los historiadores conservadores y liberales del siglo XIX y ahondar en el análisis de los cambios que se produjeron en el siglo XVIII en España, país que hizo un serio esfuerzo por conservar su identidad como país católico y que, a la vez, se empeñó en 80 introducir y adoptar las corrientes modernas que se estaban imponiendo en el resto de Europa y que estaban revolucionando el mundo. El tema de Campomanes y de la Ilustración Católica en España se inserta así en el tema general de las relaciones entre religión, sociedad y cultura que constituye uno de los grandes temas de la historia. NC: En la década de los sesenta aparecieron una serie de artículos suyos en los que abordaba los problemas de la historia hispanoamericana y chilena. En la década anterior, en cambio, la mayor parte de sus trabajos versaron sobre temas de historia moderna de Europa. Me gustaría que nos describiera su preocupación por América Latina en ese momento. RK: Como yo hice mis estudios universitarios en Alemania y como desempeñé en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile la cátedra de Historia Universal, era natural y lógico que mis trabajos versarán sobre temas de la historia de Europa. Y hasta la fecha he seguido publicando estudios sobre temas europeos. Sin embargo, es cierto que en la década de los 60 empecé a realizar investigaciones sobre problemas de la historia latinoamericana y chilena. A ello contribuyeron, fundamentalmente, dos razones. Hasta un cierto momento fue posible llevar a cabo en Chile investigaciones originales sobre temas de la historia española como lo hizo Mario Góngora con sus valiosos aportes sobre el regalismo español y como yo lo intenté con mis estudios sobre la Ilustración en España. Era un tiempo en que la historiografía española se encontraba en un nivel relativamente bajo. Mas esta situación varió considerablemente en el curso de la década de los 60. Surgió en España una historiografía interesante y de buena calidad. El historiador español disfrutaba de la ventaja natural de tener un acceso directo a las fuentes que se encontraban en los archivos de España. Ya no tenía mucho sentido para un historiador chileno trabajar temas que podían ser estudiados mejor y con menos esfuerzo y costo por el historiador español. Pero hay una segunda razón, más profunda y más significativa. Como ya señalé, la historia se escribe siempre desde el presente y tiene su origen en las inquietudes que el historiador siente como miembro de una determinada sociedad y como habitante de su tiempo. Quizás el mayor desafío que el momento histórico actual depara a los pueblos latinoamericanos consiste en la definición y afirmación de su identidad. Las sociedades latinoamericanas son el resultado de un complejo proceso de entrecruzamiento étnico y cultural. Durante largo tiempo, su historia ha sido determinada desde afuera. Los pueblos de América Latina eligieron como modelos las instituciones políticas inglesas, la cultura intelectual y estética francesa, las formas militares y educacionales alemanas, las empresas económicas y la tecnología norteamericana. Pero hoy en día, América Latina quiere ser ella misma, quiere definir su propio ser y quiere conquistar y vivir su libertad. En esta tarea, el historiador puede desempeñar un papel importante. Una nación no es un ente artificial y no 81 puede ser definida en términos abstractos. Una nación es una individualidad histórica. Sus poetas y escritores pueden expresar en inspiradas visiones sus potencialidades y las fuerzas profundas que la mueven. Sociólogos, economistas y psicólogos pueden analizar determinados aspectos de su realidad. Pero el historiador puede aprehender el ser nacional en su totalidad y puede decir lo que la nación es mediante el estudio de lo que ella ha hecho. Mis estudios sobre la integración y la diferenciación nacional en América Latina, sobre la identidad nacional chilena, sobre la idea de nación en Manuel de Salas, Camilo Henríquez y Andrés Bello, sobre los orígenes del sentimiento nacional en Chile, giran todos en torno del problema del ser propio de América Latina y obedecen a la idea de que es necesario conocer el propio ser para realizarlo en plenitud. Esta idea conlleva la convicción de que la identidad nacional no implica aislamiento ni niega la universalidad. Desde la llegada de los españoles, América ha quedado incluida en el mundo de Occidente. Nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras instituciones, nuestras leyes, toda nuestra realidad está impregnada de las formas y los valores de la cultura occidental. La conquista de esa identidad propia no debe significar la renuncia a un pasado que es una realidad y que no se puede borrar. Debemos construir nuestro futuro, haciendo plenamente nuestro el pasado. El historiador está en condiciones de estudiar las influencias que América Latina ha recibido y los cambios que ella ha experimentado. Justamente el enfoque universal de la historia latinoamericana puede contribuir a conocer y comprender mejor el ser propio de los pueblos de América Latina. NC: Dentro de las múltiples posibilidades que existen para abordar la historia latinoamericana y chilena, usted ha privilegiado el momento del nacimiento de los estados latinoamericanos, ¿qué importancia asigna usted al Estado en el Chile decimonónico? RK: Ya en mis tiempos de estudiante en la Universidad de Leipzig me interesó en forma muy particular el problema de la nación. En ello influyó muy directamente el profesor Otto Vossler, quien fue mi “Doktorvater”, el profesor-guía de mi tesis doctoral, y cuyas investigaciones y publicaciones más importantes se centraron en el tema del Estado nacional, de la conciencia nacional y del nacionalismo. Pero este interés tuvo también su origen en las experiencias históricas que hemos vivido en nuestro tiempo. El nacionalismo sigue siendo hoy en día una de las más importantes fuerzas históricas. Se siguen formando nuevas naciones y nuevos Estados nacionales. Las Naciones Unidas, que en el momento de su fundación estaban formadas por 50 miembros, hoy en día están integradas por 175 Estados. El nacionalismo sigue desempeñando un importante papel integrador en el desarrollo interno de los Estados. Por encima de las diferencias y los 82 antagonismos de clases, los miembros de una sociedad se sienten unidos por el vínculo nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, el nacionalismo está experimentando una severa crisis. En el siglo XX se ha producido la mayor exaltación del nacionalismo. El nacionalsocialismo y el fascismo llevaron el nacionalismo hasta sus últimos extremos y hasta su perversión. El sano sentimiento nacional ha sido reemplazado, a menudo, por un chauvinismo irracional que pone en peligro la paz internacional y la supervivencia de las mismas naciones. El nacionalismo fue una de las principales causas de las dos Guerras Mundiales. Por otra parte, en oposición a un nacionalismo destructor y como resultado del desarrollo científico, tecnológico y económico, la civilización contemporánea ha adquirido características internacionales y supranacionales. Una gigantesca red de comunicaciones y transportes se ha extendido sobre el mundo entero. La historia universal se ha hecho global. La crisis del Estado nacional ha impulsado a los pueblos europeos a unirse en una comunidad económica y política de dimensiones continentales. Las grandes decisiones en la historia ya no se producen en el ámbito nacional. Ningún Estado es ya plenamente soberano. Ninguna nación puede resolver sus problemas exclusivamente con sus métodos propios. El desarrollo histórico general tiende hacia los sistemas internacionales y supranacionales. Las experiencias históricas que estamos viviendo nos llevan a plantearnos el problema del origen y desarrollo de las naciones y de los Estados Nacionales y, en particular, el problema del origen y desarrollo de los Estados Nacionales en América Latina. ¿Qué fuerzas impulsaron a la sociedad hispanoamericana a desligarse de España, a deshacer la unidad que había existido en la época colonial y a constituirse en un conjunto de Repúblicas independientes? En el momento de la emancipación, ¿existían ya distintas “naciones” o fueron estas el resultado del desarrollo histórico posterior? ¿Cómo y por qué se constituyó Chile como nación, cuáles son los elementos que caracterizan su identidad y cuáles han sido sus logros y realizaciones? El gran desafío histórico del siglo XIX fue, en Europa y en América, la creación del Estado Nacional como expresión y representación de la nación y como Estado constitucional que garantizase los derechos del hombre y del ciudadano. Chile fue, en el siglo XIX, uno de los pocos países que reaccionaron en forma satisfactoria frente a este desafío y que lograron crear un Estado que, en muchos aspectos, puede ser considerado como ejemplar. La creación del Estado como una institución de derecho y como una organización eficiente que fue capaz de afrontar con éxito los principales problemas que la sociedad chilena tuvo que afrontar en el siglo XIX, constituye, hasta la fecha, la obra más importante que la nación chilena ha realizado en su historia. 83 NC: Usted es coautor de un libro llamado Catolicismo y Laicismo, una obra que aborda el problema hacia fines del siglo XIX. En ese libro, los otros autores (Sofía Correa, Sol Serrano, Alfredo Riquelme, Patricia Arancibia y María Eugenia Pinto) eran sus alumnos de seminario. No es frecuente que un profesor de su prestigio publique en igualdad de condiciones con los estudiantes. ¿Cómo recuerda usted que se originó ese trabajo y como evalúa hoy día esa experiencia? RK: La universidad, desde sus orígenes, fue comprendida como una comunidad de profesores y estudiantes: universitas magistrorum et scholamm. Guillermo de Humboldt, al fundar en 1810 la Universidad de Berlín, señaló que la Universidad debía ser no sólo una institución pedagógica, sino también y ante todo una institución científica. Profesores y alumnos debían estar unidos en la tarea común de avanzar en el conocimiento de la verdad. En el trabajo de investigación, el profesor debía hacer de guía, aportando sus conocimientos y su mayor experiencia. El alumno debía aportar su inquietud y su capacidad inquisitiva. El alumno, justamente por carecer aun de experiencia y por no haberse especializado, era capaz de apartarse de la tradición y del saber consagrado, de plantear nuevas hipótesis y de intuir soluciones originales. En mi ya larga carrera académica, siempre he comprendido al alumno como alguien esencial en la vida universitaria. Él no es un mero receptor del conocimiento que le transmite un profesor omnipresente. El profesor aprende en la medida que va enseñando. En las labores de investigación, el estudiante puede desempeñar un papel activo importante. El libro sobre Catolicismo y Laicismo tuvo su origen en varios seminarios que realicé con mis alumnos. Entre estos había varios que se interesaron vivamente por el tema y que, siendo muy talentosos, demostraron su capacidad para estudiar con detenimiento y realizar una investigación original. De ahí nació, en forma natural y orgánica, la idea de transformar los estudios en una publicación. El trabajo común que realizamos entonces (la definición de los objetivos, de las categorías cognoscitivas y de los métodos, del reparto de los distintos temas, la lectura de los informes de avance, la discusión crítica de estos informes, la evaluación final) constituye una de las experiencias más hermosas y satisfactorias de la vida universitaria. NC: Un argumento que se ve aparecer en sus trabajos es el desarrollo histórico de la universidad. Justamente, su último trabajo historiográfico ha sido su monumental historia de la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué se ha esmerado en hacer una historia tan completa de esa casa de estudios? RK: Yo he consagrado toda mi vida a la universidad, convencido de que la universidad es la institución en que culmina la cultura espiritual de una nación. La universidad ofrece la oportunidad de –con palabras de Hölderlin– “vivir lo que tiene más vida, por pensar lo más profundo”. La universidad constituye un mundo maravilloso en que uno se puede elevar a 84 las más altas cumbres del pensamiento y explorar mundos desconocidos, en que uno se puede colocar por encima de las exigencias inmediatas del acontecer cotidiano y en que uno siembra en el futuro mediante la formación de las nuevas generaciones. Yo doy gracias a Dios por haberme otorgado el privilegio de haber podido seguir la carrera universitaria. Mi vida universitaria ha sido inmensamente rica y llena de profundas satisfacciones. Creo que tengo un cierto deber moral de explicar lo maravilloso que es la universidad y lo que es una vida dedicada a la ciencia. El estudio de la centenaria historia de la Universidad Católica de Chile ha sido para mí una experiencia intelectual fascinante. La Universidad fue fundada en medio de circunstancias adversas. Empezó con 15 profesores y 50 alumnos. Fue una mezcla un tanto confusa de escuela universitaria, escuela de artes y oficios, liceo e internado. Carecía de independencia y de autonomía. Sus títulos no tenían valor legal. No disponía de un local propio. Su base material era extraordinariamente precaria. Pero desde un principio ella estuvo animada por poderosas fuerzas espirituales. Sus dirigentes, profesores y alumnos estaban unidos por la convicción de que la Universidad Católica de Chile cumplía con una función noble. Ella debía servir a Dios, a la patria, a la ciencia y a la libertad. Ella merecía que se les sirviese con abnegación y lealtad. La Universidad debía formar a sus alumnos en forma integral con el objeto de capacitarlos para que asumieran la dirección de la sociedad y pudiesen conducir a ésta hacia los fines superiores de la verdad y de la justicia. La Universidad tuvo que afrontar las mayores dificultades y realizar inmensos esfuerzos y sacrificios hasta que, con el tiempo, se convirtió en uno de los mejores establecimientos pedagógicos y científicos del país. Las esperanzas que tuvieron sus fundadores se han cumplido con creces. El estudio del largo, difícil y exitoso proceso en el curso del cual la Universidad Católica de Chile se convirtió de una pequeña escuela en la importante institución de creación científica y educación superior constituyó para mí un trabajo que me proporcionó la más profunda satisfacción. Este trabajo me permite también retribuir en algo lo mucho que he recibido de esta Universidad. 85 V VEJEZ, MUERTE Y FIN DE MILENIO NC: ¿Qué es la vejez para usted? RK: ¿Vejez en los siglos históricos o qué vejez? NC: No, la vejez de las personas... RK: Ha habido momentos en la historia en que los ancianos gozaban de gran respeto, eran admirados y eran consultados, eso quizás guarda relación con el hecho de que en otros tiempos la vida humana solía ser más breve. Eran pocos los ancianos que quedaban y entonces se recurría a ellos. Basta con recordar a la sociedad romana: el respeto de que gozaban los mayores. Hoy en día estamos en una situación distinta. Fundamentalmente como consecuencia del hecho de que hay muchos viejos. La vida humana se ha prolongado, y hoy en día llegar a los setenta, ochenta o noventa años no es ninguna cosa excepcional. Hay muchos senectos de ochenta y hasta noventa años. Esto se ha convertido en un problema social, en un problema económico, hay sociedades envejecidas en que el número de jóvenes es cada vez menor, el número de viejos es cada vez mayor de modo que la base que puede sustentar a la sociedad se ha ido achicando. Es un problema grave, por ejemplo, en Alemania y en otros países europeos. Y en la misma medida en que ha aumentado el número de ancianos, por otra parte su prestigio en la sociedad ha disminuido. A ello contribuye el hecho de que a su vez hoy en día el anciano, el viejo, por lo menos la mayoría de ellos, ya no quieren aceptar su vejez. Eso está de moda. Los ancianos no visten rigurosamente de vestimentas oscuras, sino que hasta se visten de pantalones cortos. El viejo hoy en día, en la mayoría de los casos, no acepta la vejez sino que quiere seguir haciendo la vida de joven y con eso, en el fondo, pierde su autoridad sobre él. Frente a eso mi posición personal es que cada etapa en la vida tiene su valor y su significado. Acepto plenamente que el joven sea rebelde. Yo en cierto modo también lo fui. Esa es la función, es el rol del joven; quien debe renovar la historia. Por otra parte, me parece que el anciano también puede, debe, cumplir una función en el proceso histórico. Él tiene su experiencia de una larga vida. Le corresponde, desde su posición, mantener los recuerdos, mantener tradiciones y tratar de traspasarlas a la juventud. Yo creo que hoy en día los padres y los abuelos no cumplen bien con esa función. Muchas veces frente a la juventud no mantienen vivos los recuerdos. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que la juventud actual sabe muy poco de lo que aconteció en la historia de Chile en los últimos treinta años. Hay pocos padres que recuerdan o que explican a la juventud que se está formando todo lo que significó en su tiempo la inquietud, 86 la creciente preocupación ante el futuro de Chile que nace, o yo diría, que se hace manifiesto bajo la presidencia del primer presidente Frei. Hubo ahí una progresiva inquietud, se vio la necesidad de reforma, por una parte los cambios profundos, radicales, revolucionarios, que se produjeron durante la presidencia de Allende, por la otra, el gobierno militar. Yo diría que nosotros los viejos tenemos la obligación de dar a conocer las experiencias que hemos vivido. Esas son distintas y los puntos de vista de cada uno de nosotros serán diferentes y algunos seguirán o tratarán de reivindicar lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, otros lo seguirán condenando, así como también habrá distintas posiciones frente al régimen militar. Me parece que nosotros los mayores tenemos la obligación frente a la juventud de explicar porqué nosotros hemos reaccionado frente a la vida de esta manera u otra, nosotros tenemos que ayudar a que nuestra juventud comprenda el acontecer de Chile durante el tiempo que nosotros hemos vivido. De modo que en vez de tratar de ser jóvenes los que ya no somos, tenemos que ser auténticamente viejos y cumplir con la función de ellos. Por otra parte, la vejez, en condiciones físicas y mentales aceptables, es la gran oportunidad que uno tiene para prepararse para un buen morir. NC: El emperador romano Adriano, ya que usted mencionó a los romanos, dijo que: “él ha llegado a la edad en la vida que para cualquier hombre es una derrota aceptada”. En otro pasaje, Adriano describe la vejez como “una renuncia a muchas de las cosas que uno disfrutó”. ¿Qué opinión tiene usted o le merecen estas dos acepciones? Son frases dramáticas, sobre todo la primera.1 RK: Por supuesto, la vejez implica renuncia, renuncia a muchas cosas. En mi caso a partir de cierto momento tuve que renunciar a seguir jugando tenis, pero lo sustituí por el golf y quizás ahora tenga que renunciar también a seguir con este juego porque mis piernas ya no dan. Así es que cito un ejemplo muy trivial, pero indudablemente la vejez implica renuncia, renuncia y en cierto modo el mundo del anciano se vuelve más pequeño. Eso se traduce muchas veces en que los viejos se vuelven muy egoístas. Dejan de abrirse hacia las nuevas generaciones y se encierran en un mundo cada vez más pequeño, no quieren aceptar esa realidad, y en ese sentido comprendo las patéticas palabras de que la vejez es derrota. Pero yo diría que la vejez también tiene, a su vez, sus encantos y riquezas. Un ejemplo concreto personal: en mi juventud, en mis tiempos en que era profesor joven yo era bastante introvertido y se me hacía difícil comunicarme con el estudiante, abrirme hacia él. En la medida que han pasado los años, he podido establecer relaciones cada vez más directas, cada vez más estrechas con ellos. Yo hacía seminarios hasta el año pasado y en ningún 1 expresiones de Adriano se encuentran en la novela Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. 87 momento se me olvidan esas actividades en que nos separan quizás sesenta años, sesenta años cargados de historia, ya que me ha tocado vivir una muy densa, con grandes cambios. Sin embargo, hoy en día, y no es una ilusión ya que los mismos alumnos me lo dicen, me comunico más directamente con los alumnos que cuando tenía recién veinticinco o treinta años. Y me han dicho los alumnos que ellos aprecian y les interesa que les comunique experiencias vividas. Y en ese sentido la vejez puede ser muy, muy rica. La vida siempre es derrota. La vida siempre es fracaso. Nunca la vida es en plenitud total. También de joven se fracasa una y otra vez así es que hay que aceptar; en ese sentido yo difiero de aquellos que esperan la felicidad plena de la vida en la tierra. Nuestra vida es permanentemente un fracaso, pero no es fracaso total, porque al mismo tiempo vida es vida, y puede ser vida rica, es vida rica en el sentido espiritual, es vida rica en el sentido de que tenemos siempre la posibilidad de acercarnos a Dios. Siempre corremos peligro de alejarnos de Él, pero siempre también podemos hacer la experiencia de lo sacro, de lo divino. Y en ese sentido yo diría que cada día la vida, por una parte es derrota, fracaso y es también renovación y logros. La vejez, por una parte, es triste ya que las fuerzas físicas comienzan a fallar y la memoria empieza a perderse, pero es algo tan individual porque depende también de las condiciones de cada uno. Hay personas enfermas y personas que sufren y que viven cada día como un martirio. En ese sentido la vejez es derrota. Pero si a una cierta edad uno todavía conserva las condiciones intelectuales, mentales, espirituales y físicas, entonces la vejez puede ser inmensamente rica. NC: Entonces quizás, por lo que yo escucho, la vida más que una derrota o una realización, pareciera ser una tensión que va en algunos momentos desembocando en una situación o en otra. ¿Hay pérdida de energía en la vejez? RK: ¿De energía? NC: Sí, de energía. Las personas pierden energía. Yo recuerdo que usted me comentó en un momento que cuando fue Decano en la Facultad de Filosofía y Educación se levantaba a las cinco de la mañana para preparar las clases porque después tenía que dedicarse a los asuntos propios del decanato. En ese momento yo percibo que había una gran energía y una voluntad. La vejez, en cambio, representa una disminución en este sentido. RK: Sí, eso sí. Indudablemente uno ya emprende menos cosas, no tiene la misma fuerza. En concreto con mi mujer hemos sido viajeros infatigables, incansables, hemos viajado mucho. Ahora estamos preparando un nuevo viaje a Europa, partimos el 20 de agosto de 1998. Ayer invitamos a comer a todos nuestros hijos y les informamos que este es nuestro último viaje a Europa. Ellos se rieron y nos dijeron “veremos”. Pero yo siento que ahora no tengo tanto entusiasmo, tantas ganas. Eso es propio, y creo que natural de la vejez. Uno lo puede lamentar por una parte, pero por otra eso puede traducirse en enriquecimiento de la vida espiritual puesto que por no gastar, o por tener menos energías para emprender cosas, 88 se concentra en aquellos aspectos de la vida que a estas alturas son quizás los más importantes. NC: Una de las cosas que más lamentan los viejos es la enfermedad y muerte que comienzan a sufrir sus amigos y parientes. Hace poco, por ejemplo, falleció su amigo Eleodoro Rodríguez, quien fuera Director de Canal 13 de Televisión por veinticinco años. ¿Le ha tocado vivir esta misma situación con sus amigos de la infancia, otros amigos o parientes? RK: Sí, indudablemente que eso lo siento como una pérdida. No lo siento tanto aquí en Santiago, porque en nuestra vida personal con mi mujer es una vida muy rica en el sentido de que nuestra familia es muy grande y se mantiene muy unida. Por esto es que no siento la soledad que sienten los viejos cuando empiezan a quedarse solos, situación que pude observar en Alemania. Aquí en Santiago, entonces, nuestra vida sigue siendo de gran riqueza humana, repito, gracias fundamentalmente a las relaciones muy íntimas con nuestros hijos. En cambio donde siento ese fenómeno es en Cachagua, en donde tenemos una casa. En un tiempo había allí un grupo bastante grande de buenos amigos y de ellos prácticamente ya no queda nadie, salvo una pareja muy cercana con quienes somos compadres por partida doble, puesto que nosotros somos padrinos de un hijo de ellos, que se ordenó sacerdote, y ellos son los padrinos de la hija menor nuestra, así es que es una relación muy directa, muy estrecha. Cuando vamos a Cachagua nos encontramos. Pero, por lo demás, de los antiguos cachaguinos ya no va quedando casi nadie, y ahí sí siento que nuestra vida se ha ido empobreciendo porque se han ido. Bueno, mi amistad con Eleodoro Rodríguez que usted menciona data justamente de Zapallar. No nació a través de un contacto en la Universidad sino que en Zapallar donde jugábamos un tiempo golf todos los días del verano. En Cachagua hoy en día lamento que los viejos amigos se hayan ido. Han ido desapareciendo de a uno, cosa que ciertamente es una experiencia dolorosa. Pero casi como algo anecdótico. Ahí también las reacciones personales son muy distintas. Mi padre, por ejemplo, cuando descubría en El Mercurio, no, perdón, en nuestra casa se leía La Unión, cuando descubría en La Unión la noticia de un fallecimiento exclamaba casi con alegría, “a este viejo se le ocurrió morirse” y él tenía una gran satisfacción de seguir viviendo. NC: Su familia aparece mencionada muy seguido por usted. ¿Recuerda haberle dedicado mucho de su tiempo a formarla? RK: Yo diría que para Cecilia y para mí el matrimonio es realmente un sacramento y en ese sentido impone una obligación. Nosotros dos nos propusimos en lo posible educar a nuestros hijos –tener hijos o no tenerlos eso es un regalo de Dios–, pero nosotros tuvimos la 89 suerte de tener cuatro, un hombre y tres mujeres, entonces para nosotros lo lógico fue preocuparnos mucho de ellos. Yo diría que Cecilia lo ha hecho plenamente. Yo, en ciertos momentos, por mis múltiples actividades tuve que dejar la educación de los hijos fundamentalmente en sus manos. Pero ahí tuve la suerte de que después de tomar esa dura decisión de irme de Chile en el año 1970, los casi cuatro años en Alemania fueron de gran riqueza en la vida familiar dado que no tenía otras obligaciones que las de mi trabajo universitario. Mi trabajo en la universidad me dejaba mucho tiempo; situación muy distinta a la que vivía en Chile, donde estaba metido en muchas cosas. Allá en cambio había solamente dos mundos íntimamente relacionados: el mundo de la universidad y el mundo de la familia. Eso, para mí y para Cecilia, representó la etapa más rica en nuestra vida familiar, porque estábamos juntos todos los días. NC: ¡Pero fue un tiempo breve! RK: Sí, fueron tres años y algo más, pero años decisivos en la vida de nuestros niños. Bueno, Ian, el hijo, había terminado ya sus estudios en Chile e ingresó a la universidad, pero las tres niñas vivieron años decisivos en la educación media. Esos fueron muy importantes, porque ahí, en el fondo, el niño o adolescente define su personalidad y ese proceso nosotros ahí lo vivimos muy directamente. Viajamos mucho, recorrimos prácticamente toda Europa con ellos. Fue una experiencia inolvidable que nos sigue reuniendo. NC: Pasemos a un tema más difícil. A raíz de un accidente reciente, usted percibió la muerte como una realidad muy cercana2. Conversando sobre esto, me manifestó estar preparado para morir. ¿Puede volver sobre este tema? RK: Ciertamente que la muerte sigue siendo un misterio. Y yo no sé exactamente, no sé, como será la existencia después de la muerte. Y esa incertidumbre me produce preocupación y no niego que a veces angustia. Pero con todo, no es hoy día para mí algo que realmente me desespere. Yo se que mañana, en un año más, dos años más mí vida terminará. Dios me ha dado una vida muy rica y ha sido realmente muy plena. Tengo la suerte de haber recibido el cariño, la estimación, el reconocimiento por parte de muchas personas, la Universidad Católica me ha distinguido. He podido hacer uno que otro aporte al conocimiento histórico. La vida familiar ha sido muy completa. Despedirse de esta vida, ciertamente pensaba en eso, es un motivo de preocupación, pero por otra parte no hay vida sin muerte. Y así, creo que soy plenamente honesto al decir que siento angustia como temor ante lo incierto, pero no se trata de una angustia que me deje anonadado, que me produzca desesperación. Me preparo en la oración 2 A inicios de 1998 fue atropellado temiéndose en un primer momento por su vida. 90 para un buen morir, con la esperanza de que con ella la existencia no se acaba. Que hay un tránsito hacia el más allá, eso me deja tranquilo. NC: ¿Es usted una persona que tiene una convicción plena en la otra vida o en otra vida? RK: He pasado en mi vida por muchas dudas, pero hoy en día sí. NC: ¿Y que esa es una vida junto al Creador? RK: Exacto. NC: Este tema del más allá aparece como uno de los grandes temores que Georges Duby identificó para fines de este milenio. ¿Comparte usted que en nuestra cultura existe un gran temor al respecto y que sólo un pequeño grupo de personas se dan el tiempo para prepararse para ese buen morir que usted menciona? RK: Yo diría que el típico hombre moderno en cierto modo deja a un lado la pregunta por la muerte. La razón es que la muerte está menos presente en la vida. Todavía hace unos cuarenta o cincuenta años atrás, en la época de mi juventud familiar, predominaba el luto siempre que alguien acababa de morir; la muerte de un hermano en la época de la niñez era muy frecuente, después un tío, una tía, en fin, como la vida era más corta se sucedían rápidamente las muertes, así es que en otros tiempos la muerte estaba mucho más presente. En cambio hoy en día no es excepcional que un hombre llegue a la edad de cincuenta o sesenta años y todavía tenga al padre o la madre viva. Así es que la muerte está menos visible. Al haber más defensa contra las enfermedades, se ha prolongado la vida, y eso hace que la muerte aparezca como muy irreal, de lo que uno no debe preocuparse. Por otra parte, se ha producido una pérdida de la espiritualidad. La vida actual es mucho más mundana que en otros tiempos de modo que hay muchos que hoy en día, en cierto modo, se olvidan de la muerte o la quieren ignorar. Es muy típico, por ejemplo, que en los Estados Unidos a un muerto lo arreglen como vivo, lo pintan, lo maquillan, y la última impresión que deja es que se durmió. Casi una tendencia a ignorar la muerte. Y eso nos lleva, porque usted preguntaba por el fin del siglo, fin del milenio... NC: Sí, el fin del milenio ha despertado esta preocupación entre muchos. RK: Este fin de milenio nos lleva a uno de los problemas más profundos que estamos viviendo hoy en día, según mi opinión. Se trata de la pérdida de espiritualidad. Hablando en términos muy generales, aunque toda generalización falsea la realidad, pero por otra parte conviene hacer generalizaciones para destacar ciertos elementos esenciales, yo diría que en la actualidad vivimos una profunda crisis de sentido. En la historia de Occidente, la Edad Media fue una etapa marcada fundamentalmente por la religiosidad. El hombre aceptaba la realidad de Dios, a la Iglesia y las máximas aspiraciones del hombre medieval eran de índole religiosa. Había una actitud 91 ante la vida en cuanto a realidad pasajera; el tiempo pasaba, en cambio la eternidad era permanente, y Dios era la suprema realidad. A partir del Renacimiento, y ya definitivamente desde el siglo XVIII se produjo una progresiva secularización. El hombre desarrolló fe en el hombre, en el progreso, y se creyó capaz de establecer una sociedad perfecta, creando un mundo feliz. Las herramientas más importantes para esa creación fueron las ciencias y la técnica. En el siglo XIX, Nietzche formuló esa frase patética “Dios ha muerto”. Ciertamente Nietzche cayó en un nihilismo radical. El hombre del siglo XIX no compartió ese nihilismo, aunque aceptara las palabras de Nietzche ya que estaba convencido de que tenía en sus manos la posibilidad de crear un mundo feliz. Y hoy en día, a raíz de las trágicas experiencias del siglo XX, por una parte la brutalidad de las guerras, de los campos de concentración, etc., ha visto que no es tan racional como durante algún tiempo lo pensó. Actualmente vivimos una experiencia muy real y alarmante de que la ciencia y la tecnología pueden liquidar el mundo, pueden destruir la vida humana. Entonces, generalizando y quizás exagerando, podemos decir “El Hombre ha muerto”. Ha muerto en el sentido de que ya no puede tener esa fe, esa confianza en sí mismo ni en la razón humana. Se ha mostrado que él no es tan racional como se ha pensado. Entonces para el hombre actual, qué es lo que queda si Dios ha muerto, si el hombre ha muerto, si la fe ha muerto, si la razón ha muerto, ¿qué es lo que queda? Y eso implica que hoy en día vivimos un verdadero nihilismo. ¿En qué puede creer el hombre contemporáneo si no cree en Dios, no tiene fe en la razón humana, ni en la ciencia y la tecnología?, ¿en qué puede creer? Eso se traduce entonces, y esto es algo muy propio de la sociedad actual, en la búsqueda del goce, en querer aprovechar el momento. Entonces todo el lujo, toda la riqueza, toda la comodidad que ofrece la civilización científico-técnica actual le permiten disfrutar de los sentidos, viajar, escapar del frío del invierno, etc. La vida se presenta como goce. Pero ¿hasta qué punto eso puede dar realmente satisfacción? Vemos como hoy día, muchos, justamente para disfrutar el momento, renuncian a la familia. Las parejas quieren vivir bien y no aceptan molestarse con hijos. Eso significa el fin de la historia para ellos. En el momento en que una sociedad renuncia a tener hijos, renuncia a todo, a la historia, al porvenir, por eso pienso que en muchas sociedades el fin de este milenio puede significar efectivamente el fin de la historia. NC: Parece haber ocurrido un cambio profundo entre finales del siglo XIX y los años actuales respecto a la fe en la ciencia. El proceso de ilusión-desilusión se ha dado en un arco de tiempo relativamente breve. RK: El mundo antiguo de características aristocráticas se hundió con la Revolución Francesa, dando paso al mundo contemporáneo que privilegió el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sería un tanto apresurado sacar conclusiones que se verán con mayor claridad 92 más adelante, pero esta ha sido una sociedad que ha creído en el progreso y ha estado convencida de que a través de la ciencia y la tecnología resultaba posible crear un mundo feliz, justo, pacificado y con un bienestar difundido entre amplios sectores. Hoy, a fines del milenio, el científico ha tomado una conciencia clara de que la ciencia como tal no es capaz de descubrir la verdad absoluta y mucho menos de otorgar el bienestar espiritual y material que las personas buscan en sus vidas. En esto hay un contraste con el siglo XIX, cuando se desarrolló la convicción de que la ciencia podía dar respuestas categóricas y resolver problemas tan antiguos como el hombre. Hoy por hoy, más allá de lo fascinante y necesaria que sea la ciencia, se cree en sus efectos dentro de ciertos límites y no se espera que aporte la respuesta última de la pregunta fundamental que se refiere al sentido de la existencia. NC: ¿Se viviría entonces, o estaríamos frente a una situación que ha sido definida como apocalipsis laico? RK: Sí, me parece un buen término. NC: Pero hay ciertos movimientos que de alguna manera se pueden contraponer a la visión que usted entrega. Por ejemplo, hay una preocupación y reacción frente a la razón, a los excesos de la aplicación de la razón aparecen una serie de movimientos ecológicos que buscan cuidar el planeta. Movimientos de respeto de las minorías y de las diversidades que se puedan producir con las riquezas de cada uno. Una fuerte búsqueda de igualdad al interior de la sociedad. RK: Lo que he destacado es ciertamente una exageración y una generalización. Nuestra sociedad no es enteramente así. Hoy en día, y yo creo que eso es lo importante, hay y está aumentando el número de personas que están tomando conciencia de esta situación. Frente a los abusos que el hombre del siglo XX ha cometido frente a la naturaleza hay una reacción. Lo que lamento es que los ecologistas al mismo tiempo, muchos de ellos, junto con sostener ideas muy importantes, están también cayendo en el irracionalismo. Además la ecología es aprovechada por ciertos grupos políticos. Pero tengo sí confianza en que la idea es profunda, es importante. NC: ¿Cree usted que este sea un gran problema del fin de milenio, o se ha exagerado al respecto? RK: He dicho últimamente, en repetidas ocasiones, cuando me han pedido dar una conferencia, que los grandes problemas del nuevo milenio ya no van a ser tanto los políticosociales, sino que los fundamentales van a ser los espirituales, morales. Hay una nueva 93 búsqueda religiosa. A veces ésta se orienta hacia metas que puedan resultar extrañas, como el vuelco hacia los cultos orientales que no forman parte de nuestra tradición religiosa en Occidente, pero que revelan una preocupación y una inquietud por eso, y esa es mi esperanza. Estoy bastante convencido de que hay una posibilidad para nuestros pueblos en América Latina. En Chile, por ejemplo, veo que en sectores fuertes de la sociedad se vive una profunda inquietud religiosa y no solamente egoísta en el sentido de ganarse el cielo sino una profunda inquietud religiosa que implica una preocupación por el prójimo, una preocupación por los problemas sociales. De modo que si bien hay una visión del fin de mundo, por una parte, una visión escatológica, ésta se combina con la esperanza y convicción de que la historia no se va acabar en el año 2001. La historia del hombre va a seguir y creo que los movimientos, las tendencias, y fuerzas más importantes que van a surgir en el siglo XXI serán de carácter espiritual. NC: Generalmente la palabra esperanza que usted ha mencionado aparece como muy importante en este último tiempo. La esperanza aparece relacionada con el hecho de entender que la historia tiene una cierta dirección, y por eso se puede tener la esperanza de que, a pesar de todo lo que suceda, se llegará a un determinado lugar. ¿Usted tiene una visión cristiana del fin de la historia? RK: Sí. Lo que yo no me atrevo a adivinar son los pasos que da la Providencia. Es un dicho muy común: esto es un hecho providencial. Yo no me atrevo a asumir el papel de interpretar los hechos providenciales. Justamente, porque creo que hay una providencia acepto que todo hecho en la historia es providencial. No solamente en el momento en que me salvé de un accidente automovilístico deduzco que ahí intervino a mi favor la 94 Providencia. No, todo hecho en la historia, también los hechos adversos o negativos tienen ese carácter. He tratado siempre de descubrir el sentido que tienen los hechos históricos. No me he limitado a recoger hechos, simplemente hacer una crónica de la historia, sino todo mi fuerza en la historia es poder comprender, poder entender el sentido que puedan haber tenido. NC: Esta esperanza sobre la cual estamos conversando tiene que ser bastante fuerte, porque pareciera que estamos terminando el milenio sin grandes motivos para tenerla. Se ve en el mundo una gran miseria, no solo material, sino que en muchos casos espiritual. Me parece que hay una situación que reúne muchos de estos aspectos y que es la enfermedad del sida. Ahí se combina la miseria a la que se ve afectada una persona, tanto por su enfermedad como por su profunda soledad. ¿Qué le parece a usted la enfermedad del sida, qué opinión le merece? ¿Acepta la idea de considerarla el paradigma de las situaciones límites que puede vivir una persona a fines del milenio? RK: Sí. Yo diría que es una expresión justamente de los males que siguen afectando al hombre. ¿Qué significa el sida? Es la consecuencia de una determinada conducta humana porque no todo hombre está condenado a sufrir la enfermedad del sida, sino que depende de su conducta moral, y si se propaga es porque hay personas que realmente no sujetan su vida a ciertas normas, a ciertos principios éticos y en ese sentido esta enfermedad es bien sintomática. Pero yo diría que la historia, a través de todos los siglos ha sido la historia del pecado, la historia de la posibilidad de la salvación. Así también nuestra época tiene sus grandes pecados, pero esos justamente pueden ayudar a que el hombre tome conciencia de que nuestra sociedad no es perfecta, de que a pesar de todos los adelantos científicos y técnicos no hemos llegado a superar los males. El mal es una realidad, entonces hay que vivir teniendo conciencia, de que hay pecado de que hay maldad, de que hay vicios. Ya ve por otra parte que mi esperanza es tomar conciencia de la realidad del mal. NC: Pero usted cuando dice mal, en este caso, se está refiriendo a mal como pecado o a mal como a males o enfermedades que afectan al hombre. RK: Yo diría que realmente el gran mal de nuestro tiempo es fundamentalmente o nuevamente el pecado, porque es un pecado muy real. Dados los adelantos de la ciencia y de la tecnología hoy en día nadie tiene porqué padecer de hambre. La producción de alimentos en el mundo podría alcanzar para alimentar a todos. En teoría la pobreza hoy en día no es un mal necesario. En otros tiempos de la historia la pobreza era simplemente una realidad y en ese sentido su existencia no era pecado, sino que era simplemente la realidad social que se vivía. Hoy en día, en cambio, frente a la sociedad la pobreza es un pecado, porque actualmente se está en 95 condiciones de producir bienes, de ocupar a las personas, de dar trabajo de modo que hoy en día la pobreza no corresponde a una necesidad. Existen, en teoría por lo menos, los medios para erradicar el hambre y la pobreza. Por eso toda nuestra actitud frente al pobre, frente al hambriento ya no puede ser una actitud meramente caritativa. No es que nosotros metamos la mano en el bolsillo y le demos diez pesos, cien pesos, mil pesos al pobre para que pueda sobrevivir. Hoy en día la lucha contra la pobreza, contra el hambre, etc., ya no es un asunto de caridad. Existe la posibilidad real de superarla. Hoy en día es un pecado no tomar las medidas del caso. Eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, eso lo reconozco plenamente. Es un fenómeno preocupante que una sociedad rica, como por ejemplo la sociedad de los Estados Unidos, donde hay conciencia de que existe miseria social y ha habido programas de gobierno, ésta siga existiendo. NC: ¿La suya es una aproximación bastante crítica a este tiempo? RK: Crítica sí, pero no negativa en extremo. Más aún, yo no escogería otro período de la historia para haber vivido. En este sentido acepto este tiempo con sus tragedias y horrores, pero también con sus fabulosas posibilidades. 96 APÉNDICE 97 CURRICULUM ACADEMICO Estudios y Carrera Universitaria 1918 1937-1942 1941 1943 1945 1947 1966 1971-1974 1975 1975 Nacido en Valparaíso, Chile. Estudios de Historia, Filosofía y Filología en las Universidades de Goettingen/ Bonn y Leipzig. Doctorado en Filosofía con mención en Historia de laUniversidad de Leipzig. Profesor de Historia Universal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Extraordinario de Historia Universal Moderna, y Contemporánea de la Universidad de Chile. Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones HistóricoCulturales de la Universidad de Chile. Profesor Titular de Historia Universal Moderna y Contemporánea de la Universidad de Chile. Profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Colonia, República Federal de Alemania. Profesor Titular de Historia. Universal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Titular de Historia Universal de la Universidad de Chile. Cargos y Actividades 1955 Miembro de Número de la Academia Chilena de la Historia. Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. 1961-1967 Jefe del Departamento de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1966-1970 Jefe del Comité de Ciencias Sociales e Históricas del Centro Nacional de Perfeccionamiento del Magisterio. Decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1967-1970 1970 1971-1973 Rector Interino de la Pontificia Universidad Católica de Chile (julio y agosto de 1970). Consejero del Servicio de Intercambio Académico Alemán. 1971-1972 Director del Instituto de Historia de la Universidad de Colonia. 98 1972-1973 Representante de la “Studienstiftung für das deutsche Volk” de la Universidad de Colonia. 1974 Miembro de la Comisión Editora de la Revista Historia. 1976 Profesor Emérito de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1977 Miembro de la Comisión Asesora de la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1979-1983 Jefe del Comité de Ciencias Sociales del Servicio de Selección y Registro de Estudiantes de la Universidad de Chile. 1979 Profesor Emérito de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1983-1988 Miembro del Directorio de la Universidad Diego Portales. 1984 Miembro del Consejo Superior del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Director de la Revista de Historia Universal del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 1984 1985-1986 1986 1987-1990 Presidente del Consejo Superior de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Miembro del Directorio de la Fundación Los Robles. Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Distinciones 1966 Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania. 1982 Premio Nacional de Historia. 1983 Condecoración "Andrés Bello" de la República de Venezuela. Congresos-Jornadas 1950 1959 1963 Representante de la Universidad Católica de Chile en el I Congreso de Cooperación Intelectual en Madrid. Congreso de Universidades Latinoamericanas en Buenos Aires. Ponencia: Humanismo y Universidad. Profesor Invitado en la Universidad de Colonia, República Federal Alemana. Curso: España en el siglo XVIII. 99 1967 Congreso de Historia Americana en Buenos Aires. Ponencia: La idea de nación en el pensamiento de Manuel de Salas. 1970 II Congreso de Cooperación Intelectual en Madrid. Ponencia: El pensamiento histórico de Jaime Eyzaguirre. Congreso Alemán de Historia en Ratisbona. Profesor Invitado en la Universidad de Sevilla. III Jornadas de Historia de Chile, Santiago. Ponencia: El trasfondo ideológico del conflicto entre Estado e Iglesia en Chile en la segunda mitad del siglo XIX. Coloquio científico sobre “Problemas actuales de la integración americana”, organizado por la Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina, en Bonn, República Federal Alemana. Ponencia: Integración, nacionalismo y Estados nacionales en América Latina. 1972 1974 1979 1979 1980 1980 1981 1981 Jornadas de Profesores Universitarios de Historia. Discurso Inaugural: La actualidad de la historia en el mundo contemporáneo. Presidente de las V Jornadas de Cultura Nacional y Universitaria, en Santiago. IV Jornadas de Historia de Chile, Santiago. Ponencia: Pensamiento histórico católica en Chile en el siglo XIX. Congreso sobre Andrés Bello, en Lima, Perú. Ponencia: El pensamiento histórico de Andrés Bello. 1982 VII Jornadas Nacionales Universitarias de Cultura, en Santiago. Ponencia: La identidad histórica de Chile. 1983 Congreso sobre “Origen de las Repúblicas latinoamericanas”, organizado por las Universidades de Hamburgo y Colonia, en Hamburgo, República Federal Alemana. Ponencia: Origen de la conciencia nacional chilena. V Jornadas de Historia de Chile, Santiago. Ponencia: Raíces del nacionalismo chileno. 1983 1986 1987 1988 Primera Jornada de Historia Universal, organizada por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ponencia: Mario Góngora y la Historiografía Chilena. Congreso sobre “Chile: problemas contemporáneos”, organizado por la Universidad de Eriangen-Nuremberg. Ponencia: Antecedentes y causas de la crisis de la democracia chilena. Segunda Jornada de Historia Universal, organizada por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ponencia: Idea e historia de la Universidad Católica de Chile. 100 Publicaciones Revistas “Del sentido de la historia”, Revista de Estudios, N° 129, Santiago, 1943. “España frente a Europa durante el Renacimiento”, Revista Universitaria, Universidad Católica de Chile, año XXVIII, Santiago, 1943. “La manifestación del espíritu occidental en la arquitectura”, Revista de Estudios, N° 149, Santiago, 1945. “El clima histórico de la Reforma y del Concilio de Trento”, Revista de Estudios, N° 153, Santiago, 1945. “La Universidad: su desarrollo y sus vicisitudes”, Revista Orientaciones, Valparaíso, 1945. “El ambiente de Israel a la llegada de Jesús”, Revista Estudios, N° 159, Santiago, 1946. “La función de la universidad”, Revista Estudios, N° 162, Santiago, 1946. “La época del imperialismo”, Revista Estudios, N° 163, Santiago, 1946. “Intolerancia medieval y tolerancia moderna”, Revista Estudios, N° 171, Santiago, 1947. “Unidad y desintegración de Europa”, Revista Estudios, N° 180, Santiago, 1948. “Una crisis histórica”, Revista Estudios, N° 190, Santiago, 1948. “Problemas políticos y económicos de la Edad Moderna”, Revista Universitaria, año XXXIII, N° 3, Santiago, 1948. “Humanismo estético y ético en Goethe”, Revista Estudios, N° 197, Santiago, 1949. “Goethe y su época”, Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1950. “Reflexiones sobre la cultura hispanoamericana”, Cuadernos hispanoamericanos, Madrid, 1951. “El pensamiento de Toynbee”, Revista Estudios, N° 215, Santiago, 1951. “España, Inglaterra y Francia durante el Renacimiento y el Barroco”, Revista Finis Terrae, N° 8, Santiago, 1955. “Pedro Rodríguez de Campomanes y la política colonial española en el siglo XVIII”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N” 53, año XXII, Santiago, 1955. “Visión General de la Contrarreforma”, Revista Mensaje, tomo V, N° 55, Santiago, 1956. “El mundo de Mozart. Panorama de la cultura del siglo XVIII”, Revista Musical Chilena, Santiago, 1957. “El Emperador Carlos V”, Revista Finis Terrae, año V, N° 20, Santiago, 1958. “La visión de la historia española en el pensamiento de Campomanes”, Miscelánea Vicenta Lacuna, Caracas, 1959. “El pensamiento político español en los umbrales de la Revolución Francesa”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 60, año XXVI, Santiago, 1959. “Die Spanische Monarchie im XVIII”, Jahrhundert und die Unabhaengigkeit Hispanoamerikas, Historische Zeitschrift, N° 192, Munich, 1961. 101 “Napoleón I y su significado histórico”, Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1962. “La renovación española en el pensamiento de los economistas españoles del siglo XVIII”, Historia, N° 2, Santiago, 1963. “Occidente y Oriente”, Anales de la Facultad de Filosofía y Educación de Universidad Católica de Chile, Santiago, 1965. “La independencia de Chile en el pensamiento de Manuel de Salas”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 75, Santiago, 1967. “Algunos aspectos de la visión histórica de Jaime Eyzaguirre”, Historia, N° 7, Santiago, 1968. “La idea de nación en el pensamiento de Andrés Bello”, Revista de Historia de América, Nos 67-68, México, 1969. “Freiheitsbewegungen und nationale Entwickiung” in Lateinamerika, Politische Bildung: Jahrgang 5, Heft, Stuttgart, 1972. “Eugenio Pereira Salas, historiador”, Homenaje a Eugenio Pereira Salas, Santiago, 1975. “Historia de los 90 años de la Pontificia Universidad Católica de Chile” (coautores: Luis Celis y Luis Scherz), Revista Universitaria, N° 1, Santiago, 1978. “La Guerra del Pacífico en el contexto de la historia universal”, Memorial del Ejército de Chile, año LXXIII, N° 401, Santiago, 1979. “Eugenio Pereira Salas, (1904-1979), humanista e historiador”, Revista Universitaria, N° 4, Santiago, 1980. “La actualidad de la historia en el mundo contemporáneo”, Cuadernos de Historia, N° 1, Departamento de Ciencias Histórica, Universidad de Chile, Santiago, 1981. “Andrés Bello: la historia como ciencia libertadora del espíritu”. Cuadernos de Historia, N° 1, Santiago, 1981. “Idea y desarrollo de la Universidad en Occidente”, Cuaderno N° 16, Consejo de Rectores, Universidades Chilenas, Santiago, 1982. “La Guerra del Pacífico, en la perspectiva de la historia universal”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, años XLVI-XLVII, N° 91, 1979-1980, Santiago, 1982. “Algunos aspectos de la historiografía chilena en el siglo XIX”, Cuadernos de la Universidad de Chile, N° 1, Santiago, 1982. “Idea y función de los estudios de postgrado. Antecedentes históricos”, Cuadernos, N° 18, Consejo de Rectores, Universidades Chilena, Santiago, 1982. “La extensión universitaria a través de la historia”, Cuadernos, N° 20, Consejo de Rectores, Universidades Chilenas, Santiago, 1983. “Proyecciones del Pensamiento Histórico de Andrés Bello”, Revista Nacional de Cultura, diciembre 1983, año XLIII, N° 249, Caracas, 1983. “Lutero y los orígenes de la reforma luterana”, Revista El Peregrino, N° 1, Santiago, 1986. “El significado del dominio español en Indias”, Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1986. 102 “América Latina en la historia universal”, Revista Historia, N° 22, Santiago, 1987. “Los orígenes del movimiento de reforma y los primeros conflictos en la Universidad Católica”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 98, 1987. “Cien años de historia universitaria. La Pontificia Universidad Católica de Chile, 18881988”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 99, 1988, Santiago, 1989. “Historia de las políticas de extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, Boletín de la Academia Chilena de la Historia, N° 100, 1989, Santiago, 1990. “La autoridad en la Universidad”, Educación Médica, Universidad Católica, N° 8, Santiago, 1990. “Sobre la identidad de Hispanoamérica”, Revista Instituto Chileno de Cultura Hispánica, N° 5,1991, San Fernando, 1991. “La Revolución Francesa en su segundo centenario”, en: Estudios sobre la Revolución Francesa, Universidad de Valparaíso-Instituto de Estudios Humanísticos, Valparaíso, 1991. “Conocimiento y Sabiduría”, en: Segunda Jornada de Post-Grado, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1991. Libros De lo histórico y de la superación de la historia en Vico. Juan Bautista Vico, Crítica del ideal de la formación humana y principios de una Nueva Ciencia, Santiago, s/a. El pensamiento histórico, político y económico del Conde de Campomanes, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1960. Die iberischen Staaten von 1659-1788, Handbuch der Euopaischen Geschichte, t. IV, Stuttgart, 1968. Nationale Staatenbildung und Wandlungen des nationalen Bewusstseins in Lateinamerika, Staatsgruendungen und Nationalitaetsprinzip im 19, Jahrhundert, Koln, 1973. Der europaische Absolutismus, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1975. Planificación Universitaria en la República Federal Alemana. La Universidad Latinoamericana en la década del 80 (2a parte). C.P.U., Santiago, 1976. Perfil histórico de la Inglaterra de Adam Smith. La ciencia económica de Adam Smith, Universidad de Chile, Santiago, 1977. 103 Camilo Henríquez: Ideen und ideale der chilenischen Unabhaengigkeit, Vom Staat des Ancien Régime zum modernen Parteienstaat Festschrift für Theodor Schieder, Manchen Wien 1978. “Europa en el siglo XVIII”, en: La Ilustración y su proyección en el mundo contemporáneo, Valparaíso, 1978. La lectura y el Humanismo, Ediciones Nueva Universidad, Santiago, 1978. La monarquía absoluta en Europa, Editorial Universitaria, Santiago, 1979. El mundo occidental en el siglo XVIII. La Revolución Norteamericana. Auge y perspectivas, Editorial Universitaria, Santiago, 1979. Historia del Consejo de Rectores en sus 25 años de vida. 25 años. Consejos de Rectores de las Universidades Chilenas, Santiago, 1979. El valor de la historia en la enseñanza. Los valores formativos en las Asignaturas de la Enseñanza Media, Santiago, 1979. Integración, nacionalismo y Estados nacionales en América Latina, Integration in Lateinamerika, W. Fink Verlag, München, 1980. “El pensamiento de la Iglesia frente a la laicización del Estado en Chile, 1875-1885”, en Catolicismo y Laicismo, Ediciones Nueva Universidad, Santiago, 1981. “El tiempo histórico”, en: El tiempo de las ciencias, Editorial Universitaria, Santiago, 1981. Breve Historia Universal, Editorial Universitaria, la edición, Santiago, 1982, 10a edición, Santiago, 1990. “Bello y la historia”, en: Homenaje a don Andrés Bello 1781-1981, Editorial Jurídica Andrés Bello, Santiago, 1982. “Ilustración e Independencia”. Ciclos de Conferencia. Universidad de Santiago, Santiago, 1982. “Organización, Funciones y Actividades del Cabildo de Santiago en los años 1741 a 1746” en: Actas del Cabildo de Santiago, tomo XXXI, Colección de Historiadores de Chile, t. LIV, Santiago, 1983. “Proyecciones del pensamiento histórico de Andrés Bello”, en: Bello y América Latina, Fundación La Casa de Bello, Caracas, 1982. 104 “Identidad histórica chilena”, en: Jornadas Nacionales de Cultura e Identidad Nacional, Universidad de Chile, Santiago, 1982. Reimpreso en: Lateinamerika Studien, N° 19, München, 1985. “Tendencias en la historiografía chilena en los últimos decenios”, en: Las Ciencias Sociales en Chile, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1983. “Orígenes de la conciencia nacional chilena”, en: Problemas de la formación del Estado y de la Nación en Hispanoamérica, Editorial Internationes, Bonn, 1984. “Influencia de la pedagogía alemana en Chile”, en: Colegios Alemanes en Chile, Santiago, 1985. “Chile en el ámbito de la cultura occidental”, Ricardo Krebs y otros (coordinador: Hernán Godoy U.), Santiago, 1987. La Revolución Francesa en sus documentos, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 1989. La Revolución Francesa y Chile (editores Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri), Santiago, 1990. Antecedentes y causas de la crisis de la democracia chilena, Lateinamerika Studien25, Frankfurt/M 1990. Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1988. María Angélica Muñoz, Patricio Valdivieso, II vols., Ediciones Universidad Católica, Santiago, 1994. Nueva Historia de Chile, desde los orígenes hasta nuestros días. Nicolás Cruz y Pablo Whipple coordinadores. (Chile 1973-1990). Editorial Zig-Zag, Santiago, 1996. Manuales y textos escolares Historia Universal, Tomo I (Prehistoria e Historia de la Antigüedad), Editorial Zig-Zag, lera edición, Santiago, 1951. Historia Universal, Tomo II (Edad Media y Tiempos Modernos), Editorial Zig-Zag, lera edición, Santiago, 1955. Historia Universal, 8vo Básico, Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1976. Historia y Geografía, 5to año Básico (Prehistoria), Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1980. Historia y Geografía, 6to año Básico (Historia Universal, Antigüedad y Edad Media), lera edición, Santiago, 1982. Historia y Geografía, 7mo año Básico (Historia Universal, Edad Moderna y Época Contemporánea), lera edición. Santiago, 1982. 105 Historia y Geografía, 8vo año Básico (Historia Universal, Época Contemporánea), Santiago, 1982. Historia Universal, 1er año medio (Antigüedad y Edad Media), Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1978. Historia Universal, 2do año medio (Historia Moderna), Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1980. Historia Universal/Geografía General / 1er medio (Edad Antigua y Edad Media), con Ximena Toledo O. y Eduardo Zapater A., Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1983. Historia Universal/Geografía General/ 2do medio (Tiempos Modernos y Edad Contemporánea), con Adriana Revira y Hortensia Frez, Editorial Universitaria, lera edición, Santiago, 1983-84. 106 DISCURSO DE RECEPCIÓN DEL ACADÉMICO DON RICARDO KREBS WILCKENS Leído en Junta Pública del 17 de noviembre de 1955 por Jaime Eyzaguirre Secretario de la Academia Una personalidad intelectual en que se aúnan el dinamismo propio de los años juveniles y la disciplina y rigor de la madurez, se incorpora en estos instantes a las actividades de nuestra Academia. Moldeado en el severo yunque de la tradición germánica, a la que pertenece por la sangre de sus abuelos y por el medio y la educación, Ricardo Krebs Wilckens es asimismo un valor muy nuestro, profundamente chileno, que no sólo ama la tierra donde él y sus padres han nacido, sino que la siente vivamente incorporada a esa cultura occidental que constituye el objeto dilecto de sus inquietudes intelectuales. Porque su espíritu está tan lejos de la postura desdeñosa de lo vernáculo, que sólo se alimenta de recetas y de esperanzas foráneas, como de la actitud pueblerina y estrecha, que no sabe mirar más allá del mundo circundante y se muestra incapaz de intuir lo universal. Ricardo Krebs nació en el puerto de Valparaíso, en 1918. En esta ciudad recibió su primera educación, que vino después a encontrar un magnífico complemento en los estudios superiores de historia, filología y filosofía que siguió por espacio de cinco años en las Universidades de Bonn, Gottingen y Leipzig. Allí, en contacto con figuras señeras del pensamiento y de la ciencia alemanes, su espíritu penetrante y ávido fue enriqueciéndose poco a poco hasta alcanzar una firme madurez. Martín Heidegger, Nicolai Hartmann y Romano Guardini marcaron en él una profunda huella en el campo de las ideas; el helenista Helmut Berve le hizo ver la relación orgánica entre la historia política y las demás manifestaciones de la vida humana; Hermann Heimpel le condujo por el mundo medieval con exquisito poder evocador; Otto Vossler le reveló, al través de la historia moderna, la íntima relación entre el pensamiento y la acción, y despertó en él una vocación fuerte por la historia de las ideas; en fin, Karl Brandi, el gran estudioso del Renacimiento y de la vida de Carlos V, le llevó, al través de su seminario, a valorar la crítica histórica y le adiestró en la interpretación científica de los textos. En 1941, Ricardo Krebs recibió el doctorado en filosofía, con mención en historia, de la Universidad de Leipzig, con calificación de sobresaliente, y un año después regresó a Chile a poner su cultivada inteligencia al servicio de la educación. La enseñanza de la Historia Universal, que imparte desde 1943 como catedrático titular en la Universidad Católica de Chile y desde 1947 en carácter de profesor extraordinario de las épocas Moderna y Contemporánea, en la Universidad de Chile, le ha permitido acceder a otras mentes, de manera generosa, la vastedad de sus conocimientos. Sus lecciones están despojadas de todo oropel artificioso y pedante. Habla con sencillez y ponderación de lenguaje, y persistente objetividad de miras. Todas sus palabras tienen un valor exacto, medido y cabal, sin que hallen asilo en los discursos, frases o digresiones inútiles. Hay verdad y médula en el contenido, y admirable espíritu de síntesis en la 107 exposición. Tras el velo de la modestia ejemplar, el auditor descubre la feliz aleación del saber y la honradez. En Ricardo Krebs se aúnan las labores del catedrático con las tareas del investigador. Como Profesor-Jefe de Seminario del Instituto de Investigaciones HistóricoCulturales de la Universidad de Chile, tiene él una misión orientadora que sabe cumplir con su acostumbrada seriedad y versación. En este importante laboratorio universitario, llamado a analizar la cultura como un fenómeno armónico en que convergen unitariamente las diversas manifestaciones del ideal y de la vida, ha tocado el profesor Krebs el estudio de la historia de las ideas, y, por su medio, la búsqueda del acertado vínculo entre el pensamiento americano y las raíces europeas que en gran parte lo nutren. Para servir adecuadamente este propósito, Ricardo Krebs se ha esmerado en mantener un contacto estrecho con los centros científicos del viejo mundo. Uno de sus medios de enlace fue su viaje a España en 1950. Allí participó como delegado de las Universidades de Chile y Católica de Chile, en el Congreso de Cooperación Intelectual, organizado en Madrid por el Instituto de Cultura Hispánica, contribuyendo con una ponencia sobre “Aspectos técnicos de una cooperación intelectual”. En el mismo viaje se relacionó activamente con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, que le nombró Colaborador de su Seminario de Estudios Americanos, e inició en los archivos y bibliotecas de la capital hispana una cuidadosa búsqueda documental sobre el pensamiento político y económico de España en la época de la “Ilustración”. Esta empresa investigadora fue completada durante su segundo viaje a la península ibérica en los años de 1952 y 1953, y sus resultados se condensarán en una obra ya avanzada en redacción y de la que es un anticipado reflejo de su discurso de ingreso a la Academia Chilena de la Historia. En esta pieza severa y bien fundamentada, Ricardo Krebs ha dado a conocer los grandes planes reformistas sobre las Indias, de uno de los mejores cerebros del siglo XVIII español, don Pedro Rodríguez de Campomanes, Presidente del Consejo de Castilla. Político de intuiciones valiosas y de firmes propósitos realizadores, Campomanes creyó encontrar en la postración económica la raíz de la decadencia de España y buscó en una acertada organización del comercio hispanoamericano la puerta de salud. Criticó con acierto el régimen de monopolio estatal y propició una política de libre intercambio, aliviada de excesivas cargas tributarias. Aunque admiró la obra civilizadora de su patria en las tierras de América, vio sin brújula y sentido la política económica y puso aquí el acento, propiciando resueltamente el fomento de la agricultura y minería en América y el de las manufacturas en España, para producir así el necesario intercambio entre los brazos del mundo hispano. Intuyendo el peligro de desintegración del vasto Imperio, Campomanes y los hombres de su tiempo imaginaron que el interés podía crear vínculos seguros y duraderos entre España y sus hijos de ultramar. Ellos procuraron substituir la monarquía de estructura patrimonial y miras universalistas de los Austrias, por una monarquía unitaria y nacional, ligada por los vínculos útiles del comercio. Creyeron posible extender a su patria la eficacia del pragmatismo político inglés, pero olvidaron que el español se mueve más por ideales y pasiones que por cálculos e intereses fríos. En medio de su agonía económica, la monarquía hispanoindiana de los Austrias se había mantenido intacta, porque la animaba el soplo de un ideal superior. Debilitado éste, las 108 medidas prácticas de los Borbones, útiles e inteligentes muchas de ellas, no lograron reemplazar el alma perdida y el enorme cuerpo, sin finalidades más altas, se desintegró de manera irremediable. Tenemos que agradecer a Ricardo Krebs la clarificación de este trozo de la historia del pensamiento español que engarza con un momento esencial del desarrollo de nuestros pueblos americanos. Este feliz anticipo de un capítulo de su estudio sobre la “Ilustración” en España nos hace esperar con enorme interés la obra que prepara sobre el ideario de una época, tan controvertida como poco estudiada, y de lo que es posible rectificar ya más de un viejo prejuicio gracias a los trabajos recientes de Sánchez Agesta, Rodríguez Casado y Peñalver. En esta misma línea por la historia española están otros dos ensayos de Ricardo Krebs, recogidos en Revista Universitaria y en Finis Terrae, publicaciones ambas de la Universidad Católica de Chile. “España frente a Europa en el Renacimiento” y “España, Inglaterra y Francia durante el Renacimiento y el Barroco” se denominan dichos estudios. Allí nuestro académico subraya el empalme que supo hallar España entre la tradición medieval y los nuevos valores de la época moderna, y compara acertadamente la postura teológica del español de entonces, con la actitud práctica y utilitaria del inglés y la razón ordenadora del francés, haciendo para esto una breve pero substanciosa incursión al través de los pensadores, políticos y artistas de los tres pueblos. Esa forma comparativa de mirar la historia, de sentir la vida de las naciones de occidente como un todo, cuyas singularidades locales no excluyen sino que enriquecen el conjunto, la ha mostrado Ricardo Krebs de una manera admirable en sus volúmenes de Historia Universal. Escritos para ayudar a la enseñanza media, ha desbordado su objetivo y transformándose en la mejor síntesis lograda en Chile sobre el pasado histórico occidental y los orígenes de nuestra cultura. Superando la manida enumeración cronológica de los hechos militares y políticos, el Profesor Krebs recoge armónicamente en su obra todos los elementos valederos que influyen y condicionan el curso de las edades, para dar de cada una un cuadro preciso, en que juegan su papel no sólo los ya indicados factores, sino también los fenómenos sociales y económicos; el pensamiento religioso y filosófico; la literatura y las bellas artes. Si el primer tomo de esta Historia Universal, destinado al estudio de las culturas antiguas, impresiona por su seriedad y jerarquía, el segundo consagrado a las épocas medieval y moderna y a la expansión occidental en América, convence de inmediato por la riqueza de su concepción ideológica y la profunda compenetración en el espíritu de los tiempos. Ricardo Krebs ha logrado allí acopiar una suma considerable de conocimientos, sin el menor asomo de vanidad erudita y de pesadez literaria. Desestimando la minucia circunstancial y yendo siempre a las grandes síntesis interpretativas y ordenadoras ha conseguido, como verdadero maestro y sabio, diseñar el alma diáfana de cada época y transmitirla pura y diferenciada al ávido intelecto del lector. Quedan aún por señalar en la tarea de escritor de Ricardo Krebs sus ensayos sobre Juan Bautista Vico, Juan Joaquín Winckelmann y Wolfang Goethe, prohijados por la Universidad Católica de Chile. En los tres late la preocupación por la suerte de la cultura occidental herida por la exacerbación racionalista. Vico opone su “ciencia nueva” al racionalismo cartesiano, defiende la historicidad del hombre y la superación de la limitada temporalidad por los valores universales y eternos. Winckelmann se esfuerza por contener 109 el racionalismo de la “Ilustración” mediante un nuevo ideal de belleza, inspirado en el mundo helénico. Goethe, en fin, encarna de manera elegante el culto a la tradición humanista en un mundo que amenaza darle la espalda. Enjundiosas meditaciones éstas de Ricardo Krebs, junto al caudal ideológico de los grandes pensadores, en que se debate un tema siempre presente y angustioso: el porvenir de los valores del Cristianismo y del Clasicismo en el mundo de occidente que se acunó bajo sus alas, pero que desde hace tiempo ensaya nuevos caminos y busca otros filtros de salud. Hubiera querido en esta ocasión consagrar un estudio más cuidadoso a la obra de escritor y catedrático de Ricardo Krebs, amasada en una disciplina severa y en una rara honestidad intelectual. Hubiera querido, asimismo, realzar en todo su legítimo valor las bellas prendas de carácter que adornan a este hombre de rostro grave, a la vez que de trato afable y de exquisita sensibilidad interior. Hubiera deseado mostrarlo frente a su mesa de trabajo, apasionadamente absorto en el estudio; transmitiendo en la Universidad, con unción y modestia, sus claros saberes a una juventud que le respeta y le ama; saboreando, en fin, con despreocupación alegre, por campos y cordilleras, la suprema belleza de la obra de Dios. Todo esto y mucho más dejó sin decir mi débil palabra, hurtando así al corazón la oportunidad de vaciar con elocuencia lo que éste siente de admiración y aprecia por la figura del noble maestro y pensador que hoy llega a la Academia Chilena de la Historia a ocupar un sitio que nadie habría podido disputarle1. 1 Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año XXII, N° 53, segundo semestre de 1955. 110 DOCTOR SCIENTIAE ET HONORIS CAUSA1 Excelencia Reverendísima Señor Rector Señor Secretario General Señores Vicerrectores Señores Miembros del Honorable Consejo Superior Señores Autoridades Señores Profesores Señoras y Señores Estimados Alumnos El grado de Doctor Scientiae et Honoris Causa es la máxima distinción honorífica de nuestra Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy, al investir con este grado al profesor don Ricardo Krebs Wiickens, la Universidad manifiesta el reconocimiento público a sus relevantes contribuciones a la vida del país, en los ámbitos del saber y de la cultura. A la vez, entrega un testimonio de agradecimiento a uno de sus miembros más ilustres, después de una trayectoria académica de casi 50 años en esta Universidad. Fue en abril de 1943 cuando Ricardo Krebs ingresó como profesor al recién fundado Departamento de Historia y Geografía de la Escuela de Pedagogía de la Universidad. Tenía por entonces 25 años. Luego de cursar la enseñanza media en el Colegio Alemán de Valparaíso, su ciudad natal, residió en Alemania donde estudió historia, filosofía y filología en las universidades de Gottingen, Bonn y Leipzig. En esta última obtuvo el grado de doctor summa cum laude en Filosofía con mención en historia. Regresó a su país natal tras un azaroso viaje en plena Segunda Guerra Mundial y se incorporó a la vida universitaria chilena. Su actividad docente ha tenido un carácter que me atrevo a calificar de fundacional. Como catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en nuestra universidad y profesor del ramo en la Universidad de Chile desde 1945, don Ricardo contribuyó a la formación de múltiples generaciones de profesores de enseñanza media, y tuvo especial influencia sobre muchos de los actuales historiadores universitarios del país. 1 Discurso pronunciado por el Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Ricardo Couyoumdjian con motivo del otorgamiento del grado Doctor Scientiae et Honoris Causa a Ricardo Krebs Wiickens el cuatro de agosto de 1992. 111 Sus clases, perfectamente estructuradas, tenían para nosotros un atractivo especial. Partiendo de una afirmación aparentemente simple, don Ricardo separaba cada uno de los hilos que conformaban la trama de la historia, mientras se abrían nuevos horizontes a nuestra vista. Luego, volvía él a unir y a entretejer las ideas, retomando naturalmente al punto de partida. La experiencia nos dejaba enriquecidos y sentíamos que, en ese breve tiempo, nuestra inteligencia se había esclarecido. No era de extrañar, entonces, que algunos alumnos, sabiendo que don Ricardo variaba la temática de sus cursos volvieran a sus clases al año siguiente para disfrutar una vez más de la experiencia. Aunque hace algunos años que ya no ofrece cursos básicos lectivos, sus excepcionales cualidades docentes se mantienen invariables y las inscripciones de alumnos a sus seminarios y cursos tutoriales siempre superan con creces el número de vacantes. Su labor de investigación ha sido realizada tanto en esta casa de estudios como en el Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales de la Universidad de Chile al cual se incorporó como profesor en 1947. Sus trabajos están concentrados en el ámbito de la historia del pensamiento. Una revisión de su bibliografía permite distinguir un primer conjunto de estudios sobre historia europea moderna y filosofía de la historia, que proporcionan una visión sintética y sugerente sobre temas de gran trascendencia y que representan un trabajo de vanguardia en nuestro país. Desde mediados de la década del 1960, el interés de Ricardo Krebs se ha orientado de preferencia a la historia de las ideas en Chile e Hispanoamérica, abordando, por una parte, el vínculo con el pensamiento europeo que en gran parte las nutre y, por otra, los elementos que gestan la identidad y cultura nacional. Sus investigaciones y monografía sobre estos temas han dado origen a una rica producción intelectual; su bibliografía registra alrededor de un centenar de títulos, sin contar reseñas, artículos de prensa y otros publicados tanto en Chile como en países de América Latina y Europa. Ricardo Krebs, junto con Mario Góngora, es uno de los pocos historiadores chilenos que se desenvuelven con igual propiedad en la historia europea y americana, y comparte con éste la capacidad para establecer las diversas conexiones entre los fenómenos históricos del Viejo y del Nuevo Mundo. Producto de sus investigaciones en España es su libro sobre El pensamiento histórico, político y económico del Conde de Campomanes, publicado por la Universidad de Chile en 1960. Allí analiza el ideario de una de las grandes figuras del reformismo borbónico en España, en el contexto de su tiempo. Al reseñar este trabajo, el recordado historiador Jaime Eyzaguirre señalaba que “el estudio del Profesor Krebs, apoyado sobre un vigoroso respaldo bibliográfico dispuesto en forma lógica y de clara ordenación, y escrito en un lenguaje sobrio y correcto, representa un aporte excelente no sólo para el conocimiento del ideario de Campomanes, sino también para alcanzar un juicio adecuado de la “Ilustración Española”. Aunque las características propias del siglo XVIII español, que combinan la aceptación de la doctrina cristiana con las tendencias críticas de la época, ya estaban siendo perfiladas por algunos historiadores peninsulares, los trabajos de estos adoptaban una perspectiva local, sin visualizar el pensamiento hispano en el contexto general de la Ilustración europea. 112 El interés por este tema se despierta en Ricardo Krebs por la creciente secularización del mundo moderno y la pérdida de la religiosidad de la sociedad actual, que ya había aflorado en algunos artículos anteriores. Esta misma inquietud reaparece en su trabajo sobre “El pensamiento de la Iglesia frente a la laicización del Estado de Chile”. Analizando con finura los diversos aspectos de las llamadas “luchas teológicas”, Ricardo Krebs observa allí como las fuerzas católicas, manteniéndose fieles al magisterio de la Iglesia, y sin claudicar en la defensa de los valores espirituales, participan de una visión renovadora de la sociedad frente a los desafíos de la época. No podía dejar de mencionar en esta oportunidad la magna obra que lo ha ocupado en los últimos años, y que está pronta a ser publicada, me refiero a la Historia de la Universidad Católica. En las distintas exposiciones que ha realizado sobre el tema, se aprecia como don Ricardo ha ido desentrañando el sentido de esta centenaria obra de la Iglesia a través del tiempo, en la elaboración y transmisión del saber en sus diversas manifestaciones disciplinarias, para lo cual ha combinado sus cualidades de investigador riguroso y brillante, con su cariño y compromiso con la Universidad. Sabiendo que la docencia universitaria tiene su base en la investigación, Ricardo Krebs ha manifestado una preocupación constante por la formación de investigadores. Como Jefe del Departamento de Historia y Geografía creó los centros de investigaciones de ambas disciplinas en 1964, y reorganizó el plan de estudios para potenciar los trabajos de seminario y la especialización. Dichos centros son la base de la actividad científica en los actuales institutos. Desde entonces, don Ricardo ha mantenido una preocupación constante por el fomento de la investigación, tanto en el propio Instituto de Historia y en la Facultad, como en el conjunto de la Universidad, en su calidad de miembro de la Comisión Asesora de la Dirección de Investigación. A través de sus seminarios, cursos de doctorado y dirección de tesis, mediante la incorporación de gente joven a sus proyectos y su ejemplo y aliento personal, Ricardo Krebs ha ido formando una nueva generación de investigadores en el área de la historia de las ideas, la que ha seguido diversos rumbos al impulso de las enseñanzas del maestro, proyectando esta especialidad en el ámbito universitario nacional. La influencia formativa de don Ricardo se extiende al plano de su feliz hogar, junto a la señora Cecilia Kaulen, dos de cuyas hijas, Cecilia y Andrea, han seguido con éxito la vocación paterna. Sus cualidades personales y su prestigio como investigador valieron a Ricardo Krebs su designación como miembro del Consejo Superior de Ciencias del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, y presidente de dicho cuerpo en los años 1985 y 1986. Este último nombramiento resulta tanto más notable por la preponderancia que tienen las ciencias exactas y biológicas en el financiamiento de la investigación en Chile. El quehacer de don Ricardo en el ámbito de la historia ha tenido una vasta proyección en el sistema educacional chileno no sólo mediante la formación y perfeccionamiento de profesores, sino principalmente por sus manuales escolares y su influjo en la elaboración de los programas de estudio. Los dos tomos de su Historia Universal editados en la década de los cincuenta, hicieron época al superar con creces los textos existentes, tanto por su erudición como por el rigor y claridad de la exposición. Una 113 nueva generación de manuales de Historia y Geografía, publicados originalmente entre 1976 y 1983, ha pasado a constituir un punto de referencia en la materia tanto para los estudiantes de enseñanza básica y media, como para sus profesores. Por otra parte, como jefe del Comité de Ciencias Sociales e Históricas del Centro Nacional de Perfeccionamiento del Magisterio entre 1966 y 1970 ha contribuido a la modernización de la docencia en el ramo y en la preparación de material didáctico. Un elemento importante en la extensión de su pensamiento histórico lo constituyen las incontables conferencias sobre temas de su especialidad. Don Ricardo acepta con una generosidad extraordinaria las peticiones que se le hacen para hablar ante los más diversos auditorios, desde la esclarecida clase magistral frente a un congreso de especialista hasta la charla para un grupo de estudiantes o público en general. Cada una de sus intervenciones está marcada por la misma claridad de ideas y vuelo intelectual que caracterizan sus clases y escritos. En medio de esta fructífera labor, don Ricardo ha tenido tiempo para ocupar diversos cargos universitarios de responsabilidad, todos los cuales ha servido con celo y acierto. Luego de dirigir el Departamento de Historia y Geografía durante seis años, fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Educación en 1967 cuando comenzaba el período de la Reforma Universitaria. Durante esos tiempos difíciles, su prudencia y sentido académico, le permitieron distinguir entre los cambios positivos que se estaban impulsando y otros elementos disociadores, acogiendo los primeros y resistiendo los segundos. Estas cualidades y el general respeto de que gozaba su persona, le valieron su nombramiento como Rector Interino en 1970, mientras se llevaba a cabo la elección para ese cargo. Poco tiempo más tarde, Ricardo Krebs era invitado por la Universidad de Colonia, donde se desempeñó como profesor titular de Historia Moderna. Fue Director del Instituto de Historia de esa misma Institución en los años 1971 y 1972 y consejero del Servicio de Intercambio Académico Alemán hasta 1973. Luego de su regreso a Chile, don Ricardo volvió a ocupar diversos cargos directivos en esta Universidad culminando en el decanato de nuestra facultad entre 1987 y 1990. Los excepcionales méritos de Ricardo Krebs han sido reconocidos desde temprano. Ya en 1955 ingresó a la Academia Chilena de la Historia donde fue recibido en elogiosos términos por Jaime Eyzaguirre. Su labor en dicha corporación ha sido fructífera y es hoy uno de sus miembros más antiguos y respetados. Profesor emérito de las Facultades de Educación en 1976 y de Filosofía, Historia y Letras en 1979, ha sido distinguido por los gobiernos de Alemania y Venezuela. El Premio Nacional de Historia, que le fue concedido en 1982, constituye un testimonio de la valoración de su obra intelectual y de su prestigio personal entre la comunidad académica del país. Si hay un rasgo distintivo que resume esta vida dedicada al quehacer universitario es la confianza de don Ricardo en la aplicación del pensamiento racional a la creación de conocimiento y del saber y a la dirección de la conducta humana. Es ésta la clave de sus penetrantes investigaciones históricas, de sus iluminadoras clases y exposiciones, y de su eficiente y organizada administración universitaria. 114 La propia fuerza de su pensamiento le confirma, asimismo, la riqueza del diálogo entre la razón y la Fe, en la búsqueda desinteresada de la verdad y le ratifica en su confianza en el sentido de la existencia del hombre como criatura de Dios, signos que marcan toda su vida y su obra. Al otorgar el Doctorado Scientiae et Honoris Causa al profesor Ricardo Krebs, la Universidad Católica de Chile valora en la forma más plena esta trayectoria universitaria de excepción y distingue los relevantes méritos de este ejemplo de vida académica, modelo para las generaciones presentes y venideras. Ricardo Couyoumdjian B. DECANO Fac, Historia, Geografía y Ciencia Política Santiago, 4 de agosto de 1992 ÍNDICE ONOMÁSTICO A Academia Chilena de la Historia; 16, 96, 98 Adriano; 120 Alcibíades; 9 Alemparte, Julio; 98 Alessandri, Arturo; 48 Allende, Salvador; 80, 81, 87, 120 Anilinas Alemanas; 40 Arancibia, Patricia; 115 Aránguiz, Horacio; 106 Aristóteles; 61 Arzobispado de Santiago; 67 B Barrios, Eduardo; 103 Barros Arana, Diego; 37, 39, 93, 94, 106 BASF; 40 BAYER; 40 Bello, Andrés; 11, 12, 16, 17, 113 Bolívar, Simón; 105 Bonaparte, Napoleón; 58 Borghesi, Francisco; 105 Brandi, Karl; 55 Bullock, Allan; 52 Bulnes, Alfonso; 98 115 C Campomanes, Conde de; 17, 18, 110, 112 Canal 13 de Televisión; 123 Carlos V; 55 Casanueva, Carlos; 68 Castillo Velasco, Fernando; 75, 78, 103 Castro, Fidel; 80 Catania, Carlos; 31 Colegio Alemán de Valparaíso; 28, 35, 40, 44, 45 Colegio de los Padres Alemanes; 69 Colegio de los Padres Franceses; 69 Colegio San Ignacio; 69 Corben, A; 61 Correa, Sofía; 115 Couyoumdjian, Juan Ricardo; 38,106 D Daube y Cía.; 40 De la Fuente, Raúl; 68 De Ramón, Armando; 94, 105, 106 Deutsch, Karl Wolfgang; 61 Donoso, Ricardo; 100,101 Droguería del Pacífico; 40 Duby, Georges; 126 E Editorial Zig-Zag; 23 Edwards, Alberto; 31 El Mercurio; 123 Encina, Francisco Antonio; 92, 93,9 7, 98, 100 Eyzaguirre, Jaime; 23, 92, 98, 100, 104 F Fausto; 35 Feliú Cruz, Guillermo; 100,101 Fermandois, Joaquín; 32 116 FONDECYT; 22 Frei Montalva, Eduardo; 22, 69, 70,120 Fundación Rockfeller; 106 G Gadamer, Hans; 55 Ganzarraín, Ramón; 68 García Huidobro, Familia; 68 Gazmuri, Cristian; 32,108 Goethe, Johann Wolfgang von; 17, 35 Gómez Millas, Juan; 25, 72, 88, 98,100, 102 Góngora, Mario; 19, 30, 94, 100, 108, 111, 112 González, Javier; 94 Grez, Carlos; 104,105, H Hanisch, Walter, s.j.; 96 Haverbeck, Alberto; 37 Hayes, Carlton Joseph; 61 Heimpel, Hermann; 54 Heisenberg, Werner; 55 Henríquez, Camilo; 16, 17, 113 Herder, Johann Gottfried von; 13 Herrera, Héctor; 25 Hitler, Adolfo; 50, 51, 56, 58, 60 Hoechst; 40 Hólderlin, Friedrich; 9,117 Huidobro, Vicente; 95 Humboldt, Guillermo de; 12, 26, 52,117 I I.G. Farben; 40 Ibáñez del Campo, Carlos; 48,103 Instituto Alemán de Valparaíso; 35 Instituto Nacional; 69 117 International Council of Nurses; 40 Izquierdo, Gonzalo; 105 J Jara, Alvaro; 103,104 Julio César; 44 Juventud Hitlerista; 50 K Kakarieka, Julius; 105 Kant; 13 Kaulen, Cecilia; 27, 109, 124 Kohn, Hans; 61 Krebs K., Cecilia; 31 Krebs K., lan; 124 Krebs W., Claudio; 40 Krebs W, Doris; 40 Krebs W., Gerardo; 40 Kupareo, Padre Raimundo; 106,107 L La Unión; 123 Liga Chileno, Alemana; 109 M Maquiavelo, Nicolás; 55, 61 Mazzarino, Santo; 29 Meinecke, Friederich; 61 Mellafe, Rolando; 103 Meza, Néstor; 100 Ministerio de Educación; 22, 69 Centro de Perfeccionamiento del Magisterio; 22, 28, 72, 82 118 Millar, Rene; 106 Mistral, Gabriela; 95 Mozart, Wolfgang; 17 N Neruda, Pablo; 95 Nietzche, Friedrich; 55, 111, 127 O O'Higgins, Bernardo; 93 Organización de las Naciones Unidas; 114 P Partido Radical; 48, 70 Partido Demócrata Cristiano; 70 Pereira Salas, Eugenio; 100, 101, 103 Pinochet de la Barra, Oscar; 68 Pinto, María Eugenia; 115 Pontificia Universidad Católica de Chile; 11, 12, 15, 16, 21, 23-25, 28, 31, 67, 73, 76, 77, 81, 82, 88, 89, 92, 96, 97, 101-104, 106, 112, 117, 118 Consejo Superior; 78, 79, 86, 96 Escuela de Derecho; 97 Facultad de Agronomía; 75 Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación; 15, 23, 24, 76, 86,104, 107,122 Escuela de Pedagogía; 68, 69, 72, 73, 104 Departamento de Historia y Geografía; 21, 23, 24, 75, 104, 109 Instituto de Investigaciones Estéticas; 107 Centro de Investigaciones Históricas; 106 Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política; 15, 24 Instituto de Historia; 15, 22, 24, 77, 81, 84, 86,103 Departamento de Historia Universal; 31 Facultad de Ingeniería; 75 Facultad de Medicina; 75, 96 FEUC; 76, 77, 96 119 R Ramírez Necochea, Hernán; 100 Real Fuerza Aérea (Gran Bretaña); 58 Regimiento Maipo de Infantería N°3; 47 Retamal Faverau, Julio; 84, 86, 105, 106 Ríos, Juan Antonio; 69 Riquelme, Alfredo; 115 Rodríguez, Eleodoro; 123 S Sábato, Ernesto; 31 Salas Avendaño, Julio César; 105 Salas, Manuel de; 113 San Martín, José de; 105 Schieder, Theodor; 61 Serrano, Sol; 11, 32, 115 Silva Henríquez, Cardenal Raúl; 76 Silva Santiago, Monseñor Alfredo; 76 Sociedad Nacional de Agricultura; 74 Sócrates; 9 Spengler, Oswald; 17 Stalin, José; 58 Swett, Jorge; 79, 86,103 U UNESCO; 28 Universidad Católica de Valparaíso; 25, 92 Universidad de Berlín; 117 Universidad de Bonn; 54 Universidad de Chile; 21, 25, 40, 73, 80, 82, 88, 92, 97, 98, 101, 102, 104, 112 Centro de Estudios Americanos; 103 Centro de Humanidades, 104 Escuela de Derecho; 94, 96 Escuela de Enfermería; 40 120 Escuela de Ingeniería; 104 Facultad de Filosofía y Educación; 101 Instituto Pedagógico; 72, 80, 101, 102,104 Universidad de Colonia; 81, 83, 84, 86, 109 Instituto de Historia; 21, 24, 27 Universidad de Columbia; 40 Universidad de Concepción; 92 Universidad de Gottingen; 54 Universidad de Leipzig; 15, 54, 57,114 Universidad de Roma; 29 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; 73 V Valdivia, Pedro de; 93 Van Buren, Osear; 68, 74 Vargas, Juan Eduardo; 106 Vial Correa, Juan de Dios, 79, 86 Vial, Gonzalo; 94 Vicuña Mackenna, Benjamín; 37 Villalobos, Sergio; 100 Vossler, Otto; 54, 61,114 W Weber, Max; 13, 17 Wilckens, Adolfo; 35, 37-39 Whipple, Pablo; 32 Y Yourcenar, Marguerite; 31 Z Zlatar, Natasha; 32 121 122