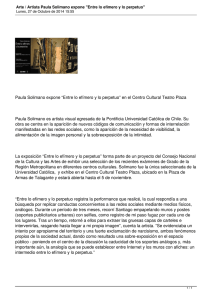"Fuerza desnuda de la emoción" por Rodolfo Rabanal. - No-IP
Anuncio

Fuerza desnuda de la emoción Nadie sabe por qué ciertas miradas descubren lo que miles de otros ojos no ven nunca. Pero el arte, que es el detalle en lo evidente, nos lo dice sencillamente mostrándolo. Y es en este punto donde la obra de Haby Bonomo se torna crucial. Para el artista argentino residente en París, el sentido o la razón de ser del Plata, incitación temática del Estuario con dos costas y dos mundos que son uno, reside en la fortuna de un pincel que estampa paisajes discontinuos y puntuales, testimonios de las marcas que dejan en nosotros las impresiones que una vez nos ocuparon para siempre. Aquí vemos, por ejemplo, una isla, envuelta por un cielo de ámbar que la aplasta; allá una esquina, a la que amenaza el ruido oscuro de la urbe. O de pronto un grupo de palmeras y una bruma roja para revelarnos la Costanera Sur al borde del amanecer. La trama que despliega este relato de "postales” va de Buenos Aires a Punta del Este, geografía esperanzada en la imaginación del artista y también tierra de la memoria y comarca de la ilusión. Salvo que Buenos Aires es, eventualmente, cuatro calles y una ribera, un café que es La Biela, o el Hotel Nogaró bajo la niebla, ubicuo pretexto para discernir un horizonte de edificios nublados y contar así la dimensión casi tremenda de la ciudad entera. Punta del Este – bahía de Maldonado, cabo de Santa María- se impone de un golpe como la contracara del efímero show de enero. Una palmera que sangra, el barrio humilde del Placer o la fachada de Dante – posiblemente el primer drugstore del Plata – destiñen la frivolidad emblemática que al lugar se le asigna. En las pinturas de Bonomo, la isla de Lobos y la isla Gorriti son un misterio sostenido por el suspenso: están allí a la espera de un acontecimiento único, o bien ya lo han presenciado y se recluyen en la fascinación del océano. Del mismo modo, el viejo y remozado Casino de la calle Gorlero, pierde su vacuidad mundana en beneficio de una identidad genérica, repentinamente erótica u honestamente pérfida, que evoca la impronta nocturna de Pigalle y Las Vegas. En la otra margen de la ilusión y la memoria, el Puerto de Buenos Aires es un sendero difuso con fondo de torres y un cie-lo que parece un torrente. Es, por cierto, el puerto que no se ve en el río al que se le da la espalda y asimismo un derrotero equí-voco que concluye en un fulgor de Apocalipsis. Podríamos suponer que la esencia es un valor presentido. Algo imposible de asir o palpar, pero cierto, como el pasado que no está, o el futuro del que nada sabemos. Los poetas de todas las artes, o los soñadores inconfesos, suelen rastrear – con la insistencia de la manía- ese núcleo difícil y siempre único que encierran las cosas. Esencia, o si preferimos, sentido último y primero de aquello que está a la vista pero que rara vez miramos. O que sí miramos, pero obedeciendo tan sólo al imperativo físico, al rigor tenaz y efímero de las apariencias. “El paisaje – me comentó Haby una vez – se vuelve naturaleza muerta, porque es el único modo que tengo de llevarlo a la categoría de paradigma”. Es decir, el máximo ejemplo de algo, de algo que no es exactamente el paisaje mismo sino, como dijimos antes, su principio y su fin y, si se quiere, su espíritu de permanencia en las oscuras lealtades del recuerdo. El artista cree, y esta obra nos confirma esa creencia, que su tarea consiste en sacar a la luz los fuertes nudos emocionales que algunos lugares mantienen ocultos contra el incesante circular de la naturaleza y el cambio incesante del mundo. Desde esa perspectiva, que implica una construcción a la vez que una invocación estética, el vulgar cliché y las postales populares pueden asumir dimensiones inesperadas: traspasados por la mirada que irá a desnudarlos pasarán a ser vigorosos emisores de sentimientos y emociones cuyo alcance excede el reino de las palabras. Se me ocurre pensar en un sueño donde todos los elementos que lo integran fueran familiares, sólo que la suma cuidadosa de esos rasgos conocidos no resultará jamás igual a lo esperado. El arte es sorpresa e ironía: una máscara que desenmascara. El buzón colorado en la vereda de La Biela – una especie de instalación evocativa, propia de una era de reciclajes – trasciende ese gusto decorativo en la versión de Bonomo, porque ese buzón es el que Buenos Aires lucía “naturalmente” en sus esquinas hace cincuenta años. Y volvemos a la esencia. Al mirar esta obra, que vi por primera vez hace un año cuando muchos de sus cuadros estaban todavía frescos, percibo en el valor que la distingue la forma que tiene de obligar a las cosas a que sean ellas mismas. Rodolfo Rabanal Buenos Aires, noviembre de 2000.