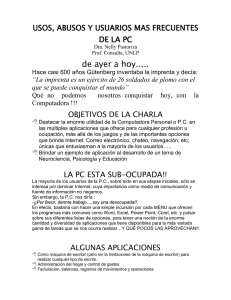Amores Viejos
Anuncio

AMORES VIEJOS El preludio (cuentas viejas) Miró la foto una vez más y suspiró; después la guardó en el bolso. Se apeó del automóvil y anduvo unos cien metros hasta la puerta del café. Allá permaneció casi quieta, esperando, una mano en la cintura y los ojos perdidos, muy lejos. Había ido al mismo sitio varios días. Ése sería el último. Suspiró. El tango (dónde irás ilusión) Hacía mucho que en la calle Avellaneda no se agarraban las parejas y limaban, de tanto bailar, el piso del salón Continental. Hacía mucho que el Tuerto Román, único superviviente de la orquesta mendocina, no estrechaba el fuelle del bandoneón y perfumaba la noche con el tango aquel. Hacía mucho, en fin, que los ojos de los pibes no reñían en silencio, con la frase callada en los labios y los pies rotos, de tanto bailar. De todo eso apenas quedaba el viejo Adolfo, su compadre el Tuerto –y su inseparable bandoneón- y algunas fotos grises que parecían llorar en los rincones del café Noviembre, un sitio gris con la puerta siempre manchada de olvido y el suelo amarillo de pura miseria, seguro destino de miradas abatidas. Y los ojos del viejo Adolfo saltaban de losa en losa, y al hombre le parecía mentira que en aquel emplazamiento se hubiera alzado antes, orgulloso, el salón Continental, donde él tanto había bailado en aquellas noches de fiesta y cuerpos cálidos que compartían enredados el secreto de un tango. Entonces el viejo era ladrón de guante blanco y en su saco se llevaba a lo menos un corazón por noche, hurto que las mujeres le permitían de buen grado, embaucadas por su sobrio acento germano, su cara un punto canalla, con bigote de rufián, y sobre todo, su exquisita forma de bailar. 1 Atravesando esos días de baile y yendo más atrás, el viejo recordó aquel día en que, huyendo de la guerra terminada, salió de Europa con algunos compañeros y fueron a parar sus huesos a aquel rinconcito de Argentina. Mientras sucedía aquello, todo el mundo celebraba ya su defunción, y a menudo el viejo Adolfo, bebiendo para mojar una boca seca de tanto maldecir, pensaba que ojalá hubiera sido cierta la muerte suya de la que tanto hablaban los periódicos, y ahora estuviera tranquilo, soltando la pierna con un plomazo en la sien. Ya no tendría que matarse el alma con licor barato en aquel antro olvidado, mirando a la cara al Tuerto Román, que sentado enfrente hacía lo propio sin abrir la boca, también despachando tragos como si lo fueran a prohibir. Sos un mueble roto, baúl de ropa vieja, todo ruina, no valés ni medio peso. La había visto más de una vez: una joven razonablemente linda, aunque no era eso lo que llamaba su atención. Era su forma de mirar; el modo en que sus ojos acariciaban el vacío durante los pocos minutos que esperaba en la puerta del café Noviembre, hasta que un auto lujoso la recogía, puntual, todos los jueves a las ocho y media. Aquel día era jueves, y el viejo la esperaba, allá en su mesa, vaciando la primera botella de licor Torrequel, un brebaje de poco coste muy popular entre los hombres de mala vida. Cuando ella apareció eran las ocho y cuarto; había llegado un poco antes de lo habitual y estaba parada, como de costumbre, junto a la columna del edificio contiguo. Su bulto emergía de la sombra hacia la lucecilla que desprendía la puerta del café Noviembre, iluminando un perfil sinuoso como los pasos de una milonga, cubierto por un vestido gris del que salía un cuello que era una llamada a los labios y un rostro bello, de facciones acusadas con violencia, como labradas por un escultor febril que venciese con golpes secos y precisos la rebeldía de la piedra más dura. Debía juntar no más de veinticinco abriles, y viéndola sentía el viejo lo mismo que cuando se derramaba un tango entre la música moderna del café, o cuando, mientras buscaba otra cosa por los muebles de su viejo apartamento, se encontraba por casualidad con algunas fotografías, algún trofeo ganado años atrás en los concursos de tango de la feria, o algunos zapatos rotos, de tanto bailar. Mil veces se había propuesto tirar todo aquello, mil veces lo había guardado de nuevo en los cajones. En 2 cierto modo, suponía, le gustaba sorprenderse con esos pedazos de vida anterior, y aunque él nunca los buscase de forma directa, solía buscar la casualidad de encontrarlos, lo que era una argucia para rendirse al pasado sin parecer que lo hacía. Rendirse sin levantar los brazos, decía él, sin agitar el pañuelo blanco. No era un gesto sincero, desde luego, pero él siempre fue un canalla. Sos un mentiroso, viejo, y os engañás sólo a vos. Por eso el viejo se dejaba llevar y al ver a la dama no paraba de mirarla hasta que el coche de siempre la recogía. Pero aquel jueves la piba rompió su costumbre. En puesto de seguir esperando al auto, pasó adentro del café, quién sabe si por sed o buscando el servicio, pero entró, y lo hizo con decisión, como lo hacía todo, cada paso un trazo firme escrito con tinta indeleble, cada acción de su cuerpo un hecho incontestable, una verdad absoluta que remitía los argumentos de un poco probable escéptico a unos ojos que daban terrible fe de lo acaecido. Abrió la puerta con simplicidad, sin que nada estuviera de más en el movimiento de su mano. Cuando entró fue aguijoneada por las miradas de los parroquianos, que no estaban acostumbrados a que allí entraran mujeres como ella. En verdad, tampoco solían entrar mujeres de ningún tipo. Era evidente que no sólo al viejo le llamaba la atención aquella joven, y de seguro que tampoco era el único al que su figura le traía tantos recuerdos. El Tuerto Román pareció corroborar aquello, al cruzar su media mirada con el viejo en un gesto significativo, mientras ella se acercaba a la barra y pedía algo. El camarero sacó una botella de Olmedo y mojó apenas la base de la copa. Tenía buen gusto la piba, pensó el viejo, ya con la sangre al punto de Torrequel y anhelando aquellas noches que aparte de ser de tango, y de mujeres, lo eran de licores caros. Lamentó que su aspecto no fuera el de antes. El pilar que había frente a su mesa estaba cubierto con un espejo gris y ajado, que hacía justicia, por su deterioro, a la imagen que reflejaba: la de un hombre marchito, con arrugas que se habían multiplicado en los últimos años y un bigote que apenas tenía protagonismo entre el resto de la barba, siempre pendiente de afeitar cuando no estaba mal rasurada. Se irá, viejo, se irá y vos seguirás muriendo a tragos, ¿querés eso, viejo? 3 No supo por qué lo hizo. Quizá fue el penúltimo delirio de un viejo o el antojo infantil de un mal bebedor. Quizá fueron ambas cosas, o ninguna. No lo supo, de veras, pero se aplanó como pudo las arrugas de la camisa, se atusó el mostacho con dedos torpes y se levantó decididamente de la silla, haciendo ésta demasiado ruido y provocando que los hombres del café girasen el cuello hacia él. Sus naipes no eran los más fuertes, ni él era ya buen jugador, pero a lo peor, lo más que podía perder en aquella apuesta era el poco respeto que esos hombres aún le guardaban. Tal vez se mofarían de él en cuanto comprendieran sus intenciones, y parecieron comprenderlas de súbito cuando el viejo anduvo hasta la dama con el paso seguro y firme de otros tiempos. Se oyeron murmullos, risas contenidas e incluso alguna aclamación burlona a la que el viejo no atendió. Sólo el Tuerto Román y algún pájaro más de su década guardaban semblante serio, más por un decoro ya extinto que porque esa situación no les pareciera verdaderamente absurda. El viejo pensaba igual de la escena que él mismo estaba llevando a cabo. Era, sin duda, un hecho fuera de toda lógica, pero si había algo en aquel mundo que no fuese irracional, que viniera el Diablo y se lo contase. Y del Demonio parecieron, por crueles, las risotadas que se escucharon cuando el viejo dio un traspié y casi se cae al suelo. Ella ni se inmutó, no lo miraba. En verdad, no le había dirigido ni un solo vistazo desde que entrara al café. Ni a él ni a nadie. Únicamente parecía poner interés en sus propios pensamientos, que aderezaba con sorbos tranquilos a la copita de Olmedo. Sólo pareció advertir la presencia del viejo cuando éste, repuesto ya del tropiezo, se puso tan cerca de su faz que a poco la roza con el mostacho. Ella volvió el rostro y abrió apenas los labios como para decir algo, pero fue el viejo Adolfo quien habló. Con una firmeza que él mismo no se esperaba se ofreció a pagar la copa de licor, oferta que hizo como los viejos galanes, mudando la propuesta en exigencia. Ella dijo que ya estaba pagada, a lo que él repuso sin inmutarse que entonces tendrían que pedir otra. La dama miró el reloj y vació la copa. Pidió otra. El viejo metió la mano al bolsillo y comprobó aliviado que aún le quedaba plata. Para bolsas como la suya no era un desembolso parco la copa de Olmedo, pero el viejo sabía de sobra que no pagaba sólo una copa. 4 Soltá la plata, viejo, sabés que es barato. El resto del café seguía observando la escena; algunos aún se reían. El viejo llevó a la barra su vaso de Torrequel para tomarlo junto a la dama. Los diablos como yo no merecen licores buenos, explicó. Era un buen argumento, que además de no faltar a la verdad y servir para que el viejo se adornara un poco, cubría de forma razonable la verdadera causa del hecho: después de pagar lo de ella no le quedaba ni un peso en la bolsa. Así pues, sin poder acompañar a la mujer con un brebaje decente, bebió junto a ella como hacía mucho que no tomaba: a tragos cortos e intercalados en una dulce conversación donde la mujer corroboró con su parla todo lo que el viejo había intuido al verla. Era, sin duda, una dama como la de antes, y no una más entre tantas de aquéllas sino una dama especial incluso entre las mujeres del pasado. Es por eso que no quiso que su trato con ella se quedase en una plática ligera. Es por eso que le pidió bailar un tango. Un tango en el que pondría su último sueño, un sueño en el que pondría toda su fe. ¿No te viste, viejo? Vos ya no podés ni mover un pelo. La dama miró el reloj una vez más y aceptó de buen grado la invitación del viejo Adolfo. La escena, que había perdido interés por parte de los parroquianos, volvió a cobrarlo por el giro que tomó y aumentaron los murmullos y las risas. Se colocaron ambos en un claro que había a la entrada del café y el viejo le hizo un gesto al Tuerto Román para que agarrara su instrumento y se marcara una buena pieza. El Tuerto no podía menos que hacer sonar el bandoneón entre sus manos, y éste gimió en un tema clásico que lubricó los huesos de su compañero como si no hubiesen pasado veinte años y aquel café perdido fuese, de nuevo, el gran salón Continental. El viejo bailaba con soltura, a pesar de la edad, y la piba se movía como un ángel celoso que intenta impresionar a Dios. Y no fue Dios quien se impresionó –en antros como aquél su presencia sólo llegaba en juramento o blasfemia- sino los hombres del café, que acodados en la barra o sentados allá en sus mesas miraban la escena con interés. Ya no reían ni comentaban. Vamos, viejo, seguí bailando mientras dure el sueño. 5 El viejo afrontaba ya la última parte de la canción. Sus trazos se enredaban en los de ella y a cada paso acariciaba el piso con sus suelas viejas, de tanto bailar, y a cada paso de ella su taconeo sonaba imperativo y de tan lindo, casi cruel. Aquí nomás, rezaban sus piernas, ligeras como dos pinceladas, citando la vieja canción. Aquí nomás, bailemos simplemente, un tango en paz. Y bailaban, desde luego, el viejo con gran soltura y ella con decisión y fuerza, aludiendo a un corazón infatigable, capaz de bailar cien tangos de una vez. Pero el viejo se había propuesto zanjar aquello cuando terminara la canción, sabiendo que una segunda pieza hubiera sido tentar la suerte. Mucho fue por hoy, viejo, terminá con esto cuando el Tuerto pare. La canción llegó a su fin y los últimos pasos murieron con una pose estática donde el viejo, doblado a poco de partirse el espinazo, aferraba a la dama con el brazo fuertemente enroscado en su talle, cara con cara, apunto de rozarse. Hubiera dicho el viejo que detrás se oyeron aplausos, pero así como estaba, sintiendo el calor de los labios de ella, no pudo atender más que a la magia del propio instante. Pensó en besarla. Era una apuesta loca, desde luego, pero desde hacía diez minutos todo había sido una locura. Quizá desde el punto de vista demencial que había llevado al viejo adonde estaba, arrimar sus labios a los de ella era el acto más coherente, y es por eso que fue a besarla, pero en puesto de un beso oyó un sonido seco y estruendoso, y en lugar del roce de unos labios sintió una punzada en las entrañas que le hizo caer al suelo. Después la dama tiró el revolver y salió a la calle para montarse en el auto que la esperaba, puntual como todos los jueves, a las ocho y media. Ya llegó, viejo, vos sabés que vuestra milonga no duraría por siempre. Varios hombres corrieron a socorrer al viejo Adolfo, cuya vida se desvanecía en un hilo rojo que le salía del vientre, y mientras se le iba el alma, pensó el viejo que aquélla era la mejor de las muertes para un hombre como él. No le sorprendía lo ocurrido; había esperado un momento así desde que su submarino llegara a Argentina, allá por los cuarenta. Sabía que tarde o temprano darían con él y algún agente americano o soviético lo quitaría de en medio cuando él menos lo esperase. Lo que nunca imaginó fue que dedos tan lindos 6 apretarían el gatillo, y mucho menos que su ejecutora, antes de matarlo, lo hiciera sentirse tan vivo. Sos una oruga, como el viejo bandoneón del tango, una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. Cerró los ojos y, al fin, le huyó la vida. De esta forma se fue el alma del otrora terrible dictador Adolfo Hitler, después bellaco amante y bacán tanguero, cuando marchó a América terminada la Guerra y allí se prendió en viva lumbre su corazón de metal, al conocer a manos de la Orquesta Mendocina el baile del que se enamoró para nunca más dejarlo de querer. Así murió, y por una chanza de la vida –o de la muerte- lo hizo el mismo día en que está escrita su defunción en los libros de historia -30 de Abril-, sólo que catorce años después de aquello, en un café remoto de Argentina y después de bailar su último tango. El remate (pobre mi madre querida) Subió al automóvil y asintió a su marido cuando éste la interrogó con la mirada, ¿lo hiciste?, parecieron decir sus ojos que se quedaron fríos y al tiempo aliviados cuando ella le dijo que sí. A él le parecía una locura todo aquello, pero era la locura de su amada y él no podía menos que volverse loco también si ella así lo requería. Por lo visto aquel anciano al que su mujer había liquidado fue el causante del suicidio de la madre de ella, doce años atrás, cuando enamorada hasta los huesos del tipo se atiborró a bebida y dejó que la sangre se le fuera por las muñecas. La había usado y la había tirado, solía decir su mujer, le había ofrecido el cielo y sólo le dio un infierno. El auto se alejaba rápido de aquella escena mientras ella miraba una vez más la foto de su madre. Ya está, ma, dijo para sí, ese canalla no volverá a moverse más. Se lo di todo, mamá, se lo di todo y después se lo quité, como él hizo con vos. psudónimo: Bromuro 7 8