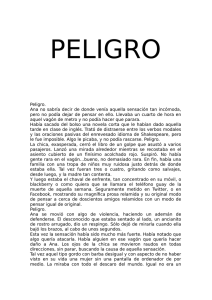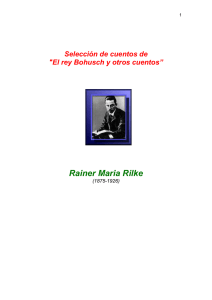El pasado - Ediciones Ruinas Circulares
Anuncio
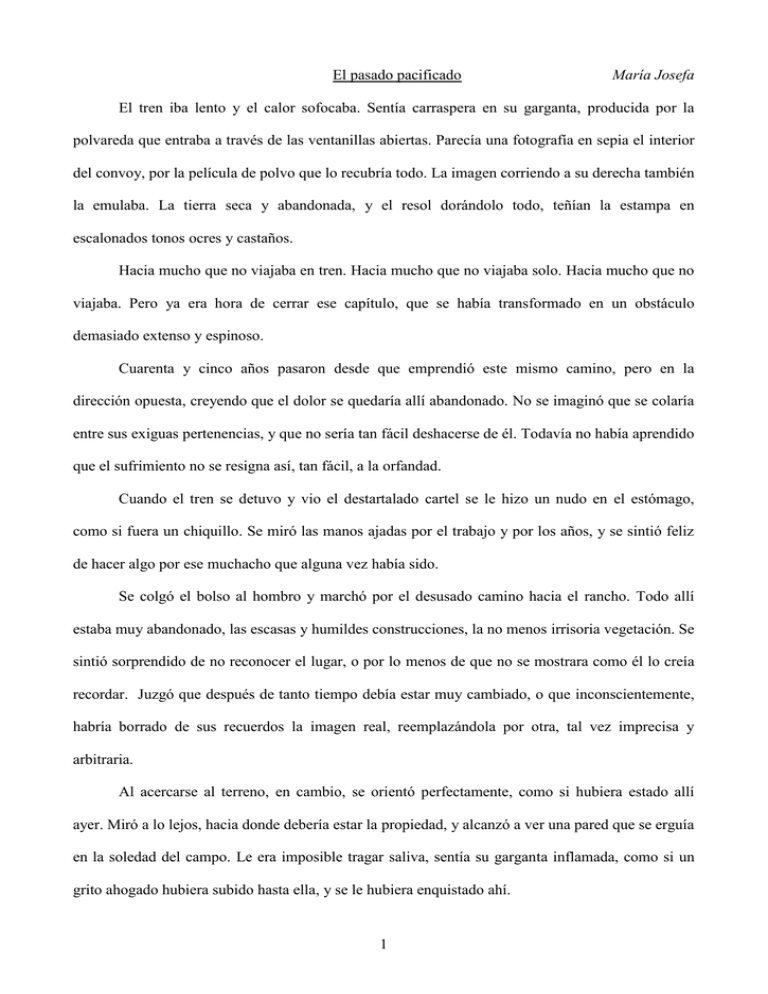
El pasado pacificado María Josefa El tren iba lento y el calor sofocaba. Sentía carraspera en su garganta, producida por la polvareda que entraba a través de las ventanillas abiertas. Parecía una fotografía en sepia el interior del convoy, por la película de polvo que lo recubría todo. La imagen corriendo a su derecha también la emulaba. La tierra seca y abandonada, y el resol dorándolo todo, teñían la estampa en escalonados tonos ocres y castaños. Hacia mucho que no viajaba en tren. Hacia mucho que no viajaba solo. Hacia mucho que no viajaba. Pero ya era hora de cerrar ese capítulo, que se había transformado en un obstáculo demasiado extenso y espinoso. Cuarenta y cinco años pasaron desde que emprendió este mismo camino, pero en la dirección opuesta, creyendo que el dolor se quedaría allí abandonado. No se imaginó que se colaría entre sus exiguas pertenencias, y que no sería tan fácil deshacerse de él. Todavía no había aprendido que el sufrimiento no se resigna así, tan fácil, a la orfandad. Cuando el tren se detuvo y vio el destartalado cartel se le hizo un nudo en el estómago, como si fuera un chiquillo. Se miró las manos ajadas por el trabajo y por los años, y se sintió feliz de hacer algo por ese muchacho que alguna vez había sido. Se colgó el bolso al hombro y marchó por el desusado camino hacia el rancho. Todo allí estaba muy abandonado, las escasas y humildes construcciones, la no menos irrisoria vegetación. Se sintió sorprendido de no reconocer el lugar, o por lo menos de que no se mostrara como él lo creía recordar. Juzgó que después de tanto tiempo debía estar muy cambiado, o que inconscientemente, habría borrado de sus recuerdos la imagen real, reemplazándola por otra, tal vez imprecisa y arbitraria. Al acercarse al terreno, en cambio, se orientó perfectamente, como si hubiera estado allí ayer. Miró a lo lejos, hacia donde debería estar la propiedad, y alcanzó a ver una pared que se erguía en la soledad del campo. Le era imposible tragar saliva, sentía su garganta inflamada, como si un grito ahogado hubiera subido hasta ella, y se le hubiera enquistado ahí. 1 Como un autómata, comenzó a correr hacia la finca. Tenía la impresión de que las piernas no le respondían, se movían solas. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir y escuchar cada golpeteo contra su pecho fervoroso. Cesó de correr apenas hubo atravesado la tranquera desvencijada. El resto del camino que le quedaba hasta la puerta del rancho lo hizo caminando, tratando de recuperar el aliento. No le alcanzaban los ojos lacrimosos para observarlo todo. Parecía una alucinación. La entrada era una abertura desnuda, sin puerta. Toda la propiedad parecía haber sido despojada de cualquier trasto que pudiera tener algún valor, por mínimo que fuera. Solo quedaban las paredes de adobe en ruinas, y algunos tramos de techo. Al entrar observó los brotes de cicuta que habían crecido en los rincones. Descubrió que la casa donde creció, irónicamente, se había transformado en un verdadero albergue de insectos y alimañas. Recorrió las paredes con las manos, secándose y conteniendo las lágrimas. Las olfateó, palpó las hendiduras, el piso. El olor acre, entremezclado con la abrumadora seguidilla de recuerdos lo mareó, y sintió que se le aflojaban las piernas. Salió como pudo hacia afuera a tomar aire. Una violenta náusea casi espasmódica lo sacudió. Se enjugó los ojos, y cuando hubo recuperado las fuerzas, recorrió el patio, que había sido su refugio de juegos, en los momentos en que podía escaparle a la faena diaria. Sólo quedaba el algarrobo. Ni las cuerdas, ni las cubiertas de auto, ni las herramientas o la madera con las que se fabricaba trompos y carritos habían perdurado. Juntó algunas flores silvestres y armó dos ramitos. Los enterró uno al lado del otro en la entrada del rancho. Rezó una oración, y al terminarla, nuevas lágrimas rodaban amargamente por sus mejillas. Esta vez se permitió llorar libremente. Sintió que recién ahora, a los sesenta y siete años, por fin se había emancipado. Ya nada le quedaba por hacer en ese solitario paraje, y estaba listo para continuar su vida, despojado de esa pesada alforja que tantos años había arrastrado. Una hora mas tarde, aliviado y redimido, subió al tren que lo llevaría de regreso, ahora sí, a su hogar. 2