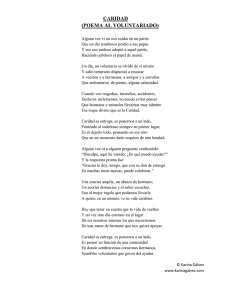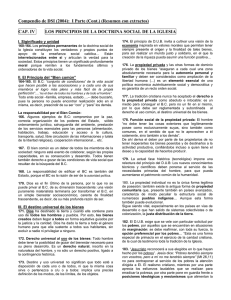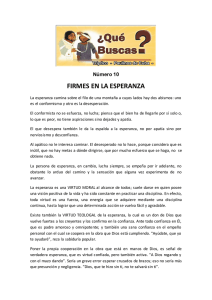Vivir en el amor
Anuncio

VIVIR EN EL AMOR Extracto del primer capítulo de “Humanismo Social” Alberto Hurtado S.J. La doctrina social de un hombre es una parte de su filosofía moral. ¿Cuál es la filosofía moral de la Iglesia? ¿Cuál es el principio básico que sirve de orientación a la conducta de quienes tienen el Evangelio como norma suprema de conducta y de acción? Muchos se pierden en el estudio de una ética compuesta de multitud de principios y de reglas de conducta sin aparente trabazón externa. Más que un sistema de vida, parece un recetario que desalienta a quienes pretenden estudiarlo, descorazona a quienes procuran vivirlo por lo complicado de sus exigencias, y desconcierta a quienes sueñan en una reforma social valiente y eficaz para nuestros atormentados tiempos. Con todo esa doctrina de la Iglesia allí está llena de vigor y de simplicidad. No es un recetario: es un gran principio con todas sus consecuencias. El genio de Bossuet vio esa síntesis y así la expuso: Seamos cristianos; esto es, amemos a nuestros hermanos. Poco antes había dicho: Quien renuncia a la caridad fraterna, renuncia a la fe, abjura del Cristianismo, se aparta de la escuela de Jesucristo, esto es, de su Iglesia. Una actitud de vida Un gran principio bien comprendido es el fundamento de una doctrina moral y permitirá a quien lo asimile resolver por sí mismo las dificultades que se presentan, o por lo menos -si el problema es muy complicado- formará en él un estado de ánimo que lo preparará para recibir la solución; le dará una simpatía espontánea por la verdad, una connaturalidad con el bien que lo dispondrá a abrazarlo, creará en él una actitud de alma que es mucho más importante que la ciencia misma. Por eso antes de entrar a estudiar los problemas y mucho antes de hablar de reformas y de realizaciones es necesario crear en el alma una actitud social, una actitud que sea la asimilación vital del gran principio del amor fraternal. El católico que quiera resolver los problemas sociales como católico, necesita antes que nada una actitud católica; sin ella por más ciencia que tenga, no tendrá la visión católica. Esta sólo existe cuando se resuelve a mirar el problema social con los ojos de Cristo, a juzgarlo con su mente, a sentirlo con su corazón. Una vez que el católico haya alcanzado esta actitud de espíritu, todas las reformas sociales que exige la justicia están ganadas. Para su realización concreta se necesitará la técnica económica, un gran conocimiento de la realidad humana, de las posibilidades industriales en un momento dado, de las repercusiones internacionales de los problemas sociales, pero todos estos estudios se harán sobre un terreno propicio si la cabeza y el corazón del cristiano ha logrado comprender y sentir el mensaje de amor de Jesucristo. Para obtener una educación social la primera preocupación del educador no ha de ser tanto exponer doctrinas sociales, cuanto crear esta actitud de espíritu empapada en caridad. Para iniciar este trabajo no hay que esperar la universidad ni siquiera el colegio, sino que la escuela comienza en el hogar, desde los primeros años, en cierta forma desde los primeros días de la existencia, pues hay una manera, el menos negativo de practicar la caridad que ha de inculcarse al niño desde la cuna. Todos los acontecimientos de la vida internacional y nacional hasta los más menudos pormenores de la vida doméstica y escolar deben ser aprovechados para crear esta actitud, elemento básico de la educación. De aquí aparece cuan importante es que sean católicos, los que forman una actitud católica, y cuán desastrosa al menos, por los que han dejado de dar, es la influencia de educadores neutros que limitan su actitud a no crear actitud, llenan la cabeza, pero no la forman, no rozan siquiera el corazón. El cristianismo un mensaje social ¿Cómo podría conocer el mundo que somos discípulos de Cristo, esto es, cristianos? la respuesta nos la da el propio Jesús. les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos (Jn, 14, 34). ¿Cómo conocerá el propio Cristo que un hombre le pertenece de verdad, que es un cristiano sincero, un miembro vivo del Cuerpo místico? El también se encargó de decírnoslo. El día supremo cuando todos los hombres comparezcan a él preguntará a cada uno: Tuve hambre ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estuve desnudo, ¿me vestiste? Estuve enfermo, ¿me visitaste? Y a los que puedan responder afirmativamente, a los que hayan cumplido el mandamiento del amor los reconocerá como suyos y les dará la participación en la gloria. Este programa del examen final choca a muchos hombres, aún a los que siguen a Cristo. Se sienten ellos tentados de pedir a Jesús que agregue otras preguntas; pero Jesús sonríe y nos deja entender que si alguien es fiel a la moral del amor, El tiene mil caminos para llevarlo al Padre. El nos pide que amemos, que lo amemos a El con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos; eso es con un amor no de palabras, sino de verdad. Como El expresó en la regla áurea del sermón del monte. Se engaña si pretende ser cristiano quien acude con frecuencia al templo, pero no cuida de aliviar las miserias de los pobres. Se engaña quien piensa con frecuencia en el cielo, pero se olvida de las miserias de la tierra en que vive. No menos se engañan los jóvenes y adultos que se creen buenos porque no aceptan pensamientos groseros, pero no son capaces de sacrificarse por sus prójimos. Un corazón cristiano ha de cerrarse a los malos pensamientos, pero también ha de abrirse a los que son de caridad. La primera encíclica dirigida al mundo cristiano la escribió San Pedro. Ella encierra un elogio tal de la caridad que la coloca por encima de todas las virtudes incluso de la oración. Sean perseverantes en la oración, pero por encima de todo practiquen continuamente entre ustedes la caridad (1 Pe 4, 7-8). Desfilan los siglos. Doscientos cincuenta y ocho Pontífices se han sucedido, unos han muerto mártires de Cristo, otros en el destierro, otros dando testimonio pacífico de la verdad del Maestro; unos han sido plebeyos y otros nobles, pero su testimonio es unánime, inconfundible. No hay uno que haya dejado de recordarnos el mandamiento del Maestro, el mandamiento nuevo del amor de los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Fundamento teológico de la caridad La caridad es predicada por Jesús y por la Iglesia entera como la primera de las obligaciones morales, precisamente porque se basa en la esencia misma del dogma cristiano. El cristianismo en sus fundamentos es el mensaje de la divinización del hombre, de su liberación del pecado, de su vuelta a la gracia, de la adquisición del título y realidad de hijo de Dios. El hombre por el pecado de Adán había roto sus relaciones sobrenaturales con el cielo. No podía llamar a Dios su Padre. Nacía como dice San Pablo, “hijo de ira”. Estas relaciones sobrenaturales sólo podía reanudarlas el propio Dios descendiendo hasta el hombre, ya que el hombre era incapaz por sus solas fuerzas de subir hasta Dios. Y llegada la plenitud de los tiempos el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, para que nos llamásemos hijos de Dios y lo fuésemos de verdad. Esta última palabra jamás podrá ser bastante ponderada. Por la redención podemos en realidad absoluta de verdad ser auténticos hijos de Dios, hermanos del Verbo, templos del Espíritu Santo. Nuestra incorporación a Cristo nos autoriza a llamar a Dios con absoluta verdad Padre nuestro. Este insigne favor de la elevación del hombre al orden sobrenatural lo obtenemos porque el hijo de Dios al unirse a una naturaleza humana elevó en ella a todo el género humano. Nuestra raza está unida en principio a la divinidad y nosotros podemos mediante nuestra unión con Cristo recuperar nuestra unión con Dios, Cristo es el primogénito de una multitud de hermanos a quienes Dios hace participantes de su naturaleza y con quienes comparte su propia vida divina. Los hombres por gracia pasan a ser lo que Jesús es por naturaleza: hijos de Dios. Aquí tenemos la razón íntima de lo que Jesús llama su mandamiento nuevo; desde la encarnación y por la encarnación todos los hombres estamos unidos de derecho a Cristo y muchos de hecho. Al buscar a Cristo es menester buscarlo completo. El ha venido a ser la cabeza de un cuerpo, el Cuerpo Místico cuyos miembros somos o estamos llamados a serlo nosotros los hombres, sin limitación alguna de razas, cualidades naturales, fortuna, simpatías... Basta ser hombre para poder ser miembro del Cuerpo Místico de Cristo, esto es para poder ser Cristo. El que acepta la encarnación la ha de aceptar con todas sus consecuencias y extender su don no sólo a Jesucristo sino también a su Cuerpo Místico. Y este es uno de los puntos más importantes de la vida espiritual: desamparar al menor de nuestros hermanos es desamparar a Cristo mismo; aliviar a cualquiera de ellos es aliviar a Cristo en persona. Tocar a uno de los hombres es tocar a Cristo. Por esto nos dijo Cristo que todo el bien o el mal que hiciéramos al más pequeño de sus hermanos a El lo hacíamos. El núcleo fundamental de la revelación de Jesús, “la buena nueva”, es pues nuestra unión, la de los hombres todos con Cristo. Luego no amar a los que pertenecen, o pueden pertenecer a Cristo, por la gracia, es no aceptar y no amar al propio Cristo. ¿Qué otra cosa sino esto significa la pregunta de Jesús a Pablo cuando se dirige a Damasco persiguiendo a los cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues...? No dice la voz ¿por qué persigues a mis discípulos? sino ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Cristo se ha hecho nuestro prójimo, o mejor nuestro prójimo es Cristo que se presenta a nosotros bajo una u otra forma; preso en los encarcelados, herido en un hospital, mendigo en las calles, durmiendo con la forma de un pobre bajo los puentes de un río. Por la fe debemos ver en los pobres a Cristo y si no lo vemos es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto. Por esto San Juan nos dice: si no amamos al prójimo a quien vemos ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? Si no amamos a Dios en su forma visible ¿cómo podremos amarlo en sí mismo? Vivir en caridad El que ha comprendido la razón intima del mandamiento del amor lo traducirá en su vida cotidiana, lo tendrá como una inspiración para cada una de sus acciones. Su fidelidad a Cristo se medirá por su fidelidad al amor al prójimo que lo representa. La verdadera devoción, por tanto, no consistirá solamente en buscar a Dios en el cielo o a Cristo en la Eucaristía, sino también en verlo y servirlo en la persona de cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo podríamos decir que ha comulgado sacramentalmente con sinceridad el cuerpo eucarístico de Cristo si después permanece duro, terco, cerrado frente al Cuerpo Místico de Jesús? ¿Cómo puede ser fiel a Jesús a cuyo sacrificio ha asistido en el templo quien al salir de él destroza la fama de Cristo encarnado en sus hermanos? El amor que ha de distinguir al cristiano es un amor grande, inmenso como el deseo de Cristo. No se limita al respeto de los familiares, ni al de los amigos o compatriotas, ni siquiera a los solos buenos. Su amor ha de ser universal: por todos los hombres Cristo derramó su sangre, a todos ellos ha de extenderse mi amor. Amor sin fronteras, amor que no conoce tiempo, amor que nos se detiene ni siquiera ante la injuria o la maldad. Amor universal. Amor real, que no sea una pura declaración platónica sino que trata de encarnarse en obras, en servicio, al menos en deseos , en plegarias. Oración por mis hermanos para quienes suplico los bienes del cielo, las gracias sobrenaturales en primer lugar, pero también los bienes materiales cuando estos son necesarios: Vale exactamente de la caridad lo que Santiago dice de la fe: ¿De qué servirá hermanos míos el que uno diga tener fe, si no tiene obras? (Sant 2, 14-17). El realismo de la caridad exige su traducción en obras que estén a la altura del amor que se profesa. Nada puede hacer tanto daño a nuestra religión como ese horrendo contraste entre la predicación oral de una doctrina que pone como corona de las virtudes y distintivo de su fe a la caridad y el egoísmo práctico, la vida encerrada en si misma de quienes dicen profesar cesa doctrina. Cuando esto sucede los hombres que son testigos de tal contraste no sólo condenan a los hombres sino que desprecian su fe. El cristianismo será juzgado por nuestros contemporáneos por el realismo de nuestra caridad. Por eso San Pablo nos exhorta tanto: Ámense recíprocamente con ternura y caridad fraternal..... Sean caritativos para aliviar las necesidades de los santos; prontos a ejercer la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen; bendíganlos y nos los maldigan. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran... (Rom 12, 1021). Finalmente nuestro amor ha de ser más que pura filantropía, más que benevolencia, que educación y respeto, ha de ser caridad, don de sí al prójimo por amor de Cristo. Esta caridad es la más preciosa y la más indispensable de las virtudes, con tal que sea piedra verdadera y no falsificada. Nadie ha hecho mejor su elogio que San Pablo: Si yo hablara todas las lenguas de los hombres el lenguaje de los ángeles, pero no tuviera caridad, sería como un metal que suena o campana que retiñe... (1Cor, 13, 1-13). La ley de la caridad no es para nosotros una ley muerta, tiene un modelo vivo que nos dio ejemplos de ella desde el primer acto de su existencia hasta su muerte y continúa dándonos pruebas de su amor en su vida gloriosa: ese es Jesucristo. Hablando de El dice San Pablo que es la benignidad misma que se ha manifestado a la tierra; y San Pedro, que vivió con El tres años, nos resume su vida diciendo que pasó por el mundo haciendo el bien. Como el buen samaritano, cuya caritativa acción El mismo nos ponderó, tomó al género humano en sus brazos y sus dolores en el alma. Vino a destruir el pecado que es el supremo mal, a echar a los demonios del cuerpo de los posesos, pero, sobre todo, lo arrojó de las almas dando su vida por cada uno de nosotros. Me amó a mí, también a mí y se entregó a la muerte por mí. ¿Puedo dar señal mayor de amor que dar su vida por sus amigos? Junto a estos grandes signos de amor nos muestra Jesús su caridad en los leprosos que sanó, en los muertos que resucitó, en los adoloridos a los cuales alivió. Consuela a Marta y María en la muerte de su hermano hasta bramar de dolor, se compadece del bochorno de los jóvenes esposos y para disiparlo cambió el agua en vino; en fin no hubo dolor que encontrara en su camino que no lo aliviara. Para nosotros el precepto de amar es recordar la palabra de Jesús: Ámense unos a los otros como yo los he amado. ¡Cómo nos ha amado Jesús!