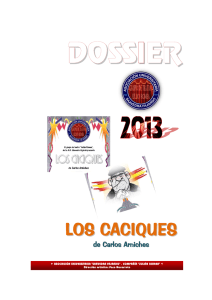Carlos Arniches - Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Anuncio
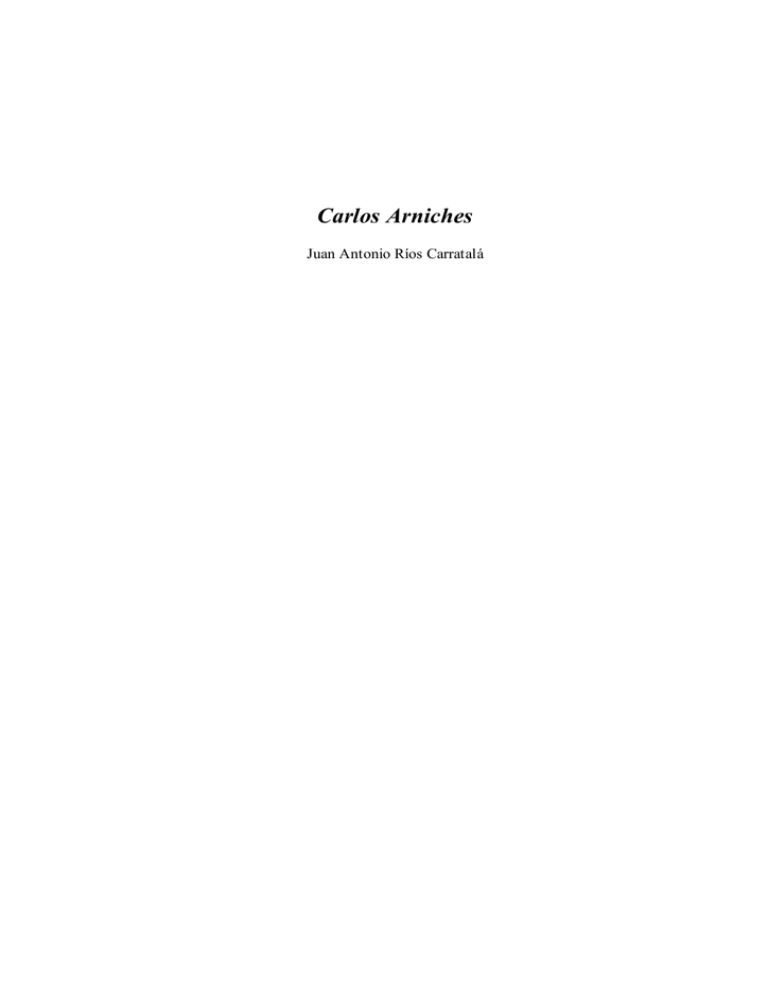
Carlos Arniches Juan Antonio Ríos Carratalá I. INTRODUCCIÓN Todos conocemos algo de Carlos Arniches. Unos habrán oído algún comentario familiar, otros recordarán alguna representación televisada de sus obras, unos pocos habrán visto en directo una comedia o unos sainetes y la mayoría de los estudiantes de Filología Española lo tendrán como un nombre que debe conocerse, pero del que no es obligatorio haber leído sus obras más destacadas. Recuerdos, conocimientos vagos, que nos dan siempre una sensación de lejanía y pasado. Todo lo que asociamos con Carlos Arniches parece pertenecer a un mundo teatral no ya pasado, sino olvidado voluntariamente. Cuando iniciamos la década de los noventa, casi nadie se acuerda del autor alicantino, apenas se le representa e, incluso, no se le estudia. Las razones de esta falta de actualidad de Carlos Arniches son múltiples y heterogéneas. Unas se basan en las características de su obra y otras en las de una cultura teatral como la española, tan deficiente a la hora de transmitir su propia tradición. También es preciso recordar, por supuesto, que han transcurrido casi cincuenta años desde la muerte de un autor muy vinculado a la España de entresiglos. Pero todas estas razones y otras que iremos apuntando a lo largo del presente estudio no impiden que nos sorprendamos ante un olvido tan general. Esa sorpresa se acrecienta cuando desempolvamos los viejos volúmenes de las obras de Carlos Arniches y, sobre todo, cuando acudimos a las hemerotecas para comprobar el eco popular y crítico que tenían. Sabemos que la variabilidad de la fortuna teatral, y literaria, es enorme. Pero resulta, al menos a primera vista, sorprendente que un autor capaz de estrenar durante décadas más de un centenar de obras con prolongados y repetidos éxitos haya sido casi arrinconado. Las razones cuantitativas no son un argumento adecuado para la valoración de un comediógrafo, pero no olvidemos que esas obras representan un mundo teatral que marca toda una época de la cual no debemos prescindir por múltiples razones. Hacerlo sería prescindir de un teatro que arrastró a un público entusiasta y numeroso en busca de diversión y distracción. Era el único deseo de la mayoría de los espectadores. Y autores como Carlos Arniches encontraron las fórmulas adecuadas para satisfacerlo. Deseo que limitó las posibilidades teatrales, pero que forzó la búsqueda de una teatralidad eficaz, un “oficio”, de la que nuestro autor tal vez sea el máximo representante. Prescindir de él sería tanto como olvidar algunas reglas básicas de un “oficio teatral” que, a veces inconscientemente, siguen presentes en el teatro actual. Pero nos empeñamos en olvidar, en no reconocer las aportaciones de cada época y cualquier día nos sorprenderemos al descubrir que hablamos en prosa, la que tan sabiamente utilizó Carlos Arniches. Sería absurdo pretender que el teatro de nuestro autor volviera a estar de actualidad. Salvo un número limitado de obras, su producción apenas tiene sentido en nuestro mundo cultural. Pero no se trata de buscar la “actualidad” de determinadas obras en concreto, sino de valorar la aportación histórica que supone toda una concepción del teatro. Apenas tiene sentido el análisis pormenorizado de determinadas comedias o sainetes de Carlos Arniches. Lo primordial es observar las líneas básicas de una producción coherente que busca satisfacer unos objetivos definidos. Es indudable que el talento de nuestro autor sobresalió en algunas obras, como también es preciso reconocer que en otras cayó en la rutina, presente sobre todo en las escritas en colaboración con otros autores. Pero casi siempre mantiene una regularidad que da un tono uniforme a su teatro, por encima de los diferentes géneros que cultivó y las innovaciones que fue incorporando. Es la regularidad del artesano, del autor con oficio que triunfa al acoplarse perfectamente a una forma histórica de concebir el teatro. Carlos Arniches es el autor ideal para los empresarios, los actores y el público de aquellas décadas. La razón resulta simple: les daba aquella que demandaban. Y, para satisfacerles, recurre a una teatralidad sencilla y eficaz a la que aporta su indudable talento. Esa teatralidad es la que debemos analizar para comprender el éxito de Carlos Arniches en su época – objetivo básico de un historiador del teatro-, pero también para comprender que sigue relativamente vigente en nuestra propia cultura teatral, a pesar del olvido que comentábamos. Hay autores clásicos, en el sentido azoriniano del término, cuya obra conserva una plena vigencia sin necesidad de conocer el contexto en que fue creada y su transmisión hasta llegar a nuestra cultura literaria o teatral. Si conocemos esas circunstancias, mucho mejor. Sus obras, no obstante, siempre conservan un poder de atracción inmediato sobre cualquier espectador culto y sensible. Hay otros clásicos – sin carácter excluyente con respecto a los primeros- que podríamos denominar de sedimentación. Son aquellos cuya obra, observada fuera de su contexto y sin conocer la influencia que ha ejercido en otros autores, parece superada. “Parece”, pero no ocurre así en realidad. Si examinamos su contexto para conocer el porqué de su teatralidad y observamos cómo se ha ido transmitiendo para calibrar su influencia, es fácil que lleguemos a comprender que seguimos “viendo”, indirecta e inconscientemente, a unos autores olvidados, pero presentes. Dentro del teatro occidental, un ejemplo paradigmático sería el de Plauto. Yo no pretendo hacer comparaciones absurdas, pero creo que Carlos Arniches, en el contexto del teatro español, es uno de esos clásicos de sedimentación que lo podemos ver más a menudo de lo que sospechamos. Si repasamos nuestro panorama cultural más inmediato, observamos un cine con importantes elementos costumbristas que se aglutinó en la llamada por algunos “comedia madrileña”; unas series televisivas donde se repiten hasta la saciedad situaciones que –en sus factores esenciales- podemos encontrar con facilidad en el teatro de principios de siglo; también encontramos comediógrafos como José Luis Alonso de Santos, cuya teatralidad es deudora, entre otras, de la de Carlos Arniches. Se puede argumentar que en la novela y, sobre todo, en la poesía de estos últimos años el costumbrismo y el peculiar humor que se suele entrelazar con el mismo tiene una escasa vigencia. De acuerdo, pero no olvidemos que la poesía actual apenas depende de una demanda cultural de la colectividad. Y la novela, aunque en menor medida, también se mueve en un círculo restringido cuyas expectativas son peculiares. Asimismo, es cierto que dentro del cine y el teatro españoles de estos últimos años hay autores cuyas directrices no son las arriba indicadas. Debemos reconocer que vivimos en una época marcada por la heterogeneidad, diversidad y carácter contradictorio de la producción cultural. Pero si analizamos el eco obtenido por el cine, la televisión y el teatro que hemos citado resulta indudable que responde a un público relativamente mayoritario. Y ese público sigue demandando, en lo fundamental, lo mismo que el de la época de Carlos Arniches, por lo que no debe extrañarnos que su teatralidad, sus eficaces fórmulas, estén presentes en obras actuales, incluidas incluso en géneros no teatrales. No pensemos que la transmisión ha sido total, pues hay un lógico proceso de depuración marcado por la adecuación de esas fórmulas a un contexto cultural cambiante. Es preciso reconocer, incluso, que determinados elementos de la teatralidad de Carlos Arniches y sus contemporáneos han sido explícitamente negados por las obras a las que hacía referencia. Apenas queda lugar para la “moralina” final o la virtud siempre recompensada, por ejemplo. Pero este tipo de elementos característicos de Carlos Arniches forma la superficie de su teatro. Lo básico, y lo trascendente, son sus fórmulas para recrear una realidad costumbrista, para dibujar unos tipos de probada eficacia teatral, para organizar rápidamente una acción dramática captando la atención del público desde el principio, para utilizar el diálogo con una entidad que, a veces, llega a la autonomía, etc. Todo ello, diluido e imperceptible como corresponde a una sedimentación, es lo que sigue presente en nuestra cultura. En consecuencia, Carlos Arniches a su manera y con sus evidentes limitaciones es un clásico que no merece ser olvidado. Ahora bien, podemos caer en un defecto demasiado habitual entre nosotros como es el de asociar interés con actualidad. Para estudiar a Carlos Arniches, como a cualquier autor del pasado, no es preciso justificarse alegando su posible vigencia o actualidad. Hacerlo así sería tanto como despreciar el valor intrínseco de una época teatral que, por muy remota o anacrónica que nos parezca, tiene sus encantos, sus puntos de interés y hasta sus curiosidades. Y basta, pues las justificaciones de “actualidad” suelen ser propias de aquellos que no muestran la suficiente curiosidad para adentrarse sin más en un mundo teatral empolvado y remoto. Tal vez, aparte de la curiosidad, sea preciso algo de ingenuidad para aceptar a Carlos Arniches. Resulta bastante fácil percibir sus trucos, limitaciones y debilidades. Siendo rígidos podríamos “destrozar” la mayoría de sus obras, pero nuestras conclusiones serían demasiado obvias como para tener interés. Afirmar que Carlos Arniches es un autor repetitivo, excesivamente prolífico y demasiado sujeto a los gustos de un público mediocre es llegar a unas conclusiones obvias que las utilizaremos como punto de partida. Tendremos que explicarlas y justificarlas, pero al mismo tiempo aceptarlas dentro de una lógica que a muchos nos resulta ajena. Para conseguir estos objetivos un tanto contradictorios es preciso combinar el espíritu crítico con fuertes dosis de ingenuidad. Esta última nos ayudará a sonreír ante un mundo teatral que tal vez no compartamos, pero que tiene un sabor peculiar al que resulta preciso adaptarse. Haciéndolo así no perderemos nuestro sentido crítico, pero al mismo tiempo podremos disfrutar con algunas obras de Carlos Arniches dignas de ser recordadas. Tal vez algunos recuerden las lágrimas de Betsy Blair tras las ventanas sacudidas por la lluvia en la escena final de la película Calle Mayor. Las lágrimas que condensan el drama de una solterona provinciana que ha sido engañada una vez más. Carlos Arniches ya nos presentó este dramático personaje en La señorita de Trevélez, obra en que la parcialmente se basa el film de Juan Antonio Bardem. Si lo miramos con frialdad crítica, es posible que nos desentendamos del engaño sufrido por esta solterona y su grotesco hermano. Tampoco conservan actualidad las pandillas de los casinos provincianos, ni los viejos profesores de instituto que pontifican sobre los males de la Patria. Ni siquiera pertenecen a nuestro presente las calles M ayor reflejadas por Juan Antonio Bardem en 1956, donde posean rutinariamente los eternos novios durante las melancólicas tardes de domingo. Todo nos suena a pasado rechazable e insuficiente, pero si ampliamos nuestros horizontes con un mínimo de sensibilidad e ingenuidad tal vez todavía podamos sonreír y emocionarnos con estos personajes arnichescos o con otros. Habremos alcanzado entonces el objetivo básico propuesto por nuestro autor. Este enfoque un tanto contradictorio, que en última instancia se basa en una actitud personal de admiración y rechazo ante el teatro de Carlos Arniches, es el que pretendo seguir a lo largo del presente volumen. En él haremos un repaso de la trayectoria teatral del alicantino –prescindimos de su biografía al ser un tema ya tratado por Vicente Ramos-, enmarcándola en los mecanismos básicos que rigen la producción, representación y recepción teatrales de la época. Intentaremos justificar y explicar las características básicas de su teatralidad partiendo de los trabajos críticos ya realizados. Por último, trazaremos un cuadro, dentro de nuestras limitaciones, de la recepción que tuvo su obra entre la crítica y el público, así como de la fortuna de su teatro desde el fallecimiento del autor. Carlos Arniches no se pondrá de moda, al igual que tampoco lo hará el resto de los dramaturgos que cultivaron por entonces los mismos géneros que él. Pero el mundillo del teatro por horas, el género chico, los achulapados galanes, las mujeres bravas, los diálogos chispeantes, los héroes grotescos, los curas cascarrabias, los ingenuos sinvergüenzas y la bondad que siempre triunfa ante un público que interrumpe la obra, reclama repeticiones de los cantables y hace salir al autor a saludar en cada uno de los entreactos, tiene suficiente interés como para que lo observemos con el citado enfoque. Un mundillo de pura ficción, de teatralidad donde todo empieza y termina en el mismo escenario. Debemos examinar las relaciones de ese mundo ficticio con la realidad histórica, pero al final volveremos a un escenario donde el artesano que fue Carlos Arniches maneja sus verdaderas herramientas. Obvias y a veces toscas, pero eficaces porque con sus limitaciones reflejan una concepción del teatro sincera, consecuente y coherente. II. LA TRAYECTORIA TEATRAL DE CARLOS ARNICHES Desde que el joven Carlos Arniches estrenara en 1888 su primera, escrita en colaboración con el alcoyano Gonzalo Cantó, Casa editorial, hasta que Don Verdades subiera a la escena póstumamente en 1943, la trayectoria teatral de nuestro autor es larga y prolífica. M edio siglo de estrenos sin apenas interrupción le permitieron cultivar las distintas modalidades del género chico, la zarzuela, la farsa, la comedia rural y de costumbres, la tragedia grotesca y otros géneros o subgéneros de la época. Todos ellos tienen como denominador común la comicidad y el dirigirse a un público mayoritario, que casi siempre se mostró fiel a un autor que supo mantener durante décadas la popularidad y el éxito. Sin embargo, una trayectoria tan larga y prolífica no puede ser completamente homogénea. Los dos denominadores comunes antes citados y el negarse a cultivar un teatro de mayores vuelos dramáticos o intelectuales dan coherencia a esa trayectoria. Por otra parte, Carlos Arniches siempre se aferró a lo ya conocido y su responsabilidad ante empresarios y actores le impidió a menudo buscar nuevos caminos teatrales. Estas circunstancias favorecen una continuidad que, no obstante, se rompe cuando Carlos Arniches abandona el ya decadente género chico y empieza a escribir comedias y tragedias grotescas. M ás adelante veremos las razones que produjeron ese cambio, menos radical y voluntario de lo que aparenta, pero cabe señalarlo como un rasgo peculiar que siempre ha motivado el interés de la crítica. El cambio fue positivo y permitió a Carlos Arniches salir del callejón del género chico, los sainetes y la zarzuela, géneros que alrededor de 1910 ya habían empezado a perder el favor del público. Sin que se produzca una reconsideración crítica de su trayectoria teatral y sin rechazar dichos géneros, Carlos Arniches buscó en la tragedia grotesca y la comedia un público que había evolucionado social y teatralmente y al que siempre procuró ser fiel como autor de éxito. Este cambio le permitió mejorar la consideración de la crítica —los artículos de Ramón Pérez de Ayala fueron un verdadero espaldarazo— y, sobre todo, crear obras como La señorita de Trevélez (1916), Es mi hombre (1921) o ¡Que viene mi marido! (1918), que se incluyen en el selecto grupo de las recordadas frente a decenas de sainetes, zarzuelas o juguetes cómicos que permanecen en el anonimato de los géneros que alimentaban rutinariamente una cartelera voraz como la madrileña de entresiglos. Este cambio producido alrededor de 1915 marca la madurez de un autor timorato a la hora de dar nuevos pasos en su trayectoria teatral. Ya la crítica de la época le reprochó que se aferrara a fórmulas que estaban desgastadas. A veces nos encontramos con obras de grandes posibilidades dramáticas que se malogran por la insistencia en los diálogos cómicos o por la necesidad de precipitar un final feliz y conciliador. Carlos Arniches, sin reconocerlo explícitamente, sería consciente de estas limitaciones, pero estaba obligado ante un público, unos empresarios y unos actores poco proclives a la novedad. Nuestro autor siempre buscó el camino seguro para lograr el éxito. Un camino que él conocía perfectamente y que, no lo olvidemos, era el único que permitía mantenerse durante tantos años en la cartelera madrileña, por lo que sus obras eran, según E. Chicote, “un cheque a la vista”. Si su carrera resulta larga y prolífica, la causa hay que buscarla en esta elección que tal vez sacrificó parcialmente un talento teatral como el de Carlos Arniches, pero que le permitió sobrevivir con éxito en un mundillo donde lo “artístico” era un componente más dentro de un complejo engranaje que intentaremos analizar. Por otra parte, lo prolífico de su obra no es un dato peculiar —Pedro M uñoz Seca, por ejemplo, escribió más de trescientos textos teatrales—, ni siquiera sorprendente si atendemos a los mecanismos de creación que siguió Carlos Arniches, que no debemos confundir con el carácter de escritor espontáneo que jamás tuvo el alicantino. El teatro de finales del siglo XIX y principios del XX tiene una enorme vitalidad, aunque la misma distara bastante de traducirse en una correspondiente calidad. El triunfo del “teatro por horas”, del género chico, la zarzuela y otros géneros casi coincidentes atrajo a un público mayoritario que abarrotaba los numerosos teatros madrileños, cuyas carteleras eran renovadas constantemente. Esta situación, con un importante atractivo económico para los protagonistas de la creación teatral, produjo una multiplicación espectacular de estrenos y la aparición de numerosos autores que aprovecharon el filón. Según Enrique Díez Canedo, todos los dramaturgos se obligaban a una fecundidad necesaria para no caer pronto en el olvido. M uchos de ellos desaparecieron rápidamente, otros han quedado en el anonimato de la mediocridad y unos pocos, como Carlos Arniches, marcaron la pauta de la evolución de este teatro. Y dentro de esa pauta era inevitable la colaboración entre varios autores para escribir una obra, la utilización de un repertorio limitado de recursos cómicos de probado éxito, la inclusión de un número más o menos fijo de “cantables”, el final feliz, la aparición de una gama de tipos imprescindibles, y un largo etcétera que configura una producción no industrial, pero sí artesanal de un teatro cuyo componente económico acaba siendo el primordial. De ahí el enorme parecido entre todas aquellas obras —de las cuales sólo quedan las que marcaron las pautas— y su proliferación para satisfacer una demanda orientada hacia el entretenimiento y la diversión poco compatibles con la novedad. Carlos Arniches fue uno más de los autores que se sujetaron a estas normas hasta convertirse en “el rey del trimestre”, dados los elevados ingresos trimestrales que percibía por los derechos de sus obras. Si su trayectoria es prolífica, la causa no hay que buscarla en una fecundidad desmedida, sino en las pautas de creación de un teatro de género que marcaba unas líneas a seguir donde lo verdaderamente creativo era tan sólo un toque personal de determinados autores como Carlos Arniches. Su técnica teatral, su oficio o “carpintería”, le permitía seguir sin dificultades las normas marcadas por cada uno de los géneros que cultivó. Lo hizo con acierto y seguridad, sin altibajos demasiado notables —a pesar de algunos fracasos ruidosos de crítica y público—, y así poco a poco, este dato o rasgo no es ni positivo ni negativo a la hora de valorar su aportación, simplemente es lógico de acuerdo con el marco teatral donde actúa Carlos Arniches. Vicente Ramos, en su monografía sobre el autor alicantino, nos da, además de la biografía del mismo, una detallada relación de las obras que jalonan esa trayectoria, así como los resúmenes de los argumentos, testimonios y algunos datos o críticas. Considero innecesario, pues, repetir esta labor y nos centraremos en las líneas fundamentales de la evolución de la teatralidad de Carlos Arniches. II.1. El género chico y la primera época de Carlos Arniches La vocación teatral de Carlos Arniches está ligada, desde un principio, a M adrid. El joven alicantino apenas tuvo tiempo de publicar en su ciudad natal algún poema aparecido en la prensa local y, durante su estancia en Barcelona (1880-1885), no nos consta que realizara tareas teatrales, aunque pudo haber recibido la influencia de la popularidad de Serafí Pitarra. Desde la ciudad condal se trasladó, a principios de 1885, a M adrid, donde empezó a colaborar en la prensa como gacetillero. También publicó por entonces un folleto destinado a las escuelas, Cartilla y Cuaderno de Lectura (1887), gracias a unos amigos y al mecenazgo de la reina Regente, hija del biografiado en dicho folleto, Alfonso XII. Pero estos datos apenas inciden en la trayectoria teatral del joven Carlos Arniches, que intentaba sobrevivir y abrirse camino cultivando su incipiente vocación literaria. La prensa era el medio adecuado —recuérdese el papel decisivo que desempeñó en los inicios de los escritores que se sitian en torno al 98—, pero también lo era un teatro mucho más rentable y abierto a nuevos autores que cultivaban los géneros menores en boga. Así lo percibirían él y su amigo el alcoyano Gonzalo Cantó, creadores de la revista Casa Editorial, que se estrenó en el teatro Eslava el 9 de febrero de 1888, obteniendo —según el propio Carlos Arniches— “un gran éxito de taquilla”. No tuvo su correlato en la crítica, que tardaría algunos años en reconocer a nuestro autor. La citada revista teatral fue el inicio de la colaboración entre Carlos Arniches y Gonzalo Cantó, que duró hasta diciembre de 1892. Durante el mismo año 1888 estrenaron, con la fecundidad habitual en este tipo de teatro, La verdad desnuda, Las manías y Ortografía, todas ellas obras breves, cómicas y con acompañamiento musical. Tales rasgos y otros más las encuadran en distintas modalidades del género chico tan en boga por entonces —entre 1890 y 1900 se representaron más de 1500 obras de dicho género en M adrid— y del cual Carlos Arniches fue un maestro reconocido por todos. Este género —definido por M anuel Zurita como “toda obra teatral, con música o sin ella, en un acto, que se representa aisladamente, esto es, en funciones por horas”— constituye un teatro con escasas pretensiones. Su objetivo es la diversión de un público mayoritario —no forzosamente popular— que huía del drama y resultaba poco exigente, limitándose a disfrutar viendo cómo sus actores favoritos dialogaban en busca del efecto cómico (chiste, retruécano, juego de palabras, etc.) o cantaban con gracejo los “cantables”, nunca redactados por Carlos Arniches y que, a menudo, se convertían en el eje de la propia obra. Un teatro donde el texto es, ante todo, un apoyo para buscar el adecuado histrionismo de unos cómicos que no regateaban esfuerzos para hacer reír a su público. El acierto de los autores no residía en la originalidad creativa, sino en facilitar un sencillo texto para una intriga a menudo esquelética y desarrollar una construcción dramática convencional —la acción dramática apenas existe—, que tuviera los oportunos momentos cómicos y melodramáticos hasta llegar a un previsto desenlace teatralmente feliz. Todo ello basado en un omnipresente diálogo que permite una sátira superficial, ingenua e ideológicamente conservadora, ciertas dosis de tenue erotismo latente y abundantes rasgos de casticismo a cargo de unos tipos genéricos (el fresco, el chulo, el guardia municipal, el portero, etc.) que se repetían de obra en obra. Carlos Arniches y sus colaboradores no se salieron jamás de este marco, pues la sorpresa dramática no forma parte de los recursos formales de este género tan normativo. Pero le aportaron la seguridad y buen hacer de unos excelentes artesanos del “teatro teatral” — según la definición de M iguel de Unamuno— y, en ocasiones, momentos de brillantez en algunos diálogos, en cuya redacción nuestro autor destacó desde el principio. El género chico tuvo un público numeroso y frecuentes detractores entre la crítica, que con algunas excepciones le solía achacar afán exclusivo de lucro, poca preocupación por el arte, vulgaridad, carácter repetitivo y un largo etcétera habitual entre los críticos que en diferentes épocas han atacado los distintos géneros del teatro breve o menor. M anuel M artínez Espada calificaba, en 1900, el género chico como M uestrario de sandeces, corruptor del idioma, apología de lo que sólo es digno de desprecio, escuela de la más extravagante fraseología, propagador del mal gusto, viviendo en una atmósfera viciada con absoluta carencia de todo arte; así entendido, no hay duda, puede señalársele como causa principal, casi única, de la decadencia alarmante en que se encuentra hace algunos años nuestra literatura dramática. Esta última afirmación sólo es parcialmente cierta en la medida que el género chico arrasó en la escena madrileña y española. Empresarios y compañías teatrales se volcaron en lo que constituía un filón económico impresionante. Pero lo hicieron gracias también a una evidente decadencia de otros géneros con mayores aspiraciones. Lo preocupante no es el lógico éxito de este teatro menor que utiliza recursos presentes en la tradición española más antigua, sino la ausencia —si descontamos las incursiones de Benito Pérez Galdós en el teatro— de alternativas interesantes con posibilidades de conectar con un público real aunque mayoritario. M uchos fueron los críticos que se rasgaron las vestiduras ante un género chico que, en todo caso, desde la perspectiva ideológica dominante es lógico y necesario en aquel contexto cultural. Se le atribuyeron carencias y defectos que, a menudo, eran sus propias virtudes ante un público que, en ningún caso, estaba dispuesto a asistir a otro tipo de teatro. Ante este panorama, y aparte del notable grado de identificación de Carlos Arniches con todo lo que comporta el género chico, no había otra alternativa posible para un joven autor con ganas de triunfar, cuya llegada a M adrid casi había coincidido con el éxito de La Gran Vía (1886) y que contaba con más instinto teatral que formación. Hay que recordar, no obstante, que Carlos Arniches se salvó parcialmente de las más duras críticas que sufrió este teatro. Al igual que sucediera con Ramón de la Cruz en el sainete dieciochesco, hubo un reconocimiento generalizado de la dignidad que el alicantino mantuvo en este marco genérico. Es cierto que en sus manos el género chico casi nunca se convirtió en género ínfimo, según la terminología tan en boga por entonces. Pero debemos reconocer que sus primeras creaciones adolecen de las tremendas limitaciones propias de su contexto teatral. Destinadas a un consumo inmediato, a una demanda muy concreta que apenas diferenciaba entre obra y obra, sólo tienen sentido en el marco de aquel bullicioso teatro por horas de entresiglos. Sus textos, como es frecuente en el teatro menor, sólo son un pálido reflejo de una teatralidad virtual que alcanza su plasmación en la peculiar comunicación establecida entre aquellos actores y su público. No son textos con una entidad literaria propia que permita su estudio por separado. Hay que imaginarlos puestos en boca de unos actores que forzarían constantemente su histrionismo hasta llegar a la caricatura. Hay que “verlos” como diálogos que, en realidad, son monólogos cruzados entre los distintos tipos, ya que éstos son arquetipos monolíticos cuyo carácter es anterior y exterior a la obra; como diálogos ajenos a la misma evolución de la acción dramática —si existe— y que cobran una autonomía que desborda el texto y a la propia obra. Estas circunstancias permiten imaginar una teatralidad intensa y, sobre todo, eficaz al basarse en recursos de probado éxito en la tradición teatral. Al mismo tiempo, nos desaniman al contar únicamente con los textos editados. Su pobreza literaria nos dificulta un acercamiento que vaya más allá de comprobar que cumplen con las normas del género. Pero esas normas, tan obvias y sencillas como eficaces, estaban destinadas a una comunicación sólo posible en aquel marco teatral concreto y allí triunfaron gracias a la carpintería teatral de autores como Carlos Arniches. La colaboración con Gonzalo Cantó en obras como El fuego de San Telmo (1889, sainete lírico), Las guardillas (1890, sainete) y La leyenda del monje (1890, zarzuela), que se inscriben en las mismas tendencias que las anteriores. Desde 1889, Carlos Arniches también colaboró con Celso Lucio, otro joven autor que había llegado a la escena madrileña casi al mismo tiempo que el alicantino. Esta colaboración duró hasta 1900 con notable éxito de público y tuvo como frutos revistas, sainetes, juguetes cómicos —entre los que destaca el titulado Calderón (1890)—, zarzuelas y, en definitiva, todas las modalidades del género chico. Es difícil percibir cambios notables a consecuencia de esta nueva colaboración, pues las normas del género estaban muy por encima de la personalidad de los autores. Lo que sí comprobamos es una mayor madurez a la hora de utilizar los recursos propios de esta peculiar teatralidad. Carlos Arniches se va convirtiendo en un hábil creador de diálogos, aunque todavía no encontremos su peculiar gracia a causa de una comicidad demasiado basada en los equívocos. Acierta en la eficaz combinación de humor, melodrama, ternura y sentido común dentro de los estrechos límites de estas obritas y sus carencias imaginativas las suple con una sorprendente capacidad de sintetizar teatralmente toda la acción y la ayuda de unos colaboradores que, aparte del esquema argumental, se encargaban de los a menudo inefables cantables. Este curioso método de escribir las obras en colaboración se vio favorecido por unas circunstancias muy concretas. Douglas M cKay señala la colaboración que entre los mismos autores se daba en el periodismo, así como la coincidencia de casi todos ellos en determinadas tertulias literarias y en las sociedades de autores que se fundaron por entonces. Sin embargo, este método sólo es explicable en el marco de unos géneros muy normativos como los cultivados por Carlos Arniches y sus colegas. El reparto de las tareas se podía realizar gracias a que el esquema a seguir estaba fijado previamente, no por un acuerdo común, sino por las citadas normas. En realidad, y desde los tiempos de un Lope de Rueda influido por las técnicas de creación de la commedia dell’arte, buena parte de la historia de nuestro teatro menor está basada en una “colaboración” en el momento de la creación. Se parte de un esquema argumental sencillo, se utilizan unos mismos tipos y situaciones, se combinan las adecuadas dosis de humor y ternura y se llega al previsible final. El único desafío reside en dar cuerpo a ese repetitivo esquema. Y ahí es donde Carlos Arniches muestra su verdadero talento: en los diálogos, en la presentación de los tipos, en la combinación de los elementos oportunos, en un oficio teatral que convierte todo el escenario en puro teatro, para bien y para mal. Carlos Arniches, al margen de la colaboración de otros autores del mismo oficio, contaba con la de unos actores plenamente identificados con esta concepción del teatro. Él no entrega sus obras terminadas a las compañías teatrales. Sabe que su texto es un esquema de trabajo para que el cómico cree su personaje dentro de las normas del género. Esta creación se puede dar en cualquier género teatral, pero su importancia se incrementa notablemente en un género del teatro menor. Carlos Arniches es consciente de esta situación y no crea sus obras aislándose de las compañías. Conoce a los cómicos que van a desempeñar los personajes, sus virtudes y limitaciones y escribe literalmente para ellos. De acuerdo con las costumbres de la época, les lee la obra para hacerles las oportunas aclaraciones e incluso asiste a los ensayos y rectifica pasajes del texto teniendo en cuenta la labor de sus colaboradores sobre el escenario. Por lo tanto, la colaboración se establece en dos momentos: a la hora de redactar junto con otro autor y a la de llevar la obra a escena por parte de los cómicos. Ambas colaboraciones son posibles porque sus protagonistas participan de una misma concepción del teatro y saben lo que los demás esperan de ellos. A estas colaboraciones debemos añadir la de los músicos, que desempeñan un papel destacado en el éxito o fracaso de las obras. Carlos Arniches tuvo la fortuna de contar con las partituras de Ruperto Chapí, Tomás López Torregrosa, Valverde y otros destacados maestros capaces de componer melodías recordadas por los espectadores. A menudo, los momentos musicales suponen un paréntesis en el desarrollo de la trama argumental, pero dado el carácter convencional y previsible de la misma a nadie le importaba. Lo interesante era lo pegadizo de la música y la gracia o picardía a la hora de interpretar unas canciones de letras poéticamente deleznables, pero con muchas “sales”. La música se añade al espectáculo teatral como un elemento más que impide hablar de realismo escénico en el género chico. Y apenas es necesario articularlo argumentalmente con el resto de los elementos para que contribuya al éxito. El músico sabía de antemano que los autores no iban a presentar novedades y, por lo tanto, podía componer su partitura casi independientemente con la confianza de que el ensamblaje más o menos forzado siempre sería posible. Este método de creación resulta muy restrictivo y únicamente aplicable a géneros como los cultivador por Carlos Arniches. Enrique Díez-Canedo ya señaló que El sistema de colaboración en el teatro actual de España es frecuentísimo, y quizá a él se deban algunos de sus males. La obra dramática, concebida por una mente y llevada a cabo con libertad, viene a ser, entre colaboradores, producto frío y mecánico, en el que se podría ganar mucho si la crítica de cada uno atenuara o avivara las aportaciones del otro. Lejos de esto, suele ser medio de trabajar más deprisa y de ejercer doble influjo personal en la política de bastidores. Podría pensarse, pues, que al entrar el género chico en una inicial fase de decadencia y al lograr una madurez como autor, el alicantino iniciara su tarea creadora en solitario para abrir nuevos caminos. Su primera obra sin colaboración fue Nuestra señora (1890), juguete cómico sin ras gos peculiares y que no responde a las indicadas premisas. Tampoco se da esta circunstancia en La banda de trompetas (1896), zarzuela cómica y segunda obra en solitario que no aporta nada nuevo. Carlos Arniches no parece encontrarse cómodo en este último subgénero y pronto lo abandonará para volcarse en el sainete. Pero tendremos que esperar a febrero de 1898 para que se produzca el estreno de El santo de la Isidra y con él se inicie una discontinua trayectoria teatral con personalidad propia. El éxito alcanzado no le hará romper con las obras en colaboración —práctica que continuará hasta casi el final de su carrera—, ni renunciar a los subgéneros que le habían dado sus primeros éxitos. No obstante, el citado sainete marca una nueva época de Carlos Arniches más conocida y fructífera en la que se basará buena parte de su casticismo madrileñista. II.2. Sainete y casticismo. Los dramas rurales. En la trayectoria teatral de Carlos Arniches el inicio de una nueva dirección no supone el abandono de las anteriores. Desde una perspectiva crítica, observamos que va subiendo peldaños al emprender obras de mayor envergadura, pero siempre acaba volviendo sobre sus pasos al cultivar géneros que creíamos olvidados. Esta circunstancia nos impide hablar de una depuración selectiva de su teatralidad desde el género chico hasta la tragedia grotesca. Tampoco podemos hablar de esta última como de una superación cualitativa de los subgéneros que cultivó al principio de su trayectoria. No tiene sentido, pues, establecer dos o más épocas netamente separadas en la misma. En Carlos Arniches no hay una voluntad crítica y creativa de ruptura, sino un instinto teatral que le lleva a buscar nuevos géneros sin renunciar a aquellos que le habían deparado éxitos. Así sucederá con la llegada de las tragedias grotescas, pero también con la de los sainetes que tanta fama le dieron a un Carlos Arniches que ya se muestra con todas sus peculiares características. A pesar de que algunos críticos de la época establezcan una diferenciación radical a la hora de valorar el sainete y las distintas modalidades del género chico, debemos tener en cuenta que ambos están muy próximos por una razón básica: se dirigen a un mismo público con idénticos fines. La diferencia hay que buscarla en algunos de los recursos utilizados. En este sentido, el sainete siguiendo pautas habituales en nuestra tradición teatral hace hincapié en el elemento costumbrista y casticista. Ya Ramón de la Cruz triunfó utilizándolo en el siglo XVIII y Carlos Arniches volverá a partir de ese madrileñismo para crear obras de indudable sabor castizo, aunque el costumbrismo lo extenderá posteriormente, con menos fortuna teatral, a otras regiones como Andalucía, Aragón y Valencia. No vamos a entrar ahora en dos temas polémicos dentro de la obra de Carlos Arniches y que se presentan especialmente en estos textos costumbristas. M e refiero al supuesto realismo de los mismos y al origen del lenguaje utilizado, aspectos muy debatidos por la crítica y que abordaremos en el siguiente capítulo. Ambos están presentes en una obra tan paradigmática como El santo de la Isidra (1898), verdadero manifiesto de cómo concebía Carlos Arniches el sainete madrileño que tanta fama le ha deparado. Tal vez no sea, como se ha llegado a afirmar, el Hernani del sainete moderno —honor que tendría que compartir con Ricardo de la Vega—, pero sí el primer ejemplo perfecto de un género que, en sus líneas básicas, Carlos Arniches siguió cultivando hasta el final de su trayectoria. Su éxito popular tal vez le obligó a repetirse, pero en esta ocasión dicho éxito se apoya en una obra excelentemente construida dentro de los parámetros del sainete. En pleno 1898 y con el patriotismo de la España satisfecha consigo misma que suelen respirar las obras de este género, Carlos Arniches nos presenta un sainete optimista y alegre como El santo de la Isidra, cosechando —junto al alicantino Tomás López Torregrosa, autor de la partitura— su primer gran éxito en el famoso teatro Apolo. Esta circunstancia no debe extrañarnos en un teatro voluntariamente ahistórico y, por supuesto, la crisis del 98 podía coexistir con la citada satisfacción. El público del Apolo buscaba otros puntos de interés y los encontró en un Carlos Arniches capaz de combinar múltiples y dispares elementos en una obra tan coherentemente como El santo de la Isidra. Humor, música, ternura, costumbrismo, amor, melodrama, intriga..., todo ello sabiamente combinado por un alquimista que conocía perfectamente las demandas de su público. ¿Por qué se produce esa combinación tan característica de Carlos Arniches y del sainete moderno tal y como él lo concibió? Es probable que la atención del público se centrase en los momentos cómicos y musicales, ambos teñidos del más popular casticismo. Sin embargo, el autor introduce momentos melodramáticos que, al recordar la imagen global de la representación, quedan diluidos a pesar de ser necesarios para la obra. La justificación hay que buscarla en que dichos momentos facilitan la creación de una base argumental que de antemano es aceptada por el público. Éste sabe que no asiste, en realidad, a un melodrama lacrimógeno —como podría deducirse de algunas escenas aisladas—, pero desea emocionarse de vez en cuando mediante personajes y situaciones que siempre le reafirman en lo ya conocido. Prestaría tal vez más atención a las escenas musicales y cómicas, pero creería que no bastaba para una sesión teatral y Carlos Arniches le da una convencional trama argumental para apoyar el conjunto de la obra. Por lo tanto, el autor utiliza lo melodramático para apoyar unas piezas cómicas que se pretenden más “humanas” y, al mismo tiempo, consigue trazar una trama que asegura el interés de un público tranquilo ante el previsible final. Este recurso está al alcance de todos los dramaturgos, pero el talento de Carlos Arniches reside en saber dosificarlo, en pasar de los momentos cómicos a los melodramáticos sin demasiadas brusquedades. No obstante, a veces estas últimas se dan al yuxtaponerse escenas de diferente índole. El adecuado y envolvente clima de ficción teatral permite que todo quede encerrado en un escenario donde nada es verdad. El público lo sabe y lo acepta. Y, en una misma sesión teatral, llora, se emociona y ríe ante la más pura ficción teatral. Al abandonar el patio de butacas, todo ha acabado. Desde la perspectiva de la evolución de la trayectoria teatral, El santo de la Isidra destaca por fijar un esquema que se convertiría en arquetipo para Carlos Arniches y otros saineteros. Según Ángel Berenguer: Los elementos que lo componen son, en general, los siguientes: un chulo, que se hace valiente y, en el fondo, es cobarde; un joven trabajador, honesto, sencillo y pacífico que, enamorado de una chica (en general, cúmulo de virtudes populares), debe enfrentarse al mencionado chulo de turno para conseguir el amor de la muchacha, embaucada por la labia del bravucón. Hasta aquí, los tres personajes principales. Junto a los hombres suele aparecer un protector (hombre o mujer) que dará sabios consejos al joven honesto, sacados de su experiencia o elaborados con su extraordinario sentido común. Finalmente, el buen chico ganará y el chulo recibirá una lección de bravura y honradez. Carlos Arniches extenderá este esquema argumental a otros géneros y la mayoría de sus elementos se repetirán con algunas diferencias superficiales. La causa no es una supuesta falta de imaginación que se le ha achacado, sino la conciencia de que la repetición es fundamental para lograr la adecuada recepción en el público que le sigue. El mismo desea ver cómo su autor da cuerpo una vez más a este esquema. Y en ese cómo reside el indudable talento de Carlos Arniches. No nos extrañe, pues, que los críticos o comentaristas de su obra destaquen algunas escenas aisladas o algún diálogo chistoso sin hacer referencia a la obra en la que se encuadran. Ésta, en sus líneas argumentales básicas, se daba por supuesta y la atención se podía centrar en el acierto a la hora de resolver alguno de los pasajes obligatorios de la trama. Por otra parte, muchos de los tipos habituales en el teatro de Carlos Arniches quedan codificados a partir de El santo de la Isidra y La fiesta de San Antón (1898), sainete que es una continuación del primero. Son tipos sacados de los barrios populares de M adrid, pero lo fundamental es su gran rentabilidad teatral. Carlos Arniches tiene la virtud de convertir todo en teatro y, si toma alguna referencia de la realidad social, es porque puede convertirla en un elemento teatral más. El chulo de Chamberí es tan teatral como el miles gloriosus; el joven virtuoso que desde el principio se gana las simpatías del público y se sobrepone a sus aparentes limitaciones para enfrentarse al malvado tiene una raigambre tan tradicional como diversa; la mujer como objeto de disputa entre el hombre bueno y el malo está presente en cualquier manifestación del teatro occidental, al igual que la figura del anciano consejero que ayuda al joven virtuoso atemperando sus ansias y aportándole el sentido común. Da igual que los personajes se llamen Isidra, M anolo o Juan, que la acción se desarrolle en algún lugar concreto o que utilicen recursos lingüísticos propios del lenguaje popular del M adrid de entonces. Lo importante es que todo eso se convierte en unos tipos y unos esquemas dramáticos tan tradicionales que casi resultan atemporales. Y es un mérito indudable fruto del oficio teatral de Carlos Arniches. Su siguiente éxito fue el “drama de costumbres populares” titulado La cara de Dios (1899), su primera obra en tres actos. A pesar de la buena reacción del público y la crítica, considero que su nivel teatral es inferior al de los citados sainetes. Carlos Arniches tiene dificultades para completar los tres actos de un “drama” y el resultado es la suma de momentos melodramáticos y folletinescos con escenas cómicas —en esta ocasión poco brillantes— y musicales. Tan heterogéneo material responde a los principios arriba enunciados, pero falla la ligazón y, a veces, tenemos la impresión de asistir a una sucesión de varias obritas independientes. Defecto menor para un público que, además de la música y el humor, podía llorar a mares con las folletinescas desgracias de la protagonista Soledad, que acosada por un hombre malo, pronuncia parlamentos como el siguiente: Eleuterio, óyelo; porque el ansia de decírtelo no me deja ya ni hablar. Abandoná y sola me encontré de chica; agarrá a la miseria di los primeros pasos sin el querer de nadie, y cuando, ansiosa de un cariño que no conocía, me acerqué al que me ofrecieron encontré la deshonra. Desde entonces mi corazón paece el camino del dolor; por él han pasao toas las penas. M i juventú ha sío lágrimas y amarguras na más, y cuando el corazón bueno y la mano firme de un hombre me sacan de la deshonra, del hambre, de la muerte, y cuando el cielo entero viene a mis entrañas y Dios me da un hijo, vienes tú y me lo quitas too; paz, amor, honra, alma y esperanza. Al final, el malvado que había intentado destruir la armonía de un virtuoso trabajador y su esposa muere por “castigo divino”. Carlos Arniches, no obstante, carece de la intensidad dramática necesaria para culminar una obra que es uno de los primeros ejemplos de la tendencia lacrimosa y folletinesca tan frecuente en su trayectoria. La chica del gato (1921) será tal vez su culminación, pero sus puntos básicos están en La cara de Dios, con la que Carlos Arniches confirmó rotundamente su categoría de autor de gran éxito popular. Esta categoría le va a permitir estrenar casi todos los años una obra durante el período navideño, tradicionalmente reservado a los autores de mayor éxito. Así, en 1900, estrena el “sainete lírico de costumbres madrileñas” titulado Sandías y melones, todavía en la onda de El santo de la Isidra. El esquema argumental es habitual en Carlos Arniches: Una pareja de novios vive en un ambiente popular madrileño. Se separan porque él es un poco bobo y se deja llevar por una “mujer capaz de todo”. La novia, o en otras obras la esposa, tiene que recuperar a su hombre porque éste nunca es malo, sino que “los hombres son así”. Para restaurar la unión familiar —papel que siempre se adjudica a la esposa, muy activa para acabar estando subordinada al marido— es imprescindible la ayuda de un matrimonio viejo (suegros, tíos, vecinos, etc.). Él es un viejo sensato, pero un poco ridículo para hacer reír al público. Ella es una mujer dura en el trato, que sabe llevar a su marido y, en el fondo, tierna y bondadosa. Entre los tres, con ayudas circunstanciales, hacen un alegato al sentido común y alguna acción más directa. Así consiguen que el novio o el marido vuelva arrepentido, a pesar de los malos consejos de algún amigote, que a menudo acaba la obra recibiendo una reprimenda. El final feliz, casamiento o armonía matrimonial, se impone invariablemente. Este esquema tan sencillo y eficaz se repite sin apenas variaciones ante un público poco deseoso de novedades. Un público gazmoño y timorato que hace, por otra parte, impensable cualquier atrevimiento. Como ejemplo, valga uno que encontramos en el propio texto de Sandías y melones, donde una madre dice: “¡Déjalo que se vaya! ¡Somorral, como tú no le has parido!”. El mismo Carlos Arniches, en una nota a pie de página, indica que El público de M adrid, la noche del estreno de esta obra, protestó de las palabras subrayadas, y, además, al día siguiente, algunos periódicos aseguraron que era una frase de mal gusto, y como “provisionalmente, y hasta ver en qué para esto”, es posible que tengan razón, ruego a los directores de escena que en aquellos sitios donde consideren que la palabra “parido” puede ser un peligro, la sustituyan haciendo decir en su lugar: ¡Como tú no le has llevao en las entrañas!... Y si esto pareciera también excesivo, se puede recurrir al honesto “dar a luz”, en cuyo caso ustedes verán. Hay ironía en esta nota, pero la realidad subyacente de la anécdota era un público poco dispuesto a admitir en la escena cualquier elemento, aunque fuera lingüístico, verdaderamente realista. Sinesio Delgado, amigo y colaborador de Carlos Arniches, lo definió acertadamente en 1905: “El público de los espectáculos teatrales no se parece a ningún otro. Es benévolo para los chistes de cadeneta y blando para los arranques de ternura, cuanto más cursis, mejor; picajoso en cuanto se cree aludido y pronto y duro en el castigo de los que se le figuran atrevimientos o desmadres”. Un público que en este sentido cambió poco, pues en 1928 Alberto Alcalá Galiano afirmó: “...el mayor obstáculo que se opone a la renovación de nuestro teatro es nuestro público burgués, tan estrecho de juicio, tan intransigente, tan alerta para protestar en cuanto se inicia la escena amorosa o vibra en el aire el pensamiento audaz”. Tengámoslo en cuenta y comprenderemos el fracaso de algunas obras posteriores de Carlos Arniches — La gentuza (1913), Los caciques (1920), La heroica villa (1921), Rositas de olor (1924)— donde la realidad se presentaba menos edulcorada. En abril de 1901 se estrena el “juguete cómico lírico” titulado El tío de Alcalá, obra de Carlos Arniches que no ha merecido la debida consideración por parte de la crítica. Se trata de un ejemplo del perfecto dominio del autor en lo referente a las técnicas del teatro menor o breve. Con una precisión absoluta, utilizando los recursos necesarios, crea una sencilla y eficaz situación dramática quintaesenciada donde destaca un diálogo cómico todavía fresco y atrayente. Este “juguete” tiene más fuerza costumbrista que otras obras encuadradas en los “dramas de costumbres...” y, afortunadamente, Carlos Arniches prescinde de la moralina agobiante para realzar lo cómico en una obra de admirable construcción y ritmo. No aporta nada nuevo y los personajes y las situaciones se desenvuelven dentro de los parámetros habituales del género. En el mismo, también se incluye un repertorio de oportunidades para el lucimiento de la actriz protagonista, en este caso la popular Loreto Prado. Carlos Arniches alcanzó un nuevo éxito con el “boceto líricodramático de costumbres alicantinas” titulado Doloretes (1901), que tuvo notables repercusiones más allá del escenario. Desde el punto de vista teatral, se trata de una “obra rural” donde se intensifica el elemento melodramático y moralizador, se restringe la parte cómica y los personajes son más fuertes, primitivos y nobles. Su ambientación en un pueblo alicantino es tan limitada como su costumbrismo. Todo se reduce a los nombres de los personajes, la utilización de algunas expresiones y la imitación de una fonética que se supone propia de las comarcas alicantinas. Con los mismos personajes y situaciones, pero cambiando estos rasgos que apenas tienen trascendencia teatral, Carlos Arniches también escribió comedias rurales ambientadas en Aragón y Andalucía siguiendo una tendencia del teatro español de aquellas décadas. Son las endebles y tópicas En Aragón hi nacido (1926) —“una tentativa de comedia que no llega a ser más que un amasijo de lugares comunes, situaciones vistas, lances inoportunos y convencionalismos regionales de lo más burdo y manido”, según Enrique Díez Canedo—, Gazpacho andaluz (1902) y El puñao de rosas (1902). No creo que las peripecias de Visentico, la tía Tona, Doloretes, Nelo y Carmeleta den pie para calibrar el helenismo o el arabismo del pueblo alicantino, como pretende Vicente Ramos. Todo se reduce a una visión tradicional de “lo rural” desde una perspectiva teatral “de ciudad” y asentada en la tradición teatral española. Igual sucede en La divisa (1902), zarzuela escrita para aprovechar el éxito de Doloretes, y la comedia rural titulada El tío Quico (1925) —“comedia de teatro de barrio, con mala retórica y sal ordinaria”, según Enrique Díez Canedo. Ambas están “ambientadas” en el medio rural alicantino. Como ya hemos indicado, el estreno de Doloretes tuvo amplias repercusiones. La Sociedad de Autores Españoles se había fundado en junio de 1899, siendo Carlos Arniches uno de sus más decididos promotores. Desde entonces había entrado en conflicto con las casas editoriales que acaparaban —con verdadera usura— los derechos literario y de representación de las obras dramáticas, en especial la regentada por Florencio Fiscowich. El estreno simultáneo de Doloretes y otras dos obras fue decisivo para equilibrar la balanza a favor de la Sociedad. No obstante, lo que ahora nos interesa subrayar es el interés de Carlos Arniches por los temas económicos y legales relacionados con su actividad profesional. Su participación en la Sociedad de Autores Españoles y, desde 1932, en la Sociedad General de Autores Españoles es una consecuencia de su profesionalidad y del interés económico que comportaba su actividad teatral. Si durante el siglo XIX la literatura dramática había sido la más rentable, a partir del éxito de la Sociedad de Autores Españoles y con el diez por ciento de la recaudación en taquilla para el autor era posible que el mismo subsistiera, a veces con lujo, única y exclusivamente de su oficio. El propio Carlos Arniches declara en 1918 que, desde la época de Doloretes, había ganado por derechos de autor un millón y medio de pesetas, aproximadamente. No podemos comprobar esas cifras porque, entre otras circunstancias, los archivos de la Sociedad de Autores Españoles desaparecieron en un incendio durante la Guerra Civil. Pero por los testimonios conservados sobre Arniches y otros autores que cultivaban con idéntica profusión los mismos géneros teatrales sabemos que sus ganancias eran elevadas. A los derechos de taquilla hay que sumar los de las numerosas ediciones de sus obras. Casi todas fueron editadas y muchas de ellas en repetidas ocasiones, siendo destinadas a un lectorado compuesto en ocasiones por las numerosas compañías de aficionados que las representaban en pequeñas ciudades y pueblos. Y, más adelante, los derechos por el paso al cine de algunas de sus obras. La previsible suma de estos ingresos nos permite asegurar que Carlos Arniches disfrutaba de una situación económica privilegiada. Y la misma sólo era posible en el marco de las directrices teatrales que siguió. Por lo tanto, es un factor a tener en cuenta a la hora de comprender las resistencias al cambio que se dan en la trayectoria de nuestro autor. Sería absurdo reducirle a una especie de negociante del teatro, pero el factor económico influye en el “oficio” del trabajador incansable que siempre fue Carlos Arniches. Para bien y para mal. Estas circunstancias permitieron al autor alicantino salvar, sin grandes problemas, algunos fracasos de crítica y público. Dado el ries go económico que corrían las empresas —carentes de cualquier apoyo oficial—, siempre se dirigían a los autores de éxito y casi nunca a los noveles. Como cuenta Ricardo Baeza: Hace pocos días me aseguraba una ilustre actriz y empresaria que, económicamente, un fracaso de un autor famoso le daba mejor resultado que el éxito de una obra magnífica de autor poco conocido, por cuya razón no tenía más remedio que postergar a estos autores, ya que siempre contaba con obras malas de autores famosos. Así, en parte, se justifica el inmovilismo del teatro comercial de la época y la superproducción de determinados autores, como el propio Carlos Arniches. Sus éxitos permiten que sus obras inferiores también se estrenen, editen y —en el caso de fracasar— no supongan ningún peligro para la continuidad de su rentable trayectoria. Una situación cómoda una vez que se ha llegado a la cumbre y en la cual el ries go de cualquier innovación era preciso aquilatarlo. II.3. 1903-1912: Colaboraciones y sainetes. El período 1903-1912 de la trayectoria teatral de Carlos Arniches está marcado por las colaboraciones con distintos autores y algunas escasas obras escritas en solitario. El éxito de El santo de la Isidra y Doloretes no le impulsa a abandonar la colaboración con otros colegas que seguían cultivando las distintas modalidades del género chico, ya en franca regresión creativa. La nómina de estos autores es amplia: José Jackson Veyán, Ramón Asensio M as, Carlos Fernández Shaw, Sinesio Delgado, José López Silva, Félix Quintana, Joaquín Abati y, muy especialmente, Enrique García Álvarez. En casi todos los casos se trata de autores de notable éxito popular y con una amplísima obra. Las colaboraciones que realizaron entre ellos durante esta época fueron innumerables. Formaban una especie de club que abastecía la cartelera madrileña con decenas de títulos cada temporada. Sus obras y su misma personalidad como autores han quedado en el olvido. Su labor creativa es casi anónima, sin perfiles personales definidos, propia del método artesanal ya comentado. La única excepción destacable es Carlos Arniches, pero no por participar en estas colaboraciones, sino por ser el autor de otras creaciones teatrales que desbordan los estrechos límites de las modalidades del género chico. La única colaboración destacable es la que, entre 1903 y 1912, estableció Carlos Arniches con Enrique García Álvarez. Juntos cultivaron con notable éxito popular una modalidad teatral que podríamos denominar vodevil asainetado. Se trata de obras breves de intención exclusivamente cómica que se basan en el juego de enredos y equívocos para crear situaciones hilarantes cuya única lógica es la puramente teatral. El protagonista y eje de esa comicidad es el “fresco”, tipo pícaro y un tanto sinvergüenza que inventa toda clase de patrañas sin ninguna maldad real. La presencia de ciertos elementos costumbristas —posiblemente obra de Carlos Arniches— y el intento de dar una mínima coherencia a los argumentos impiden que se caiga en el puro vodevil, o en el astracán que tanto influyó en el teatro español de la época inmediatamente posterior. Por otra parte, Carlos Arniches nunca aceptó el humor basado en el absurdo o en el excesivo retorcimiento lingüístico. Esta circunstancia le salvó ante la crítica, que combatió el éxito de Pedro M uñoz Seca y del teatro astracanesco que gira a su alrededor. La mayoría de las obras de Enrique García Álvarez y Carlos Arniches —con la colaboración, en ocasiones, de un tercer autor— pertenecientes a este vodevil asainetado se pueden englobar en una especie de saga de “frescos”: los protagonistas de El terrible Pérez (1903), El pobre Valbuena (1904) y El fresco de Goya (1912). Como ya he indicado, el “fresco” es un tipo teatral cercano al pícaro. Sus patrañas son siempre descubiertas y ridiculizadas. En torno a él gira el elemento básico de la obra: la comicidad. Para su éxito es imprescindible que dicho papel sea encomendado a un actor de “vis cómica”, con notable fuerza histriónica y capaz de hacer una especie de caricatura del tipo. Cómicos tan populares en la época como Emilio Carreras o José M esejo eran los encargados de desempeñar estos papeles que concitaban el entusiasmo del público. Carlos Arniches y Enrique García Álvarez conocían lo fundamental de la aportación de los cómicos y sus textos están repletos de momentos destinados al lucimiento de los mismos. No tienen ningún reparo en romper la línea argumental y la progresión dramática para introducir una réplica ingeniosa o un chiste. Tampoco lo tenía el público que con sus risas obligada a repetir determinados momentos hilarantes. Y, en consecuencia, actores, cómicos y público olvidaban la obra para disfrutar con las caricaturizadas e histriónicas actuaciones de estos populares actores. El papel fundamental desempeñado por estos últimos en el éxito de Carlos Arniches nunca debe dejarse en un segundo plano. Según múltiples testimonios biográficos y del mundillo teatral de la época, el autor alicantino mantenía una excelente relación profesional con los más destacados cómicos de la época. Nombres como los arriba citados y Enrique Chicote, Loreto Prado, Catalina Bárcena, Casimiro Ortas, José Isbert, Isabel Garcés, M iguel Ligero, Concha Catalá, M aría Bru, Guadalupe M uñoz Sanpedro, Valeriano León, Aurora Redondo y un largo etcétera eran los más populares de aquellas décadas. Sus colaboraciones con Carlos Arniches se repetían durante largas temporadas y se establecía una simbiosis perfecta entre autor y cómico. El público iba a ver una obra de Carlos Arniches, pero también iba a contemplar a su pareja favorita de cómicos y si se juntaban ambas circunstancias el éxito estaba asegurado a poco que los diálogos y los chistes funcionaran. En consecuencia, al afrontar actualmente el análisis de los textos nos cuesta en ocasiones comprender el éxito de determinadas obras. Desprovistas de su marco teatral, de esa peculiar relación que en el mismo se establecía entre el público y sus actores favoritos, sus textos aparentan una pobreza que no es tal. Debemos imaginarlos interpretados por cómicos de escasa formación teórica y cultural, pero dotados con una gran experiencia y oficio que los hacían adecuados para este tipo de teatro. Cómicos de aspecto a menudo caricaturizado y un tanto grotesco, con una peculiar entonación para enfatizar los momentos que más “llegan” al patio de butacas, histriónicos hasta la exageración utilizando unos recursos de eficacia cómica asegurada, haciendo constantes guiños a los espectadores, dando la réplica a una pareja femenina que contrasta por su belleza con “el pobre Valbuena” o “el iluso Cañizares”..., y así empezaremos a comprender el éxito de unos textos con una virtud indiscutible: su teatralidad, su adecuación perfecta para ser llevados a escena por aquellas compañías en las que se apoyaba buena parte del éxito de Carlos Arniches, siempre consciente de los límites de su participación en el engranaje teatral. La prolífica colaboración con Enrique García Álvarez se extendió a otros géneros como el sainete y la zarzuela cómica. O subgéneros tan curiosos como “el viaje cómico-lírico en un acto” titulado El perro chico, donde los rasgos de Carlos Arniches quedan difuminados entre los dos números de circo y varios cantables “exóticos” a cargo de sicalípticos coros femeninos de musulmanas y filipinas. Estas últimas cantaban letras tan turbadoras como la siguiente: Las muchachas que están en M anila Llevan siempre en la mano un pai-pay, Que el pai-pay en M anila se estila, Y en Samalacay. (Dejando caer los abanicos...) ¡Ay, que se me cay! ¡Porque allí hace un calor superior! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! (Abanicándose.) ¡Ay, qué fresquito-quito-quito, ay! M e da el pai-pay. ¡Ay, qué riquito-quito-quito, ay! es el pai-pay. Las caídas de abanicos y el quito-quito pondrían el corazón de los espectadores en un puño y les harían sudar más que en Samalacay. Y, claro está, ya nos podemos imaginar que en estas obritas la labor del autor se reducía a las letras de los cantables — encomendadas a Enrique García Álvarez— y a hilvanar con algunas escenas cómicas los distintos números musicales. Una labor de oficio y un tanto rutinaria que apenas nos permite hablar de la aportación concreta de Carlos Arniches. Sin embargo, el mayor éxito de la colaboración de nuestro autor y Enrique García Álvarez es la comedia lírica titulada Alma de Dios (1907), donde se abandona el tono de revista y vodevil tan frecuente en las obras de esta etapa. Dicha comedia, protagonizada por la pareja de cómicos más popular de entonces: Loreto Prado y Enrique Chicote, vuelve por el camino del melodrama moral con muchacha huérfana y fue un éxito de público arrollador. Una circunstancia que, en general, acompañó a estos dos autores en su colaboración, basada en el arte del diálogo y la construcción dramática de Carlos Arniches y en el improvisador ingenio cómico de Enrique García Álvarez, un autor fundamental en la historia del teatro de humor español de la época y que tal vez ha caído en un injusto olvido por parte de la crítica. En 1912, dejaron de escribir juntos por razones al parecer personales y no muy claras. Pero no olvidemos que, por esa época, el género chico ya había entrado en una decadencia irreversible y en buena medida se había transformado en el teatro de “varietés” o en lo que algunos autores llamaron el “género ínfimo”, donde el elemento costumbrista casi desaparece y la comicidad se busca en situaciones sicalípticas y arrevistadas. Carlos Arniches no se encuentra a gusto en este marco y es lógico que a partir de esa época busque nuevos horizontes que le llevarían hasta la que, en mi opinión, es su obra cumbre: La señorita de Trevélez (1916). Esta opinión no era compartida por Carlos Arniches, quien en declaraciones efectuadas en 1930 otorgaba esta categoría a Las estrellas y Es mi hombre. Las representaciones efectuadas, las ediciones y la atención de la crítica no parecen coincidir con la opinión del autor en lo referente a la primera de estas obras, estrenada en 1904 con gran éxito de público. Personalmente considero que representa uno de los momentos más bajos de la trayectoria teatral de Carlos Arniches, confirmado por lo endeble de obras como La pena negra (1906) y La noche de Reyes (1906). Su autor se encuentra por entonces demasiado inmerso en el mundo de las colaboraciones como para trazar un camino propio y definido. Su dominio del sainete es indudable, pero durante esta década no consigue superar los objetivos alcanzados en El santo de la Isidra. Ese camino estaba casi cerrado y era necesario que se produjera un cambio de gustos del público y un agotamiento de todo lo que supone el género chico para que Carlos Arniches se planteara nuevos objetivos. No se producirá una ruptura y, a menudo, volverá sobre sus propios pasos, pero el cambio era inevitable para seguir disfrutando de la atención de un público inmovilista, aunque no fósil. II.4. 1912-1915: Hacia la tragedia grotesca Enrique García Álvarez, al separarse en 1912, de Carlos Arniches entró en una fase que culminó con la obra, escrita en colaboración con Pedro M uñoz Seca, titulada El último Bravo (1917). Su estreno provocó una dura polémica y una campaña de buena parte de la crítica contra lo que representaba el dominio de la más burda astracanada. Era el teatro reducido al chiste por el chiste y, a pesar de su éxito de público, resultaba lógica esa reacción de la crítica que no deseaba un teatro necesariamente trascendente, pero sí más equilibrado. La dirección de Enrique García Álvarez –que un sector de la crítica valora positivamente- podría haber sido también la de Carlos Arniches, pero supo rectificar a tiempo y, además de crear obras interesantes, consiguió el respeto de la crítica que culminaría con los elogios otorgados por Ramón Pérez de Ayala. E.M . Portillo, en su Prólogo al Teatro completo (1948) de Carlos Arniches, dice lo siguiente: Lo que no hay en la obra de Arniches es amargura. Siempre, al final, se ve una lucecita de esperanza, una manera de reflexión; como si alentase: “Con un pequeño esfuerzo, verás cómo se arregla todo”. Que es mucho más humano y más verdadero que el “¡Alegrémonos de haber nacido!” a ultranza de los hermanos Quintero. O aquellos de M uñoz Seca: “El que no se ríe es porque no quiere”. Esa lucecita de esperanza, sobre la que volveremos al comentar los desenlaces felices de sus obras y la idealizada bondad final de todos los personajes, se basa en un mínimo afán de trascendencia más allá de la ingenuidad de los Quintero o el frío humor de la astracanada. Carlos Arniches jamás renuncia a la comicidad, pero a partir de esta época, y en algunas obras, convertirá el elemento melodramático en un componente moral y social que culminará con el regeneracionismo de La señorita de Trevélez. Surgirá, pues, una suave crítica contra determinadas actitudes morales y sociales y sus obras cobrarán una nueva dimensión, soportando a veces la incomprensión de un público que le seguía viendo como el autor del género chico. No obstante, sería un error considerar uniformemente esta etapa como tendente hacia la tragedia grotesca. En las obras que a continuación comentaremos hay elementos decisivos que culminarán en el citado género, pero no creo que el mismo sea la consecuencia necesaria de esta etapa. La huella que nos lleva hacia La señorita de Trevélez (1916), Es mi hombre (1921) o ¡Que viene mi marido! (1918) aparece y desaparece en unas obras que apuntan en ocasiones la necesidad de renovación que tenía Carlos Arniches y en otras el miedo a romper con fórmulas anteriores de éxito. Es, por lo tanto, una etapa contradictoria de búsquedas y reencuentros. Teatralmente afortunadas aquellas, a pesar de su fracaso de público, y alimenticias las últimas. Los géneros dominantes en este período son el sainete y la farsa cómica, ambos con los citados toques de crítica social y moral. Pero la primera obra es una comedia en tres actos titulada La pobre niña (1921), estrenada después de seis años sin escribir nada en solitario. Se trata de una comedia basada en un bien trenzado juego de equívocos que se plantea excelentemente en el primer acto, aunque al final pierda fuerza dramática, tal y como le solía suceder a Carlos Arniches. Pero lo innovador es que el autor abandona el camino de las comedias rurales y los sainetes madrileños para apuntar determinados rasgos que veremos en La señorita de Trevélez. Como ejemplos, observamos que el protagonista masculino —un viejo enamorado de la “pobre niña”— alcanza una condición grotesca al salirse del papel que le corresponde según el decoro basado en el sentido común, al igual que Don Gonzalo, el hermano de Florita de Trevélez. Los amigos del casino, con esa filosofía donjuanesca tan criticada siempre por Carlos Arniches, impulsan con bromas y mentiras al citado protagonista al ridículo, al igual que le sucediera a Don Gonzalo. Y ambos, al final, asumen el ridículo que han hecho con una reflexión crítica, amarga, pero esperanzada gracias a la moraleja que se desprende de las obras. Las diferencias entre ambas las encontramos en la combinación de ridiculez y ternura que se da en el protagonista de La pobre niña, mucho más tosca que en los conmovedores hermanos Trevélez. Y, por otra parte, en la ausencia de implicaciones que vayan más allá del escenario. Aquí todavía no percibimos ese espíritu regeneracionista que permitió a Carlos Arniches conectar con movimientos que desbordan el ámbito teatral. Pero sus argumentos y preocupaciones quedan apuntados. La pobre niña fue un fracaso de crítica y público, al igual que la siguiente comedia escrita en solitario, La gentuza (1913). La crítica aparecida al día siguiente en ABC decía: “...sainete en dos actos [es una comedia], con matices de un manido sentimentalismo, estrenado anoche con desafortunado éxito, es una lamentable equivocación de D. Carlos Arniches. Ni el esmerado desempeño de los intérpretes ni lo bien atendido de la presentación escénica en todos sus detalles fue suficiente para evitar el fracaso”. El mismo resulta incomprensible si tenemos en cuenta la aceptable parte cómica de la obra y el halago directo a los espectadores. Carlos Arniches consigue lo primero mediante los recursos de siempre —el diálogo, sobre todo— y lo segundo dirigiéndose directamente a un público popular con sus suaves y bien intencionadas críticas a los falsos beatos que engañan a los pobres honrados. Estos últimos defienden en la obra la filosofía del conformismo, tan habitual en Carlos Arniches, en términos como los siguientes: ¿Dinero? ¡Puaf!, quiete usté allá. ¿Dinero pa qué? Si por cada duro le sale a uno un ladrón y dos envidiosos. ¡No quio dinero! ¡Allá cuidados! El dinero pa ustés, pa ustés; que son tan avaros, que hasta cuando se acurrucan delante de los santos y se dan golpes de pecho no paece que rezan, sino que están diciendo: “Too pa mi. Too pa mi” (Dándose golpes en el pecho.). Y yo vengo buscando mi gente, mi gente madrileña, pobrecita y honrada, que hasta cuando baila seguidillas, paece como que levanta los brazos al cielo, como diciéndole a Dios: “Alegría pa todos. Alegría pa todos” (Acción de bailar.). Si tenemos en cuenta que esto lo dice Jesusa, una joven graciosa y simpática que rechaza el dinero de los beatos para casarse con su M anolo y volver con una familia madrileña de verdad, ya comprenderemos los previsibles aplausos del público...; sin embargo, fracasó. Las razones pueden ser múltiples y en parte derivan de la relativa calidad de la obra, pero considero que lo fundamental es el carácter del público. No creo que el mismo no entendiera las críticas de Carlos Arniches o no aceptara que se situara al margen de lo que había sido hasta entonces habitual en él, como se ha indicado en algunos estudios y comentarios. La razón puede ser más simple: el espectador de aquella obra estaba más cerca de los beatos que de los pobres honrados. Y, aunque la comedia tomara parte por estos últimos sólo desde una perspectiva sentimental, un tanto folletinesca e ideológicamente conservadora, ese público estaba poco dispuesto a recibir los “alfilerazos” sin punta de Carlos Arniches. Éste tardará algunos años en darse cuenta del cambio sociológico que se estaba dando en un teatro cada vez más privativo de la burguesía, pero hasta que lleguen sus comedias burguesas de los años veinte tuvo que fracasar con su sentimental defensa —basada en el más elemental sentido común— de los “pobrecitos honrados” madrileños. Un mes después, Carlos Arniches estrenó una obra alimenticia titulada La piedra azul (1913), “humorada cómicolírica” que recrea la moda oriental tan en boga por entonces. Las odaliscas y las cortes de los faraones no forman parte de los ámbitos propicios para el popular sainetero, que se limita a resolver con el oficio y la facilidad habituales una pieza que casi podemos considerar ajena a su trayectoria. En su intento de recuperarse de los fracasos de las anteriores obras, Carlos Arniches vuelve al teatro Apolo para utilizar con maestría sus diálogos cómicos que tanto éxito le depararon. Así sucede en El amigo Melquíades (1914), sainete que le permite insertar sus peculiares diálogos y chistes. El público lo agradeció y, según la reseña de ABC, en la obra “abundan los chistes y son tan ingeniosos algunos de ellos que los actores tuvieron que interrumpir a veces la representación para que cesaran los aplausos”. Leídos, los diálogos pierden parte de su gracia, pero no resulta difícil imaginar su éxito leyendo fragmentos como el siguiente: SERAFÍN.- (Achulapado galán.). Daría la metá de mi existencia por ser el Guadarrama. NIEVES.- ¿Pa qué? SERAFÍN.- Para verme rodeado de nieves por todas partes. NIEVES.- Iba usté a tener mucho frío. SERAFÍN.- ¡Quia! Nieves usté y primavera yo, a la media hora el deshiele. Así transcurre casi toda la obra, mientras se contraponen los comportamientos de dos hermanas: una es la “tonta del bote”, tipo habitual en Carlos Arniches y caracterizado por su ingenuidad, sinceridad y bondad —frutos del más convencional sentido común—, y la otra es la joven que se deja seducir por el lujo. El triunfo de la primera es previsible y se resume en la habitual moraleja final: BENITA.- Sí, tonta, tonta; porque las canto claritas. ¡El lujo, el lujo! ¡Eso, eso es lo que os pierde a muchas! El gabancito de moda, el zapatito de charol y la faldita estrecha, y a pintarla por ahí andando a saltitos, como pollos trabaos. Pues no, señora: hay que agarrarse al jornalito y ayudar al marido y chincharse; eso es la obligación de una pobre. Y si hay que llevar un pingo, se lleva y se aguanta una, que después de todo siempre será mejor llevar un pingo que serlo. Eso es. Ésta es la filosofía doméstica habitualmente defendida por Carlos Arniches, sabedor de su segura aceptación por parte de un público mayoritario. Podríamos pensar que con tesis como la apuntada alienta el conformismo con la suerte de cada uno, una especie de felicidad compensatoria. Pero, en realidad, se limita a aprovechar ideas vagas y generales basadas en el sentido común, asegurándose así la citada aceptación. Carlos Arniches no plantea casos concretos a partir de los cuales deduzca una determinada filosofía, pensamiento o moralidad, sino que su punto de partida es ese núcleo de ideas comunes que por su pretendido carácter de universalidad apenas son discutibles. Nadie niega que ser bueno es mejor que ser malo o que ser trabajador supone una actitud más positiva que ser un vago. De salida todo el mundo está de acuerdo y, por lo tanto, Carlos Arniches no tiene que convencer a nadie. Ni en esta obra ni en las siguientes nos encontramos ante un autor que intente explicar su pensamiento mediante textos dramáticos. Sus obras no tienen un pensamiento propio, sino que se aprovechan de las ideas más generales que se dan en el sentido común de sus espectadores. Si aceptamos lo arriba indicado, comprenderemos que resulta absurdo el intento de algunos críticos deseosos de incluir a Carlos Arniches en “el 98”. La equiparación de espíritu crítico y 98 es un error, pero si ese espíritu se basa en unos comentarios de mesa camilla se roza lo absurdo. La “fortísima tendencia social” de algunas obras de Carlos Arniches ha hecho pensar a críticos como Llovet, M cKay y Guerrero Zamora que estamos ante un autor próximo al 98; resultado tal vez de un intento de revitalizar críticamente a Carlos Arniches otorgándole calificativos de prestigio, pero ajenos. Yo creo que esta operación es inadecuada, porque el verdadero mérito del alicantino no reside en su proximidad a un movimiento como el 98, sino en su teatralidad peculiar, en su oficio. Ni a M iguel de Unamuno ni a Azorín les hace falta sentido del humor, gracia costumbrista y carpintería teatral para ser reconocidos como grandes autores. De la misma manera, Carlos Arniches sólo precisa ser un buen creador de obras limitadas desde un punto de vista ideológico o literario, pero de una indudable teatralidad. Durante el mismo año 1914, Carlos Arniches estrenó otras dos obras: la zarzuela La sombra del molino y el melodrama La sobrina del cura. La acción de la primera se desarrolla en el Tirol durante la invasión francobávara de 1797. A pesar de que algunos tiroleses dieciochescos hablan con acento castizo, la única justificación que puede tener esta exótica ambientación es el reciente inicio de la I Guerra M undial y el consiguiente interés de los espectadores por la temática bélica en el marco europeo. Débil justificación para una obra endeble, escrita con precipitación y que muestra la desorientación del autor tras las dos obras comentadas en el inicio de este apartado. Un mes después, y aprovechando el período navideño reservado a los autores de éxito, estrena La sobrina del cura, melodrama que consigue remontar el nivel de calidad de la producción de Carlos Arniches. Al igual que en otras ocasiones, el primer acto resulta perfecto para conseguir los efectos adecuados para un melodrama según lo concebía el autor, pero el segundo acto y el desenlace muestran varias carencias. Los críticos de la época ya señalaron a menudo esta incapacidad de Carlos Arniches para culminar obras bien planteadas, sin acordarse de que los desenlaces en realidad venían impuestos por lo convencional. El triunfo así lo comprendió y el triunfo de La sobrina del cura fue notable. No obstante, lo que ahora nos interesa subrayar es la presencia en esta obra de significativos antecedentes del Padre Pitillo, una de las más populares y representadas del autor. Don Benito, el cura protagonista de La sobrina del cura, tiene los mismos ras gos básicos que el Padre Pitillo: gruñón, sincero, sencillo, evangélico, apasionado en su defensa de una fe amparada más en el sentido común que en el dogma, generoso, luchador en busca de la justicia, valeroso a pesar de su pequeñez de cura de aldea, desinteresado y paternalista. En definitiva, ambos son la máxima autoridad moral más que religiosa en sus respectivas aldeas. Como tales combaten determinados prejuicios y convencionalismos estando seguros de su fe. No se trata de curas revolucionarios, sino de unos sujetos empapados de realidad que tratan de solucionar con buena fe los problemas que acarrea la convivencia. Nunca pondrán en duda la validez de la estructura social en la que se asienta dicha convivencia. Pero desde el idealismo bienintencionado de Carlos Arniches, Don Benito, como lo haría el Padre Pitillo en una fecha tan significativa como 1936, intenta recomponer la armonía en una convivencia amenazada. La sobrina del cura también introduce, por primera vez, la crítica a los caciques en términos similares a los de obras posteriores. Como en un buen melodrama, el señorito seduce a una joven campesina y no quiere casarse con ella, lo que provoca la dura reacción del cura. El padre del señorito, aparte de ser un buscador de mujeres que obliga a delinquir a un hombre honrado (Tomasón), intenta expulsar al cura y al juez valiéndose de sus influencias. Al final, y como ocurre siempre en Carlos Arniches, los malvados caciques vuelven por el buen camino gracias a los oficios de Don Benito y el final feliz se impone. La crítica se limita a los presupuestos de un melodrama y no puede salir de los estrechos límites del escenario. Si el citado melodrama supuso una recuperación del nivel dramático de Carlos Arniches, sus siguientes obras anduvieron por caminos muy diferentes. El chico de las peñuelas (1915) es un sainete lírico de costumbres madrileñas estrenado en el Apolo. No aporta nada nuevo. La casa de Quirós (1915), farsa cómica, es una obra divertida y teatralmente bien construida donde encontramos múltiples recursos para mantener la atención del espectador: apariciones y desapariciones de los personajes, falsas muertes de los protagonistas, la presencia de las ánimas, etc. En este marco donde todo es farsa, pura ficción teatral, el enfrentamiento entre el hidalgo pobre y el plebeyo enriquecido debía resultar tópico. En contra de lo que algunos críticos afirman, creo que Carlos Arniches no defiende al plebeyo enriquecido por el trabajo frente al hidalgo que sólo tiene antepasados —una defensa que, en 1915, empezaba a ser anacrónica—, sino que aprovecha un enfrentamiento tópico para crear un mínimo conflicto dramático donde presentar sus habituales recursos cómicos. A pesar de algunas enfáticas declaraciones a favor de esa sociedad moderna que, según el autor, ha roto las seculares diferencias sociales, el centro de atención de la obra sigue situado en el humor, y todo lo demás es secundario. En las navidades de 1915, Carlos Arniches estrena en el Apolo la zarzuela La estrella de Olimpia, basada en un cuento extranjero y ambientada en la Francia de 1812. Con tales antecedentes, y teniendo en cuenta que la zarzuela es el género donde peor se encuentra el autor alicantino, podemos imaginar la escasa participación del mismo en lo que sería un encargo para cubrir el período navideño en tan popular teatro. La obra — sencilla, rudimentaria y convencional— es fundamentalmente cómica, aunque no renuncia a la tópica moraleja. Y su final, sin pretenderlo, resulta significativo más allá del propio texto: MULLER.- No es con el desprecio, sino con el amor y con la ternura, como se puede hacer bueno a quien no lo sea. RENARD.- Eso suena un poco cursi. MULLER.- Pero es bastante cierto... No lo olviden y vayan con Dios. M uchos finales felices y moralizadores de Carlos Arniches resultan ingenuos y hasta cursis, pero ciertos en la medida que no se pueden negar. Al no basarse en un determinado pensamiento filosófico o moral, al no ser demostraciones dramáticas de unas tesis, resulta imposible negar ideas tan vagas y generales. ¿Es malo ser bueno? ¿El amor y la ternura lo pueden todo?... ¿Quién se atreve a negar “ideas” así formuladas? Por otra parte, sería erróneo enjuiciar tales ideas, pues en realidad son las únicas posibles dentro de los parámetros teatrales por donde discurre la trayectoria de Carlos Arniches. La estrella de Olimpia es la obra inmediatamente anterior a La señorita de Trevélez y entre ambas las distancia teatral es inmensa. ¿Qué razones hicieron variar la orientación creativa de Carlos Arniches? Hemos visto algunos antecedentes de lo que podemos llamar reformismo sentimental; obras donde lo melodramático requiere la suave crítica de determinados elementos sociales y actitudes morales. También se ha observado el declive del costumbrismo madrileñista de los sainetes y el casi total abandono de las modalidades propias del género chico. Y, lo más importante, la progresiva perfección de Carlos Arniches a la hora de combinar los elementos cómicos con los dramáticos, lo que le permite crear personajes más complejos e interesantes desde un punto de vista teatral. Ya no sólo actúa con tipos y empezamos a conocer verdaderos personajes. Sin embargo, estos antecedentes no determinan necesariamente la nueva orientación y el cambio brusco se produjo con La señorita de Trevélez, aunque Carlos Arniches volviera después sobre sus pasos. ¿Qué razones lo justifican? Tal vez dichas razones haya que buscarlas más allá de la obra del propio autor. Yo señalaría un cansancio del público después de casi tres décadas, un progresivo agotamiento de las fórmulas teatrales cultivadas hasta entonces, un mayor nivel de exigencia de unos espectadores relativamente diferentes y, finalmente, una mayor presión de la realidad histórica en los años inmediatamente anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. No creo que Carlos Arniches sea el motor de su propio cambio teatral, sino el catalizador de una serie de demandas que le vienen dadas por su público. Un público que ya no es el del teatro por horas, que ya no quiere ver una cartelera repleta sólo de sainetes, que empieza a separar los espectáculos musicales de los teatrales, que tiene una mayor formación cultural y que, en definitiva, sin renuncia a su conservadurismo reclama obras de mayor enjundia con las cuales poder reír, llorar, emocionarse y asumir algunas críticas. El público, como casi siempre, es el verdadero motor, sin que por ello debamos menospreciar a Carlos Arniches. Su mérito, como hombre de oficio, es haber dado respuesta a esa nueva demanda creando obras que todavía conservan su atractivo teatral. II.5. La señorita de Trevélez El estreno en 1916 de La señorita de Trevélez supone uno de los momentos más brillantes de la trayectoria de Carlos Arniches. Un tanto incomprendida por el cambio de dirección que suponía, no fue una comedia que tuviera demasiado éxito de público, ni tampoco pasó a formar parte del repertorio de obras que periódicamente se reponían. El mismo autor no parece apreciarla demasiado cuando se habla de sus obras. Pero, desde la publicación del comentario crítico que le dedicara Ramón Pérez de Ayala, ha concentrado buena parte de la atención de quienes se han acercado a la producción de Carlos Arniches. Las reposiciones teatrales en estas últimas décadas, las reediciones de su texto, el paso al cine en dos afortunadas versiones (Edgar Neville, 1936 y Juan A. Bardem, 1956) y su última emisión televisada (1985) han dado prueba de una vitalidad e interés ya subrayados por casi todos los críticos. Un interés que la convierte en la cumbre de su trayectoria. La señorita de Trevélez no es una tragedia grotesca en el sentido estricto de la palabra, y ni mucho menos un “sainete alargado” como se llegó a calificar en 1916. El autor la engloba en el género de la “farsa cómica”, pero en realidad se puede considerar una comedia donde el elemento cómico propio de la farsa es una constante que se debe añadir a la tristeza y amargura de su balance final. En esta supuesta “farsa” nos reímos con el ingenio de los diálogos, repletos de réplicas brillantes y muy propias del humor arnichesco. Pero por debajo de ese humor farsesco discurre el drama de dos personajes, los hermanos Trevélez, ridículos y al mismo tiempo conmovedores. Don Gonzalo y Florita son las víctimas de la farsa burlesca montada por el Guasa Club del casino provinciano. Engañados por quienes se atreven a utilizar la farsa, la burla, con los sentimientos más nobles, arrastran su ridículo noblemente. La supuesta farsa se convierte, pues, en una oportunidad para mostrar la hondura de unos personajes, especialmente Don Gonzalo, poco frecuentes en los géneros hasta entonces cultivados por Arniches. Para conseguir esto último el autor no utiliza ningún recurso nuevo en su trayectoria. La estructura de la obra es muy clásica y convencional, los diálogos discurren por los cauces normales dentro de su trayectoria, algunos de los personajes nos resultan familiares, los objetivos de su crítica –el fatuo donjuanismo, la crueldad de la burla, la hipocresía, la insensibilidad moral, la incultura...- ya han sido abordados en otras obras. Pero en La señorita de Trevélez todo cobra un sentido nuevo y más trascendente. Carlos Arniches consigue dosificar magistralmente el humor y la tensión dramática, estructura la obra con un clásico orden de planteamiento (acto I), nudo (acto II) y desenlace (acto III) de suma eficacia, sus diálogos son ingeniosos y brillantes a la búsqueda de una comicidad que en pocas ocasiones distorsiona el desarrollo de la obra, sus personajes –al menos, los protagonistas- dejan de ser tipos monocordes y su ilusionada ingenuidad (Florita) y el ridículo “fraternalmente” consciente (Don Gonzalo) les confieren una personalidad propia. Y, por último, Carlos Arniches sobrepasa los estrechos límites del escenario a la hora de presentar sus críticas contra determinados comportamientos y ambientes sociales. Su regeneracionismo está plenamente justificado en el marco de la obra, pero tiene una lectura que permite su ligazón con tendencias críticas que desbordan el ámbito estrictamente teatral. El origen de la tragedia de los hermanos Trevélez es el ambiente provinciano de Villanea, “capital de provincia de tercer orden”. Su casino es el centro de la mediocridad, vulgaridad, incultura y ociosidad de una comunidad anquilosada. Recordemos el casino de la Vetusta de Leopoldo Alas y tendremos un ejemplo de cómo las décadas transcurridas no supusieron un cambio sustancia en este centro paradigmático de lo provinciano. De ahí surge el Guasa-Club formado por jóvenes ociosos, incultos y donjuanescos. Aficionados a montar farsas para realizar sus crueles burlas, el resultado de la escenificada será una tragedia sin posible solución. Carlos Arniches critica este comportamiento, pero a diferencia de anteriores obras acierta al enmarcar su origen dentro de las coordenadas del provincianismo de la época. En este sentido, Ramón Pérez de Ayala afirma: Cuando, a la vuelta de los años, algún curioso de lo añejo quiera procurarse noticias de ese morbo radical del alma española de nuestros días, la crueldad engendrada por el tedio, la rastrera insensibilidad para el amor, para la justicia, para la belleza moral, para la elevación de espíritu, pocas obras le darán idea tan sutil, penetrativa, pudibunda, fiel e ingeniosa como La señorita de Trevélez. En esta ocasión la burla no es sólo un recurso teatral, sino el resultado de un ambiente real e histórico que volverá a ser parcialmente abordado en Los caciques (1920) y La heroica villa (1921). Esta circunstancia nos permite hacer una lectura más histórica de unos textos de Carlos Arniches que conectan con el regeneracionismo español de aquellas décadas. Sus propuestas –básicamente, una defensa apasionada de la cultura como fórmula para revitalizar la sensibilidad moral y combatir la perniciosa ociosidad- no por tópicas dejan de ser propias del movimiento encabezado por Joaquín Costa. No obstante, el regeneracionismo histórico de La señorita de Trevélez deriva en gran parte del parlamento final de Don M arcelino, catedrático de instituto y espectador de toda la farsa. Conmovido ante la tragedia de Don Gonzalo y Florita, su intervención es una reflexión que resume el sentido último de la obra: DON MARCELINO.- [...] Guiloya [el presidente del Guasa Club] no es un hombre; es el espíritu de la raza, cruel, agresivo, burlón, que no ríe de su propia alegría, sino del dolor ajeno. ¡Alegría!... ¿Qué alegría va a tener esta juventud que se forma en un ambiente de envidia, de ocio, de miseria moral, en esas charcas de los cafés y de los casinos barajeros? ¿Qué ideales van a tener estos jóvenes que en vez de estudiar e ilustrarse se quiebran el magín y consumen el ingenio buscando una absurda similitud entre las cosas más heterogéneas y desemejantes?... ¿En qué se parece una lenteja a un caballo a galope? Y, claro, luego surge rápida esta natural pregunta: ¿En qué se parecen estos muchachos a los hombres cultos, interesados en el porvenir de la patria? Y la respuesta es tan desconsoladora como trágica.. ¡En nada, en nada; absolutamente en nada! DON GONZALO.- ¡Tienes razón, M arcelino, tienes razón! DON MARCELINO.- Pues si tengo razón, calma tu justa cólera y piensa, como yo, que la manera de acabar con este tipo nacional del guasón es difundiendo la cultura. Es preciso matarlos con libros, no hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad, y cuando estos jóvenes sean inteligentes, ya no podrán ser malos, ya no se atreverán a destrozar un corazón con un chiste, ni a amargar una vida con una broma. Este enfático resumen final, donde con sinceridad e ingenuidad se reflexiona acerca de lo escenificado, casi es un añadido a la obra. La verdadera tragedia teatral está en la amargura final de Don Gonzalo y Florita. El autor, a través de Don M arcelino y usurpando en alguna medida el papel del espectador, la eleva a una categoría más histórica, pero es un recurso innecesario. Carlos Arniches por una vez evita el final feliz, pero no el final esperanzado. Las lágrimas de Don Gonzalo son el final teatral, la esperanza bienintencionada de Don M arcelino es la puerta abierta que siempre dejaba Carlos Arniches para solucionar cualquier problema. Un aspecto olvidado por la crítica es la presencia de la parodia, y la crítica a determinados géneros teatrales, en La señorita de Trevélez. La podemos observar en los diálogos para provocar la comicidad –lo cual es frecuente en Carlos Arniches-, pero también con respecto a los rasgos dominantes de otros géneros teatrales. Cada vez que aparece Tito Guiloya, verdadero urdidor de la trama, presenta a ésta como una “farsa” (acto I) o como un “drama romántico” (actos II y III). Y es cierto, el esquema genérico de la obra sigue, aunque parodiándolos, los propios de dichos géneros. Carlos Arniches piensa que la farsa por la farsa es cruel y el drama romántico –con su codificada y artificiosa defensa del honor familiar y los inefables duelos- es incapaz de mostrar la verdadera tragedia de unos sujetos capaces de conmover al espectador. Nuestro autor rechaza el humor deshumanizado, el reírse a costa de lo que sea y, en consecuencia, presenta cómo una farsa al jugar con los sentimientos más nobles se convierte en una tragedia. También rechaza los dramas de honor que acaban en finales truculentas a punta de espada. La verdadera tragedia de Don Gonzalo surge gracias a su negativa a resolver la situación con un duelo o una venganza. Al asumir su propio ridículo – “Quedémonos en el ridículo, no demos paso a la tragedia”-, su absurda ilusión, alcanza un nivel trágico que hubiera sido imposible con un teatral duelo a espada o una boda forzada. Carlos Arniches se basa casi siempre en el propio teatro para crear sus obras. En esta ocasión lo hace con una intención crítica al utilizar unos géneros que le facilitan la comicidad (la farsa) y parte del esquema argumental (el drama romántico), pero que los supera en aras de buscar un concepto más real y profundo de la tragedia que sacude a dos hermanos inofensivos y honrados, a dos pobres infelices que empiezan siendo ridículos y acaban siendo trágicos. También encontramos la caricatura de tipos como el don Juan provinciano ejemplificando en Numeriano Galán y Pablito Picabea, “arrolladores” al principio y grotescos al final cuando muestran su verdadera debilidad o entrañables personajes secundarios como el conserje del casino, el “patriarcal M enéndez”. Hay acertados toques costumbristas en los dos primeros actos y, en general, no encontramos los defectos de otras obras. Tal vez un excesivo verbalismo –acortado en todas las adaptaciones posteriores- y la sempiterna manía de introducir alguna réplica ingeniosa en momentos donde es innecesaria. Pero son detalles mínimos en una obra coherente, brillante y que abre nuevos caminos para Carlos Arniches, tal y como señaló Ramón Pérez de Ayala. Desgraciadamente, esos caminos fueron transitados y, pocos años después, lo que había sido un ejemplar paso adelante se quedó truncado. La prueba más inmediata la tenemos en su siguiente obra, La venganza de la Petra o donde las dan las toman (1917). Esta “farsa cómica de costumbres populares” alcanza notables niveles de comicidad basada en diálogos hilarantes y situaciones equívocas de probada eficacia en su género. Pero todo es una repetición de los recursos ya tan utilizados por Carlos Arniches. Para un autor que ha sido capaz de dar la vuelta al citado género, que ha conseguido presentarnos el envés de sus tipos, la cara trágica y humana de las burlas y situaciones que tantas veces había escenificado, volver a la farsa –aunque con acierto- es un relativo fracaso. Pero también es el fracaso de su público, que sólo encontró “gracia y amenidad” en La señorita de Trevélez. El reconocimiento de la obra vino después, con los artículos y comentarios de Ramón Pérez de Ayala, Gregorio M arañón, Edgar Neville y otros más. Carlos Arniches necesitaba, sin embargo, sentirse seguro ante su público y éste no le respondió en la deseada medida. Volverá a intentarlo con las tragedias grotescas, pero al adentrarse en la década de los veinte la crisis teatral –negada por el propio Carlos Arniches- también se notará en la poca creatividad de un autor que llegó a su momento cumbre entre 1916 y 1921. No obstante, recordemos que en dicha crisis la “poca creatividad” de un público incapaz de renovar el teatro español de entonces fue el elemento decisivo, en los años veinte y casi también durante el período republicano. II.6. 1916-1921: Sainetes, farsas y comedias El período 1916-1921 es uno de los más brillantes de la trayectoria teatral de Carlos Arniches, autor maduro que ha superado algunas de sus limitaciones anteriores y se adentra con notable éxito en las tragedias grotescas, las comedias, las farsas y, también, en los sainetes. Apenas podemos trazar una línea homogénea y unívoca para definir la evolución que marca este período. Al igual que en otros momentos, Carlos Arniches es capaz de innovar y repetir al mismo tiempo. Podríamos justificarlo por una falta de reflexión sobre su propia obra y el consiguiente criterio selectivo, y probablemente acertáramos. Pero tampoco podemos olvidar los compromisos de un autor obligado a estrenar con una periodicidad que impide prácticamente esa reflexión y obliga a utilizar los recursos ya conocidos. Ambas circunstancias confluyen e impiden dar una imagen homogénea de un período que, no obstante, le supuso un importante reconocimiento crítico y no caer en el olvido generalizado de tantos autores que habían triunfado durante las décadas anteriores con el género chico. Comencemos con los sainetes estrenados a lo largo de estos años. El primero es El agua del Manzanares o cuando el río suena... (1918), escrito para la fiesta del sainete que todas las temporadas se celebraba en su “catedral”, el Apolo. No hay ninguna novedad en una obra destinada a exaltar el madrileñismo más castizo. Carlos Arniches presenta de nuevo su imagen idealizada de un pueblo caracterizado por la alegría, honradez, limpieza, salud y, sobre todo, capaz de enfrentarse a sus mayores enemigos: codicia, golfería, vagancia, deseo de ascenso social y relajación moral. Un esquema maniqueo, habitual en los sainetes, que buscaba la autosatisfacción del público ante la proclama final: “¡Bendita sea el agua del M anzanares, que es para el pueblo de M adrid limpieza y alegría, honradez y salud! ¡Viva el M anzanares!”. ¿Era una ingenuidad, neutra desde el punto de vista ideológico, presentar en 1918 un pueblo tan satisfecho con su “río”? Probablemente no, pero tampoco cabía esperar algo diferente de aquellas anuales fiestas del sainete, un género que tendía a la repetición y daba escasas muestras de creatividad. Una prueba de esta circunstancia es La flor del barrio (1919), sainete lírico de costumbres madrileñas, donde el autor introduce algunos elementos más propios de la comedia que del popular género. Carlos Arniches es consciente de que las obras en un acto con algunos cuadros costumbristas ya no bastaban para satisfacer al público y, consiguientemente, alarga la acción dramática, la sitúa en varios lugares, la unidad de tiempo desaparece, el argumento tiene un desarrollo propio de una comedia, amplía el número de personajes, se intuye una complejidad de montaje muy superior a la de un sainete... En definitiva, ya no se confía en los rudimentarios medios propios de un género todavía atractivo de cara al público, pero al que –dada su muy problemática renovación- había que añadirle elementos ajenos. La flor del barrio funciona, no obstante, bastante bien desde el punto de vista cómico. Encontramos tipos y situaciones con indudable gracia y resulta lógico que triunfara en el Apolo. Circunstancia que no concurrió en el estreno de Mariquita la Pispajo (1921), sainete anodino que apenas merece un comentario. Dentro de este apartado también cabe incluir la publicación en Blanco y Negro de una serie de “sainete rápidos”, agrupados en algunas ediciones bajo el título Del Madrid castizo (1915-1916). Estos textos sólo fueron puestos en escena en una adaptación titulada Fantasía 1900 (1952) y en unas versiones libres preparadas por Lauro Olmo para El Corral de la Pacheca en 1980 y 1983. Nos encontramos ante diálogos costumbristas, muy adecuados para el marco periodístico, donde Carlos Arniches aborda con toques de picaresca y humor temas de relativa actualidad y refleja lo que, según él, pensaba el pueblo acerca de los mismos. El sesgo conservador de su pensamiento y su paternalismo edificante se manifiestan más claramente que en sus obras teatrales. Cada uno de estos textos defiende una tesis más o menos concreta. En Los culpables, Carlos Arniches piensa que para la solución de muchos problemas de España serían necesarios el silencio y el trabajo de los ciudadanos. Los ateos pretende ser una demostración de que cuando llega la muerte hasta el más ateo se acuerda de Dios. La pareja científica es un ataque contra el determinismo científico. El premio de Nicanor defiende la necesidad de ahorrar para ser felices y La risa del pueblo constituye una crítica sincera, apasionada, contra los que disfrutan y se divierten haciendo daño a los demás y llegan a la risa mediante el perjuicio ajeno. Son temas poco comprometidos y concretos, pero donde el moderado conservadurismo de Carlos Arniches se deja ver en el trazado de un pueblo idealizado, anclado en un costumbrismo ahistórico y que se opone a los profundos cambios que se estaban produciendo en las capas populares de aquella época. Cuando en 1942 Carlos Arniches pronuncie su conferencia sobre El alma popular de España presentará estos sainetes como ejemplo de la invariabilidad de la verdadera alma popular que permanece siempre fiel a sí misma. Una idea propia de 1942, pero coherente con el ses go ideológico que bajo la apariencia de “sentido común” se manifiesta en estos sainetes, por otra parte del mejor costumbrismo. Carlos Arniches siguió cultivando la farsa con el estreno de la titulada Los caciques (1920). A pesar de las apariencias, esta obra no representa un cambio sustancial en el sentido de incorporar la realidad histórica al escenario. El tema del caciquismo apenas penetra en el tejido propio de una farsa que, como tal, se basa en un tópico engaño que genera una serie de situaciones equívocas tendentes a crear la comicidad. Da igual que uno de los personajes centrales sea el cacique; podría haber sido un padre autoritario, el dueño de una pensión... o cualquier otro y la obra habría quedado en sustancia exactamente igual, pues el caciquismo no es el tema desarrollado teatralmente. No hay que confundir las abundantes alusiones, e incluso las reflexiones, que se dan sobre el tema con su verdadera incorporación a la obra. El mérito fundamental de la farsa, y su objetivo teatral, es la comicidad lograda con la presentación caricaturesca de Don Acisclo Arrambla Pael –un cacique que provoca la burla y no la crítica- y los demás personajes en unas situaciones capaces todavía de causar risa. Si Los caciques triunfó en las reposiciones de 1963 y 1987 no es por el tratamiento de la figura aludida en el título, sino por ser una excelente farsa cómica. Carlos Arniches no aporta nada sobre el caciquismo, se basa en los tópicos que acerca del mismo tendría el público y los reafirma para lograr su aceptación. La consecuencia es la descontextualización histórica del problema y su presentación como una especie de maldición que merecen los españoles, ante la cual sólo cabe un vago y abstracto rearme moral. Presentándolo así consigue que todo el público esté de acuerdo, hasta el propio Alfonso XII, calificado en carta de Carlos Arniches como adalid de los necesarios propósitos renovadores para combatir el caciquismo. Hablar de ideas sociales, o morales, en el teatro de Carlos Arniches me parece casi innecesario. Si en Los caciques y en otras obras aborda aspectos conflictivos es como un revestimiento de una teatralidad que sigue fiel a sí misma. No creo que se trate de un oportunismo para renovar la atención del público que asiste a la enésima farsa. Las alusiones circunstanciales a temas de actualidad, su utilización aparente, es un recurso legítimo. Pero tampoco caigamos en la ingenuidad de pensar en un Carlos Arniches capaz de tratar teatralmente temas como el caciquismo y escribir un “teatro político”. No es un problema de falta de calidad como dramaturgo, sino de elección de una vía dramática donde tales temas no tienen cabida. Su camino, cuando escribe una farsa, es la caricatura, el diálogo ágil y divertido, las situaciones equívocas, el construir la obra como un mecanismo de relojería que cada cierto tiempo nos hace reír. Es suficiente para disfrutar, y no veamos en Carlos Arniches un reformador social o moral. Carlos Arniches volvió a la comedia con La heroica villa (1921), que como Los caciques fue un fracaso de público a pesar de su indudable calidad. En ella acierta al elegir, como ya hiciera en La señorita de Trevélez, un ambiente cerrado y provinciano para mostrar una crítica contra le mediocridad de la mentalidad imperante en aquellos pueblos y ciudades españoles de entonces. La heroica villa, título acertadamente irónico, tiene un arranque brillante, pleno de comicidad y agudeza crítica para retratar los ridículos personajes provincianos. Pero decae un tanto al final por la sempiterna dificultad de Carlos Arniches a la hora de encontrar un desenlace afortunado. Su argumento nos recuerda el de numerosas novelas decimonónicas: un sujeto proveniente de la capital revoluciona la vida provinciana y genera una serie de actitudes y comportamientos que reflejan la mediocridad y la mezquindad de la misma. En esta ocasión es una bella y rica viuda que llega para hacerse cargo de una herencia, deja embobados a los fatuos galanes de casino –tan perseguidos por Carlos Arniches- y provoca las envidias e iras de las intrigantes damas de una sociedad provinciana que vuelve a ser criticada, teatralmente, como ya lo fuera en La señorita de Trevélez. La presencia de abundantes momentos cómicos y la tendencia a la caricatura de los personajes y los diálogos no diluyen la carga crítica de una obra que, como tantas de Carlos Arniches, tiene un carácter coral. El autor necesita poner en escena muchos personajes, hacerles decir algo aunque sea una ocurrencia, conseguir múltiples posibilidades de diálogo. La consecuencia es una prolijidad verbal muy característica del teatro de Carlos Arniches, ya denunciada por algunos críticos de la época. Pero en esta comedia el carácter coral no va en detrimento del reflejo de un ambiente provinciano, donde por otra parte empiezan a abundar los personajes de los estamentos más acomodados en detrimento de los populares. A partir de esta época, Carlos Arniches busca a los primeros como sujetos de sus obras, y destinatarios de las mismas. El cambio del componente social del público le llevará a la comedia de ambientes burgueses o acomodados. En ella disminuirá la carga crítica, cuya presencia en La heroica villa tal vez sea la causa de su fracaso de público. Carlos Arniches aprendió la lección y poco después abandonó el regeneracionismo que inspira esta obra. M ucho menos afortunada, a pesar del éxito alcanzado en su estreno y sus numerosísimas reposiciones, es la comedia titulada La chica del gato (1921). Carlos Arniches vuelve por el camino del melodrama folletinesco para conseguir enternecer a los espectadores presentando a la popular Catalina Bárcena en la historia de la joven huérfana, cuya miseria no afecta a su integridad moral y consigue salvarse gracias a la caridad de una encantadora señorita rica. La historia del pobre honrado que siempre acaba recompensado es demasiado obvia y conocida como para comentarla, pero no deja de ser significativo que el público la acepte entusiasmado frente al fracaso de obras como La heroica villa. Resulta comprensible el éxito cinematográfico de la adaptación de La chica del gato si tenemos en cuenta la ingenuidad melodramática y consoladora que predominaba en el cine de entonces, y de épocas posteriores. La cara compungida de la huérfana, mísera y maltratada chica que es salvada de la cárcel por una caritativa señorita, a la que después salva de un matrimonio no deseado, haría furor. Lo mismo sucedería con La hora mala (1922), donde la protagonista es una joven fea pero buena, que tiene una madre cruel y una hermana guapa pero golfa. La hermana buena se enamora de un apuesto y rico galán, pero la golfa se lo quita. La protagonista quiere matarlos, pero un providencial cura lo evita en el último momento y la convence para que los perdone. La hermana fea y buena de pobre pasa con su honrado trabajo a ser dueña de un taller de costura. Un médico se enamora de ella. Satisfecha, perdona a la hermana hermosa –que vivía como una golfa en Barcelona- para reintegrarla al hogar. La obra acaba con la felicidad de todos y el convencimiento de que la virtud siempre es recompensada. La crítica de ABC fue muy favorable por “la magia del pensamiento confortador y consolador de la obra, demostrando que se pueden vencer y sojuzgar los dolores y las miserias humanas, elevando el espíritu, fortaleciendo el alma con la fe, que es caridad y amor”. M elodrama, ternura y unos toques de humor eran una fórmula de éxito casi asegurado en el cine. Pero pensar que eso mismo sucedió en el teatro durante las décadas de los veinte y treinta es desconsolador y nos permite entrever los verdaderos límites que tenía Carlos Arniches a la hora de elegir la vía hacia el triunfo. Sin ánimo de establecer comparaciones, ya Valle-Inclán en 1915 manifestó que “El autor dramático con capacidad y honradez literaria hoy lucha con dificultades insuperables, y la mayor de todas es el mal gusto del público”. Y alguien tan diferente como Jacinto Benavente, que compartía con Carlos Arniches gloria popular y ganancias, en 1928 dice al respecto: “Aquí las cuestiones religiosas no se pueden tocar; en amor, no es posible salirse del matrimonio que se pelea y luego hace las paces; de política no hay manera de hablar, porque todo el mundo se disgusta, y en profundidades filosóficas no se meta usted porque no llegan a la gente. ¡A ver cómo es posible hacer así teatro nuevo!”. Carlos Arniches asumiría, en silencio, esta lamentación, pero también conocía sus límites para agradar a tan mediocres espectadores y críticos que disfrutaban con lacrimógenas comedias como La chica del gato y La hora mala. II.7. Las tragedias grotescas La clasificación genérica de las obras de Carlos Arniches ofrece dificultades que él mismo no resolvió satisfactoriamente. Debemos tener en cuenta que por aquella época hay una espectacular proliferación de denominaciones para los, a veces, diferentes géneros. Los propios autores la provocaron en ocasiones en busca de una fácil y aparente originalidad, y en la década de los veinte coexisten la comedia lírica, la zarzuela, el sainete lírico, la historieta cómico-lírica, el sainete, el juguete cómico, la comedia... y un largo etcétera. Tales términos en ocasiones no corresponden a verdaderas diferencias genéricas e inducen a confusión. Por otra parte, la editar las obras no siempre era el autor el que señalaba la clasificación genérica de las mismas, y los errores y confusiones aumentan. Así sucede con Carlos Arniches, aunque el verdadero problema se plantee a la hora de determinar el corpus de su producción que debemos englobar dentro de la tragedia grotesca. Según Carlos Arniches, La señorita de Trevélez no pertenece a dicho género y ¡Que viene mi marido! (1918) sí. La razón del primer caso tal vez sea que el género –o subgénero- como tal se formula tras la aparición de dicha obra, pero en el segundo caso no encuentro una explicación lógica. Considero que la supuesta “tragedia grotesca” de 1918 es en realidad una farsa –así fue vista en las reseñas del estreno- y no comparto la opinión de Ramón Pérez de Ayala al agruparla en el género que tantos elogios le mereció. ¡Que viene mi marido! carece de un héroe central que reúna los requisitos necesarios para combinar lo grotesco con la tragedia. Bermejo, el forzado marido que debe morir y nunca termina de morir, resulta ridículo y hasta grotesco en ocasiones, pero le falta ese toque de ternura y sentimiento de otros héroes del género, esa dignidad alcanzada por encima de su propio ridículo y carácter grotesco. El personaje es un pillo o un pícaro y difícilmente lo podemos equiparar al Don Gonzalo de Trevélez o al protagonista de Es mi hombre (1921). La obra funciona perfectamente como farsa cómica con una situación muy bien planteada: los problemas causados por el hombre que debe morir para que se cobre una herencia y se celebre una boda, y cada vez está más sano. Hay, además, momentos donde el juego de equívocos y los típicos diálogos de Carlos Arniches alcanzan una notable brillantez. Pero sólo es una farsa destinada al entretenimiento del espectador. Como prueba de que estamos exclusivamente ante un muy teatral y gracioso juego de equívocos, podemos recordar el planteamiento de la situación dramática que hace uno de los protagonistas, Luis: “¿Pero cree usted que hay des gracia como la mía?... Estar enamoradísimo de mi novia y haberla casado con otro, ¡yo mismo!... ¡Y encontrarme ahora con que tengo relaciones con una mujer casada, que se cree viuda; pero que es soltera sin dejar de ser viuda y siendo casada al mismo tiempo!...”. Partiendo de esta situación estamos más cerca de un vodevil que de una tragedia, aunque sea grotesca. La señorita de Trevélez también parte de un equívoco muy teatral, pero enseguida se orienta hacia la verdadera tragedia que genera no tanto el equívoco –mero punto de partida que propicia la obra- como una serie de circunstancias sociales y culturales que se explicitan al final. M ientras que en la citada “comedia” no se busca el desenlace feliz que recomponga la situación generada por el equívoco, la burla, en ¡Que viene mi marido! todo se soluciona mediante un final feliz puramente teatral, tan artificioso como la propia situación desarrollada a lo largo de la obra. No hay lugar para la tragedia, para conmoverse con el personaje al que “le hacen la autopsia y engorda”. Sólo encontramos uno de los mejores ejemplos de la capacidad de Carlos Arniches para el teatro cómico y como tal hay que valorar una obra que en la tragedia grotesca apenas encuentra explicación. La amplísima bibliografía crítica que ha provocado el tema del género que nos ocupa, formulado básicamente por Ramón Pérez de Ayala, será abordada en el capítulo VI. Pero siguiendo con la trayectoria teatral de Carlos Arniches nos encontramos con la obra que tal vez mejor ejemplifique dicho género: Es mi hombre (1921), éxito rotundo de crítica y público que, además, consagró a la pareja de actores Valeriano León y Aurora Redondo, que tanta parte tuvieron desde entonces en los éxitos de Carlos Arniches. Es mi hombre presenta un argumento que en su esencia ya había sido varias veces escenificado, destacando la versión que hizo Javier de Burgos en Los valientes (1886). El pusilánime Antonio –honrado trabajador en paro que atraviesa una angustiosa situación económica- convertido en “Antoñito el M odoso” –aterrador “inspector de sala” en un antro de juego y mujeres. Es la transformación del pobre hombre sin carácter en valeroso espantamatones por la necesidad de mantener a su familia, por salir de la humillación cotidiana y la pobreza. Estamos, pues, ante un caso teatral, que se redondea con un final feliz donde el protagonista recupera el valor necesario para enfrentarse a la vida y renuncia a seguir el camino del vicio y la perdición que le brinda el dinero fácil conseguido en el antro. Los términos antinómicos de la tragedia grotesca –la fatalidad que transforma al cobarde en héroe, sin quererlo ni proponérselo, al tímido en audaz, al simple en avispado, etc.- se ejemplifican en la caricatura del pobre hombre que es el Antonio del Acto I y la caricatura del valeroso inspector que el mismo encarna en el Acto II. En ambos casos, y partiendo de un marco realista, hay una desfiguración del personaje para subrayar los términos antinómicos. Ahora bien, el objetivo no es similar al producido en los personajes esperpénticos de Valle-Inclán. No hay en Carlos Arniches un intento de alejarlos del espectador, de impedir el vínculo sentimental y emotivo del mismo con los personajes de la escena. Nuestro autor pretende lo contrario: conseguir que el espectador se apiade del pobre hombre apabullado por la miseria y se emocione cuando, en nombre de algo tan universal como es la defensa de una hija, se convierta en un hombre capaz de espantar a los más terribles matones. El primer acto provoca la reacción de un melodrama, el segundo el entusiasmo ante el sujeto que supera sus limitaciones y el tercero permite la lección moral: hay que ser valeroso, pero para enfrentarse a la vida cotidiana y conseguir la felicidad familiar: “Cuando los hombres tienen que salvar la vida y la honra de los suyos, todos son valientes, porque el valor es el cumplimiento del deber... ¡Todo lo demás, ya lo has visto, farsas!”. El esquema es completo –lo grotesco casi se circunscribe al Acto II- y en manos de un actor tan especializado en este tipo de personajes como era Valeriano León el éxito estaba asegurado. Carlos Arniches demuestra una vez más ser un gran alquimista teatral. Si prescindimos del segundo acto, nos encontramos ante un melodrama donde se mezcla la miseria económica, la orfandad, la ingenuidad, la ternura, el amor, la fatalidad, la bondad infinita y un final esperanzado viviendo en familia y con la dignidad del humilde. Pero gracias al segundo acto supera momentáneamente este estrecho marco y ofrece a su público una más amplia gama de posibles reacciones. Carlos Arniches jamás se introduce de pleno en el mundo de lo grotesco, de lo deshumanizado, de la caricatura pura o del esperpento. Pero no por miedo a presentar personajes sin sentimientos –como indica la crítica-, sino por miedo a no utilizar unos recursos melodramáticos que él consideraba necesarios para triunfar ante su público. Y subrayar esta circunstancia no supone ningún menoscabo para una obra muy bien estructurada, donde se evitan errores frecuentes como el excesivo verbalismo y chistes innecesarios, aparte de una excelente progresión dramática que convierte el final de cada acto en un momento climático. Carlos Arniches crea, en definitiva, una tragedia grotesca, pero le incorpora las abundantes dosis del melodrama y el humor que le caracterizaban. Innovador, pero sobre una base sólida. La siguiente tragedia grotesca, La locura de don Juan (1923), tuvo una fría acogida del público y no alcanza el nivel teatral de la anterior. La ambientación social de los protagonistas varía. Ahora nos encontramos en el ambiente acomodado de la “gente bien”, donde se produce la tragedia de un padre que por falta de autoridad y carácter no consigue que su familia le haga caso y acaba arruinado por el deseo de aparentar de su mujer, hija, suegra, cuñado... y otros parásitos. Finge convertirse en un loco peligroso para recuperar el respeto y la autoridad y, al final, recompone la familia llevándola por el sendero del sentido común. Este cambio de ambientación social se debe a la tendencia de Carlos Arniches a abandonar los ambientes populares para escribir comedias o farsas con personajes burgueses o acomodados. Una tendencia que comentaremos en el próximo apartado, aunque coincide cronológicamente con esta obra. Pero, al mismo tiempo que cambia la extracción social de los personajes, cambia también el género sobre el cual actúa el elemento grotesco. Carlos Arniches asocia ambientes populares con melodrama, o sainete, y ambientes acomodados con farsa o vodevil. En consecuencia, al igual que Es mi hombre supone una mezcla de melodrama con tragedia grotesca, La locura de don Juan es una de farsa con el género que nos ocupa. La intención moral de la obra coincide con la de las comedias burguesas que escribió Carlos Arniches por entonces. Se critica a los ricos cursis y frívolos sólo interesados en aparentar en contraposición al modelo tradicional de familia, basado en el sentido común, la honradez, el trabajo y el mutuo respeto entre sus miembros. Pero este objetivo crítico ocupa un plano secundario en el marco de la farsa donde se presenta. El planteamiento argumental se agota muy pronto y todo acaba siendo un desfile de encuentros y desencuentros, puertas que se abren y cierran, personajes que aparecen y desaparecen, acciones que no son lo que parecen, personajes que conocen la realidad a medias... y todo junto configura casi un vodevil. Lo grotesco se circunscribe a la conversión del apocado padre en un “loco peligroso”, pero aun respondiendo al mismo deseo de defensa de la familia no tiene el elemento emocional de la acontecida en Es mi hombre. Es un truco, propio de una farsa que en ese punto resulta original, y obviamente no causa la conmovedora ridiculez grotesca de personajes como Don Gonzalo de Trevélez. El relativo fracaso de La locura de don Juan provoca una vuelta de Carlos Arniches a los géneros habituales en su producción, especialmente a la comedia burguesa ligera y de evasión que tanto triunfó por entonces. Tenemos que avanzar hasta 1928 para encontrar una tragicomedia, El solar de Mediacapa, que casi podemos agrupar junto a las tragedias grotescas. Carlos Arniches vuelve a tratar críticamente el donjuanismo de los ociosos incapaces de formar una familia y que acaban provocando la desgracia de las mujeres honradas. La habitual lección moral, sin castigo y mediante conversión del culpable, se hace inevitable y a ella se encamina toda la obra, donde el elemento grotesco se reduce a la miseria moral de los chulescos donjuanes, esta vez agrupados en El Gratis et Amore Club. Frente a ellos la mujer, siempre dispuesta a conseguir que su hombre vuelva al buen camino. En Carlos Arniches el personaje que, momentáneamente, abandona dicho camino es el hombre, y la mujer con su estabilidad, generosidad y sentido común es la que consigue su regreso. No se trata de un planteamiento peculiar del autor, sino del reflejo de una mentalidad imperante en su público, que agradecería verse reafirmado en una división de papeles plenamente asumida. En definitiva, una obra moralizadora, muy del agrado de ese público femenino tan mimado por Carlos Arniches, pero que apenas se adentra en el campo de lo grotesco, aunque M ediacapa sea un personaje más convincente que los anteriores protagonistas. La siguiente tragedia grotesca, ¡La condesa está triste...! (1930), no aporta nada nuevo, como el mismo autor reconoce en la antecrítica publicada en ABC. Es cierto que carece de los “bríos juveniles” para renovar su teatro, pero consigue divertir de nuevo a su público con una obra rebosante de humor y diálogos del más puro estilo arnichesco. La tragedia grotesca se reduce al caso de la protagonista, cuyo papel en realidad es secundario: una vieja y millonaria condesa que se enamora de un chulo joven que, naturalmente, busca su dinero. Su hija –una ingeniero industrial, para forzar la antítesisy otros allegados la intentan disuadir hasta que reconoce lo grotesco y falso de su enamoramiento: Ahora me doy cuenta de la tragedia grotesca que representamos cuando el cuerpo va poniendo en ridículo nuestros sentimientos. Amamos, y el amor, mientras no sale de nuestro corazón, siempre parece joven... ¡Pero decir ‘te amo’, con este cuerpo, con estas arrugas mal disimuladas, con estas canas teñidas... Sí, sí... Ahora veo toda la burla que habré inspirado (Sigue llorando.) La moraleja, como indicó Enrique Díez Canedo, parece sacada de las páginas del Juanito. Pero este caso es realmente secundario y tan sólo sirve como hilo conductor de una sucesión de los habituales personajes, diálogos y situaciones tendentes a provocar la comicidad propia de una farsa. El público, tal como indica la reseña del estreno publicada por ABC, se desentendió del drama interno de la vetusta condesa – que nunca acierta a combinar lo trágico con lo grotesco y cuyo final era previsible, o forzado- y disfrutó con unos recursos humorísticos que en esta ocasión alcanzan un notable nivel. La tragedia grotesca, pues, como tal género teatral desaparece y se convierte en un soporte para cultivar el verdadero filón de Carlos Arniches. El señor Badanas (1931) es una buena obra de Carlos Arniches, que consigue recuperar con ella algunas de las posibilidades dramáticas de la tragedia grotesca; o de la comedia si dicho término nos parece demasiado ambicioso para calificar la conjunción en un mismo personaje de un exterior grotesco y un espíritu noble y humano, o la grandeza en la ridiculez. Las peripecias del caricaturizado señor Badanas –cuyo encumbramiento supone actuar contra su propia conciencia hasta provocar el rechazo de cualquier poder para volver a conseguir la felicidad, la paz y el amor de los suyos- están muy bien planteadas, tienen unos apuntes críticos y satíricos acertados, un humor a la altura del mejor Carlos Arniches y el protagonista queda como uno de los personajes más recordados del autor. Aleccionado por su mujer y su cuñado, el pobre Badanas vive la angustia del poder y la ambición, se convierte en héroe involuntario y –al descubrir Carlos Arniches la tramoya de su heroísmo- grotesco en la misma línea que los protagonistas de las anteriores obras. El final también coincide. De nuevo encontramos que la felicidad sólo es posible asumiendo la propia suerte y desechando cualquier ambición, siempre presentada como elemento corruptor. Es la felicidad doméstica, prosaica y tranquila de quien acaba afirmando: “¡Pues bien, sí, Badanas soy! ¡Ni puedo ser más ni quiero ser más!”. Carlos Arniches defiende siempre esta actitud vital, en consonancia con la mentalidad de su público mayoritario. Éste se sentiría reconfortado al comprobar que los verdaderos héroes son los que asumen sus propias limitaciones buscando la felicidad doméstica y tranquila de una vida sin sobresaltos. Pueden ser en un momento dado tan valientes y audaces como el que más, pero vuelven con la lección aprendida y se enfrentan a una realidad como la de su tranquilo y conservador público, reafirmado y reconfortado siempre por Carlos Arniches. Lo mismo sucede en el caso del pobre Paulino, dependiente que se enamora de una deslumbrante vedette en La diosa ríe (1931). El protagonista consigue ser correspondido por la hermosa mujer –es audaz a pesar de sus limitaciones-, pero vuelve a la tienda porque se trata de un amor imposible que le conduce a la ruina y a vivir sin “sentido común”. Se trata, según el propio Carlos Arniches, de “un alma vulgar y sencilla” que no puede aspirar a un amor apasionado con alguien que se encuentra en un mundo ajeno al suyo. Puede tener un momento de ciega pasión o deslumbramiento –y ahí es donde surge la trama de la obra-, pero al final el protagonista de estas tragedias grotescas siempre vuelve a su origen. Ha trans gredido momentáneamente sus limitaciones –buscando la identificación con el espectador-, pero reconoce en la moraleja final donde se encuentra la verdadera felicidad –reafirmando así al mismo espectador divertido y entusiasmado con las peripecias anteriores. La obra es tan reconfortante para el espectador que hasta la misma vedette insta a Paulino a abandonarla para que sea un hombre “honrado y digno”. La diosa ríe tiene escaso interés como tragedia grotesca. La eficacia dramática de la obra se basa en los recursos habituales: diálogo fácil y divertido, elementos costumbristas, la comicidad de los numerosos personajes secundarios, etc. La “tragedia” del protagonista queda diluida entre estas constantes, y también por lo convencional de la misma. No creo que el espectador se sintiera conmovido ante la suerte del dependiente Paulino, previsible desde el principio y resuelta con el mecanicismo del más elemental sentido común. A pesar de la pasajera melancolía del protagonista, su final feliz y reconfortante no se puede comparar con la tragedia que encierra el desenlace de La señorita de Trevélez. Paulino comete una locura sin sentido y a la que no tenía derecho, mientras que Florita y Don Gonzalo buscan “la locura” grotesca y ridícula para huir de su soledad y frustración, a la que se ven abocados de nuevo al finalizar la obra. Paulino volverá a una situación de equilibrio y normalidad, los citados hermanos vivirán una amarga tragedia interior. Dos finales contrapuestos de unas obras que, a pesar de incluirse en un mismo género, tienen unas implicaciones muy distintas. Carlos Arniches abrió enormes posibilidades críticas y dramáticas con el texto de 1916, pero progresivamente las fue abandonando al convertir la tragedia grotesca en una fórmula teatral aplicada mecánicamente. Esta tendencia continúa hasta El casto don José (1933), última “tragedia grotesca” a pesar de ser más bien una divertida y caricaturesca farsa. Así fue vista en el momento de su estreno, como deja entrever la crítica aparecida en ABC: Desde el comienzo se nota que el autor ha querido hacer una obra grotesca exagerada, forzada; como si dijéramos lo grotesco en caricatura. Sólo así se explica que la experiencia de un autor como el Sr. Arniches haya ido acumulando lances que se deducían a puros tirones unos de otros, y que para justificarlos al final había que retorcer toda lógica de modo despiadado. Pero, ¡oh, poder maravilloso del genio burlón que inspira a este autor cómico! Los espectadores se hartaron de reír... Y no les faltaban motivos en esta “obra de Pascuas, pensada para la distracción de gentes optimistas y de enhorabuena”. Lo grotesco se reduce al ridículo del casto don José cuando se enamora, pero no tiene mayor trascendencia y funciona según la lógica teatral de la más pura farsa. Los personajes tienden a la caricatura, suponemos que la interpretación forzaría todavía más esta tendencia y se lograría una obra divertida cuyo parentesco con la tragedia grotesca se reduce a la utilización de una fórmula de probada eficacia. Tal vez el éxito de la tragedia grotesca fue una de las causas de su progresiva fosilización. El género abría enormes posibilidades dramáticas y críticas, pero requería una labor creativa muy diferente a la de Carlos Arniches. Para seguir por el sendero de La señorita de Trevélez era preciso plantearse críticamente cada obra en particular, desligarse de los mecanismos de producción de la etapa anterior. Nuestro autor no quiso o no pudo hacerlo y siguió estrenando numerosas obras recurriendo a su labor de artesano poco necesitado de una reflexión particular para cada creación. Por ello, es lógico que redujera la tragedia grotesca a una fórmula teatral como la de los demás géneros cultivados por él. Su eficacia teatral no disminuye de cara a su público habitual, pero Carlos Arniches pierde la oportunidad de adentrarse en un terreno más creativo y rico que sólo llegó a tocar en contadas ocasiones. Así, pues, opiniones como las de Enrique Llovet: La tragicomedia grotesca expresa nítidamente, sin rodeos, de forma bien explícita, la participación de Arniches en el dolor por la injusticia y en el dolor por España. Lo que entra a borbotones en el texto de la tragicomedia es una feroz protesta contra los caciques, los chulos, los señoritos prepotentes, los mandones cerriles, los soberbios, los crueles, los fanáticos, los vagos, los injustos, los falsos patriotas, los envidiosos, los sucios... parecen comprensibles en un contexto crítico como el de 1966, pero sin sentido a la luz de la trayectoria de un autor que no necesita ser comprometido para ser valorado correctamente en el marco de la teatralidad que cultivó. Tampoco creo necesario achacarle las limitaciones críticas del regeneracionismo español, como hace Francisco Ruiz Ramón, pues aunque sean ciertas no conviene olvidar que no estamos ante un ideólogo, ni ante un teatro de idas, sino ante un artesano que como tal también se enfrentó a la tragedia grotesca, a pesar de algunas notables excepciones. II.8. Las comedias burguesas. Debo comenzar este apartado justificando el epígrafe, pues el período de los años veinte y treinta de la presente trayectoria no sólo está marcado por las comedias burguesas. Aparte de las tragedias grotescas ya estudiadas, Carlos Arniches sigue cultivando el sainete –con notables ejemplos todavía-, la farsa cómica y la comedia. Sin embargo, los dos primeros géneros son una continuación de tendencias anteriores, mientras que la comedia de esta época tendrá rasgos hasta cierto punto nuevos. Carlos Arniches intenta ponerse a la altura de los tiempos y es consciente de que el público teatral ha cambiado. La comedia de evasión, intranscendente y un tanto frívola está de moda. Hay una burguesía satisfecha de sí misma y, aunque no tuvo capacidad para renovar el teatro español, al menos consiguió que los autores de éxito escribieran comedias a su medida. Uno de ellos fue Carlos Arniches, el cual negó la tan cacareada crisis teatral de los años veinte, pero se adaptó a una de sus consecuencias cambiando la ambientación social de sus obras, dándoles un aspecto más moderno y dejando al margen determinados ras gos de la teatralidad popular de su primera época. La imagen de Carlos Arniches se suele asociar con una parte menor, desde el punto de vista cuantitativo, de sus obras. Al margen de las tragedias grotescas, muchas de las cuales no lo son, se le asocia con el madrileñismo de los sainetes. Estos últimos representan uno de los géneros más cultivados por él, pero sólo una parte está ambientada en M adrid. Carlos Arniches por lo general crea una ambientación puramente teatral sin apenas referencias al espacio real donde supuestamente se desarrolla la acción. Por lo tanto, no debe extrañarnos tanto que durante este período abandone su supuesto madrileñismo para escribir menos sainetes y más comedias de ciertos aires mundanos. Hay un cambio, pero no radical, para continuar cosechando el éxito de público, que le siguió siendo fiel tanto en la década de los veinte como durante el período republicano. Si utilizamos el epígrafe de comedias burguesas es porque representa la única novedad con respecto a las etapas anteriores. Una novedad por lo general poco afortunada y que apenas añade prestigio a su autor, aunque nos prueba de nuevo su voluntad de adaptación a un público que conocía perfectamente y a cuyos gustos se plegaba. No obstante, comenzaremos comentando dos polémicos sainetes estrenados en 1924: Los milagros del jornal y Rositas de olor. El primero no aporta novedades y repite la moraleja de que la pobreza con honradez es motivo de felicidad frente a los que se enriquecen recurriendo al vicio. Lo melodramático y folletinesco abunda en una obra que, basándose en el tantas veces citado sentido común, acaba siendo ideológicamente conservadora al considerar la pobreza como un destino fatal al que sólo cabe oponer la dignidad y honradez para, al menos, mantener la felicidad. Pero, ¿qué otra cosa cabe esperar teniendo en cuenta el público al que iba dirigida? Releamos unas frases de la reseña aparecida en ABC el 24 de febrero de 1924: “El maestro Arniches acredita una vez más sus admirables dotes de observador, llevando a la escena un asunto humano y realista, que no deja de ofrecer peligrosos escollos con toda la desenvoltura requerida, y sin que en el diálogo, natural y gracioso, haya nada que pueda molestar a nadie”. Los “peligrosos escollos” es apuntar tímidamente y sin ningún espíritu crítico que un jornal de la época apenas permitía vivir con dignidad, y sin “molestar a nadie”. Con estas limitaciones ya podemos imaginarnos que para un autor de éxito el único margen, más o menos deseado o impuesto, es el de lo melodramático, que se resuelve en este caso de una forma rutinaria y con oficio. Rositas de olor fue un fracaso de público, tal vez porque a pesar de todas las precauciones Carlos Arniches molestó con un final triste y algo crítico para un melodrama que apenas nos recuerda al típico sainete. De éste conserva el ambiente popular, costumbrista y coral tan propio del género. Pero se incrementa el componente melodramático hasta convertir la obra en una sucesión de muchas lágrimas y algunas risas. La joven huérfana que es seducida y abandonada por un chulo, tiene un hijo, recibe una herencia de un pariente lejano y se ve acosada de nuevo por el chulo. El matrimonio viejo, trabajador y honrado que recoge a la huérfana y quiere casarse con ella, aceptando el niño y formando una nueva familia... Todo tiende al más puro melodrama, pero parece que Carlos Arniches teme aceptar las últimas consecuencias de este género e intercala escenas costumbristas y cómicas recurriendo a sus fórmulas de siempre. La combinación no es forzosamente desafortunada, pero nos recuerda de nuevo la desconfianza de Carlos Arniches en sus posibilidades como autor dramático. ¿Por qué pudo molestar Rositas de olor? Aparte de la escasa entidad dramática de la obra, tal vez la desfavorable acogida del público quepa relacionarla con la madre soltera, el trabajador que por sus actividades sindicales huye de la policía, el exilio forzoso de la pareja de jóvenes como única salida, amarga, para poder vivir en paz...; la presentación, en definitiva, de situaciones desagradables para un público que no deseaba sufrir tanto. Así lo comprendió Carlos Arniches y en su siguiente sainete, El último mono o el chico de la tienda (1926), disminuye el componente costumbrista y simplifica y aligera el elemento melodramático para crear un protagonista con influencia chaplinesca: Bibiano, interpretado por Valeriano León con el acostumbrado éxito. Este “último mono” por su poca categoría social puede provocar la risa y, al mismo tiempo, por su humildad resulta más ingenuo, entrañable, generoso, bondadoso y, en definitiva, tiene más posibilidades melodramáticas a la hora de sufrir una desgracia. Si tenemos en cuenta que Bibiano es un humilde joven despreciado y maltratado por todos, que por su ingenuidad apenas puede defenderse mientras una bella y rica mujer le protege y ayuda, ya empezamos a recordar a Chaplin. Pero si añadimos que Bibiano se enamora en silencio de dicha mujer y hace lo imposible para favorecerla, la salva de un grave peligro y la libra del “bello e ingrato” novio, que era un traidor que antes había maltratado a Bibiano..., las imágenes del genial cómico cinematográfico nos vienen a la mente. Carlos Arniches no pretende crear un nuevo personaje a imitación del de Chaplin –tan deudor de la tradición teatral y literaria-, pero adapta sus tipos ante la indudable influencia de los nuevos mitos cinematográficos. El teatro había comenzado a compartir, y a perder, el público con un cine ya en franca expansión. Carlos Arniches lo comprendió muy pronto y desde el principio colaboró con el nuevo arte. Pero, además, aceptó en su propia obra influencias como la de Chaplin. Influencias que modelaron positivamente sus tipos de cara al público y que le permitieron obtener un gran éxito con un sainete que se siguió representando insistentemente hasta la Guerra Civil. Éxito que compartió durante el mismo período con el sainete titulado Don Quintín el amargao (1924), escrito en colaboración con Antonio Estremera, y llevado al cine con acierto en tres ocasiones. Los dos últimos sainetes estrenados por Carlos Arniches son Las dichosas faldas (1933) y Las doce en punto (1933), siendo este último el único que tuvo éxito de público y crítica. Estos sainetes en tres actos están lejos de la fórmula primitiva del género y casi se pueden considerar comedias. La única diferencia sustancial que percibo es la ambientación social, pues Carlos Arniches parece reservar el término comedia para centrarse en los ambientes acomodados, mientras que el sainete le lleva a los más o menos populares. Diferencia con poca trascendencia teatral que provoca la curiosa definición de “sainete alargado”, ya utilizada por la crítica. En cuanto a las obras en sí, nada nuevo encontramos en estos textos estrenados en plena época republicana. El teatro de Carlos Arniches apenas refleja la evolución histórica de su época y, por lo tanto, es lógico que en esta nueva coyuntura siga presentando las mismas tramas teatrales y los tipos de siempre. Ambas obras continúan centrándose en el ámbito familiar donde el comportamiento equivocado de alguno de sus miembros –el hombre siempre- rompe la armonía, restablecida al final mediante un juego teatral que culmina con la moraleja habitual. Nada nuevo para un público que tampoco había cambiado al ritmo de la evolución política de la España de la II República. A pesar del éxito que obtuvo la farsa titulada Para ti es el mundo (1929) – dirigida, según ABC, “hacia un fin moralista y educador: el de preparar a los hijos para la vida, educándolos convenientemente, convirtiéndolos en hombres útiles a la sociedad”- y que Díez Canedo la califique como “una comedia primorosa”, considero que su aportación a la trayectoria de Carlos Arniches es mínima. No se trata de una verdadera farsa cómica. El autor vuelve a combinar los momentos cómicos con los melodramáticos y un sentimentalismo un tanto dulzón con moraleja al gusto de su público. Carlos Arniches se enfrenta a un problema real, la educación de los hijos, pero lo hace desde una perspectiva estrictamente teatral que elimina lo problemático y busca el asentimiento generalizado del público que, por supuesto, comparte el sentido común del autor. Nada nuevo, pues. M ás interesante me parece la farsa titulada Vivir de ilusiones (1931), sin duda una de las más cómicas y que todavía conserva buena parte de su gracia original. A pesar de lo arriba indicado, Carlos Arniches no fue completamente ajeno a los cambios políticos y la llegada de la II República tenía que repercutir de alguna manera en sus textos. En Vivir de ilusiones encontramos numerosas referencias, todas ellas circunstanciales y sin afectar a la esencia de la obra, a los personajes y temas relacionados con el inicio del período republicano: M anuel Azaña, la jubilación forzosa de los militares, las relaciones Iglesia-Estado... Carlos Arniches no se enfrenta con estos temas, pero hace que sus personajes los citen para dar un aire de actualidad a una obra que discurre por los cauces habituales de la teatralidad cómica de nuestro autor. Sin embargo, Vivir de ilusiones a pesar de su convencionalismo tiene una interpretación que la podemos relacionar indirectamente con el peculiar momento histórico de su estreno. En ella se presenta a una madre viuda que dice ser una noble arruinada y que, a pesar de la miseria por la que atraviesa junto a su hija mantiene un aire de nobleza, no acepta la realidad de la situación y espera confiada la llegada de un marqués que se case con ella y un príncipe que lo haga con su hija. El tal marqués resultará ser un farsante que busca la supuesta fortuna de la aristócrata arruinada. El príncipe será un honesto empleado de una fábrica de fideos, enamorado de la hija y que urde toda la estratagema final con ella para evitar que la madre deje de vivir de ilusiones, lo único que la mantiene viva frente a la “ramplonería y chabacanería” de la República. La tesis es muy sencilla y se explicita en el diferente comportamiento de la madre y la hija. M ientras que la primera se apega a un pasado idealizado que sólo persiste en la imaginación, la segunda acepta con realismo el presente y aprovecha del mismo todas las oportunidades deparadas por unas circunstancias “chabacanas y ramplonas”, pero reales y capaces de deparar la felicidad a aquellos que se conforman con enfrentarse a la vida siguiendo la actitud del ya comentado Señor Badanas. Carlos Arniches nunca tomó partido explícitamente a favor o en contra de los distintos regímenes políticos que conoció. Su teatro se refugia en el margen de lo estrictamente teatral. En esta obra evita cualquier referencia apocalíptica ante la nueva situación y su ingenuo regeneracionismo le lleva a una tesis sencilla –y presente en el teatro español desde el siglo XVIII-, pero sincera. Así lo comprendió el público, que indudablemente disfrutaría con los divertidos diálogos y graciosas escenas de una farsa muy bien elaborada y alejada de la precipitación que por desgracia fue frecuente en Carlos Arniches. Las dos últimas farsas cómicas de nuestro autor, Cuidado con el amor (1933) y La tragedia del Pelele (1935), se aproximan mucho al modelo de la comedia burguesa que cultivó durante la década anterior. Ambientes sociales acomodados, problemas estrictamente domésticos y soluciones teatrales para conflictos que jamás desbordan los estrechos límites del escenario son constantes que percibimos en unas farsas que apenas justifican su inclusión en dicho género. Como comedias que, en realidad, son tampoco aportan nada significativo, dado que Carlos Arniches no varía sus temas con la llegada de la época republicana y, desde un punto de vista teatral, no hay ningún afán de renovar las técnicas de su teatralidad. Son obras basadas exclusivamente en el diálogo, con un reparto clásico de los papeles de acuerdo con las exigencias de las compañías, casi impermeables a fuentes que no sean teatrales, convencionales en su desarrollo y previsibles en su desenlace forzoso para realzar la moraleja, sin apenas preocupaciones escenográficas y muy deudoras de la fama de unos actores que sabían perfectamente cómo interpretar una obra de Carlos Arniches. No tratamos de negar su interés por todo lo que supusiera una renovación teatral, tan demandada por la crítica desde la década de los veinte. Pero sí es evidente que esa preocupación no va más allá del interés por agradar a un público poco deseoso de novedades. Para Carlos Arniches, para su profesionalidad, la renovación no es una necesidad. Él se preocupaba de elegir al primer actor más famoso y su correspondiente pareja, de que se supieran los actores el texto, de cambiar éste si no funcionaba bien durante el estreno, de hacer todas las indicaciones necesarias para que se sucedieran adecuadamente las entradas y salidas de escena..., y un largo etcétera de puntos propios de un profesional serio y responsable cuya labor desbordaba la redacción del texto para adentrarse en la rudimentaria dirección escénica de la época. Pero la iluminación, la escenografía simbolista en detrimento de la mimética y figurativa, la creación de un espacio escénico renovado frente al denotativo y cerrado, las técnicas de las nuevas escuelas de interpretación y otros puntos similares quedaban al margen de su interés. Y no tiene demasiado sentido reprochárselo. Volviendo a la década de los veinte, su primera comedia fue La tragedia de Marichu (1922), ambientada en la frivolidad y cursilería de los veraneantes de San Sebastián. En ese marco un joven matrimonio lleva una vida poco ejemplar mientras acude a fiestas, casinos y demás lugares de una frivolidad corruptora desde la mentalidad de las clases medias que defendía Carlos Arniches. Pero esas mismas clases, su público, se podía sentir reconfortado al comprobar que un cura vasco, noblote y rudo, es capaz por sí solo de reconciliar a dicho matrimonio llevándolo a su caserío, lejos de los ambientes corruptores. Todo el conflicto se reduce a una equivocación pasajera, que no deja huella, y fácilmente solucionable con buenos paisajes, excelentes alimentos y mejores consejos rurales. El mismo Padre Coloma había sido más incisivo y crítico en Pequeñeces. No obstante, el poco interés de esta obra no se debe a su falta de espíritu crítico o a la incapacidad de Carlos Arniches para presentarnos a unos grupos sociales que no le permitían su genial costumbrismo y humor, sino a estar ante una obra fría, pobre y convencional que ya fracasó ante el público de entonces. La acción transcurre anodinamente hasta el previsible final, los personajes son débiles, no encontramos la habitual gracia del autor para el diálogo, la comicidad se reduce a la abusiva utilización de un francés grotesco puesto en boca de los señoritos cursis..., y al final acabamos contemplando una obra que se olvida inmediatamente. Fue el destino de las mayorías de las comedias de evasión que estrenó Carlos Arniches pensando en un público cuya modernidad se reduce al baile del charleston y a los cigarrillos de las mujeres. La risa de Juana (1924) –basada en una obra ajena- sigue por los mismos derroteros, presentándonos de nuevos los “terribles” conflictos de unas clases acomodadas, definidas superficialmente como tales y enfrascadas en resolver las peripecias propias de un vodevil. Enrique Díez Canedo dice que en ella “se transparenta la vieja estofa del género chico”, pero tal vez lo que se transparente sea la dificultad para afrontar una nueva etapa con un espíritu renovador. Carlos Arniches tiene que cambiar de género, lo intentará a veces con éxito, pero a menudo revela unos límites sólo superables con una reflexión crítica que casi nunca practicó. La cruz de Pepita (1925) es una comedia destinada al lucimiento de Catalina Bárcena y que, como indica la reseña aparecida en ABC (24-XII-1925), presenta de nuevo el melodramático personaje de la bondadosa muchacha a la que todo le sale mal. Sin embargo, a veces deriva hacia el juguete cómico sin ningún resultado positivo. Al final, Pepita ve recompensada su virtud. Carlos Arniches vuelve a presentarnos la loca frivolidad de los años veinte en ¡Mecachis, qué guapo que soy! (1926), que consiguió divertir al público de entonces gracias a sus fáciles juegos de palabras y “su perfecta adaptación a los actores que la representan”, según Díez Canedo. De nuevo nos encontramos con unos jóvenes alocados –“tipos elegantes de brutos bien”- que sólo desean divertirse irresponsablemente hasta que aparece un personaje de edad avanzada que con habilidad y tolerancia les hace ver su mal camino. Paco Sabadell, médico catalán entrado en años y con el seny tópico de su tierra, diagnostica así la causa que original el conflicto de la obra: Estas gentes aristocráticas, ¿sabe?, están acostumbradas, desde que nacen a que todo se les subordine. La fortuna y el nombre les dan un prestigio, y el prestigio, una autoridad que nadie discute, ni criados ni maestros; y cuando ya son mayorcitos, ¿sabe?, estas facilidades que han encontrado en la vida, esta sumisión en todo, les hace creer que pueden incluso subvertir el orden natural de las cosas, y que las cosas tienen que pasar como ellos quieren que pasen, y hasta que la vida misma les ofrece una dificultad grave, ¿entiende?, no conocen su error. Y éste es el problema de esta casa (II, XIII). Aquí hay un verdadero conflicto dramático en potencia, pero la educación de los jóvenes ricos deja de ser el eje central de la obra para convertirse en una mera circunstancia de una comedia que por su estructura y desarrollo podría considerarse completamente ajena al tema. Al igual que ocurriera con Los caciques o Los milagros del jornal, donde Carlos Arniches teóricamente nos habla del caciquismo y la miseria económica de la época, aquí se toca un tema como el de la educación de unos jóvenes, pero nunca se plasma teatralmente. Si repasamos toda la trayectoria del autor, encontramos una gran variedad de temas, pero muy pocos de los verdaderamente trascendentes se convierten en materia prima para ser abordada desde un punto de vista teatral. De ahí que esa variedad se reduzca a lo superficial y no evite la monotonía que se deriva de una teatralidad cuyos asuntos siempre empiezan y acaban sobre el escenario. Por aquellos años Carlos Arniches también cultivó la comedia de evasión en sus colaboraciones con Antonio Paso y Antonio Estremera. Tras el estreno del juguete cómico titulado Me casó mi madre o las veleidades de Elena (1927), basado en una comedia del escritor francés Emilio Berr y cuyos diálogos alcanzan notables cotas de comicidad, Carlos Arniches parece abandonar la comedia de ambiente burgués para volver a presentarnos la huérfana candorosa, el chulo guaperas que la intenta explotar, la esposa entrometida, el marido alegre e inocente, el juicioso hombre maduro que resuelve la situación... y los demás integrantes del reparto más característico del autor. Esto sucede en El señor Adrián el primo o ¡Qué malo es ser bueno! (1927), una de sus comedias más aburridas y pesadas. Lo primero porque carece de conflicto dramático como consecuencia del excesivo maniqueísmo moralizador y pesada porque se cae en la verborrea para rellenar momentos muertos desde el punto de vista dramático. La arquetípica bondad del señor Adrián no consigue regenerarnos lo suficiente como para olvidar algo que ya venimos percibiendo: el progresivo deterioro de la capacidad creativa de Carlos Arniches. II.9. El final de una trayectoria Durante la segunda mitad de los años veinte se habló mucho de la crisis teatral. En la misma intervienen múltiples causas y se resume en el intento –casi siempre fracasado- de renovar el teatro español y acercarlo a las nuevas corrientes europeas. Frente a la brillantez de la poesía y la narrativa de la época, nuestra escena permanecía anclada en una teatralidad tan anquilosada como su público, el cual empieza a desertar en busca del cine o de otros espectáculos. El teatro pierde parte de su vitalidad, deja de ser un negocio tan espectacular como lo era en la época del género chico y no encuentra nuevos valores que arrinconen a unos autores cuyo éxito permanecía casi inalterable durante largas décadas. El debate era lógico y necesario para todos los sectores que intervenían en el hecho teatral. Sin embargo, hubo dramaturgos como Pedro M uñoz Seca y Carlos Arniches que negaron la existencia de esa crisis. Concretamente, el alicantino dijo: No creo en la llamada crisis del teatro. No creo en ésta ni personalmente por lo que a mí me afecta, ni colectivamente en lo que ataña a la generalidad. La crisis teatral es un estribillo que estoy oyendo hace treinta y ocho años... M as económicamente, y lo económico es lo sustantivo y objetivo de las verdaderas crisis, económicamente nunca ha producido tanto dinero como en estos tiempos producen las obras. Nos da la impresión de que Carlos Arniches reduce el problema a la cuestión económica y, desde la perspectiva de unos autores de éxito como él y Pedro M uñoz Seca –tantas veces criticados por su afán de lucro-, es lógico negar la existencia de la crisis. Pero existía en la medida que percibimos una generalizada falta de renovación, que incluso afectó al propio Carlos Arniches. Si repasamos la presente trayectoria teatral durante buena parte de los años veinte y treinta, observaremos como denominador común la falta de novedades sustanciales. Agotada la fórmula de la tragedia grotesca y siendo la comedia burguesa una leve modificación de géneros ya cultivados, la nómina de obras de esta época escritas por Carlos Arniches se mueve con más o menos acierto en el campo de lo ya conocido. Da la impresión de que pasado su momento, como indica José M onleón, “Arniches no hace sino sobrevivirse. Y seguir estrenando gracias a su público que, como el propio Arniches, se sobrevive” (1966). Y, sin embargo, triunfó. Podríamos explicar parcialmente esta circunstancia recurriendo a la reflexión del crítico Ezequiel Endériz, quien ante el dato de que en la temporada 1926-1927 se contabilizaran 151 estrenos afirma: “O España es un país donde brota el ingenio a cataratas, o a nuestros escenarios se puede llegar con cualquier estupidez”. Carlos Arniches no tenía graves problemas a la hora de estrenar y así pudo llegar a cifras espectaculares. Pero no hay ingenio a cataratas, ni necesariamente estupideces. Se estrena el mismo tipo de obras porque no hay necesidad de cambiar, porque no hay una verdadera demanda crítica de novedades. Carlos Arniches fue consciente de esa situación y pensaba, por lo tanto, que no había crisis que le afectara. Pero le afectó en la medida que esa carencia de demanda le llevó al anquilosamiento, a repetirse, a no reflexionar críticamente en busca de un teatro que sustituyera unos viejos moldes que todavía funcionaban, al menos en taquilla. La prueba la tenemos en el ritmo de estrenos de los años veinte, en la importante cantidad de obras que se reponen y se reeditan, en las que se llevan al cine..., y en otros datos que aseguran la continuidad del éxito de Carlos Arniches. La llegada de la II República no supuso un cambio en este sentido y la consulta de los estrenos en el M adrid de esa época da unos resultados muy positivos para el autor alicantino, sólo superado por Jacinto Benavente, Pedro M uñoz Seca, los hermanos Álvarez Quintero y el felizmente olvidado Pérez Hernández. Desde abril de 1931 hasta la Guerra Civil en M adrid se representaron veintinueve obras de Carlos Arniches, de las cuales ocho fueron estrenos y veintiuna reposiciones, aparte de las frecuentes reediciones de sus textos y el paso de algunos de ellos al cine. El ritmo de sus apariciones en la cartelera es uniforme, destacando especialmente el año 1933 con trece obras. Pero lo más significativo es el carácter de las que se reponen. Obras como La señorita de Trevélez y ¡Que viene mi marido! no se vuelven a representar. Es mi hombre y Los caciques sólo aparecen en una ocasión y fuera de temporada. Las tragedias grotescas prácticamente desaparecen. Sin embargo, se reponen sainetes, juguetes cómicos... de su primera época, melodramas como La chica del gato u obras de relativo interés como El último mono. La conclusión no puede ser más desoladora, pues aquellas creaciones que habían supuesto una mayor aportación teatral y donde Carlos Arniches había mostrado sus máximas posibilidades son las más olvidadas por el público de la II República. ¿Cómo iba a percibir la crisis teatral? ¿Qué reflexión crítica le iba a llevar a una renovación de su teatro? Lo mismo podemos afirmar con respecto a la época de la Guerra Civil. Tan extraordinarias circunstancias históricas no nos permiten trazar un cuadro normalizado de la actividad teatral. Pero resulta significativo que a pesar de ser un autor representado en ambos bandos –salvo esporádicas y grotescas prohibiciones (véase ABC, 20-XI1938)- apenas encontraremos estrenos de sus tragedias grotescas y sí de algunas obras menores, incluso de una zarzuela de 1896. El público, en definitiva, no parece que tuviera en cuenta los hitos más significativos del teatro de Carlos Arniches durante las anteriores décadas. Después de la Guerra Civil, tampoco pudo hacerlo hasta los años sesenta, aunque en el centenario del nacimiento del autor nadie se preocupara de rescatar La señorita de Trevélez. Pocos meses antes de que estallara el conflicto bélico, Carlos Arniches estrenó una lacrimógena obra que casi parece un voluntario deseo de negar los trágicos momentos por los que atravesaba el país. M e refiero a Yo quiero (1936), subtitulada “Andanzas de un pobre chico” que en 1966 fue infaustamente llevada al cine para el desdichado lucimiento del actor Juan Codeso, que por entonces la representaba en un teatro madrileño. La obra apunta algunas novedades de tipo escenográfico, pues el autor introduce acotaciones que nos indican una mayor amplitud y variedad en un escenario que podríamos calificar como más cinematográfico. Pero dichas novedades sólo sirven para volvernos a contar la historia del hijo natural de un cacique que, con la ayuda de un sargento y un cura, consigue ser reconocido por su padre. Una melodramática historia puesta al servicio de Valeriano León y con final feliz, pero que en enero de 1936 –como señala José M onleón-revela una “escandalosa miopía histórica”. El cuadro social formado por una beata intransigente, un señorito gandul, dos servidores paletos y ladrones, un tierno y decidido hijo natural, un cura bondadoso y un paternal sargento de la Guardia Civil es una negación de la tensión histórica de la España de entonces. Carlos Arniches sigue confiando en sus soluciones teatrales y en la bondad congénita de sus personajes. Sin embargo, la Historia caminaba por derroteros muy contrarios a los de un teatro fiel a sí mismo por encima de cualquier circunstancia histórica. Una fidelidad, o una incapacidad, que se convierte en algo grotesco cuando nos imaginamos el estreno en enero de 1936. Como indica Vicente Ramos, la obra ejemplifica “la voluntad como plataforma invencible para la realización del bien”, pero es el bien ilusorio y bienintencionado de un autor que se niega a admitir el devenir de una Historia que se hacía cada vez más tensa y trágica. El autor que tantas veces había escrito un final feliz donde la armonía siempre quedaba restablecida apenas pudo comprender el porqué de la Guerra Civil. Poco después de estallar ésta se trasladó a Alicante, desde donde salió con rumbo a Buenos Aires. Allí se reencontró con Valeriano León y Aurora Redondo, iniciando juntos una serie de giras por Argentina y Uruguay mientras duraba el conflicto en España. Carlos Arniches en ningún momento se manifiesta a favor o en contra de los bandos enfrentados y se limita a lamentar la situación trágica por la que atravesaba el país. Pero sin duda alguna su pensamiento sobre el conflicto lo expuso indirectamente en una de sus mejores comedias, El Padre Pitillo, que empezó a escribir en la villa alicantina de San Juan mientras esperaba partir al exilio. La citada comedia tiene dos lecturas igualmente válidas. La primera es la atemporal y basada en unos temas y personajes muy tratados por Carlos Arniches en anteriores obras. El Padre Pitillo es una especie de recapitulación de su arte teatral. El costumbrismo del santero, lo picaresco del monaguillo, lo melodramático de la acción central, la ambientación realista, lo cómico de algunos diálogos, el crecimiento ante la adversidad de los pequeños hombres, la mezcla de situaciones cómicas y dramáticas, los personajes duros en apariencia y tiernos en su interior, el espíritu crítico expuesto desde el altar del sentido común, el optimismo ante la capacidad de rectificación de los personajes y el mensaje final moralizador y esperanzado. Todo junto y bien dosificado está presente en un texto que, puesto al servicio de un actor como Valeriano León, podía provocar risas, lágrimas, emociones... en un público no tan obsesivamente ideologizado como los críticos que rechazaron la obra en octubre de 1939. La segunda lectura es la que se relaciona con el contexto histórico de 1936, cobrando así la obra una evidente carga simbólica que nos permite comprender la actitud del autor ante el conflicto que sacudía a España. Si optamos por la primera nos encontramos ante una más de las comedias bien construidas de nuestro autor, donde el humor, la ternura y el melodrama se combinan con apuntes críticos y tipos bien dibujados al servicio de actores como Valeriano León. Pero si optamos por la segunda tal vez comprendamos algunos ras gos de Carlos Arniches que desbordan lo estrictamente relacionable con la presente comedia. El núcleo argumental es muy sencillo. Rosa, joven humilde, ha sido seducida por el hijo del cacique, que no quiere casarse con ella y reconocer al futuro niño. El Padre Pitillo ampara a Rosa, intenta convencer al cacique, se opone a los prejuicios de las fuerzas vivas y cuando está a punto de salir del pueblo por orden del obispo, el final feliz –tan teatral y típico de Carlos Arniches- consigue solucionar el conflicto con el casamiento de Rosa y Bernabé y la reconciliación de sus respectivas familias, enfrentadas desde hacía años por diferencias sociales e ideológicas. Cada uno de los personajes de este esquema argumental tan convencional puede tener una interpretación simbólica. Los padres de Bernabé, el seductor, como caciques representan al sector más reaccionario e intransigente de las fuerzas vivas, acostumbradas a dominar incluso en la Iglesia. El padrastro de Rosa, la seducida, es el obrero duro y enfrentado al cacique, revolucionario en sus ideas políticas, pero intolerante con su familia, y que alardea de no haber pisado jamás una iglesia. Rosa representa a la juventud que no desea saber nada de odios ancestrales. Su hijo, que acabará uniéndola con el arrepentido Bernabé, es el símbolo del futuro de la nueva España capaz de aunar a los sectores hasta entonces irreconciliables. Y todo ello es posible por la intervención no de la Iglesia, sino de un pequeño sacerdote rural que encarna el catolicismo abierto, generoso, pegado a la realidad que tantas veces defendió Carlos Arniches. Un sacerdote que desde su pequeñez es capaz de enfrentarse al odio y el prejuicio con una voluntad férrea y evangélica. El mensaje final que se desprende de la obra es muy sencillo. Cuando España se ha resquebrajado en dos mitades irreconciliables, Carlos Arniches simbólicamente intenta mostrar que esa reconciliación todavía es posible con generosidad por ambas partes. La bondad que siempre hay en el fondo de sus personajes momentáneamente descarriados y la voluntad de un cura cascarrabias y valiente parecen suficiente base para esa reconciliación. Todos perdonan, todos se arrepienten y nadie es culpable en una obra cuyo contenido simbólico resulta ingenuo y carente de validez histórica, pero sincero. Tal vez Carlos Arniches hubiera deseado que la España de 1936 fuera un escenario donde mover los personajes hacia el desenlace feliz. No fue así, y se marchó del país sin saber muy bien por qué la paz era imposible. Tantos años encerrado en su teatro le habían quitado una perspectiva histórica tal vez necesaria, pero en tan tremendas circunstancias al menos consiguió el respeto de ambos bandos. El exilio de Carlos Arniches también tiene un componente económico. La actividad teatral en M adrid no se paralizó durante la Guerra Civil, pero sufrió unos cambios que modificaron el mundo teatral que conocía nuestro autor. Sus actores favoritos, Valerano León y Aurora Redondo, se encontraban en Argentina y le pidieron que abandonara España uniéndose a su compañía para emprender una gira, que dio excelentes resultados artísticos y económicos. Carlos Arniches tenía la familia dispersa, sus cómicos estaban fuera de España y el panorama teatral madrileño apenas conservaba un hueco para un autor como él, aunque jamás fuera molestado por las autoridades republicanas hasta que partió en diciembre de 1936. El éxito le volvió a acompañar en Argentina, donde fue muy bien recibido y continuó escribiendo para el teatro con la misma profesionalidad de siempre. Una vez terminada la Guerra Civil, el exilio voluntario no tenía mucho sentido. Carlos Arniches era un autor ideológicamente conservador, pero sobre todo un anciano que deseaba volver a su país para pasar sus últimos años. Así lo hace en enero de 1940, reintegrándose inmediatamente a M adrid para seguir estrenando hasta la temprana fecha de su muerte. A su vuelta no tuvo que hacer ninguna palinodia, ni tampoco escribió obras a favor del nuevo régimen. A diferencia de Jacinto Benavente, no necesitó mostrar su adhesión pública a Franco. Su conferencia sobre El alma popular en España (18-IV-1942) es un intento de conseguir el beneplácito de las nuevas autoridades, pero evita el tono belicoso y su imagen de la España franquista resulta tan ingenua como algunos de los personajes de sus melodramas. Después de calificar a los nuevos gobernantes como “los hombres gloriosos que trajeron a España la Paz y el Orden”, pide el olvido y el perdón en 1942, en plena represión. Lo hace con la sinceridad de quien nunca encontró motivos suficientes para una guerra tan trágica. Confiaba en que sus tipos populares permanecieran igual que antes de su partida, en que la reconciliación era posible dada la bondad innata del alma popular española. Su temprana muerte en 1943 le impidió ver que sus obras teatrales jamás encontraron una correspondencia en aquella realidad histórica. Una prueba ya la había tenido con la desfavorable acogida crítica dispensada a El Padre Pitillo en su estreno madrileño de 1939. Luis Araujo-Costa publicó en ABC (7-X-1939) una dura reseña que casi provocó la retirada inmediata de la obra y donde se afirma: Por desgracia se ha inspirado ahora Arniches en ciertas corrientes turbias de romanticismo trasnochado. Es muy difícil sacar al teatro y llevar a la novela figuras de sacerdotes sin conocer previamente la teología, la filosofía, la liturgia, la moral, el derecho canónico, la disciplina eclesiástica [...] Así se acumulan los disparates, alternados con sensiblerías, sin caracteres, sin personajes, sin ideas, con algunos recursos teatrales de maestro conocedor de muchedumbres que se conmueven solemnemente ante el latiguillo sentimental, sin reparar la contextura de la obra y los elementos de realidad y de arte a que debe responder toda comedia y todo autor que se respete [...] Lamentamos el fracaso, no de público, pero sí, desde el punto de vista religioso, moral y literario. No estaban los tiempos para finales felices donde fuera posible la reconciliación de bandos tan simbólicamente enfrentados. El problema no residía en que Carlos Arniches desconociera tan profundos saberes como le pedía el crítico, sino en que la ingenua sinceridad de su Padre Pitillo resultaba incómoda para los triunfadores de la Guerra Civil. Un Don Froilán al que no le arredra “ni el caciquismo, ni la influencia, ni el dinero, ni el temor a discrepar de su opinión, ni los gritos de las devotas” y afirma que “Sacerdote es el que no tiene más ley que la ley de Dios..., y dentro de ella, ¡Tos iguales! ¡Los que visten sedas y los que llevan andrajos!” es un personaje poco acorde con las directrices del nacionalcatolicismo de los años cuarenta. De hecho la comedia sólo se representó en 1946 en M adrid y Barcelona y desapareció al igual que todas las tragedias grotescas y obras donde Carlos Arniches mostró un talante crítico. Los sainetes y las zarzuelas ya pertenecían a otra época teatral, el humor de las farsas apenas se veía en los escenarios de los años cuarenta y sus comedias ya no sintonizaban con los gustos mayoritarios de aquella España tan sesgada. Al igual que ocurriera con tantos autores que sobrevivieron a la Guerra Civil (Baroja, Azorín...), Carlos Arniches estaba al margen. No por una voluntad política, ideológica o simplemente teatral, sino porque sus personajes, sus tipos populares que él creía inalterables, habían desaparecido para siempre, al igual que muchos de los géneros que cultivó, y hasta el mundillo teatral donde había sido “el rey del trimestre”. Las últimas obras de Carlos Arniches parecen desnortadas. El tío Miseria (1940), El hombrecillo (1941), Ya conoces a Paquita (1942) y La fiera dormida (1943) no aportan nada positivo. Debemos reconocer que en ellas tuvo la delicadeza de no traicionar la esencia de su propio teatro poniéndolo al servicio de una causa política concreta, lo cual por aquellos años le habría sido tan rentable como a Jacinto Benavente. Pero Carlos Arniches se limita a copiarse a sí mismo en unas obras anodinas y aburridas que carecen de la mínima frescura y donde el efecto moralizador, tan fuerte en las cuatro, ahoga hasta los tímidos momentos cómicos. Es un teatro triste, rutinario, sin fuerza, demasiado pensado para el lucimiento personal de Valeriano León...; de un anciano autor que pasaba por unas desdichadas circunstancias personales y se limitó a esperar la muerte haciendo lo que siempre había hecho: escribir incansablemente para una cartelera que tras su desaparición le fue olvidando. Su fallecimiento (16-IV-1943) tuvo la lógica repercusión en la prensa, que le dedicó encendidos elogios. Se veía en él al sainetero que había trasladado el M adrid popular a la escena, al autor que había hecho reír a un público que le fue fiel durante casi medio siglo. Pero pocos lamentaron la muerte de quien pudo haber llegado más lejos de haber encontrado el apoyo adecuado en ese mismo público. Su éxito se acabó convirtiendo en su propia limitación a la hora de incorporar una teatralidad más incisiva y lúcida. A Carlos Arniches le faltó un toque de audacia para imponerse sobre su propio éxito popular y obras como El santo de la Isidra, La señorita de Trevélez y El Padre Pitillo son jalones brillantes de una trayectoria demasiado poblada de otras que sólo le permitieron ocupar su lugar como autor taquillero. III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS El repaso de la trayectoria teatral de Carlos Arniches nos ha permitido conocer una buena parte de las características de su obra. Sin embargo, quedan pendientes de comentario otras que han sido ampliamente subrayadas por la bibliografía crítica sobre nuestro autor. La primera de ellas es su relación con otros autores de sainetes y muy en especial con Ramón de la Cruz, a menudo citado como ilustre precedente de Carlos Arniches. Si partimos de que ambos cultivaron un mismo género y lo ambientaron en M adrid, es normal que la asociación surja de inmediato. No obstante, los puntos en contacto desaparecen cuando entramos en la obra peculiar de cada uno de ellos, en lo que les define como creadores dentro de un género tan codificado como el sainete. Debemos recordar que éste tiene unos rasgos básicos como la comicidad y la ambientación popular y costumbrista que apenas dejan margen para la innovación. Por lo tanto, es lógico que distintos autores de sainetes tengan semejanzas en lo más sustancialmente genérico de sus sainetes. Pero no son semejanzas entre autores, sino el inevitable cumplimiento de unos requisitos básicos para la elaboración de una de estas obras del teatro menor. M ás allá de esos requisitos es donde podemos percibir el elemento personal de cada autor, y en ese nivel es imposible establecer una relación entre Carlos Arniches y Ramón de la Cruz. El sainetero no suele tener antecedentes que se circunscriban a uno o a varios autores concretos. Por lo general, se basan en una tradición teatral que les revela las constantes básicas de la teatralidad del género que cultivan. Carlos Arniches es un ejemplo perfecto. Probablemente conocería al ilustre sainetero del siglo XVIII, como también a otros más inmediatos y de mayo influencia como el valenciano Eduardo Escalante, el barcelonés Serafín Pitarra o el madrileño Ricardo de la Vega. Pero ninguno de ellos sería tan influyente como la oportunidad que tuvo de observar en directo la teatralidad de un género que se había revitalizado desde los tiempos de Tomás Luceño. Los recursos humorísticos, la forma de presentar y perfilar los personajes, la creación de ambientes costumbristas, el texto como apoyo para el peculiar histrionismo de aquellos cómicos y otros rasgos los tuvo que conocer a su llegada a M adrid y serían la espoleta de sus primeras creaciones. Posteriormente, el conocimiento de otros destacados antecedentes le aportaría matices para mejorar sus obras, pero siempre de una forma genérica, vaga y sin que se pueda establecer una relación concreta entre Carlos Arniches y otro autor en particular. El segundo punto de contacto que se suele citar a la hora de relacionarle con Ramón de la Cruz es el haber llevado a la escena los tipos y costumbres de M adrid. Pero este rasgo tan cierto no es válido para establecer una relación entre ambos. Si recordamos la trayectoria comentada en el capítulo anterior, veremos que el madrileñismo de Carlos Arniches casi se circunscribe al sainete. A menudo ambienta sus obras en otros espacios reales o, lo que es más importante, crea un espacio escénico completamente autónomo. Sin embargo, cuando cultiva el sainete siempre busca un referente real e inmediato como es el madrileño. No por una voluntad peculiar como autor, sino como una más de las imposiciones genéricas de este teatro. El sainetero, como todo costumbrista, necesita que su público identifique lo presentado en escena, que lo relacione con su espacio real inmediato. Si no se produce esa reacción, el sainete que se pretende costumbrista pierde casi todo su sentido. Tanto Ramón de la Cruz como Carlos Arniches –o Ricardo de la Vega, poco antes- eran plenamente conscientes de este requisito y lo cumplieron creando una imagen teatral de M adrid. Pero esta relación tiene su base en el cultivo de un mismo género, no en una hipotética influencia que, por otra parte, poco habría ayudado a nuestro autor para captar los tipos y ambientes del M adrid de entresiglos. Esa captación se basa en la capacidad de observación tan necesaria para el autor de sainetes. Todos los críticos han subrayado las dotes de Carlos Arniches en este sentido, pero a menudo se ha enfocado erróneamente. Se le ha presentado como un personaje que se inspiraba gracias a sus paseos por los barrios madrileños, cayendo en un ingenuo realismo que nuestro autor jamás practicó. La base de su teatro es, en primer lugar, la propia tradición teatral. Carlos Arniches jamás pretende incorporar la realidad histórica, ni la costumbrista en sentido estricto, a la escena, sino que se limita a actualizar los personajes y situaciones de un teatro de amplia base en dicha tradición. Y esto mismo también sucede en los sainetes, donde jamás pretende “fotografiar” lo que observaba en sus citados paseos. Él mismo así lo indica cuando afirma que en contra de lo que mucha gente supone, la vida no es teatral; ni sus hechos ni sus personajes ni sus frases son teatrales. Su teatralidad la llevan en potencia, en bruto, precisando que el autor amolde unos hechos con otros, unos personajes con otros, que combine frases y dichos, que pula, recorte y vitalice el diálogo. En esta labor, el autor teatral recoge del pueblo unos materiales que luego le devuelve, aumentados con su observación y su trabajo. Por eso existe esa reciprocidad mutua entre el pueblo y el sainetero, cuando éste ha tenido el acierto de retocar la fisonomía del modelo sin que el interesado lo advierta El elemento clave para que ese retoque surta el debido efecto es, sin duda, el lenguaje. De ahí que la cuestión del realismo escénico de los sainetes de Carlos Arniches a menudo se convierta en la cuestión de su realismo lingüístico. Este tema ha provocado el interés de numerosos especialistas, que –tras reconocer unánimemente la rica y jugosa creación verbal arnichesca- han observado hasta qué punto el autor captó el lenguaje castizo madrileño y hasta qué punto el proceso se realizó en sentido inverso, es decir, la arnichesación del lenguaje de los madrileños. Las reseñas periodísticas de los estrenos de sus obras suelen abordar dicho tema de una forma ingenua, exagerando el proceso en ambos sentidos. También actores como Valeriano León simplificaron la cuestión al afirmar que “El lenguaje de Arniches ha sido imitado por los madrileños castizos. El arte se vale de la vida, pero luego es el arte quien crea la vida”. Sin embargo, ya en 1896 fue examinado con un acertado sentido crítico por Federico Ixart en lo referente a la influencia del género chico en el comportamiento de los espectadores y durante los años sesenta se sucedieron distintos estudios que lo han centrado correctamente en el caso del autor alicantino, subrayando la función de dicho proceso dentro de la teatralidad que cultivó Carlos Arniches. Ricardo Senabre afirma, en 1966, al respecto que Se trata de hacer hablar a los personajes como si fueran gentes populares, pero para ello se requiere subentender previamente un determinado módulo de popularismo muy lejano de la realidad. El sainetero casticista y mimético transcribe la jerga que oye con muy pocos retoques. El caso de Arniches es rigurosamente inverso: él mismo se crea su propio sistema jergal y, para no desconectarlo de lo verosímil, le añade giros, vocablos o expresiones efectivamente populares. La sempiterna acusación de que los tipos madrileños no hablan como los de Arniches salvo en muy contados momentos se convierte así, por consiguiente, en un involuntario elogio del escritor. La creatividad del lenguaje de Carlos Arniches queda fuera de dudas, frente a los que defendían un mimetismo lingüístico, imposible e ineficaz desde el punto de vista teatral. Ese lenguaje tan elaborado sin perder nunca la verosimilitud es capaz de conseguir que el espectador lo identifique y, al mismo tiempo, se sienta seducido por su teatralidad. Francisco Trinidad nos dice, en 1969, al respecto: El madrileño popular empezó a comportarse, a moverse, a gesticular y, sobre todo, a hablar, de acuerdo con la representación que de él había hecho Arniches en el teatro. Arniches se inspiró en el madrileño de las clases populares, y estas clases populares aceptaron ese tipo creado por el artista. Esta aceptación no fue de manera consciente: el tipo de la realidad, al verse representado en el teatro, en una forma que a él le resultaba atrayente, empezó a comportarse así, sin darse cuenta de este cambio o evolución en su manera, completamente convencido de que no hacía más que seguir comportándose como antes, sólo que ahora con la seguridad y orgullo íntimos de un nuevo valor, de un nuevo prestigio dado a él por el arte teatral, por la atención de un artista de la pluma. Se produjo así el viejo círculo de la mutua influencia del arte de la pluma. Se produjo así el viejo círculo de la mutua influencia del arte y la vida, aquél encontrando su fuente de creación en ésta y ésta copiando a aquél para formar nuevas formas de vida, nuevos estilos de vivencia. El arte de Arniches se impuso a la realidad de la que había partido, y creó una nueva manera de sentir, de actuar, de comportarse arnichescamente. Para conseguir este último objetivo era preciso recurrir a una serie de técnicas que fueron analizadas exhaustivamente por M anuel Seco, el cual llega a la siguiente conclusión en su libro sobre el lenguaje de nuestro autor: Ante la llamativa, original, paradójica afirmación, que logró mucha fortuna entre los críticos, de que el pueblo de M adrid copiaba el lenguaje de Arniches, este examen circunstanciado del vocabulario empleado en las obras de ese autor pone las cosas en su punto: Arniches usa el lenguaje hablado por el pueblo madrileño, y en las particularidades ideadas por el propio dramaturgo, éste secunda – exagerándolas diestramente para los efectos cómicos que persigue- las tendencias del hablante popular. Arniches crea, sin duda, pero dentro de los moldes mismos que usa el pueblo para crear él por sí. Lo cual viene a ser un realismo más real que aquel que se limita a repetir fotográficamente los objetos tal como son, ya que los da no sólo como hechos, sino haciéndose, en su pleno vivir. Y, más adelante, afirma: Para los críticos, Arniches es un agudo observador del lenguaje popular; pero no lo reproduce con fidelidad fonográfica, sino que lo toma como base para crear un lenguaje “popular” suyo, a imagen y semejanza del real. Este lenguaje popular artificial es una versión deformada, recargada y caricaturesca del auténtico, preparada especialmente para ser contemplada por un público burgués; pero al ser juntamente una forma depurada y artística del habla real, es acogida como un verdadero paradigma de ésta por la clase popular, que la hace suya incorporándola definitivamente a su propia expresión. Queda, pues, descartada cualquier reproducción fonográfica del lenguaje madrileño, al igual que también conviene desterrar la noción de realismo a la hora de hablar de las obras de Carlos Arniches. Éste no sólo transformaba teatralmente los personajes, ambientes y lenguaje de su época, sino que los solía buscar en el teatro, incluso en sus propias obras. De ahí la permanencia de sus tipos básicos a lo largo de su trayectoria, de la repetición de las mismas situaciones, de la fidelidad de un teatro a sí mismo. De ahí también la incapacidad para incorporar la realidad histórica, para desbordar los estrechos límites del escenario. Todo lo que presenta Carlos Arniches en sus obras es puramente teatral y conscientemente elaborado, para bien y para mal. Aceptarlo es imprescindible para comprender sus límites y también sus enormes posibilidades dramáticas. De la misma forma que considero innecesario buscar antecedentes concretos del teatro de Carlos Arniches, tampoco creo oportuno relacionarle con otros autores de la época más allá de los márgenes del teatro popular. Carlos Arniches trabaja en un mundillo teatral muy delimitado donde convive con otros autores de similares características, con los cuales colaboró a menudo. Relacionarle con Valle-Inclán o Pirandello es tanto como sacarle del marco donde sus obras cobran sentido. Es cierto que forzando un tanto las interpretaciones se puede ver un paralelismo entre el esperpento y la tragedia grotesca, también lo es que el autor de Luces de bohemia tuvo una fuente documental en el género chico y su capacidad para la parodia. No obstante, son paralelismos con relativa influencia en la obra de un Carlos Arniches que no ignoraría completamente lo que se estaba haciendo en el teatro más vanguardista español y europeo, pero que estaba en otro mundo teatral sin posible contacto con el de Valle-Inclán. E.M . del Portillo afirma que Carlos Arniches “desconocía, casi en absoluto, el teatro extranjero, no importándole las innovaciones escénicas, porque su teatro era él, lo llevaba dentro de sí, y no se nutría de nada ajeno ni extraño” (1948). No es, por lo tanto, un problema de ignorancia –que han negado estudios posteriores-, sino una libre elección de una vía teatral que no necesita ser puesta en relación con autores insignes para merecer el estudio. Las siguientes características de la estructura del teatro de Carlos Arniches las vamos a presentar sirviéndonos del esquema trazado por José M onleón en 1966. Características que son propias también del teatro mayoritario de aquella época, pero que en nuestro autor se aplican con la exactitud y brillantez del gran artesano que siempre fue. La idea del argumento. “Las obras de Arniches son historias completas y ordenadas. Los personajes y las situaciones están al servicio de ese argumento, cuyo recorrido viene a ser el objetivo fundamental de la comedia”. El orden de las escenas. El autor fija rígidamente el orden de acuerdo con unas normas genéricas independientes de unos personajes que, en realidad, son peones utilizados en un juego que está ya previamente establecido. Monólogos y apartes. “No existe apenas lo que hoy llamamos subtexto, cuya razón de ser está en la idea de que las palabras o aun los actos dejan sin explorar una parte esencial del personaje. En este teatro –sin intimidad- sólo importa lo que tiene una funcionalidad argumental. Nada, pues, de Stalislawsky. Y ahí están los monólogos y apartes para sacar afuera cualquier reflexión y llevar linealmente hacia delante el argumento”. El chiste. “Planteado un argumento cómico y ordenadas las escenas con afán de sorprender, el diálogo, sin apoyos sicológicos, o ideológicos, ha de ser, lógicamente, chistoso. Todo el teatro de Arniches se plantea, con independencia de los demás elementos, como afanosa búsqueda del chiste. Incluso sería fácil establecer las normas que regulan verbalmente su provocación: frases oportunamente cortadas por una réplica y reanudadas luego con un sentido distinto, palabras equívocas, palabras fonéticamente afines pero de significado diferente, uniones fonéticas irregulares, etc.” “Sin duda alguna, Arniches es un hombre ingenioso. Su mérito está, sin embargo, en que es bastante más que eso, logrando, a través de su peculiarísimo lenguaje y de su concepción de lo grotesco, ir más allá de la escueta comicidad. Quede, sin embargo, registrada esa facilonería chistosa que, en bastantes momentos, resulta demoledora”. El melodrama. “Establecidos los argumentos desde fuera y no desde el personaje –salvo excepciones-, es lógico que este teatro ande siempre merodeando el melodrama. Una serie de situaciones extremas se precipitan sin más sustentación que la sentimental y los cambios de humor. El autor ha de cargar la mano para conseguir una justificación. La falta de elipsis, la necesidad verbalista de que todo sea dicho. Otras características señaladas por José M onleón y ya abordadas en anteriores apartados son la fecundidad basada en una técnica teatral que provoca reiteraciones, el problema de los artificiosos desenlaces, los tipos en sustitución de los personajes y la dependencia del autor con respecto a los cómicos que iban a representar sus obras. Francisco Nieva en un excelente artículo de 1967 nos señala otras características fundamentales del teatro de Carlos Arniches. Con respecto a sus personajes secundarios que tanto abundan en un teatro a menudo coral como el del alicantino, nos dice que suelen ser “pinceladas de color, elementos un tanto abstractos dentro del juego teatral. El ambiente crea los personajes, no los personajes el ambiente. M uchas de estas figuras, cumplida su misión descriptiva, desaparecen”. Y, más adelante, afirma: Casi siempre los personajes episódicos encargados de establecer el clima son algo más realistas, incluso en el lenguaje, que los protagonistas de la acción. En estos últimos la deformación es de una audacia picasiana, libre producto de la desfachatez del género chico, cuando no se trata de la damita o del galán que, como descendientes del dicho género, son bastante convencionales en muchas ocasiones. Esta deformación de algunos personajes de Arniches está llevada a su término con tal fruición que intuimos sin demasiado esfuerzo hasta qué punto la solución moralizante en muchas de sus comedias podría ser un forzado remate sin entraña. Francisco Nueva también comenta la subordinación de Carlos Arniches con respecto a los actores de sus obras a la hora de perfilar física y psíquicamente sus personajes: Trabajaba con el pie forzado del escritor folletinista, y sus tipos hubieran sido ilustraciones bastantes convencionales si la situación teatral en que los colocaba y la brillantez de sus réplicas no los hicieran trascender a un plano superior [...] No cabe duda de que su manejo de prototipos, extraídos del teatro popular más que de la observación directa, le permitía infinidad de combinaciones abstractas en vista de una infalible comicidad verbal y situacional. Queda entendido que, como prototipos que son, nosotros no conocemos sino que reconocemos a los personajes”. He puesto en cursiva estas frases como ejemplos que me sirven para finalizar el presente capítulo con una idea que me parece básica. Carlos Arniches, su teatralidad, parte en gran medida de la tradición del teatro no popular, sino breve o menor, sin que dichos calificativos tengan sentido peyorativo. Entronca con los recursos básicos de esa tradición, pero los revitaliza gracias a su conocimiento de las demandas de su público – norte que siempre le orientó- y, sobre todo, al dominio de la construcción dramática y de su lenguaje. IV. CARLOS ARNICHES ANTE LA CRÍTICA. INFLUENCIA DE SU TEATRO IV. I. CARLOS ARNICHES ANTE LA CRÍTICA La obra teatral de Carlos Arniches ha tenido un amplio eco crítico. Desde las reseñas periodísticas de sus estrenos hasta monografías como las de Ramos, M cKay o Leutzen, pasando por comentarios de tanta trascendencia como los de Pérez de Ayala, han sido numerosos los críticos, periodistas y autores que se han ocupado del comediógrafo alicantino. La bibliografía que incluimos en el presente volumen es una buena prueba de esta repercusión pública, pero a veces los datos bibliográficos no bastan para conocer las líneas básicas de lo que se ha escrito sobre un tema o un autor. Así sucede en el caso de Carlos Arniches, pues la enorme cantidad de comentarios, artículos, reseñas… a menudo esconde una pobreza crítica y no pocas repeticiones. Son muchos los trabajos escritos sobre Carlos Arniches, pero pocos los que han aportado algo significativo. Hagamos un repaso. La Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo de la Fundación Juan M arch ha recopilado una sustancial parte de las reseñas periodísticas de los estrenos madrileños de nuestro autor. A esta colección hemos añadido otras reseñas que hemos podido localizar y, partiendo de esta base, el objetivo ideal sería completar dicho apartado crítico tal y como recientemente se ha hecho con los estrenos de Pérez Galdós. No obstante, de las localizadas podemos sacar algunas conclusiones. En las reseñas de los estrenos encontramos muchos puntos ya comentados en anteriores capítulos. Prescindiremos de ellos y comentaremos otros que se reiteran. Una crítica común es la basada en la excesiva duración de las obras, pues el autor es incapaz de centrarse en la acción principal e intercala diálogos y personajes para provocar una mayor comicidad. También se suele señalar que Carlos Arniches plantea con brillantez las obras en el primer acto, pero luego las desarrolla lentamente y el desenlace llega de forma arbitraria y precipitada. Ambas críticas no son achacables en realidad al trabajo de Carlos Arniches, sino al tipo de teatro que cultivó. Si su objetivo era la comicidad por encima de todo y en dosis considerables y, por otra parte, el canon de los distintos géneros imponía un final feliz para resolver rápidamente el conflicto planteado en los primeros actos, nuestro autor tenía que incurrir en ambos “defectos” casi obligatoriamente. Lo mismo ocurre con la falta de novedad en los argumentos y personajes de sus obras que, a veces, se le achaca. Aunque nadie pone en duda el mérito teatral de Carlos Arniches, bastantes críticas o reseñas reflejan éxitos discretos e incluso fracasos. Cuando esto último sucede siempre se confía en que el autor pueda remontar el nivel alcanzado en obras anteriores y casi nadie se ocupa de las consecuencias de la superproducción de autores como Carlos Arniches, una circunstancia que se considera normal en aquel contexto teatral. Otra nota común es la gran importancia otorgada a la labor de los actores, a los cuales a veces se le dedica más espacio que a la propia obra. Dado que Carlos Arniches, como autor de éxito, siempre pudo contar con los cómicos más populares, esta circunstancia es muy subrayada en las reseñas. Casi nadie se fija en la hipotética dirección escénica o en el todavía más hipotético tratamiento homogéneo y coherente que todos los miembros de la compañía debían dar a sus personajes. Se prescinde de lo primero y se acepta como normal que cada cómico vaya a su aire buscando el lucimiento personal. Así a menudo el periódico da cuenta del éxito de tal o cual actor prescindiendo de la labor conjunta de la compañía, donde el desnivel entre las primeras figuras y los demás miembros solía ser notable. A esta circunstancia, que responde a un interés de los espectadores como seguidores a ultranza de sus actores favoritos, debemos añadir a veces una poco disimulada adulación hacia los más famosos. En el caso de Carlos Arniches es posible que esta actitud favoreciera el éxito de sus obras, que siempre contaban con la participación de dichos actores. Pero también es preciso reconocer que las imposiciones de los mismos acabarían a veces destrozándolas y nadie parece advertirlo. Así sucede con el caso de Catalina Bárcena y su interpretación de La chica del gato. El éxito que obtuvo con su estreno en 1921 fue espectacular, pero resulta un tanto patético que en 1949 la volviera a interpretar y nadie se atreviera a criticar esta imposición de una “chica” que se comportaba como la típica primera actriz de la época. Carlos Arniches tuvo suerte con sus actores, pero en ocasiones buscaron un lucimiento personal por encima de cualquier circunstancia. Otro punto que se puede percibir en las reseñas es el desinterés de los espectadores por el contenido melodramático o moralizador de las obras de Carlos Arniches. El éxito se calibraba según fueran las risas, y aunque la combinación de éstas y las lágrimas resultara necesaria por las razones ya comentadas, al final lo decisivo siempre era la parte cómica. Se le perdonaba cualquier defecto si la obra ofrecía la oportunidad de reír. Esta circunstancia creaba unas expectativas que condicionaron notablemente la trayectoria de nuestro autor, obligado siempre a introducir aquello que se le demandaba en menoscabo a veces del interés teatral de la obra. Un ejemplo paradigmático de todo lo indicado hasta aquí lo tenemos en la reseña del estreno de Serafín el pinturero, publicada en ABC el 14 de mayo de 1916. En ella se afirma: A la falta de novedad del asunto se superpone la certera observación de los tipos, la soltura y jugosidad del diálogo, la gracia abundante que campea en aquellas escenas, especialmente en el primer cuadro del acto segundo, el más reído y celebrado y al que aportó buena cantidad del éxito Casimiro Ortas con su afortunada intervención. Todo, pues, fue como una seda, aunque el final un poco arbitrario, con cierta violencia encajado para defender la moraleja de la obra, sorprendió al público, haciéndole vacilar en el aplauso. Partiendo de estas premisas es lógico que, hacia el final de su trayectoria, aparezca una reseña como la que ABC dedicó al estreno de La tragedia del Pelele (10IV-1935), firmada por Andrés Catena: Don Carlos Arniches también tiene su tragedia: la de no atreverse a dejar lo cierto por lo dudoso. -¿Respondería este público de hoy si yo abordara en serio cualquier tragedia grotesca, cualquier farsa de estas que escribo…? Esto es lo dudoso. Don Carlos Arniches no tiene confianza en sus contemporáneos espectadores de sus obras. Cuando surge en los puntos de su pluma el tema fuerte, intenso, con dramatismo igual al que emplearon los maestros del teatro, él, el señor Arniches, lo seguiría ciegamente, llegaría a las deducciones lógicas, agotaría el conflicto resolviéndolo con la decisión que el asunto está pidiendo… Pero el señor Arniches, que mira más el presente que el porvenir y que, como decimos, prefiere lo cierto a lo dudoso, se ve detenido por esta reflexión: ¿Convencería al público el mismo tema seguido psicológicamente? ¿No me negarían mis devotos este crédito de confianza que tan ampliamente me conceden cuando derivo de las veras a las burlas?... En esta fluctuación, el gran comediógrafo opta por la línea de mínima resistencia, que es también en este caso, de la mayor modestia, y prefiere escribir como Aristófanes a hacer el intento de escribir como Shakespeare. El propio Carlos Arniches se defiende indirectamente de este tipo de críticas cuando en ABC (7-VI-1925) dice lo siguiente: Yo soy un hombre que tiene una gran fe en el silencio. He recorrido frecuentemente las carreteras de España, y algunas veces he encontrado en ellas unos hombres animosos, que, con paso ágil, cara resignada, el cayado al hombro y a la espalda el fardel, iban caminando con decisión y presteza. A estos hombres, unas veces les ladran los perros de las heredades; otras, a la puerta de una venta, bajo la sombra de un emparrado, les invitan unos buenos amigos a un rato de charla y descanso; no pocas, unos sujetos hostiles, desde el borde del camino, les arrojan piedras. Pero estos caminantes animosos siguen siempre, no se detienen jamás. Son los hombres que tienen una cosa que hacer y van a cumplirla. Son los hombres que llegan. Imitemos este sencillo ejemplo. Seamos como esos animosos caminantes; porque aun cuando nuestro camino nos lleve a un sitio humilde, debemos recorrerle. Carlos Arniches con estas declaraciones parece aceptar la humildad de su tarea, que él trata de realizar, convencido y animoso, a pesar de las críticas negativas vertidas “desde el borde del camino”. Ese camino teatral tan estrecho, pero que era el único por donde se podía circular no “en silencio”, sino con éxito de público. No obstante, cuando Carlos Arniches se mostró más audaz contó con el apoyo de un prestigioso sector de la crítica. Así sucedió con motivo de los estrenos de las tragedias grotescas comentadas por Ramón Pérez de Ayala, Gregorio M arañón y otros. Su publicación supuso un auténtico espaldarazo, tal y como reconoce Valbuena Prat con desprecio y agresividad. Ahora bien, ¿por qué es preciso que un crítico como el asturiano tenga que reconocer a Carlos Arniches para que éste alcance el debido prestigio? La fama del alicantino estaba cimentada en su indiscutible éxito entre el público, pero todos sabemos que desde los tiempos de Lope de Vega el prestigio cultural y literario circula por otros cauces. Era necesaria una opinión “desde fuera” de un autor que perteneciera a la minoría de la vanguardia cultural española, y Ramón Pérez de Ayala tuvo el acierto de dársela. Luego vendrían a refrendarla otros autores como Pedro Salinas, Azorín, M anuel M achado, José Bergamín, Gregorio M arañón… y, en definitiva, Carlos Arniches consiguió evitar el desprecio crítico que se suele dispensar a los creadores del teatro mayoritario. Lo consiguió con su obra, pero los artículos de Ramón Pérez de Ayala –que, en realidad, sólo se ocupan parcialmente de nuestro autor- le sirvieron como una especie de certificado de calidad. Hasta llegar a los años sesenta la crítica sobre Carlos Arniches se dedicó a parafrasear los citados artículos, contar anécdotas sobre el autor y sus cómicos habituales, copiarse mutuamente sin declararlo –hay casos dignos de una antología de la picaresca- y repetir una serie de tópicos. El centenario del nacimiento del autor, 1966, supuso un importante cambio. Gracias a los actos celebrados y las representaciones teatrales, el interés por el autor alicantino volvió a brotar quedando algunos trabajos muy interesantes. Todas las monografías que han aportado algo sustancial son de este año y de los inmediatamente posteriores. Este clima favorable se basa en una madurez de la crítica que no encontramos en los trabajos anteriores, pero también en el interés concreto que despierta un autor capaz de enlazar con los movimientos realistas del teatro de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta; un autor, además, con un cierto grado del compromiso tan de moda por entonces. En este sentido, Carlos Arniches constituye casi una excepción dentro del teatro mayoritario de su época y, por lo tanto, es lógico que despertara el interés de autores como Lauro Olmo y críticos como José M onleón, por ejemplo. La llegada de los setenta supuso la irrupción de formas teatrales alejadas del, hasta cierto punto, ingenuo compromiso de los dramaturgos que habían avivado el interés por Carlos Arniches. Los grupos teatrales buscan sus fuentes por caminos muy diferentes y nuestro autor queda casi arrinconado con representaciones cada vez más espaciadas y escaso interés por parte de los críticos. Hay iniciativas brillantes como la de Lauro Olmo al estrenar, en 1978, su espectáculo Arniches en La Corrala madrileña, que se completó con otros espectáculos e 1981 y 1983. De vez en cuando se representan algunas obras con acierto, se realizan afortunadas versiones televisivas, pero el interés de la crítica apenas se activa. Si a ello añadimos la escasa bibliografía sobre el teatro mayoritario de las primeras décadas del siglo XX, la nula difusión de algunos trabajos sobre Carlos Arniches publicados en Alemania y USA, la ausencia casi total de ediciones críticas, lo obsoleto de buena parte de los estudios y la imposibilidad de acceder con facilidad a una monografía global sobre el autor que pueda ser utilizada en el ámbito académico…, comprenderemos parte del porqué de la ausencia de Carlos Arniches entre los autores estudiados y comentados en dicho ámbito. La entrada de un autor en la categoría de lo académico puede ser un certificado de que ha pasado a mejor vida. Pero, a estas alturas, Carlos Arniches es un clásico que, aunque siga manteniendo una cierta presencia en la cartelera, debe ser ante todo objeto de estudio para comprender la teatralidad de su época. Este objetivo nos obliga a procurar el interés de una crítica académica que durante la década de los ochenta apenas se ha acercado a su obra. Conseguirlo es, por lo tanto, uno de nuestros retos. IV. 2. INFLUENCIA DE SU TEATRO Concretar la influencia de un autor de las características de Carlos Arniches es una tarea casi imposible. El éxito que obtuvo le convirtió en un maestro a imitar en determinados géneros. Su aportación al sainete de costumbres madrileñas resulta decisiva, pero no lo es menos su técnica para adentrarse en el juguete cómico y la farsa. No podemos decir lo mismo con respecto a la zarzuela y la comedia. Su teatralidad, que culmina con la creación de la tragedia grotesca, sirvió en definitiva de pauta a seguir para muchos autores de la época. Ahora bien, resulta difícil deslindar lo que es una influencia directa y lo común resultante de la conveniencia en un mismo marco creativo y teatral. Para hacer ese deslinde tendremos que contar con estudios monográficos sobre otros autores de su mismo ambiente y, por desgracia, en ese campo estamos huérfanos de la más mínima bibliografía actualizada. Dada esta situación, sólo podemos constatar una obviedad: el prestigio de Carlos Arniches como autor de éxito influiría en otros muchos autores que le intentarían imitar. Y lo percibimos apenas leemos algunas obras de las populares colecciones teatrales que tanto proliferaron durante las décadas de los veinte y treinta. La Guerra Civil, como en tantos otros aspectos, también supuso una interrupción en la posible influencia de Carlos Ariches sobre otros autores. La mayoría de los géneros que cultivó desaparecieron o entraron en una fase de decadencia. El sainete, la zarzuela, la farsa y, por supuesto, la tragedia grotesca, perdieron casi toda su vitalidad creativa. Por lo tanto, el alicantino apenas podía servir de modelo para unos autores como el inefable Adolfo Torrado, acaparador de los grandes éxitos de la época y hoy olvidado sin melancolía, o saineteros tan desafortunados como Leandro Navarro o Fernández Ardavín. También desaparecieron muchas de las costumbres teatrales de la época de Carlos Arniches, que acabó siendo un autor recordado pero no imitado. Esta situación cambiaría un tanto con la llegada en los años cincuenta de un grupo de dramaturgos que pretendieron aportar un nuevo realismo a la escena española. La que, con muchas reservas, podríamos llamar generación realista tenía que buscar sus antecedentes. Y, en algunos casos, acudieron a Carlos Arniches, tal y como indica Ricardo Salvat: El más grave error de la llamada generación realista del 51 no fue su realismo excesivamente programático de tinte un tanto paraestalinista, sino que era el de desconocer el teatro de Valle-Inclán y Lorca. La generación realista no supo descubrir sus verdaderas fuentes. Fue a parar a Arniches y se olvidó demasiado de la magistral lección de Lorca y Valle-Inclán. Todo ello se debe, en parte, suponemos, a que el teatro de estos dos grandes maestros no se representó con cierta regularidad en nuestro país hasta principio de los setenta. Resulta lamentable que estos dramaturgos no pudieran conocer adecuadamente a Valle-Inclán y Lorca, pero no cabe presentar a Carlos Arniches como un sucedáneo o una especie de error de toda aquella generación. Si fue en algún momento un modelo para autores como Lauro Olmo, Carlos M uñiz, Rodríguez Buded, Alfredo M añas y otros continuadores del llamado “sainete trágico” no es por sus limitaciones, sino por las posibilidades de una teatralidad que permitía abordar ambientes y personajes propios de aquel concepto de realismo que se pretendía revitalizar. Y, lo que es más importante, porque facilitaba una comunicación con el público mayoritario, objetivo siempre deseado y casi nunca conseguido por aquella generación que con tantos obstáculos se enfrentó. Tal vez el ejemplo más significativo de esta influencia lo encontramos en La camisa (1962), la recordada obra de Lauro Olmo. Su ambiente hasta cierto punto costumbrista, algunas particularidades del habla local madrileña y determinados tipos nos recuerdan a Carlos Arniches, tal y como señaló la crítica tras su estreno. El propio autor siempre se ha mostrado como un admirador del alicantino y nunca ha negado la positiva influencia que sobre él ejerció. Sin embargo, La camisa es una obra completamente distinta a las que hemos comentado en este volumen. Lauro Olmo persigue unos objetivos centrales distintos de los de Carlos Arniches y, aunque ambos partan de unos similares materiales dramáticos, el resultado final acaba siendo distinto. El citado drama social de 1962 es el ejemplo de un teatro ideológicamente inconformista que intenta mostrar su crítica visión de la realidad contemporánea. Un teatro que trata de trascender la escena en un sentido ideológico y hasta político. Carlos Arniches jamás tuvo estas pretensiones, y de ahí que Lauro Olmo sólo acuda a él para la creación de su lenguaje dramático, del elemento básico de una teatralidad que cumple los dos requisitos arriba indicados. M ás allá de esa base las diferencias son tan notables que apenas tiene sentido plantear una comparación entre ambas obras. Lauro Olmo resume su relación con Carlos Arniches cuando en una “Carta a Pepe M onleón” afirma: Tú hablas de Arniches como de mi maestro -¡buen maestro!, ya sabes mi admiración por él-, pero yo no lo veo ni lo siento así. Quizá la diferencia entre Don Carlos y yo es que él ha sido un observador de lo que yo he vivido. Él iba a la calle. Yo estaba en la calle. Algo le debo, claro; pero es algo que también viene de los pasos y los entremeses y, sobre todo, de la línea popular soterrada que hace saltar sus liebres expresivas por plazas y calles. También hay otras matizaciones entre él y yo: las que van de un buen autor a un “golfo de bien” que trata de llegar a serlo. El subrayado corresponde al punto que considero fundamental para comprender la influencia de Carlos Arniches sobre Lauro Olmo o cualquier otro autor. El alicantino es un jalón fundamental que se inscribe en una tradición teatral, la que va del paso de Lope de Rueda al sainete de su época, donde lo peculiar y personal de cada autor se diluye. Carlos Arniches no ejerce su influencia directamente, no es un modelo peculiar cuya imagen concreta se pueda ver reflejada en otro dramaturgo. Su influencia se realiza de una forma indirecta a través de la citada tradición, tantas veces utilizada por quienes en diferentes épocas tratan de hacer un teatro con distintas dosis de costumbrismo, realismo, populismo, humor, sátira… y, sobre todo, ansias de conectar con un público mayoritario. Por este camino llegamos a lo planteado en la Introducción: Carlos Arniches está presente entre nosotros sin que lo percibamos de una forma directa.