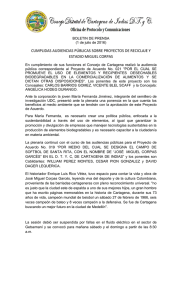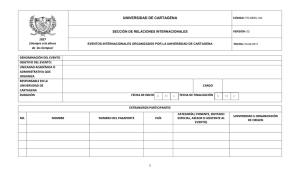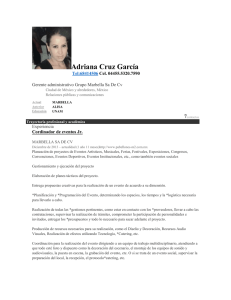añoranzas del cabrero parte ii - Academia de La Historia de
Anuncio

AÑORANZAS DEL CABRERO PARTE II EL TEMPERAMENTO JOCOSO DE NUESTRA MADRE A pesar de los reveses de la vida, la niña Julia, nuestra madre, era una mujer hermosa y de un temperamento adorable. Regordeta y menudita a su edad, jamás olvidare que recién casado fue a vivir conmigo durante una temporada. En cierta oportunidad, acompañándola durante una siesta en su alcoba, le pregunté algunas cosas al oído en relación con mi padre: sobre cómo era su temperamento, y si era parrandero y mujeriego, y si lo celaba mucho. Ella susurrándome al oído, me dijo que el viejo César era un gran amante y muy romántico. Me contó que cuando estaba de parrandas, le ponía serenatas y le cantaba con frecuencia la canción “Los ojos de la Tapatía”, cuya parte principal dice: “No hay ojos más lindos en la tierra mía Que los negros ojos de la Julia mía. Miradas que matan, ardientes pupilas De Noche cuando duermen, luz cuando nos miran En cuanto a la bohemia, me contó que en cierta oportunidad él estaba en una parranda con algunos amigos. La reunión era de tipo musical, y cuando el viejo se enteró que ella estaba buscándolo, en el acto corrió y saltó la tapia con la guitarra en la mano. En fin, fue un escape perfecto. Aquel mediodía, en la intimidad, me confesaba que sentía un miedo terrible de pensar que el día de su muerte tendría que quedarse sola en la fría tumba del cementerio, mientras todos la abandonábamos para regresar a nuestras casas. De inmediato le contesté que no tuviera miedo, que los muertos no se daban cuenta de lo que ocurre a su alrededor. LA SOLEDAD DE LA MUERTE De acuerdo con la anterior afirmación de mi madre, vino a mi memoria lo que hemos llamado “La soledad de la muerte”, esa cita que todos tenemos con nuestra partida final. Por ejemplo, pensé que no era que ella tuviera miedo de quedarse sola en el cementerio, era el miedo a recorrer caminos desconocidos. Así, la vieja enfrentaba la cita de la no existencia, el aspecto negativo de la vida, es decir, el más allá totalmente desconocido. Ese realmente era el miedo de la vieja Julia, no el de quedarse sola en una tumba: era la soledad de la muerte que a todos nos persigue desde que nacemos. Nunca olvidaré el día de su muerte: fue una noche en los momentos en que nos aprestábamos a dormir, cuando de repente se produjo una llamada telefónica de Cecilia, la hermana mayor. En aquella temporada la viejita estaba viviendo en casa de mi hermana. Cecilia me dijo: “¡ven rápido que a mamá le ha dado una cosa maluca!” Inmediatamente tomamos un taxi (vivíamos en Marbella), y al llegar la encontramos ya muerta sentada en una mecedora en el segundo piso. Había sido víctima de un paro cardíaco, pues ella sufría de insuficiencia coronaria, la misma enfermedad que yo padezco, pero aún no me ha llegado la hora de la partida final, la cual espero se postergue muchos años más. Según Cecilia, nuestra madre había cenado esa noche dos tasas de chocolate acompañadas de pan y queso. Así pues, la soledad de la muerte la visitó de repente, sin dolor y sin sufrimiento. No la dejamos sola en el cementerio como ella temía, la dejamos en la compañía de sus padres y hermanos, de su marido César. Todos ellos estaban esperándola en el mausoleo de la familia en el cementerio de Manga, donde hoy también están sus hijos Julio y Roberto, porque las cenizas de Cecilia reposan en la iglesia de Bocagrande con su esposo e hijo Luis Fernando. Pero continuando con el tema que veníamos tratando, a mi madre le encantaba el chisme familiar, hasta el punto de que permanentemente nos llamaba para contarnos algunas noticias que ella consideraba importantes. En aquella época existía un noticiero radial, auspiciado por la Esso, una poderosa empresa transnacional. Antes de iniciarse el noticiero, se escuchaba en la radio una voz que anunciaba a gritos: ¡El reporte Esso!, El Reporte Esso.!Por tal razón los hijos mayores la bautizaron con el remoquete de “el reporte Esso”. Ella reía de buena gana, pero no dejó de seguir con sus chismes y noticias del momento. Como se había levantado en un hogar en el que su padre dirigía la política liberal en Bolívar, ella era una militante convencida, y es por ello que Jaime, nuestro hermano mayor, cuando completó la mayoridad se convirtió en su hijo predilecto por haber actuado en política, y por ser capaz de sostener a la familia, pues tuvimos que mudarnos a una casita en la misma avenida del Lago, de la cual era propietario don Samuel Juliao, y que Jaime pagaba con sus ingresos de $80.oo como Secretario del Consejo Electoral. Jamás olvidaré que todos los medios días, a las doce en punto, la muchacha del servicio llegaba con los alimentos enviados por nuestro abuelo. Era una palangana de peltre de color blanco, perfectamente tapada. Aparte, en una portacomida, venía el arroz, la carne y el resto de los alimentos. Los comensales éramos: Mamá, Jaime, Rebeca, Julio y yo, pues ya Cecilia se había casado, y con ella residían en Barranquilla Roberto y Gloria. La vieja, cuando no estaba malhumorada cantaba a todas horas, pues de joven había sido pianista aficionada. Con frecuencia entonaba una ranchera mejicana cuya letra es la siguiente: “Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía, había Una rancherita que alegre Me decía… La canción era la principal de la película mejicana “Allá en el Rancho Grande”, protagonizada por Tito Guizar y Esther Fernández en 1936. Resulta que nuestro padre era propietario de una finquita de dos hectáreas cerca de Turbaco, que bautizó con el nombre de “Rancho Grande”. Y allá se trasladaba la familia todos los fines de semana… De manera que la canción era una especie de recuerdo nostálgico para mamá, que había visto desmoronarse a su familia con la muerte de nuestro padre. También cantaba con frecuencia “Flores negras”, la poesía de Julio Flórez convertida en canción. LOS MINEROS CABRERANOS “Los únicos mineros del mundo que no explotaban minas llenas de plata o de oro, eran los mineros de Cartagena. Las que ellos explotaban estaban llenas de mierda…” AUTOR DESCONOCIDO Por aquellos días no existía alcantarillado en Cartagena. Las pozas sépticas construidas en el patio de las casas, se convertían en depósitos de los excrementos y demás detritus humanos. En la ciudad se creía que las personas dedicadas a la limpieza de los sumideros, ejercían un oficio igual al de todos los mineros del mundo, por ello los llamaban “mineros”, era simple analogía. Las casas con mayor número de habitantes requerían una limpieza anual; las menos pobladas, cada dos años. La del abuelo era un caso excepcional: los mineros la visitaban cada tres meses. Por esta razón, y también para evitar colas en los baños, el viejo hizo construir cuatro adicionales. Los mineros preferían hacer su trabajo en oscuridad de la noche, y bajo los efectos del alcohol. Recuerdo que en una ocasión, siendo apenas un niño, mi madre me advirtió que era mejor acostarme temprano porque aquella noche llegarían los mineros a limpiar las pozas. En efecto, obedecí a mi madre pero lleno de curiosidad en razón del misterio que rodeaba a los integrantes del grupo; ellos preferían conservar su nombre en secreto. Temían a la crítica social por la clase de oficio que desempeñaban: les chocaba oír que les gritaran: ¡Recogedores de mierdaaa! El único minero ampliamente conocido en Cartagena era un antiguo cochero de carros fúnebres, a quien apodaban: ¡Empaná con huevo! El hombre decidió enrolarse en las filas de la minería porque en más de una ocasión se había tirado del coche en pleno entierro para perseguir a quienes le gritaban ¡ Empaná con huevo..! Con razón los dueños de las funerarias resolvieron dejarlo cesante; pensaron que carecía de aptitudes para conducir el vehículo en el último viaje de un difunto. Jamás olvidaré que aquella noche, al ser despertado por un nauseabundo olor a mierda, que penetraba todo mi sistema respiratorio, vi desde la ventana que daba al patio, algo que nunca he podido olvidar: dos afrodescendientes desnutridos y borrachos, recogían el excremento que posteriormente vaciaban en un tanque colocado sobre la carreta. Cuando la poza estaba casi vacía, uno de ellos se introdujo algo más de la cintura para recoger el peculiar yacimiento animal. Y, así, poco a poco, lo iba entregando a su auxiliar, quien a su vez, lo echaba en el tanque, Terminado el oficio colocaron nuevamente la tapa de concreto y la sellaron con cemento. Al finalizar el espectáculo pensé: ¡Dios mío, ese trabajo no lo haría yo por todo el oro del mundo…! En aquel momento muy lejos estaba yo de saber que un hombre como Rafael Núñez, Presidente de Colombia varias veces, también había expresado su repudio por esta clase de trabajo. Cuenta la historia que el Presidente escuchó a su esposa, doña Soledad, discutir con un afro-descendiente que la noche anterior había limpiado la poza séptica de su casa en El Cabrero. Como el obrero no accedía a la rebaja que doña Soledad le pedía, el Presidente, al fin filósofo, interrumpió la discusión y se dirigió a su esposa; “Sola, mija, págale lo que él te pide, que ese trabajo no lo haría yo por todo el oro del mundo… EL CLUB NÁUTICO DE MARBELLA Su inesperada muerte hizo renacer en mí las añoranzas de mi adolescencia y juventud. Se fue de viejo, jubilado por la Colonia China de Cartagena. Había llegado a Cartagena en 1936, siendo muy joven para trabajar con su tío José Yí en el famoso restaurante Chop Suey, situado entonces en el Portal de los Dulces. En 1945 adquirió el Club Náutico de Marbella y fundó allí su propio restaurante. Antes había existido en el lugar un club deportivo dedicado a la pesca y a los deportes acuáticos. Lucho era el dueño de aquel inolvidable restaurante, situado sobre una especie de península en forma de media luna que penetraba en el lago de El Cabrero, en la avenida de nombre Avenida de El lago. Alrededor del restaurante, había una especie de corraleja con techo pajizo protegida con vigas de mangle. Su pista de baile era bastante amplia; recuerdo que los sábados en la noche la cubrían con acido bórico para proporcionar un suave deslizamiento a las parejas que allí bailaban. Un frondoso y alegre arbolito de trupillo, situado en el extremo derecho de su jardín invitaba al reposo, y unos lirios blancos y olorosos, perfumaban el ambiente. Un gran mangle de grueso tallo, proporcionaba fresca sombra a los jugadores de tapita; allí anidaban mariamulatas, palenqueras y cocineras. También era refugio de los estudiantes levíticos para ocultar el engaño a sus padres. A la entrada del club había un kiosco de madera en forma de círculo, con amplios ventanales. Una media agua, también circular, descansaba sobre cuatro columnas de cemento. La punta de la cúpula del techo la adornaba una lámpara de luz roja, muy parecida a las que se usaban en algunas casas de prostitución en el barrio de Tesca. En más de una ocasión, los francotiradores de escopetas de balín la hacían explotar en pedacitos; sin embargo, a los pocos días los empleados del restaurante colocaban su reemplazo por orden de Francia Fortoul, la administradora. El jardín, sembrado de mangles y de lirios olorosos, era habitado por numerosos cangrejos, quienes se escondían en sus profundos hoyos tratando de huir de nuestra incesante persecución. El ruido que producían las tenues olas del lago, al estrellarse contra el murito de cemento que bordeaba el club, nos daba la sensación de hallarnos en un buque frente a una isla encantada, desde el cual nos embelesábamos sobre un estático paisaje: un circo de toros escondido detrás de unas murallas antiguas, un imponente edificio bautizado con nombre de compañía oriental (Ganem), y otro, más al fondo del lado izquierdo, con sigla de compañía americana (Andian) En aquellos días no existía la urbanización de La Matuna; el paisaje era matizado por una especie de prolongado aburrimiento que tan sólo era interrumpido por Enrique, un chinito traído por Lucho Yí desde la China de Mao. Éste no sabía nada de español. Y además, era maniático pues meneaba sus extremidades inferiores en todo momento; su cuerpo parecía temblar como “Tembleque”, el personaje de las tiras cómicas de Dick Tracy. Los muchachos, para molestarlo, nos acercábamos a él y le gritábamos en coro: “¡Tembleque…!..”, y seguidamente huíamos en carrera. A los pocos días, al vernos nos gritaba furioso:... ¡MALICONES, CALAJO, VELGAJOS! Hoy, 30 de agosto de 1985, añoro más que nunca mis años juveniles LOS BARBUDOS DEL CLUB NÁUTICO Los barbudos, aquellos peces que merodeaban en torno al club Náutico, parecían amaestrados. Cuando sentían movimientos de cubiertos y cucharas, chapoteaban en espera de su acostumbrada ración. Muchos de ellos se convirtieron en expertos fildeadores, brincaban y aparaban con sus amplias fauces los mendrugos de pan lanzados al lago. Otros, por el contrario, permanecían escondidos debajo de las letrinas al acecho de nutrientes excrementos. Eran los únicos peces que podían ser atrapados sin carnadas, con sólo lanzar el anzuelo, caían en la trampa y mordían el gancho. Nadie los apetecía, según los pescadores de El Cabrero, eran unos peces “comemierda”. Sin embargo, en el lago abundaban pescados de todas las especies: pargos rojos y morenos, lebranches, mojarras, aguamalas y farolitos, sábalos de regular tamaño y peces sapos, estos últimos se empojaban cuando rascábamos sus vientres. Recuerdo a una vieja cocinera que mataba el tiempo refiriendo cuentos de muertos a la orilla del lago, juraba haber visto cerca del club Náutico el espolón de un tiburón; en verdad, nadie pudo desmentir esta misteriosa afirmación. Por aquellos días el color de las aguas del laguito ya empezaba a tornarse un poco turbio, aunque por los alrededores del puente Olaya Herrera, que aún une a Torices con Marbella, las aguas eran de un verde cristalino, tal vez por el verdor de la vegetación que lo rodeaba. Un bosquecillo de mangles, donde anidaban aves de todas las especies, circundaba aquel inolvidable puente. Los muchachos nos lanzábamos a las profundas aguas desde la baranda tratando de imitar a Tarzán. Hoy, al pasar por aquel lugar me invade una gran nostalgia al ver que tan sólo un arroyuelo de aguas negras apenas circula por debajo del puente. Un poco más allá, mirando hacia Crespo, comenzaba el “Caño de Juan Angola”. De insospechada profundidad, y como de cinco metros de ancho, era una especie de túnel que atravesaba un extenso manglar sin final. Como en la selva, allí el cielo no se veía; abundaban nidos de garzas blancas y morenas, chorlitos, barraquetes, patos, en fin, era una despensa ecológica que ya no existe. En cierta oportunidad un grupo de muchachos alquilamos unos botes donde los Corpas y nos lanzamos a la aventura. A las dos horas, después de muchas peripecias, arribamos a una gran ciénaga ecológicamente rica. Allí gran cantidad de pescadores lanzaban sus atarrayas: se trataba de la famosa ciénaga de La Virgen, lo que hoy es una inmunda cloaca, cementerio de peces; sin embargo, las obras de las Bocana le han dado una segunda oportunidad. Jamás podré olvidar aquella mañana cuando el barrio despertó bajo un nauseabundo olor a podredumbre. Miles de peces flotaban a lo largo y ancho del laguito, comenzando así aquella muerte anunciada de un hermoso lago. LAS ORQUESTAS DEL CLUB NÁUTICO Las orquestas más famosas que ha tenido Cartagena en toda su historia, amenizaban los bailes en el Club Náutico: la de Lucho Bermúdez, y la del maestro Moisés Pianeta Pitalúa. La de Lucho Bermúdez se llamaba “Orquesta del Caribe”, y la segunda la “A” Número uno. En aquel entonces no existían las baterías de hoy; los instrumentos de percusión que marcaban el ritmo, eran el contrabajo, las timbas, y dos grandes timbales que el intérprete golpeaba con un par de bolillos o baquetas, iguales a los que se usan para el redoblante. A la derecha de tales timbales, había un gran platillo hediondo a cobre, y a la izquierda estaba el bombo, cuyo ritmo lo marcaba el timbalero haciendo accionar con el pie una porra redonda y pesada: ¡ boom! ¡ boom! Sobre el bombo estaba colocada una clave de madera hueca,la cual era golpeada en forma intermitentepor el timbalero en los momentos de aceleración ritmica. Yo, aún de pantalones cortos, curiosamente observaba embelesado a cierto joven de baja estatura que tocaba el clarinete como encantador de serpientes. Era Lucho Bermúdez, en aquel entonces dueño de la orquesta del Caribe. El maraquero, a la vez cantante, era Cosme Leal, quien mirando hacia el cielo infinito, interpretaba una melodía que después se hizo famosa dentro y fuera del país: Marbella la playa más bella Bonita y linda por su mar Sus hembras de color de yodo Quemadas por las luz solar. Tienes que ir a ese lugar Para vivir…para gozar Mucho después supe que fueron unos versos que el maestro Lucho Bermúdez había compuesto a Marbella, nuestro barrio.Y no contento con la melodía anterior, el hombre del clarinete entonaba y arreciaba el ritmo del mapalé. Yo sentía que aquello era igual al lamento de los negros pescadores de Marbella. El maraquero miraba al cielo, y entonaba: Negrita ven prende la vela Que va a empezá la cumbia en Marbella. Aquella letra tenía su razón de ser: en esa época las fiestas de noviembre se festejaban con cumbiambas a la luz de la luna en las playas de Marbella. LA ORQUESTA DEL CARIBE DE LUCHO BERMÚDEZ La orquesta del Caribe era la principal orquesta que tocaba en el club Náutico. La presente foto fue tomada en el club La Popa de Cartagena, sitio en el cual también se presentaba. Lucho Bermúdez tenía poco tiempo de haber llegado a Cartagena, y se presentaba casi todos los sábados en el citado club. Obsérvese que la agrupación estaba compuesta de once músicos. Entre los integrantes se encontraba el Negrito Viroli, un extraordinario percusionista en quien yo me inspiré para comenzar a tocar los tambores. Lucho llevó la cumbia y la música de nuestra región al pentagrama musical, además de ello, por él nuestra música de la costa llegó al interior del país y se adueñó de las salas de baile. Se estableció en Medellín durante muchos años. Esta es la carátula de un disco de la orquesta “A” Número Uno, dirigida inicialmente por el maestro José Pianeta Pitalúa, y finalmente por Lucho Bermúdez, la cual se presentaba los sábados en el Club Náutico. Era una orquesta muy serena en los porros, y tocaba muy poca música internacional a diferencia de la agrupación de Lucho Bermúdez. Las trompetas, acompañadas de los redoblantes, le daban al porro cierta personalidad que caracterizaba la música tropical cartagenera. Además de las antes mencionadas, allí tocaba la orquesta de las Emisoras Fuentes, con su cantante Remberto Brú, un químico Sandiegano que se caracterizaba por su sabor y pimienta. “Rembe”, como le llamábamos cariñosamente, llevó nuestra música a Centro América ya que estuvo en Nicaragua contratado por varios años. Jamás podré olvidar que Rembe es el progenitor de una alumna mía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena de nombre Zuly Brú, era una hermosa y espigada morena a quien jamás he vuelto a ver. CAPITULO III CONEJEROS EN EL CLUB NAUTICO Leyendo el lexicón de colombianismos de Mario Alario Difilipo, encontré las acepciones de dos modismos que tienen íntima rerlación con un pasaje del cual fuí protagonista hace muchos años. Son muy usuales en nuestro léxico caribeño: “ poner conejo”, y “ponerse la leva”-. El primero significa no pagar lo que se debe por algún servicio, y el segundo se refiere al termino “leva” que significa “reunión de vagos y de ociosos con destino a integrar las tripulaciones de barcos.De allí que, “ponerse la leva” signifique quedarse de vago todo un día sin asistir a clases. Es un engaño con los padres. Estando pensando en ambos términos, me transporté involuntariamente hacia el pasado; volaba en un avión sin motores, sin aire y por fuera del tiempo; así las cosas, me transporté al pasado y me hallé en Marbella, en el Club Náutico, el gran restaurante: aquella mañana esdtaba obligado a llevarle un trabajo al “Mesié” Egel, por ello resolví ponerme la leva en el Club Náutico. Así las cosas, alisté mi cordel de pescar, teñido con algarrobo y me instalé en el murito que bordeaba el restaurante. El mesero era Robinson, un joven recién llegado de provincia, quien aún no conocía a los jóvenes del barrio. Estando en plena actividad pesquera, siendo apenas las once de la mañana, observé a varios muchachos, un poco mayores que yo que entraban al restaurante como clientes. Con desbordante alegría, y estridentes carcajadas, pedían cervezas y cigarrillos americanos. Se tragaban las cervezas con gran rapidez, dando la impresión de competir entre ellos mismos. Por la conversación me enteré que festejaban la “corbata” oficial adjudicada a Benjamín Martínez, (“Mincho”) en la Gobernación de Bolívar. No se trataba de una prenda de vestir, sino de un cargo público con funciones ficticias. Los asistentes pedían al aprendiz de burócrata que en señal de brindis colectivo pagara el valor de la cuenta; éste, alegando que aún no había recibido el primer cheque, se negaba sistemáticamente y juraba no tener plata para pagarla. A pesar de las negativas, los jóvenes, incluyendo al mismo “Mincho”, ordenaron suculentos platos, culminando en tremendo hartazgo. Finalmente solicitaron la cuenta a Robinson, el meserito provinciano. Cuando éste se encaminó a las oficinas del club para facturarla, los conejeros gritaron todos en coro: “ ¡CONEJOO! Y se dieron a las de Villadiego en veloz carrera: se escaparon dando grandes zancadas que aún resuenan en mis oidos. Robinson sabía que yo estaba escondido en el murito “poniéndome la leva”. Resolvió conducirme a las oficinas del club con el objeto de que dijera el nombre de los conejeros. Como al principio me negué, ellos me amenazaron con decirles a mi mamá y al abuelo lo de la leva. Me daban la oportunidad de salvarme del castigo merecido. Yo no sabía, por no conocer entonces ningún código penal, que me estaban constriñendo de forma ilegal. Este es un hecho punible contra la autonomía personal, tipificado en el artículo 276, que a la letra dice: “… El que constriña a otro a hacer, u omitir alguna cosa incurrirá en prisión de seis meses a dos años de prisión…” Así pues, por temor a un castigo de mis mayores me vi precisado a delatarlos: uno a uno fui señalando sus nombres y sus direcciones: Benjamín Martínez, Guido Benedetti Ibarra, Orlando Bustillo, Rafael Bustillo, Samuel y Julio Pinedo Brugés, y por último Guillón Serret. Todos residían en la calle Real de El Cabrero. Al siguiente día de aquella delación forzada, el chino, el mesero y un policía, fueron de casa cobrando la cuenta más los perjuicios ocasionados con la infracción. Estuve un mes escondido por temor a una represalia…y todo por haberme puesto la leva en el club Náutico. COROLARIO: Quien presencie un delito poniéndose la leva, podría ser constreñido en forma ilegal. CAPITULO IV PERSONAJES DE LA AVENIDA DEL LAGO DE MARBELLA a) MIGUEL ANTONIO BRID La amistad de un viejo es algo muy provechoso, pues con él podríamos penetrar en el pasado sin la frialdad académica de los libros de historia. Cuanto más culto sea, mayores beneficios nos reportará, pues estaría en capacidad de explicarnos con precisión los juicios de valor sobre los hechos del ayer. Si fuera medianamente culto, podría decirnos lo que vio, oyó y sintió, sin apoyarse en la falacia de razonamientos subjetivos. Su nombre era Miguel Antonio Brid. Tenía setenta años y yo apenas dieciocho, fue Capitán de la Policía durante el régimen Conservador de los años veinte, y me juró más de mil veces que jamás en su vida había matado o apresado a ninguna persona por el hecho de ser liberal. Por él conocí, sin haberlos visto, a Pekín y Pueblo Nuevo, dos barrios populares que existieron detrás de las murallas, en los alrededores del sector de La Tenaza. En cierta ocasión, bajo los efectos de algunas copas, me contó que en “Pekín” existía la casa de “Chalán” Blanco, un sitio de sano esparcimiento al cual asistía los sábados en la noche la juventud de la época. Por su propia confesión, libre y espontánea, me enteré que la única maldad que cometió con los liberales fue un sábado en la noche, cuando en casa de Chalán se hallaban algunos jefes liberales de chaleco y cuello de pajarita. Él también estaba allí parrandeando con algunos amigos. El agua que bebían, para pasar las copas, estaba almacenada en una fresca tinaja de barro, muy parecida a la de la imagen que se encuentra más adelante, situada en un tinajero al fondo del comedor. Bien avanzada la noche, cuando todo era color de rosas, Miguel Antonio fue al baño y se quitó sus calcetines de dos días de uso: en medio de la oscuridad de la noche fue al patio y los rellenó de fango, dejándolos como pelota de béisbol. Finalmente, ya bien seguro que nadie había observado el “Iter criminis” de su censurable acción, echó la sucia pelota en el fondo de la tinaja llena de agua limpia. Al poco rato, con fraternales abrazos se despidió de los líderes y de sus amigos. Al día siguiente, al comprobar que la plana mayor del liberalismo se había bebido toda el agua sucia de la tinaja, se reía a mandíbula batiente del “gran” Partido Liberal. Migue usaba peinado a lo Valentino y, de vez en cuando, para lucir más joven, se dejaba crecer unos finos bigotes, los cuales teñía con carbón vegetal. Jamás llegó a enterarse que habíamos descubierto ese truco elemental, porque cuando la temperatura subía hasta el máximo, el sudor le podría dañar el maquillaje. Fumaba una pipa curada que siempre llevaba al cinto, y la rellenaba con tabaco negro de la región, pues para él, el mejor del mundo era el tabaco de El Carmen de Bolívar. Su casa estaba situada frente al laguito de El Cabrero, en uno de los extremos de la avenida de El Lago. Allí, en otros tiempos, se hacían animadas reuniones los sábados en la noche, y jugábamos póker, veintiuna y dominó. A veces bailábamos la conga bajo torrenciales aguaceros. Foto de una tinaja de barro, como la de Chalán. Miguel Antonio estaba casado con doña Alicia Fortich, y de ese matrimonio nacieron Fredy, Elsy, Alicita y Napito Brid Fortich, todos ellos excelentes personas. Fredy fue un gran deportista dedicado al atletismo, campeón nacional de lanzamiento de jabalina, Elsy una joven rubia que aún a su edad llama la atención, lo mismo Alicita. B) DON CARMELO CRUZ En la misma avenida, un poco más adelante, existía la casa de don Carmelo Cruz, un sexagenario bueno y feliz. Mientras que Miguel Antonio Brid disfrutaba de su pensión de jubilación y se defendía detrás del mostrador de una modesta tienda de abarrotes, don Carmelo Cruz se dedicaba las veinticuatro horas del día a contabilizar, sin descansar, las pingües ganancias de un importador de licores extranjeros, quien casualmente también era extranjero y dueño de la “La Casa Blanca”. Pero como don Carmelo tenía facilidades para comprar mercancías foráneas a bajo precio, su despensa siempre fue de las mejores de Marbella. Igual a la de Miguel Antonio, su casa era la de todos: allí, sin que él hubiera sido un político en trance electoral, recibía democráticamente a las gentes de todos los niveles sociales. Le daba igual atender a pescadores que a médicos o abogados, beisbolistas, carpinteros jugadores de tapita, un juego practicado con tapitas de gaseosas, llamadas “chequitas” en Barranquilla. A todos obsequiaba los mejores licores. Cuando escuchábamos reunidos en su casa los juegos de la Séptima Serie Mundial de béisbol Amateur, repartía entre los asistentes su famoso vino de platanito, el cual añejaba en grandes toneles en el patio de su casa. PERSONALIDAD DE DON CARMELO CRUZ Don Carmelo era amante del ajedrez y de la música clásica, dominaba las matemáticas con singular maestría. Sus autores favoritos eran Darwin, Newton, y Papini, y, en cuanto a música, conocía las obras de Wagner y las sinfonías de Beethoven. Afeitarse era para él un solemne rito, y lo hacía siempre al revés, es decir, mientras que la mayoría de las personas se rasuran de mañana y en el baño, él lo hacía en la terraza de su casa y a las seis de la tarde. Sentado en la terraza, afilaba una barbera en una penca de cuero, y se cubría el rostro con espuma de afeitar. Encendía la radio para escuchar su bella sinfonía musical, cerraba los ojos y sin espejo comenzaba su solemne rito. Mientras tanto, desde los alambres del alumbrado público, un grupo de alegres mariamulatas y pitirres observaban aquel espectáculo tropical, propio de nuestro mundo caribeño. CASA DE CARMELO CRUZ En esta modesta casa, situada frente al laguito de El Cabrero, en la avenida del Lago, presenciaba yo desde los diez años en adelante, todas las escenas que antes he narrado. Lo que más admiraba yo de don Carmelo, era su solemne rito al afeitarse, lo mismo su apasionado amor por la música clásica, y la profunda filosofía que empleaba al hablar. Al escuchar los juegos de béisbol de la serie Mundial, nos iba explicando las jugadas con una gran maestría. Nos juraba que había jugado béisbol en el campo de la Matuna, cuando empezaba ese deporte en Cartagena. Pero quien asimiló en el barrio todas esas enseñanzas, fue Benjamín Martínez Ibarra, un joven de 16 años que había jurado ser un gran violinista en el futuro. EL “PAPI” CRUZ POMBO Pero el personaje que más llamaba la atención en Marbella era Jorge Cruz Pombo, a quien todos llamábamos “El Papi”. Era el hijo único de don Carmelo Cruz y de doña Margot de Pombo, y además de ser aficionado a la pesca, era experto matemático como su padre. El “Papi” sacaba logaritmos sin utilizar la tabla; además, cursaba segundo año de ingeniería y al mismo tiempo dictaba clases de cálculo en segundo año. Y como era pescador, coleccionaba pescaditos de colores de carne y hueso, y no de oro, como los coleccionados por don Aureliano Buendía, el personaje de Cien años de Soledad. Los conservaba en la sala de su casa en un acuario con luces multicolores. En otro cuarto almacenaba serpientes marinas de todo tipo: la que más me impresionaba era la culebra morena de aspecto siniestro. El Papi Cruz contrajo matrimonio con doña Noris Benedetti Ibarra, hija de don Tomás Benedetti y de doña María Ibarra. Ella era hermana de Guido Benedetti Ibarra., quien a su vez contrajo matrimonio con Gloria Angulo Bossa, mi hermana menor. ADELA DE POMBO GRAU (“LALA”) Jamás podré olvidar a la tía solterona del “Papi” Cruz. Vivía siendo solterona en la misma casa de don Carmelo y doña Margot. Cuando vi a Lala por primera vez, apenas era un infante. Cuarentona por aquellos días, destellaba una fresca y radiante alegría que envidiarían las muchachas de hoy. Jacarandosa y de andar rápido y seguro, fue precursora de la liberación femenina en un medio pacato como el nuestro. Fumaba Lucky Strike en público, y en las fiestas no tenía inconveniente de ingerir una que otra copa en presencia de damas y caballeros. Estos quedaban boquiabiertos y criticando, con hipócritas razones, su tremenda “osadía social”. En un antiguo álbum de sus recuerdos, coleccionaba con orgullo las fotografías del carnaval celebrado en Cartagena durante el año de 1917, época en la que ella, la bella Lala había sido elegida Reina de belleza de la Cartagena de antaño. LA GUERRA DE LOS RETRATOS Como en aquella época existía una intensa guerra entre liberales y conservadores, ese conflicto se extendió a la exhibición de los retratos de los jefes políticos en las residencias. Por ejemplo en las casas, dependiendo de la militancia política de los jefes de hogar, se colgaban en la sala o en el comedor, los retratos de los personajes de moda. Así las cosas, como en casa de Carmelo Cruz eran partidarios del conservatismo, Lala guindaba el retrato de Mariano Ospina Pérez, quien, según ella, lucía una encantadora sonrisa Pepsodent. Para Lala, Ospina Pérez era un político buen mozo, en cambio Laureano era de ojos saltones y sonrisa de tigre. En la casa de nuestro abuelo, estaban colgados en la sala los retratos de Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, y en el comedor lucía el retrato de Jorge Eliecer Gaitán, pronunciando un discurso, con el puño cerrado y en alto. Pero lo singular en Lala era su simpatía con la gente. Para ir al cine se hacía acompañar casi siempre de un adolescente; obviamente su objetivo era evitar habladurías o chismes capaces de dañar su reputación. En varias oportunidades yo la acompañé al cine del Circo Teatro de San Diego: recuerdo que salíamos de a pie desde Marbella a las siete de la noche, y llegábamos a nuestra meta a las nueve de la noche, es decir, cuando ya la película casi se iniciaba. En nuestro recorrido por la calle Real, iba saludando a voz en cuello de casa en casa; entraba en algunas, tomaba asiento y después de dialogar sobre los últimos acontecimientos de la ciudad, se despedía cariñosamente. Mientras tanto, a los acompañantes de turno no nos quedaba más remedio que esperar para completar nuestro recorrido. Al llegar a nuestra meta, allí casi siempre la esperaba un viejito y se sentaban juntos. DIALOGANDO CON EL PASADO ¿Recuerdas, primo Carlitos, cuando don Carmelo compró aquel radio marca Hallicrafter? Así daba rienda suelta a su afición musical. Aquel radio tenía una infinita ante aérea que sobresalía al techo de su casa. Diariamente, a las nueve de la noche sintonizaba la BBC de Londres, y de vez en cuando la Voz de Berlín parta escuchar la música de Wagner, que era la de su predilección por sus aficiones hitlerianas. Aquella música, primo, no la entendíamos los muchachos del barrio, tan sólo Benjamín Martínez, el gran “Mincho”, osaba comentar con don Carmelo la Quinta Sinfonía. Aquel muchacho aspiraba firmemente a ser músico, sin embargo el destino lo guió hacia la Odontología. ¿Recuerdas, Alfredito, cuando, sigilosamente, nos acercábamos a escuchar aquellas charlas para nosotros misteriosas? Así fue que aprendimos cómo y por qué funcionan las neveras, por qué el hombre desciende del mono y que el diablo no existe. Jamás, Guido, podré olvidar el día en el que Mincho trató de seguir los pasos de don Carmelo: para ello adquirió un viejo violín en la calle de la Media Luna, en una conocida casa de empeño. GUIDO BENEDETTI IBARRA En las noches, cuando los muchachos parrandeábamos en la playa, interpretando nuestra música del Caribe, la cual tocábamos acompañados de bongós, timbas y maracas, a lo lejos oíamos las notas desafinadas del violín de Mincho, quien a la media noche caminaba por la calle Real practicando misteriosas melodías. Desde entonces lo bautizamos con el remoquete de “¡Beethoven!”. Migue adoraba a los animales, por ello, en el patio coleccionaba de todas las especies: loros, canarios, gallos finos, un perro lobo capaz de comerse a un niño, y un mico malhumorado que mataba el tiempo haciendo volantines en su casita de madera. ¿Do you Remenber, Guido, aquella borrachera del mico? Esa noche estábamos un grupo de muchachos en casa de Migue, cuando de repente se te ocurrió emborrachar al mico para curar su mal humor. Sigilosamente fuiste al patio y lo despertaste, y, a la fuerza, como si trataras de extraerle una muela sin anestesia, le abriste la boca y le diste un trago doble para alegrarlo. El pobre animal saltaba rascándose la cabeza desesperadamente. Se bamboleaba como un bote a la deriva, y por último, dio un salto y quedó colgando de su cadena. Al día siguiente, Migue le prodigó los cuidados necesarios para quitarle el guayabo a su adorado mico. Desde aquel día, Guidacho, cada vez que el mico escuchaba movimientos de fiesta, se encerraba con candado en su casita de madera hasta el día siguiente. DON SAMUEL JULIAO ¿Y cómo podría yo olvidar a don Samuel Juliao? Era el vecino más cercano de don Carmelo Cruz; a pesar de ser un octogenario, su libido estaba siempre despierta y lista para el ataque. Don Samuel era la antítesis de don Carmelo, era un poco más parecido a don Miguel Antonio Brid. Con frecuencia se sentaba en la terraza de su casa, para hacerle la compañía a don Carmelo. Desde allí interpretaba antiguas melodías con su voz ya quebrada por el tiempo, obviamente acompañándose con su tiple. En la soledad de su viudez, para consolarse, se inspiraba en el amor platónico de Josefina Nova, una solterona buena y feliz. Añoro aquellos pasillos románticos de don Samuel. Su hijo Edwin, en aquel entonces un joven pediatra, aprovechaba las noches de plenilunio para escaparse con nosotros bajo el pretexto de ir a cine. En realidad, íbamos donde el “Mono” Vargas, el vendedor de estampitas y escapularios para adquirirlos a módico precio. SESENTA AÑOS DESPUÉS Desde aquellos días han pasado muchos años; Miguel Antonio, Don Carmelo don Samuel Juliao, y Guido ya se han marchado hacia el más allá. El primero de ellos pensaba que lo más provechoso era la amistad con los jóvenes, no para tratar de retornar al pasado. Así creía vivir su propio presente, radiante de juventud. Don Carmelo Cruz era diferente, pues él trabajaba y estudiaba en exceso, transmitía sus conocimientos a la juventud como a Mincho. Amaba, pero no se divertía como Migue don Samuel; en cambio, este último, unos cuantos días antes de marcharse de este mundo, le cantaba a Josefina canciones de amor con su tiple, y tomaba algunas copas de vino. Mincho era una especie de mezcla de estas tres personalidades: le gustaba la bohemia en forma mesurada como a Miguel Antonio y don Samuel. Amaba como don Samuel, don Carmelo y Miguel Antonio. A Mincho le encantaba la música clásica como a don Carmelo Cruz. Si García Márquez hubiese sido vecino de Marbella, de seguro que Don Carmelo, Don Samuel y Miguel Antonio, hubiesen alcanzado la eternidad en Cien Años de Soledad. ALFREDO Y GUIDO BENEDETTI IBARRA En la foto de abajo, en primer término aparecen Alfredo y Guido Benedetti Ibarra. Esta familia nació en el Cabrero. Guido y Alfredo fueron dos grandes jugadores de béisbol aficionado del equipo cabrerano. Alfredo jugaba de receptor, y Guido de segunda base o center filder. A Tomasito se le dio por practicar la tauromaquia, pero últimamente, antes de irse a vivir a los Estados Unidos se convirtió en un mago que adivinaba e hipnotizaba a las domésticas de Marbella. A Alfredito, a quien llamábamos “el puerco uñon”, también se le dio por ser un cantante como Bienvenido Granda. En las noches, en la playa, frente al hotel Miramar, nos reuníamos: Guido, Alfredito, Teodoro Riaño, Rafita Puello, Carlitos Facio y Adolfo Pareja, para entonar canciones y toda la música de la Sonora Matancera. Las cachaquitas disfrutaban de nuestra música con amor. Yo tocaba las timbas y los bongós, Adolfo Pareja la guitarra, Guido las claves y Carlitos Facio Lince las maracas. Tomasito Benedetti también cantaba de vez en cuando, lo mismo Guido su hermano mayor. Pero el mejor cantante de ellos era Alfredito Benedetti, quien imitaba a Bienvenido Granda, aquel célebre intérprete de la Sonora Matancera. ADOLFO PAREJA JIMÉNEZ El “Maestro” Adolfo Pareja Jiménez, un reconocido médico cabrerano, era prácticamente nuestro guía espiritual en las cuestiones relativas a la música y a la bohemia cabrerana. Basta decir que interpretaba con sabor y maestría tres instrumentos musicales: el piano, la guitarra y el acordeón piano. Estos tres instrumentos los utilizábamos en diferentes tipos de reuniones; por ejemplo, la guitarra era para las reuniones en la playa y las serenatas, o en reuniones improvisadas con vecinas y vecinos. En cambio el acordeón piano era utilizado preferiblemente en las parrandas, como cuando salíamos en grupo a diferentes sitios de la ciudad. Y, finalmente, el piano era para amenizar fiestas en casas de familia, etc. En la foto de arriba, Adolfo ya había llegado a los 80 años, de modo que se acercaba su partida final. Deseo en estas añoranzas recordarlo con cariño por haber significado para nosotros, los del grupo arriba mencionado, un verdadero maestro de la vida y de la espiritualidad. Con Adolfo me inicié en la vida musical y bohemia. Después de haber escuchado a las orquestas del club Náutico, y de haber visto interpretar percusión al “Negrito” Viroli en la orquesta de Lucho Bermúdez, quedé impresionado con el significado del ritmo musical. La melodía sin ritmo es algo incompleto. El ritmo está en todo: en el corazón de los seres vivos, en la manera de caminar, en las olas del mar y en el pulso de los seres vivos, y especialmente en la cadencia musical. Así, pues, con Adolfo me atreví a acompañar a Olguita Guillot tocando él el piano, lo mismo a Roberto Ledesma en el Grill del Hotel Americano, y a la cubana Beatriz Márquez en algunos sitios de la ciudad. En fin, como todos los seres humanos Adolfo tuvo que emprender su viaje hacia el más allá, dejando a su esposa Dianita y a sus hijos sumidos en la tristeza, lo mismo a todos sus amigos. HERMANOS BENEDETTI IBARRA De izquierda a derecha Tomasito, el menor de la familia y le siguen Noris y Guido Benedetti Ibarra. Tomasito desde muy joven fue un gran deportista aficionado al béisbol. Jugábamos juntos en el equipo de La Ley, en los Cangrejos. Finalmente, después de fallecer su esposa en un doloroso accidente, viajó a los Estados Unidos con sus hijas y allí permaneció trabajando por muchos años hasta su regreso para establecerse nuevamente en Cartagena. Guido contrajo matrimonio con mi hermana Gloria, y dedicó su vida a la Odontología y a educar a sus hijos Guido Alfonso, Gloria María, Soraya y Luis Fernando. En cuanto a Noris, la mayor, desde muy joven contrajo matrimonio con El Papi Cruz, un importante ingeniero cartagenero. El Papi era hijo único de Carmelo Cruz, un personaje a quien nos hemos referido en estas añoranzas. Son hijos de don Tomás Benedetti, un hombre que dedicó su vida a administrar una estación de gasolina de su propiedad, que le sirvió para el sustento de la familia. Alfredito, quien se encuentra en otra fotografía al lado de Guido, fue también mi gran amigo en el béisbol y en la música. Era un gran receptor, y un cantante de la escuela de Bienvenido Granda. Muchas noches de bohemias quedaron en nuestro pasado. Infortunadamente murió tempranamente. En cuanto a Noris sólo me resta decir, que durante su vida ha sido una mujer de su hogar, el cual estuvo conformado por tres hijos: Dayra, Gabito, el Quique. La primera reside en Medellín, el segundo en Alemania y el tercero en Montería. De manera que a Noris le ha tocado acomodarse a su propia soledad familiar. CARLITOS FACIO LINCE BOSSA Casi treinta años después de las fiestas cabreranas en la playa, a las cuales nos hemos referido con anterioridad, nos graduamos de abogados y juntos trabajamos en la Universidad de Cartagena como profesores, y él finalmente de Decano. En la foto, de espaldas, a la izquierda, aparece Alfredo Bettín Vergara un amigo del alma quien también ya dejó de existir. A la derecha, aparece el autor de estas añoranzas el día en que lanzaba uno de sus libros en el aula máxima de la Universidad de Cartagena, acompañado del primo Carlitos. Al fondo Edgardo González Herazo, rector de la Universidad en aquellos días. JOSE MARIA MARTÍNEZ DE APARICIO (“PEPILLO”) Aquel cálido domingo de octubre de 1946, José María Martínez Aparicio, el Marqués de Bobadilla”, a quien todos conocíamos como “Pepillo”, y su esposa Betty, se habían despertado muy felices debido a que su primogénito, un pequeñín travieso y juguetón, a quien llamaban “Pepillito,” sería llevado a la pila bautismal. Blas Herrera Anzoátegui, quien en aquellos días desempeñaba el cargo de Ministro del Trabajo en el Gobierno de Mariano Ospina Pérez, había llegado el día anterior para bautizarlo. En su casa de Marbella, situada en el callejón Bossa se realizaría la fiesta. Recuerdo que era de madera y verde como el aguacate. Al lado izquierdo de la casa, entrando, se hallaba un aljibe de cemento en forma tanque que sobresalía por encima del nivel del techo. Los chinos del Náutico prepararon gran banquete, y el “pick Up” los Tres Amigos provisto de micrófonos animaba el espectáculo. Desde la ventana, en medio de numeroso público, yo presenciaba el baile con admiración. Recuerdo que los parejos estaban todos enchaquetados, y en las solapas de sus sacos lucían unas tarjeticas adornadas con lacitos blancos. Adheridas con alfileres, con la siguiente leyenda: “Recuerdo del bautizo de Pepillito”. Al baile asistieron numerosas personalidades que acompañaron al Ministro. Al baile penetraron numerosos patos: Guido Calvo y otros amigos, y tal como hacen los “Chicos Malos”, arrasaron con todo: primero penetraron a la cocina y se comieron los mejores platos. Entre pieza y pieza molestaron a los parejos pidiendo “barato” , y, por último, lograron trasponer unas botellas de ron en el solar vecino para sacarlas más tarde. Como quiera que el jefe del hogar les llamara la atención, en medio de la zambra lograron apoderarse de los micrófonos del “pick up”, y pronunciaron violentos discursos contra el Gobierno Nacional y su Ministro Blas Herrera Anzoátegui. La fiesta culminó en una gran pelotera de todos contra todos. Guido Calvo fue noqueado en plena calle por el Papi Cruz, el hijo único de don Carmelo. Han pasado muchos años y el viejo Pepillo y su hijo Pepillito ya se han marchado hacia el más allá, lo mismo su esposa Betty, sin embargo, estos recuerdos no se han borrado de mi mente, quedando para siempre grabados en mis añoranzas de El Cabrero. FIESTA NAVIDEÑA EN MARBELLA LAS PROTAGONISTAS: Dianita y Gloria Bermúdez de León, Gloria Angulo Bossa, Teresita Bossa Merlano, Rosita Noriega Patrón, Rosita de León y Rosario Pareja Jiménez. Se dice, por parte de quienes sobrepasan cierta edad, que los tiempos pasados fueron mejor que los de hoy, lo anterior en todos los aspectos. En todo caso, existe un consenso general en el sentido de creer que todo tiempo pasado fue mejor. Así las cosas, nos volvemos viejos cuando todo nos sabe a recuerdos. Hace unos días, llegando casi a los cincuenta, recordaba yo cómo festejaba nuestra juventud la Navidad en 1954. Como el “micro mundo” en el cual transcurrieron mis primeros años fue el sector de Marbella en El Cabrero, me trasladé mentalmente a una fiesta navideña de aquellos días: Allí estábamos, un grupo de muchachos a la orilla del mar, planeando el baile de Navidad en 1954. Como no habíamos conseguido un sitio adecuado, alguien sugirió que pidiéramos la sala de don Alfonso Vásquez, un diminuto y alegre samario radicado en Cartagena al contraer nupcias con doña Alicia Merlano, una distinguida cartagenera. ROSITA NORIEGA Y GLORIA ANGULO BOSSSA- Dos protagonistas del baile navideño de 1954. Ambas tendrían aproximadamente 19 años cada una. Al recibirnos, el señor Vásquez accedió en el acto a nuestras pretensiones. A cambió exigió sólo dos condiciones: a) Que pintáramos su casa toda de blanco, y b) Que los gastos fueran por nuestra cuenta. Al instante el grupo se puso todo en movimiento: compramos dos latas de cal, pues en aquella época no existía carburo. Con escobas y brochas desgastadas por el uso, en una hora, como cuatro muchachos blanqueamos toda la casa, incluyendo las puertas. Recuerdo que desde la orilla del laguito del Cabrero parecía un arbolito cubierto todo de algodón, hasta el punto de que no llegaban a distinguirse las ventanas y puertas. Era una especie de ilusión óptica. Al terminar nuestro trabajo, nos dirigimos a casa del Chencho Frías, el mejor pastelero de la ciudad, y encargamos cuarenta suculentos pasteles. Compramos varias canastas de gaseosas y diez botellas de ron blanco para los bebedores de trago fuerte. La ponina era de cinco pesos; las mujeres pagarían tan sólo la mitad. Seguidamente nos dirigimos a Torices y allí alquilamos el Pick Up Los Tres Amigos, el cual, para concepto de muchos, era el mejor del contorno ya que su música era moderna y se escuchaba desde la orilla opuesta del lago, o sea desde la avenida del Lago de Marbella. Aquella era una máquina decente, en nada se parecía a las enormes máquinas que hoy se usan en muchos barrios populares, las cuales son capaces de reventar el tímpano a cualquier bailador o vecino, o de hacer explotar los vidrios de los ventanales a diez kilómetros a la redonda. Esa noche también nos deleitamos con los boleros románticos de Rosario Pareja, quien acompañada de su guitarra mágica, interpretaba repetidamente un bolero: “¿Tú dónde estás, yo quisiera saber de tu vida ?...Cuéntamela aunque tenga que odiarte después. Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti…” La fiesta fue animada por la alegría contagiosa de Dianita y Gloria Bermúdez, mi hermana Gloria Angulo Bossa, Rosita Noriega Patrón, Teresita Bossa Merlano, Rosita de León y otras damas que hoy ya pasan de cincuenta. La sorpresa mayúscula la recibimos al momento de repartir los suculentos pasteles: los hijos del dueño de la casa, que eran cuatro: Alfonsito, Orlando, Gustavo y Javier, se habían hurtado diez pasteles…! DOS AMIGAS ENTRAÑABLES REBECA ANGULO BOSSA Y NORIS BENEDETTI DE CRUZ Rebeca y Noris son dos amigas entrañables, unidas no sólo por los lazos de su amistad en El Cabrero, sino porque nuestras familias se unieron en razón del matrimonio de Guido Benedetti Ibarra (hermano de Noris) y Gloria Angulo Bossa, nuestra hermana menor. Ambas residieron en la avenida del Lago, Noris en casa de su suegro don Carmelo Cruz, y Rebeca en una casita situada también en la avenida de El Lago de Marbella. Rebeca tuvo seis hijos con su cónyuge Benjamín Porto Hernández, de quien se divorció: Alfredo, Anita, Rebequita, César (El Piti), Rafael y Robertico Porto Angulo, y Noris tres hijos: Dayra, Quique y Gabito Cruz Benedetti, todos ellos se encuentran residiendo fuera de Cartagena. En la época de mi adolescencia, ellas eran las muchachas que animaban las fiestas, Rebeca hasta alcanzó a ser una reina estudiantil de la Universidad de Cartagena, y Noris una joven muy atractiva por su alegría y simpatía. No se me olvidará nunca jamás que los muchachos, para molestar a Guido, el hermano de Noris, por sus amores con el Papi Cruz, le gritábamos a éste: ¡Guido!: ¡Noris y el Papi!, a lo cual él nos contestaba con palabras de grueso calibre e insultos. En el ocaso de sus vidas, quiso la casualidad que establecieran sus residencias en sendos apartamentos situados en Bocagrande en el edificio Lindamar, sitio donde permanecieron por mucho tiempo. Noris aún reside allí. ARMANDITO NORIEGA PATRÓN En la foto tenemos al hombre del corbatín, Armandito Noriega Patrón, uno de los miembros del viejo bonche de cabreranos que asistió a la fiesta navideña. En la foto ya era un profesional, pues terminó estudios de derecho en la Universidad de Cartagena. Al fondo se encuentran mi hermano Julio y mi hijo Alvarito, quien en aquellos momentos se aprestaba a llevarse un cigarrillo a la boca. Aquella noche se llevaba a cabo una fiesta en el club de profesionales, por medio de la cual se conmemoraban mis cincuenta años de edad. Jamás olvidaré la amistad que me unió a Armandito Noriega. Todo empezó por allá en los años de 1947, durante el reinado estudiantil de mi hermana Rebeca Angulo B Otro protagonista del baile navideño de 1954. En aquellos bailes, Armandito y yo comenzamos tomándonos un vinito Moscatel de don Ángel Núñez, y con el tiempo aquello se extendió a nuestra juventud y hasta la madurez. Armandito falleció del corazón en 1999, y la verdad hay que decirla, su muerte me ocasionó un gran vacío. Era un amigo entrañable y fiel. Junto con Yadira Ruiz, su querida esposa, nos visitábamos con mucha frecuencia. Él y ella, expertos en la cocina criolla, con frecuencia preparábamos este tipo de comida para disfrutarla en compañía junto con unos buenos vinos. Él dejó a su único hijo, Armando Noriega Ruiz, una buena herencia en el campo del derecho, quien se ha distinguido por ser un experto penalista. EL PELUQUERO AMBULANTE DOMINGO PEREZ: PÁRATE FIRME. Escribir una nota periodística cada ocho días sobre escenas, usos y costumbres de un pueblo es serio compromiso intelectual. Ello se agrava cuando el medio explorado es un pequeño barrio de una sola calle como el Cabrero, aunque le hayamos agregado las treinta y cinco casas que existían en el sector de Marbella. Hallábame preocupado por recordar algún personaje o un hecho que pudieran servirme de base para mi próxima nota, pero los resultados eran negativos. En esas estaba cuando decidí acudir a una peluquería Unisex en el centro amurallado con el objeto de que me pulieran la barba, me cortaran el cabello a la moderna y al mismo tiempo me hicieran la “manicure”. Unas manos delicadas lavaron mi cabeza con champú y, posteriormente proporcionaron un delicado masaje a mi rostro. El establecimiento, situado en la calle de la Universidad como tenía las puertas abiertas de par en par, los peatones al pasar me miraban con cierta curiosidad. En principio sentía cierta vergüenza, pues en mis tiempos juveniles los muchachos pensábamos que el “Champú “y la “manicure”, eran asuntos exclusivamente femeninos. Llegué hasta pensar que desde la acera alguien podría gritarme:“¡…Ayy..!, ¡maricaa.! Pero no fue así, tan sólo alcancé a escuchar una voz que me gritaba desde la calle: “Ahora que te motilas a la moderna, ¿por qué no escribes en tus crónicas algo sobre los peluqueros ambulantes del pasado? Era nada menos que Eduardo Rodríguez, el famoso sordo. Entonces le contesté inmediatamente: “…Gracias a ti podré escribir sobre un tema inolvidable en mi próxima nota periodística…” Así las cosas, sin darme cuenta me fui adormeciendo en la bruma de los recuerdos, y así pude transportarme al pasado: estaba en Marbella, frente al club Náutico, jugando al cabe y hoyo treinta y cinco años atrás. Fue surgiendo un personaje de la vida real y lo alcancé a ver tal como era: moreno, achinado, sesentón y vestido todo de dril blanco con chaqueta, corbata, zapatos negros y un sombrero de fieltro gris. En su mano derecha portaba un maletín en el que guardaba implementos tales como barberas, brochas, una mecánica, tijeras, polvos, peinillas, un ungüento mata piojos, agua de alhucema, una penca de cuero y toallas para proteger de los pelos a los clientes. Su nombre completo era Domingo Pérez, pero los muchachos le gritábamos “¡Salivita…!, porque cuando estaba cortando el cerquillo, mojaba la punta de el dedo índice de su mano con el objeto de humedecer el pelo de las patillas y cortarlas mejor. Otros le gritaban “¡Párate firme…! porque motilaba casi siempre de pies. Recuerdo que alcancé a odiarle, ya que en una ocasión, siendo apenas un adolescente, mi madre estaba preocupada por mis piojos. Así las cosas, me encontraba feliz jugando con mi camioncito de madera, cuando de repente escuché su voz de falsete, característica, que anunciaba a gritos la motilada. Su misión era quitarme los pelos de mi cabeza para erradicar de plano a los piojos. Traté de escaparme pero fui atrapado detrás de un escaparate. Me llevaron al patio y allí, Jaime, mi hermano mayor, quien hacía las veces de padre por la temprana desaparición del nuestro, dio la orden perentoria: “¡Rápelo a la bola “…! Aún siento el frío de la mecánica sobre mi infantil cabecita… Mi llanto era desesperado, no por el hecho de quedarme sin cabello, sino por temor al martirio al que sería sometido por mis compañeros de colegio. Alcancé a escuchar las voces de “¡Cabeza de coco! Entre”, y seguidamente un cogotazo, y otro…Entretanto, alcancé a escuchar una dulce voz que me susurraba al oído: “levántese doctor Angulo, que ya hemos terminado…” Era mi peluquera moderna. Entonces, dije sonriendo: “Gracias a Dios y eres tú, por un momento creí que sería “párate firme”, el peluquero ambulante del pasado. Sin alcanzar a comprender mis palabras, inquirió por su significado, a lo cual le contesté: “… ¡Ya lo sabrás cuando hayas leído mi próxima crónica…! Con esta agradable motilada, logré regresar a mi pasado…de hace más de 50 años. CAPITULO V PERSONAJES DE LA CALLE REAL DEL CABRERO EL DOCTOR SEBASTIÁN R. CASTELL Entre su nacimiento y el día de su muerte, el tiempo consumió ciento tres calendarios. Residió en el Cabrero durante 60 años, es decir, desde su casa situada en la calle Real vio celebrar sesenta Onces de Noviembre, sesenta procesiones de la Virgen de las Mercedes, y la llegada de sesenta años nuevos. Y como si todo lo anterior fuera poco, durante cincuenta años fue Magistrado del Tribunal Superior de Cartagena. Ello significa que pudo haberse jubilado más de dos veces. Dominaba tanto el derecho civil como el penal, y por ello fue Magistrado del Tribunal en ambas salas. Porazones cronológicas no pude conocerlo personalmente, pero investigando y guiado por el dicho de personas que merecen entero crédito, como el doctor Antonio de la Vega Vélez (Tolín), logré llegar a la conclusión de su gran personalidad. Murió sin techo propio, lo acompañó siempre doña María Castell, su hija solterona. Siempre habitaron una casa arrendada en la calle Real de El Cabrero. Alguna vez don Rafael de Zubiría, su íntimo amigo, quien además era su arrendador, le propuso comprar la casa a crédito y la pagara en cómodas cuotas de cuantía llevadera. El doctor Castell no aceptó la propuesta argumentando que su muerte ya estaba siendo anunciada por el tiempo, y que sentía temor de dejarle deudas a su hija María; sin embargo, el destino le jugó una mala partida, pues el doctor Castell superó en tres años la centuria. Era profesor de derecho civil e inflexible en la justa calificación de sus alumnos. En aquella época apacible en la que no meran concebibles las huelgas estudiantiles, acudió a su despacho un estudiante desaprovechado, quien acababa de ser reprobado, y quien, curiosamente, demostraba tener grandes habilidades como electricista. El joven imploró que le subiera la nota, asegurando haber respondido el examen con acierto. Afirmaba que la calificación era injusta. A lo cual el doctor Castell respondió en forma tajante: alégrate muchacho, ¡tú serás un gran electricista…! Cuando nuestro personaje cumplió cien años de vida, recibió un impresionante homenaje de las autoridades en su casa del Cabrero. El gobierno le había otorgado una medalla conmemorativa, que al serle impuesta por el Alcalde Haroldo Calvo Núñez, movió al homenajeado a hacerle al alcalde la siguiente propuesta: “te devuelvo la medalla, si me devuelves a mis cincuenta años…” En realidad, así era el doctor Sebastián R. Castell, ilustre hijo de El Carmen de Bolívar. DON OSCAR MARTÍNEZ MATTOS (CAGANCHO II DE EL CABRERO) El sueño de su vida fue la Tauromaquia. Su madre entendió la situación, y para complacerlo, le obsequió un traje de luces con montera, zapatillas y un pesado capote. Como era alto, delgado y majo, lucía su atuendo con garbo y españolísimo salero. Habitaba una casona de dos pisos con balcones voladizos, muy cerca del parque Apolo, y practicaba por la tarde, con todos sus aperos en el campo de la Ermita. Los muchachos hacían las veces de toro, y él, con profunda maestría, efectuaba lances de todos estilos: verónicas, gaoneras, chicuelinas y manoletinas. En el último tercio realizaba pases por alto, finalmente, en desplantes de rodillas, acariciaba la testuz del astifino y corniveleto toro imaginario. Siempre utilizó la técnica del volapié para la suerte final. Acudía los domingos a la ganadería de Aguas Vivas con el objeto de capotear algunos becerros, y finalmente, ya creyéndose listo, juraba que era capaz de alternar con Luis Procuna o Manolete en la Serrezuela. Rogaba a Dios una gran oportunidad sin pensar que el azar muy pronto se la daría: su deseo se cumplió, pues un lunes a eso de las siete de la mañana, después de un domingo de toros en el coso de San Diego, cuando los muchachos íbamos a pie parta nuestro colegio, debido a que se había varado la chiva de Tertuliano, la única que existía en El Cabrero, observamos que la gente corría apresuradamente porque el toro sobrero que se había escapado de los chiqueros del circo de toros como consecuencia de unos disturbios ocurridos el domingo anterior, perseguía a los vehículos y peatones. Era un bicho negro, bragado, como de quinientos kilos de peso, y se dirigía hacia nosotros. No nos quedó más remedio que la de tirarnos al lago, después de lanzar al suelo nuestras maletas estudiantiles. Permanecimos en el agua un buen rato, pendientes de lo que ocurría con aquel toro bravo. Don Ángel Núñez, el fabricante de vinos, que a esa hora llevaba para el colegio a sus hijos, observó con horror desbarataba la puerta delantera de su automóvil, pero la Divina Providencia permitió que todos escaparan ilesos. Un panadero que repartía el pan de cada día en bicicleta, logró abrir el baúl delantero (un compartimiento de madera de color verde), y se escondió allí dentro. Debido a las embestidas del toro, la bicicleta, panes y baúl, con el panadero adentro, rodaron por el suelo. Afortunadamente el hombre logró salir ileso. Los espectadores se encaramaban en los árboles del parque Apolo, y por supuesto, el terror colectivo se apoderó del barrio, mientras tanto, el astado se instaló en la mitad del campo de la Ermita. Escarbaba en la arena y resoplaba con profundos mugidos: era un claro desafío al diestro cabrerano, quien se hallaba en uno de los balcones de su casa de dos pisos. Mientras tanto, la gente pedía que saltara al ruedo, pero él, vestido de luces con montera y capote, permanecía inmóvil en aquel balcón. Desde lejos muchos notaron que temblaba de pies a cabeza; sus piernas flaqueaban, y finalmente, logró esconderse y cerró la ventana con gran rapidez. El lío terminó cuando las autoridades se presentaron y lograron llevarse al toro en un camión. El matador nunca pudo explicar la razón de su defección. A quienes le preguntaban por tan grande fracaso, explicaba que aquél toro era descendiente de Islero, el bicho que mató a Manolete. Y…desde aquel día, Cagancho II de El Cabrero se cortó la coleta, y para siempre archivó su traje de luces. Una corrida de fantasía Han pasado muchos años y todavía no entiendo por qué “Cagancho II del Cabrero) se retiró en aquella forma repentina; sin embargo, tratando de descubrir la razón de lo ocurrido, invité a mi amigo Pedrito Macía Hernández, cronista de la peña taurina “Cartagena de Indias”, y nos trasladamos a casa de Don Oscar Martínez Mattos, a quien en sus años mozos apodaban “Cagancho II de El Cabrero”. La entrevista se desarrollaría en su casa de la calle Real de El Cabrero, al lado del Café Don Chicho: PMH: ¿Es cierto matador, que Ud. tembló de pies a cabeza cuando vio al toro resoplando y escarbando en el campo de la Ermita, como desafiándolo, tal como lo afirma el cronista cabrerano? CAGANCHO: Es cierto, no pude saltar a la arena. Sin embargo, no fue por miedo, sino por carencia absoluta de condiciones técnicas: no había banderillas, peones, etc. ¿Cómo podría realizar la lidia? Yo era muy joven y por ello preferí seguir viviendo que pasar a la historia. En aquellos momentos recordé un viejo pensamiento de Moliére que dice: “… Y, con perdón de la gloria, mucho más estimaría vivir en el mundo un día que mil años en la historia…” PMH: ¿Cuando tomó Ud.la alternativa matador? CAGANCHO: La alternativa la tomé el 13 de agosto de 1939 en el Circo de Toros de San Diego. Alterné con Tito de Irisarri, Roberto Méndez y Fulgencio Segrera en una becerrada a beneficio de la Escuela Salesiana de Artes y Oficios, y para comprobar su dicho, Cagancho puso de presente al cronista un cartel de la época en el cual se dice que la campaña la auspiciaba Monseñor Biochi, Arzobispo de Cartagena. PMH: Podría Ud., contarnos matador cuando realizó su primera faena, y cuáles fueron las incidencias de dicha corrida? CAGANCHO: La mejor faena de mi vida la llevé a cabo la noche del 19 de febrero de 1944.Recuerdo haber recibido al animal con una larga cambiada de rodillas; luego ejecuté una buena tanda de verónicas, y me adorné con chicuelinas y gaoneras. Después el banderillero Gastón Calvo Núñez las colocó al quiebro en todo lo alto. Tomé la muleta con la mano izquierda e inicié la faena en serio, con una tanda de naturales, y luego, para deleitar a los no entendidos, ejecuté una serie de pases por alto y molinetes bien ceñidos. Colocado en suerte el astado, ejecuté un perfecto volapié, y de una sola estocada, sin puntilla, lo hice rodas por la arena del coso. PMH: Explíquese matador, ¿por qué habla de la noche del l9 de febrero de 1944, acaso la Serrezuela tenía luces artificiales en aquella época? CAGANCHO: Te hablo de la noche del 19 de febrero de 1944, porque la corrida se celebró una noche de carnaval en el Club La Popa. Era un baile de disfraces que se llamó “Una noche en Madrid”. El toro consistía en una cabeza disecada, colocada sobre un palo que descansaba sobre dos ruedas de velocípedo. Estaba recubierta con un fique de color negro y la manejaba un pescador cabrerano. Lo que más impresionó fue que al “toro” se lo llevaron unos borrachos para festejar en la plaza de la ermita del Pie de la Popa. Y dicho lo anterior, don Oscar puso de presente al cronistas PMH, un viejo diario en el cual se anunciaba la famosa corrida de carnavales. PMH Me miró de soslayo, y se puso de pies exclamando: “¡Ustedes me han mamado gallo...!” Ante lo cual el entrevistado exclamó riéndose: “…Para ustedes es mamadera de gallo, pero para nosotros, los viejos cabreranos es tomadura de pelo. Dos términos distintos pero de igual significado…” COROLARIO: ¡Ir por lana y salir trasquilado! RAFAEL BALLESTAS MORALESFOTO TOMADA EN 1956, CUANDO RAFITA IBA CAMINO A LA UNIVERSIDAD LIBRE PARA MATRICULARSE. En el año de 1954, ya nuestro abuelo había fallecido, pero Mamá Raque, nuestra querida abuelita, aún vivía; sin embargo, su existencia comenzaba lentamente a deteriorarse. Entre tanto, el primo Carlitos cursaba 5º, de bachillerato en el colegio Fernández Baena, y yo 4º, en la Esperanza. Por aquellos días conocí a un muchacho que cursaba 5º, de bachillerato en el colegio Fernández Baena, y que al mismo tiempo era condiscípulo del primo Carlitos Facio Lince Bossa, y Prefecto de Disciplina en el mencionado plantel. El motivo de la visita de aquel muchacho, de nombre Rafael Ballestas Morales, era preparar a Carlitos para los exámenes finales de matemáticas y otras materias en las cuales se hallaba un poco atrasado. También aprovechaba la visita para iniciar las clases de inglés a mi tía Alicia Bossa Navarro. Así las cosas, al llegar a casa de mi abuela, situada al lado de Villa Raquel, y frente al laguito de Marbella, nos presentaron en la terraza, y desde aquel momento comenzamos una gran amistad con aquel joven, desgarbado y flaco, pero con ínfulas de científico. Desde aquel instante esa amistad se extendió en forma inquebrantable a todo lo largo de nuestras vidas. Primero lo llamábamos “Rafa”, y después “Rafita”. Así, desde aquella época en 1954, Rafita ingresó a nuestro “bonche” cabrerano. Lo presentamos a los maestros de la música Adolfo y Rosario Pareja Jiménez, y él comenzó a asistir a nuestras bohemias, animadas por estos dos personajes y otros amigos y amigas cabreranas. Así las cosas, desde aquel día Rafita fue un miembro más de nuestro grupo. Sin embargo, pasaron los años y todos escogimos la carrera de nuestra predilección, que indudablemente era Derecho. En 1957 yo me matriculé en la Universidad de Cartagena, lo mismo Carlitos. Pero Rafita viajó a Bogotá para estudiar en la Universidad Libre, y así lo hizo desde 1956. Sin embargo, al caer la dictadura de Rojas Pinilla Rafita nos convenció a Carlitos y a mí para que viajáramos a Bogotá, yo lo hice en 1958. Después de matricularme en tercer año de Derecho en la Libre, me fui a vivir a casa de Rafita, y allí, en la calle 12 No. 2-91 se acrecentó aquella amistad que hoy cumple 59 años de existencia, sin sombras y sin interrupción alguna. Exactamente en aquella dirección, en pleno corazón de Bogotá, se hallaba situado aquel, nuestro micromundo cartagenero de antaño. Aquella residencia se convirtió en la colonia de muchos estudiantes cartageneros, por ejemplo, Juvenal Baena Pianeta, mi compañero de cuarto, un estudiante de medicina en la Javeriana, quien tenía la recia e inquebrantable voluntad de hacer la siesta en medio de la habladuría de los demás, cubriéndose siempre los ojos con un pañuelito blanco. Y Eduardito Bossa Badel, quien almorzaba en la pensión de doña Carmen, y, quien, además, tenía la extraña virtud de hacer la siesta sin arrugar en lo más mínimo sus pantalones, refería al mismo tiempo los misteriosos cuentos del Conde Drácula y de sus hijos Draculito, Drajopa y de su nieto Drajopito. Recuerdo aquella casa colonial, fría como las tumbas, oscura y con crujideras en sus pisos de madera, los cuales formaban un extraño ritmo al paso suave y tímido del Maestro Raúl Saladén, compositor y autor de “Quiero Amanecé”, y de “Librada”, dos porros famosos de antaño. El inmueble era de tres alcobas, todas en línea y con una puerta que daba acceso a un helado corredor. A mano izquierda, entrando, estaba la sala de regular tamaño adornada por unos muebles de madera hueca color caoba, y forrados en cueros del mismo color, los cuales servían de tambor en las noches de bohemia estudiantil. De todos los personajes cartageneros que allí llegaban, jamás olvidaré a Raúl Saladén, un compositor que gozaba tarareando sus canciones, acompañándose él mismo con un improvisado tambor de mesa. Yo marcaba el ritmo de fondo en los muebles, los cuales sonaban igual a una timba hembra, y Eduardito Bossa, como si fuera un trompetista, agarraba una peinilla con un pedazo de papel celofán, y entonaba la melodía de “Quiero Amanecé”, el porro cumbre de Raúl Saladén. Pero lo último fue que Racho Saladén nos compuso un porro que ninguna casa disquera quiso grabar: Así decía la letra: En Bogotá conocí unos amigos/ Que tienen fama de ser muy divertidos/ Rafael Ballestas, Luis Armando Velasco/ El Curro Angulo y Carlos Facio Lince/ Coro: Bailen muchachas que ahí vienen/ Los abogados: a bailar en la fiesta/ vienen con/ Sus honorarios a gastá en la fiesta. De los cuatro abogados antes mencionados ya dos se nos adelantaron en el inevitable viaje hacia lo desconocido: Luis Armando Velasco y Carlos Facio Lince Bossa, lo mismo que Racho Saladén, quien también hoy se encuentra en el lugar del no retorno. EN LA FOTO: MARCIAL NORIEGA, EL CURRO ANGULO BOSSA, AUTOR DE ESTAS AÑORANZAS, Y RAFITA BALLESTAS MORALES. Eran los días felices de la linda y fría Bogotá. No existían los trancones de hoy, y puede decirse que era una ciudad muy fría pero al mismo tiempo caliente. No existía tanta delincuencia, y las hermosas cachaquitas eran complacientes y cariñosas con nosotros, pues les encantaba el baile y la innata alegría costeña. Esta foto callejera, fue tomada un sábado en la tarde, cuando Marcial Noriega, el suegro de mi hermano, Rafita Ballestas y yo, nos aprestábamos para una parrandita con las meseritas del “Café Bogotá”. A pesar de su edad, a Marcial le gustaba vivir con la juventud, ya que era el padre de Armandito, mi gran amigo de toda la vida. Rafita, con su gabardina, luce flaco y desgarbado, pero listo para una aventura amorosa pues en aquellos días en su vida no existía Hortensia, su futura esposa, quien aún se hallaba en la Costa Caribe terminando su primaria. Recuerdo que aquel lejano día, estuvimos en el Café Bogotá, situado en la carrera Séptima, muy cerca del Capitolio Nacional. Como de costumbre, aquella tarde sabatina llenamos varias canastas de cervezas, pues en aquella época las cervezas se tomaban al clima de Bogotá, ya que en los bares no existían las neveras. A mí me tocó una linda chatica, a Rafita una hermosa meserita de Usme, y al viejo Marcial una cachaca jamona. ANTONIO CABALLERO CABARCAS UN MARXISTA LIBERAL Como ironía del destino, sus padrinos fueron Doña Soledad Román de Núñez y don Enrique Luis Román, dos exponentes de la más rancia estirpe conservadora de Cartagena. La razón de aquel bautizo tiene su origen en que su padre Don Antonio María Caballero, era liberal Nuñista de tiempo completo, y siempre estuvo bajo la protección de El Pensador de El Cabrero. Por extraña coincidencia, el acto se cumplió el día siete de noviembre de 1907 en la Ermita de El Cabrero, es decir sin que nadie presintiera que diez años más tarde, en el mes de octubre del calendario Juliano que regía en Rusia, ese mismo día el ejército bolchevique se tomaría el Palacio de Invierno, implantando así la primera dictadura comunista del mundo. No pasó por la mente de los padrinos ni por la del Cura, que aquel niño sería durante toda su vida, el más infatigable defensor de los derechos del proletariado de Cartagena. Si así hubiese ocurrido, de seguro que el acto hubiese sido suspendido por el Cura bajo algún pretexto. Vivió en la calle Real de El Cabrero durante sesenta años, lo mismo que el doctor Castell, pero a diferencia de este último que era conservador, le coqueteó siempre al comunismo. Parece que el destino quisiera haberle jugado una partida: pues para dar alimentación a su espíritu dialéctico, en una casa vecina se mudó el doctor Luis Felipe Angulo, líder Conservador con Biblia debajo del brazo. Muy joven terminó sus estudios de derecho y se inició en la política activa, en el movimiento que dirigían Simón Bossa, Miguel Gómez Fernández, Simón Bossa Navarro y Aníbal Badel. En 1932 es elegido Representante a la Cámara, pero como en aquella época los votos del Sur venían en chalupa, las papeletas fueron cambiadas antes de que llegaran a Calamar, y así perdió su Curul por mínima diferencia. Atraído por la ideología revolucionaria, marchó a Rusia con el objeto de abrevar en las canteras del marxismo. Pero regresó al cabo de dos años y se dedicó de lleno al combate en las toldas de su antiguo partido liberal. Siguiendo las pautas de la Revolución Permanente de Trotsky, su vida estuvo en permanente revolución, sin embargo, nadie podría señalarlo como subversivo. Nunca disparó un fusil contra la burguesía, ni lanzó piedras contra los almacenes; jamás tiró una bomba Molotov, ni secuestró a un acaudalado comerciante en busca de un rescate. Su revolución fue pacífica y más que todo ideológica. La estructura de sus discursos en el foro siempre fue dialéctica, con la esencia de la lucha de clases. Sin embargo, Caballero Cabarcas fue un gran liberal que logró mezclar el comunismo con el liberalismo colombiano. De paso firme y seguro, hasta hace pocos años usaba carramplones en los tacones de sus zapatos, los cuales hacía resonar fuertemente. En cierta oportunidad al ver que usaba zapatos de goma, me atreví a preguntarle: “Dr. Caballero, y ¿qué pasó con sus carramplones? De inmediato me contestó con una sonrisa “…Es imposible usarlos, mijo, con el Estatuto de Seguridad los revolucionarios debemos pisar suavemente…” Eran los tiempos del Estatuto de Seguridad aprobado en 1980. A los 76 años aún litigaba constantemente. Por las calles era común verlo en actitud de combate, seguido de un grupo de morenos y algunos descamisados en busca de justicia. Su vida siempre estuvo guiada por la probidad, y por su afán de servir a las clases necesitadas. Con la crónica anterior quise hacerle un homenaje bien merecido, del cual estuvieron en mora los sindicatos y marginados y proletarios de Cartagena. A pesar de su ideología de corte marxista-leninista, Antonio Caballero Cabarcas nunca dejó de ser miembro del partido liberal colombiano, y en el aspecto humano, Caballero Cabarcas estuvo acompañado de Calixta Pacheco, el amor de su vida. TIBURONES EN LAS PLAYAS DE MARBELLA KID BURURÚ En aquel invierno, las aguas de Marbella permanecían quietas y cristalinas como las de una piscina. Nada hacía presagiar que aquella monotonía cabrerana sería estremecida por una horrible carnicería humana, muy similar la que presenciaban los romanos en el Circo, cuando los leones, en desigual combate, devoraban a los inermes prisioneros. Antes de la carnicería, el único espectáculo capaz de interrumpir el prolongado aburrimiento, era Tomás Padilla, un fornido y espigado nadador de ébano, a quien los cabreranos apodábamos: “El tiburón de Marbella”. Tal vez entusiasmado por Melanio Porto Ariza, un joven cronista deportivo que iniciaba en esa época su larga búsqueda de un campeón mundial de boxeo, el Tiburón de Marbella hacía guantes en la playa sobre su propia sombra y practicaba con boxeadores de “medio pelo”. En resumidas cuentas, era un espectáculo para las turistas, ya que ellas se extasiaban con sus atributos físicos peleándoselo parta que las enseñara a nadar. No contento con su fama de nadador, el Tiburón decidió convertirse en boxeador profesional. Nadie sabe, quizá ni él mismo, de donde sacó el extraño nombre de Kid Bururú. Lo cierto, sin dudas, es que así se hacía llamar en sus combates oficiales. Los empresarios lo llevaron a la fama programándole encuentros con boxeadores novatos, a los cuales derrotaba cómodamente. Pero su día le llegó: le programaron un combate con “Kid Dinamita Punch”, un recio pegador que tenía la virtud de noquear a todos sus contendores. EL COMBATE Es de noche y el Circo Teatro ya está de bote en bote. El público espera ansiosamente la pelea de fondo, y por lo tanto un profundo silencio se apodera del coso Sandiegano. Entretanto, el anunciador, padre del famoso “Mochila Herrera”, sin micrófono alguno y con su voz estentórea, presenta a los contendores: ¡En esta esquina tenemos a Kid Dinamita Punch, de 160 libras! ; y en esta otra, tenemos a Kid Bururú, el negro más bonito del mundo! Ambos boxeadores se miran fijamente en el centro del cuadrilátero. Kid Bururú realiza toda clase de elegantes piruetas; brinca constantemente sobre la punta de sus botas negras, las cuales hacen extraordinario contraste con el blanco de sus medias, el blanco brillante de su pantaloneta y el rojo de sus guantes. En cambio, Kid Dinamitas Punch es algo desgarbado, sin estilo boxístico. Dinamita persigue al Tiburón por todo el ring, arrastrando pesadamente sus pies sin despegarlos casi de la lona. Así transcurre el combate durante los tres primeros rounds. Mientras tanto, en medio del bullicio, se escucha una voz chillona, aguda y aflautada, como de clarinete que a la vez grita: “¡Pégale en la cocina Tiburón, dale duro a la cocina, negro lindo…! Es tunda, un marica enamorado quien se encuentra entre los espectadores. Para él la cocina es el estomago o la barriga de Dinamita Punch. Finalmente, al iniciarse el cuarto round, Dinamita coloca un poderoso recto a la mandíbula de Bururú, otro gancho al hígado que lo hace estremecer de pies a cabeza. ¡Tiburón se tambalea! Y es llevado contra las cuerdas, y allí Dinamita coloca una seguidilla de golpes: es una lluvia de porrazos de diferentes estilos. El protector de Bururú sale disparado por los aires, y va a parar a manos de Tunda, el marica enamorado, quien lo guarda como recuerdo de la última noche de su héroe de ébano. Kid Bururú ha caído pesadamente a la lona, todos comprendemos que ha llegado su final. Se acabó Bururú, “el negro más bonito del mundo”, el “gran putas”. Estropeado se incorpora apoyándose en las cuerdas. Allí, sobre la amarillenta y sucia lona, ha quedado la mancha de un extraño tricolor: negro, blanco y rojo. Rojo encendido e irritante. TIBURONES VERDADEROS Al primero que vi caer bajo sus feroces dentelladas, fue a un CACHAQUITO recién desempacado del avión. Era un día cualquiera de Semana Santa de 1950, el cielo estaba nublado y caía una llovizna pertinaz sobre Marbella. En la playa, un grupo de muchachos cabreranos jugábamos bolita de caucho, cuando de repente, trajeado de paño negro, lo vimos bajarse del automóvil y penetrar rápidamente en el Hotel Kalamarí. Había llegado a Cartagena en compañía de sus padres y hermanos para disfrutar de merecidas vacaciones. Jamás había visto el mar; y por ello se registró de prisa en la recepción, y muy pronto salió en vestido de baño para lanzarse al agua, la cual reflejaba sospechosa quietud con futuro olor a muerte. Morán, un espigado y fornido nadador que Achicaba allí su bote, y Tomás Padilla, quien después de la derrota boxística había regresado a su oficio de Salvavidas, le advirtieron del peligro de bañarse cuando llueve. Le explicaron que, aun sabiendo nadar, es arriesgado bañarse en aguas profundas, sin embargo, haciendo caso omiso de aquellos sabios consejos, se internó en el mar hasta la cintura, creyendo que se hallaba en la sucursal del cielo o en el paraíso terrenal. No lo vimos más: el escualo lo haló de un solo tirón y se lo comió de tres o cuatro mordiscos. Impotentes presenciábamos aquel espectáculo dietético. Su cuerpo era zarandeado como un muñeco de trapo, igual que los gatos al aprisionar con sus colmillos a un indefenso ratón. Morán, el negro pescador, abriendo su enorme bocaza, gritó: ¡mierda!, ¡mierda! ¡Se lo comió la zarda! Inmediatamente los dos hombres suben al bote y penetran al mar en defensa del cachaquito. En desigual lucha, la cual se libra desde terrenos y ángulos diferentes, los fornidos negros, armados de sendos canaletes, golpean varias veces el agua para espantar al hambriento animal. Después de mucho insistir, finalmente logran arrancar de sus mandíbulas de acero, los restos del frustrado turista. Lo que mis ojos vieron jamás podré olvidarlo: parecía un muñeco de cera, con sus ojos fijos, mirando al cielo infinito; me daba la impresión de estar preguntándole a Dios por la causa de su muerte. Se fue sin despedirse, sin saber por qué. A los restos le faltaban ambas piernas y un brazo. No tenía vísceras, por ello supongo que al monstruo le fascinaba el colesterol. El hedor a sangre y a sarna era insoportable. Ese día no pude almorzar ni comer: todo olía a sangre, no pensaba sino en sangre y sarna…es una carnicería, una pesadilla que jamás podré olvidar. UN MARIHUANERO SIN NOMBRE El segundo en ser devorado por el tiburón, era un marihuanero sin nombre que había cruzado el puente de Torices con la intención de tomar un baño dominical. Sabía perfectamente que las autoridades habían prohibido el baño de mar. Sin embargo, como estaba bajo los efectos de la droga, anunció a voz en cuello que lucharía como Tarzán y se lanzó al mar. Al nadar unos cuantos metros, su cuerpo se hundió bruscamente y el agua se tiñó de rojo. Así todos supimos que se lo habían manducado. Su cuerpo fue empujado por las olas hasta la playa: no tenía muslos ni piernas, estaba en los puros huesos, era un mismísimo esqueleto. Su color, mezcla de zambo y mestizo, denotaba ausencia total de sangre, estaba pálido como la muerte. En aquel instante se hizo presente una radiopatrulla, repleta de policías armados hasta los dientes, quienes dispararon hacia las olas manchadas de la sangre del marihuanero sin nombre. El ruido de los disparos y el silbido de las balas, hicieron dispersar un cardumen de hambrientos tollos, hartos de la sangre de aquel pobre marihuanero. Los tollos pueden compararse con las pirañas que abundan en algunos ríos. EL BAÑISTA BISOJO Un silencio sepulcral nos hizo presentir que la masacre seguiría. Jamás podré olvidar su físico: era un muchacho delgado, blanco bizco y epiléptico, de cabellos rubios, cortos y duros. Seguramente, hastiado de la vida se ofreció de plato de sobremesa y se lanzó al mar en traje de Adán. Desde la playa veíamos claramente varios espolones girando a su alrededor, se le acercaban y luego se alejaban, parecía como si algo les repeliera. ¡A esta presa si la despreciaron los tiburones! Los curiosos gritaban desesperadamente temiendo un nuevo desenlace fatal. Unos pescadores lo recogieron en un bote y lo trajeron a la orilla del malecón: no tenía un solo rasguño, nunca podré entender por qué lo despreciaron. Tal vez sus carnes magras no eran apetecibles, o quizá los escualos se asustaron con su mirada estrábica. A raíz de lo anterior, los pescadores se reunieron en casa de los Corpas con el fin de revisar el código de la experiencia. Allí dieron por revaluados algunos principios, por ejemplo aquella creencia de que la carne de los afrodescendientes era la única que no comían los tiburones, quedó derogada tácitamente. Con base en aquella falsa teoría, los antiguos pescadores recomendaban a sus hijos no bañarse en el mar sin zapatos y sin guantes. Con ello se podría evitar que los tiburones quedaran deslumbrados por el blanco amarillento de la palma de las manos y de la planta de los pies. Desde aquel día resolvieron que en el futuro sería más seguro, bañarse con careta de bizco y con una peluca rubia de pelo quieto. Los tiburones cabreranos parecían seres pensantes, pues en cierta oportunidad un equipo de expertos, dirigidos por Mr. Tollo, instaló unas boyas a las cuales amarraban cadáveres de perros, gatos y de toda clase de animales. Los tiburones no se acercaban para evitar caer en el anzuelo., pero como los expertos resolvieron cambiar algunas carnadas, al desengancharlas y tirarlas al mismo mar, los escualos las devoraban a grandes dentelladas. No hay dudas, los tiburones cabreranos eran más sabios que los mismos expertos. UN TRISTE FINAL Después de aquella carnicería, el turismo desapareció de Cartagena como por arte de magia. El país entero temía a los escualos. Los expertos sostenían que la invasión se había producido por causa de los primeros experimentos atómicos; consideraban que los tiburones arribaron a nuestras playas huyendo de la conflagración atómica. Sin embargo, unos tres años después, las autoridades y los pocos hoteles que en aquellos días existían, trataron de recuperar el mercado turístico. Las agencias de viajes promocionaron por todo el país al famoso Tiburón de Marbella. Lo mostraban como el hombre capaz de salvar a cualquier bañista, y de enseñar a nadar a jóvenes y viejas. En fin, lo mostraban como un Charles Atlas negro. De otra parte, las autoridades, de acuerdo con los hoteleros, idearon ingeniosas tretas: en varias playas de la ciudad, cerraron espacios con mallas metálicas que penetraban al mar. Querían hacer creer a los turistas que se trataba de seguras piscinas de agua salada. Aunque han pasado más de 55 años, El Tiburón de Marbella aún conserva algo de la maravillosa estampa de otrora; sin embargo, Kid Bururú ya no es el “negro más bonito del mundo”, es un viejo septuagenario ya desdentado. Realmente, no añoro estos acontecimientos. Al contrario, se me hiela la sangre cuando pienso que a los quince años pude haber terminado en las fauces de un tiburón, o defecado en el fondo del mar. Hoy, a pesar del tiempo, siento que aún existe en mí una insaciable sed de venganza contra esos seres del demonio, y para tratar de saciarla, cada vez que voy a un restaurante chino, ¡pido de entrada sopas de aleta de tiburón! RAMÓN AYOS, EL “AMIGO”, EL “MONO”. La casa de Ramón Ayos era de madera pintada de azul y blanco. Frecuentemente era visitada por los parroquianos de todas las clases sociales de El Cabrero. En la calle Real, en el sector de los pescadores, allí tenía una tienda y a la vez un estanco de aguardiente. El mostrador de la tienda era adornado por una serie de frascos bocones, en los cuales almacenaba bolitas de tamarindo, arranca muelas, besitos, pirulís, “jartapobres”, y toda clase de golosinas. Sobre sus bordes se hallaban expuestas, en rigurosa hilera, todas las monedas falsas que los compradores le habían entregado en las noches oscuras. Decía que las coleccionaba para probar la historia del delito en El Cabrero, según él, un barrio inescrupuloso. Al fondo, en los armarios, almacenaba mercancías y licores. En aquella época la Industria Licorera de Bolívar fabricaba el famoso Ron Bolívar, cuya botella estaba recubierta con la imagen de Simón Bolívar. Recuerdo que aquella imagen de Bolívar hallaba de pies y con su espada en la mano derecha. Por ello el pueblo lo bautizó con el sobrenombre de “Bolívar Parao”. El Amigo también vendía Ron Popular, al que los parroquianos bautizaron con el apodo de “Gordo Lobo”, debido a que su color era similar al de la ginebra inglesa, que tenía una leyenda en la etiqueta que decía: “Gordon London” Como un radio transistor, Ramón Ayos, o el “Mono”, como muchos lo llamaban, hablaba todo el día sin descansar. Ese era su gran defecto, para muchos una virtud del caribeño: “…soy como un general, decía a voz en cuello, “me encuentro a todas horas detrás de mi trinchera”, y señalaba el mostrador de su tienda con el dedo índice de su mano derecha. Creía pontificar sobre las cosas del diario acontecer: “… Soy negro y de cabellos duros, pero mis ojos son verdes, muchos dicen que hubo un pirata inglés dentro de mis antepasados, quien se quedó en Cartagena en el ataque de Vernon.” Yo quedaba boquiabierto de oír tanta palabrería en busca de mejores ventas, ya fuera en abarrotes o en licores. Pero así era el amigo, el bullanguero, un cabrerano sin igual y exponente de nuestra raza cósmica. UNA NOCHE DE BOHEMIA CON EL MONO AYOS GUIDO CALVO GLAESER, EL RUBIO BORRACHÍN Era de noche, y donde el “Mono” Ayos estaba libando copas un numeroso grupo de parroquianos. Allí también se hallaba Guido Calvo Glaeser, un joven estudiante de bachillerato, que recientemente había regresado de Bogotá. Con sus grandes ojos azules, de rubia cabellera y su rostro colorado como un tomate, parecía un artista gringo escapado de las pantallas del Circo Teatro. Como estaba recién llegado de Bogotá, deseaba que todo el barrio lo supiera; y en efecto, durante un mes estuvo usando, a todas horas el vestido de paño azul que traía puesto el día en que se bajo del Douglas DC- 3. Era un vestido de larga chaqueta, que le llegaba a las rodillas, como la que usaba en las películas Kiko Mendive, un guarachero cubano. La gente en el barrio decía que no se quitaba el vestido ni para ir al baño. Los muchachos le gritaban: ¡Pó Venado!, como diciéndole que el vestido era ajeno, o de un muerto. En todo caso, como siempre andaba borracho, no paraba bolas a esas expresiones burlonas de la muchachada. En cierta oportunidad, Guido se encontraba en compañía de Rafael Pareja Jiménez, y de Jaime, mi hermano mayor, quien a la sazón apenas estudiaba derecho en la Universidad de Cartagena. El grupo inició su recorrido como a las diez de la noche. Al llegar a la tienda de El Amigo, se detuvieron un buen rato con el objeto de tomarse algunas copas. Y, finalmente, seguidos de varios muchachos siguieron su rumbo hacia el parque Apolo, y allí se sentaron en el pedestal de la estatua de Rafael Núñez, quien, como es sabido, en cierta época se dedicaba a filosofar en aquel lugar. A continuación se dirigieron a darle serenata a la novia de uno de ellos, la cual residía cerca del parque. En el trayecto entonaron boleros de la época, entre otros, el denominado “Vidas Paralelas”. Al llegar a la terraza de la presunta enamorada, cantaron en coro sin acompañamiento alguno y en forma disonante. Muy pronto se escuchó el madrazo que les espetó el padre de la joven, y dicen las malas lenguas que también les lanzó un balde de orín ya fermentado porque era del día anterior. De regreso a Marbella, sin dinero y sin ron, Guido Calvo se arrodilló en mitad de la carretera, y alzando los brazos elevó la siguiente plegaria al Supremo Creador: “… ¡Dios Mío!, así como le permites al hombre que pueda construir acueductos y oleoductos, por qué no le permites construir un RONDUCTO? ¡Si mi petición se hiciera realidad, en nuestras casas tendríamos la facilidad de instalar grifos para poder servirnos un trago de ron cada vez que uno quisiera…! Han pasado más de cincuenta años y aquellos tres amigos, como la letra del bolero, siguieron vidas paralelas: Jaime escogió la política, Rafael una larga carrera judicial y Guido, una prolongada y extenuante carrera bohemia que lo mandó finalmente a la tumba. DOMINGO COGOLLO A “Mingo” lo conocí hace más de sesenta años: residía en el sector humilde de la calle Real de El Cabrero, y a pesar de ello, su casa era amplia, de concreto y de fresca terraza. La puerta de la calle estaba situada en medio de dos grandes ventanales que colindaban con el piso de la terraza. Domingo era un hombre polifacético: en las mañanas, vestido con traje de cotón de color carmelita, muy parecido al que usaban los generales rebeldes de la guerra de los mil días, y con alpargatas de lona, salía de su casa muy temprano para vender lotería. Y los domingos, para variar un poco su actividad laboral, instalaba en la terraza de su casa una venta de “Raspado”. Mientras estaba dedicado a esta última empresa, usaba una franela de mangas largas, de las llamadas “amansa locos”, y afirmaba, con solemne seriedad, que las usaba debido a que nunca había visto a un vendedor de raspado luciendo una chaqueta. De baja estatura, moreno acanelado y de finas facciones, lucía unos poblados bigotes, los cuales peinaba y engomaba meticulosamente. Su recorrido cotidiano lo iniciaba desde su casa hasta el Portal de los Dulces, y allí se acomodaba en un asiento recostado a la pared para pregonar la venta de falsas ilusiones a los compradores de lotería. Sus principales pregones eran: “… ¡Compre lotería de Bolívar, la que hace ricos a los pobres, y a los ricos más ricos! “ Frente a la casa de Mingo habitaban los Corpas, los pescadores más antiguos de El Cabrero. La de ellos era de madera y colocada al revés; es decir, el patio frente a la calle Real, y la construcción en el fondo del lote. Allí los vecinos organizaban grandes partidas de dominó. Recuerdo que las fichas que ellos utilizaban eran de vértebras de sábalos. Pero además, lo singular en Mingo fue que sin haber sido académico de la lengua, inventó un vocablo que hizo carrera en el barrio: ¡BUCHANTÁ! Jamás pude encontrarlo en diccionario alguno, y después de la muerte de Mingo no volví a escucharlo, sólo a Guido Benedetti, quien pasaba recordando los episodios de nuestro barrio. En la realidad, el término se refería a un raspado especial, más caro que el raspado común y corriente. Mingo elaboraba una chicha espesa y la almacenaba en un frasco bocón de tamaño gigante. La buchantá era dulce como el almíbar, y así, a quien le pedía buchantá, a cambio de más dinero, le agregaba tres o cuatro cucharadas de aquella chicha espesa. Mingo gritaba a voz en cuello: “¡vengan muchachos, vengan que aquí está la buchantá!” Y con la intención de hacer más teatral su propaganda,, colocaba un gallo en cada ventana, ambos amarrados con sendas cuerdas de sus patas a los barrotes, estos últimos ya casi carcomidos por el oxido. Los muchachos, embelesados con aquellos pregones, hacíamos largas colas para adquirir el agua milagrosa. Pensábamos en nuestra fortaleza física, y hasta nos sentíamos futuros boxeadores o beisbolistas famosos. LOS GALLOS DE LOS CORPAS El Guallito tuvo la idea de competir con Mingo, su vecino respecto de la fortaleza de aquellos gallos que Mingo decía que eran de origen cubano. Y, en cierta oportunidad, para dar gusto al Guallito Corpas, sus padres resolvieron obsequiarle dos gallos finos de las cuerdas de La Quinta. Se trataba de dos aves veteranas y bien entrenadas, capaces de derrotar a los gallos de Mingo. Un domingo en la mañana, cuando Mingo pregonaba desaforadamente la venta de Buchantá, el Guallito lo desafió públicamente. A nuestro personaje no le quedó más remedio que aceptar el reto. La riña se programó para el término de quince días contados a partir de aquella fecha. LA RIÑA Siendo las once del día, los espectadores han llenado el patio de la familia Corpas, y formado un gran ruedo para presenciar el histórico combate. Mientras tanto, Mingo baña a sus gallos con continuos buches de Buchantá. Después de ser calzados con puntiagudas espuelas, el Jabao de Mingo y el Giro de los Corpas son lanzados a la arena. Ambos contendores se miran fijamente, picoteándose fuertemente, y en lance simultáneo, se levantan y caen pesadamente. De nuevo se alzan, y al desplomarse, el de Mingo muestra un golpe de espanto en su cresta que le provoca mareo, y sale huyendo por todo el patio sin dirección alguna. La algarabía le hace volver en sí. Entonces haciendo gran esfuerzo, logra conectar un golpe de zancajo que ocasiona hemorragia al enemigo. Sintiéndose mal herido, y sin demostrar que tiene culillo, el Giro regresa al combate para conectar un golpe de “cinco chorros” a su oponente, y éste, perdiendo el sentido cae a la lona. A pesar de su fiereza, el de Mingo recibe un golpe de cielo que le impide cerrar el pico, y huye en busca de auxilio; sin embargo, el otro no se detiene y lo persigue hasta que logra derribarlo. Sin embargo, el gallo de Mingo regresa al ataque: es algo impresionante, y sin que nadie pueda ayudarlo, el gallo del Guallito mete certera puñalada al “almizcle o huevito del primero. Ha llegado el final, lo golpearon en sus partes nobles, en el aparato reproductor. Cae desgonzado y nunca más se incorporará. De nuevo los gallos son calzados para un nuevo combate: ahora el turno es para el camagüeyano del Guallito Corpas, y para el Giro de Mingo. Después de mutuo y detenido estudio, el giro conecta a su contendor una profunda puñalada a la altura del muslo derecho que lo hace tambalear y caer a la arena. Sin embargo, el de Corpas se incorpora y vuelve a la carga con un golpe al ojo derecho sin atravesarlo. Y luego conecta otro lance certero a la pata derecha que lo hace bañarse en sangre, produciéndole un leve temblor que logra superar. Otro golpe “buchisangre” hace caer nuevamente al gallo de Mingo. Ahora, sin fortaleza, con canillera, tuerto y manando sangre por el lado derecho del buche, el giro de Mingo siente que se eleva a los confines de su existencia. Bajo profundos mareos se sostiene horizontalmente en el aire con el pico hacia el cielo y moviendo lenta y pesadamente sus alas. De repente recibe otro golpe en el pescuezo que le provoca morcillera y se desploma pesadamente al suelo. Ha sido el fin de una riña desigual, el retorno a una realidad sin existencia. El gallo Giro de Mingo no vuelve a pararse. Es el final de una riña desigualmente casada. ¡Se acabó la buchantá de Mingo Cogollo! EL “GUALLITO” CORPAS Fernando Corpas, a quien apodaban el “Guallito”, el Benjamín de la familia, era el chico “MALO” del barrio de El Cabrero. Jugaba de receptor y de cuarto bate en el equipo de los pescadores del barrio. En cierta oportunidad, jugando un partido de béisbol contra el equipo de San Diego en el campo de la Ermita, de un fuerte batazo de “home run” partió la bola en dos. Y en un encuentro amistoso entre dos novenas del barrio, cortó a Iván Chalela, quien jugaba de cátcher. Lo hirió, según dicen, con sus filosos callos, pues siempre jugaba descalzo. Por sus amenazas, golpes e improperios, nadie se atrevía a deslizarse en home, ya que el corredor, completamente bloqueado, terminaba golpeado en la jugada. En fin, el Guallito Corpas era la amenaza viviente del barrio. En una oportunidad yo sufrí de su dictadura, pues por haber golpeado al “Pílele”, me obligó a cruzarme a nado el laguito de El Cabrero frente al Club Náutico. A Carlitos Facio Lince le prohibió salir de su casa por no haberle prestado su escopeta de balín, y a Guido Benedetti, el “Tim Mácoy de Marbella, no le permitió volver a pelear sus gallos durante el término de dos meses, pues se había negado a regalarse cinco centavos. Pero los años pasaron y el Guallito logró cambiar su existencia: después que su familia vendió el terreno y la casa donde residían, se mudó para Canapote y allí montó un negocio de mercado en Santa Rita. Tuvo su familia y logró subsistir decorosamente. JOSE MIGUEL CORPAS (EL CABEZÓN) Pero el más importante de la familia Corpas, en aquella época fue el gran José Miguel Corpas, “El Cabezón” un jugador profesional de béisbol, que fue importante en nuestro naciente béisbol. Era un hombre recio y de imponente figura. El comenzó viviendo en el Cabrero, pero con el tiempo se mudó al barrio de Torices y allí hizo un semillero de futuros beisbolistas. Si mal no recuerdo, su posición era la receptoría. Pero el “Cabezón” le dio a Colombia un hijo que se consideró una estrella en nuestro béisbol. Ese pelotero fue José Miguel Corpas Jr. JOSÉ MIGUEL CORPAS JR. En la foto de la izquierda, podemos ver a José Miguel Corpas Jr., hijo de El Cabezón Corpas, aquel viejo pelotero cabrerano. José Miguel Jr., viajó a Medellín a realizar estudios y allí se involucró en el deporte, hasta el punto de convertir a Antioquia en una poderosa escuadra en el Rey de los deportes. Allí no sólo jugó sino que se convirtió en importante entrenador en el béisbol y en el Softball, tanto femenino como masculino. En todo caso, la familia Corpas desempeñó un papel importante en el deporte y en la sociedad. LA CASA DE LOS CORPAS En la casa de los Corpas, al lado de la del Mono Ayos, en la calle Real del Cabrero, había varias canoas ancladas en el patio. Allí se jugaba dominó y Veintiuna. De las personas que asistían diariamente a las reuniones, que yo recuerde tenemos a Hernán Arenas, Eusebio Corpas, El “Piro”, El “Pílele”, y el Capi Valiente. También allí se encontraban con mucha frecuencia Aidé Ayos, y un joven a quien le llamaban “El Curvo”, ambos hijos de Ramón Ayos. Al Curvo le llamaban así porque tenía las piernas gambadas como “Chencha”, la de la guaracha cubana, cuyo coro decía: Ayy, camina como Chencha… Coro: Pata gambá, camina como Chencha pata gambá La esposa de Ramón Ayos, era una señora delgada y simpática, a quien la mayoría de la gente la llamaba por el nombre de “Gala”. HERNANDO “EL CAPI” VALIENTE Hernando Valiente (El Capi), es uno de los pocos cabreranos de aquella época que aún existe. A sus 87 años, El Capi es un hombre que dirige su pequeña empresa de soldadura, lo cual con el tiempo le ha permitido hacerse a una cómoda residencia en el barrio Martínez Martelo, y educar a sus hijos, entre quienes se encuentran algunos distinguidos profesionales. El “Capi” nunca fue Capitán ni de la policía, ni del ejército, y mucho menos de la Armada. El apodo le viene por parte de su padre, ya que éste era piloto de barcos en el rio Magdalena. Según datos familiares, su padre se llamaba Feliciano Valiente Ramírez, y ejerció el cargo de piloto durante 50 años, hasta su muerte. Don Feliciano era un liberal de capa y espada, hasta el punto de haberse alistado en las fuerzas liberales comandadas por nuestro abuelo Simón Bossa Pereira durante la guerra de los mil días, las cuales pelearon por los lados de Mahates y por todo lo que es hoy Bolívar, Sucre y Córdoba. El “Capi” contrajo matrimonio con la señora Elida Espinosa Ortiz, hija de Nicanor Espinosa, quien desempeñó la Dirección de Tránsito en 1948, época en la que mataron a Jorge Eliecer Gaitán. El Capi Valiente tuvo 7 hijos, cuyos nombres son los siguientes: Hernando Rafael, estudió Técnica Industrial. Myriam: Licenciada en Sociales, Gustavo, Abogado, quien actualmente desempeña un cargo en la Alcaldía de Cartagena. Guillermo, bachiller y trabaja en asuntos de aduanas; Jaime, estudió Ingeniería Química; Javier, Químico Farmaceuta, y Haroldo, Operador de Carga. La familia de El Capi vivía en la calle Real de El Cabrero, y era vecina de la señora Gabina Vásquez, aquella viejita que visitaba por las tardes a mi abuelo en su casa de Marbella, y besaba la mano del retrato de mi tío. También eran vecinos del famoso Chencho Frías, el mejor pastelero de toda Cartagena. En todo caso, Hernando Valiente es un cabrerano de la vieja guardia, quien hoy reside en su propia casa situada en el barrio Martínez Martelo. Siempre ha vivido de su pequeña empresa, dedicada a la elaboración y soldadura de mallas metálicas, las cuales se colocan en las terrazas de las residencias. Además, fabrica todo lo relacionado con el hierro y otros metales. De todos sus hijos a quien más conozco es a Gustavo, mi colega. EL GALLO DE DON ANTONIO Jamás habíamos visto un gallo como el de don Antonio. Era un solo gallo para seis gallinas. Desde la madrugada iniciaba su alegre canto, esperanzado en sus aventuras amorosas del día. Era alicorto y de plumas negras, de grueso cuerpo y de largas patas con espuelas arqueadas, puntiagudas y amarillentas. Su cabeza la tenía adornada por una cresta doble y rizada, de color rojo azuloso. Era la clásica estampa de un gallo altivo y enamorado. Si Gabito lo hubiese visto, lo sacrificaría para preparar su famosa sopa de cresta de gallo que da vigor y energía a quienes sufren de impotencia. El apetito sexual de aquel hermoso gallo era de carácter permanente, y se distraía cuidando las gallinas como el Emir de su harem. Nadie podía acercarse a sus gallinas, sin embargo cuando alguien osaba hacerlo, levantaba amenazante la cabeza para proteger a sus seis amores cautivos. Todo el día permanecía picoteando gusanillos y maíz. Cada tres minutos se divertía alegremente, girando alrededor de su gallina de turno para realizar, en un segundo su corto e intermitente acto sexual. EL SANCOCHITO DE JULIO Don Ricardo Mendoza vivía con toda su familia en la casona del abuelo. Por aquellos días mi abuelo ya había dejado de existir, por lo tanto, mi tía Alicia Bossa Navarro había adquirido al lado de la casona del abuelo una de dos alcobas con el propósito de arrendarla. Para tal efecto, encargó a Julio, uno de mis hermanos mayores, de su acondicionamiento, y él, consciente de su misión y de su responsabilidad, se hizo dueño y señor del inmueble. La casita muy pronto se coinvirtió en sitio de reuniones y de jaranas de los muchachos del barrio. Por lo anterior, una noche de enero organizamos allí una “gran fiesta en casa de Julio”, y él, como buen anfitrión, realizó una colecta para la adquisición de los elementos indispensables, tales como gaseosas, hielo., ron y cigarrillos. Ciertamente, aquella no era una fiesta de abstemios, pues entre los invitados Estaban: Adolfo Pareja, Guido y Alfredito Benedetti, Rafita Puello, Armandito Noriega, Carlos Facio, Augusto de Ávila, y por supuesto, las domésticas más hermosas de Marbella. Cuando la fiesta había llegado a la profundidad de la noche, y todo era color de rosas, alguien bostezó para exteriorizar su apetito. Todos añorábamos un sancocho de gallina, y en el acto pensamos en las seis gallinas de don Ricardo Mendoza. Estando en esas, alguien se acordó del gallo de don Ricardo Mendoza, y sugirió secuestrarlo para sacrificarlo. Muy pronto se decidió el gallicidio por unanimidad, y a continuación se llevó a cabo un sorteo para saber a quién correspondería la suerte de apoderarse del gallo. A continuación se realizó el sorteo para saber a quién correspondería cumplir la ejecución de la dura sentencia: la mala suerte persiguió a Julio, pues fue a él a quien tocaría cumplirla. Una botella que se hizo girar en el piso, apuntó directamente a mi hermano. Como felino trepó el muro medianero de los dos inmuebles, y a los cinco minutos, después de apoderarse de su presa, regresó triunfante con el gallo amarrado por el pescuezo. PLUMAS DELATORAS Aunque han pasado más de cincuenta años, aún recuerdo nítidamente nuestro hecho punible: de inmediato fue desplumado, y terminada la operación, sus plumas fueron guardadas cuidadosamente en una bolsa. Con ello intentábamos ocultar toda evidencia material de la infracción. Finalmente, después de adobarlo únicamente con sal, lo echamos en una olla de agua hirviendo. Al finalizar la cocción, encargamos a Julio de botar las plumas bien lejos para borrar la huella del delito. Él, ya un poco pasado de copas, se dirigió a la playa y, sin prever lo que podría ocurrir, vació la bolsa íntegramente. La brisa de verano fue nuestro peor enemigo: las plumas iniciaron su largo recorrido desde la playa hasta la casa del señor Ricardo Mendoza en forma directa. Unas penetraron por los calados de las ventanas, otras se enredaron en los Trupillos que había en el patio. Algunas se posaron sobre el toldillo que cubría la cama de don Ricardo; otras en el cuarto de sus hijas Judith y Orieta, en el sitio exacto donde otrora se arrodillara Gabina para besar la mano de mi abuelo. También fueron a parar en el lugar del patio donde los mineros habían colocado la tapa de concreto para sellar nuevamente la poza séptica, y finalmente en el rincón donde hice el amor por vez primera con Etelvina. Por último, la gran mayoría de las plumas fue a posarse cerca del lugar donde un día estuvo guardada la urna que conservaba el corazón del General Ricardo Gaitán Obeso, el revolucionario radical. A los gritos de ¡ladrones, ¡ladrones!, siguió una estampida general que finiquitó la divertida reunión. Las seis gallinas salieron ganando con la muerte del gallo: a los pocos días, don Ricardo adquirió uno más joven para reemplazarlo. COROLARIO: Después de muerto el gallo se vengó, Y con sus plumas delató a sus propios gallicidas. NOTA: Los hechos antes narrados ocurrieron en la vida real, pero hemos cambiado los nombres de los protagonistas para evitar resentimientos o reclamos. Lo cierto es que las gallinas salieron ganando, pues la muerte del gallo les convino, debido a que el nuevo gallo disponía de más fortaleza física y sexual... RESTAURANTE “EL MAIZAL” LAS ADIVINANZAS DEL DOCTOR TOLÍN DE LA VEGA VELEZ El Maizal era un restaurante-bar, situado frente a la playa en una casona que antes había sido habitada por la familia Jiménez Nieto. Allí funciona actualmente un hotel de tercera categoría. Los fines de semana se realizaban allí grandes bailes amenizados por la orquesta de Pedro Laza y sus Pelayeros, quienes, como dato curioso, jamás habían estado en San Pelayo. Los domingos al mediodía, el maestro Joaquín Mora, un argentino afrodescendiente, quien había decidido establecer su residencia en Cartagena, interpretaba su famoso acordeón piano. Como hablaba con perfecto acento argentino, al principio la gente pensaba que era un chocoano en plan de “mamador de gallo”. Como en aquella época era uno de los mejores sitios de Cartagena (1952), allí asistían gentes y personajes de las capas medias y altas de nuestra sociedad. Recuerdo que en una ocasión, siendo apenas un adolescente, desde la terraza presencié el juego de la Transmisión de pensamiento”, el cual había sido inventado por el doctor Antonio de la Vega Vélez (Tolín), quien valiéndose de trucos y de médiums previamente manipulados, hacía creer a los asistentes que adivinaba el pensamiento del doctor Luis A. Gómez Santoya, un abogado cabrerano quien se distinguía por su pícara sonrisa y su elegancia en el vestir. Vestía siempre de Lino blanco, y como era un gran fumador, utilizaba una boquilla plateada con la que siempre sostenía un cigarrillo de prolongada y retorcida ceniza. También recuerdo haber visto en El Maizal al famoso Enrique Castillo Jiménez, autor de aquella frase: “¡Fiado compro hasta un piano!” Y no faltaban los traviesos maridos como Mojarrita Vélez, quien burlándose de la estrecha vigilancia de su esposa Rina Burgos, se escapaba una que otra vez en busca de un rato de solaz esparcimiento. En relación con las orquestas, al Maizal llegaron las mejores de América: La Sonora Matancera y sus cantantes Nelson Pinedo, Bienvenido Granda y Celia Cruz, lo mismo que Leo Marini y Albertico Beltrán. Ellos animaron un par de noches en los patios de El Maizal. Nosotros los adolescentes, montados en la pared medianera de la casa de Julio Romero, quien vivía al lado del Maizal con su esposa Yolanda Romero, también vivimos las delicias de escuchar de cerca a la Sonora Matancera. Recuerdo que los músicos actuaron en círculo alrededor del patio del restaurante, el único que estuvo sentado fue el pianista. Los demás actuaron de pies, incluyendo a los cantantes y al bajista. LA QUIEBRA DEL MAIZAL Como todos los sitios de diversión en Cartagena, el Maizal se inició como un sitio postinero para terminar finalmente “perrateado”. Todo comenzó cuando anunciaron a Germán Valdés, el famoso Tin Tan, y en su lugar presentaron a un antioqueño de sombrerito que lo imitaba casi a la perfección. Seguidamente se sucedieron una serie de estafas que desengañaron a las gentes: anunciaron a Daniel Santos, y tan sólo presentaron a Hernán Cortés, un cantante colombiano que lo imitaba. En reemplazo de Pedro Laza y sus Pelayeros, contrataron a una papayera de Santa Rosa para animar los bailes de los sábados. En resumidas cuentas, El Maizal quedó reducido a un bailadero y desvestidero de bañistas. Los jóvenes del barrio, aprovechando la decadencia del lugar, integramos un conjunto musical y nos apropiamos de los instrumentos en la forma siguiente: el maestro Adolfo Pareja del piano, el primo Carlitos de las maracas, Mincho de un viejo violín con el cual interpretaba románticas canciones, y el suscrito de las tumbadoras y los bongós. Doña Marianita Jaramillo, una simpática antioqueña, a la sazón administradora del bar, aprovechaba las noches de parranda para realizar atrevidas incursiones amorosas en pos del amor de Carlitos. Ocasionalmente perseguía a Guido Benedetti Ibarra, quien a veces respondía a los melosos requiebros amorosos. Cierta noche, cuando la parranda estaba llegando a su final, Mincho nos manifestó que era mejor aprovisionarnos de unas botellas de licor para dirigirnos donde el “Mono” Vargas, un proxeneta de la Loma del Diamante, y culminarla en aquel lugar. El “Mono” Vargas era el único proxeneta del mundo que vendía estampitas de todos los santos. Todos aceptamos la propuesta de Mincho, y después de apropiarnos de algunas botellas, culminamos en la Loma del Diamante donde el famoso Mono Vargas. Aquella noche, entre estatuillas de santos, escapularios y estampitas benditas, el grupo recorrió el mejor de los caminos. Jamás olvidaré la leyenda que existía debajo de una imagen de San Antonio: “… San Antonio, no permitas que decaiga mi negocio…” Si no hubieran transcurrido más de Sesenta años, aún estuviéramos donde El Mono, amanecidos, y en medio de Santos, mujerzuelas y camas de tijeras… A excepción del autor de estas añoranzas, los autores de aquella aventura ya se encuentran en el más allá. LA MADAMA (MADAME JULIE) Sus descomunales senos le impedían mirarse sus propias extremidades inferiores, hallándose de pies. No alcanzaba más de un metro y medio de estatura, y sus piernas, siempre hinchadas, parecían sufrir de erisipela. Era ojizarca y de piel blanca tostada por el sol y llena de pecas. Como era desdentada, sus mandíbulas parecían las de Popeye el marino. Por tal razón se enfermó de prognatismo, de modo que su labio superior se acomodó sobre el inferior en tal forma que, a primera vista, daba la impresión de estar siempre chiflando. Por todas estas razones, nadie entendía el idioma de la madama Julie. Cayó en el callejón Pareja de Marbella como un paracaidista, y de inmediato se instaló en una casa sucia, cuyas ásperas paredes jamás conocieron la pintura. Allí vivía en compañía de veinte perros, veinte gatos y de un mico gigante, casi orangután, que nunca hizo daño a nadie hasta el día en que lo envenenaron. Del interior de su vivienda emanaban nauseabundos olores. Era la mezcla de las tres clases de excrementos, lo cual ocasionaba un potente hedor. Debido a lo anterior, para evitar desmayos, teníamos que contener la respiración al pasar por la ruta de madame Julie. La madama era de cabellos rubios, cortos y ralos. Era ojizarca y de ojos saltones, y aunque usaba ropa barata y sin interiores, afirmaba pertenecer a la nobleza europea. Decía ser baronesa, y que una tarde, cuando paseaba con su marido por el muelle de un puerto alemán, las tropas Nazis lo asesinaron. Esa misma noche, según su dicho, se refugió en un barco francés y partió rumbo a América, y casualmente cayó en Marbella. Nunca supimos si vino por mar o si cayó del cielo. Sus bienes fueron confiscados, pero años después, al finalizar la segunda guerra mundial, el gobierno de su país la indemnizó. Todos los meses recibía un cheque en dólares que le permitía vivir sin privaciones y alimentar sobradamente a toda su familia, la cual, como sabemos era únicamente perruna, gatuna y antropoide. En el barrio existían muchos fisgones, por ello se decía que muy tarde en la noche, la madame en los puros cueros y con los senos sueltos y colgándole hasta el ombligo, recontaba su dinero y luego lo escondía dentro del colchón de su cama. Allí guardaba su tesoro. También muchos aseguraban que al bañarse, para enjabonarse bien el pecho, tenía que echar sobre sus hombros sus abultadas y flácidas tetonas. En cierta ocasión la vieja enfermó y fue llevada a un hospital de Barranquilla, pues allí habitaban muchos paisanos que así lo decidieron. Ena y Amparito Burgos Gómez, sus vecinas, me contaban que en esos días, durante su grave enfermedad, escucharon un prolongado y terrible aullido colectivo. El mono chillaba como si algo estuviera ocurriendo. Poco después se supo que aquella misma noche madame Julie había muerto en Barranquilla. La madama fue enterrada en Barranquilla por orden del consulado de su país. TERTULIANO “La vida es un sueño y todo se va…” Era una chiva de madera forrada de lata. A ambos lados, sobre un fondo amarillo chillón, lucía tres franjas rojas. En su parte delantera, la chiva tenía dos asientos colocados horizontalmente, y en la de atrás, dos más extensos situados paralelamente en sentido vertical. Al fondo, en la parte de atrás, había una puerta con estribos por la cual subían y bajaban los pasajeros. Al lado izquierdo del chofer, un poco más arriba del parabrisas, estaba empotrado un cuadro de la virgen del Carmen adornado por unos lirios blancos y olorosos. A lo largo de las ventanillas laterales, permanecían enrolladas unas cortinas de lona, malolientes y desteñidas, listas para proteger a los pasajeros de las lluvias y del sol penetrante del mediodía-. El maderamen de su estructura crujía al transitar lentamente por la calle Real de El Cabrero, y como si fuera un caballo pasero, se desplazaba dando suaves y lentos salticos por aquella carretera de continuos altibajos. Al llegar a la casa de don Roberto Pareja, pitaba repetidamente y allí se estacionaba para esperarlo a que terminara de ajustarse su chaqueta de lino blanco y su sombrero de fieltro del mismo color: era la única chiva del mundo que aguardaba a que se alistaran sus pasajeros. Muchas veces, hallándome sentado sobre la baranda que bordeaba el lago de El Laguito, presencié a Tertuliano estacionarse frente a la casa de Carmelo Cruz para esperar a que Lala Pombo terminara de desayunar. Recuerdo que ella al entrar a la chiva, le regalaba de premio un Lucky Strike en señal de agradecimiento. LAS TERTULIAS DE TERTULIANO A Tertuliano le gustaba la Tertulia, y por lo tanto su chiva se convertía diariamente en un tertuliadero. Tertuliano era moreno, alto y delgado. Era cincuentón y desde que agarraba el timón no soltaba la palabra hasta llegar a su destino final. Bajo su moderación, en la chiva se ventilaban los problemas del barrio y de la ciudad, sin la chocante terminología de los sabios de la era actual. Como quiera que la chiva en la parte trasera tenía dos largos asientos paralelos entre sí, los pasajeros estábamos obligados a mirarnos frente a frente durante el viaje, y como quiera que en aquella época no existía la moda de los pantalones largos femeninos, ellas se incomodaban al sentarse frente a un miembro del sexo opuesto, por esta razón, tratando de evitar panoramas de “despelote”, estiraban sus faldas hasta el máximo y juntaban estrechamente sus piernas. En la actualidad, al viajar como pasajero en una buseta del barrio de Manga, vi entrar a una linda estudiante, muy joven por cierto. Recordando los tiempos de Tertuliano, me puse de pies y le brindé el puesto; ella se dirigió a mi muy amablemente, y me dijo: “… Tranquilo señor, quédese sentadito, Ud. lo necesita más que yo…” Después de lo anterior, no volveré a cumplir con las rígidas y anticuadas reglas de Carreño. EL “FANTASMA” DEL CABRERO A la memoria de Antonio de la Vega Vélez (Tolín) Un penetrante y prolongado sonido metálico interrumpía el silencio de la noche cabrerana. La gente pensaba que era el alma en pena de un esclavo que había regresado para vengarse de los descendientes de quienes fueron sus amos en el pasado. Aunque en aquella época no existía la televisión, y aún Bonilla Naar no había escrito la “Pezuña del Diablo”, su famosa novela, las gentes ignorantes veían en el sonido de la cadena a Diego León, el temible esclavo de la futura novela que sería publicada por la televisión nacional. El sonido era producido por el roce prolongado de los eslabones de una cadena sobre el concreto de la calle Real de El Cabrero. La prensa de la época hizo gran escándalo sobre aquel mito, convirtiéndolo en el más popular de todos los infundios que jamás se hubieran tejido en Cartagena. En el Diario de la Costa, por ejemplo, desde la primera página se informaba todos los días sobres las andanzas del fantasma cabrerano. El asunto tomó mucho vuelo, hasta el punto de que en el mercado público no se hablaba de otro tema distinto al de aquel misterioso fantasma. Hasta las servidoras domésticas abandonaron el barrio por temor. Sin embargo, los jefes de familia del barrio resolvieron poner punto final al asunto: fue así como se montó una cacería del tan temido fantasma cabrerano, y así las cosas, como a las doce de la noche de un día cualquiera, varios vecinos salieron detrás del espectro, o mejor dicho se dieron a la tarea de encontrar el extraño sonido. Y, para sorpresa de los allí presentes, observaron que se trataba de un perro Sungo: el animal tenía atada al cuello una cadena que arrastraba en el pavimento. Así, por esa causa elemental, se producía el misterioso sonido. Al analizar los hechos, descubrieron que el animal, guardián de una de las casas vecinas, se zafaba por las noches y salía a recorrer la calle Real arrastrando la cadena. Quien soltaba al perro era nada menos que Polocho Angulo, dueño del animal. Como en aquellos días no había buen alumbrado público, la oscuridad ayudaba a fomentar más el misterio fantasmal. A los pocos días se descubrió que el travieso Polocho Angulo, un personaje divertido e ingenioso, era quien daba vida al folletín desde las columnas del Diario de la Costa. Fue descubierto porque llevado por su desbordada imaginación, colgó una noche en la bonga de los Galofre, una sábana blanca con la figura característica de los fantasmas, para asustar a los cabreranos que regresaban a la medianoche de la función de cine del Circo Teatro. Solo poniendo a Polocho en evidencia, el sosiego retornó al barrio. Por lo tanto, a los pocos días regresaron las domésticas con sus baúles de madera y sus camas de tijeras. La historia anterior ocurrió hace aproximadamente unos setenta años.