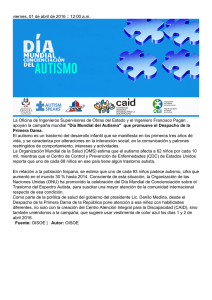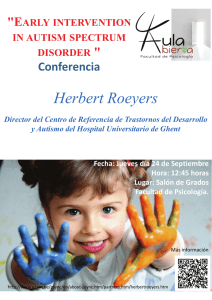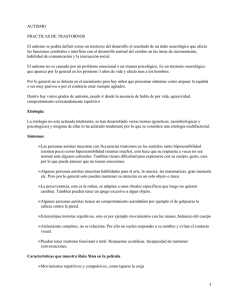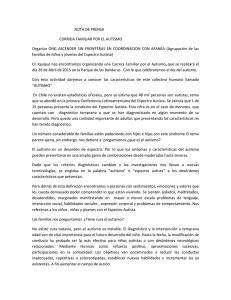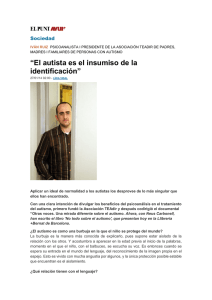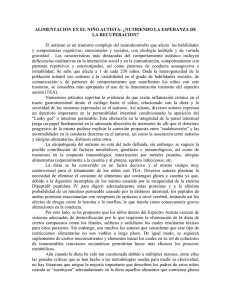Espectro autista: un modelo multidimensional del desarrollo en
Anuncio

Espectro autista: un modelo multidimensional del desarrollo en autismo Juan Martos (*) y Maribel Morueco (**) *Director Técnico de APNA (Asociación de Padres de Personas con Autismo). Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. **Directora Técnica de APNAB (Asociación de Padres de Niños Autistas de Baleares). Profesora Asociada de la Universidad de Islas Baleares. RESUMEN El autismo, como trastorno prototípico de lo que en la actualidad se viene en denominar Trastornos de Espectro Autista, se ha beneficiado enormemente de la concepción (multi)dimensional con la que es considerado desde hace algunos años. Las consecuencias son importantes y relevantes no sólo en el campo teórico sino también en la práctica educativa y terapéutica con lo que ello significa para la promoción del bienestar emocional de las personas con autismo y sus familias. En este artículo se da cuenta de las novedosas, elaboradas y sustanciales aportaciones que ha realizado Ángel Rivière en el campo del autismo cuando ha desarrollado en profundidad el abordaje multidimensional del desarrollo en autismo proporcionándonos, además un instrumento (I.D.E.A) de incuestionable validez y utilidad. Palabras clave: Funciones psicológicas, autismo, trastornos de espectro autista, dimensionalidad. ABSTRACT Autism, the prototypical disorder of what today are known as Autism Spectrum Disorders, has greatly benefited from the (multi)dimensional conception which was adopted some years ago. The consequences of this conception are both important and relevant, not only theoretically, but also in educational and therapeutic practices, which play a crucial role in the wellbeing of people with autism and their families. This article reports on the novel, elaborate and substantial contributions which Ángel Rivière made in the field of autism which have served to further develop in depth the (multi)dimensional conception in the development of autism, and also have given us an instrument (I.D.E.A) which is of unquestionable validity and usefulness. Keywords: Psychological functions, autism, autism spectrum disorders, dimensionality. Correspondencia con los autores: *Mar de Aral, 25. 28033. Madrid. Tel.: 913813645. Correo electrónico: [email protected]. **José de Villalonga, 79. 07015 Palma de Mallorca. Tel.: 971452236. Correo electrónico: [email protected] 1. Desarrollo normal y autismo: hacia un patrón específico del Autismo. El desarrollo normal parece mostrar momentos críticos de expresión en los que la conjunción de la dotación biológica y la mediación de agentes sociales, a través de la interacción social y comunicativa que se establece con las personas, posibilita la emergencia de funciones, competencias, habilidades y destrezas absolutamente indispensables para la construcción normalizada de ese desarrollo. Algunos experimentos han mostrado claramente como las experiencias tempranas pueden cambiar el modo en que el cerebro se interconexiona y como estos cambios se mantienen en la vida adulta (Knudsen, 1998). Rivière (2000) ya señaló la idea de que el desarrollo es un proceso dinámico, en el que funciones psicológicas importantes se incorporan a sistemas funcionales diversos a lo largo del desarrollo, y se pierden cuando no puede realizarse esa incorporación. La investigación ontogenética aún debe proporcionarnos muchas más pistas para dibujar con mayor precisión y realismo el recorrido evolutivo que realiza el niño, en especial, en los primeros años de la vida. Sin embargo, está aceptada la idea de que, aproximadamente, el final del primer año de vida es un momento crítico del desarrollo. Desde un punto de vista neurobiológico se ha informado como desde esa edad y hasta los 5 o 6 años se produce y mantiene en niveles muy altos un gran número de sinapsis (Huttenlocher, 1979). Los registros de la actividad funcional de la corteza frontal informan de un rápido crecimiento de consumo energético en la fase “ilocutiva” del desarrollo del niño entre los 9 y los 18 meses, sustentando una actividad más flexible, intencionada y estratégica y de niveles crecientes de autoconciencia (Rivière, 1997). En un plano psicológico también se han señalado algunos aspectos fundamentales: en torno al año y medio se sitúa el comienzo de la inteligencia representativa y simbólica (Piaget, 1969), se desarrolla la autoconciencia y la interiorización de estándares sociales (Kagan, 1981), aparecen las primeras estructuras combinatorias del lenguaje y se inicia el juego de ficción (Leslie, 1987). Parece, por tanto, que en el periodo crítico al que estamos haciendo referencia se constituyen funciones de desarrollo que son esenciales y permiten al niño adentrarse en la complejidad de lo humano. Rivière (1997) ha caracterizado dichas funciones mentales como sigue: (1) se adquieren a través de la interacción natural con las personas, por aprendizaje incidental, no requiriendo enseñanza explícita; (2) son universales y están “culturalmente especificadas”; (3) implican una fuerte “preparación biológica”; (4) pertenecen a la gama “cálida” de la cognición, es decir, son funciones cognitivas con una fuerte implicación afectiva y emocional; (5) constituyen puntos de unión entre la biología y la cultura; (6) se derivan de procesos de adquisición que no requieren un aprendizaje declarativo ni explicitación de reglas; (7) implica, para su desarrollo pleno, competencias de “metarrepresentación” y (8) son funciones muy eficientes. La adquisición de dichas funciones de simulación, lenguaje, atribución mentalista, simbolización, etc., exigen la constitución previa de lo que Trevarthen y sus colaboradores han denominado “intersubjetividad secundaria” (Trevarthen, Aitken, Papoudi y Robarts, 1996) cuya característica esencial es “la dotación de sentido a los temas conjuntos de relación a través de un proceso de conciencia compartida (ver figura 1). Desde los nueve meses en adelante, se opera en el niño una transformación crucial en el balance entre, por un lado, la acción que ejerce en el mundo de los objetos y, por otro lado, la interacción y comunicación con las personas. El cambio se manifiesta en muchas clases de conductas nuevas que posibilitan que la mente del niño aprenda como las otras personas “ven” el mundo y como usan los objetos en él. El bebé comienza a mostrar interés en compartir con personajes familiares. Esta conciencia compartida requiere la habilidad de compartir la atención entre un objeto y una persona, mientras se presta también atención a sus emociones, signos de atención y movimientos para actuar y, por tanto, será el momento en el que el bebé comenzará a realizar “actos de significado” y vocalizar “declarativamente” con gestos (Hallyday, 1975). Insertar aproximadamente aquí la Figura 1 En autismo, en la mayor parte de los casos, se identifica una historia de presentación del trastorno bastante común y en la que también suelen coincidir, en líneas generales, la mayoría de los estudios, bien a través de la información retrospectiva que nos proporcionan los padres, bien a través del análisis de videos domésticos, que han tratado de identificar una presentación temprana del trastorno (Martos y González, 2005). El niño que será diagnosticado con un trastorno autista es muy difícilmente identificado antes del año de vida aunque algunos padres informen de preocupaciones algunos meses antes. Dicho niño suele presentar un desarrollo normal durante el primer año o año y medio de vida y hacia esa edad, los 18 meses, es cuando la mayor parte de los padres comienzan a mostrar sospechas de que “algo raro está ocurriendo”. En la mayor parte de los casos el niño procede de un embarazo y parto normal. No presenta mayores dificultades en la alimentación que las observadas en otros niños. El desarrollo y adquisición de hitos motores se realiza dentro de los parámetros de la normalidad. El desarrollo de la comunicación y de la relación social también suele situarse dentro de la normalidad, al menos, hasta aproximadamente el final del tercer trimestre del primer año de vida. El bebé presenta y adquiere pautas intersubjetivas primarias como la sonrisa social, muestra interés en juegos circulares de interacción y desarrolla pautas tempranas de anticipación social. Hacia los últimos meses del primer año se esbozan conductas comunicativas y aparición de las primeras palabras. Durante este periodo de tiempo que se extiende hasta finales del primer año, tan sólo entresacamos como hechos significativos la característica ausencia de la conducta de señalar, en especial en lo que se refiere a funciones comunicativas de tipo ostensivo y en algunos casos, una cierta pasividad no bien definida. Hacia los 18 meses, los padres describen las primeras manifestaciones de alteración en el desarrollo. Se describe una especie de parón en el desarrollo que curiosamente coincide con los datos más relevantes procedentes de otras investigaciones cuando se informa de cómo se presenta el trastorno y cuál es su curso evolutivo, describiéndose en la mayor parte de los casos de autismo una presentación de tipo regresivo, en la que los niños experimentan y es posible identificar un periodo normal de desarrollo hasta el final del primer año o año y medio (Martos y González, 2005). El niño pierde el lenguaje adquirido. Muestra una sordera paradójica por la que no responde cuando se le llama ni cuando se le dan órdenes y, en cambio, reacciona a otros estímulos auditivos (ej.: los anuncios de la TV). Deja de interesarse en la relación con otros niños. Gradualmente, se observan conductas de aislamiento social. No utiliza la mirada y es difícil establecer contacto ocular con él. Por otro lado, la actividad funcional con los objetos y el juego es muy rutinaria y repetitiva. No muestra ni desarrolla actividad simbólica. Casi siempre hace las mismas cosas, rutinas y rituales. Muestra oposición a cambios en el entorno y se perturba emocionalmente, a veces, de forma intensa cuando se producen cambios nimios. Los datos sobre desarrollo del autismo apuntan a que el proceso de reorganización intersubjetiva que tiene que realizarse en el periodo que transcurre entre los 9 y los 18 meses, se ve limitado por alguna clase de factores biológicos impidiendo así la incorporación posterior de las funciones críticas de humanización (Rivière, 1997). Son numerosas las investigaciones que han demostrado que los niños con autismo tienen dificultades específicas para establecer focos compartidos de atención, acción e interés con las personas (Mundy, Kasari y Sigman, 1990; Mundy, Sigman y Kasari, 1993), dificultades específicas para mirar lo mismo que mira otra persona (Loveland y Landry, 1986; Mundy, Sigman, Ungerer y Sherman, 1986). Además existe una coincidencia evidente entre el momento de aparición típica del autismo y el desarrollo de conductas de atención conjunta (Lösche, 1990; Rivière, 1996). Las alteraciones en atención conjunta se consideran un aspecto fundamental de los déficits sociales del autismo, habiéndose planteado recientemente (Mundy y Thorp, 2005) la necesidad de investigar los sistemas neurales que pueden estar implicados en las alteraciones de la atención conjunta presentes en autismo y proponiéndose un marco teórico en el que se sugiere que la atención conjunta requiere la integración, al menos, de dos sistemas: a) el sistema de atención social córtico-temporal-parietal y b) un sistema de autoatención que procesa y monitoriza la información del comportamiento social de uno mismo mediado por las áreas frontales dorsal y medial del cerebro (p.ej., cingulado anterior). Esta teoría propone que el papel del cortex frontal y del cingulado anterior en la regulación de la atención y en la división de la atención en múltiples canales, especialmente en la integración de uno mismo y la del otro, podría ser fundamental en la naturaleza del autismo (Mundy, 2003). Rivière (2000) nos ha proporcionado algunas respuestas a la posible significación que tiene este habitual proceso que nos describen las familias. De los estudios llevados a cabo parece desprenderse la idea de la existencia de un patrón prototípico de presentación del trastorno que se caracteriza por (1) una normalidad aparente en los ocho o nueve primeros meses de desarrollo, acompañada muy frecuentemente de una “tranquilidad expresiva”; (2) ausencia (frecuentemente no percibida como tal) de conductas de comunicación intencionada, tanto para pedir como para declarar, en la fase elocutiva del desarrollo, entre el noveno y el décimo-séptimo mes, con un aumento gradual de pérdida de relación y (3) una clara manifestación de alteración cualitativa en el desarrollo que suele coincidir precisamente con el comienzo de la fase locutiva del desarrollo. Como ya ha señalado Rivière (1997) en otro lugar, cuando los niños con autismo no pueden desarrollar las competencias intersubjetivas secundarias, ello da lugar a importantes limitaciones o dificultades para adquirir las “funciones críticas de humanización” y como consecuencia dificultad para beneficiarse del aprendizaje de pautas culturales (véase figura 2) Insertar aproximadamente aquí la figura 2 Por otro lado, y este es un tema relevante en relación con la discapacidad intelectual, el retraso mental o el retraso en el desarrollo, Rivière (2000) proporciona algunos datos sugerentes para apoyar la idea de que la presentación prototípica del trastorno es específica del autismo, cuando compara a niños diagnosticados de autismo y niños diagnosticados con retraso del desarrollo y rasgos autistas (junto con una muestra control de niños normales). Los datos que obtiene vienen a demostrar que ese perfil es específico del autismo, o al menos permite diferenciar a los niños con autismo y retraso asociado de aquellos otros que presentan retraso del desarrollo con rasgos autistas asociados. Característicamente, en los niños con autismo, el patrón de pasividad, ausencia de comunicación y anomalía obvia posterior provoca preocupaciones en los padres más tarde que en los niños con retraso y rasgos autistas. Además, se asocia a menores grados de alteraciones médicas y neurológicas, se acompaña de sospechas más frecuentes de sordera en el niño, y se asocia con menor retraso motor en los niños con autismo que en los que tienen retraso y rasgos autistas. Un estudio previo (Martos y Rivière, 1998) comparando a 22 niños con autismo, 22 con retraso del desarrollo y rasgos de autismo y 22 normales igualados en CI y edad cronológica ya informaba que la práctica totalidad de los autistas tienen un periodo de desarrollo normal (algo que ocurre con menos frecuencia en los niños con retraso del desarrollo y rasgos autistas), siendo además este periodo más largo como media en el caso de los autistas. También es más frecuente la pérdida de habilidades ya adquiridas y la sospecha de sordera en los niños con autismo. El estudio también comprobaba que los niños con retraso y rasgos autistas presentaban más frecuentemente retraso motor durante el primer año de vida. A resultados similares se llega en otros muchos estudios cuando se establecen comparaciones en la sintomatología y otras variables con distintos grupos de control (Bailey, Hatton, Mesibov, Ament y Skinner,, 2000; Dahlgren y Gillberg, 1989; Kurita y Kita, 1992; Martos y Ayuda, 2004; Ohta, Nagal, Hara y Sasaki,, 1987; Volkmar, Stier y Cohen, 1985; Vostanis et al., 1998) Los datos anteriores se ven refrendados habitualmente con la práctica y la experiencia clínica y la utilización de instrumentos de valoración psicométrica adaptados. El perfil de funcionamiento característico de los niños con autismo es un perfil disarmónico evolutivamente, en el que algunas áreas del desarrollo funcionan dentro de la normalidad (ej.: el desarrollo motor o algunos aspectos del desarrollo perceptivo-manipulativo) mientras que otras áreas presentan graves limitaciones (un ejemplo típico de ese perfil puede observarse en el trabajo de Peeters, 1997). En el caso de los niños con retraso del desarrollo y rasgos autistas, el perfil de funcionamiento es más armónico, evocando un retraso generalizado que afecta de forma más o menos similar a todas las áreas del desarrollo. 2. Espectro autista: hacia una nueva concepción de la heterogeneidad en autismo. La descripción original de Kanner (1943) ha ido cambiando a lo largo del tiempo en la medida en que se ha reconocido que el mismo trastorno puede manifestarse de varias maneras diferentes. Como ya se ha sugerido en otro lugar (Martos 2001), el cuadro clínico del autismo puede variar entre los individuos (incluso dentro de un mismo individuo) de acuerdo con varios factores, entre ellos la edad y la capacidad intelectual como los más consensuados interprofesionalmente y validados por la investigación. La heterogeneidad sintomática que se observa en el trastorno autista es muy característica, reflejando que las manifestaciones son diversas y, por tanto, creando importantes dificultades en el uso de los sistemas tradicionales de clasificación de los trastornos (en la actualidad los dos sistemas más usados son el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, APA, 1994 y la Internacional Classification of Diseases, ICD-10, WHO, 1992). Dicha heterogeneidad, como se ha sugerido hace poco (Beglinger y Smith, 2001) afecta al funcionamiento, curso, respuesta educativa (Morueco, 2001) y terapéutica que presentan las personas con diagnóstico de autismo. Además, por un lado, son muy escasos los trabajos que se han realizado para explicar los cambios que, en el desarrollo, experimentan las personas con autismo. Por otro lado, los distintos perfiles de síntomas que se observan no están adecuadamente relacionados con explicaciones etiológicas. ¿Cómo explicar lo que hay de común y diferente entre trastornos próximos o similares como el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger? ¿O entre estos trastornos y otros de mayor afectación e incidencia como las personas con autismo y discapacidad intelectual asociada? ¿O incluso, como ya se ha comentado, las variaciones que pueden observarse en un mismo individuo con el paso del tiempo? Una manera de entender el concepto de autismo que permita comprender la heterogeneidad de los cuadros es la idea de considerar el autismo como un “continuo” más que como una categoría bien definida. La idea de un “espectro autista” de que los rasgos autistas pueden situarse en un conjunto de continuos o dimensiones que no sólo se alteran en el autismo sino también en otros cuadros que afectan al desarrollo, tiene su origen en un estudio muy importante realizado por Wing y Gould (1979). La triada de alteraciones (véase tabla 1) en socialización, comunicación e imaginación y actividad simbólica son suficientes y necesarios para representar fielmente gran parte del comportamiento reconocido como específico y universal del autismo. Insertar aproximadamente aquí la tabla 1 El grupo de las tres alteraciones nucleares que se conoce como la triada de Wing es, hoy por hoy, la base para el diagnóstico de autismo y subyacen a las clasificaciones internacionales, actuales y anteriores, para realizar el diagnóstico de lo que cada vez es más frecuentemente denominado “Trastornos de Espectro Autista”, sustituyendo al término de “Trastornos Generalizados del Desarrollo” que inicialmente ha sido útil para proporcionar un diagnóstico formal a individuos que comparten similares déficits críticos como los que están asociados con autismo pero que no cumplen el conjunto de criterios completos para el diagnóstico de autismo y término elegido, además, para enfatizar las alteraciones cualitativas en muchos aspectos de la vida que diferencian al autismo de otras alteraciones cognitivas generales como la discapacidad intelectual o el retraso mental. Sin embargo, podría dar lugar a mayor confusión en la medida en que en la palabra “generalizados” podrían entrar otros trastornos que se caracterizan, precisamente, por presentar alteraciones y limitaciones generalizadas de todas sus áreas de desarrollo. En el momento actual existe una práctica y virtual unanimidad para usar el término “Trastornos de Espectro Autista” en vez del de “Trastornos Generalizados del Desarrollo”. Lord y Risi (2000) nos proporcionan una representación de las relaciones que se establecen entre los Trastornos de Espectro Autista. Insertar aproximadamente aquí la Figura 3 El citado estudio de Wing y Gould tiene (y sigue teniendo) muchas e importantes consecuencias. Citaremos solamente algunas de ellas: (1) El autismo en sentido estricto es sólo un conjunto de síntomas. Puede asociarse a muy distintos trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy variados. En la población estudiada se encontró que el autismo nuclear tan sólo estaba presente en un 4.8 por cada 10.000, pero la presencia de rasgos del espectro autista era más probable cuanto menor era el cociente intelectual, hasta el punto de encontrar una incidencia de 22.1 por 10.000, prácticamente cinco veces más que la incidencia nuclear de autismo. Por tanto, los niños que están afectados por dificultades similares en la reciprocidad social, la comunicación y que presentan un patrón restrictivo de conductas aún sin ser estrictamente autistas, precisan de los mismos servicios y tratamiento que necesitan las personas con autismo. Además, en estos niños también pueden observarse variaciones en el grado e intensidad de afectación. (2) Hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de síntomas autistas sin ser propiamente cuadros de autismo. Puede ser útil considerar al autismo como un continuo que se presenta en diversos grados y en diferentes cuadros del desarrollo. (3) Son las alteraciones sintomáticas del espectro autista y la ubicación concreta de la persona con autismo en las diferentes dimensiones que configuran el espectro autista, las que definen esencialmente las estrategias de tratamiento y no las etiquetas que definen los cuadros. Wing (1988, 1966) basó su amplia clasificación asumiendo que la efectividad en la interacción social o empatía se distribuye de forma normal en la población con una mayoría teniendo un nivel medio de empatía y una pequeña minoría se situaría en cualquiera de los extremos de la distribución. Es presumible que aquellos que se sitúen en el extremo más alto no tengan problemas, a menos que la supersensibilidad hacia los otros se considere inadecuada. Sin embargo, en el extremo más bajo se encontrarían grupos de individuos, con límites entre los grupos no suficientemente bien establecidos, solapándose unos con otros, formando en efecto un continuo. En ese extremo del continuo estarían los clásicos grupos autistas mezclados, solapados con otros grupos como los Asperger quienes a su vez podrían estar solapados con otros trastornos psiquiátricos y/o con el grupo normal. El solapamiento natural de estos trastornos y sus variaciones en otras dimensiones además de la empatía, sugiere que el término espectro es un mejor modelo que “continuo”. Los estudios de Prizant y Schuler (1987) han intentado listar objetivamente las características de los subtipos establecidos por Wing y Gould: 1. Aislamiento social. a. Aislamiento e indiferencia en la mayor parte de las situaciones (excepciones: satisfacer necesidades específicas) b. Cualquier interacción es fundamentalmente con adultos y a través de medios físicos. c. Poco interés aparente en aspectos sociales del contacto. d. Poca evidencia de toma de turnos verbal o no verbal. e. Poca evidencia de actividad conjunta o atención mutua. f. Pobre contacto ocular, evitación activa del contacto. g. Pueden estar presentes conductas repetitivas y estereotipadas. h. Puede ser insensible o inconsciente a los cambios ambientales (ej.: a una persona que entra en la habitación). i. Deficiencia cognitiva de moderada a severa. 2. Interacción pasiva. a. Acercamiento espontáneo social limitado. b. Aceptación de los acercamientos de otros. - Iniciaciones del adulto. - Iniciaciones de los niños. c. La pasividad puede estimular la interacción de otros niños. d. Poco placer derivado del contacto social pero una evitación activa es infrecuente. e. Puede ser verbal o no verbal. f. La ecolalia inmediata es más común que la ecolalia demorada. g. Varios grados de deficiencia cognitiva. 3. Interacción activa pero extraña. a. Los acercamientos sociales espontáneos son aparentes. - Más frecuentemente con adultos - Menos con otros niños. b. La interacción puede conllevar preocupaciones repetitivas e idiosincrásicas. - Preguntas continuas. - Rutinas verbalesc. El lenguaje puede ser comunicativo o no comunicativo con ecolalia inmediata y demorada. d. Poco o deficiente habilidad de toma de turnos. - Pobre percepción de las necesidades del oyente. - No modificación de la complejidad o estilo de lenguaje. - Problemas con el cambio de tópicos. e. Interés en la rutina de la interacción más que en el contenido. f. Puede ser consciente de las reacciones de los otros (especialmente de las reacciones extremas). g. Menos aceptable socialmente que el grupo pasivo (violación activa de las convenciones culturales socialmente determinadas). Los subtipos definidos por Wing y Gould (aislado, pasivo y activo pero extraño) han sido examinados en distintos estudios, con el objeto de determinar su validez, usando distintos metódos (Borden y Ollendick, 1994; Castelloe y Dawson, 1993; O’Brien, 1996; Waterhouse et al.,1996). La mayor parte de los estudios apoyan la existencia de los subgrupos de Wing con las características que ella propone. Además, con la excepción del estudio de O’Brien (1996), la investigación ha replicado algunos hechos ya mencionados por Wing y Gould cuando se informa de que la mayor intensidad de autismo se encuentra en el grupo aislado y la menor intensidad de autismo corresponde al grupo activo pero extraño. Estos datos sugieren (Castelloe y Dawson, 1993) que los grupos aislado y activo pero extraño pueden ser considerados como los extremos de un continuo. También se proporciona apoyo al papel del CI o nivel de desarrollo para predecir la ubicación en los subgrupos. Por ejemplo, los rangos más bajos de CI o nivel de desarrollo se encuentran más frecuentemente en el grupo aislado. Otros autores (Volkmar, Stier y Cohen, 1985) han encontrado un efecto de la edad cronológica, encontrándose los niños más pequeños en el grupo aislado y los niños más mayores en el grupo activo pero extraño lo cual, en cierta forma, podría interpretarse como influencia del tratamiento y la educación. Recientemente en una revisión que, al respecto, han realizado Beglinger y Smith (2001) encuentran cierta evidencia para apoyar la presencia de un continuo de tres factores que contiene, al menos cuatro subgrupos (véase fig. 4) Insertar aproximadamente aquí la Figura 4 4. El modelo (multi)dimensional de A. Rivière. Rivière (1997) ha elaborado con mayor profundidad este concepto de espectro autista, la consideración del autismo como un continuo de diferentes dimensiones, y no como una categoría única y que en su opinión, permite reconocer a la vez lo que hay de común entre las personas con autismo (y de éstas con otras que presentan rasgos autistas en su desarrollo) y lo que hay de diferente en ellas. Rivière señala seis factores principales de los que dependen la naturaleza y expresión concreta de las alteraciones que presentan las personas con espectro autista en las dimensiones que siempre están alteradas: (1) la asociación o no del autismo con retraso mental más o menos severo; (2) la gravedad del trastorno que presentan; (3) la edad –el momento evolutivo- de la persona con autismo; (4) el sexo: el trastorno afecta con menos frecuencia, pero con mayor grado de afectación a mujeres que a hombres; (5) la adecuación y eficacia de los tratamientos utilizados y de las experiencias de aprendizaje y (6) el compromiso y apoyo de la familia. Puede establecerse, por tanto, que la efectividad y naturaleza de los tratamientos van a depender de la ubicación de la persona con autismo en las diferentes dimensiones. Con este propósito y dada la importancia práctica del concepto de espectro autista, Rivière diseña un conjunto de doce dimensiones que se alteran sistemáticamente en los cuadros de autismo y en todos aquellos que implican espectro autista (véase tabla 2). Para cada dimensión establece cuatro niveles: el primero es el que caracteriza a las personas con un trastorno mayor, o un cuadro más severo, niveles cognitivos más bajos y frecuentemente a los niños más pequeños. El nivel cuarto es característico de los trastornos menos severos y define a las personas que presentan el síndrome de Asperger. Insertar aproximadamente aquí la tabla 2 Las doce dimensiones (y los cuatro niveles en cada una de ellas) permiten no sólo ordenar las estrategias de tratamiento y proporcionar una idea de su diversidad y de la necesidad de adaptarlas a las condiciones concretas de cada persona con espectro autista, sino también evaluar el propio espectro autista. También, definir hasta qué punto se producen cambios en la sintomatología que implican adquisición de nuevas funciones y una mejoría relativa de los síntomas. Con el fin de hacer más clara esa posibilidad de evaluación (con objetivos de diagnóstico inicial o de control y seguimiento de los efectos de tratamiento), Rivière diseña una escala (I.D.E.A, Inventario de Espectro Autista). Es muy importante tener en cuenta que, frecuentemente, en el diagnóstico inicial (que suele hacerse cunado los niños tienen entre 30 y 50 meses), la puntuación en “espectro autista” suele ser alta. No es infrecuente, -señala Rivière- que alcance alrededor de 80 puntos, incluso en los casos de niños que, a lo largo de su desarrollo, llegan a niveles muy avanzados y a “suavizar”el espectro autista hasta alcanzar puntuaciones de 25-35 puntos, que son francamente bajas. La puntuación en la escala puede alcanzar hasta 96 puntos en los casos más extremos y graves. Esa puntuación está dada por el producto entre las doce dimensiones evaluadas y los 8 puntos que pueden alcanzarse como máximo en cada una de ellas. En la escala, se reservan las puntuaciones pares para aquellos casos que se corresponden de forma precisa con una de las diferentes descripciones de niveles en las distintas dimensiones y las impares para aquellas valoraciones que se sitúan entre dos de los niveles descritos. Para cada una de las dimensiones, se reserva el valor 0 para aquellos casos en que no hay anomalías en la dimensión correspondiente. En los supuestos casos de trastorno generalizado del desarrollo, la obtención de una valoración 0 en una de las dimensiones debería llevar a reconsiderar seriamente el diagnóstico, ya que puede considerarse que los trastornos generalizados del desarrollo se definen universalmente por alteraciones en todas las dimensiones (en las 12). La experiencia acumulada a lo largo de varios años, apoyan las ideas esenciales del modelo propuesto por Rivière. En este sentido hay que reflejar que los niños más pequeños o con cuadros muy severos de autismo (desde el punto de vista de la gravedad que evalúan las doce dimensiones), habitualmente niños con autismo y retraso mental asociado se suelen situar en los extremos de mayor afectación, mientras que los niños más mayores y especialmente con cuadros más leves, habitualmente cuadros de autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger se sitúan en los extremos de menor afectación. Las puntuaciones intermedias parecen corresponderse con los cuadros de Kanner de buena evolución. El modelo de Rivière es congruente y es avalado, además, con los datos que proceden de algunos estudios (Leekan, 2005; Prior et al.,1998). Leekan, por ejemplo, concluye que es el grado de severidad más que la presencia de una sintomatología diferente, lo que proporciona el mejor medio para distinguir entre subgrupos como el autismo y el síndrome de Asperger y argumenta que una dimensión única no es suficiente para explicar los diferentes perfiles de alteración y desarrollo, proponiendo que la visión de un espectro ampliado permite la posibilidad de identificar tanto las dimensiones como las categorías dentro del espectro autista. Además incide en la necesidad de incorporar una dimensión evolutiva, permitiendo la asociación entre patrones de cambio y capacidades cognitivas para ser estudiadas a lo largo del tiempo. 4. El Inventario de Espectro Autista (I.D.E.A) de A. Rivière: algunas consideraciones y orientaciones de cara al futuro. Es necesario señalar, en primer lugar, que las aportaciones fundamentales de Rivière no se limitan sólo a la creación de un instrumento tan sensible y adecuado para evaluar gravedad en la sintomatología de las personas con espectro autista y, por tanto, orientadas de forma positiva al tratamiento educativo. Ni siquiera la ampliación a doce de las dimensiones iniciales propuestas por Wing. Las aportaciones esenciales tienen que ver, por un lado, con la comprensión profunda del desarrollo normal, de la ontogénesis de las funciones psicológicas de humanización y, por otro lado, de una comprensión también profunda de las alteraciones y déficits que ocurren en las personas con autismo. En realidad el I.D.E.A., refleja la experiencia y el conocimiento acumulado por su autor en el entramado bidireccional de investigación que se establece entre desarrollo normal y autismo en las dos últimas décadas. En este sentido, es muy significativo el intento de integración y coherencia de las distintas teorías psicológicas, neuropsicológicas y neurobiológicas del binomio desarrollo normal-autismo que se realiza en los artículos que dan fundamento a la elaboración del concepto de espectro autista y que constituyen uno de los pilares en los que se asienta el I.D.E.A. Es necesaria y tremendamente útil, en especial para las personas con trastorno de espectro autista pero también para el desarrollo de nuevas líneas de investigación, esa perspectiva evolutiva que adopta Rivière. Cada una de las doce dimensiones (y por supuesto la interrelación entre ellas) y el sustrato teórico que las sustenta proporciona un marco especialmente idóneo para el estudio de la génesis de las funciones superiores y está inspirando gran parte de los trabajos que se realizan en la actualidad en la moderna psicología española y latinoamericana. La perspectiva evolutiva en relación con las habilidades de referencia conjunta (Canal, 2001) está proporcionando mejores posibilidades de ayudar a los niños con autismo además de guiar estudios fecundos en ese campo. La teoría de la mente y las competencias mentalistas han impulsado algunos de los mejores trabajos de alguno de los colaboradores más directos de Rivière (véase por ejemplo: Sotillo, 2001; Valdez, 2005). Belinchón (2001) en su estudio sobre lenguaje y autismo señala las importantes ventajas teóricas (y no sólo prácticas) que ofrece la clasificación en relación con la comunicación y el lenguaje: (a) jerarquiza, con una lógica evolutiva una miscelánea variación de conductas y peculiaridades lingüísticas observadas en personas de distinto nivel de competencia, (b) aporta perfiles integrados tanto de las competencias como de las dificultades lingüísticas –gramaticales y pragmáticas- que concurren en los sujetos de cada nivel evolutivo, (c) sitúa el foco de análisis en las cosas que hace (o no hace) el sujeto aprendiz de lenguaje más que en las características de los enunciados que se producen o se comprenden y (d) permite una cierta comparación con las etapas del desarrollo lingüístico normal, así como la elaboración de hipótesis funcionales acerca de los procesos evolutivos que pueden estar alterados en las personas con trastorno autista. La dimensión de trastornos del sentido de la actividad propia es muy sugerente y tiene una potencialidad explicativa enorme para dar cuenta de las dificultades de anticipación, coherencia, procesamiento de la información y relación social. Comienzan a surgir algunos trabajos (Morgade, 2001) que profundizan en la relación entre intencionalidad y sentido. La dimensión de trastornos de la suspensión (de la capacidad de crear significantes), una dimensión que se define como un mecanismo cognitivo básico, de gran importancia teórica, que consiste en dejar en suspenso acciones o representaciones con el fin de crear significados que puedan ser interpretados por otras personas o por uno mismo, contiene un gran poder explicativo para dar cuenta de trastornos tan diferentes como la ausencia de comunicación, la falta de símbolos, la ausencia de actividad simbólica y la dificultad para atribuir falsas representaciones y comprender metáforas. A la luz de las ideas de Rivière sobre la concepción del símbolo, en el contexto de su teoría de semiosis por suspensión, están surgiendo novedosos trabajos que están permitiendo la reconstrucción ontogénetica de los símbolos enactivos y la creación de ficción en los dos primeros años de la vida (Español, 2001) o la visión del mecanismo de suspensión como un principio explicativo del acto de creación en general (Rosas, 2001). La evaluación y la intervención educativa y terapéutica se están beneficiando sin duda alguna de las ideas de Rivière y de su modelo multidimensional (Martos et al., 2005). Algunos aspectos del trabajo con las personas con síndrome de Asperger (Solcoff, 2001; Valdez, 2001, 2005), estrategias para la comprensión e intervención en el funcionamiento mentalista y emocional (García Nogales y Sotillo, 2005) o la evaluación e intervención en flexibilidad (Nieto y Huertas, 2005) son algunos de los trabajos recientes y que están dando lugar a novedosas líneas de investigación. El Inventario de Espectro Autista, I.D.E.A. es especialmente útil para el diseño de programas de intervención educativa porque provee de las bases necesarias para asegurar la secuenciación evolutiva adecuada en la reconstrucción (Morueco, 2000), hasta donde sea posible, de las funciones psicológicas superiores de origen y carácter interactivo-natural que se alteran en autismo y que tiene que ser enseñadas explícitamente. En la medida en que los programas educativos de enseñanza en los trastornos de espectro autista se ajusten a las implicaciones que se desprenden de una adecuada utilización del I.D.E.A., se está construyendo el mejor “proyecto curricular” que precisan los niños y niñas con estos trastornos. El I.D.E.A. es también, cuando se utiliza con un conocimiento preciso, un valioso instrumento para la observación y la evaluación en clínica. En realidad, este instrumento ha venido a sistematizar y completar lo que ya Rivière y sus colaboradores más cercanos venían haciendo en los procesos de evaluación desde hace algunos años. En otro lugar hemos señalado (Martos, 2001) algunas consideraciones de extrema importancia en relación con el Inventario de Espectro Autista, I.D.E.A. El establecimiento de subgrupos clínicos sigue siendo uno de los temas pendientes en el estudio de los trastornos de espectro autista. Sin embargo, el modelo propuesto por Rivière, elaborando con mayor complejidad el modelo inicial de Wing, constituye una de las más serias y atractivas propuestas en ese sentido. REFERENCIAS AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV. Washington, DC: Author. BAILEY, D. B., HATTON, D. D., MESIBOV, G., AMENT, N. & SKINNER, M. (2000). Early development, temperament and functional impairment in autism and fragile X syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 49-59. BEGLINGER, L. J. & SMITH, T. H. (2001). A review of subtyping in autism and proposed dimensional classification model. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 4, 411-422. BELINCHÓN, M. (2001). Lenguaje y autismo: hacia una explicación ontogénetica. En J. Martos y A. Rivière (Comp.), Autismo: Comprensión y explicación actual. (pp.155204). Madrid: Imserso-APNA. BORDEN, M. C. & OLLENDICK, T. H. (1994). An examination of the validity of social subtypes in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 23-38. CANAL, R. (2001). Referencia conjunta y autismo. En J. Martos y A. Rivière (Comp.), Autismo: Comprensión y explicación actual. (pp.57-72). Madrid: Imserso-APNA. CASTELLOE, P. & DAWSON, G. (1993). Subclassification of children with autism and pervasive developmental disorder: a questionaire based on Wing’s subgrouping scheme. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23, 229-241. DAHLGREN, S. O. & GILLBERG, C. (1989). Symptoms of autism in the first two years of life. European Archives of Psychiatry and Neurological Sciences, 238, 169174. ESPAÑOL, S (2001). Creación de símbolos y ficción durante el segundo año de vida. Estudios de Psicología, 22, 2, 207-226. GARCÍA NOGALES, M. A. & SOTILLO, M. (2005). Características del funcionamiento mentalista de tipo emocional en espectro autista y algunas estrategias de intervención psicológica para su desarrollo. En D. Valdez (Comp.), Evaluar e intervenir en autismo. (pp. 97-126). Madrid: A. Machado libros. HALLIDAY, M. A. K. (1975). Learning how mean. Londres: Arnold. HUTTENLOCHER, P. R. (1979). Synaptic density in human frontal cortexdevelopmental changes and effects of aging. Brain Research, 163, 195-205. KAGAN, J. (1981). The second year: The emergence of self-awareness. Cambridge Mass: Harvard University Press. KANNER, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217250. KNUDSEN, E. (1998). Capacity for plasticity in the adult auditory system expanded by juvenile experience. Science, 27, 1531-3. KURITA, H., KITA, M. & MIYAKE, Y. (1992). A comparative study of development and symptoms amnong disintegrative psychosis and infantile autism with and without speech loss. Journal of Autism and Developmental Disorders, 22, 175-188. LEEKAN, S. (2005). Perfiles de desarrollo y de conducta en niños con autismo y síndrome de Asperger. En J. Martos, P. M. González, M. Llorente y C. Nieto (Comp.), Nuevos desarrollos en autismo: El futuro es hoy. (pp. 293-320). Madrid. APNA. LESLIE, A. (1987). Pretense and representation: The origins of “Theory of Mind”. Psychological Review, 94, 414-426. LORD, C. & RISI, S. (2000). Diagnosis of autism spectrum disorders in young children. En A. M. Wetherby y B. M. Prizant (Eds.), Autism spectrum disorders. (pp.11-30). Nueva York: Paul H. Brookes Publishing. LÖSCHE, G. (1990). Sensoriomotor and action development in autistic children from infancy to early childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31 (5), 749761. LOVELAND, K. & LANDRY, S. (1986). Joint attention and language in autism and developmental language delay. Journal of Autism and Developmental Dosorders, 16, 335-349. MARTOS, J. (2001). Espectro autista: Una reflexión desde la práctica clínica. En J. Martos y A. Rivière (Comp.), Autismo: Comprensión y explicación actual. (pp. 17-38). Madrid: Imserso-APNA. MARTOS, J. & AYUDA, R. (2004). Desarrollo temprano: algunos datos procedentes del autismo y los trastornos del lenguaje. Revista de Neurología, 38 (Supl. 1). MARTOS, J. & GONZÁLEZ, P. M. (2005). Manifestaciones tempranas de los trastornos del espectro autista. En J. Martos, P. M. González. M. Llorente y C. Nieto (Comp.), Nuevos desarrollos en autismo: El futuro es hoy. (pp. 45-67). Madrid: APNA. MARTOS, J., LLORENTE, M., GONZÁLEZ, A., FREIRE, S., HERAS, G., GONZÁLEZ, R & ABAD, J. (2005). El inventario de espectro autista (IDEA) de Ángel Rivière y sus implicaciones educativas y terapéuticas. En D. Valdez (Comp.), Evaluar e intervenir en autismo. (pp. 21-44). Madrid: A. Machado libros. MARTOS, J. & RIVIÈRE, A. (1998). Relación entre indicadores pronósticos y desarrollo a largo plazo en sujetos autistas. En Actas del V Congreso Internacional de Autismo-Europa, La esperanza no es un sueño. (pp.247-255). Madrid: Escuela Libre Editorial. MORGADE, M. (2001). Intencionalidad y sentido en la actividad: Algunos apuntes desde la historia. En R. Rosas (Comp.), La mente reconsiderada. (pp. 249-288). Santiago de Chile: Psykhe. MORUECO, M. (2001). Intervención educativa en alumnos con autismo. En D. Valdez (Coord.), Autismo: enfoques actuales para padres y profesionales de la salud y de la educación. Buenos Aires: Fundec. MUNDY, P. (2003). The neural basis of social impairments in autism: The role of the dorsal medial-frontal cortex anad anterior cingulote system. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 793-809. MUNDY, P., KASARI, C. & SIGMAN, M. (1990). Nonverbal communication, affective sharing and intersubjectivity. Infant Behavior and Development, 15, 377-382. MUNDY, P., SIGMAN, M. & KASARI, C. (1993). The theory of mind and jointattention deficits in autism. En S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg y D. Cohen (Eds.), Understanding others minds. Perspectives from autism. (pp. 181-203). Oxford: Oxford University Press. MUNDY, P., SIGMAN, M., UNGERER, J. A. & SHERMAN, T. (1986). Defining the social deficits in autism: the contribution of non-verbal communication measures. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 27, 657-669. MUNDY, P. & THORP, D. (2005). Atención conjunta y autismo: Teoría, evaluación y neurodesarrollo. En J. Martos, P. M. González, M. Llorente y C. Nieto (Comp.), Nuevos desarrollos en autismo: El futuro es hoy. (pp. 123-170). Madrid: APNA NIETO, C. & HUERTAS, J. A. (2005). Desarrollo de la flexibilidad y sus alteraciones en autismo: evaluación e intervención. En D. Valdez (Comp.), Evaluar e intervenir en autismo. (pp. 127-144). Madrid: A. Machado libros. O’BRIEN, S. K. (1996). The validity and reliability of the Wing subgroups questioanaire. Journal of Autsim and Developmental Disorders, 26, 321-335. OHTA, M., NAGAI, Y., HARA, H. & SASAKI, M. (1987). Parental perception of behavioural symptoms in Japanese autistic children. Journal of Autism and Developmental Disorders, 17, 549-563. PEETERS, T. (1997). El autismo y los problemas para comprender y utilizar símbolos. En A. Rivière y J. Martos (Comp.), El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. (pp. 483-508). Madrid: Imserso-APNA. PIAGET, J. (1969). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar. PRIOR, M., EISENMAJER, R., LEEKAN, S., WING, L., GOULD, J., ONG, B. & DOWE, D. (1998). Are there subgroups within the autism spectrum?. A cluster analysis of a group of children with autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 893-902. PRIZANT, B. & SCHULER, A. (1987). Facilitating communication: language approaches. En D. Cohen y A. Donnellan (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders. Nueva York: Plenum Press. RIVIÈRE, A. (1996). L’autisme. En C. Gine i Gine (Eds.), Trastorns del desenvolupament I necessitats educatives especials. (pp. 1-87). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. RIVIÈRE, A. (1997). El tratamiento del autismo como trastorno del desarrollo: Principios generales. En A. Rivière y J. Martos (Comp.), El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. (pp. 23-60). Madrid: Imserso-APNA. RIVIÈRE, A. (2000). ¿Cómo aparece el autismo? Diagnóstico temprano e indicadores precoces del trastorno autista. En A. Rivière y J. Martos (Comp.), El niño pequeño con autismo. (pp. 13-32). ROSAS, R. (2001). La mente suspendida: Principios semióticos del desarrollo del juego y el sentido del humor. En R. Rosas (Comp.), La mente reconsiderada. (pp. 289-306). Santiago de Chile: Psykhe. SHAH, A., HOLMES, N & WING, L. (1982). Prevalence of autism and related conditions in adults in a mental handicap hospital. Applied Research in Mental Handicap, 3, 303-317. SOTILLO, M. (2001). Teoría de la Mente. Lugar de encuentro. En R. Rosas (Comp.), la mente reconsiderada. (pp. 121-140). Santiago de Chile: Psykhe. SOLKOFF, K. (2001). Memoria autobiográfica y espectro autista. En D. Valdez (Coor.), Autismo: enfoques actuales para padres y profesionales de la salud y la educación. (pp. 151-194). Buenos Aires: Fundec. TREVARTHEN, C., AITKEN, K., PAPOUDI, D & ROBARTS, J. (1996). Children with autism. Londres: Jessica Kingsley. VALDEZ, D. (2001). Síndrome de Asperger: Consideraciones generales. En D. Valdez (Coor.), Autismo: Enfoques actuales para padres y profesionales de la salud y la educación. (pp. 121-150). Buenos Aires: Fundec. VALDEZ, D. (2005). Estrategias de intervención psicoeducativa en personas con síndrome de Asperger. En D. Valdez (Comp.), Evaluar e intervenir en autismo. (pp. 145-194). Madrid: A. Machado libros. VOLKMAR, F., COHEN, D., BREGMAN, J., HOOKS, M. & STEVENSON, J. (1989). An examination of social typologies in autism. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 82-86. VOLKMAR, F., KLIN, A. & COHEN, D. (1997). Diagnosis and classification of autism and related conditions: Consensus and issues. En D. Cohen y F. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders. (pp. 5-40). Nueva York: Wiley. WATERHOUSE, L., MORRIS, R., ALLEN, D., DUNN, M., FEIN, D., FEINSTEIN, C., RAPIN, I. & WING, L. (1996). Diagnosis and classification in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 59-85. WING, L. (1988). The continuum of autistic characteristics. En E. Schopler y G. Mesibov (Eds.), Diagnosis and assesment in autism. Nueva York: Plenum Press. WING, L. (1996). The autistic spectrum. A guide for parents and professionals. Londres: Constable. WING, L. (1997). Syndromes of autism and atypical development. En D. Cohen y F. Volkmar (Eds.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders. (pp. 148172). Nueva York: Wiley. WING, L. & GOULD, J. (1979). Severe impairment of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology and classification. Journal of Autism and Developmental Disorders, 9, 11-29. VOLKMAR, F. R., STIER, D. M. & COHEN, D. J. (1985). Age of the recognition of pervasive developmental disorder. American Journal of Psychiatry, 142, 1950-2. WORLD HEALTH ORGANIZATION (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical description and diagnostic guidelines. Ginebra: Author. VOSTANIS, P., SMITH, B., SUNGUM-PALIWAL, R., EDWARDS, A., GILGELL, K., GOLDING, R., MOORE, A. & WILLIAMS, J. (1998). Parental concerns of early development in children with autism and related disorders. Autism, 2, 229-242. Intersubjetividad secundaria (Relaciones de triangulación persona-persona-objeto con atención conjunta) OBJETO BEBÉ (El bebé mira a su madre, le muestra un juguete y vocaliza) MADRE (La madre mira el juguete, oye las vocalizaciones del bebé e intenta coger el juguete) Fig. 1. Intersubjetividad secundaria (adaptado de Trevarthen et al., 1996) Funciones superiores de origen interactivonatural Intesubjetividad secundaria Lenguaje Teoría de la Mente Ficción Engaño/acción conjunta Símbolos inactivos Self subjetivo Experiencia narrativa Formas complejas de aprendizaje Aprendizaje simbólico Aprendizaje vicario Aprendizaje observacional Aprendizaje explícito por símbolos inactivos Declaración lingüística…etc. Enculturación formal Funciones superiores de origen en el aprendizaje formal intencionado Fig. 2. El circuito evolutivo de la intersubjetividad secundaria y las consecuencias de su alteración (tomado de Rivière, 1997). Tabla 1. Triada de alteraciones de Wing. Social Alteración, desviación y extremo retraso en el desarrollo, en especial, en el desarrollo interpersonal. La variación puede ir desde la “soledad” autista hasta el “activo pero extraño”. Lenguaje y comunicación Alteración y desviación en el lenguaje y comunicación (verbal y no verbal). Desviación en los aspectos semánticos y pragmáticos del lenguaje. Pensamiento y conducta Rigidez de pensamiento y conducta y pobre imaginación social. Conducta ritualista, perseveración en rutinas, extremo retraso o ausencia de juego simbólico. ASPERGER AUTISMO TDI RETT TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADOS Fig.3. Relaciones entre los Trastornos de Espectro Autista. Los círculos que se solapan representan que los síntomas se solapan pero no los trastornos. El trastorno prototípico, el autismo, aparece en el centro; otros trastornos se extienden desde el autismo decreciendo en severidad y en el número de dominios afectados. (Adaptado de Lord y Risi, 2000) Retraso en el desarrollo Alteración social Mayor sintomatología autista CI ≤50 CI 50-60 II. SUBTIPOS I. Conducta repetitiva CI 60-70 III. CI ≥70 IV. Normal Menor sintomatología Autista SUBTIPOS I: Aislado, Muy autista II: Pasivo/Aislado III: Pasivo IV: Activo pero Extraño Fig.4. Un modelo de conceptualización dimensional. Se identifican cuatro subtipos en los trastornos de espectro autista según tres variables: desarrollo, conducta social y conducta repetitiva (adaptado de Beglinger y Smith, 2001) Tabla 2. Dimensiones alteradas en los cuadros con espectro autista (tomado de Rivière, 1997) 1. 2. Trastornos cualitativos de la interacción social. Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y preocupación conjunta). 3. Trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas. 4. Trastorno de las funciones comunicativas. 5. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo. 6. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo. 7. Trastornos de las competencias de anticipación. 8. Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental. 9. Trastornos del sentido de la actividad propia. 10. Trastornos de la imaginación y de las capacidades de ficción. 11. Trastornos de la imitación. 12. Trastornos de la suspensión (la capacidad de hacer significantes).