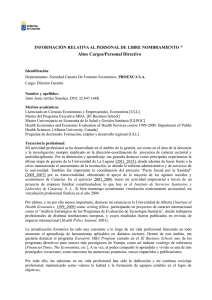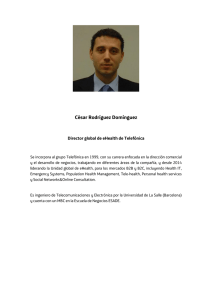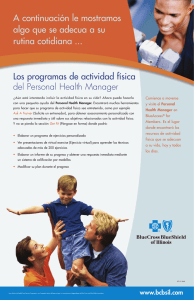PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA POR
Anuncio

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA POR SEGUROS PRIVADOS VOLUNTARIOS EN SALUD, DE LOS HOGARES DE LA ZONA CENTRAL NACIONAL EN EL AÑO 2003 DIANA CAROLINA ARIAS CORREA VIVIANA VARGAS LADINO UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ECONOMÍA INFORME FINAL PEREIRA JUNIO 2010 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA POR SEGUROS PRIVADOS VOLUNTARIOS EN SALUD, DE LOS HOGARES DE LA ZONA CENTRAL NACIONAL EN EL AÑO 2003 DIANA CAROLINA ARIAS CORREA VIVIANA VARGAS LADINO Informe Final Asesor ARMANDO GIL OSPINA UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ECONOMÍA INFORME FINAL PEREIRA JUNIO 2010 CONTENIDO Pág. INTRODUCCION 1 2. REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL 6 2.1 CONCEPTUAL 6 2.2 EMPIRICA 11 2.3 TEORICA 17 3. METODOLOGIA 21 3.1 DATOS 21 3.2 VARIABLES 22 3.3 ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 24 3.4 MODELO 30 4. ESTIMACION Y RESULTADOS 31 5. CONCLUSIONES 34 BIBLIOGRAFIA 36 1 Listado de Tablas Tabla N° 1…………………………………………………………………………………..7 Tabla N°2……………………..……………………….…………………………………..25 Tabla N°3……………...……………………….………………………………………….26 Tabla N°4………………………………………………………………………………….27 Tabla N°5……………….….……………………………………………………………..28 Tabla N°6…………….….………………………………………………………………..29 Tabla N°7………….….….….……………………………………………………………31 2 1. INTRODUCCIÓN Arrow (1963) en alusión a la Salud, indicó que el mercado de servicios médicos no se ajustaba al modelo competitivo debido a la existencia de incertidumbre con respecto a la emergencia inesperada de las enfermedades y a la efectividad de su tratamiento, por lo que la demanda por servicios está determinada por acontecimientos irregulares e impredecibles. “El riesgo y la incertidumbre se presentan como elementos inherentes y consustanciales con el propio mercado de los servicios médicos (Arrow, 1963). En un estado de enfermedad, a los costes directos de tipo monetario hay que sumarles el dolor y la pérdida de horas productivas durante el período de convalecencia. A la incertidumbre de recibir un tratamiento adecuado, se une la de la cuantía de estos costes. Todo ello constituye diversos riesgos frente a los cuales los individuos pueden desear asegurarse” (Ordaz et al., 2005) El reconocimiento de la incertidumbre como una característica importante del lado de la demanda, implica que los hogares o personas enfrentan la necesidad de incurrir en atenciones médicas costosas, hecho que puede impedir la efectiva atención y, probablemente, asumir pérdidas financieras en caso que la obtengan. Dado que la incertidumbre respecto a la incidencia y gravedad de la enfermedad involucra a todos los individuos y dada la natural aversión al riesgo de enfermar surgen los mercados de seguros, tanto públicos como privados. Las principales fallas en el funcionamiento de mercados de seguros privados son consecuencia de la existencia de información imperfecta y asimétrica entre los contratantes. (Lago y Moscoso, 2005) En este contexto, se aprecia el seguro de salud como un instrumento que permite asegurar las condiciones de acceso de las personas a los servicios médicos. Específicamente, tratándose de un seguro voluntario mediante el pago de una prima, ésta cubre una serie de riesgos que implican la ocurrencia de eventos y la necesidad de servicios de salud 1 inesperados; en este sentido, el gasto de la atención médica se desplaza a la firma aseguradora, la cual distribuye el riesgo entre grupos amplios de población para que al final la suma de los recaudos se aproxime a los gastos esperados. (Restrepo et al, 2007). Ahora bien, después de señalar la incertidumbre como característica esencial del mercado de salud, sobreviene otra cuestión no menos importante, como es el caso del acceso a los servicios de salud. En efecto, el aseguramiento y protección de la salud constituye un bien (o derecho) que está sujeto, por razones de eficiencia y equidad, a la provisión o financiación pública. En Colombia, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que es el asegurador público universal, coexiste con un mercado de seguros privados que suplementan las prestaciones del SGSSS 1. Entonces, ¿por qué un segmento de la población compra seguros de salud voluntario? y ¿cuáles son los determinantes de dicha compra? En el marco institucional colombiano, se presentan varias razones que explican la existencia de la demanda y el gasto en seguros privados voluntarios de salud 2, las cuales trascienden el fenómeno de la aversión al riesgo financiero de afrontar una enfermedad (propio de un modelo básico de utilidad esperada), sobre todo cuando el aseguramiento público cubre las necesidades de atención esenciales de la población a través del plan obligatorio de salud (POS). Las explicaciones probables tienen que ver con las características del funcionamiento del sector público, especialmente aquella referida a la calidad en las prestaciones de servicios en comparación con los que ofrece el sector 1 Algunos estudios encontraron resultados tales que los sectores público y privado no son sustitutos entre sí (Murray, 1995), y otros, hallaron la relación contraria (Over, 1996). Citado por Lago y Moscoso (2005) 2 El gasto privado comprende las erogaciones de todo el conjunto de bienes y servicios en materia sanitaria realizadas por el sector de las familias. Por lo tanto comprende todos los gastos de bolsillo de los agentes privados de la economía que tengan como objeto la obtención de algún bien o servicio que tenga relación con la salud, y todas aquellas erogaciones que tengan como fin el pago de una prima a un ente asegurador que en el futuro pueda ser financiador para la obtención de algún bien o servicio relacionado con la salud. (Ventura et al, 2000) 2 privado, la existencia de listas de espera en los diversos niveles de atención en el Sistema (precio de espera), así como la equidad horizontal del trato dispensado; todo ello, puede motivar que una proporción de la población destine parte de su presupuesto a la compra de seguros privados o voluntarios de salud como una forma de financiar futuras demandas y usos de servicios de salud. Continuando con el caso colombiano, la clasificación del gasto privado en salud según Barón (2007), incluye los siguientes componentes: • Gasto privado Total de las Familias: seguros privados voluntarios + gasto directo o de bolsillo. En detalle, el gasto privado comprende: seguros voluntarios y planes prepagados, seguros obligatorios por accidentes de tránsito (SOAT), aportes de seguridad social, copago, cuotas y otros, gasto directo o de bolsillo y gasto indirecto (costos de transporte). Los seguros voluntarios y planes prepagados tuvieron un comportamiento creciente en el período 1993-2003 en Colombia (Barón, 2007). Representó 3.6% del gasto total en salud en el primer año de la serie, y 5.2% para el último año. Además, la variación porcentual promedio de la serie fue de 6.4% Es precisamente, en este marco del gasto de seguro privado o voluntario en salud, en el cual se planteó la pregunta del presente trabajo de investigación, en los siguientes términos: ¿Cuáles son los principales determinantes del gasto por compra de seguros voluntarios de salud, de los hogares de la Zona Central del país, en el año 2003? En coherencia con la formulación del problema de estudio, se plantea como principal objetivo determinar los 3 factores que explican la demanda por seguros de salud privados voluntarios, de los hogares de la Zona Central Nacional, en el año 2003. Del objetivo general del trabajo se deriva la importancia de hallar las relaciones entre las variables que están contenidas implícitamente en la pregunta de investigación, las cuales se encontraron en los modelos teóricos y empíricos explorados. En efecto, los antecedentes que se referencian más adelante, dan cuenta de las relaciones entre el nivel de ingresos, la edad, el género, la composición del hogar y la ubicación geográfica de los hogares con el gasto que éstos hacen en seguros voluntarios de salud. Para alcanzar su objetivo general y dar respuesta a la pregunta formulada, el presente trabajo se dividió en cuatro capítulos. El primero de ellos introduce y motiva el contenido de la investigación presentada. El segundo capítulo contiene el referente teórico conceptual, el cual incluyó tres apartados: 1) revisión de literatura; 2) evidencia empírica y 3) marco teórico. Comienza con una revisión bibliográfica de la literatura sobre demanda y utilización de servicios médicos y prosigue con trabajos relacionados con el gasto en seguro voluntario en salud. En el modelo económico, se consideran hogares que se protegen frente a la contingencia de la enfermedad contratando seguros voluntarios de salud. Esta revisión sitúa el marco conceptual necesario para introducir el modelo teórico que sirve de referencia al estudio econométrico posterior. En el tercer capítulo se presenta en detalle la metodología. En este apartado se operacionalizan las variables que están contenidas en el problema objeto de estudio; se especifica y valida un modelo empírico orientado a caracterizar ciertos aspectos de orden demográfico y socioeconómico de los hogares de la zona central del país en el ámbito de la salud; vale decir, se presenta un apartado dedicado a la modelización del gasto de seguro voluntario de salud. El modelo econométrico utilizado es un probit ordenado. La existencia 4 de relaciones no lineales entre la disposición marginal a pagar y algunas variables explicativas del modelo motiva la aplicación de técnicas de estimación. El método de estimación es por Máxima Verosimilitud (MV). Además, se relaciona la base de datos utilizada -Encuestas de Calidad de Vida/2003-, y se indica con amplitud el enfoque cuantitativo-cualitativo; el tipo de investigación descriptivacorrelacional y el método ex post facto. Seguidamente, se operacionalizan las variables del problema. Luego, se realiza un análisis entre las variables (dependiente e independientes) del problema de investigación, para determinar las relaciones y el grado de significancia entre ellas. En el capítulo cuarto, se discuten los principales resultados y hallazgos. Se hace un análisis de contrastación entre los datos, signos y relaciones halladas en el estudio con aquellos encontrados en trabajos similares. Finalmente, se establecen las conclusiones propias del estudio considerando las interpretaciones teórico-conceptuales y las validaciones metodológicas y empíricas, así como las correspondientes consideraciones de los autores frente al trabajo respecto a futuros estudios en el mismo campo. Además, se incluye un glosario con la definición conceptual de los principales términos incluidos y se anexan los aspectos metodológicos del tratamiento estadístico. 5 2. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL Los seguros privados son altamente regresivos, pues el valor de la prima está ajustado al riesgo de la persona, lo cual hace que los más enfermos -generalmente los que perciben menos ingresos-, enfrenten primas más costosas; de otra parte, los hogares de bajos recursos no podrían adquirir pólizas con coberturas integrales pues les resultarían muy onerosas. Por último, el gasto de bolsillo es la más regresiva de todas las fuentes, pues solo recae sobre aquellas personas que consultan o se enferman, afectando de manera especial el ingreso de los hogares más pobres (WHO, 2000). Revisión de la literatura 2.1 Conceptual El cuadro 1, elaborado a partir de Trías (2004), resume algunos de los modelos económicos utilizados en los estudios de la demanda por servicios de salud, los cuales se clasifican siguiendo un orden cronológico. Dos grandes vertientes se constituyeron en los decenios setenta y ochenta, los cuales han constituido tradiciones importantes para los ulteriores desarrollos en este campo de investigación. En la primera, aparece como su máximo exponente Grossman (1972), caracterizada por la demanda libre del consumidor por servicios de salud. En la segunda se encuentra Zweifel (1981), la cual tipifica la demanda inducida por el médico y, en general la institución de salud, una vez el consumidor haya decidido utilizar servicios de atención médica. 6 Tabla 1. Enfoques de la demanda en servicios de Salud Autor (es) Neumann (1944) Perspectivas teóricas y Morgensntern Modelos econométricos La teoría de la demanda por seguro está basada en la teoría de la utilidad esperada. La teoría convencional del seguro de salud sostiene que las personas compran un seguro para protegerse de los riesgos financieros de la enfermedad. La suposición subyacente es que los individuos con aversión al riesgo prefieren ciertas pérdidas en los seguros de la misma magnitud esperada. Schultz (1962) Se considera al consumo como una actividad productiva en la que los bienes y servicios sirven para generar ciertos estados individuales (por ejemplo, un estado de salud particular). Dado que esta actividad requiere tiempo y esfuerzo, debe considerarse el costo de oportunidad invertido en la producción los estados Becker (1965), Lancaster (1966) Grossman (1972). tradicional. Enfoque Se basa en la teoría del consumidor, donde la demanda de servicios médicos está determinada por el paciente pero condicionada por el sistema de salud. La demanda de servicios de salud es el resultado a un problema de maximización intertemporal de utilidad del paciente, en el cual se consideran funciones de producción de salud. Zweifel (1981). Enfoque de Agencia. El paciente elige si busca tratamiento o no, pero una vez que se da el primer contacto, el médico determina el número de visitas y tipo de tratamiento que recibe el usuario. Considera las asimetrías de información entre el médico y el paciente con relación al tipo y cantidad de tratamiento médico necesario. El proceso de toma de decisiones puede dividirse en dos partes. En la primera, el paciente (principal) inicialmente elige si busca tratamiento o no y en la segunda, una vez que el paciente empezó el tratamiento, el médico 7 La novedad del planteamiento reside en que se la asigna importancia al tiempo, además de al dinero (nueva teoría del consumidor). Modelos en una parte en la tradición de Grossman; Cauley (1987) y Cameron et al (1988) usan modelos de regresión para variables enteras; y Coulson et al. (1995) emplean modelos de mínimos cuadrados no lineales. Modelos en dos partes para el enfoque de agencia por ejemplo Manning et al (1981), Pohlmeier y Ulrich (1995); y Gertham (1997)). (agente) determina el número de visitas. Gertler et al (1987) y Dor et al (1987) Proponen que la estimación de la demanda por servicios de salud se puede analizar utilizando un modelo de elección discreta. Gertler establece una función de utilidad indirecta condicionada que no asume, antes bien permite evaluar el sentido (decreciente) de la TMgS entre el consumo de la canasta de otros bienes y el consumo de servicios de salud, con lo cual se pone a prueba (y se corrobora) la normalidad del bien salud y de los servicios de salud. Modelo de elección discreta, que considera la toma de decisión de los individuos que enfrentan un evento perjudicial de salud (enfermedad o accidente). Un individuo típico elige una canasta compuesta por el consumo de bienes distintos de los servicios de salud, y una opción de atención médica que conlleva cierta recuperación en la salud de la persona. Dor supone que la salud es un bien normal y plantea una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas. Este supuesto, por otro lado, define la elección del proveedor sobre la base de la restricción del ingreso y la combinación precio-calidad preferida por el consumidor. Fuente: Trías (2004). Reelaborado por los autores. Tal como lo señala Villalba (2004), las primeras investigaciones relacionadas con los determinantes de la demanda por servicios de salud se focalizaron en los factores monetarios, como el costo de la atención (precio de la consulta y los medicamentos), el ingreso per cápita, el ingreso familiar, entre otros factores. Estudios posteriores, como los de Becker (1965), Grossman (1972) y Acton (1975), incorporaron en el análisis de los determinantes de la demanda por servicios de salud, el costo del acceso para la utilización del servicio, el costo de oportunidad y variables demográficas (personales). En efecto, la literatura referida a los determinantes de la demanda por servicios de salud relaciona variables no monetarias (relacionados con el costo del acceso: tiempo de desplazamiento y tiempo de espera) para la utilización de los servicios de salud, con el costo de oportunidad y con las variables personales), para explicar la conducta de los 8 hogares o las personas cuando deciden realizar gasto en salud. En esta línea de investigación, Villalba (2004) destaca los trabajos de Grossman (1972), Heller (1981), Gertler y Van der Gag (1990). Estos autores han centrado su interés en la demanda de los servicios de salud, concebida -individual y socialmente- como el deseo de utilizar un determinado servicio de salud. En cuanto a la formalización teórica y empírica, los modelos del análisis de la demanda establecen sistemas de ecuaciones de demanda derivadas de la optimización de una función de utilidad sujeta a una restricción de ingreso monetario, bajo el supuesto que éste se asigna a dos tipos de bienes; uno formado por el grupo de los servicios médicos, y el otro, constituido por el conjunto de los demás bienes. Desde este enfoque, se realizaron trabajos considerando la existencia de costos de tiempo (precio de espera) asociados con las actividades de consumo. Con relación a la información que se utiliza, si ésta proviene de encuestas, entonces los modelos econométricos que se elaboran para el estudio, dependen de la variable elegida para representar la utilización; por ejemplo, los modelos de elección discreta son apropiados cuando se quiere explicar la decisión que reporta más utilidad al individuo entre dos o más alternativas. Cuando se analiza el nivel de gasto en servicios de atención médica del paciente, suelen aplicarse los modelos censurados, dada la elevada proporción de gasto nulo y la distribución asimétrica del gasto positivo. Si la variable estudiada para la asistencia médica es el número de visitas o contactos con el sistema de salud, se emplean los modelos count data o los modelos hurdle, debido a la naturaleza discreta de los valores de tales variables (Clavero et al., 2005). Cuando el fenómeno objeto de estudio viene determinado por una única decisión, es preciso considerar el enfoque teórico que se va a adoptar para explicar la utilización; en este caso, corresponde al enfoque de Grossman (1972) y conviene aplicar los modelos probit, logit, 9 algunos modelos censurados y los count dat. Por el contrario, tratándose de dos o más decisiones, se debe considerar el enfoque de Zweifel (1981) y aplicar los modelos two part models (TPM). Para contrastar empíricamente tales modelos, se requieren fuentes de datos sobre uso de servicios de salud. Cuando los estudios se realizan con datos individuales, la información proporcionada por encuestas de corte transversal es la más apropiada para cuantificar el efecto de variables relativas a la salud, demográficas o socioeconómicas sobre la decisión de utilizar la asistencia. Dependiendo de la variable elegida para representar dicha decisión se debe optar por distintas especificaciones. Los modelos logit o probit son apropiados, si la idea es explicar la probabilidad de efectuar una visita o ser hospitalizado. “Los estudios, realizados con una única muestra de corte transversal, presenta problemas de endogeneidad de algunas variables explicativas, heterogeneidad en las decisiones de los individuos y la imposibilidad de plantear relaciones dinámicas”. (Clavero et al., 2005, 154). Los modelos de elección múltiple se utilizan cuando los consumidores toman una decisión entre dos o más alternativas. En este caso, se trata de una generalización de los modelos logit y probit, basada igualmente en los modelos de utilidad aleatoria. Por tanto, cuando el consumidor elige de varias opciones posibles, equivale a decir que la elegida es la opción que le genera el nivel más alto de utilidad. Propper (2000) estima un modelo logit multinomial para enfrentar tres posibles actuaciones de los consumidores: no demanda, demanda de asistencia pública y demanda de asistencia privada (Clavero et al., 2005). 10 2.2 Empírica En el trabajo de Sapelli y Torche (1998) se fijó el objetivo de analizar los determinantes de la elección entre seguro privado y público. Los autores utilizaron un modelo de maximización de utilidad bajo incertidumbre para derivar versiones lineales de la demanda por cobertura de seguro de salud. En el modelo considerado se tuvieron en cuenta las variables que se utilizaron en otras investigaciones [(Cameron y Trivedi 1991; Gertrel y Sturm 1997; Hopkins y Kidd 1996 y Bertranou 1998)]: edad, ingreso, estado de salud y localización geográfica. El modelo utilizado en este trabajo fue el siguiente: DH = f( P, Y, S); donde DH es la cobertura demandada de seguro privado; P es el precio del factor de carga e Y es el ingreso. Al modelo se agregó la función: Prima = p(X)(1+ θ), debido a que no se cont ó con observaciones de precio individual en ese mercado. En un estudio preliminar (1997), los autores constataron que las variables más importantes eran el ingreso, la edad, sector residencial y estado de salud. Los resultados del trabajo se resumen en los siguientes puntos: 1) el ingreso y el hecho de vivir en zonas urbanas aumentaba la probabilidad de adscripción a las instituciones privadas de salud, mientras que la edad tenía el efecto contrario; 2) con relación al estado de salud, la información de tipo pública (edad, sexo, mujeres en edad fértil, etc.) afectaba negativamente la adscripción a ellas; 3) un indicador del estado de salud basado en información privada (no pública, es decir, no conocida por las instituciones privadas y, por lo tanto, que no afecta el precio de un seguro privado) tenía un efecto positivo en la adscripción a las instituciones privadas, indicando que -ceteris paribus- a medida que se deteriora el estado de salud, las personas u hogares valoran cada vez más el paquete que éstas ofrecen frente al que ofrece el sector público de salud. Si las instituciones privadas no logran identificar el mayor riesgo aumentando el precio, estas personas seleccionarán uno de sus planes como cobertura preferida. Esto configura una situación de selección adversa al sistema privado de salud. 11 En síntesis, los autores encontraron resultados similares en los estudios realizados en los años 1997 y 1998. Se corroboró que las principales variables en la determinación de la elección entre seguro privado y público son: ingreso, sector de residencia, edad y estado de salud. El ingreso y el hecho de vivir en zonas urbanas aumentan la probabilidad de adscripción a las instituciones privadas, en tanto que la edad y el estado de salud tienen el efecto contrario. Las variables del modelo resultaron significativas en ambos períodos. De Habich, Madueño y Jumpa (2002) elaboraron un estudio que buscaba estimar el mercado potencial por seguros potestativos en el segmento independientes no asegurados de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana 3. Para ello se especificó un modelo ampliado de demanda de seguros potestativos de salud en un mercado dual, en el cual las dimensiones financieras y de salud son componentes fundamentales en la formación de la aversión al riesgo de los personas y de los hogares. Por lo anterior, se aplicaron dos métodos de inferencia de la voluntad de pago por seguros potestativos: (i) Valoración contingente; (ii) Modelo de selección discreta. Las conclusiones más relevantes del trabajo, se resumen a en los siguientes términos: en el área geográfica Lima Metropolitana, existe una demanda potencial que representa aproximadamente el 24% del actual mercado de seguros de salud privados. Por el lado de la demanda, se apreció el relativo desconocimiento de los potenciales usuarios de este segmento laboral sobre el funcionamiento de los seguros y sus beneficios; además, se halló una relativa baja percepción del requerimiento de cobertura de seguros por parte de la población con mejor estado de salud actual. 3 Comprende las provincias de Lima y del Callao. 12 Así mismo, se identificó que la política de subsidios públicos de salud genera una distorsión en el mercado al desincentivar el aseguramiento en población con capacidad y voluntad de pago. De acuerdo con los estimados de voluntad de pago, existe un mercado potencial dentro de los hogares de mayores ingresos y menores niveles de riesgo, que requiere que se promueva las ventajas de una sustitución de planes básicos por aquellos de mayor cobertura. Finalmente, el segmento laboral independiente entrevistado, evidenció preferencia por los agentes aseguradores privados. No obstante, en términos de prestación una libre elección entre prestadores de los diversos subsistemas, podría incrementar la disposición de pago por seguros. Otro trabajo en este campo es el realizado por García (1999) intitulado “Seguros de salud públicos y privados: el caso chileno”. Se desarrolló un modelo de seguros con dos sectores coexistentes, público y privado, que buscaba reproducir los hechos estilizados observados en el caso chileno. El modelo fue construido pensando en la realidad chilena, sin embargo sus conclusiones pueden extenderse a otras experiencias similares. Las ideas centrales del modelo fueron tomadas de varios trabajos acerca de seguros. La especificación básica sigue la tradición de los desarrollados por Rothschild y Stiglitz (1976), Grossman (1979) y Neudeck y Podczeck (1996). En estos modelos se consideró la idea del contrato de seguro, y el comportamiento de personas u hogares heterogéneos, sin embargo, no se contempló la desigualdad de los ingresos de las personas en un contexto de coexistencia de seguros públicos y privados. 13 La principal conclusión que se derivo del estudio es que debido a que el seguro público ofrece coberturas homogéneas y totales para todos los asegurados (pero con problemas para cumplirlas), mientras que los seguros privados ofrecen coberturas crecientes con respecto a las aportaciones, las personas de ingreso altos encuentran conveniente afiliarse a los seguros privados, donde obtienen más cobertura con relación a su prima. Mientras tanto las personas de ingresos bajos, encuentran en el seguro público mayor cobertura con relación a su prima que lo que obtendrían en el sistema privado. Adicionalmente, las personas de alto riesgo también encuentran conveniente afiliarse al seguro privado debido a sus mayores necesidades de cobertura, aunque no todas las personas de alto riesgo se afilian en el seguro público pues el factor ingresos influye en la decisión de la persona (si tiene ingresos altos podrá pagar por una mayor cobertura en el sistema privado). Sapelli y Torche (1998) si bien continuaron la línea de trabajo propuesta por Rothschild y Stiglitz (1976), Grossman (1979) y Neudeck y Podczeck (1996), se centraron en un modelo de seguros de salud con dos sectores, público y privado; éste fue el soporte del trabajo empírico. El estudio econométrico mostró que las principales variables que influyen en la decisión de las personas son el nivel de ingreso -a mayores ingresos, es más alta la probabilidad de afiliarse al sistema privado-, la edad -a una edad más avanzada corresponde una menor probabilidad de pertenecer al sistema privado- y sector de residencia -la probabilidad de pertenecer al sistema privado es mayor para aquellos que viven en áreas urbanas. Así mismo, encontraron que aquellas personas con alta probabilidad de enfermar, pero siendo su condición de salud conocidas por ellos únicamente, buscarán asegurarse en los seguros privados; mientras que las personas con alto riesgo fácilmente verificable (por ejemplo observando la edad y el sexo) terminan siendo absorbidas por el sistema público. Por su parte, Hernández et al (2008) realizaron una evaluación inicial del seguro popular sobre el gasto catastrófico de salud en México. Para tal propósito, fue realizado un estudio 14 transversal a partir de la Encuesta de Evaluación del Seguro Popular (2002). Se estimó primero la relación del seguro popular de salud (SPS) y otras covariables con el GC mediante un modelo probit. Después se estimó nuevamente la relación de las covariables y el gasto catastrófico (GC) tomando en cuenta la endogeneidad del GC con la afiliación al SPS, utilizando para ello un modelo probit bivariado. Finalmente, se realizaron algunas simulaciones para ver con más detalle la influencia de la utilización por tipo de servicio sobre el GC. Dentro de los resultados se destaca que los hogares afiliados al seguro tienen la probabilidad de incurrir en GC 8% menor, en comparación con los hogares no afiliados – control de las demás covariables y corrección de la endogeneidad-. La probabilidad de GC siempre fue menor para los afiliados, independientemente del tercil económico al que pertenecían y del tipo de servicio utilizado. De este modo se concluyó que el SPS empieza a proteger financieramente a los hogares. La literatura también da cuenta de distintos trabajos españoles relacionados con la demanda de seguros privados de salud; unos considerando factores socioeconómicos (González, 1995 y 1996), y otros, la posible existencia de riesgo moral (Szabó, 1997 y Vera, 1999). De manera similar, el interés investigativo de trabajos adicionales ha pretendido analizar el efecto del tiempo de espera en consulta y la demanda de seguros privados de salud en las decisiones de los consumidores por seguros de salud de los sectores públicos y/o privados (Jofre, 2000). Mientras que Costa y García (2002) estiman un modelo pseudo-estructural en el que se incluyen como factores explicativos, entre otros, la prima pagada por un seguro de salud y la percepción de la calidad de ambos tipos de prestaciones por parte de los hogares. Costa y García (2003) citan una serie de estudios en los que sintetizan los principales factores que determinan el gasto privado en salud, entre otros, Parker y Wong, (1997); Phelps (1997) y Fan, Sharpe y Hong (2000). Tales determinantes que son comunes dentro 15 del marco teórico de la demanda por servicios de salud, son el ingreso, el empleo, los factores demográficos y socioeconómicos -edad, sexo, composición y tamaño del hogar, educación y lugar de residencia-, la presencia de la enfermedad y la información y las preferencias. Éstas son las principales variables que forman las ecuaciones que se estiman en los modelos econométricos de algunos trabajos encontrados. Por su parte, en Calnan et al. (1993) se muestra cómo una menor satisfacción con el sector público de salud está asociada a la compra de seguros privados voluntarios de salud. Asimismo, la ideología política constituye un aspecto especialmente relevante en Besley et al. (1996), mostrando que en Gran Bretaña existe una asociación entre el voto conservador y la compra de un seguro privado de salud. Finalmente, conviene destacar que el desarrollo del mercado de seguros de salud, en algunos casos, ha sido incentivado por el propio sector público a través de subvenciones o desgravaciones fiscales más o menos transparentes, como ha ocurrido en el caso español. Grossman (1979), por otra parte, analiza la posibilidad de obtener un equilibrio “pooling” extendiendo el modelo de Rothschild y Stiglitz para analizar las condiciones en las cuales se podría obtener un equilibrio no-Nash. En la misma línea de análisis, Neudeck y Podczeck (1996) hacen una aplicación de los modelos de Rothschild y Stiglitz, y Grossman a los mercados de seguros de salud (García, 1999). 16 2.3 Teórica La literatura reconoce a Rothschild y Stiglitz (1976) como los autores de uno de los primeros trabajos relacionados con los mercados de los seguros con información incompleta. En los años sucesivos aparecieron otros trabajos tendientes a discutir la posibilidad de tener mercados de seguros equilibrados con todos los asegurados bajo una misma póliza, o con un equilibrio de mercado con pólizas diferenciadas por riesgo. Cutler y Gruber (1997) trabajaron sobre la “hipótesis de sustitución” entre el seguro privado y el público. Aseguran que esta hipótesis es plausible debido a que los gastos “fuera de bolsillo” o copagos (out of pocket) son altos en el seguro privado. Sapelli y Torche (1998) si bien continuaron la línea de trabajo propuesta por los teóricos Rothschild y Stiglitz (1976), Grossman (1979) y Neudeck y Podczeck (1996), se centraron en un modelo de seguros de salud con dos sectores, público y privado (1999). Las siguientes consideraciones teóricas tomadas de Propper 4 (1993) indican que la actitud de los consumidores -hogares- hacia el sector privado aparece como un determinante importante de la situación de cautivo del sector público cuando se decide por el tipo de asistencia en salud deseable; además, enfatiza que existen otros factores que pueden afectar la decisión de comprar un seguro voluntario de salud, en el sentido de reducir a una única alternativa las opciones a las que se enfrenta el hogar, la de no comprar un seguro privado de salud. Por ejemplo, la escasa necesidad de utilización de servicios médicos por parte de 4 la cautividad es aquella situación en la que, a pesar de que aparentemente existen dos o más alternativas de elección (comprar o no comprar un seguro privado de salud) para un grupo determinado de hogares, sólo una alternativa (no comprar) es posible. 17 los más jóvenes, la menor cobertura de las prestaciones a las que pueden acceder las personas mayores, o las diferentes actitudes frente al riesgo, pueden hacer que, en realidad, estas personas sean cautivos del sector público en la medida en que la opción de comprar un seguro privado de salud no forme parte del conjunto de alternativas contempladas. La disposición de comprar de un seguro de salud puede entenderse como una decisión discreta donde los consumidores u hogares pueden optar libremente por demandar una unidad de un bien, a través de financiación pública o privada. La decisión ex ante que toma el consumidor entre uno u otro sistema está guiada por la expectativa de los beneficios (utilidad esperada) de cada uno de ellos. Por tanto, la compra de un seguro privado supone el pago de una prima a cambio de una mayor calidad de los servicios de salud en caso de necesitarla ex post (Costa y García, 2002). El “continum” de la salud de las personas suele presentar cambios inesperados e incontrolables que superan todas las expectativas racionales (al mejor estilo de Lucas) y dificultan las previsiones que se realicen en materia de gasto-salud. De este modo, la razonabilidad del ahorro para el incierto desembolso futuro no elimina esta incertidumbre, pues dicho gasto podría ser mayor que la cantidad de dinero ahorrado, implicando algún tipo de riesgo parcial o total del patrimonio de la persona o del hogar 5 En estos modelos se supone que los consumidores toman sus decisiones guiados por la utilidad esperada y, por tanto, no consideran la posibilidad de que por diferentes razones, de tipo ideológicos o relacionados con el mercado, haya consumidores para los que, con probabilidad uno, la única opción disponible sea la del sector público. 5 En el ámbito de la Economía de la Salud, la unidad de análisis de las investigaciones suele ser básicamente la persona, o bien el hogar. Según el objetivo planteado, se elige entre una u otra. En este, donde se pretenden analizar los factores que influyen en la decisión de adquirir un seguro privado de salud, el hogar parece la unidad de análisis más conveniente, como así lo señalan numerosas referencias en la literatura [Propper (1989 y 2000); Patrick et al. (1992); González (1995, 1996); entre otros].(Ordaz, et al, 2005) 18 Desde otra perspectiva, la decisión de la demanda por seguros de salud privados voluntarios está determinada de manera significativa por la aversión al riesgo que implica la incertidumbre de un evento de enfermedad que puede llegar a ser catastrófico en diferentes órdenes. En respuesta a esa problemática -incertidumbre respecto a la incidencia y gravedad de la enfermedad- surgen los mercados de seguros, tanto públicos como privados. Éstos últimos se caracterizan por diversas fallas en su funcionamiento debido a la información imperfecta y asimétrica entre los contratantes (riesgo moral, selección adversa, selección de riesgos o “descreme de mercado”, bienes públicos, externalidades, entre otros). Esta perspectiva ha sido abordada, entre otros, por Arrow (1963); Pauly, (1968); Hsiao (1995); Barr (1993) y Musgrove (1996). Ahora bien, tratándose de una persona aversa al riesgo -tendencia natural- se crea una mayor disposición a contratar un seguro para reducir la incertidumbre o riesgo financiero vinculado a sus gastos en salud 6. Esta transacción reduce la variabilidad de su ingreso disponible para el consumo de otros bienes, a la vez que protege su ingreso (riqueza) de los eventos de enfermedad (cirugías eventuales, hospitalización, servicios médicos de alta complejidad, entre otros). Como las enfermedades son aleatorias y tienen costos altos, entonces la función que cumple el seguro es básicamente financiera. “Mientras mayor sea el precio cobrado por el seguro, menor será la cobertura demandada por el consumidor, ya que le saldrá más caro disminuir la incertidumbre”. (Aedo y Sapelli, 1999, 192) Los economistas de la salud han acumulado un valioso conjunto de investigaciones respecto al tópico de los determinantes del gasto privado en salud; sin embargo, aun no se puede identificar un modelo general. Sin embargo, el marco conceptual de este tópico lo 6 Los hogares tratarán de maximizar la utilidad esperada que proviene de la decisión por la compra de seguro privado voluntario. 19 constituye la teoría de la demanda desde la perspectiva neoclásica. De ésta proviene un aporte inicial a partir de los fundamentos microeconómicos, enfatizando la conducta racional del consumidor, basada en sus conocimientos o creencias, en el momento de elegir un determinado bien o servicio. La elección de la persona se desarrolla en un contexto de maximización de la utilidad del individuo sujeto a su restricción presupuestaria. 20 3. METODOLOGÍA El presente estudio se caracteriza por su estilo investigativo empírico analítico, debido al interés técnico-explicativo de los datos y resultados. En este sentido, el enfoque es cuantitativo, porque las descripciones y explicaciones se realizan a partir de los instrumentos estadísticos: modelaje matemático y métodos econométricos; además es ex post facto y cuasiexperimental, en cuanto a la información ya causada del problema de estudio. De acuerdo al lugar específico de aplicación de los procesos de recolección de información, se trata de una investigación documental que recurre a las fuentes secundarias encuestas y documentos oficiales como la Encuesta de Calidad de Vida del año 2003 que contienen los datos, tablas, cuadros, gráficas e indicadores referidos a los hogares que demandaron servicios de salud en la zona central del país durante el año 2003. El análisis estadístico está centrado en la correlación de las variables, es decir, en el sentido y la significancia que se presenta entre la variable dependiente con las independientes; éstas pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación alguna (correlación positiva, correlación negativa, poca o ninguna correlación). 3.1 Datos: Para propósito de este trabajo se utilizó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2003 realizada por el DANE. Esta encuesta es ideal para este tipo de análisis por su gran 21 cubrimiento de las zonas geográficas colombianas y por la riqueza de preguntas relativas a salud y a variables socioeconómicas. La encuesta del 2003 reporta una muestra de 85150 individuos correspondientes a 22949 hogares. Para la zona central, el número de personas es de 6141 y de 1544 hogares. Debido a que la información-base para el estudio fue tomada de la ECV de 2003, se debe considerar un conjunto de circunstancias del contexto de la época, tanto a nivel nacional como regional: a) el sistema general de seguridad social en salud (público) empezaba a incrementar el aseguramiento de los hogares en las distintas zonas del país; b) los niveles de crecimiento económico nacional empezaban a mostrar una tendencia creciente, y esta situación favorecía las transferencias de recursos a las regiones; c) en el ámbito regional, se presentaban preocupantes niveles de desempleo, y la consecuente disminución del ingreso de los hogares y la recomposición de la canasta de bienes y servicios; d) en la región no ha existido la cultura por el aseguramiento en distintos órdenes, máxime, tratándose de salud preventiva. 3.2 Variables: Para llevar a cabo este análisis se procede a determinar las frecuencias de las variables tenidas en cuenta dentro del estudio y el cruce entre las variables explicativas y la explicada, de acuerdo al modelo econométrico establecido; para efectuar este procedimiento se utilizó el paquete estadístico “ SPSS”. Para los propósitos de la estimación se utilizó STATA 10.0. 22 Como se menciono anteriormente, los datos utilizados fueron tomados de la ECV del año 2.003 para la zona centro del país. Como variable dependiente se utilizara SEGPRIV que se encuentra conformada por los siguientes items: • Polhoscir: Posee póliza de hospitalización y cirugía. • Medprep: Posee contrato de medicina prepagada. • Epscom: Posee Eps complementaria. • Optlseg: Otro plan de seguro de salud. El estado de la salud (variable politómica) comprende cuatro opciones: muy bueno, bueno, regular y malo; de acuerdo a las respuestas de los encuestados, se asignaron los valores de 2, 3 o 4 respectivamente. Esta variable se utilizará como indicador del stock de salud de las personas. Como variables explicativas se utilizarán la edad y el sexo. La edad (variable politómica) es una variable numérica que describe la edad de los encuestados. Esta variable está expresada en años. El sexo (variable dicotómica) fue expresada como género en la encuesta: Hombre 1; Mujer 2. Esta clasificación se considera más conveniente dada la no linealidad de la variable edad. El gasto GTP (Gasto total pagado por el hogar semanal) se construye como una variable proxy del ingreso, debido a que la información suministrada por las personas encuestadas no registra precisión y en otras ocasiones no registra. 23 La educación mide la eficiencia en la producción de salud y esta denominada por la variable nivel cz la cual toma dos valores: 0 si las personas se encuentran actualmente estudiando y 1 si ha alcanzado un nivel superior en la educación. Clase: Se refiere a si la persona encuestada vive en la zona urbana o rural, se le dio valor 1 a la zona urbana y 2 a la zona rural. Centro~b*: Se refiere a si la persona vive en centros poblados, se le dio valor 1 si vive en centro poblado, cero en cualquier otro caso. 3.3 Estadísticas Descriptivas: En la tabla N° 2 se observa la demanda de seguro privado en los diferentes rangos de edad de las personas encuestadas. Partiendo de lo anterior se observa que el 25,6% de la población encuestada es menor de 10 años y no tienen seguro privado. Solo el 18,6% de dicha población cuenta con seguro privado. De la población encuestada se encuentra un 20,3% de la población con edad entre los 10 y 20 años que no demandan segpriv, mientras que el 39,5% de la población de esta edad si cuenta con seguro, hecho que demuestra que del total de las personas encuestadas este es el porcentaje más alto que posee seguro privado. De otra parte, dentro de la población clasificada entre el rango de edad de 20 y 30 años el 22,1% cuenta con seguro privado, mientras que el 15% de dicha población no lo tiene. 24 TABLA N°2 Tabla de Edad vs Segpriv Tabla de contingencia edad * segpriv edad Menor de 10 años Entre 10 y 20 años Entre 20 y 30 años Entre 30 y 40 años Entre 40 y 50 años Entre 50 y 60 años Más de 60 años Total Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv Recuento % de edad % de s egpriv segpriv Si No 16 1552 1,0% 99,0% 25,6% 18,6% 1230 34 97,3% 2,7% 20,3% 39,5% 906 19 97,9% 2,1% 22,1% 15,0% 811 5 99,4% ,6% 13,4% 5,8% 655 3 99,5% ,5% 10,8% 3,5% 431 7 1,6% 98,4% 7,1% 8,1% 470 2 99,6% ,4% 7,8% 2,3% 6055 86 98,6% 1,4% 100,0% 100,0% Total 1568 100,0% 25,5% 1264 100,0% 20,6% 925 100,0% 15,1% 816 100,0% 13,3% 658 100,0% 10,7% 438 100,0% 7,1% 472 100,0% 7,7% 6141 100,0% 100,0% Fuente: ECV 2.003 Cálculos propios La tabla N°3 muestra la relación entre genero vs segpriv. Se observa que el 49,2% de la población encuestada corresponde al género femenino de las cuales solo el 0,7% tienen seguro privado. 25 El 50,8% de la población corresponde al género masculino de los cuales también se observa solo una proporción del 0,7% que demanda seguro privado. TABLA N°3 Genero vs segpriv Genero * segpriv Crosstabulation Segpriv Genero Femenino Masculino Total Total Count No 2976 Si 46 3022 % within Genero 98.5% 1.5% 100.0% % of Total 48.5% .7% 49.2% Count 3079 40 3119 % within Genero 98.7% 1.3% 100.0% % of Total 50.1% .7% 50.8% Count 6055 86 6141 % within Genero 98.6% 1.4% 100.0% % of Total 98.6% 1.4% 100.0% Fuente: ECV 2003 cálculos propios La tabla N°4 muestra la relación entre estado de salud y segpriv. Se puede observar que solo el 7,1% de la población encuestada cuenta con un estado de salud muy bueno, el 61,4% bueno, el 28,2% regular y el 3,2% malo. Con relación a la variable género, la siguiente tabla indica el resultado que arrojó la encuesta: 53.5% de los hogares encuestados con un número mayor de integrantes del sexo femenino han accedido a aseguramiento privado voluntario en salud. Este dato se puede interpretar, en coherencia de otras evidencias empíricas, que las mujeres, además de tener 26 un alto sentido de prevención y cuidado de la salud, son las que acuden con mayor frecuencia a los servicios de salud por razones genéticas y culturales. TABLA N°4 Estado de salud actual vs segpriv Estado de salud actual * segpriv Crosstabulation segpriv Estado de salud actual L Muy Bueno Bueno Regular Malo Total Count % within Estado de salud actual No 417 95.4% Si 20 4.6% Total 437 100.0% % of Total 6.8% .3% 7.1% Count 3713 58 3771 % within Estado de salud actual 98.5% 1.5% 100.0% % of Total 60.5% .9% 61.4% Count 1727 7 1734 % within Estado de salud actual 99.6% .4% 100.0% % of Total 28.1% .1% 28.2% Count 198 1 199 % within Estado de salud actual 99.5% .5% 100.0% % of Total 3.2% .0% 3.2% Count 6055 98.6% 98.6% 86 1.4% 1.4% 6141 100.0% 100.0% % within Estado de salud actual % of Total Fuente: ECV 2003 cálculos propios La tabla N°5 muestra la relación entre el nivel educativo y el segpriv. El 36,2% de la población se encuentra estudiando, el 33,7% tiene educación básica primaria y el 18,7% educación secundaria. 27 TABLA N°5 Nivel vs segpriv 0 si nivel = . * segpriv Crosstabulation segpriv Nivel_cz Estudiando Ninguno Preescolar Primaria Secundaria Técnico o Tecnológico Universitario Incompleto Universitario Completo Posgrado Incompleto Posgrado Completo Total Count No 2157 Si 63 Total 2220 % within 0 si nivel = . 97.2% 2.8% 100.0% % of Total 35.1% 1.0% 36.2% Count 485 0 485 % within 0 si nivel = . 100.0% 0.0% 100.0% % of Total 7.9% 0.0% 7.9% Count 10 0 10 % within 0 si nivel = . 100.0% 0.0% 100.0% % of Total 0.2% 0.0% .2% Count 2066 3 2069 % within 0 si nivel = . 99.9% 0.1% 100.0% % of Total 33.6% 0.0% 33.7% Count 1141 9 1150 % within 0 si nivel = . 99.2% 0.8% 100.0% % of Total 18.6% 0.1% 18.7% Count 55 3 58 % within 0 si nivel = . 94.8% 5.2% 100.0% % of Total 0.9% 0.0% 0.9% Count 33 2 35 % within 0 si nivel = . 94.3% 5.7% 100.0% % of Total 0.5% 0.0% 0.6% Count 70 5 75 % within 0 si nivel = . 93.3% 6.7% 100.0% % of Total 1.1% 0.1% 1.2% Count 2 0 2 % within 0 si nivel = . 100.0% 0.0% 100.0% % of Total 0.0% 0.0% 0.0% Count 36 1 37 % within 0 si nivel = . 97.3% 2.7% 100.0% % of Total 0.6% 0.0% 0.6% Count 6055 86 6141 % within 0 si nivel = . 98.6% 1.4% 100.0% % of Total 98.6% 1.4% 100.0% Fuente: ECV 2003 cálculos propios 28 La tabla N°6 muestra la relación entre la zona (clase) y el segpriv. El 46,2% de la población se encuentra concentrada en la cabecera del municipio, el 42,2% en la zona rural dispersa y el 11,6% en centro poblado. Lo que indica que las personas que viven en los centros poblados tienen más acceso y tal vez cuentan con mayores recursos para demandar segpriv. TABLA N°6 Clase vs seg priv clase * segpriv Crosstabulation Segpriv Clase Cabecera del municipio Centro poblado Rural dispersa. Total Count No 2767 Si 69 Total 2836 % within clase 97.6% 2.4% 100.0% % of Total 45.1% 1.1% 46.2% Count 701 13 714 % within clase 98.2% 1.8% 100.0% % of Total 11.4% 0.2% 11.6% Count 2587 4 2591 % within clase 99.8% 0.2% 100.0% % of Total 42.1% 0.1% 42.2% Count 6055 86 6141 % within clase 98.6% 1.4% 100.0% % of Total 98.6% 1.4% 100.0% Fuente: ECV 2003 cálculos propios 29 3.4 Modelo En este orden de ideas, y de acuerdo a Sapelli y Torche la demanda por seguros privados voluntarios en salud se puede representar por la siguiente función: Demanda por seguros privados voluntarios = f (edad, gasto total pagado por el hogar semanal, estado de salud ubicación geográfica, sexo y nivel educativo). Por lo tanto, la función de Demanda por seguros privados voluntarios se puede representar de la siguiente manera: Pi = Prob(DSPV = 1) = Prob ( H* > 0) = Prob(Xiα + εi > 0 ) = F (Xiα) (Demanda por seguros privados voluntarios). 1- Pi = Prob (DSPV = 0) = Prob ( H* ≤ 0) = Prob(Xiα + εi ≤ 0 ) = 1 − F (Xiα) (No Demanda por seguros privados voluntarios). El modelo de regresión Probit se utiliza para estimar las variables que explican el aumento o disminución en la probabilidad de que las familias demanden seguros privados. La variable dependiente en un modelo Probit es dicotómica y el modelo de estimación surge de una función de distribución acumulativa normal, y requiere del método de máxima verosimilitud. α + βX i Yi = ∫ −∞ s2 − 2 1 e ds + ui 1/ 2 (2π ) 30 4. ESTIMACION Y RESULTADOS Análisis econométrico Para la regresión del modelo propuesto, la variable dependiente dicotómica demanda en seguros privado voluntario en salud, asumió valor de 0 por ausencia de demanda para el servicio y valor de 1 por presencia de demanda de seguro privado; además, está explicada por una serie de variables como gtp, estado de salud, nivel, ubicación geográfica( clase), sex y edad. TABLA N°7 Tabla de resultados del modelo Variable dependiente : segpriv Edad Gtp Estsalud nivel_cz Clase Centropob Sex edad2 _cons Coeficiente 0.0315 0 -0.3929 -0.1756 -0.459 0.4506 -0.0921 -0.0004 -0.9042 Error estándar 0.0135 0 0.0983 0.0423 0.0868 0.1462 0.0962 0.0002 0.2898 Efectos marginales ** *** *** *** *** ** * *** Nota: Nivel de significancia al 1% *** Nivel de significancia al 5% ** Nivel de significancia al 10% * 31 Coeficiente 0.00045 0 -0.00557 -0.00249 -0.00651 0.01025 -0.00131 -0.00001 Error estándar 0.0002 0 0.00149 0.00072 0.00105 0.00444 0.0014 0 ** *** *** *** *** *** * En la tabla N° 7 se presentan los resultados del modelo estimado, de acuerdo a estos, las variables explicativas son estadísticamente significativas en 1%, 5% y hasta 10% a excepción del sexo, sin embargo cabe anotar que los signos no son los esperados, de acuerdo a la teoría y los antecedentes, para las variables estsalud, nivel_cz, Clase. Para la variable edad la relación obtenida es directa lo cual indica que en la medida que avance la edad de las personas, aumenta la probabilidad en 0.04% por año de vida, de incurrir en compra de gasto privado en salud. En el caso del ingreso (proxy Gtp) se encontró que a pesar de ser estadísticamente significativa su influencia en la probabilidad de demandar gasto privado cercano. El estado de la salud tiene una relación inversa con la probabilidad de demandar seguros privados, cabe anotar que el estado de salud se cuantificó como una variable politómica con valores 2, 3 y 4 para los estados de salud bueno, regular y malo respectivamente; el valor 1 corresponde al estado de salud. Uno de los resultados menos esperados es el relacionado con el nivel educativo, ya que se esperaba que a mayor educación, la probabilidad de adquirir seguros privados aumentara, sin embargo los resultados muestran que la relación es inversa y a mayor nivel educativo (nivel superior), la probabilidad de adquirir seguros privados es 0.2% menor a si se está estudiando. 32 La ubicación geográfica urbano o rural, representado con clase, indicó que la probabilidad de adquirir un seguro privado en salud es menor en 0.65% si se habita en zona rural que urbana. Finalmente la probabilidad de adquirir seguros privados es 0.001% menor si se tiene una edad mayor de 60 años a si se es menor de dicha edad. 33 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS El tópico de seguro privado voluntario en salud, es uno de los componentes del gasto privado directo en salud menos estudiados en la región (por el lado de la demanda y la oferta), hecho que se evidencia en la escasa evidencia empírica encontrada. La literatura a nivel nacional relacionada con el tema en cuestión, es igualmente escasa, no así la de carácter internacional, la cual permitió avanzar en la consolidación del marco de antecedentes del presente trabajo. La teoría de la demanda de seguro privado voluntario en salud establece una serie de factores que la explican, entre los cuales se destacan determinantes como el nivel de ingreso del hogar, la edad y el género del jefe de hogar, la composición del hogar, la ubicación geográfica o lugar de residencia. Sin embargo en el presente estudio se encontró que ni el ingreso ni el género es un factor determinante para la demanda de seguros privados en salud. Algunas de las relaciones entre variables del modelo no son consistentes con la teoría (o análisis lógico); es el caso del sentido negativo de la correlación entre el gasto de seguro privado voluntario en salud con el mal estado de salud, toda vez que a mayor precariedad en el estado de salud, se prefiere estar asegurado; sin embargo por el lado de la oferta las compañías aseguradoras aplican la política de selección de riesgos o descreme. Similar resultado presentó la relación entre la demanda por seguro privado en salud con el nivel de educación. En cuanto al ingreso, cuya variable proxy es el gasto 34 se halló que aun siendo estadísticamente significativa no influye en la probabilidad de adquirir seguros privados en salud. En cuanto al resultado de las correlaciones en términos de sentido y significancia con la variable ubicación geográfica (clase), la probabilidad de demandar seguros de salud privado voluntario es menor en 0,65% para la zona rural que para la zona urbana. Del total de hogares encuestados se encontró que 39.5% de ellos tienen miembros con edades entre 10 y 20 años, y 2.3% de los hogares tienen personas de 60 años y más. Estos resultados son consistentes con los procedimientos de selección de riesgos que aplican las compañías aseguradoras a las personas mayores. Sin embargo, al analizar otros rangos etarios, no se halló consistencia, es decir, relación positiva entre la demanda por seguro privado voluntario en salud y mayor edad de las personas (se entiende que las personas mayores tienen más propensión y riesgo a contraer o desarrollar una enfermedad, hecho que hace preferir la demanda del servicio de aseguramiento). Se encontró que de los hogares encuestados, el 49.02% del total de la mujeres encuestadas sólo 0.7% demanda seguro privado voluntario en salud. Una posible explicación de este hecho es que el jefe del hogar es el que asume el gasto en seguro privado de salud y este seguro es de beneficio a todo el hogar. De los hogares encuestados, el 61.4% afirmaron que tienen buen estado de salud de ellos solo el 1,5% de los encuestados compra seguro lo que en la literatura económica se conoce como agentes aversos al riesgo lo cual es consistente. 35 BIBLIOGRAFÍA Acton, J. (1975), “Non Monetary Factors in the Demand for Medical Services: Some Empirical Evidence”, Journal of Political Economy, Volumen 83. Citado en: Villalba (2004). “Determinantes no monetarios de la demanda por servicios de salud de las mujeres en edad fértil”. Aedo, C. y Sapelli, C. (1999). “El sistema de salud en chile: readecuar el mandato y reformar el sistema de seguros”. Estudios Públicos. Arrow, K. (1963). “Uncertainty and the welfare economics of medical care”. En:American Economic Review, Vol 53, No 5. Barón, G. (2007). Cuentas de Salud de Colombia 1993-2003. El gasto nacional en salud y su financiamiento. Ministerio de Protección Social. Programa de apoyo a la reforma de salud -PARS-. Colección PARS. Bogotá. Becker, G. (1965), “A Theory of the Allocation of Time”, Economic Journal, Volumen 75, N° 299. Citado en: Villalba (2004). Besley, T.; Hall, J., y Preston, I. (1996): “Private Health Insurance and the State of the NHS”, IFS Commentary , No 52, Institute of Fiscal Studies, Londres. Citado en: Costa y Gacría (2003). Bertranou, F. (1998). “Health services utilization and Health insurence coverage: evidence from Argentina”. Calnan, M.; Cant, M., y Gabe, J. (1993): “Going Private; Why People Pay for Their Health?”, Buckingham Philadelphia: Open University Press. Citado en: Costa y García (2003). Cameron, A.C. y P.K. Trivedi (1991). “The role of income and Health risk in the choise of Health insurance: evidence from Australia”, Journal of Public Economics. Citado en: Sapelli y Torche “El Seguro Previsional de Salud: Determinantes de la Elección entre Seguro Público y Privado, 1990-1994”. Clavero, A., González, M. (2005). “Una revisión de modelos econométricos aplicados al análisis de demanda y utilización de servicios sanitarios”. Universidad de Málaga. 36 Hacienda Pública Española. Revista de Economía Pública, 173. Instituto de Estudios Fiscales. España. www.ief.es/publicaciones/revistas/Hacienda%20Publica/173_Revision.pdf Consultado en mayo de 2005. Costa, J. y García, J (2002). “Demand for private health insurance: how important is the quality gap?” Health Economics, Vol. 12, Nº 7. NY. Wiley and Sons. Costa, J. y García, J (2003). “Cautividad y demanda de seguros sanitarios privados”. Departamento de Teoría Económica. Universidad de Barcelona. Cutler D. (1995) “.The cost and financing of health care”. American Economic Review 85(2). Citado en: Torres y Knaul (2003). Determinantes del gasto de bolsillo en salud e implicaciones para el aseguramiento universal en México: 1992-2000. Cutler, D. y Gruber, J. (1997) “Medicaid and Private Insurance: Evidence and Implications”. Health Affairs. Vol. 16, Nº 1. Citado en: García (1999). Seguros de salud públicos y privados: el caso chileno. De Habich M., Jumpa, M. y Madueño, M. (2002). “Disposición a pagar por seguros de salud en los segmentos no asalariados ¿existe una demanda potencial en el Perú?” Dor, A. y Van Der Gaag, J. (1987), “The Demand for Medical Care in Developing Countries: Quantity Rationing in Rural Cote d’Ivoire, Living Standards Measurement Study”, Working Paper N° LSM 35, The World Bank, Volumen 1. Citado en: Villalba (2004). Fan, J., Sharpe, D., Hong, G. (2000). “Household out-of-pocket health care expenditure patterns: a longitudinal study of 1980-1995”. Consumer Interests Annual 46. Citado en: Torres y Knaul (2003). , García, L. (1999). “Seguros de salud públicos y privados: el caso chileno”. Documento de trabajo 172. www.pucp.edu.pe/departamento/economia/images/.../DDD172.pdf Consultado en febrero de 2010. Gertrel, P., y R. Sturm (1997). “Private insurence and public expenditures in Jamaica”. Journal of Econometrics 77. Citado en: Sapelli y Torche (1998). González, Y. (1995). “La demanda de seguros sanitarios”. Universidad de Valladolid. González, Y. (1996). “La demanda de seguro sanitario privado. Una elección bajo incertidumbre”. Secretariado de Publicaciones. Universidad de Valladolid. 37 Grossman, M. (1972), “The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation”, New York: Columbia University Press. Citado en: Trías (2004). Determinantes de la Utilización de los Servicios de Salud: El Caso de los Niños en la Argentina. Grossman, M. (1979) “Adverse Selection, dissembling and competitive equilibrium,” Bell Journal of Economics vol. 10. Citado en: García (1999). Seguros de salud públicos y privados: el caso chileno. Heller, P. (1982), “A Model of demand for Medical and Health Services in Peninsular Malaysia”, Social Science and Medicine, Volumen 16, N° 3. Citado en: Villalba (2004). Hernández,, J.; Ávila, L.; Valencia, A. y Poblano, Ofelia. (2008). “Evaluación Inicial del Seguro Popular sobre el Gasto Catastrófico en Salud en México”. Hopkins, S., y M.P. Kidd (1996). “The determinants of the demand for prívate Health insurance under medicare”. Applied, Economics, 28. Jofre, M. (2000): “Public Health Care and Private Insurance Demand: The Waiting Time as a Link”, Health Care Management Science, 3. Citado en: Costa y García (2002). Cautividad y demanda de seguros sanitarios privados. Lago, F. y Moscoso, N. (2005). “Envejecimiento poblacional y composición público privada del gasto total en salud en países con distintos niveles de ingreso”. CONICET. Universidad Nacional del Sur. Argentina. www.aaep.org.ar/espa/anales/works05/lago_moscoso.pdf - Consultado en marzo de 2010. Maddala, G. (1997). Introducción a la Econometría. 2ª edición. Prentice Hall.Capítulo 8. McFadden, D., (1981): “Econometric models of probabilistic choice”, en: Structural Analysis of Discrete Data, ed. por C. Mansky y D. McFadden, capítulo 3, Cambridge: MIT. Citado en: González (1995). “La demanda de seguros sanitarios”. Neudeck, W. y Podczeck, K. (1996) “Adverse Selection and Regulation in Health Insurance Markets”. Journal of Health Economics, vol.15. Citado en: García (1999). Ordaz, J.; Guerrero, F. y Murillo, F. (2005). “Análisis empírico de la demanda de seguro privado de enfermedad en España”. Estudios de Economía Aplicada. 38 Parker S, y Wong R (1997) Household income and Health care expenditures in Mexico. Health Policy. Citado en: Torres y Knaul (2003). Parker S, Wong R (1997). “Household income and Health care expenditures in Mexico”. Health Policy. Citado en: Torres y Knaul (2003). Propper, C. (1993): “Constrained Choice Sets in the UK Demand for Private Medical Insurance”, Journal of Public Economics, 51. Citado en: Costa y García (2003). Propper, C. (2000), “Demand for private health care in the UK”, Journal of Health Economics, 19 (6) icada. Vol. 23, Nº 001. Citado en: Clavero y González (2005). Una revisión de modelos econométricos aplicados al análisis de demanda y utilización de servicios sanitarios. Restrepo, J.; Lopera, J. y Rodríguez, S. (2007). “La integración vertical en el sistema de salud colombiano”. Revista Economía Institucional, vol. 9, nº17. Rothschild, M y Stiglitz, J. (1976) “Equilibrium in competitive insurance markets: an essay on the economics o imperfect imformation”. Quarterly Journal of Economics, vol. 90. Citado en: García (1999). Sapelli, C. y Torche, A. (1998). “El Seguro Previsional de Salud: Determinantes de la Elección entre Seguro Público y Privado, 1990-1994”. Santiago de Chile. Chile. ideas.repec.org/a/ioe/cuadec/v35y1998i106p383-406.html. Consultado en marzo de 2010. Szabó, T. (1997). “La demanda de seguros privados y el uso de servicios sanitarios en España”. Tesina CEMFI 9706. Torres, C. y Knaul, M. (2003). “Determinantes del gasto de bolsillo en salud e implicaciones para el aseguramiento universal en México: 1992-2000”. Trías, J. (2004). Determinantes de la Utilización de los Servicios de Salud: El Caso de los Niños en la Argentina. Documento de Trabajo Nº. 51. Revista Economía Aplicada. Universidad Nacional de la Plata. Ventura, G.; Montiel, L. y Falbo, R. (2000). “El Gasto en Salud en Argentina y su Método”. Instituto Universitario, Buenos Aires. Argentina. www.who.int/nha/docs/es/Argentina_NHA_report_spanish.pdf - Consultado en abril de 2010. Vera, A. (1999). “Duplicate coverage ande demand for Health care. The case of Catalonia”. Health Economics Vol. 8. 39 Villalba, S. (2004). “Determinantes no monetarios de la demanda por servicios de salud de las mujeres en edad fértil”. Programa de postgrado en Economía Ilades/Georgetown university universidad Alberto Hurtado Santiago, Chile. Von Neumann, J. y Morgenstern, O. (1944). “Theory of Games and Economic Behaviour”. Princeton University Press. Citado en: Ordaz et al (2005). Zweifel, P. (1981), “Supplier-Induced Demand in a Model of Physician Behavior”, Health, Economics and Health Economics, ed. Jacques van der Gaag y Morris Perlman, págs. 24567, Amsterdam: North-Holland. Citado en: Trías (2004). Determinantes de la Utilización de los Servicios de Salud: El Caso de los Niños en la Argentina. l Sistema 40