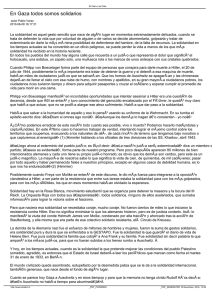Matar a Hitler era una cuestión de honor
Anuncio

“Matar a Hitler era una cuestión de honor” Conoció a Hitler y no le impresionó “para nada”. En 1944 conspiró para matarlo. A sus 90 años, este antiguo oficial de la Wehrmacht recuerda los días de la Operación Valquiria. Dos águilas sobrevuelan la torre blanca del castillo de Kreuzberg. Es imposible no pensar en los altivos y audaces tiranicidas Georg y Philipp von Boeselager, los dos hermanos oficiales de la Wehrmacht que, héroes ambos de guerra, trataron de asesinar a Hitler y se implicaron en la conjura que condujo al atentado frustrado del 20 de julio de 1944, el mayor intento por liquidar al líder nazi. Georg von Boeselager, as de la caballería alemana, murió ese mismo año en acción contra los rusos. Pero Philipp, apenas dos años menor, sobrevivió de manera casi milagrosa no sólo a la II Guerra Mundial –durante la que se jugó ampliamente el tipo: cinco heridas–, sino a la terrible, despiadada y ciega venganza de Adolf Hitler. También ha resistido al tiempo: es, con sus 90 años, el único superviviente del grupo de conjurados militares que desató la Operación Valquiria, y cuya figura emblemática, su mano ejecutora, era el coronel Claus von Stauffenberg, el hombre que puso la bomba en la guarida del lobo nazi y al que va a encarnar en el cine Tom Cruise. El conde Philipp von Boeselager (Heimerzheim, Renania, 1917) vive aquí, en Kreuzberg (Monte de la Cruz), una pequeña población entre bosques a media hora de Bonn en coche, al pie del castillo que es propiedad de su familia desde 1825 y en el que actualmente reside su hijo. La casa del viejo militar no destaca externamente de las demás del pueblo, excepto en que el orgulloso lema de la familia está inscrito en la fachada: “Etiam si omnes Ego non” (“Aunque los demás [lo hagan o consientan], yo no”). Ante la puerta hay un viejo Mercedes color Afrika Korps y sobre el techo de pizarra se mueve una veleta de hierro en forma de jabalí embistiendo. Von Boeselager, del que se publica ahora en España una biografía centrada en la época de la conspiración (Queríamos matar a Hitler, escrita por Florence y Jerôme Fehrenbach, editorial Ariel), recibe en un amplio y distinguido salón. Sobre una mesa, entre las fotos de familia, la de un cardenal saludando al papa Benedicto XVI. El viejo combatiente viste con patricia elegancia y exhibe la obsequiosa amabilidad de quien está acostumbrado a mandar. Los ojos que una vez se clavaron con odio sobre Hitler son de un azul turbio, y destacan bajo unas cejas en forma de acento circunflejo en un rostro descolgado que sugiere poderosamente un noble, longevo y venerable búho. Von Boeselager responde a todas las preguntas con paciencia, sin humor ni sentimentalismo. Como ayudante de campo del mariscal Kluge desde 1942, conoció usted personalmente a Hitler. ¿Cómo era? Le vi varias veces. No soy objetivo al hablar de él. Normalmente era en el marco de las reuniones con Kluge en el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Centro, en Rusia, en las que solía haber fuerte controversia. Hitler quería un ataque y Kluge no, y viceversa. Yo conocía los argumentos del mariscal, estaba a su favor. ¿Pero no le impresionó Hitler? Para nada. Era imponente el poder que le rodeaba, eso sí; con los guardaespaldas de las SS a su alrededor, uno se sentía pequeño. Su habilidad para la manipulación, de la que tuve muchas muestras, demuestra que psicológicamente era muy inteligente, astuto. Pero me resultaba profundamente antipático. ¿Diría que Hitler tenía carisma? Para mí, no. Yo no lo sentí. Pero ya era escéptico. Hitler no había respetado el concordato con la Iglesia, y los nazis habían asesinado a mi primo Von Ketteler en Viena: la Gestapo le ahogó en una bañera tras el Anschluss. Además, me había enterado de que las SS hacían cosas gravísimas. Al principio eran sospechas, pero luego, en la primavera de 1942, encontré en uno de los mensajes que debía resumir para el mariscal una frase que me intrigó. Era del obergruppenführer SS Erich von dem Bach-Zelewski, y tenía que ver con una acción en la retaguardia. Mencionaba “tratamiento especial para cinco cín¬garos”. Tratamiento especial. Se lo dije al mariscal. Al cabo de unos días, Kluge tuvo una entrevista con él; yo estaba presente y lo escuché todo. Le preguntó qué significa¬ba la expresión. “¿Eso? Que los fusilamos”. “¿Tras un juicio?”, continuó el mariscal. “¡Claro que no! ¡A todos los judíos y cíngaros que cogemos los liquidamos!”. No fue la única revelación que tuvo del exterminio sistemático, del genocidio. Un amigo oficial compartió una cabina de tren con gente de la SD y los oyó alardear, ebrios, del asesinato de 250.000 judíos. Y Von Tresckow lo sabía por el general Oster, de la Abwehr, la inteligencia militar, que estaba en contacto con Arthur Nebe, general de las SS y jefe de la Kripo, la policía criminal. A través de ellos nos enteramos de los campos de exterminio; de cosas muy concretas como los trenes hacia el este, el gas… ¿Ese conocimiento fue decisivo para que decidieran matar a Hitler? Así es. Instigó a la resistencia. Fue un gran shock para mí. Uno no se podía imaginar que teníamos un gobierno de criminales. Quizá algún ministro corrupto o tonto, pero aquello… El general Henning von Tresckow, al que usted venera y que se suicidó con una granada tras el fracaso del complot del 20 de julio, fue el gran orquestador del grupo de resistencia de ustedes, el alma de la conspiración. Von Tresckow era un gran hombre, un patriota, un soldado y un cristiano. Desde 1938 tenía claro que había que detener a Hitler. A partir de 1942 organizó diversos complots en el seno del Grupo de Ejércitos Centro, en Rusia, para matar a Hitler; todos fallaron por una causa u otra, hasta el 20 de julio. A partir de un momento, ya no era una cuestión política, sino moral. Exacto, solamente moral, había que evitar que siguiera muriendo gente. La guerra estaba perdida, nada iba a cambiar la exigencia de rendición incondicional de los aliados, Alemania iba a ser irremediablemente reducida y ocupada. Íbamos a hacer el atentado por acabar con los crímenes, por amor a la patria y por el honor de oficiales. Era una cuestión de honor. Pensábamos que, aunque fracasáramos, al menos demostraríamos al mundo que había alemanes dispuestos a morir contra un régimen indigno. En el futuro, eso sería tenido en cuenta de algún modo. Von Tresckow hablaba de la intercesión de Abraham por Sodoma ante Yahvé: “¿Y si se hallasen allí diez justos?”. “Por los diez no la destruiría”. Era un sacrificio, pues. Un autosacrificio. ¿No tenía miedo? Me preocupaban las consecuencias para mi familia. No tanto la muerte. ¿No tenía dudas? Asesinar a sangre fría al jefe del Estado, al que como oficial le había prestado juramento de fidelidad. Millones de compatriotas y de soldados creían en Adolf Hitler, ¿tenía yo más razón que ellos? Sí, la tenía. Eso estaba claro. El juramento…, no representaba nada para mí. Yo sabía que era un compromiso bilateral y que Hitler no había respetado su parte. Pero siempre es duro matar a alguien de cerca, no en un acto de guerra, asesinarlo. Primero se pensó en usar pistolas, durante una visita de Hitler al frente ruso. Algunos oficiales de Estado Mayor y de caballería, entre ellos mi hermano y yo, nos levantaríamos a una señal y dispararíamos a la vez. Había que tirar a la cara, porque Hitler llevaba siempre un fino chaleco antibalas y la gorra reforzada con metal. Finalmente se canceló el plan. Hubo varios intentos fallidos y luego usted consiguió aquellos explosivos. Sí, había tenido acceso a material tomado a los ingleses; eran mejores, porque los detonadores eran muy silenciosos. Mi hermano me dio orden de proporcionar a Von Stauffenberg una maleta con explosivos. ¿Usó finalmente el coronel los suyos en el atentado del 20 de julio? Hay cierta controversia al respecto. Sí, es bastante seguro que eran los míos. ¿Cuál era su papel en la Operación Valquiria? Debía mover mi unidad de caballería, seis escuadrones, desde el frente hasta un punto a 200 kilómetros atrás, donde dejaríamos los caballos, montaríamos en camiones, nos desplazaríamos hasta un aeródromo en Polonia y volaríamos a Berlín Tempelhof para unirnos al golpe. Nuestra misión allí era ocupar los cuarteles 1 y 2 de las SS. Un golpe de caballería, suena romántico. ¿Romántico dice? No mucho. Era una de las pocas unidades disponibles y que podíamos mover, porque la caballería tenía cierta flexibilidad de movimientos para cubrir la retaguardia; eso nos permitió ir hacia occidente sin despertar demasiadas sospechas. Fueron 36 horas a caballo, a toda marcha. Al fracasar el atentado y el ‘coup d’état consiguiente’… Sólo debíamos volar si el atentado era un éxito. Al enterarnos de que Hitler seguía vivo, dimos la vuelta y regresamos. Pero, claro, yo estaba convencido de que nuestra cabalgada no podía haber pasado inadvertida. Pero tuvo suerte. Nadie me denunció. Los compañeros a los que torturó la Gestapo tampoco revelaron mi nombre. Sin embargo, vivió usted un calvario hasta el final de la guerra. Estaba convencido de que me detendrían y acabaría colgado. Todo el mundo sabía que mi hermano y yo éramos amigos de Von Tresckow, que yo había hecho esa marcha y contramarcha. Tiempo antes, cuando solía volar en las avionetas Cigüeña sobre el frente, el mariscal Kluge me dio una cápsula de cianuro, por si me cogían los rusos. A par¬tir de entonces la llevé siempre en el bolsillo superior de la guerrera. Desde el atentado del 20 de julio dejé siempre abierto el botón del bolsillo. Cada día pensaba que sería el último. Hasta el final de la guerra no se deshizo de la cápsula. Sí, fue el 9 de mayo tras atravesar el Moura, al sur de Graz, cuando con mi regimiento cubríamos la retirada de todo el cuerpo de caballería. Detuve mi montura junto al pretil del puente y arrojé el veneno al río. Luego hice volar el puente. Nos rendimos a los ingleses y en julio regresé a casa, con la pistola al cinto y mis dos caballos, que me acompañaban desde 1939. No sé qué es más raro, que sobreviviera usted o los caballos. Uno de los dos era Moritz, mi semiárabe. Olía a los rusos por sus cigarrillos, muy fuertes, apestosos. No le gustaban y relinchaba así. El conde imita extraordinariamente la voz del équido, el efecto es asombroso. Por un momento, no encuentro qué decir. ¿Sigue montando? No, tengo mal las rodillas, de la guerra. ¿Si lo echo en falta? Bastante suerte tengo ya de estar vivo. Así que volvió con la pistola, con la que debía haberle pegado un tiro a Hitler aquel día en Rusia. Bueno, finalmente se lo pegó él mismo. ¿Conserva sus otras cosas de la guerra, su uniforme? El uniforme…, estará por ahí. Usted ganó la Cruz de Caballero. ¿Cómo fue? Me hirieron, pero me quedé con mis soldados. Destruí algunos tanques y se mantuvo la posición. Vaya, dicho así, hasta parece fácil. ¿Siente nostalgia del ejército? Todos esos amigos que han caído, los del 20 de julio, y los de mi regimiento. Muchos buenos oficiales. Ayer vinieron a verme dos de los supervivientes de mi unidad. ¿Se sintió criticado por haber participado en la conspiración? Durante mucho tiempo no se supo. Además, después de la guerra, toda la época nazi era tabú. Aquí en el pueblo todos nos arremangamos para la reconstrucción. Nadie preguntaba qué había hecho el otro. Era como si la historia hubiese acabado en 1930. Es la generación de ahora la que pregunta, los nietos. ¿No ha tenido problemas con las asociaciones de excombatientes? No. ¿Amenazas? Sí, y calumnias. Los neonazis. Llevo veinte años dando conferencias sobre mi experiencia personal: cómo me hice soldado, cómo pasé a la resistencia. Para advertir a los jóvenes. A veces aparece gente que me ataca, provocadores. ¿Siente miedo? No forma parte de mi personalidad tener miedo. En sus memorias habla mucho de su pasión por la caza, el urogallo y tal. He ca¬zado toda mi vida. Me entusiasmaba cazar lobos. Pues no consiguieron cazar al más peligroso. ¿Cómo era Von Stauffenberg? Lo vi varias veces, pero hablamos muy poco. Estaba prohibido contactar entre nosotros si no era estrictamente necesario para los planes. A Von Stauffenberg le admiro por su valor. No reunía las condiciones físicas para encargarse del atentado: sólo tenía una mano y únicamente con tres dedos. En esas circunstancias, armar la bomba era muy complicado. Así, vea. El conde Von Boeselager reproduce los movimientos del tullido Von Stauffenberg con los explosivos aquella mañana del 20 de julio de 1944 en la Wolfschanze. Resulta estremecedor verle montar la bomba con una sola mano. Por un momento contengo el aliento pensando que si hace un gesto equivocado vamos a volar por los aires. ¡Con todas las porcelanas que hay en el salón! Atornilla el detonador. Acaba. La bomba está lista. Von Stauffenberg falló. Tuvo que actuar de forma precipitada. Usó sólo una bomba, en vez de las dos que tenía, y como yo había recomendado. Con las prisas no sólo no montó la segunda bomba, sino que ni siquiera se la llevó. De haberlo hecho, de haber explotado las dos bombas, nadie hubiera sobrevivido en la habitación de la reunión con Hitler. Todo el plan se aguantaba un poco por los pelos, si me permite que se lo diga. No es que me guste citar a Goebbels, pero no iba errado al tacharles de aficionados. Tiene razón. Von Stauffenberg tenía que entrar la bomba, montarla, dejarla junto a Hitler, salir de allí y volar a Berlín, porque era fundamental para activar Valquiria. Quizá fue una locura planearlo así, pero no parecía haber otra opción. Debía de ser un tipo impresionante Von Stauffenberg. Un oficial excelente. Y bien colocado, con acceso al cuartel general del Führer en Rastenburg, la Wolfschance, gracias a su puesto de jefe de Estado Mayor del ejército de reserva. Ésa era la clave. Muy pocos oficiales llegaban tan cerca de Hitler. Y Von Stauffenberg tuvo el valor de hacerlo, de intentar matarle. La mayoría de ustedes, el grupo de conspiradores militares, eran aristócratas. ‘Von’ por aquí, ‘von’ por allá. Parece que los nazis, con su brutalidad y grosería, les inspiraban un disgusto especial. Había pocos gentlemen entre ellos. Eran proletariado. ¡Si hubiera visto a Hitler comer! Con los codos en la mesa e inclinado sobre el plato. Philipp von Boeselager imita grotescamente a Hitler comiendo. Lo hace con verdadero desprecio. La imagen es realmente desagradable, aunque a uno se le ocurre que había motivos más relevantes para descalificar al líder nazi que por sus maneras de mesa. ¿Qué piensa de la nueva película sobre la conspiración, ‘Operación Valquiria’? Me alegro de que por primera vez se hable de la resistencia alemana en los países anglosajones. Hasta los años cincuenta no lo permitieron, para que no se pensara que las condiciones de paz deberían haberse arreglado de otra manera. ¿Qué le parece lo de Tom Cruise como Von Stauffenberg? Dicen que es un actor excelente. Espero que se esfuerce al hacer de Von Stauffenberg y que no haga propaganda de su secta. ¿Vio la película alemana sobre la conjura que dirigió Jo Baier en 2004, y en la que el papel de Von Stauffenberg lo hacía Sebastian Koch? Era mediocre. Pero hay que reconocer que la situación es muy difícil de representar. ¿Qué opina de la revisión que se ha hecho en los últimos años del papel real de la Wehrmacht en el genocidio? Libros como ‘La Wehrmacht’, de Wolfranm Wette [Crítica], y la exposición inaugurada en Hamburgo en 1995 ‘Guerra de exterminio. Crímenes de la Wehrmacht entre 1941 y 1945’, han derrumbado el mito de un ejército limpio. La mayoría de los soldados no sabía de los crímenes. Estaban en el frente y los asesinatos se cometían detrás. De seis millones de soldados, sin duda algunos cometieron crímenes. Pero en general fueron las SS y las unidades de policía. ¿Cómo veían ustedes a las Waffen-SS? Al principio eran 40.000; al final, 950.000. Muchos jóvenes fueron a parar allí atraídos por la propaganda, los uniformes, las armas…, sin tener ni idea de la ideología SS. ¿Qué le puedo decir? Que los 40.000 originales eran sin duda unos puercos. He visto dos águilas sobrevolando el castillo. En la torre ha anidado un halcón. Me han hecho pensar en usted y su hermano. Éramos como gemelos. Fue terrible para mí cuando murió, el 29 de agosto de 1944. Era un personaje romántico. No tenía nada de romántico mi hermano. ¿No? Era un héroe que dirigía cargas de caballería desarmado. Era un ídolo para todo el ejército, es cierto lo de ese ataque en el que se olvidó de coger su pistola. Y siempre iba con la gorra de oficial, pese a la orden que obligaba a llevar el casco de acero en combate. Los dos lo hacíamos, así nuestros soldados siempre podían identificarnos y ver dónde estábamos. Éramos los únicos en el ejército sin casco. ¿Conoció al mariscal Rommel? Lo vi una sola vez. A nivel político no tenía ninguna importancia. Pues Hitler le hizo suicidarse. Sí. No se puede decir que hable de él con mucho cariño. No, la mayoría de los generales fracasaron a nivel político, y yo he aprendido que un oficial tiene unas responsabilidades que no se limitan sólo a lo militar. Von Tresckow trató de unir a los mariscales para deponer a Hitler y no lo consiguió. ¿No fue Von Manstein el que soltó aquello de “los mariscales de campo prusianos no se amotinan”? “De política no entendemos”, decían. Era algo increíble. Lo del lema familiar, ¿se puede leer retrospectivamente a la luz de su participación en la conjura? Siempre ha sido así, “tenéis que pensar de forma independiente”. ¿Eso no es poco alemán? No, no lo creo. Tengo toda una serie de familiares que han actuado de acuerdo con ello. Lo otro es más común, por supuesto, y más fácil. Es usted el último de los conjurados. ¿No es eso una carga? Sí, una responsabilidad enorme. Trato continuamente de explicar lo que hicimos y por qué a los jóvenes. Es muy cansado. Pero es mi deber. Philipp von Boeselager ha perdido fuelle. Asegura poder seguir todo lo que haga falta, pero hace una hora ya –llevamos dos y media– que una asistenta ha entrado y ha dicho textualmente: “La señora llama a comer”, y el quejido de su estómago le traiciona. Antes de marcharme aprovecho para darle el soldadito de plomo, un húsar, que le he traído de regalo –siempre es bueno quedar bien con los ex oficiales de caballería de la Wehrmacht, especialmente los que valoran las buenas maneras–. Lo coloca en la repisa de la chimenea y entonces veo la vieja foto. “Es mi regimiento, el 15 º de Caballería de Paderborn, desfilando en Berlín el año 1938. Georg está al mando y yo en la primera fila”. Percibo una nota de melancolía en la voz del viejo jinete, o quizá es hambre. Le miro ahí de pie tratando de reflejarse en la fotografía de esa hueste, esa Reiterverband, que cabalga hacia un destino de sangre y pólvora, y el estrépito de los cascos de los caballos, la fanfarria de las cinchas y las armas, inunda la habitación toda en este acerado día en Renania. Es difícil sentir afinidad con este seco, marcial y estirado retoño de la más rancia nobleza teutona que disfruta la violencia de la caza, parece incapaz de soltar una lágrima y pronuncia con reverencia la palabra Wehrmacht. Pero Philipp von Boeselager, como el resto de los brave few del 20 de julio, tuvo los redaños de empeñar su vida y su nombre para acabar con el mayor monstruo de la historia. Así que es inevitable que, si bien no simpatía, despierte al menos admiración y respeto. Igual que las lejanas águilas que, al salir, siguen clavadas en el cielo como dos bellas y crueles insignias.