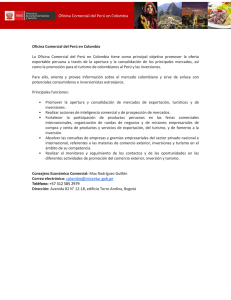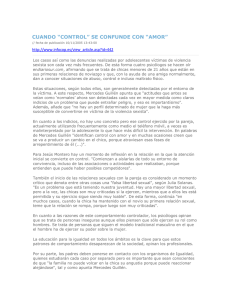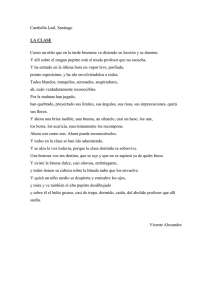El significado de los géneros poéticos empleados por Nicolás
Anuncio

NOTAS KEITH ELLIS El significado de los géneros poéticos empleados por Nicolás Guillén en su poesía escrita en Venezuela Revista Casa de las Américas No. 276 julio-septiembre/2014 pp. 103-111 C uando Nicolás Guillén aceptó la invitación de un grupo de poetas para visitar Venezuela a fines de 1945, encontró desde su llegada a ese país semejanzas con el suyo propio que le provocaron fuertes emociones y un deseo de expresarlas en el género lírico, además de otros géneros literarios. Estaba bien preparado para esta tarea porque se relacionaba con cuestiones que había enfrentado desde los momentos en que nacieron en él tanto las preocupaciones como los agradables hallazgos que iban a impulsar los primeros libros publicados de su poesía. En ningún lugar como en su ensayo «Rosendo Ruiz», que apareció en el periódico Diario de la Marina en enero de 1930, se pueden encontrar semillas más productivas, más precursoras de un futuro de una creatividad específicamente enfocada. Aparentemente es una entrevista que Guillén hace a un viejo músico, un sonero, que durante muchos años ha deleitado, como muy pocos, al público cubano con sus atractivas y aglutinantes composiciones, pero que solo por primera vez está experimentando la satisfacción de poder aparecer usando su propia voz en un periódico, y mejor aún, en el periódico más prestigioso del país. Guillén elabora esta situación épica para 103 adquirir profundas dimensiones. Va a la casa de Ruiz acompañado de su amigo Gustavo Urrutia, quien, aunque se queda silencioso durante la visita, es una poderosa presencia simbólica. Es el que Guillén había descrito en el poema «Gustavo E.» como Quijote sin Dulcinea, ni Sancho ni Rocinante, [...] diciéndonos lo que siente, lo que piensa y lo que sabe sobre esas viejas cuestiones de los problemas raciales [Guillén: 1974, t. I: 156]. Además, cuenta Guillén que en el camino hablan de actitudes sociales hacia la música popular que explicarán la marginación de artistas como Ruiz, cuyas contribuciones son sones, guarachas y boleros, y no el frox trot, porque a principios de 1930 las preferencias reconocidas y favorecidas eran para lo que venía del Norte. Dice Guillén: «Nuestros artículos de consumo, tanto espiritual como material, han de ofrecernos la breve dificultad de una etiqueta extraña para que despierten nuestra voluntad» (1975, t. I: 12). Al mencionar Ruiz algunas de sus composiciones, entre ellas «Rosina y Virginia», una canción que había alcanzado gran popularidad unos veinte años antes, Guillén demuestra que sintió el impacto cuando por el vehículo del recuerdo vuelve a su juventud a revivir los más intensos momentos junto con «Rosina y Virginia». «Era mi himno de juventud» (1975, t. I: 15), resume él, volviendo de la salida lírica del éxtasis al tiempo de la entrevista. De esta manera Guillén consigue algo que es característico de su arte, sea poesía o ensayo: como muy pocos poetas, tiende a cumplir con su evidentemente autoimpuesta obligación de armonizar los 104 grandes y diversos géneros literarios dentro de sus composiciones. En efecto, él suele más que cumplir porque mientras Aristóteles insistió en solo dos, apenas si menciona la lírica, él, como en este aparentemente humilde ensayo, presenta los tres. Hay una abundancia de diálogo, de lo dramático. Establecida esta estructura firme y genéricamente equilibrada del ensayo, el autor impone sobre él el mayor peso de su contenido emocional e intelectual. Ruiz toma su guitarra para acompañarse mientras canta su último son: al que llama «un motivo lucumí» (1975, t. I: 15), y ya estamos en otro momento de éxtasis en el texto. Ahora es éxtasis producido por la música viva y es compartido entre el músico y el escritor, dos promotores de la cultura popular cubana, viviendo sus raíces en una condición de solidaridad, porque al compartir los momentos de alegría saben que viven también días de desaires. Esta música hace lo que para ellos es indispensable para su sobrevivencia: los une. El ensayo termina en primera persona del plural y en una prosa poética: «El ritmo africano nos envuelve en su aliento cálido, ancho, que ondula igual que una boa. Esa es nuestra música y esa es nuestra alma». Por supuesto, este encuentro con el señor Ruiz va a repercutir en la poesía de Guillén. Es coherente y acabado el producto literario que resultó de la entrevista, expresado con el uso discreto del lenguaje figurado, y con la intensidad de la emoción despertada por la música autóctona que brota del talento de este artista sincero y generoso. Dada, además, la desconfianza para con la «etiqueta extraña» mostrada en el ensayo, y la impaciencia con los cubanos negros que no aprecian sus propias bellezas, es natural que Motivos de son, escrito casi tres meses después de este afortunado y poderosamente emotivo encuentro, reflejara los conceptos que surgieron en él; sobre todo la idea de un impulso autóctono para ese libro, Motivos de son, y no el de su gran amigo Langston Hughes. Mucho se ha escrito sobre el tema de la influencia de Hughes en la poesía de Guillén. Arnold Rampersad, el notable biógrafo de Hughes, propone una influencia decisiva, opinión aceptada por muchos estudiosos en los Estados Unidos y a la que he dado espacio en mi ensayo «Nicolás Guillén y Langston Hughes, convergencias y divergencias», de mi libro Nueve escritores hispanoamericanos ante la opción de construir. Creo que si se lee bien todo lo que escribió Guillén en los doce meses antes de Motivos de son y antes de su encuentro con Hughes, y si se pone la debida atención a «Rosendo Ruiz», los argumentos de Rampersad pierden su fuerza. Dice Rampersad que «[...] cuando un crítico del lugar negó la relación existente entre Hughes y la poesía de Guillén, que constituía un acontecimiento decisivo, este lo refutó de inmediato en “Sones y soneros”, un ensayo publicado en El País el 12 de junio de ese año [1930]». Estas palabras parecen ser definitivas sobre el asunto. El problema es que Guillén no nombra a Hughes en este ensayo. Alude al blues solo como otra forma de poesía popular, pero en todo ese ensayo está justificando la posición que había tomado y anunciado en el texto «Rosendo Ruiz» en cuanto a la expresión del alma de Cuba, aunque tampoco nombra a Ruiz. Nunca dice Guillén en este artículo ni en ninguna otra parte que Hughes fue su guía o su precursor inmediato al escribir Motivos de son. El poeta y crítico cubano Regino E. Boti, en 1932, cuando ya se iba hablando del tema, opina que no existe ningún parentesco literario entre Hughes y Guillén, «ni en lo esencialmente lírico, ni en la identidad entre un yanqui y un cubano en lo que cada uno tiene de peculiar» (352). Esclarecemos el comentario de Boti cuando conectamos bien esos escritos de Guillén de antes de Motivos de son con lo que viene después, siguiendo la senda que toma el son, el género priorizado en el más relevante de esos escritos, el ensayo «Rosendo Ruiz». Nos llama inmediatamente la atención el libro de 1947, El son entero. Ya habíamos visto, por el contenido lírico del ensayo y el efecto sobre Guillén mismo, la capacidad del son para aglutinar y extasiar. Estas cualidades están plenamente expuestas y reconocidas en el poema «Son número 6» de este libro, un son que se parece mucho al último que tocó Ruiz para Guillén y Urrutia durante su visita y que el gran compositor había anunciado como «un motivo lucumí [que] se titula Te veré». Los dos sones gozan de ese «ritmo africano [que] nos envuelve en su aliento cálido, ancho, que ondula igual que una boa»; y el de Ruiz había llevado a Guillén a declarar, antes de conocer a Hughes: «Esa es nuestra música y esa es nuestra alma». Está claro, pues, que si tenemos que buscarle un maestro a Guillén, es Ruiz, como representante de la cultura popular, y no debemos ir más lejos. El camino no nos lleva hasta Hughes. En su poema de 1947, Guillén creó, adaptando al verso, bellezas paralelas a las que Ruiz había inventado y, llevándolas hacia la perfección, incluyó armoniosamente en sus versos el tema que él y Urrutia estaban discutiendo camino a la casa del músico, uno de importancia nacional clave, y que como podemos ver por sus ensayos publicados en 1929-1930, estaba preocupando mucho a Guillén: el de la necesidad, por parte de los negros, de afirmar su igualdad. De modo que este célebre poema tiene sus indispensables antecedentes en el encuentro de enero de 1930. Las semejanzas, los paralelos y la familiaridad general del ambiente de Venezuela, animan a Guillén a producir, para usar la terminología de Ruiz, nuevos cambios o estilizaciones en el uso del son. 105 Sintiéndose cómodo entre sus anfitriones, el pueblo, y específicamente los poetas, descubrió en ellos rasgos de personalidad que conocía en sus propios compatriotas. Las condiciones socioeconómicas y aspectos históricos también se parecían, igual que la perspectiva de algunos autores de ambos países. Por ejemplo, el venezolano Miguel Otero Silva, del grupo de amigos que acogió cálidamente a Guillén durante su visita, había publicado en 1937 su poema «Yo no conozco a Cuba», en el cual había reconocido y demostrado esta cercanía de identidades. Dice: Yo sé que tengo tanto de cubano que llegar a La Habana será como un regreso. Siempre encontré un cubano en mi camino para entonar un dúo antimperialista y escampar a la sombra de una risa fraterna. Yo hasta sé bailar son, [...] Cuando cayó Machado me puse tan alegre que hasta despilfarré la mitad de la dicha que tenía atesorada para cuando cayera Juan Vicente Gómez. Yo soy casi cubano. [...] Yo no conozco a Cuba. Pero mi llegada a La Habana –que algún día llegaré– tendrá toda la turbia emoción de un regreso. Del mismo poeta es el poema «El taladro», publicado también en el libro de 1937, que trata de la explotación del recurso natural nacional más importante de Venezuela, el petróleo. Y puesto que Gui106 llén va a reflejar esta misma perspectiva, cito unos versos: Los hombres venezolanos regresan a las barracas sucios, cansados, hambrientos. Cuatro chiquillos palúdicos comen tierra junto al rancho. Un hilo de agua verdosa va pregonando microbios. La mujer lo está esperando desgreñada y temerosa: ella sabe que las máquinas trituran hombres a veces. [...] Palacios, Yates, Iglesias, cabarets y limusinas, van naciendo, van naciendo. (En Venezuela, allá lejos, cuatro chiquillos palúdicos comen tierra junto al rancho). Royal Dutch, Standard Oil! Cómo suben las acciones y crecen los dividendos! Petróleo venezolano. Aceite que no regresa [...] Entra el taladro en la tierra, la tierra venezolana. Hughes fue súbdito del imperio, viviendo dentro de él como ciudadano, en última instancia legalmente controlado por él. Escribió magníficos poemas antimperialistas, algunos dedicados a Cuba, y Guillén lo admiró enormemente como poeta y persona: pero su viaje al país de Hughes no podía proporcionarle la misma profundidad de emoción afectuosa como uno al de Otero Silva, o a cualquier otro que sufra privaciones que procedan del mismo origen, y que producen un sentimiento de solidaridad que puede ser total e ininterrumpido. Guillén sintió mucho la pérdida de contacto con Hughes cuando su gobierno lo obligó a renunciar a algunos de sus poemas, lo mandó a África como representante de buena voluntad, y al final lo abandonó a morir como un desconocido, que tuvo un funeral gracias a la intervención de la muy fina cantante Lena Horne, en el último momento.1 Los poemas venezolanos de Guillén son obras de entrega total. En primer lugar ofrece su son a Venezuela, lo cual es un gesto de gran significado, porque tenemos siempre que recordar que «Esa es nuestra música y esa es nuestra alma» cubanas. De modo que después de mostrar en el poema «Barlovento» su sentida preocupación por la horrible condición de los negros, siguiendo el orden de sus escritos de 1929-1930, produce su «Son venezolano». El poema presenta un acontecimiento histórico. Es la primera vez que un hablante del son no es cubano, y lo hace fuera de Cuba. Además, la voz del poeta cubano desempeña un papel secundario en el poema, animando al hablante principal venezolano, quien habla, o mejor dicho canta, sus observaciones acertadas acerca de la realidad de los dos países, haciendo hincapié en sus semejanzas, y disponiendo en paralelos poderosos símbolos de su identidad: el petróleo y el azúcar, sus respectivas banderas, el tres y el cuatro (instrumentos claves para el son cubano y la música popular venezolana, respectivamente). ¿Por qué nombra Guillén a Juan Bimba como el hablante del poema? ¿Quién es? Contestando es1 Ver en Rampersad mismo (Nueve escritores...: 94-106), aunque en una versión algo elusiva, la triste historia de los días finales de Hughes. tas preguntas descubrimos otro nexo entre Guillén y los poetas y el pueblo de Venezuela. El que da la explicación es Andrés Eloy Blanco (1897-1955), otro de los poetas venezolanos con quien manifestó una estrecha afinidad, y pronto veremos evidencia de esto en un contexto diferente. Blanco empieza su poema «Juan Bimba» con estos versos: 1930: Juan Bimba es el hombre del pueblo de Venezuela. Se llama Pedro Ruiz, Juan Álvarez, Natividad Rojas, Pero se llama Juan Bimba [255]. Para Guillén, pues, Juan Bimba figura como el equivalente a lo que Rosendo Ruiz había significado: el pueblo y lo popular artísticamente elaborado. Así se va consolidando la íntima y abarcadora relación entre Guillén y Venezuela. De los géneros poéticos históricos y bien establecidos no hay ninguno que sea más idóneo a la tarea de crear o fortalecer lazos de amistad que la glosa. Ha estado cumpliendo este papel desde la segunda mitad del siglo XV en España, y desde el siglo XVII en la América Latina y Francia; desde el siglo XIX en Alemania y desde el XX en Norteamérica, reapareciendo esporádicamente en todos estos países. Por su carácter constructivo y cooperativo merece volver a gozar de la popularidad que adquirió con poetas como Lope de Vega, Cervantes, Calderón y Sor Juana Inés de la Cruz durante el Siglo de Oro. Varios autores andinos contribuyeron a su divulgación durante la lucha por la Independencia. Sus requisitos formales son bastante rigurosos y exige un alto grado de virtuosismo. En su forma más característica, un poeta toma como texto cuatro versos (redondilla o cuarteta) de otro 107 poeta, y a partir de ellos desarrolla un poema de cuatro décimas, finalizando cada décima sucesivamente con uno de los cuatro versos. Se efectúa, de esta manera, la unión de dos voces, de dos mentalidades, de dos almas, de dos textos, y queda como permanente testimonio de solidaridad y unidad. Es significativo que la única glosa que escribió Nicolás Guillén, gran maestro de formas poéticas, la escribiera durante la visita a Venezuela, de 1945 a 1946, y la tituló sencillamente «Glosa». Para ella, Guillén toma el texto de Andrés Eloy Blanco. Este importante autor edifica su poesía amorosa sobre una concentración de tempranos poemas que tratan de despedidas. Varios de los escritos entre 1916 y 1918 llevan la palabra «despedida» en sus títulos. No es sorprendente, pues, que en su libro Poda, de 1934, incluya las «Coplas del amor viajero», siendo una de las redondillas que constituyen esta joya que Guillén escoge para su «Glosa». No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo; yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Parece que Blanco mismo tiene una predilección por esta redondilla, porque es la única que repite en el poema, presentándola como la décima y la vigésima de las veintiuna coplas. Guillén evidentemente comparte la admiración de muchos lectores que saben recitar de memoria esta redondilla. Es notable que Guillén y Blanco, como todos los poetas mencionados aquí, demuestran en su poesía social una pasión por la unidad y en la poesía personal amorosa, casi como un concomitante de la actitud mostrada ante lo social, revelan una profunda inquietud por la separación. Guillén desarrolla en su glosa la idea central de estos versos: el temor de 108 que con la inminente separación vaya a perder a la amada. Lo hace con el uso hábil de la catacresis para reflejar el estado de inquietud y desorientación que le provoca la idea de la separación. 1 Como la espuma sutil en que el mar muere deshecho, cuando roto el verde pecho se desangra en el cantil, no servido, sí servil, sirvo a tu orgullo no más, y aunque la muerte me das, ya me ganes o me pierdas, sin saber si me recuerdas no sé si me olvidarás. 2 Flor que solo una mañana duraste en mi huerto amado, del sol herido y quemado tu cuello de porcelana: quiso en vano mi ansia vana taparte el sol con un dedo; hoy así a la angustia cedo y al miedo, la frente mustia... No sé si es odio esta angustia, ni si es amor este miedo. 3 ¡Qué largo camino anduve para llegar hasta ti, y qué remota te vi cuando junto a mí te tuve! Estrella, celaje, nube, ave de pluma fugaz, ahora que estoy donde estás, te deshaces, sombra helada: ya no quiero saber nada; yo solo sé que te vas. 4 ¡Adiós! En la noche inmensa y en alas del viento blando, veré tu barca bogando, la vela impoluta y tensa. Herida el alma y suspensa te seguiré, si es que puedo; y aunque iluso me concedo la esperanza de alcanzarte, ante esa vela que parte, yo solo sé que me quedo. Provee los espacios suficientemente grandes de mar, tierra, cielo, noche inmensa, para que quepan en ellos su gran carga de emociones y, en efecto, llena estos espacios de las que están implícitas en el texto de Andrés Eloy Blanco, más las que estaban latentes en él: temores, angustias, desorientación, ansias de la muerte. Al nivel de significación del amante que se imagina desolado y desesperado por reunirse con la amada, esta obra puede ser considerada un antecedente del libro que Guillén escribió veinte años más tarde: En algún sitio de la primavera: Elegía. Pero esta glosa es también una metáfora que nos permite ver la antítesis temida, la pérdida del júbilo que reina en el tiempo presente de su composición, por haber realizado este vínculo con una sociedad que en muchos sentidos es igual a la suya y que ofrece el reto de buscar juntas un futuro mejor.2 2 En la colección más extensa de la obra de Blanco, sus Obras selectas, aparecen seis glosas, una de ellas con efecto aparentemente recíproco a la gestión de Guillén, escrita en La Habana en marzo de 1949 y titulada «Palabreo de la muerte de José Martí», con el texto tomado del excelso héroe (493). Se aprecia claramente que este tema de la separación es el seleccionado y comentado favorablemente por Mikhail Bajtín en las varias ocasiones en que habla de los relativos méritos de la poesía y el género predilecto de este teórico ruso-soviético: la novela. Bajtín ofrece como ejemplo positivo de la poesía y como obra que se acerca más a reflejar ciertos atributos de la novela, especialmente el dialogismo, el poema «Razluka» de Alexander Pushkin, que trata precisamente de la ansiedad dramática y tensa ante la separación que encontramos en el libro de 1966 y en esta glosa del poeta cubano.3 En efecto, las cualidades que Bajtín señala como claves para la supremacía de la novela como género se encuentran en abundancia en la poesía de Guillén, que es dramática y dialógica de manera característica e insuperada entre los grandes poetas. Este rasgo en Guillén me impelió a escribir el artículo «Si Bajtín hubiera conocido la poesía de Nicolás Guillén».4 Sin duda Guillén encontró compatible, en grado sumo, la antipatía que muestra Blanco hacia la separación, hacia el actuar en detrimento de la integración; y aparece esta antipatía como una constante de su poesía y de su cosmovisión. Sin duda figura en este compartido sentimiento el odio al racismo que es tan prominente en la obra de Guillén y que está también presente en la de Blanco. Recordamos «Los cantares negros» de este, que incluye 3 El poeta turco Nazim Hikmet, en contraste con tantos otros poetas, el Pablo Neruda de Veinte poemas de amor…, por ejemplo, en lugar de enfocar el momento de la ruptura y sus consecuencias en su poema traducido bajo el título de «La separación» («L’addio» en italiano), expone vívidamente el estado emocional que precede a la separación. 4 «Si Bajtín hubiera conocido la poesía de Guillén...», La Gaceta de Cuba, La Habana, nov.-dic. de 1994, pp. 13-21. 109 el célebre poema «Píntame angelitos negros» (521523), cantado internacionalmente en español y en inglés. Eartha Kitt y Roberta Flack son dos de las finas artistas norteamericanas que lo han cantado, aquella en los dos idiomas y esta en español.5 Estos poemas de Guillén fueron publicados inicialmente en el periódico El Nacional, fundado en 1943 por Miguel Otero Silva, su padre y el poeta Antonio Arráiz.6 Ese diario ya no es el mismo, pero los poemas viven, válidos, como los de otros muchos autores publicados en el periódico de esa época. Esos vínculos de amistad especial que poetas como Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco y Nicolás Guillén forjaron en los años cuarenta, han encontrado desde 1999 múltiples expresiones prácticas, realzando la vida espiritual y material de los pueblos venezolano y cubano. Claro está, los retos continúan. La presente administración de los Estados Unidos está involucrándose en otro intento de derrocar al gobierno de Venezuela, contando con su talento para, como dice el líder de esta administración estadunidense, «hacer las cosas de una manera más inteligente». No 5 Ninguna de las dos ha gozado de una vida pacífica en su país natal. Eartha Kitt desilusionó mucho al presidente Lyndon Johnson y a su esposa cuando él le pidió su opinión sobre la guerra en Vietnam y ella les expresó públicamente su oposición a esa atrocidad. La consecuente ira manifestada por los grandes medios fue tan intensa y prolongada que la gran artista tuvo que buscar exilio en Francia. Roberta Flack, que vivía en el edificio Dakota, donde había residido John Lennon, sufrió tantos casos de discriminación que tuvo que entablar un pleito contra la administración del edificio. Actualmente pasa temporadas en Barbados disfrutando de una vida libre de tensiones raciales. 6 José Ramón Medina: «Miguel Otero Silva y el compromiso de la poesía», en Miguel Otero Silva: Obra poética, Caracas, Seix Barral, 1977, p. 11. 110 sé si él, siempre tan ávido en su búsqueda de información, sabe que las medidas usadas por grupos que está apoyando en derrocar ese gobierno democrático y constitucional, incluyen el conato de intensificar el racismo en Venezuela, empleando tácticas que fueron bastante conocidas en su país en la primera parte del siglo pasado, y dirigidas especialmente contra cubanos negros que están ayudando en misiones a los venezolanos. Esto habría herido mucho a todos los poetas y artistas que hemos mencionado en este artículo. Bibliografía Blanco, Andrés Eloy: Obras selectas, Caracas, Ediciones Edime, 1968. Boti, Regino E.: «La poesía cubana de Nicolás Guillén», en Revista Bimestre Cubana, vol. XXIX, ene.-jun. de 1932. Ellis, Keith: Nicolás Guillén: New Love Poetry/ Nueva poesía de amor, Toronto, University of Toronto Press, 1994. _____________: Nueve escritores hispanoamericanos ante la opción de construir, La Habana, Ediciones UNIÓN, 2004. _____________: «Si Bajtín hubiera conocido a Nicolás Guillén...», en La Gaceta de Cuba, La Habana, nov.-dic. de 1994, pp. 13-21. Guillén, Nicolás: Obra poética 1920-1958, ed. Ángel Augier, La Habana, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 1974. _____________: Prosa de prisa, t. I, ed. Ángel Augier, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1975. Hikment, Nazim: Amo en ti lo imposible: Poesía de amor, La Habana, Casa Editora Abril, 2007. Medina, José Ramón: «Miguel Otero Silva y el compromiso de la poesía», en Miguel Otero ______________: La poesía social de Miguel Otero Silva, ed. Luis B. Prieto F., Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1985. Pushkin, Alexander: The Poems, Prose and Plays of Alexander Pushkin, ed. Avrahm Yarmolinsky, Nueva York, The Modern Library, 1936. Rampersad, Arnold: The Life of Langston Hughes, vol. I (1902-1941: I Too Sing America), Nueva York, Oxford University Press, 1986. c Pinturas de Rufino Silva, 1967. Serigrafía / papel Silva: Obra poética, Caracas, Seix Barral, 1977, pp. 7-43. Neruda, Pablo: Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Buenos Aires, Editorial Losada, 1954. Otero Silva, Miguel: Agua y cauce (Poemas revolucionarios), México, Editorial México Nuevo, 1937. ______________: Poesía completa, Caracas, Monte Ávila Editores, 1972. 111 MANUEL ORESTES NIETO La ruta entre los mares Revista Casa de las Américas No. 276 julio-septiembre/2014 pp. 112-119 S 112 er un estrecho de tierra ha sido el factor más determinante de la nación panameña y su accidentada historia. El 15 de agosto de 1914 se inauguró oficialmente en Panamá la ruta que uniría dos océanos majestuosos. El istmo de Panamá está bordado a las aguas con hilos de espuma y plata en una filigrana resplandeciente a lo largo de sus playas, bahías y ensenadas en ambas costas. Es un amable milagro esculpido en el resplandor del trópico, su humedad, sus evaporaciones y el rigor de sus lluvias interminables. Una frágil y perfecta cintura en la configuración del planeta, cercana a la línea ecuatorial (en el centro de América y de unos setenta y cinco mil kilómetros cuadrados de extensión, cerca de quinientos ríos que se derraman en ambos mares –unos trescientos cincuenta en la vertiente del Pacífico y ciento cincuenta en el mar Caribe–) y de muy pocas y excepcionales elevaciones montañosas. Un pequeño país marítimo abroquelado al salitre, el calor, los puertos y las navegaciones. La unión de los mares para acortar las distancias fue por cuatro siglos una especie de desafío y sueño. El colosal continente no tenía un espacio abierto donde los océanos estuvieran juntos ni tampoco había un paso libre que los conectara. Era un macizo sin grietas en la inmensidad oceánica. De modo que interconectar el océano Pacífico y el mar Caribe mediante una vía acuática a través del istmo de Panamá –entre lo que hoy son las repúblicas de Colombia y Costa Rica– fue una obsesión de quienes osaron retar los designios de la naturaleza, modificar la geografía del mundo mediante un corte que abriera un cauce entre la masa continental para lograr navegar en las aguas azules o esmeraldas, lanzarse a la mar desde el occidente y llegar al oriente, cruzando por América, o realizar la travesía en forma inversa. Vencer los obstáculos –telúricos, económicos, de insalubridad, del inclemente clima y las fuerzas que desatan las ambiciones desorbitadas en las potencias– requirió de una dosis de imaginación combinada con una fuerza humana descomunal y de la tecnología más avanzada justo en el cruce de dos siglos. Múltiples fueron los intereses de varias naciones, empresas y emporios privados, geopolíticos o simplemente pecuniarios de particulares que giraron en torno al proyecto del canal o que colisionaron entre sí; fueron enormes los recursos materiales que hubo que reunir; imponderables acontecimientos que sortear o que resolver con pragmatismo o fuerza militar. En todo caso, ir a Panamá fue reiterar una y otra vez la misma idea: romper la angostura, hacer el camino acuático, remover la tierra, las piedras, horadar cerros y luchar contra una cordillera para poder pasar; ir y llegar, partir y regresar hacia todos los puntos cardinales del orbe, implicaba hacer un canal por el istmo de Panamá. Por ello, otro ensueño –igualmente poderoso– se apropió de aquella atracción por la ruta: excavar la zanja era ciertamente un reto soberbio; pero lograrlo con indiscutible éxito era levantar, por fin, un símbolo imborrable de una civilización. En todo caso, fue la materialización paulatina de expectativas imaginables que se aposentaron en los tronos y las sillas de imperios, potencias mundiales y sus intereses diversos en este lado del mundo. Fueron muchas las decisiones y riesgos que tuvieron que tomar sus protagonistas, incluyendo a presidentes, ingenieros, médicos, emisarios y conspiradores. Pero, ante todo, fue el momento irrepetible de una impresionante y milenaria fuerza de trabajadores anónimos que aún asombran por su temple, arrojo y voluntades de acero: los que hicieron el canal de Panamá a costa de sangre y muchos sueños rotos. Así fue que desde los archipiélagos del Caribe emigraron por oleadas los hombres para trabajar en el Canal; desde la remota China y los enigmas de la India, y desde más de doce naciones de la tierra. Eran los obreros que con la fuerza de sus músculos y su prematura vejez se enfrentaron en un duelo único contra la naturaleza, la dureza del basalto o del barro blando, los continuos derrumbes, las inundaciones, las inclemencias del tiempo, las enfermedades y la muerte merodeadora, allí adentro, en el asfixiante calor del foso, de la hendidura. Fue un vigor colectivo propio de titanes que con sus manos arañaron la tierra y con picos y palas –manuales y mecánicas– abrieron la trocha, dragaron sus cauces y entornos, trituraron las piedras y vaciaron el concreto de las insólitas y monumentales esclusas, como un ejército de arrieras invencibles a ambos lados del istmo de Panamá. Fue también el sueño de los mismos mares que una vez estuvieron mezclados y reclamaban otra vez su abrazo húmedo y milenario; el de los habitantes de un mar más caliente de un lado y de un océano más frío en el otro. El sueño de montañas, valles, selvas, bosques y sabanas de un continente que no quería ser para siempre la barrera imposible de franquear, ni un fastidioso estorbo que ocasionaba a los buques de vapor las circunvalaciones alrededor del cono sudamericano, las semanas 113 de tedio en altamar y el padecimiento del miedo entre las tempestades y las olas gigantes. Desde aquellas vagas ideas sobre un proyecto de canal esbozado por reyes e implacables colonizadores obsesionados por encontrar el paso; desde aquellos inventos de rutas inexistentes que contaron alucinados aventureros, pasando por el otro gran suceso de tender una línea de ferrocarril entre ambos mares, como un canal de hierro y humo; después de sacudida la historia misma por el fracaso de Francia a fines del siglo XIX y lo que significó la vergüenza del aparatoso descalabro que estrujó vidas, hasta la apropiación por los estadunidenses de la idea de abrir a toda costa el cauce marítimo, hacer el Canal de Panamá ha sido una persistencia pocas veces vista, en gran escala, de los hombres. Fue el sueño cincelado con las finas agujas del tiempo que se trasmutó en una corta travesía hecha del sigilo tropical y una silenciosa sinuosidad, escaleras acuáticas nunca construidas, lagos artificiales en las alturas, vigorosos ríos represados, cimas de cerros convertidas en islas interiores y la victoria sobre una cordillera que se mostraba indomable al ser rasgada y herida. Si bien fue una proeza, la vorágine de construir la ruta también trajo consigo la dolorosa estela que dejaron las miles de vidas humanas que fueron segadas por las enfermedades, por la ponzoña de la fiebre amarilla trasmitida por el diminuto mosquito, por los accidentes y la nostalgia llevada al suicidio colectivo. Se abría la tierra y se escuchaba su quejido como fondo. Fueron las muertes de sencillos hombres que vieron en la obra la oportunidad de sus vidas, que llegaron desde cerca y desde muy lejos, que terminaron sucumbiendo en la obcecación canalera; fueron los que partieron cuando la obra se concluyó y que no regresarían nunca más o que se quedaron en 114 Panamá y con ellos la semilla de generaciones de emigrantes que hoy forman parte de su legítima identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Canal es un milagro de relojería, con sus engranajes perfectos, desplegado en las entrañas visibles del istmo de Panamá. El inconmensurable esfuerzo tuvo su recompensa: ver las naves surcar por aguas dulces entre dos colosales masas de agua salada, en nueve horas, delicadamente y con seguridad para su carga y su tripulación, como si una majestuosa máquina viva las tomara en la palma de una de sus manos y las posara en la otra orilla, sin un rasguño y asombrosamente intactas. Pero resulta igualmente notable que solo fue posible hacer realidad el atajo marítimo más creativo de la historia humana, después de que transcurrieran –en las dos aguas de la olla del Caribe y del azul del Pacífico– cientos de años inciertos, llenos de turbiedades y codicias, de filibusteros y piratas, de mares sin ley, hundimientos de flotas sin piedad, naufragios y esperas inútiles en los puertos. Siglos del implacable saqueo del oro y la plata del Sur que se trasegó –precisamente– por los senderos ístmicos, o haber sido Panamá el camino apresurado hacia el oro alucinante de California, descubierto arriba en el pectoral del Norte, y después de haber padecido la depredación, el exterminio injustificable y la dura esclavitud. Ese suceso fue la llamada «fiebre del oro» en el año 1849. Pero había que llegar hasta allí de una costa a otra de los Estados Unidos. Panamá vuelve a ser señalada como el atajo para la oleada humana hechizada por las riquezas auríferas californianas. Ahora, más que andar el antiguo Camino de Cruces –que fue útil por casi trescientos años para cruzar a pie y en barcazas fluviales de un océano al otro–, era imperativo construir un elemento más veloz y seguro: una vía férrea. Durante cinco años intensos –desde 1850 a 1855– el primer ferrocarril interoceánico fue construido, en medio de abundantes penurias y enfermedades devastadoras como la malaria y el cólera. Las inciertas cifras sitúan el costo de vidas entre seis mil y doce mil muertos. En la cercanía de la apertura del ferrocarril al tránsito masivo de personas por el istmo, un hecho singularmente aciago expresa que el paso interoceánico no era un idílico camino, sino que ha sido un fontanar de circunstancias contradictorias, violentas o sublimes, y de abusos o de mucho coraje y entereza de sus protagonistas. Una de ellas –contada y vuelta a contar– fue la que ocurrió el 15 de abril de 1856 y que es conocida como el «Incidente de la tajada de sandía». Miles de aventureros cruzan por la región y se generan frecuentes disturbios en las ciudades de Panamá y Colón. La compañía del Ferrocarril trae a Panamá a Ran Runells, una especie de comisario policial, arbitrario y atemorizador, para imponer el orden y con autoridad desmedida desalentar los robos en el camino de hierro. Eran también los tiempos del filibustero William Walker, sus abusos y depredaciones. El «Incidente de la tajada de sandía» es un estallido social, sin precedentes, que ocurre en esa época y en medio de un entorno de enormes paradojas. El escenario es el barrio de la Ciénaga, cercano a playa Prieta, en la bahía. Jack Oliver se niega a pagar un pedazo de sandía de cinco centavos al panameño José Manuel Luna. En el arrabal de Santa Ana, de la ciudad de Panamá, estalla la indignación. Una enorme trifulca entre los panameños y los estadunidenses. Los tumultos duraron tres días, al cabo de los cuales la zona había sido perturbada por los incendios, la destrucción y los saqueos. El saldo: dieciséis muertos y quince heridos estadunidenses, y trece heridos y dos muertos entre los locales. El 19 de septiembre desembarcó un destacamento de ciento sesenta soldados que tomó posesión de la estación de ferrocarril durante tres días y luego se retiró. Es el primer caso de intervención armada en el istmo después de la presencia y ocupación española y, al mismo tiempo, fue la primera insurrección de los panameños contra los estadunidenses. Los Estados Unidos exigen una indemnización de algo más de medio millón en dólares oro que la Nueva Granada paga con la anualidad del ferrocarril. El desafío de unir los mares mediante un tipo de canal marítimo podía respirarse en el aire de la segunda mitad del siglo XIX. Las comunicaciones marítimas, el comercio, el intercambio entre los distintos lugares del mundo, la lucha de las potencias por el dominio pleno de los mares, las expansiones territoriales y el reiterado saqueo de riquezas naturales eran los componentes de la época que merodeaban por el istmo de Panamá. El éxito de abrir el Canal de Suez en Egipto, en 1869, con Ferdinand de Lesseps como su constructor, llevó a Francia a gestar la idea de que podría hacer realidad la conexión interoceánica entre el mar Caribe y el océano Pacífico, en Panamá. En 1876 la Societé Géographique de Paris, presidida por De Lesseps, convocó al Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico, que revisó los planes presentados de un canal entre ambos océanos. Creó ese mismo año la Societé Civile Internationale du Canal Interocéanique de Darién. Lucien Napoleón Bonaparte Wyse y el teniente Armand Reclus exploraron varias rutas del istmo, y en 1878, el gobierno de Colombia otorgó la concesión Wyse, que autorizaba la construcción de un canal por Panamá. De Lesseps invirtió su prestigio, fama y autoridad, usó toda su persuasión y contagió del deseo 115 de una nueva gloria a poderosos hombres de negocios, y también a especuladores y miles de ciudadanos franceses para invertir en la obra. La suma: casi cuatrocientos millones de dólares de la época. Pero Panamá no era Egipto. Entre otras consideraciones, la columna vertebral del istmo se eleva a menos de noventa metros sobre el nivel del mar, de modo que se trataba de dos escenarios y condiciones diferentes; la roca de basalto de Panamá no se encuentra en las arenas egipcias; asimismo, el imponente río Chagres está en el mismo trazado de la ruta y su caudal se multiplica con fuerza avasalladora en la temporada de lluvias, y las inundaciones eran en sí mismas indomables. Y, sobre todo, pululan y aguardan en sus grises escondrijos las enfermedades tropicales –especialmente la malaria y la fiebre amarilla–, que serán las enemigas mortales de un sueño forjado en París y que se desvaneció en el fracaso, en el corazón de la tierra de Panamá. De Lesseps estaba convencido de que el canal a nivel era posible, aun excavado a través de la cadena montañosa. El intento francés se inició el 1 de enero de 1882. Las fanfarrias que acompañaron la inauguración de las obras se fueron opacando en la medida en que los humedales, manglares, mosquitos y el trópico con sus calientes días y las lluvias torrenciales hacían mella en los fáciles pronósticos de construcción. Ya para 1885, la suma de obstáculos, alteraciones de lo programado y cálculos erróneos, hacía obvio que el canal a nivel no era realizable. De Lesseps persiste aún dos años más en su plan original, y al aceptar que era imperativo rectificar ya era tardía la adopción de un canal con esclusas. La adversidad se había apoderado del proyecto: la administración fallida, las muertes espeluznantes que alcanzaban a unos veintidós mil trabajadores, las 116 inundaciones sucesivas, los deslizamientos, agua, piedras y lodo, van llevando al descontrol la obra, que colapsa y, finalmente, se suspende el 15 de mayo de 1889. Del rumor creciente y paralizante se pasó al escándalo que estalló y sacudió a Francia. De Lesseps se derrumbó ante los ojos de su país y del mundo; es llevado a los tribunales y condenado. Y a pesar del descalabro, prevalece el criterio de continuar el proyecto, salvar algo de la empresa, y se crea en 1894 la Compagnie Nouvelle du Canal de Panamá, se obtiene una nueva concesión de Colombia, aunque ya no cobró nuevos impulsos la excavación del Canal por parte de los franceses, y más bien se trataba de conservar la concesión y cuidar de alguna manera el equipo existente, maltratado y en deterioro, en busca de un comprador. La oportunidad se había cerrado en el fracaso, y de la bancarrota se pasaba al remate especulativo de lo que terminó en una alucinante pesadilla. Sin embargo, hay que destacar que entre las dos compañías francesas excavaron unos sesenta millones de metros cúbicos de material, de los cuales algo más de catorce millones fueron sacados del corte Culebra. La antigua compañía excavó en la entrada del lado del océano Pacífico hasta el puerto Balboa; también el tramo excavado en el Atlántico –conocido como canal francés– fue útil para extraer arena y piedra. Estudios especializados fueron vendidos junto con la maquinaria, incluyendo equipo ferroviario y vehículos que resultaron ser de gran ayuda para el trabajo que acometieron los Estados Unidos en los primeros años del proyecto. Unos veintitrés millones de metros cúbicos de la excavación fueron utilizados por los estadunidenses, con un valor de unos 25.3 millones de dólares, junto con el equipo y encuestas valoradas en 17.4 millones de dólares adicionales. Panamá era –a fines del siglo XIX– una tierra de interrogantes sin respuesta, el departamento lejano y desatendido de Colombia; en su suelo yacía la derrota ajena de hacer el canal interoceánico que inoculó la incredulidad entre los habitantes y opacó sus esperanzas. El istmo se veía envuelto en la Guerra de los Mil Días, que generaba lutos fratricidas, ruinas económicas y desorientación ante el futuro entre los habitantes. Theodore Roosevelt se convirtió en 1901 en el presidente de los Estados Unidos, luego del asesinato del presidente William McKinley. Muy rápidamente instala como centro de toda su política la doctrina del «Big Stick» –el Garrote–, expresión virulenta y pragmática del expansionismo estadunidense. Bajo su mandato, estableció la base de Guantánamo en Cuba (1903), intervino en Santo Domingo (1904) y ocupó Cuba (1906). En su agonía final, la compañía francesa trataba de vender sus derechos y propiedades en ciento nueve millones de dólares; era una cifra muy superior a la calculada por los Estados Unidos de cuarenta millones de dólares. En 1902, la Comisión Morgan, tercera creada para valorar la mejor ruta con el fin de realizar un canal en Centroamérica, decidió que los Estados Unidos debían construir el canal en Panamá y el Congreso estadunidense aprobó ese mismo año la Ley Spooner, que autorizaba a Roosevelt para adquirir las propiedades francesas del canal, incluyendo el ferrocarril, por un máximo de cuarenta millones de dólares, y se le facultaba para negociar con Colombia un tratado para llevarlo a cabo. Roosevelt consiguió que se firmara el tratado Herrán-Hay, que le otorgaba a los Estados Unidos el derecho exclusivo para construir y operar el canal por cien años, a cambio de diez millones de dólares y una renta anual de doscientos cincuenta mil dólares. Pero el 17 de mayo de 1903 el tratado no fue ratificado por el Senado de Colombia. Este es un hecho clave, porque las aspiraciones secesionistas panameñas –expresadas en sucesivos e infructuosos intentos de separación a lo largo del siglo XIX– se avivan ante el rechazo, y en menos de seis meses, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separa definitivamente de Colombia. La ruta interoceánica era ciertamente más que un hecho geográfico o de ingeniería: era necesaria e irrenunciable para los Estados Unidos como ascendente potencia mundial para tener la supremacía y el dominio en sus dos océanos adyacentes. Teddy Roosevelt tuvo un obsesivo e imperial objetivo e hizo uso de todas las acciones abiertas o solapadas para apoderarse de la ruta, pasando por el diálogo condicionado a sus intereses, el cálculo político, la fuerza, la intimidación y las armas. Al construir los Estados Unidos el canal por el estrecho istmo de Panamá, el mérito de la hazaña se atribuye generalmente a Roosevelt y su terquedad. Pero una sola frase expresa sus íntimas convicciones, tanto personales como en su papel de cabeza del imperio naciente y el motor que impulsaba sus frías decisiones respecto a Panamá y la ruta interoceánica: «I took Panama». Como quien se engulle un pastel o se apropia de un territorio usando todos los recursos a su alcance. El nacimiento de la República de Panamá ocurre, en consecuencia, amalgamado por esta cadena de hechos e intereses geopolíticos estrechamente vinculados a la vía interoceánica; separación que sufre de fractura en su cuna. Se entremezclan el legítimo anhelo de los panameños por construir su Estado nacional con una madeja intrincada de intereses y, sin duda, con la decisión inequívoca de los Estados Unidos y su presidente de apropiarse de la ruta interoceánica. 117 Apenas quince días más tarde –el 18 de noviembre–, Philippe Jean Bunau-Varilla, que había adquirido los derechos sobre las acciones de la Nueva Compañía del Canal francés, y personaje clave para que la opción de la ruta interoceánica panameña primara frente a la de Nicaragua, firmó en los Estados Unidos, en nombre de la República de Panamá, como Ministro Plenipotenciario, el tratado Hay-Bunau Varilla, cediendo a los estadunidenses todos los derechos, poder y autoridad en una franja de tierra de diez millas de ancho –cinco a cada lado de la línea del canal– a perpetuidad, para construir el canal. Panamá solo recibirá a cambio diez millones de dólares y una renta anual de doscientos cincuenta mil dólares que se comenzaría a pagar luego de nueve años. Solo tres días después de la ratificación del tratado en los Estados Unidos el 23 de febrero de 1904, Bunau-Varilla renunció al cargo y volvió a Francia. Panamá será dividida en dos partes: tendrá que vivir así, partida de mar a mar, sin soberanía en la franja trazada en su centro territorial. Ocurre, pues, la paradoja de que en estas circunstancias será realizada una de las maravillas de todos los tiempos y, simultáneamente, en sus riberas se instalará el dispositivo colonial más grande y jamás plantado en el continente americano. Un real estado de ocupación –un país dentro de otro país–, que no solo desfiguraba la geografía del istmo y creaba una zona segregada sino que, en efecto, se fue articulando y desarrollando el andamiaje colonial –la quinta frontera– como si fuese para la eternidad. Habrá de transcurrir prácticamente todo el siglo XX para que Panamá y las generaciones de panameños cristalicen –con épocas sombrías, tensiones, segregación racial, cercas divisorias, bases militares y sangre derramada– el anhelo de 118 desmantelar la estructura colonial y asumir la posesión del Canal que se enclavó en su tierra y entre las aguas de sus mares. Ello fue posible mediante lúcidas y pacíficas negociaciones diplomáticas en la década de los años setenta del siglo XX, que está grabada en la historia como la decisiva etapa que marcó el fin del colonialismo en el territorio panameño. Los instrumentos cruciales de negociación fueron los tratados Torrijos-Carter, y su espectacular resultado histórico: la posesión por Panamá de su Canal, el fin de la presencia extranjera y la integración definitiva del territorio nacional. Resolver el conflicto, reparar la injusticia y hacer posible la entrega a Panamá de su Canal, implicó la coincidencia del entonces presidente de los Estados Unidos, James E. Carter, y el Jefe de Gobierno de Panamá, Omar Torrijos Herrera. La determinación del general Omar Torrijos de resolver en forma definitiva –y en consistencia con las legítimas demandas históricas de los panameños de poner término a la ocupación extranjera y el complejo militar en las riberas del Canal– fue decisiva para reivindicar exitosamente los derechos soberanos sobre la ruta interoceánica. El proceso negociador y su dinámica creativa en términos del derecho internacional colocan a los tratados del Canal de Panamá como una de las piezas jurídicas más ejemplares para dirimir conflictos entre las naciones. Literalmente, la negociación fue un cuidadoso engranaje de acuerdos que hicieron posible levantar en forma pacífica la estructura colonial del suelo panameño. Los acuerdos se firmaron en Wáshington el 7 de septiembre de 1977, entraron en vigencia el 1 de octubre de 1979 y la transferencia definitiva a Panamá culminó el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, tal y como se pactó. se construyó el canal uniendo los mares, se desplegó –con coraje y mártires– la lucha histórica de Panamá por sus derechos soberanos, se firmaron y ejecutaron los Tratados Torrijos-Carter, se invadió al país en 1989 con su secuela de muertos –cuya cifra aún se desconoce–, tiene lugar la entrega del canal el último día del siglo XX y unos siete después se produce la decisión de la ampliación de la vía interoceánica, ya sin tropas extranjeras en su territorio y por determinación exclusiva del pueblo panameño. c Exposición de Domingo García, Centro Nacional de las Artes, 1975. Serigrafía / papel En sus dos décadas de vigencia, en forma gradual, se completa la total reversión del territorio canalero y la entrega de la ruta interoceánica propiamente dicha. Después de casi cien años, Panamá no solo asume la plena soberanía sobre el canal, sino que, al mismo tiempo, cruza el umbral de su real independencia. En la fina línea de tierra del istmo de Panamá, imponentes hitos y epopeyas se han producido como hechos singulares en una centuria, incluyendo la aberración colonial directa y avasalladora: 119 SANTIAGO GAMBOA La guerra y la paz I Revista Casa de las Américas No. 276 julio-septiembre/2014 pp. 120-126 H 120 ace algunos años, siendo diplomático ante la Unesco, le escuché decir al delegado de Palestina la siguiente frase: «Es más fácil hacer la guerra que la paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz uno debe ejercer la violencia contra sí mismo». En efecto, decía él, es muy violento darse la mano y dialogar con quien ha martirizado y herido de muerte a los míos, es violento hacerle concesiones y reconocer como igual al que ha destruido mi casa, quemado mis tierras, usurpado mis templos. Es sumamente violento, y sin embargo debe hacerse. El ser humano, en el fondo, lleva siglos haciéndolo y no hay una pedagogía concreta ni una fórmula que asegure el éxito. Se debe hacer porque se ha hecho siempre y porque es lo correcto, y cuando uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo; pero cada vez que se hace es como si fuera la primera vez, porque cada guerra, desde la más antigua, tiene un rostro distinto, una temperatura que le es propia e incluso una cierta prosodia. Esto es comprensible, pues no todas las sociedades luchan de la misma manera y por eso cada guerra es también la expresión de una forma de cultura. Asimismo, cada una tiene su paz, la que le es propia y le sirve solo a ella en particular, no a ninguna otra. «Los animales luchan entre sí pero no hacen la guerra», dice Hans Magnus Enzensberger: «El ser humano es el único primate que se dedica a matar a sus congéneres de forma sistemática, a gran esca- la y con entusiasmo». ¿Por qué lo hace? Hay motivos históricos que pueden, grosso modo, resumirse en lo siguiente: por territorios, por el control de lugares estratégicos, también por ideologías, lucha de clases, creencias religiosas o atendiendo a sentimientos de injusticia, venganza o revancha. Todo esto puede resumirse aún más en una vieja palabra: el odio. El odio al vecino o al hermano, como en las guerras civiles, o al que es diferente, al que cree en otros dioses o vive en esa tierra que considero mía, al que tiene privilegios que yo anhelo, al que me humilla cotidianamente, al que usa el poder a su favor y en mi contra. Al que controla la economía y los medios. El odio es el más antiguo principio de las guerras porque, este sí, se puede adecuar a cualquier circunstancia, época o lugar. Puede incluso ser, como en los grandes conflictos mundiales, un odio abstracto: a un uniforme, no a quien lo viste; a una bandera o una idea, no específicamente a cada uno de los que creen en ella. Por eso cuando el hombre mata sin sentir odio nos parece inhumano. La historia de Occidente comienza con una larga guerra, la de Troya. O más precisamente aún: comienza con la narración de esa guerra. Por eso, basado en el origen del moderno género de la novela, el crítico George Steiner dice que solo hay dos tipos de libros: La ilíada y La odisea. De Troya en llamas sale Eneas llevando alzado a su viejo padre, y de la mano a su hijo, para iniciar un viaje por el Mediterráneo que lo llevará años después a la península itálica, y su descendencia fundará Roma. Ese origen está a su vez en otro libro, La eneida, escrito por Virgilio en torno al siglo I A.C. por encargo del emperador Augusto, para atribuirle a Roma algo que ya desde esa época se sabía que solo pueden hacer los libros: darle una fundación mítica. Esto ocurrió, por cierto, en momentos en que Augusto intentaba apaciguar el Imperio, inmerso desde hacía tiempo en un período de guerras civiles. En el canto VI de La eneida, Virgilio le hace decir estas palabras a Anquises, el padre de Eneas, dirigidas al general romano Quinto Fabio Máximo: Tú, romano, piensas en gobernar bajo tu poder a los pueblos (estas serán tus artes), y a la paz ponerle normas, perdonar a los sometidos y abatir a los soberbios. Tú, romano, regir debes el mundo; Esto, y paces dictar, te asigna el hado, Aplacando al soberbio, al iracundo, Levantando al rendido, al desgraciado. Al ver el estado del mundo hoy, comprendemos que la guerra de Troya no ha terminado, y que el ánimo pacificador que exalta el poeta Virgilio sigue siendo necesario, una y otra vez, desde hace más de dos mil años; para aplacar, como dice él, a los soberbios y a los iracundos. La épica fundacional de una nación, por lo general, es la historia de una guerra, y los héroes son siempre soldados. Lo que más se admira es el valor, el arrojo, la resistencia y el sacrificio. Aquí, en España, el libro épico es la historia de un guerrero y su guerra, El Cid campeador. El de Francia es La canción de Rolando, otro guerrero, lo mismo que el Bewolfo de los daneses, cuyos enemigos son ogros y dragones. Las espadas y las lanzas tienen sed, en estas historias clásicas en las que se forja la identidad de un pueblo. Pero hay más. La guerra y el crimen están también en el origen o en la esencia de la mayoría de las religiones: la historia del cristianismo es en el fondo la historia de 121 un crimen, de una condena a muerte injusta, y el recuerdo y la posterior exaltación de la vida del condenado. El hinduismo tiene en su panteón al arquero Arjuna, quien debe luchar en la guerra entre Pandavas y Koravas en una batalla que parece aún más grande y monstruosa que la propia guerra de Troya. Dice El mahabarata: «Entonces, a la vista de los dioses ávidos, se desarrolló un terrible combate. Centenares de miles de soldados se pusieron frente a frente y lanzando gritos entraron en batalla. El hijo no conocía ya al padre, ni el padre al hijo, ni el hermano al hermano, ni el amigo al amigo». El judaísmo cuenta con un dios al que su Testamento llama «el dios de los ejércitos», que sometió a su pueblo a todo tipo de derrotas y dolores. En las religiones aborígenes, según el etnólogo LéviStrauss, suele haber un combate entre el Bien y el Mal en el que el héroe se enfrenta en desigualdad de condiciones y al final, como David frente a Goliat, acaba venciendo el Bien. Pero no con argumentos, sino con astucia y una espada. En América, los primeros libros escritos en español son crónicas de conquistas y batallas. Esa primera literatura latinoamericana nace narrando gestas que pueden incluso ser heroicas y casi siempre sangrientas. Bernal Díaz del Castillo en México, Pedro Cieza de León en Colombia y Perú, mi pariente Pedro Sarmiento de Gamboa en el Océano Pacífico, persiguiendo al corsario sir Francis Drake, al que nunca pudo agarrar, pero en cuya búsqueda acabó conquistando y, como se decía entonces, «descubriendo» multitud de islas. La guerra no solo forjó una identidad para los pueblos, sino que además organizó a la sociedad, dándoles a los guerreros la casta más alta. La primera nobleza, tanto en Europa como en Asia y África, fue el estamento militar. Hubo que esperar hasta el capitalismo, mucho después, para que se exaltara a 122 la burguesía trabajadora, en un fenómeno muy ligado al crecimiento de las ciudades. La guerra, siempre la guerra al principio de todo. Lo importante es lo que se hace después de ella. Tal vez por esto es que Kant consideró que la paz entre los hombres no es un estado de la naturaleza, es decir, que no es natural, y por lo tanto debe ser instituida. Se debe propiciar. En otras palabras, negociar. Si la paz no es un estado natural, aunque sí un fin deseado, quiere decir que es el resultado de un largo proceso de civilización, con todo lo que esto conlleva. Un niño no decide naturalmente resolver sus conflictos con el diálogo, sino a la fuerza. Civilizar o educar a ese niño es depositar en él una serie de contenidos que la humanidad, a través de una larga historia de desastres y oprobios, considera que son razonables para la vida en común. La violencia, en cambio, es una pulsión muy profunda que conecta a ese mismo niño con los gritos de los primeros hombres; con el instinto defensivo, reaccionario y conservador de la especie. Por eso es mucho más fácil ser violento que pacífico, y por eso el llamado del odio y de la guerra, en política, hace rugir a las masas, y es bastante más rediticio que la mesura y el diálogo. Querer construir un estado de paz es insertarse en esa preciosa creación humana que es la civilización; buscar la identidad en la violencia, por el contrario, es dejar resonar a través de nosotros a ese primer homínido que, en el film Odisea 2001, de Kubrick, lanza al aire el fémur de un bisonte; es convocar a Aquiles y al Cid con sus espadas y lanzas. Por eso los nazis revivieron a Sigfrido y adoraron la Cabalgata de las valkirias. En este punto específico, y atendiendo al mundo tal como es hoy, me atrevería a contradecir a Rousseau: no, el hombre no nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es al revés: el hombre es un ser violento y egoísta y la sociedad lo educa, lo incorpora a la civilización para que pueda convivir en paz con otros hombres. Es la civilización opuesta a la barbarie. Del choque brutal entre estas dos visiones del mundo, hace apenas setenta y cinco años, en la II Guerra Mundial, nació la nueva Europa que hoy conocemos, con su armonía, su seguridad, su paz. Una paz que costó cincuenta millones de muertos, según los cálculos más recientes. Desde un punto de vista epistemológico, es tal vez incorrecto afirmar que haya una «cultura de la violencia». Sin embargo, la guerra sí es un hecho cultural en el sentido de que propicia un debate, se inserta en el imaginario de una sociedad y en su memoria y por lo tanto cincela las ideas que al final se transforman en cultura. Por eso la pintura, la música y la literatura están plagadas de guerras, crímenes, combates y muerte. Tanto el Guernica de Picasso, como las tradicionales alfombras afganas que incorporaron en el tejido imágenes de helicópteros rusos y bombardeos, son prueba de ello. II Y justamente, ¿dónde han estado los artistas? Siempre cerca del palacio, pues si bien su arte se consideraba inútil para la administración y el manejo del reino, sí era importante para el rey, que sabía o intuía el extraño poder de las ficciones, fueran estas literarias, pictóricas o musicales, con la presunción de que en ellas estaba decidida otra suerte que no era presente sino que tenía que ver con la posteridad, con esa otra obsesión del poder y la memoria que consiste en labrar una imagen para que sea recordada. Las artes, además, daban al rey sosiego, alimentaban su espíritu y traían al palacio una atmósfera de exquisitez y modernidad que se contraponía a la vida ruda del campo. En la Ciudad Prohibida, en Pekín, hay un hermoso pabellón dedicado exclusivamente al «cultivo del espíritu» del emperador, pues ya desde entonces se presumía de la existencia de otro tipo de nobleza que era importante adquirir y que no era material, que no dependía del oro ni de las victorias militares. El artista creció cerca del poder, a veces como bufón y a veces como sabio, pero fue respetado sobre todo por esa extraña y misteriosa relación que los demás presumían o intuían que tenía con el porvenir. Platón decidió expulsarlos de la República por considerar que su arte era la imitación de una imitación, pero esto fue superado y el artista hizo mucho más que versiones celebratorias de la realidad y del poder. A finales del siglo XVIII el arte empezó a convertirse en una actividad comercial y salió del palacio. Se fue a los bares, a los burdeles, a los barrios bajos. Empezó a construir otra realidad para atenuar las carencias del mundo. Se hizo moderno. Cuando el arte dejó de ser celebratorio de reyes, o religioso y de temas bíblicos, se alejó de la guerra y empezó a observar la naturaleza, al ser humano común y corriente. Podríamos decir que en ese momento la paz llegó a los lienzos. El arte empezó a celebrar la vida, la frescura y la belleza, de un lado, pero también a interesarse por los grandes dramas de la condición humana: la finitud, la soledad, el desamparo. ¿Y cómo pudo el artista salir del palacio? Gracias a que el arte en general y la literatura en particular se convirtieron en actividades comerciales, que le dieron no solo sustento sino sobre todo independencia y libertad al artista para tratar cualquier tema y opinar sobre él. En el caso de la literatura, esta libertad se la dieron y se la siguen dando hoy los lectores, y solo ellos pueden seguirlo haciendo en tiempos difíciles. Cuando el artista sale del seno protector del palacio y es libre, se inaugura una cierta modernidad, 123 pues se convierte en una conciencia crítica de la sociedad y la época en la que vive, a veces en un incómodo testigo. O como dice Vargas Llosa: un perpetuo aguafiestas, pues es quien señala y toca las partes que más duelen. La literatura, como ya vimos, ha estado siempre ahí. Escribió la memoria de las gestas humanas, sus contradicciones y crueldades, y gracias a eso hoy podemos revivirlas e incorporarlas a nuestro imaginario. La literatura nos permite ir allá donde nunca fuimos, estar en batallas colosales, ser el héroe que levanta la espada y al mismo tiempo el soldado que recibe el golpe. Ser una masa dispuesta a decapitar al rey y ser el propio rey, cuya cabeza acabará en un cesto. La vida es breve y la literatura es en cambio muy larga y no tiene límites, y por eso nos permite multiplicar esa maravillosa sensación de estar vivos. Un libro leído con intensidad se suma a nuestra experiencia, no solo a nuestra biblioteca. Por eso Oscar Wilde decía que el gran drama de su vida era la muerte de Lucien de Rubempré, que es un personaje de Balzac. En otras palabras: la literatura nos permite alcanzar lo sublime, que en términos de Kant es la «contemplación de lo terrible, pero desde un lugar seguro». Además la guerra, al igual que el viaje, es usada frecuentemente como metáfora de la vida. Por este motivo quienes escriben sobre la guerra acaban con frecuencia, y probablemente de forma involuntaria, haciendo profundas reflexiones sobre la condición humana. Es lo que le pasa a Sun Tzé en El arte de la guerra, uno de los libros más antiguos que existen, escrito en el siglo IV A.C. ¿Qué puede hacer la literatura? La literatura puede contar la historia para que las generaciones futuras la lean y la recuerden, y sobre todo para que no se repita. Homero lo dice ya en La odisea: «Los dioses tejen desdichas a los hombres para que las 124 generaciones venideras tengan algo que contar». Y los pueblos desmemoriados, que no conocen su pasado, están condenados a repetirlo. A caer cíclicamente en los mismos errores y dilemas. Por eso se debe leer, porque, al fin y al cabo, una vida es poca vida. Pero, ¿qué se busca al escribir? No conozco una respuesta mejor que la dada por Saul Bellow al recibir el premio Nobel de Literatura en 1976: «El público inteligente espera oír del arte lo que no oye de la teología, la filosofía, la teoría social, y lo que no puede oír de la ciencia pura». «Lo que se espera del arte es que encuentre e indique en el universo, en la materia y en los hechos de la vida, aquello que es fundamental, perdurable, esencial». Es por esto mismo que los grandes conflictos, a través de la cultura, se transforman en conocimiento, y ese conocimiento y las convicciones inamovibles a las que una sociedad llega gracias a él, son tal vez la única posible retribución que se obtiene después de la gran derrota que supone cualquier guerra. Porque las guerras no se ganan ni se pierden, solo se sufren. Y todo el que ha estado en una guerra, así salga ileso, es un herido de guerra. Miremos la experiencia de Colombia. El libro más exitoso de las últimas décadas es la historia de una víctima y su familia. Se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad. Con él los lectores colombianos hicimos una profunda catarsis y lloramos, en sus páginas, el asesinato del padre, de nuestro padre. Todos nos convertimos en víctimas y eso nos hizo más sensibles y tal vez un poco más decididos a la hora de rechazar la violencia. Ese libro llevó a la sociedad colombiana a dar un paso en esa dirección, un paso que ya no tiene vuelta atrás. Claro, la literatura ha sido amplia y también nos dio su contrario: la vida privada del sicario que empuña el arma en Rosario Tijeras, de Jorge Fran- co, o en La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo, dos libros que permiten comprender la complejidad de un sistema del que, en el fondo, todos quieren escapar porque todos lo sufren. Leyendo las páginas de Mario Mendoza en novelas como Satanás o Lady Masacre sabemos lo que pasa por las noches en una Bogotá crepuscular, una urbe a veces cruel y despiadada que nos hace comprender mucho mejor la ciudad real y sus problemas. Incluso un fenómeno como el narcotráfico, cuya violencia mayor parece haber emigrado hoy a México, se nos hace más complejo y probablemente por eso mismo más despiadado en las páginas de El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez, donde asistimos a su efecto devastador en la vida privada de personas comunes y corrientes, como le sucede a esa pequeña comunidad rural, atrapada entre dos fuegos, en la novela Los ejércitos, de Evelio Rosero, o en la muy reciente Tierra quemada, de Óscar Collazos, en la que un grupo de civiles es desplazado por los combates y erra de un lugar a otro, sin saber al final si son solo víctimas civiles o si están presos, en uno de los retratos más lúcidos y desgarradores de ese conflicto al que hoy todos queremos ponerle el punto y aparte, y la palabra «fin». Puede que la literatura colombiana no logre por sí misma que nuestro país consiga la paz, pero sí la escribirá, en un futuro que espero sea próximo, para que los lectores la incorporen aún más a su vida, la comprendan mejor y por eso mismo la protejan. Para que tantos años de conflicto se transformen en memoria escrita, en conocimiento. Y así tal vez ya no se repita nunca, porque la lectura nos hace conocer de un modo más profundo las cosas, y quien ha leído de joven las consecuencias de la guerra en su propio medio es difícil que en la edad adulta elija ese camino para resolver sus diferen- cias, del mismo modo que es improbable que quien se conmovió de joven con el Diario de Ana Frank, se convierta después en un nazi antisemita. El escritor, por supuesto, no escribe persiguiendo este fin, porque su arte, por definición, no tiene una utilidad específica por fuera de sí mismo. Pero esto no quiere decir que no tenga una utilidad. Hace poco, el escritor William Ospina se preguntaba en otra conferencia por la utilidad de las nubes, y se respondía con un verso de Leopoldo Lugones: «Las nubes servían para mirarlas mucho». Lo mismo pasa con las novelas: sirven para leerlas, para vivir con intensidad lo que hay en ellas. Para leerlas mucho. Hace algunos años, en una entrevista, el escritor israelí Amos Oz decía que en el manejo de conflictos como el de Oriente Medio (y aquí podemos agregar tal vez el de Colombia) solían oponerse dos visiones literarias: de un lado la justicia poética al estilo de Shakespeare, donde nadie transige, los principios y el honor prevalecen sobre todo, incluso sobre la vida, y al final se recupera la dignidad pero con un inconveniente, y es que el escenario queda cubierto de sangre y todos están muertos, dignos pero muertos, como ocurre en Hamlet, Timón de Atenas o Macbeth. Del otro lado encontramos la triste e imperfecta justicia humana de Chéjov, con personajes que discuten sus desacuerdos, los resuelven y al final regresan a sus casas bastante frustrados. En El tío Vania, Astrov le pide a Vania que le devuelva un frasco de cicuta para suicidarse, y Vania le recomienda que vaya al bosque y se pegue un tiro; al final hacen las paces. Se odian, claro que sí, porque se han provocado heridas que no cicatrizarán en mucho tiempo. Pero llegaron a un acuerdo. Por eso regresan cabizbajos a sus casas, pateando alguna piedra por el camino y murmurando esas frases que nunca llegan a tiempo 125 logo, por doloroso y frustrante que pueda parecer a algunos sectores, y con todos los riesgos que puede acarrear, antes que la venganza de Hamlet o el resentimiento de Timón de Atenas, tal vez porque la justicia poética, con toda su fuerza expresiva, vive mejor en los implacables versos de Shakespeare que en la realidad. c Cafetería de Artesanías Barranquitas, 1967. Serigrafía/ cartulina en las discusiones. Regresan frustrados, sí, pero regresan vivos. Esa es la gran diferencia entre los dramas de Chéjov y los de Shakespeare. En los de Chéjov la vida sigue. Por fortuna, según veo en las encuestas, los colombianos preferimos la chejoviana actitud del diá- 126 MARISA MARTÍNEZ PÉRSICO Salón de belleza de Mario Bellatin, o la transposición narrativa de la técnica cinematográfica del time lapse Revista Casa de las Américas No. 276 julio-septiembre/2014 pp. 127-134 D e entre las diferentes maneras en que las narraciones literarias representan el devenir del tiempo a nivel intratextual escogeré dos operaciones, como preámbulo al estudio de la novela Salón de belleza, del escritor Mario Bellatin (Ciudad de México, 1960). La primera operación se concentra en el modo en que una narración gestiona la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato (o del discurso), es decir, cómo se representan literaria o cinematográficamente la concatenación de eventos y los momentos de enunciación. ¿De qué manera se plasma la duración en una novela o en un film? ¿Cómo se engarzan el momento de la enunciación con lo enunciado? ¿Hay flashbacks, flashforwards, fundidos en negro, procedimientos elípticos sustantivos? Y con sustantivos me refiero a si estos intervalos, saltos y cortes son meras piruetas temporales para, por ejemplo, ahorrar al lector el detalle de sucesos que podría inferir, o si la elección de tales procedimientos aporta un plus de sentido al argumento. En Nocturno de Chile (1999), de Roberto Bolaño, es gracias al flashback que condensa décadas de historia chilena, recordadas en una sola noche de fiebre, que el discurso del personaje protagónico se asemeja a una confesión y nos permite deducir que el sacerdote del Opus Dei, Sebastián Urrutia, está intentando expurgar sus 127 culpas y responsabilidades antes de morir, mediante el sacramento de la confesión. Sin ese desfasaje evidente entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato no sería posible asignarle el significado –nada secundario– del arrepentimiento y, en consecuencia, deducir la complicidad y el colaboracionismo de la clase religiosa con el modus operandi de la dictadura militar en el Chile de Augusto Pinochet. Entre los casos de coincidencia entre ambos tiempos señalaré la película Última llamada (Phone boot), del año 2003, con Colin Farrell y Kiefer Sutherland, que transcurre enteramente en una cabina telefónica mientras un francotirador amenaza a un reconocido publicista con matarlo si se le ocurre moverse de lugar. En este caso, el sentido de la coincidentia temporum es el incremento del suspenso, pues la salvación o la muerte penden de un hilo y pueden resolverse en una u otra dirección de un segundo para el otro. Una gestión del tiempo efectista, de factura hollywoodense. También el tiempo del relato puede hacerse mayor al de la historia, por amplificación estilística: así sucede en la novela Mientras agonizo (1930), de William Faulkner, en la que comparecen hasta quince narradores. La amplificación se evidencia en el episodio en que los hermanos Bundrends transportan el ataúd de la madre hasta el pueblo de Jefferson y este mismo momento se replica en la memoria de varios personajes gracias a la técnica del fluir de la conciencia, en los metódicos pensamientos de cada uno de los vástagos. Encontramos narraciones ralentizadas, donde el tiempo de la enunciación dura más que el tiempo de las acciones enunciadas, en las numerosas descripciones naturalistas de la novela La Regenta (1884-1885), en el famoso episodio de la magdalena proustiana en En busca del tiempo perdido (1913-1927) o en la descripción 128 minuciosa de la travesía marítima desde La Habana hasta La Guaira en El siglo de las luces (1962). La adaptación cinematográfica Berlin Alexanderplatz (1980), de Rainer Werner Fassbinder, con sus quince horas de duración, busca aproximarse al despliegue sintagmático del lenguaje verbal y a la capacidad acumulativa de su hipotexto narrativo, la novela homónima de Alfred Döblin (1929). La segunda operación que me interesa destacar, además de las correspondencias existentes entre los tiempos de la historia y del relato, es el vínculo que entabla la gestión del tiempo con la verosimilitud, es decir, si la representación literaria o cinematográfica del tiempo aspira a crear ilusión de verdad o no. En El retrato de Dorian Grey (1890), en el cuento de Jorge Luis Borges «El inmortal» (1947), en la nouvelle de Adolfo Bioy Casares El perjurio de la nieve (1945), en El curioso caso de Benjamin Button (1922), de Francis Scott Fitzgerald, llevado al cine en 2008, operan las coordenadas del discurso fantástico. Se busca deliberadamente crear una distorsión del decurso temporal, una ruptura entre el tiempo de la literatura y el tiempo de la vida: un joven no envejece pero metonímicamente su retrato sí lo hace, un anciano vive dos mil años y se encamina a la inmortalidad, la implementación de una rutina perfecta genera la detención literal del tiempo con el objetivo de frenar el avance de una enfermedad, o un hombre nace con el cuerpo de una persona de ochenta años y, a medida que pasa el tiempo, rejuvenece. El tiempo sufre un colapso y estas distorsiones en la cronología humana son significativas a nivel del sentido, pues como sostiene Rosemary Jackson al hablar del modo fantástico, apelar al fantasy implica de por sí una voluntad de subversión de las leyes de la realidad (74). La alteración del tiempo en muchas de las narraciones citadas revela el deseo de no enve- jecer, de no morir, postula la posibilidad –gracias al artificio del arte– de gozar del divino tesoro de la juventud, en palabras de Rubén Darío. A este propósito, Mario Vargas Llosa establece una taxonomía de cuatro categorías temporales en su estudio sobre Madame Bovary, La orgía perpetua (1975): el tiempo imaginario, el lineal o específico, el circular o de repetición y el tiempo de la descripción del mundo exterior. Estas categorías resultarían útiles para su aplicación al estudio del discurso cinematográfico, para analizar las dificultades o desafíos que plantearía la traducción intersemiótica o representación cinematográfica de, por ejemplo, el tiempo imaginario –que expresa las fantasías, los sueños y los deseos que transcurren en la mente de los personajes– sin apelar a una voz en off o a las anacrónicas didascalias que se abandonaron desde el cine mudo. La traducción intersemiótica del tiempo imaginario –con la subjetividad en la durée que conlleva, por definición– sería conflictiva, en parte, por aquello que Carmen Peña-Ardid calificó de «fuerte interdependencia entre tiempo y espacio en el film» (191). El tiempo no puede filmarse ni expresarse si no es con relación a un espacio, y este, a su vez, siempre aparece con relación al discurrir temporal. La falta de flexibilidad en el manejo de la temporalidad que demuestra el cine, en comparación con la novela, se evidenciaría, ante todo, en la plasmación del tiempo imaginario. Pasemos ahora a Salón de belleza, novela publicada en 1994 en Lima por el escritor peruanomexicano Mario Bellatin y reditada en 1999 por Tusquets. ¿Cómo se plasma el decurso temporal en esta obra? Postularé la idea de que la gestión del tiempo es de factura cinematográfica, y que el autor la concibe icónicamente, en imágenes, para buscar aproximarse a la celeridad y simultaneidad comunicativa intrínseca al lenguaje del séptimo arte. Es pro- bable que haya influido su temprana formación en el mundo del cine, pues Bellatin estudió guion cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Así caracteriza Octavio Constenla Díaz esta experiencia: En junio de 1983 Mario Bellatin llegaba a La Habana, en donde residió hasta septiembre de 1985. Y aunque no se sabe mucho de esta etapa, sí que fue decisiva para que empezara a desarrollar su particular estética literaria. A ello lo ayudó realizar estudios sobre diversas películas de Stanley Kubrick, John Ford y John Cassavetes, puesto que se acostumbró a pensar literariamente en «términos cinematográficos», es decir, a escribir como si estuviera realizando un guion de un clásico cinematográfico poniendo mucho énfasis en determinados efectos para que las escenas atraparan la atención del espectador o, en este caso concreto, el lector. Pero la escenificación de la palabra escrita acompaña a Bellatin en otros ámbitos. Por ejemplo, durante las presentaciones de sus libros suele usar estrategias performáticas e improvisar happenings: Las presentaciones de libros realizadas por el escritor mexicano Mario Bellatin son un verdadero espectáculo, la prueba de que las acciones del artista no se detienen únicamente en la literatura y que posee una visión del arte total [...]. En la presentación de El jardín de la señora Murakami apareció sentado en el suelo, con unas gafas negras y un kimono japonés charlando con los presentes mientras comía arroz cocido y una muchacha de origen zapoteca traducía sus palabras al idioma del país nipón. En la de Leccio129 nes para una liebre muerta ni siquiera se presentó. Un actor cuyo aspecto era similar a Francis Bacon –pintor en el que se inspira el libro– dijo ser Mario Bellatin y estar incapacitado para hablar [...]. El día de la presentación de Canon perpetuo, apareció acompañado de una mujer que, al tiempo que él leía una escena de la novela, se levantó y simuló el asesinato de una anciana que se encontraba en el público.1 La voluntad escénica del autor peruano-mexicano fue puesta en primer plano por el crítico rosarino Reinaldo Laddaga en su libro Espectáculos de la realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas (2007), donde estudia la obra de artistas productores de «espectáculos de la realidad», como Bellatin o César Aira. Estos autores se ocupan de montar escenas en las cuales se exhiben, en condiciones estilizadas, objetos y procesos de los cuales es difícil decir si son naturales o artificiales, simulados o reales. Construyen: [...] dispositivos de exhibición de fragmentos de mundo, que se presentan de modo tal que las posiciones de sujeto que se constituyen en la escena que componen difieran de las que el largo siglo XIX les había atribuido a productores y receptores: la tendencia común entre artistas a construir menos objetos concluidos que perspectivas, ópticas, marcos que permitan observar un proceso que se encuentre en curso. Una literatu1 Por otra parte, desde el año 2000 es director de la Escuela Dinámica de Escritores en la Ciudad de México, donde no enseña técnicas de escritura, sino que busca colocar a los talleristas en contacto con experiencias que los inspiren a escribir. Esta escuela desde hace tres años se dedica, también, a la producción de programas televisivos. 130 ra que aspira a la condición de la instantánea [Laddaga: 14]. Si debiera postular un correlato cinematográfico de la gestión del tiempo en la novela de Bellatin, se trataría de la técnica de rodaje conocida como timelapse, también usada en fotografía. Es una secuencia de video acelerada, donde los acontecimientos suceden a una velocidad mucho más rápida que la normal. El objetivo es mostrar sucesos que transcurren a velocidades muy lentas, cuyas variaciones resultan imperceptibles para el ojo humano, por ejemplo, el transcurso desde el amanecer al anochecer, el cambio de las estaciones del año, el fenómeno de la aurora boreal, el movimiento de las nubes, el brote de una flor. Existen dos métodos básicos para la realización de videos con la técnica time-lapse: uno es la filmación de videos con una cámara, para posteriormente acelerar la cinta en cualquier programa de edición; el otro es la captura de varias fotografías o imágenes fijas a determinados intervalos. En la posproducción se unen y se les asigna una velocidad específica; en este montaje se pueden emplear libremente diferentes velocidades de fotogramas por segundo para crear la ilusión del time-lapse. En la plataforma web YouTube se aloja el video «Manzana en descomposición», de un minuto y medio de duración, donde se puede apreciar la descomposición de esta fruta a lo largo de varias semanas, filmada con esta misma técnica y con cámara fija. Este video es una analogía icónica de lo que muestra la novela de Bellatin: la paulatina decadencia de un grupo de seres vivos contagiados por una peste innominada, hombres y peces sometidos a un lento proceso de descomposición que lleva a la desaparición. El escritor no comete el descuido de ofender la inteligencia del lector y nombrar la enfer- medad, pero se deduce por la sintomatología que se trata del VIH. Publicada en 1994, la novela se convierte en un testimonio de época, teniendo en cuenta el desconocimiento que aún existía a principios de los años noventa sobre el tratamiento del sida: los medicamentos antirretrovirales se descubren precisamente en esa década, que es el punto de inflexión en el que se pasa de la ignorancia social y el miedo generalizado a la explosión informativa en los medios de comunicación sobre los métodos de diagnóstico y prevención de este mal.2 La novela retrata dos épocas como dos antítesis: un pasado en que el negocio regenteado por el narrador, un peluquero travesti, era un salón de belleza, y un presente en que se ha transformado en el Moridero, es decir, un refugio para marginados sociales –comunidad gay enferma de VIH– donde no se les ofrece la falsa ilusión de poder sobrevivir sino que se les ayuda a morir en compañía. Ambos planos temporales, espaciales y anímicos se evidencian en la caracterización que el protagonista hace de los cronotopos narrativos: el salón es «un espacio que alguna vez estuvo destinado a la belleza y ahora lo está para la muerte» (Bellatin: 47). Para narrar el pasado de esplendor se reserva la distancia que imprime el pretérito pluscuamperfecto del indicativo, también el pretérito durativo –el imper- fecto–, que denota acciones rutinarias y frecuentes. Para el presente de Moridero se reservan o bien el presente indicativo o un pretérito más inmediato y puntual, el indefinido, que denota acciones únicas, escasas, sin proyección en el tiempo: acciones destinadas a morir en el impulso. En el título de la novela opera una inversión irónica: se la bautiza Salón de belleza cuando lo que se muestra con detalle es un espacio donde reinan la angustia, la agonía y la desaparición. Es en este presente caduco donde se concentra el time-lapse: Salón de belleza es una metafórica «novela de divulgación» que muestra –a la manera de un montaje de fotogramas– el avance de los síntomas de la llamada peste rosa: las manifestaciones de la decadencia física progresiva según las particularidades individuales, la resistencia o debilidad somática a la enfermedad, la entereza o vulnerabilidad sicológica. Hay una pasarela de personajes que pasan de los ojos hundidos y pronunciados a la delgadez progresiva, aparición de manchas rosáceas, proliferación de pústulas, tos, delirio, ataque de hongos, y de enfermedades oportunistas como la tuberculosis, y muerte. Se retratan ciclos de enfermedad que resultan verosímiles, como si la cámara se focalizara en las vidas de distintos enfermos para testimoniar cómo responden a la plaga: 2 En un intercambio de correos electrónicos mantenido el 5 de marzo de 2013 con el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, Darío Villanueva, este me señala una película/documental de Víctor Erice que podría semejarse al uso del time-lapse que, en mi opinión, pone en práctica Bellatin en su novela. Se trata del largometraje El sol del membrillo, de 1992, que muestra cómo el paso del tiempo corrompe el árbol que el pintor Antonio López está pintando (un membrillero plantado en su estudio, que el artista se decide a pintar justo cuando sus frutos empiezan a madurar). [...] hasta ahora tengo solo atisbos, signos externos como la pérdida de peso, las llagas y las ampollas [Bellatin: 22-23]. [...] su belleza era sosegada [...] antes de que su enfermedad avanzara hasta dejarlo en un estado de delirio [...]. No me importaron las costillas protuberantes, la piel seca, ni siquiera esos ojos desquiciados [...] la decadencia final vino por el cerebro. Comenzó con un largo discurso delirante [...] fue atacado por una tuberculosis fulminante, 131 pues falleció luego de un acceso de tos. [...] con el muchacho perecieron tres peces al mismo tiempo [26]. [...] el nieto era un muchacho de unos veinte años que ya había comenzado a perder peso y a mostrar los ganglios inflamados. [...] se mantuvo echado en la cama esperando pacíficamente que su cuerpo desapareciera [33]. [...] me miré en el pequeño espejo que reservaba para afeitarme y vi un par de pústulas en la mejilla derecha [...] quince días después mi fuerza corporal empezó a disminuir levemente [...] al descubrir las heridas en mi mejilla las cosas acabaron de golpe [53-55]. [...] Una de las maneras más fastidiosas de morir se da cuando la enfermedad empieza por el estómago. [...] El huésped sufre de una diarrea constante que va minando el organismo [...] el cuerpo cae en un extraño letargo [...]. Los sentidos están completamente embotados. Se vive como en un limbo. [...] este estado suele durar de una semana a diez días [58]. Un elemento fundamental para la consecución del efecto time-lapse es el empleo de una cámara fija, el punto de vista o perspectiva focalizada en un único espacio, que en la nouvelle de Bellatin es el salón –de belleza o de enfermedad– y que le da una apariencia cinematográfica. Carmen Peña-Ardid, en su libro Cine y literatura: una aproximación comparativa (2009), se refiere al modo en que se distingue la perspectiva cinematográfica de la literaria: El concepto de punto de vista en el cine, a diferencia de la novela, tiene al menos un primer sentido no metafórico; antes que nada es, literalmente, un punto de vista óptico, el lugar de emplazamiento de la cámara desde el que se mira –y se da a 132 ver– un objeto dado. Efectivamente, a menudo se ha repetido que la técnica de exposición selectiva (más que en ningún otro género) propia del cuento se asemeja a la técnica cinematográfica en la medida en que ambas expresiones artísticas cuentan historias mediante una serie de sugerencias, gestos, matices e imágenes, con tal precisión, que no requerirían mayor elaboración o explicación [143]. El rodaje con cámara fija es ideal para mostrar un proceso, para testimoniar el devenir del tiempo, como sucede en la película chilena El baño (2005), del director Gregory Cohen, rodada enteramente en un baño, que revisa dos décadas de historia nacional a través de los diversos usuarios del baño de una casa en un barrio no especificado de Santiago de Chile. En una esquina de la pared, una cámara oculta –la única en toda la cinta– va capturando la violencia, la soledad, el placer y la locura de unos personajes que vegetan entre la bañadera y el bidet. Aunque Salón de belleza sea una obra escrita con lenguaje llano, que parece no plantear dificultades formales, en verdad posee una complejidad estructural que pone en funcionamiento un doble time-lapse simultáneo. A la exhibición minuciosa del proceso de enfermedad humana se suma, paralelamente, la plaga que ataca a las peceras que decoran el salón. Aquí se pone de manifiesto el procedimiento de puesta en abismo: a los peces les sucede lo mismo que a los humanos. El agua pasa de ser transparente a verdosa, las distintas especies (escalares, monjitas, guppys reales, carpas doradas, axolotes, peces basureros) son atacadas por los hongos y van mermando hasta morir. Cuando el salón era todavía un centro de belleza, el peluquero había colocado peceras para que las clientas tuvieran la sensación de encon- trarse sumergidas en un agua cristalina y salieran rejuvenecidas y bellas a la superficie, pero cuando el local se convierte en moridero el peluquero confiesa que empiezan a quedar los acuarios vacíos. El protagonista reconoce que cuida mal a sus peces, facilita contagios, realiza experimentos sádicos para ver cuánto resisten a las adversidades ambientales: mezcla tipos de peces, algunos de ellos carnívoros, les quita los motores que purifican el agua o los termostatos. Afirma, por ejemplo, que había dejado de alimentarlos, sin remordimientos, con la esperanza de que se fueran comiendo unos a otros, para finalmente arrojarlos al excusado y poder tener los acuarios libres para recibir peces de mayor jerarquía. Esta recursividad de la novela esconde un planteo metafísico vehiculizado a través de la alegoría: los peces cautivos en las peceras están en manos de un despiadado cuidador que experimenta con ellos hasta la muerte, observando su decadencia progresiva y dejándolos huérfanos de todo cuidado de la misma manera que los hombres recluidos en el antiguo salón de belleza están en manos de una especie de «demiurgo hostil» que experimenta con ellos enviándoles una peste que los reduce lentamente, y de la que no hay salvación posible. De esta forma, el salón de belleza es una pecera simbólica. El doble proceso de enfermedad y muerte, de peces y hombres, es descrito «cinematográficamente». Aparecen elipsis temporales, blancos tipográficos y descripción de síntomas que se agravan progresivamente como equivalentes de los fotogramas de una cinta acelerada: Ahora que el salón se ha transformado en un moridero [...] me cuesta trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo [Bellatin: 11]. [...] en esos días murieron también unos escalares a los cuales les habían aparecido hongos en el cuerpo [30]. [...] de un día a otro comenzaron a aparecerles hongos [...] al principio se trató de unas extrañas nubecitas que crecían en los lomos. Se veían los colores opacados por una gran aureola parecida al algodón. Finalmente todos los cuerpos fueron contagiados y los escalares se fueron al fondo un par de días antes de morir [41]. [...] pronto las heridas de mis mejillas se extendieron por el cuerpo [...] me sentía como aquellos peces invadidos por los hongos, a los cuales rehuían incluso sus naturales depredadores [...] cualquier pez con hongos solo moría de ese mal [61]. El paralelismo entre el destino de hombres y peces es, además, una alusión intertextual a la cuentística de Julio Cortázar y su técnica de los pasajes. El guiño más evidente lo entabla con el cuento «Axolotl» (en Final del juego, 1956), en el siguiente fragmento: Me llamaban mucho la atención las carpas doradas. En la misma tienda me enteré de que en ciertas culturas es un placer la simple contemplación de las carpas. A mí comenzó a sucederme lo mismo. Podía pasarme varias horas admirando los reflejos de las escamas y las colas. Alguien me contó después que aquel pasatiempo era una diversión extranjera [13]. Otro parentesco con la estética del argentino es la vacilación a la que arroja al lector entre optar por una explicación realista y otra fantástica en torno a la interpretación de la conexión entre hombres y peces: o el peluquero no cuida a los peces, por eso 133 se contagian y mueren (solución realista), o existe una conexión inexplicable (solución fantástica) entre ambas categorías de seres, que se trasmiten la peste unos a otros y se comportan de modo similar. Aquí entra en consideración uno de los modos de gestionar la relación entre el paso del tiempo y la verosimilitud de la que hablamos párrafos atrás. En Salón de belleza, la plasmación del decurso temporal aspira a sembrar ambigüedades y vacilaciones lectoras propias del modo fantástico. Por apelación al recurso del time-lapse concluimos que, en la gestión del tiempo de la historia y el tiempo del relato, los intervalos, saltos y cortes no son meras piruetas temporales sino que aportan un plus de sentido al argumento: son una pieza clave para trasmitir al lector un mensaje sobre la dramática caducidad de la vida y su apagamiento progresivo e inevitable. Las pestes literarias tienen una larga tradición, desde Edipo rey de Sófocles, pasando por El decamerón de Boccaccio, Diario del año de la peste (1722) de Daniel Defoe, la peste blanca de La dama de las camelias (1848), La peste (1947) de Albert Camus, El amor en los tiempos del cólera (1986) de Gabriel García Márquez, o el Ensayo sobre la ceguera (1995) de José Saramago. Salón de belleza se suma al inventario mostrándonos una peste posmoderna, que –como la de Tebas, en virtud de la alegoría explicada– se podría leer como un castigo divino y que –a diferencia de la peste elaborada por Camus– no concibe la alternativa de solidaridades sinceras. Cabe señalar que la enfermedad es un tópico recurrente en la narrativa de Mario Bellatin, y que también aparece en textos como Damas chinas (1995) o La enfermedad de la 134 Sheika (2007). Queda para una nueva ocasión la posibilidad de interpretar otras narraciones de Mario Bellatin –Flores (2004) o Lecciones para una liebre muerta (2005), por ejemplo– como nuevos tipos de relato de extracción cinematográfica, en la variante de cortometrajes yuxtapuestos. Bibliografía Bellatin, Mario: Salón de belleza, México, Tusquets Editores, 1999. Constenla Díaz, Octavio: «Putrefacción y salvajismo. Ese joven escritor carnívoro que fue Mario Bellatin», en El coloquio de los perros, monográfico 1, 2011 y 15 de febrero de 2014, en <http:/ /www.elcoloquiodelosperros.net/numerobellatin/ beoc.html>. Jackson, Rosemary: The Literature of Subversion, Londres, Routledge, 1981. Laddaga, Reinaldo: Espectáculos de la realidad. Ensayo sobre la narrativa latinoamericana de las últimas dos décadas, Rosario, Beatriz Viterbo, 2007. Nenolive: «Manzana en descomposición», YouTube, 16 de febrero de 2014, en <http://www.youtube. com/watch?v=LLvAK_vfUuw>. Peña-Ardid, Carmen: Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 2009. Ross, Martin: «Las presentaciones de libros y exposiciones del performer Mario Bellatin», en El coloquio de los perros, monográfico 1, 2011 y 18 de diciembre de 2013, en <http://www.elcoloquio delosperros.net/numerobellatin/beoc.html>. Vargas Llosa, Mario: La orgía perpetua. Flaubert y Madame Bovary, Lima, Santillana, 2007. c