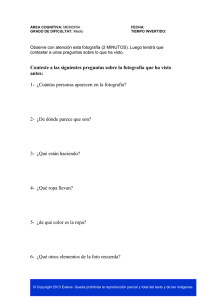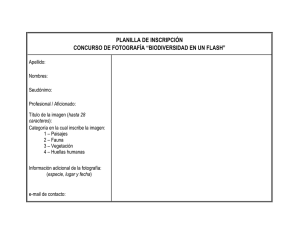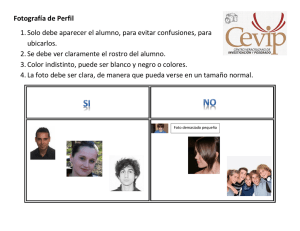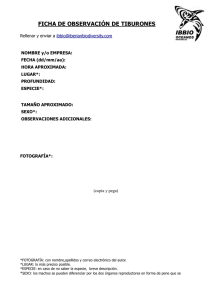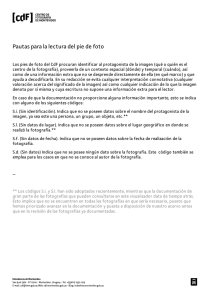tierra de canela ok.indd
Anuncio

TIERRA DE CANELA TIERRA DE CANELA Traducción: Martín R-Courel Ginzo www.editorialviceversa.com Algunos de los nombres de los personajes que aparecen en el libro se han cambiado en aras de proteger la privacidad de las personas y su anonimato. Título original: The Good Daughter © Jasmin Darznik, 2011 Publicado por Grand Central Publishing, una división de Hachette book Group, Inc. Traducción publicada bajo licencia de Sandra Dijkstra Literary Agency y Sandra Bruna Agencia Literaria, S.L. © Editorial Viceversa, S.L.U., 2011 Àngel Guimerà, 19, 3º 2ª. 08017 Barcelona (España) © de la traducción Martín R-Courel Ginzo, 2011 Primera edición en castellano: junio 2011 Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos. ISBN: 978-84-92819-68-3 Depósito legal: B-20825-2011 Impreso y encuadernado en Rotocayfo (Impresia Ibérica) Printed in Spain – Impreso en España A mi madre y a mi abuela Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La avenida Moniriyeh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aroos (la novia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El sueño del opio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En casa de Sohrab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El exilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El callejón de Zahirodolleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damad farangi (el novio extranjero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Trono del Pavo Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La revolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Buena Hija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 15 47 74 111 132 150 169 191 247 282 311 omo todas las fotografías que nos acompañaron cuando abandonamos Irán, ésta era flexible y gruesa como el cuero. Tenía los bordes destrozados y un largo pliegue blanco atravesaba la imagen. Aparentemente, era una fotografía vieja como cualquier otra, pero era distinta a las demás. La chica que aparecía en ella era mi madre, Lili, y aunque no podía tener más de catorce años, alguien le había perfilado los ojos con kohl y pintado los labios con un carmín tan oscuro que parecía negro. Llevaba un vestido de satén, tirante en el torso y ceñido en la cintura, y sobre los hombros, torpemente encogidos, le caía un velo nupcial. El hombre que estaba a su lado no era mi padre. Yo nunca lo había visto. Acompañaba su esmoquin con un sombrero fedora gris, y su mano derecha, de dedos sorprendentemente elegantes, rodeaba la cintura de mi madre. Una novia, me percaté con un sobresalto; mi madre había sido una vez la novia de aquel extraño. Casi tan increíble como esta revelación era la expresión del rostro de mi madre en la foto. Con la mirada clavada en la distancia y el labio inferior componiendo un puchero, cabía pensar que en la siguiente foto saldría llorando. Jamás habría imaginado a mi orgullosa madre iraní con aquella expresión. Me senté, perpleja, sujetando la foto entre el pulgar y el índice, incapaz de apartar la mirada. Estaba en la casa de mi madre, 9 a la que jamás habría imaginado regresar. Era casi de noche, cinco semanas después del funeral de mi padre; estaba ayudando a mi madre a revisar las cosas de él, y la fotografía se había caído de entre un montón de cartas cuya escritura persa mis ojos ya no podían seguir. Una fotografía escondida, olvidada y ahora encontrada. Probablemente los iraníes se encogerían de hombros ante un descubrimiento así, elevarían los ojos al cielo y apelarían al qesmat, o destino, una palabra que había oído a menudo en los días que siguieron a la muerte de mi padre. El qesmat, dijo mi madre, me había traído de nuevo a California. Hacía casi un año que no la veía cuando me llamó para decirme que mi padre estaba en el hospital y que tenía que ir a casa… ya. Salí de mi piso en la costa Este sin siquiera hacer una maleta. Murió antes de que mi avión aterrizara en San Francisco, pero regresaba a la casa de mis padres sin estar preparada todavía para las lágrimas. Mi madre y yo sufrimos nuestro desconsuelo distanciadas, cada una a su manera. Las amigas de Lili la rodeaban, llorando con ella, reconfortándola y acompañándola en los rezos un día tras otro. Yo me encerré en mí misma. No lloré. Tres días después del funeral, llevé a mi madre en coche al aeropuerto y juntas contemplamos el féretro lleno de lazos negros con el cadáver de mi padre cuando era subido al avión que lo transportaría a través del océano hasta Alemania, la patria a la que había renunciado cuando se trasladó a Irán en los años sesenta del siglo pasado para casarse con mi madre. Aquella mañana de diciembre, el cielo, casi sin nubes, era de un azul excepcional. «Qesmat», susurró mi madre cuando el avión trazó un arco y desapareció de la vista, y entonces, al oír eso, por fin lloré. Hubo un tiempo en que habíamos conformado nuestro propio mundo, mi madre Lili y yo, una pareja constante e íntima más allá de la cual no me era dado imaginar nada, y menos que nada, a mí misma. Entonces vinimos a Norteamérica y empecé a convertirme en una chica norteamericana. Fue entonces cuando mi madre empezó a hablarme de la Buena Hija. La Buena Hija vivía en Irán. Ella no replicaba… como había aprendido a hacer yo en este kharab shodeh, en este lugar corrompido. En realidad, ella generalmente no hablaba mucho. La Buena Hija escuchaba. 10 Atendía —siempre— a lo que se le decía sobre los modales y el recato. Ella no se iba por ahí a jugar sola en la calle. La Buena Hija se sentaba al lado de su madre y se embebía de sus palabras. Cuando un hombre la miraba, bajaba los ojos de inmediato. Y era muy, muy bonita, con una cara dulce y una melena larga y suelta, exactamente igual que las de las doncellas de las miniaturas persas. Con los años la Buena Hija se convirtió en una pulla dirigida a mi persona, en una advertencia, un presagio. Cuando le hablaba a mi madre de modo poco recatado, cuando me ponía una falda demasiado corta o dejaba que los chicos ligaran conmigo, ya no era la verdadera hija de mi madre, su Buena Hija. —Si te vuelves como las chicas de aquí —decía mi madre—, regresaré a Irán para vivir con mi Buena Hija. Yo sabía que la Buena Hija no era más que un cuento que ella se había inventado para asustarme y convertirme a mí también en una buena hija. Contar tales historias era la forma que tenía mi madre de mantenerme cerca y de que siguiera siendo buena. Pero yo no quería tener nada que ver con la Buena Hija del mundo iraní de mi madre. Cuanto menos me pareciera a ella, tanto mejor para mí. Cuando encontré la fotografía de mi madre vestida de joven novia, ya me había ido de casa, como hacen las chicas de este país y jamás harían las verdaderas hijas iraníes. Sin embargo, después de la muerte de mi padre permanecí cuarenta días en la casa paterna, sonriendo y asintiendo con la cabeza como la Buena Hija de los cuentos de mi madre, mientras sus amigas venían de visita por las tardes, envueltas en sus velos ribeteados de encaje y con los ojos esmeradamente maquillados. «¿Y qué va a hacer ahora?», cuchicheaban entre sí, y durante cuarenta días les serví el té y las observé en silencio, mientras ellas a su vez observaban a mi madre en busca de alguna pista. Concluidos los ritos fúnebres y desaparecidas las visitas, cuando encontré la fotografía, la casa estaba por fin vacía. Las bandejas de dátiles, pasteles y frutas habían sido retiradas, y los envases de cartón continuaban esparcidos por los suelos de todas las habitaciones. Estuve hasta bien entrada la tarde recogiendo ropa, facturas, cartas y los álbumes de fotos encuadernados en 11 piel de mi madre. En uno de los dormitorios de invitados encontré los libros de Rilke, Kant y Khayyam de mi padre, y también el Corán con adornos dorados, el rosario y el chal de oración de mi abuela Kobra. En el armario empotrado de mi antiguo dormitorio encontré las muñecas gitanas que mi abuela había cosido para mí en Irán hacía años y un libro de dibujos persas pintarrajeado con mis garabatos infantiles. Mi madre y yo estábamos solas en la casa donde ella ya no podía permitirse seguir viviendo, y cuando la fotografía se deslizó de entre un puñado de cartas, ella se encontraba arriba, durmiendo, con un frasco de Valium abierto encima de la mesilla. Llevé la fotografía al salón y me senté en el suelo con las piernas cruzadas durante mucho tiempo, mirando fijamente la gran fotografía de estudio en blanco y negro de mis padres el día de su boda. Teherán, 1962. Ella, con el pelo negro como el azabache y unos ojos de Cleopatra, haciendo de Elizabeth Taylor para el Richard Burton rubio y algo avergonzado de mi padre. Crecí con esa foto y escuchando historias sobre la boda de mis padres, que a ella le encantaba relatar. Todos los ojos, me había contado, la seguían el día que se casó con su damad farangi, su novio europeo. Como prueba de lo que había sido ella, de lo que había sido nuestro país en otro tiempo, colgó aquel retrato en todos los hogares que tuvimos en Norteamérica: la casa adosada de Terra Linda, la de cinco dormitorios en las colinas de Tiburón, la villa de Richardson Bay. Durante muchos años, si alguien me hubiera pedido que le hablara de Irán, habría señalado aquella fotografía de mis padres, como si todas las historias empezaran allí y en aquel momento. Ahora había encontrado una fotografía que había sobrevivido a la revolución, a la guerra, al exilio y también a algo más: a la voluntad de mi madre de olvidar el pasado. Aunque aún no podía imaginar las historias que aquella foto escondía, la metí entre las páginas de un libro y me la llevé a cuatro mil ochocientos kilómetros de distancia. Seis meses más tarde estaba de nuevo en California, sentada en el nuevo anejo para la tercera edad que mi madre había conseguido montarse en su villa de estilo español. Por entonces el resto de la casa estaba alquilada, y ella vivía en dos pequeñas 12 habitaciones abarrotadas con todo lo que había salvado tras la muerte de mi padre. Había renunciado al entretenimiento que le proporcionaban sus amigas, argumentando que aquello estaba demasiado lleno de cosas para servir un té en condiciones; por tanto, ¿qué sentido tenía invitar a nadie a casa? Para entonces, yo había mirado la fotografía tantas veces que podía dibujar todos sus detalles de memoria. ¿Quién, me preguntaba una y otra vez, era el hombre que estaba a su lado? ¿Qué había sido de él? ¿Y por qué mi madre jamás me había hablado de aquel matrimonio? Durante mucho tiempo su tristeza, y la mía, por la muerte de mi padre, había hecho imposible que le formulara esas preguntas. Habían pasado seis meses, y todavía no sabía cómo empezar. Pero la fotografía permanecía grabada en mi mente. Tenía que saber la verdad, no importaba lo doloroso que me resultara preguntar, o a mi madre responder a mis preguntas. Carraspeé. —Mamá —dije al fin, y le tendí la fotografía. Le echó un vistazo y luego me miró a los ojos, intentando descifrar qué era lo que yo entendía, si es que entendía algo, y lo que ella aún podía evitar que yo supiera. Sacudió la cabeza y siguió bebiendo su té. —No —murmuró finalmente, desviando la mirada—. Esto no tiene nada que ver contigo en absoluto. —Dejó la taza, me arrancó la foto de la mano y salió de la habitación. No volví a mencionar la fotografía. Los siguientes días, en los que ambas nos mantuvimos alejadas la una de la otra, se hicieron eternos, así que me sentí agradecida de regresar a la costa Este. No volvimos a hablar durante algunas semanas, pero unos días antes de que empezara el nuevo trimestre de la universidad, me llamó y me acusó de hurgar en sus cosas. Le había robado la fotografía, dijo, y no había nada más que hablar al respecto. Entonces empezó a mandarme las cintas. La primera llegó en primavera, pocas semanas después del No Rooz, el Año Nuevo iraní. Al final serían diez. Aquel año, mi madre Lili, sentada a solas en su casa de California, le contó para mí la historia de su vida a una grabadora de casetes. Las cintas llegaban siempre rotuladas en persa, y apenas discerní mucho más que mi nombre cuando abrí el sobre y me encontré con la primera. Mientras re13 corría con las yemas de los dedos la inscripción de mi madre, me acordé de que no tenía un reproductor de casetes. A la mañana siguiente fui a comprar uno, y con él la historia de mi madre empezó a discurrir entre nosotras como una vida secreta. 14