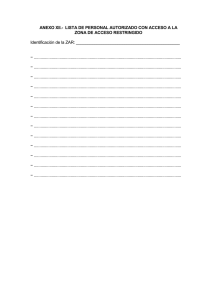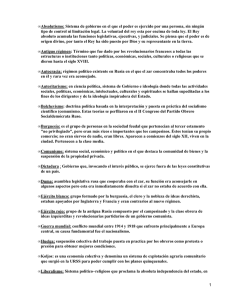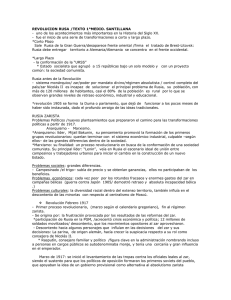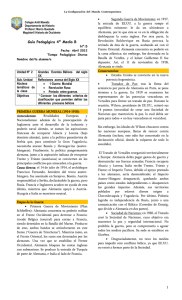Lydia Zuckerman ELMORO DE PEDRO EL GRANDE
Anuncio
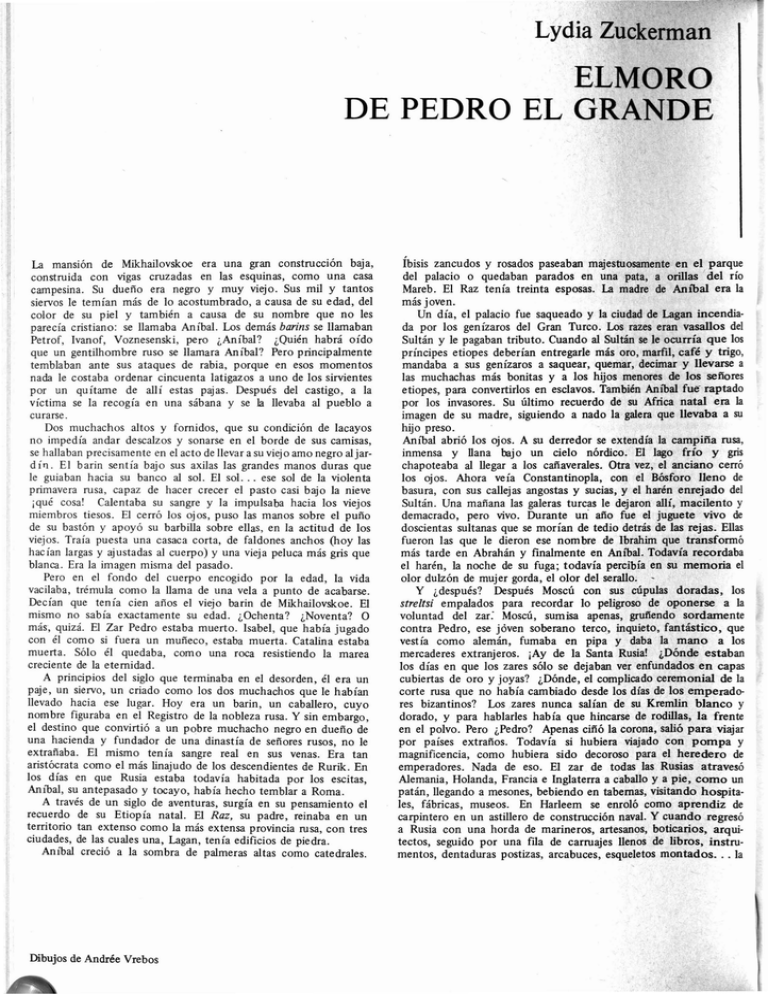
.. Lydia Zuckerman ELMORO DE PEDRO EL GRANDE l La mansión de Mikhailovskoe era una gran construcción baja, construida con vigas cruzadas en las esquinas, como una casa campesina. Su dueño era negro y muy viejo. Sus mil y tantos siervos le temían más de lo acostumbrado, a causa de su edad, del color de su piel y también a causa de su nombre que no les parecía cristiano: se llamaba Aníbal. Los demás barins se llamaban Petrof, Ivanof, Voznesenski, pero ¿Aníbal? ¿Quién habrá oído que un gentilhombre ruso se llamara Aníbal? Pero principalmente temblaban ante sus ataques de rabia, porque en esos momentos nada le costaba ordenar cincuenta latigazos a uno de los sirvientes por un quítame de allí estas pajas. Después del castigo, a la víctima se la recogía en una sábana y se la llevaba al pueblo a curarse. Dos muchachos altos y fornidos, que su condición de lacayos no impedía andar descalzos y sonarse en el borde de sus camisas, se hallaban precisamente en el acto de llevar a su viejo amo negro aljardíl1. El barin sentía bajo sus axilas las grandes manos duras que le guiaban hacia su banco al sol. El sol. .. ese sol de la violenta primavera rusa, capaz de hacer crecer el pasto casi bajo la nieve ¡qué cosa! Calentaba su sangre y la impulsaba hacia los viejos miembros tiesos. El cerró los oj os, puso las manos sobre el puño de su bastón y apoyó su barbilla sobre ellas, en la actitud de los viejos. Traía puesta una casaca corta, de faldones anchos (hoy las hacían largas y aj ustadas al cuerpo) y una viej a peluca más gris que blanca. Era la imagen misma del pasado. Pero en el fondo del cuerpo encogido por la edad, la vida vacilaba, trémula como la llama de una vela a punto de acabarse. Decían que tenía cien años el viejo barin de Mikhailovskoe. El mismo no sabía exactamente su edad. ¿Ochenta? ¿Noventa? O más, quizá. El Zar Pedro estaba muerto. Isabel, que había jugado con él como si fuera un muñeco, estaba muerta. Catalina estaba muerta. Sólo él quedaba, como una roca resistiendo la marea creciente de la eternidad. A principios del siglo que terminaba en el desorden, él era un paje, un siervo, un criado como los dos muchachos que le habían llevado hacia ese lugar. Hoy era un barin, un caballero, cuyo nombre figuraba en el Registro de la nobleza rusa. Y sin embargo, el destino que convirtió a un pobre muchacho negro en dueño de una hacienda y fundador de una dinastía de señores rusos, no le extrañaba. El mismo tenía sangre real en sus venas. Era tan aristócrata como el más linajudo de los descendientes de Rurik. En los días en que Rusia estaba todavía habitada por los escitas, Aníbal, su antepasado y tocayo, había hecho temblar a Roma. A través de un siglo de aventuras, surgía en su pensamiento el recuerdo de su Etiopía natal. El Raz, su padre, reinaba en un territorio tan extenso como la más extensa provincia rusa, con tres ciudades, de las cuales una, Lagan, tenía edificios de piedra. Aníbal creció a la sombra de palmeras altas como catedrales. Dibujos de Andrée Vrebos Íbisis zancudos y rosados paseaban majestuosamente en el parque del palacio o quedaban parados en una pata, a orillas del río Mareb. El Raz tenía treinta esposas. La madre de Aníbal era la más joven. Un día, el palacio fue saqueado y la ciudad de Lagan incendiada por los genízaros del Gran Turco. Los razes eran vasallos del Sultán y le pagaban tributo. Cuando al Sultán se le ocurría que los príncipes etiopes deberían entregarle más oro, marfil, café y trigo, mandaba a sus genízaros a saquear, quemar, decimar y llevarse a las muchachas más bonitas y a los hijos menores de los señores etiopes, para convertirlos en esclavos. También Aníbal fue raptado por los invasores. Su último recuerdo de su Africa natal era la imagen de su madre, siguiendo a nado la galera que llevaba a su hijo preso. Aníbal abrió los ojos. A su derredor se extendía la campiña rusa, inmensa y llana bajo un cielo nórdico. El lago frío y gris chapoteaba al llegar a los cañaverales. Otra vez, el anciano cerró los ojos. Ahora veía Constantinopla, con el Bósforo lleno de basura, con sus callejas angostas y sucias, y el harén enrejado del Sultán. Una mañana las galeras turcas le dejaron allí, macilento y demacrado, pero vivo. Durante mi año fue el juguete vivo de doscientas sultanas que se morían de tedio detrás de las rejas. Ellas fueron las que le dieron ese nombre de lbrahim que transformó más tarde en Abrahán y finalmente en Aníbal. Todavía recordaba el harén, la noche de su fuga; todavía percibía en su memoria el olor dulzón de mujer gorda, el olor del serallo. y ¿después? Después Moscú con sus cúpulas doradas, los streltsi empalados para recordar lo peligroso de oponerse a la voluntad del zar: Moscú, sumisa apenas, gruñendo sordamente contra Pedro, ese joven soberano terco, inquieto, fantástico, que vestía como alemán, fumaba en pipa y daba la mano a los mercaderes extranjeros. ¡Ay de la Santa Rusia! ¿Dónde estaban los días en que los zares sólo se dejaban ver enfundados en capas cubiertas de oro y joyas? ¿Dónde, el complicado ceremonial de la corte rusa que no había cambiado desde los días de los emperadores bizantinos? Los zares nunca salían de su Kremlin blanco y dorado, y para hablarles había que hincarse de rodillas, la frente en el polvo. Pero ¿Pedro? Apenas ciñó la corona, salió para viajar por países extraños. Todavía si hubiera viajado con pompa y magnificencia, como hubiera sido decoroso para el heredero de emperadores. Nada de eso. El zar de todas las Rusias atravesó Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra a caballo y a pie, como un patán, llegando a mesones, bebiendo en tabernas, visitando hospitales, fábricas, museos. En Harleem se enroló como aprendiz de carpintero en un astillero de construcción naval. Y cuando regresó a Rusia con una horda de marineros, artesanos, boticarios, arquitectos, seguido por una fila de carruajes llenos de libros, instrumentos, dentaduras postizas, arcabuces, esqueletos montados... la ,.- Santa Rusia que hasta entonces había vivido rascándose la barriga, feliz con sus pulgas, sus knuts y sus iconos, creyó en serio que había empezado el reino del Anticristo. El zar cortaba personalmente las luengas barbas y las anchas garnachas de pieles, extraía muelas y no desdeñaba colgar con sus propias, augustas manos a los recalcitrantes. Los boyardos, avergonzados de sus caras lampiñas y de las pelucas que les colgaban hasta el ombligo, se escondían en sus fmcas lejanas para dejar crecer sus barbas y vivir a la antigua. El propio hijo del zar se declaró en favor de los malcontentos. Ni tardo ni perezoso, Pedro le recluyó en las espantosas mazmorras del Kremlin que databan de lván el Terrible. El zarevich era de constitución delicada y no tardó en morir de miedo y de privaciones, ahorrando a su padre la vergüenza de colgar pú blica· mente a un descendiente de los emperadores de Bizancio. Sin embargo, las costumbres empezaron a cambiar, no violenta y rápidamente como hubiera querido Pedro, sino poco a poco. El zar logró no solamente "vestir de hom bres a las bestias" que constituían el grueso de sus súbditos, sino efectuar un cambio profundo en el país. Hoy día, los nietos de los boyardos lucían encajes de Malines y hablaban francés. La emperatriz Catalina tenía correspondencia con monsieur de Voltaire. y él, Aníbal, era la hechura del hombre que efectuó esa transformación prodigiosa. El gran zar estaba muerto desde hacía sesenta años y sin embargo a Aníbal todavía le llamaban el Moro de Pedro el Grande. Otros recuerdos... La moda de tener pajes negros había invadido las cortes europeas. Los enviados de los reyes les compraban a los genízaros o les raptaban en los harenes de Constantinopla. Pedro no podía quedar atrás. Aníbal -todavía se llamaba lbrahim- fue llevado a Moscú para adornar la corte rusa. Le dieron una casaca roja, bordada de oro y un par de zapatos con hebillas. Dormía en la recámara del zar y le servía de paje y de secretario. A menudo, se le ocurría a Pedro alguna idea en plena noche. Entonces, despertaba al joven africano. - ¡lbrahim! -A sus órdenes, majestad. -Trae la pizarra y una vela. lbrahim daba un salto, descolgaba la pizarra, prendía la vela y esperaba de pie, bostezando, a que el zar acabara de escribir. Pedro le tenía cariño. A menudo, le llevaba en sus paseos. La gente se persignaba al ver la figura gigantesca del zar, caminando rápidamente con su bastón, hundido en pensamientos. Su bigote escaso y tieso se paraba de cada lado de su cara, como el de un gato. lbrahim trotaba detrás de él, secándose el sudor de la cara con su manga bordada de oro. Un día, el muchacho pidió permiso de satisfacer una necesidad corporal detrás de un arbusto. Al cabo de un minuto, el zar lo oyó gritar. - ¡Majestad, Maje.stad!, ¡hay una tripa que me sale del estomago! Pedro se acercó. -No es ninguna tripa, bobo -dijo-o Es una lombriz. y tomando al niño por el medio del cuerpo, el Autócrata de todas las Rusias le quitó el parásito. Otro cambio trajo el segundo viaje de Pedro a través de Europa. Al principio de este segundo recorrido, en 1707, el zar mandó bautizar al joven negro. La reina de Polonia, esposa del rey Augusto, fue su madrina. lbrahim se transformó en Abrahán (o Abram Petrovich, a la rusa) edecán del zar y su ahijado. Europa lo deslumbra, París más que todo, París, capital del mundo, pavimentado y alumbrado, galante, coqueto, racionalista. .. ¡Qué diferencia con el Kremlin sobrecalentado y oscuro, con sus techos bajos y sus ventanitas que fIltran la luz pálida del norte a través de vidrios gruesos, llenos de burbujas. Cediendo a sus plegarias, Pedro le deja en Francia para estudiar el arte de la guerra, ser alguien. ¿Por qué no? Rusia necesita gente culta y Abram tiene madera de buen ingeniero. ¿Qué importa el color de su piel? Y ¡qué lección para sus boyardos obesos y lerdos, estar bajo las órdenes de un "moro"! 1714... la guerra de la Sucesión Española. Un joven ingeniero negro, graduado por la Escuela de Vauban, participa en la contienda al lado de sus compañeros de escuela franceses. Herido, regresa a París. Pedro le llama sin cesar. Le hacen falta gente, oficiales, ingenieros. Pero. ," ¿dejar ese París bienamado con sus lindas mujeres, sus cafés, sus teatros? ¿Regresar a la bárbara Moscovia eternamente enterrada bajo su manto de nieve? Después de seis años, Abram se siente francés por los cuatro costados. y en contestación a sus cartas, el zar recibe largas misivas embrolladas. Todavía no termina sus estudios, un año o dos más le harían mucho' bien. .. Además los caminos son malísimos. ¿No podría Su Majestad mandarle unas libras más? Es que la vida es cara en Francia y también hay que pagar a los profesores si no, ya se acabó la enseñanza. Firmado: "Su siervo indigno, Abrashka". Desgraciadamente, las libras se hacían cada vez más escas<\S Y Abram, por más ahijado del zar que fuera, ~ivía bastante .m~. Pedro era avaro. Más de una vez, el pobre dIablo se acosto sm cenar en su bohardilla helada. París bullía bajo su ventana: el lujo inaudito de los recaudadores de impuestos insultaba a la miseria del pueblo. Sus carrozas doradas volaban por las calles angostas ~in miramientos para los transeúntes que se resguardaban como podlan en las entradas de las casas (todavía no había banquetas). De vez en cuando Abram lograba echar un vistazo a un lindo perfil en una silla de manos. ¡Ah, esas mujeres de París! Tan diferentes de las gordas sultanas, boyarinas, zarinas y otras moradoras de los gineceos orientales. ¡Cómo le encantaban, le perturbaban esas graciosas y traviesas criaturas! Desgraciadamente, el pobre estu- .31 l diante negro no poseía mucho con qué atraerlas. Tenía buena presencia, los rasgos finos de su pueblo, pero era tímido y su atuendo miserable, sus medias de algodón le acobardaban en presencia de mujeres. Después de seis años, ya no hubo excusas que valieran: el joven ingeniero tuvo que emprender el camino de regreso. Moscú ya no era la capital. Pedro había logrado abrir una ventana en el muro que durante siglos separó a Rusia de Europa. Allí donde los pantanos finlandeses se extendían en melancólica soledad, San Petersburgo se construía sobre terrenos recién conquistados. Londres, Rotterdam y Hamburgo ya mandaban por lino, madera y pieles a la nueva capital. Pero el infatigable arquitecto no gozó mucho tiempo de su obra. En 1725 murió al pie del cañón, en medio de las obras a medio construir de la flamante capital que llevaba su nombre. Abram había sido la propiedad de Pedro, su esclavo, su criatura. La muerte del zar le dejó sin protector. Pronto cayó en desgracia y el exilio siguió, como era de esperar. El destino tormentoso del joven negro que le había hecho nacer en Africa y le condujo luego a Turquía, Rusia, Francia, le llevaba ahora al fin del mundo, a Siberia, cerca de la frontera con China. Afortunadamente, al subir al trono, la emperatriz Isabel, hija de Pedro, se acordó del negrito con el cual jugó durante su infancia. Mandó por él y le dio Mikhailovskoe, con mil "almas" siervas. Catalina le hizo caballero y le permitió cambiar de nombre por tercera vez. Abram anhelaba llamarse Aníbal como el vencedor de Roma. y aquí vivía desde hacía medio siglo, un patriarca, impartiendo justicia como su padre, el Raz etiope. Su vida familiar empezó mal. Joven todavía pidió al griego Dioper la mano de su hija. La muchacha puso mala cara al pretendiente " ... porque es moro y además, no es de nuestra raza". Para el capitán Dioper, quien tenía diez hijas por casar, Abram era el ahijado del gran zar y el color de su piel le importaba un bledo. Una hija nació, era blanca. El moro mandó azotar a su mujer hasta que le brotó la sangre y la recluyó en la cárcel. Allí, la desdichada mujer pasó veinte años, muriéndo de hambre, porque su esposo rehusaba pagar su mantenimiento. El mismo tenía una amante, Cristina Scheberg y se casó con ella sin esperar el divorcio. Cristina era hermosa y rubia, toda una mujer. De su marido, decía con su espeso acento germano: "El tiaplo negro me hace hijos negros y les pone nombres tiapólicos." Ahora era una vieja, inválida a causa del reuma, y él mismo, una reliquia de los tiempos del zar Pedro. Pronto tendrá que morir y aparecer allí, arriba, delante del Dios de los blancos. La llegada de los dos sirvientes interrumpió la corriente de sus pensamientos. Gritando algo y haciendo aspavientos, corrían hacia el banco donde estaba sentado el viejo barin negro. "¿Qué ... qué pasa?", masculló, enderezándose con dificul~d. "Están llegando. .. ya llegaron... ya están aquí." "¿Quién está aquí?" "El joven barin, el señor Osip... con una señora y una nifta." Aníbal se detuvo. ¿Osip? ¿Una niña? ¿No que él le había prohibido casarse con aquella María Alexeevna? Pero... ¿Quién obedecía a sus padres, en estos tiempos impíos? No solamente se había casado, sino que ya tenía descendencia y ¡colmo de la desfachatez! venía a verle. Lentamente, Aníbal se dirigió hacia la casa. L.os lacayos lo sentaron con precaución en un sillón, en la sala, mientras el hijo del Moro y su familia atravesaban el gran patio a pie, en sefial de respeto. Osip ... era negro como su padre y también alto y guapo, mientras su mujer blanca era bajita y rechoncha como muchas rusas. Su mirifiaque de tafetán rosa acentuaba su gordura. Los dos se arrodillaron delante del Moro, pidiendo su bendición. Aníballes dejo arrodillados un rato largo, sin notar siquiera que María Alexeevna estaba a punto de desmayarse de terror. ¡Que se humillen! ¡Que sufran por su pecado! De repente su mirada se fij ó en la niña que se pegaba miedosamente a las faldas de la madre. La niña era. .. ¡·blanca!, como su propia hija medio siglo atrás. - j Una blanca! -bufó, tratándo de levantarse de su sillón. -No, padre, no... -Osip se levantó de un salto, tomó a la nifia por la mano y la llevó hacia el anciano-o ¡Mire, mire sus paliÍlas, son amarillas! Y su pelo, rizado. Es cuarterona. Nadeshda, saluda a tu abuelo. El joven negro forzó a su hija a arrodillarse delante de su padre. Aníbal levantó Sll mano nudosa como la rama de un viejo árbol e hizo la señal de la cruz sobre los rizos negros de Nadeshda. No sospechaba que acababa de dar su bendición a la futura madre del más grande poeta ruso, Alejandro Pushkin. . f "11 ¡ 'i . I • •