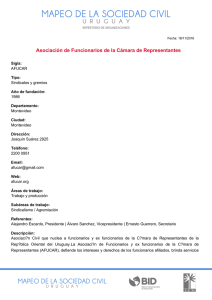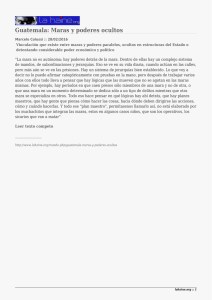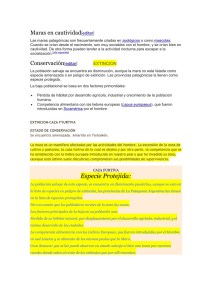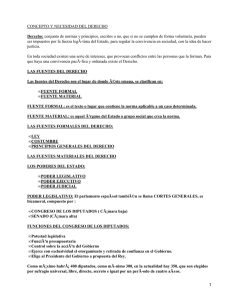Gonzalo Garcés
Anuncio

Gonzalo Garcés Diciembre Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1997. 1 Viajé de Madrid a París a principios de 1990, aprovechando las vacaciones de verano que pasaba en casa de mi padre. Una semana antes de la partida, ya estaba bailando de emoción; era el más antiguo de mis sueños a punto de hacerse realidad. Aunque el más antiguo significase, en mi caso, un sueño de dos o tres años como máximo. Además, mi padre decidió acompañarme a último momento, a condición de que fuera yo el encargado de contactarme con Nicolás Rosiecki y de proponerle jovialmente pasar una semana en su casa, porque, claro está, la estadía en un hotel nos arruinaría definitivamente, lo cual era bastante cierto. Rosiecki estuvo de acuerdo, salvo en lo referente a mi padre. No habría espacio suficiente para los dos, por varios motivos que carecen de interés ahora. Lo cierto es que el viejo encontró alojamiento en el pequeño apartamento de Luis Mizón, el poeta que él había conocido en la universidad y a quien yo había leído y admiraba. Lo había imaginado bajo, delgado, de pelo corto y negro... tal vez con un pequeño bigote. ¡De hecho, resultó la antítesis exacta de aquella imagen! Sin embargo, no es de Mizón, ni de París, de lo que iba a hablar. Como digo, eran los primeros días de 1990. ¡Mil novecientos noventa! ¿Qué puede imaginar alguien que hasta la fecha ha vivido apenas quince años, sin dejar nunca de cambiar de tamaño, al oír el ladrido de la década que muere y nace, salvo el fin del universo? Silencio. La indignación de los necios. Puestos a ofrecer un orden mejor, unos tipos de los cuales sé muy poco —creo que uno se llamaba Felzbach— crearon cierto número de conceptos más o menos abstractos entre los cuales estaba, pataleante y baladí, nuestro viejo amigo el tiempo. Enseguida notaron que, aunque todo el mundo estaba dispuesto a regirse de acuerdo a su engendro, éste era aún demasiado inconmensurable como para testificar los ciclos de vida y muerte, invierno y verano, cénit y nadir, auge y decadencia, florecimiento y caída de las hojas que acompañan a toda forma de vida; de modo que los siglos y las décadas fueron implantados. Yin y Yang existían incluso antes del nacimiento del tiempo, y existirán hasta el día en que Fenrir el Lobo se libere de sus ataduras y convoque a los demonios para la batalla final. Más que nada en el mundo, deseaba hablar de mi vida. ¡Mi vida! Todos los adolescentes pegajosos quieren hablar de su vida, y casi ninguno lo consigue, a Dios gracias. Pretensiones. La imagen del demente médico de mi padre, mostrándome sus dientes de primate al tiempo que me habla de lo que ocurrirá en los próximos años "con los jinetes del Apocalipsis desmontados". ¡Qué mente enferma! ¡Qué aires de profeta! Siento una profunda violencia en presencia de este sujeto. Apenas hablo. Me he vuelto cortante como una navaja. Pretensiones. De esto está hecho el tiempo de un adolescente; las pretensiones de profecía, las pretensiones de atención. Un adolescente es la caricatura malintencionada de un profeta; habla, posa, desea profundamente superar en la razón a los adultos, obtener de un modo u otro la gran revelación que lo colmará, iluminando todos los aspectos de su precaria vida. Pero esta revelación debe estar condensada en una sola frase, lo más corta posible, a fin de poder repetirla con cierto ritmo, como una cantinela, o como el coro final al polvoriento discurso de un profeta exaltado. Incluso Rimbaud admitió en su día: No se puede ser serio con diecisiete años. Así que la escapatoria no es posible. La comprensión de las cosas no va a ayudarnos. Porque ¿de qué podía hablar yo, que era un adolescente especialmente pegajoso, y que quería hablar de mi vida a toda costa? ¿Qué iba a decir? Hasta entonces no había amado a mujeres, sino a niñas-mujer. No había albergado sentimientos profundos, ni recuerdos amargos o bellos de viajes, hombres o mujeres: eran solamente recuerdos de niño. Recuerdos de ensueño. No tenían nada de malo ni perverso, pero no había nada más. Había llegado demasiado pronto a esa edad en que todo no es más que una pequeña porción súper conocida del gran universo, un breve catálogo de nociones y conocimientos acerca del cual casi no vale la pena debatir, tan profunda, tan aplastante es nuestra erudición en lo que a él se refiere; a decir verdad, desde hacía algún tiempo lo más satisfactorio, llegado el caso, era mostrarme lo más irónico y mordaz posible en lo concerniente a ese todo. Y, como quiera que continuara mi formación y mi crecimiento, había alcanzado también prematuramente el punto en que uno se encuentra nuevamente al principio de todo, con ambos pies sobre la línea divisoria más allá de la cual todo vuelve a ser nada, el gran universo vuelve a ser todo, y durante algunos instantes, hasta que trabajosamente olvidamos lo aprendido y comenzamos desde cero, quedan apenas la ironía y la mordacidad flotando sobre la nada. Era hijo de acomodados. Estaba lleno de soluciones y juicios despiadados para todo, pero pensaba y hablaba de manera excesivamente confusa. Me gustaba pensar que mis días brillantes, los días en que un plato de habas bastaba para arrancarme una reflexión casi tan nutritiva como las mismas habas, habían pasado. Había descubierto le plaisir dans la doleur. La mente que sufre porque nunca está donde él está. Media máquina. Es de eso de lo que quiero hablar. Conocí en aquellos días a Alberto Broch, que ha publicado un centenar de poemas y que posiblemente jamás ha escrito una palabra que contenga la gracia o la fuerza que caben en la cabeza de un alfiler. No creo que sea, como dice, un símbolo del judío errante secular, ni un testimonio vagabundo, ni nada que se le parezca. Su hijo, pase; de él aún pueden decirse algunas cosas. ¡Pero Broch! Broch es un miserable, nada más. ¡Mierda! ¿Cómo puede atreverse un tipo bajo, calvo, del todo insignificante, a decir "Nada es demasiado desastroso", cuando le leo mi mejor poema? Existen los absolutos. Mientras lo escuchaba, o intentaba simular que lo escuchaba, mi cerebro se desplomó. Así, pues, esto es estar solo: una nube que parece perfectamente inocente, perfectamente pura e inofensiva se desliza sobre mi cabeza con tal gracia, que la envidio. Se detiene de pronto sobre mí, me siento halagado, me jacto, pienso apresuradamente en las palabras más adecuadas para referirme a su generosidad (pienso en mi generosidad) y precisamente cuando voy a comenzar a canturrear, se abre una compuerta bajo la nube, y, repentinamente, la tormenta de los recuerdos estalla. Cierro los ojos. ¿He aceptado ya la voz imperiosa, el zumbido de los oídos, la certeza de estar cayendo? No, la esperanza es lo único que no se quiebra ni se dobla. Sólo la pierdo mientras duermo, y eso únicamente los días de semana. "¡Mucho cuidado!", me digo. "Estoy soñando." He sabido que ciertos animales no sueñan, y que otros, como el buitre, sueñan a veces con la copulación de sus padres. Esto es síntoma inequívoco de aflicción, enfermedad, transexualidad y muerte. Y yo prefiero hacer varias rondas mientras duermo, para cuidar que mis sueños mantengan la moral por encima de todo, a correr semejantes riesgos. Pero el sueño es sólo una excusa. Estoy despierto, sumergido en el pasado inmediato, y estoy solo. Septiembre. Esta mañana, un pensamiento verdaderamente único me sorprende al despertar: "Tengo un montón de dones. Mi padre los llama Bismarck, o a veces Pipirigallo." Tengo mucho sueño. Noche. Camino con Daniel por la plaza de los Arenales, de buen humor. Le explico: —El amor auténtico es irracionalidad en estado inmaculado. No se puede estar enamorado sin ser irracional; en cambio, sospecho que se puede ser irracional sin estar enamorado para nada: eso es lo que llamamos locura. Ahora, frente al fin probable de mi amor con Mara, me aferro —e inmediatamente me establezco— sobre la más sólida racionalidad. Con esto no anido mi pena, pero me permite aceptarla... con este cambio de vehículo, entonces, no he logrado sino permanecer en movimiento. Daniel se ríe. Yo no. Continuamos caminando, yo miro al suelo. He mentido, pero, ¿lo sabrá él? Ya no me siento de tan buen humor. Una vez en casa, subo a mi habitación arrastrándome por las escaleras: una vieja costumbre. Así, con la cara pegada al suelo, observo que bajo la cama hay un sobre abultado. Antes de poder hacerme con él, oigo el tintineo de varias monedas que caen. En cierta forma es un alivio, porque pospone, tal vez indefinidamente, la pregunta que temo no saber contestar o saber contestar efectivamente. ¿Por qué se reía? ¿Se reía de la agudeza de mi razonamiento... o porque sabe de algún modo que no le he dicho una verdad completa? Mi pequeño discurso, con lo que de equívoco tuvo, ha resultado peor que una mentira completa. Pero ¿no me ha mentido él a su vez en el equívoco de su risa? Vuelvo a oír algo. Monedas de un franco, probablemente. ¿O es ese magnífico ajedrez hecho de huesos de héroes de guerra que encontré abandonado en la calle Lincoln? "Ah, ¿ves cómo la imaginación masturbadora persiste?" Nada ha ocurrido. "El sobre, ibas a recoger el sobre..." Pero el sobre no necesita que lo recojan. Ha despertado y ya se dirige a mí en ese tono gruñón, de tunante, que enseguida te hace presentir que pertenece a la peor clase, la de los dictadores, las putas y los pervertidores de menores que abundan por aquí. No lo escucho. Aún no ha dicho diez palabras, cuando, recuperado a medias de mi abatimiento, lo atrapo de un zarpazo y lo abro. Carta de Mara. Pero ¿trabaja hoy el correo? Es una carta vieja, imbécil. Despertáte de una vez. "Querido Gabo: ¿Es posible que no deje de masturbarme? El poder de la mente es infinito, y aun así, vuelvo siempre a lo mismo..." Broch se ha ido. Lo sé porque mi padre está hablando de él, y tiene razón en lo que dice. Dice que es una sabandija. Broch dice que ha sido señalado por Dios, los diarios dicen que lloverá mañana y, si pudiera, yo también diría algo. Mara, Maruchkita, la Señora de los Deseos, el conejo secreto y polimórfico, el jardín de las Tullerías, sigue en Buenos Aires. Rosiecki opina que la extraño, y que de todos modos ella es una puta sin el menor asomo de inteligencia o bondad. Es un gran tipo, Rosiecki. Un polaco argentino o un argentino polaco y conchudo. No sé lo que pensará de él Mara, pero seguramente no es mucho mejor. Mara se recogió en su adolescencia como un muerto revolviéndose en la calidez entrañable de su tumba. Yo encontré sobre el escritorio de mi padre un folleto de una organización internacional: ningún socio podrá reunir más de cinco votos, salvo aquellos que residan en la provincia de Lugo, que no podrán reunir más que un voto. Así me cuelguen. De todas formas, ¿por qué estaba recordando yo a Mara aquí en Madrid, en la Europa milenaria y mohosa con la que soñaba, tras haber escapado a toda velocidad, y con el consentimiento de todos? ¿Por qué Madrid, residencia de mi padre, donde llueve sin parar desde hace tres meses y un día? Incluso las optimistas voces profesionales de la radio parecen de ultratumba. Sol... no es pedir tanto, verdaderamente. Todo lo que queremos es un poco de claridad, un poco de luz de sol que ponga en marcha nuestras pequeñas glándulas, las glándulas sebáceas, las glándulas sexuales y las sibaríticas, todas a un tiempo. Queremos trabajo, pan y sol, sol para tener el valor necesario para levantarnos y correr una vez más, sólo una vez más o dos para enfrentar el día, y tal vez ganarse una vejez tranquila, comodidad los últimos años de mi vida, y un ataúd de caoba con plaqueta. Queremos un Orco soleado. Queremos mirar al sol y quedarnos ciegos. Muy bien, sólo que nadie cuente conmigo. Ni pensarlo. Veré el mensaje del rey por televisión, y después me encerraré en un armario, a pensar en Mara. Eso es lo que pensé ese día, cuando Broch se fue, y en la ventana vi que la tormenta se acrecentaba y engordaba, a punto de implotar y tragarse todo. Repasé sus fotos hasta que la vista se me nubló, y entonces volví a pensar en Buenos Aires, viento del sur, orden del sur, como había oído decir una vez a mi padre, tiempo atrás. Pensé en lo ajenos e inalcanzables que parecían ahora aquellos días de sol, ese sol del trópico de Capricornio que anima no a persistir en lo que sea, sino a abandonarlo todo, abandonar todo por ese sopor etéreo y sinfónico del verano y la primavera eternos, abandonarlo todo y caminar despacio, a solas con tu risa, a sabiendas de que estás canturreando afinado con el mundo, y si estás solo es porque tu existencia es única y no intercambiable, y el roce ocasional con otro cuerpo celeste es un contacto más íntimo que el que el más apasionado de los amantes soñó jamás. Y allí, entronizada en su andadura angélica, suavemente distraída de su juventud ardorosa y glandular, estaba Mara, a la que yo, en el empeño de inventarla, había llamado Atómica y Ultravioleta, obsequiándole canciones débiles y dulces, y montones de cartas absurdas, con mis más oscuras esperanzas puestas en el mítico ceremonial del casamiento secreto. Allí fue donde, en algún momento de la historia, yo quise renunciar a mi nombre y reconstruirme por mí mismo, y así lo hice, y cuando me hube fabricado y terminado descubrí que no poseía nada en el mundo, salvo esa imagen perfecta que había fabricado y terminado; y esa imagen, de pronto convertida en burlona caricatura de mi ideal, de nada me serviría si no me arriesgaba a abrir nuevamente las heridas, si no permitía que la sangre corriera y drenara, para que construir y fabricar leyendas volviese a ser posible. La sangre corrió, sí, y se mezcló con el agua de lluvia que se acumulaba a ambos lados de las calles, y continuó su curso hasta perderse de vista. Fue entonces cuando Mara Scheller, que había estado corriendo al sol todo el día, se desvistió y, dubitativa y prudente, se bañó en aquel río. Entusiasmado, le pedí prestados su nombre y su cuerpo, prometiéndole un mundo nuevo, un mundo entero, si renunciaba a aquella que había sido hasta entonces. Tal vez porque no creía arriesgar demasiado, tal vez para hacerme callar un rato, aceptó. Y así fue como me enamoré de aquella a la que había ideado, llené su memoria de niña-mujer con recuerdos de princesa nórdica, y tapé las grietas que quedaban con cartas enamoradas y voluminosas. Y, lo que es peor, terminé por olvidar lo que había hecho: creí haber encontrado un alma gemela. ¡Qué idiota fui! ¡Amén! Mara, Mara... ¿qué vas a hacer ahora? Y ¿dónde estarás parada ahora exactamente? He empapelado las paredes con tus fotografías y tus cartas. Estoy harto de este lugar, y recordar incesantemente tu cara, tus piernas y todo lo que durante algún tiempo rodeó aquella imagen está haciendo fermentar mi vida. Tal vez ahora mismo estés sentada en el inodoro. ¿Quién sabe? Nunca llegué a conocerte a fondo y tal vez sea para bien porque, de haberlo intentado, de haber querido ir más allá, supongo que nunca habrías accedido a mis propuestas. Hubo un tiempo en que llegué a pensar que no meabas... fue entonces cuando, lentamente, comenzaste a recuperar tu cuerpo. ¿Te acordás? Fue el día en que, precediendo a la cresta de la ola, te desnudaste frente a mí. Cuando terminaste de sacarte el corpiño, quedé tan pasmado que sólo pude decir: "Gracias, gracias... me esperan para vaciar la pileta." Es claro que no te toqué en absoluto. Además, te vestiste rápidamente... tan rápidamente que se levantaron oleadas de polvo del suelo, y tuve que salir de la habitación para poder respirar. Pensando de esta forma en Mara, comenzaron a desfilar por mi mente otras caras, otros nombres, nombres de amigos, chicas o enemigos que, desde el día en que conocí a Mara, dejaron de existir como seres reales e independientes, para convertirse en meras orlas del apoteósico cuadro móvil que ella encarnaba. Por ejemplo Willy, mi negro compañero de clases, que desde sus primeros balbuceos no había hecho más que cultivar la habilidad que poseía para desconcertar a sus amigos en las conversaciones, sin que por eso llegara a considerárselo nunca un gran conversador. Había sido uno de mis pocos amigos auténticos durante toda la infancia. ¿Y en qué se había convertido ahora? En un par de oídos a los que hablar de Mara, y una boca de la que sólo podían salir palabras referidas a "la primera y única". Lo mismo ocurría con Rosiecki, que estaba secretamente enamorado de ella. La única excepción la constituía mi mejor amigo, Au Belle, y sólo hasta cierto punto. Lo que ocurría, de hecho, es que se consideraba enfermo de virginidad crónica por aquel tiempo, y solía hablar ácidamente del sexo opuesto; Mara le parecía un poco demasiado terrenal y común, demasiado femenina, digamos, como para aceptarla tal como yo la describía. Tal vez eso influyó decisivamente en el ataque histérico que sufrió una noche en que intenté endilgarle por la fuerza un largo y premeditado discurso acerca de "el origen y destino de un amor sin precedentes", "el significado de un encuentro milagroso hacia el final de la infancia crepuscular", y otras vaguedades igualmente floridas e indignantes. Al día siguiente comenzó a fumar como una locomotora tuerta. Pero ésta es otra historia... A Au Belle volveré a verlo pronto, creo. Tal vez el mes que viene. Madre, en una de sus cartas, dice que está haciendo ejercicio, ¡nada menos! Y yo aquí sentado bajo la llovizna como un muñeco, viendo pasar a los funcionarios y taxistas gallegos, pequeños y gruesos como lavarropas, a los andaluces y vascos anónimos e irreconocibles, intentando pronunciar sus nombres y viéndolos enarbolar sus inútiles paraguas como pértigas. Ni rastro de chicas ni de nada que se le parezca por ningún lado. Como dije, la comprensión de las cosas no va a ayudarnos. "Si hay algo que me gustaría hacer en la vida", solía decir Au Belle, con ojos soñadores, "es casarme con una mujer insoportable." Tras pasear la mirada por cada uno de los presentes, y comprobar el cierto grado de desconcierto que había logrado provocar, continuaba hablando con lentitud, saboreando groseramente las palabras a medida que pasaban por su boca. Saboreaba, y después chasqueaba la lengua con un sonido repugnante, pero que animaba la velada. —Insoportable, sí. Odiosa y fea. En resumen, un monstruo, que intentara por todos los medios hacerme la vida imposible. Yo tendría que luchar todos los días para no hundirme o volverme loco. ¿No es cierto? Y, sin embargo, la habría elegido justamente por eso. —Y volvía a mirarnos, enarcando triunfalmente las cejas. —La razón es ésta: con una esposa así, podría descargar mi agresividad todos los días... y además estar justificado. ¿Qué más se puede pedir? ¡Agresión justificada! Todo el mundo nace con esa meta. Si uno lo piensa, ¿le dice un camorrero al pobre chico que está golpeando: "Te pego porque soy un hijo de puta y necesito hacerlo"? ¡No! Aunque es absurdo, aunque en realidad no le hace falta, inventa siempre una supuesta fobia, una supuesta provocación... porque, incluso en tales casos, se necesita una justificación, por endeble que sea. Un cazador habla de las características de la presa o del deporte, nunca del instinto carnicero que no puede reprimir. Justificaciones — en este punto, hacía una pausa para tomar otro sorbo de cerveza y encadenar el razonamiento al que seguía, procurando que el silencio fuese lo bastante breve como para impedir que alguien lo interrumpiese. —Sin embargo —proseguía—, esto sólo demuestra el carácter inferior de los hombres. Solamente los pequeños mortales y los homúnculos son tiranizados por el vicio de la justificación. Si le pidieses a Poseidón que justifique sus tormentas, sus monzones —y se dirigía a mí—, lo más probable es que se te riese en la cara. Quien está por encima de lo humano no necesita justificación: su condición lo justifica de por vida. Los designios del Señor son inescrutables. Cuando parecía ya inevitable que aquélla se transformara en una noche de borrachera, una borrachera en la que Au Belle sería el primero en caer al suelo, embriagado únicamente con monólogo, era Willy, hasta aquel momento grave y silencioso, quien se atrevía a cortarlo sin contemplaciones, con alguna frase burlona y, casi siempre, lapidaria: —Está claro que sos demasiado para este pobre mundo. Te estás desperdiciando; tendrías que haber nacido en un universo superior. Yo disfrutaba enormemente estas absurdas disertaciones que se prolongaban a veces por espacio de varias horas; me reía entre dientes de la pomposidad con la que nosotros, con nuestras bocazas de catorce o quince años, tratábamos de cosas como el alma humana y el ser divino. Me reía tanto cuando me limitaba a escuchar como cuando tomaba parte, argumentando con absoluta convicción e inocencia. Y semejante contradicción lo hacía todo aun más divertido, a mi modo de ver. Miraba alternativamente a Au Belle y a Willy y a todos los demás, y sabía que, en el lugar de uno u otro, probablemente habría afirmado y respondido de la misma forma y con las mismas palabras con que lo habían hecho ellos. Una vez que reparé en esto, no tardé en comprender el carácter lúdico de nuestro mundo personal de ideas, porque, en mi lugar aquella noche, tanto Au Belle como Willy habrían juzgado la conversación igualmente pomposa e intrascendente. Cada uno de nosotros estaba siempre dispuesto a representar el papel que nos fuera asignado en cada momento, y de hecho éramos conscientes de la situación hasta cierto punto... sólo que, en aquel entonces, lo llamábamos "personalidad". Así, durante más de seis años, nos revolvimos en nuestra adolescencia como ostras en el plato, como borrachos al alba, como un pájaro precipitándose en el infierno. En cuanto a lo que siguió... 2 Madrid. La Navidad llegó como una albóndiga gaseada. El cielo nublado, el aire húmedo y pleno de anhídrido carbónico y resinas sintéticas, nos obsequiaron con una generosa dosis de apatía y mensajes abstraídos y almibarados por todas partes. Se agravó como una peste la melancolía a causa del fallecimiento de la década; en los festejos, en la afectada alegría de los charlatanes pertenecientes a la radio, la televisión y los diarios, podía leerse el desgano apocalíptico de un condenado. Se cortaron cintas y se abrieron juicios sumarios. Como de costumbre, Marina, mi media hermana, chilló un poco más de la cuenta, Celia hizo una observación cuestionable y mi padre la cortó con una respuesta seca y una voz más fría que un arenque crudo. Madrid entera parecía estar curvándose hacia abajo. Para peor, Julio, mi viejo y único amigo español, había desaparecido súbitamente del mapa, dejándome privado del más eficiente intermediario para conseguir chicas que hubiera visto jamás. Aunque la realidad era que la idea de "conocer chicas" me doblaba de náuseas. Nunca habría otra Mara. Me había convertido en un abandonado, en el sentido pleno de la palabra; ¿cómo pensar siquiera en renunciar a semejante voluptuosidad? Algunos amigos de mi padre y Celia vinieron a pasar la Nochebuena con nosotros. Ausgezeichnet, pensé al enterarme. Una comida especial y publicidad en abundancia. En realidad, no tenía intención de mostrarles ningún ejemplar de mi librito de poemas, en primer lugar por ser una edición hecha en casa, a mano, y por lo tanto muy reducida, y en segundo por considerar el libro infantil y defectuoso. Sin embargo, era ya costumbre leer uno o dos poemas, y en ocasiones regalar el libro a conocidos y amigos que pudieran ayudar a su publicación. Cuando sonó el timbre aquella noche, yo me encontraba de rodillas, enrollado bajo la mesa, maravillándome de la prodigiosa solidez de la inteligencia de Ezra Pound. Todavía tenía un dedo entre las páginas del libro —era El ABC de la lectura— cuando me presentaron: Lucía, la genial escultora, una mujer pequeña y ruidosa que, por lo que pude colegir de su aspecto, acababa de pasar la primera mitad de su vida. Abrió desmesuradamente los ojos al verme y, sin que nadie lo notase, me besó en los labios al saludarme. Su marido, pintor y escritor, era una lata, con sus "¿Eres tú el niño prodigio? Vaya, vaya...". Parecía querer atrapar los acontecimientos en el aire con su nariz larga y brillante de grasa: en toda la noche no paró ni por un instante de mover la cabeza de un lado a otro como un ave de corral. Su mujer, por otra parte, repartió su atención entre Celia y yo, lo que me excitó considerablemente. No estaba mal Celia, con su cara que recordaba a las mujeres de las islas del Pacífico pintadas por Gauguin, su cara de rasgos suaves a pesar de las muecas constantes, las canas dejadas caer como por casualidad en su pelo moreno y lacio. Un encanto... excepto porque todo lo demás era detestable en ella: su forma de hablar afectada y retorcida, su voz de borracho, su constante alusión a la "bohemia" de la cual provenía, y a la que no parecía cansarse de glorificar. Pocos minutos después volvió a sonar el timbre. Esta vez, dos hombres, uno llamado Alfredo que me agradó al instante y otro tan incoloro e inodoro que ni siquiera me molesté en intentar retener su nombre, se sumaron a la reunión. La casa, hasta entonces un solitario y silencioso purgatorio para mí, se llenó de cacareos, croar de sapos y canapés masticados apresuradamente. Celia parecía encantada. De alguna parte, como por arte de magia, surgieron unos canapés de caviar auténtico, puro beluga, que me hizo acercarme forzosamente a la mesa baja, es decir, al centro del congreso de los Intelectuales Librepensadores Pepinillos Caviar Caviar Caviar. "¡A este muchacho, me lo llevaría yo a la cama!", exclamó Lucía. Sonreí, algo desconcertado. Afuera, las nubes estaban más bajas que nunca, Alberto Broch debía estar cortándose las venas en algún callejón, y el destino de Mara se me escapaba de las manos como una dulce agua de tiempo y de memoria. "Qué bien que estaría, ¿eh?", respondí, con forzada insolencia. "Pero es que hay una larga lista antes... jovencitas. Otra vez será." Y, dicho esto, agarré tres o cuatro canapés, escondí dos bajo mi cama, y me instalé a degustar lentamente el resto en el escritorio de mi padre, muy lejos, a años luz y con un jugo de tomate correctamente pimentado. Mirad cómo trabajan los constructores de ruinas..., murmuré para mí. Era una línea robada a Paul Eluard, robada ante mí mismo, pero yo aún no había adquirido la preferencia por los pensamientos propios. Sentí una chispa de orgullo, como si lo oportuno de la cita representara verdaderamente un gran paso en la esperada elevación de mi espíritu. —Eh, oye, eh. ¿Te gusta la casa? —pregunta Alfredo al señor nulidad. —Hombre, ¿tú qué crees? —¿Cómo? —se zambulle Celia—. ¿Te gusta la casa? —Hombre, ¿tú qué crees? Respuesta un tanto inocua para unos buitres hambrientos de escoria verbal auténtica. No es conversación, ni buena ni mala, lo que quieren, sino espacio, espacio para oír el eco de sus propios cacareos y croares hasta ensordecerse, hasta olvidar la ciénaga en la que son arrastrados en el moroso fluir del barro y el limo, olvidar sus buenos sentimientos, su inteligencia —nadie es perverso ni imbécil aquí, y mucho menos Alfredo, el humilde compositor, el sincero amante de la música—, que de nada sirven atados al carro del vencedor, que no va a ninguna parte y cuyo origen sólo el Gran Conejo conoce. Atados, no a sus vidas, sino a La Vida, una vida mayor, que se arrastra sobre el caos como una larva gigantesca sobre una paloma descompuesta. Para estos antiguos bohemios, para estos artistas que aún exclaman "¡Abajo!" — abajo sistemas, hombres, ciudades— cuando se sienten en forma, para los que tenían magníficos cabellos largos y lacios y se quedaron calvos, para ellos, digo, el enemigo no es el tiempo, el enemigo nunca fue el tiempo, sino la vida apolillada de la que el tiempo no es sino una consecuencia y un síntoma. —Tú no fumas, ¿verdad? —Alfredo me alargaba un paquete de cigarrillos con gesto dubitativo, mirando de reojo a mi padre. —¿Él? Él es el cuerpo de sanidad de la casa —se sonrió éste. Lucía hizo un amplio gesto con los brazos. —¡Pero déjale, déjale que fume! ¡Recuerda lo que nos hacían a nosotros! Mira que sufrimos lo nuestro, fumando a escondidas, comprando los pitillos en secreto y todo eso. Es como con el sexo; nos escondimos siempre, hasta que un día comenzamos a pasar de los valores de los viejos, a chivarnos... —¡Qué maravilla, ser joven! —suspiró Celia. —Pero oye, Lucía, no puedes dar la tabarra con eso para siempre... y menos al muchacho. Lo de él, hasta es posterior a los yuppies esos, creo... —Sí, pero su generación es hija de la nuestra. Tienen esa desgracia — se sonrió mi padre. Lucía se apresuró a despachar el último canapé ("¡es como si me metiera el mar en la boca!"), gesticulando con vehemencia apenas reprimida por el miedo a atragantarse, antes de exclamar: —¡Nada de desgracia, so vejete! ¡Se quiera o no, nosotros pasamos por encima de muchas cosas! ¡Como pioneros! —Y ahora nosotros tenemos que pasar por encima de ustedes —dije de pronto. Todos hicieron silencio por un momento. Me revolví en mi lugar, incómodo y malhumorado. —Pues sí... así es, pero ¡vosotros no tenéis que pasar por lo que pasamos nosotros! ¡Tú no te lo puedes imaginar! —replicó Lucía. —Ellos lo tienen más fácil. Yo creo que muchas cosas han cambiado, eso no se puede negar. —Y además se interesan por otras cosas. Están liados con las computadoras, el video, la informática, el pop, los videojuegos... Sonó un "uff" de asentimiento colectivo. Ante eso, desistí de participar en la conversación, que pronto derivó hacia otro tema. Estaba muy ofendido, tanto que no podía mirar a los demás a la cara. ¡Fácil! ¿Acaso podía compararse todo aquello con "mi época", si semejante cosa existía realmente? ¿No sabían que los términos, incluso la naturaleza misma del juego habían cambiado por completo? ¡Y esos gestos, con los cigarrillos y las pipas entre los dedos! ¡Esa tranquila ironía suya! Lo que yo hubiera querido (y es lo único que recordaba a "su" época) es ver saltar algo por los aires. Generaciones... la mía aún no había llegado a la mayoría de edad, y ya veía con ironía y condescendencia el mero hecho de hablar de "las generaciones". Y, sin embargo, a semejanza de los escépticos nihilistas y amargados de Dostoievski, el deseo irreprimible de gritar, de beber y dar a beber, de prender fuego al culo de todos, persistía. De pronto sentí que ese deseo repentino estaba a punto de realizarse. El suelo tembló por un momento. Sin pensar, cerré los ojos y los apreté; esperaba que el techo saliera disparado hacia el éter de un momento a otro... ...Pero, para mi contrariedad, la calma vuelve a reinar. Incluso las voces parecen haberse dulcificado. Ni rastro de explosiones, fragores definitivos, cataclismos, hundimientos. De pronto todo lo que se aprestaba a estallar parece en su lugar. ¿Por qué? Porque, entre el primero y el segundo canapé, se ha acortado una fracción del espacio entre nosotros; en otras palabras, he vuelto al círculo, al campo sudoríparo original, con Lucía y los otros. Y este campo se ha interpuesto entre mi visión y la realidad que percibo. Mi masa y volumen no eran suficientes para mantenerme en órbita por sí solos; era inevitable que, tarde o temprano, cayese como un aerolito a la tierra. Y caí precisamente sobre Lucía, que se volvió hacia mí, sobresaltada, y al comprobar que seguía allí, a un par de metros, comiendo, sonrió maternalmente y se metió rápidamente otro canapé en la boca. Entretanto, alguien estaba celebrando las cualidades de sus amigos, por lo que se convirtió rápidamente en centro de atención. —Es que Alfredo es de una generación perdida de honradez, que ya no... Risas, aplausos generales. —¡Has dicho la verdad! ¡Has dicho la verdad! Éste fue el momento que escogí para beber el último sorbo de jugo de tomate: detrás del caviar. Una combinación perfecta. El sabor amargo que me produjo se condecía perfectamente con los confusos sentimientos que me invadían a medida que escuchaba. —... el Guernica de Picasso me parece una chorra. —¿El Guernica? Pero, el retrato del horror... el dedo acusador que es... tiene su trascendencia universal, ¿no? Quiero decir... —Picasso, es que no es fresco, vamos, era un tío que se hacía mil bocetos, y, qué sé yo, es... —Muy acartonado. —Sí, no es fresco, no es... vamos... Amargura intensa, cada vez mayor. Si la sala está fermentando, yo soy el primero en oler mal. Tal vez necesite un nuevo desodorante. El beluga y el jugo de tomate se han acabado, sin poder evitar que, con cada andanada de puntos suspensivos, el sabor amargo se acreciente en vez de disiparse, a pesar de que trago y trago, me hago buches de jugo de frutas y gárgaras con chanel N° 5. De la lámpara, semejante a un saturno empobrecido, comienza a surgir una música transparente y gentil. Baroque and Blue. Mi viejo nunca ha escuchado, que yo sepa, a Bolling. Bolling la serpiente, Bolling el encantador de serpientes, el que escucha y, a su modo a la vez cuerdo y encendido, como de rabino pianista, encanta. Pasarán centurias antes de que las calles y las plazas colonizadas por faroles negros y azules, con ornamentos íntimos y renacentistas, con puertecitas en la base, profundamente enterradas en la memoria, sean morada de estos sonidos; antes de que un chiquillo pálido y grueso vuelva a correr sobre la bicicleta de su hermana, gritando: "Mutti, Mutti! Eine Fliege kam geflogen! Sie ist ganz moralisch!" Y la madre, con el amor deteniéndose en sus ojos, responda, como siempre: "Ja, aber, ist sie koscher?"; antes de que el viento ceda, al menos sobre este techo, sobre el maravilloso pianista de arriba, y su arte, su mano, su bien. Lucía levantará sus faldas y mostrará su entrepierna, donde los más despiadados enemigos de su linaje intentaron desaparecer, volatilizarse, para no sufrir el tormento de la conquista. Se desvanecieron entre sus jugos, sacrificaron su alma, a sabiendas de que la rendición, la rendición a manos del calor que fundirá el hielo plomizo de sus engranajes, el calor que licuará la escarcha, que fertilizará el estaño y al más pequeño de los corazones, significa florecimiento, piel bajo la lluvia, la nieve, el sol; significa, después de ocho siglos, sentir, no simplemente la mezquina sensibilidad de un gesto, un símbolo, o el lloriqueo virginal de un recién nacido, transformado rápidamente de luz tibia y naciente en gárgola mohosa y taquígrafa, sino el éxtasis, el estremecimiento capaz no sólo de hacer latir nuevamente un corazón, sino de entronizar cada átomo de nuestro gastado y polvoriento ser. ¡El Cristo blanco de la primera conmoción! Ni el más pavoroso de los cataclismos podría devolver a la vida a una máquina a vapor descarrilada. Ni la peor de las torturas haría reaccionar a una cubierta sucia de camión. Pero el calor sí. El calor latiente, armónico, capaz de autentificar, de dar un sentido a pies, riñones, médula, glándula pineal, ovarios, espíritu, huesos. Entre dos eternidades, la llama del hombre en el universo de la muerte. El venerable filo del pico del ibis: la pasión por la isla de Pascua. La sombría tristeza de un empresario del plástico, arrodillado junto a la bárbara calavera de una bruja... e incluso el primigenio deseo que, de ocurrir un milagro, haría a Lucía sacarse el corpiño y comérselo con un bocado de pan. O dejarlo todo y meterse en un tren para Vladivostok, con la esperanza de encontrar un alma gemela. Pero ¡no otorgar medallas cada vez más pesadas! ¡No destruir los bocetos de Picasso! Sí, Lucía estuvo viva una vez, incluso pudo ser una artista una vez... pero su poder disolvente no es ilimitado. Tantos cadáveres temerosos de despertar se han disuelto en su interior, que ella misma ha dejado de ser pura; tragó y tragó, con la esperanza de poder digerirlo todo, y, como un mar colmado de aceites y resinas, llegó el día en que comenzó a decantar. Por sus venas corre ahora más esperma que sangre; se ha vuelto impura, e impura está condenada al purgatorio, el patíbulo y la rueda.