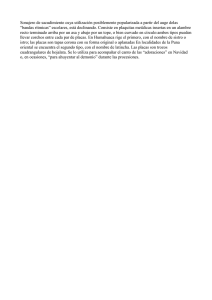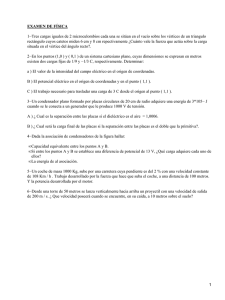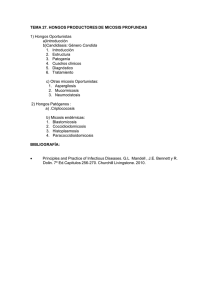Diagnóstico diferencial de las micosis cutáneas
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Diagnóstico diferencial de las micosis cutáneas Jesús García-Doradoa, Pilar Alonso-Frailea y Pablo de Unamuno-Pérezb a Clínica Dermatológica. Salamanca. Hospital Clínico Universitario. Salamanca. España. b Las manifestaciones clínicas de las micosis superficiales abarcan un amplio espectro. De esta forma, en cada ubicación anatómica el hongo adopta un comportamiento muy similar y repetible en cada nuevo paciente, lo que nos permite establecer pautas de diagnóstico diferencial concretas según la localización. La morfología de las lesiones, la evolución del cuadro y, en ocasiones, la epidemiología, sentarán las bases de la sospecha clínica. Los estudios complementarios, incluyendo básicamente la exploración con luz de Wood, la visión directa de escamas para detectar hongos, el cultivo micológico y, en los casos más complejos, la valoración histológica de la lesión, serán útiles para establecer el diagnóstico definitivo. Desde un punto de vista eminentemente práctico, se revisan las micosis según la zona del tegumento afectada y, tras una breve descripción clínica, en la que se resaltan los aspectos sobre los que se centran las consideraciones diagnósticas, se enumeran las diferentes entidades nosológicas con las que se puede confundir. Se presta especial atención fundamentalmente a los rasgos morfologicoevolutivos, útiles a la hora de plantear un diagnóstico diferencial práctico. Con este mismo ánimo, se valoran las dermatosis más habitualmente implicadas, y se obvian aquellas que por su infrecuencia o excepcionalidad dermatológica escapan del ámbito de esta revisión. mejorarán, sino que empeorarán o, en el mejor de los casos, enmascararán el proceso, lo que incrementará la posterior dificultad diagnóstica. El interés que presenta abordar el diagnóstico diferencial1 de estos procesos radica en que no todo lo que parece micosis lo es. En este trabajo se parte de unos criterios anatomomorfológicos, resaltando los aspectos clínicos diferenciales, aunque en la mayoría de ocasiones serán las técnicas complementarias –exploración con luz de Wood, estudio directo micológico de escamas y pelos, cultivos microbiológicos y/o estudio anatomopatológico– las que confirmarán la sospecha clínica. Por puro interés práctico, no consideraremos enfermedades fúngicas raras o excepcionales en nuestro medio ni, en el lado contrario, dermatosis infrecuentes exclusivas del perímetro dermatológico. Dermatofitosis Palabras clave: Tinea. Tinea versicolor. Dermatomicosis. Tinea capitis. Tinea pedis. Onicomicosis. Differential diagnosis of cutaneous mycoses The clinical manifestations of superficial mycoses span a wide spectrum. In each anatomical site, the fungus adopts very similar behavior that is replicated in each new patient. This allows us to establish concrete guidelines for the differential diagnosis in each localization. The bases for clinical suspicion are the morphology of the lesions, clinical course and sometimes epidemiology. Complementary studies, including Wood’s light examination, direct visualization of scrapings to detect fungi, mycological culture and, in the most complex cases, histological evaluation of the lesion, are useful in establishing the definitive diagnosis. From an eminently practical point of view, we review the various mycoses according to the area of integument affected and, after a brief clinical description, in which we stress the aspects around which we center diagnostic considerations, we enumerate the various nosological entities that can cause confusion. Special attention is paid to the mainly morphological features and characteristics of the clinical course that are useful when making a practical differential diagnosis. With the same aim, we evaluate the most commonly implicated dermatoses, leaving aside those which, due to their infrequency or exceptionality, fall outside the scope of this review. Key words: Tinea. Tinea versicolor. Dermatomycoses. Tinea capitis. Tinea pedis. Onychomycosis. En ámbitos no dermatológicos las posibilidades de error diagnóstico entre variados procesos patológicos del tegumento son estimables y, sin duda, se interpretan como «micosis superficiales» muchas dermatosis que en realidad no lo son. A raíz de ello, tratamientos inadecuados no sólo no Correspondencia: Dr. J. García Dorado. María Auxiliadora, 19, 2.º B. 37004 Salamanca. España. Correo electrónico: [email protected] 30 Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 Tinea corporis Tras un período de incubación variable de entre 1 y 3 semanas, puede iniciarse por un punto de inoculación, como una pequeña mancha rosada-escamosa o como una papulovesícula discretamente pruriginosa rodeada por un collarete de finas escamas que crece en «mancha de aceite», hasta adoptar el aspecto definitivo: una placa anular más o menos ovalada, eritematoescamosa y/o vesiculosa. Según se produce el crecimiento centrífugo, su centro va perdiendo la actividad mientras que es en el borde, discretamente sobreelevado y bien preciso, donde con mayor concreción se detectan las vesículas o la descamación. La confluencia de varias lesiones puede determinar figuras policíclicas en arcos o arabescos, que afectan ocasionalmente a extensas áreas. La autocontagiosidad del proceso explica la presencia de lesiones múltiples, de distinto tamaño y distinto estadio evolutivo. El diagnóstico diferencial ha de centrarse básicamente en las lesiones eritematodescamativas, fundamentalmente las de aspecto anular, y son múltiples las que pueden remedar una lesión de tinea corporis o herpes circinado: – Eccema numular: asentando regularmente sobre pieles xeróticas, las placas eritematoescamosas de bordes no muy bien definidos y tendencia a la simetría muestran el característico aspecto de piel cuarteada, sin tendencia a la curación central, y exudado melicérico que responde a la frecuente contaminación bacteriana. Suele presentarse con una historia previa de episodios similares y cursa con un prurito habitualmente irresistible. – En el impétigo circinado, frecuente en la infancia2, algunos elementos adoptan aspecto circular. Como piodermitis que es, en él predomina el componente exudativo melicérico y posteriormente costroso (costras melicéricas). No se suele apreciar componente descamativo. El cultivo establece definitivamente el diagnóstico. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS – En la pitiriasis rosada de Gibert el conflicto diagnóstico se plantea fundamentalmente en la placa inicial o medallón heráldico: placa ovalada de coloración «asalmonada», asintomática, con fino collarete de descamación. La aparición en unas semanas de lesiones múltiples que remedan la inicial, aunque de menor tamaño, su aspecto típico rosado, con el reborde de descamación interior, la peculiar distribución de las mismas «en árbol de Navidad», etc., pueden aclarar el diagnóstico. Obviamente, y de forma ya retrospectiva, el carácter autoinvolutivo del proceso desecharía cualquier duda. – El reborde elevado del granuloma anular, la normalización progresiva del centro de la placa y la falta de reacción epidérmica (escamas, costras, etc.) suelen ser clarificantes en la mayoría de pacientes. – La dermatitis seborreica, en su forma de eccemátides de localización mediotorácica o paravertebral, puede ser muy similar a la tiña, y puede adoptar un aspecto policíclico con borde más eritematoso. Su carácter recidivante, autorresolutivo en ocasiones, y la casi sistemática participación de otras áreas seborreicas, como la cara, la región preesternal y el cuero cabelludo, permiten su diferenciación. – También con carácter anular se presenta el eritema multiforme, en el que la peculiar ubicación de las lesiones –sobre planos de extensión, mejillas–, la imagen en «diana» o «escarapela», la ausencia de descamación y el usual antecedente de cuadro herpético orientan positivamente en el diagnóstico. – Si bien las placas maculopapulosas del eritema anular centrífugo característicamente presentan un borde activo y un clareamiento central, carecen por completo de elementos pustulosos o vesiculosos y no se detecta la faceta descamativa salvo en lo que corresponde a la resolución del eritema. Por su parte, la sugerente imagen del eritema Gyratum repens, así como su carácter paraneoplásico, impide su confusión con las dermatofitosis a pesar de su borde descamativo migratorio. Otras formas de eritema figurados –eritema marginado, megaeritema, eritema crónico migratorio– surgen en contextos clínicos específicos y no suelen plantear problemas diagnósticos. – El lupus eritematoso subagudo también puede presentar elementos francamente anulares, pero que más que tendencia a crecer centrífugamente coalescen, configurando amplias placas policíclicas o figuradas no típicas de las micosis. La afectación del estado general (artralgias, fiebre, mialgias, etc.) y la valoración analítica despejan cualquier duda inicial diagnóstica. – Las placas eritematoescamosas, «asalmonadas», de contornos geográficos que aparecen en el tronco y las extremidades de pacientes portadores de pitiriasis Rubra pilaris, cohabitan en la piel con placas psoriasiformes en codos y rodillas, y con las diminutas pápulas acuminadas, rosadas y centradas por un tapón córneo infundibular, tan características de este proceso. – En el secundarismo sifilítico cabe encontrar una siembra de elementos papuloanulares de pequeño tamaño repartidos por el tegumento, pero con unas ubicaciones insinuantes de su origen (palma de las manos, borde de implantación del cuero cabelludo, etc.). – La existencia de una lesión maculosa o maculopapulosa de crecimiento centrífugo con el argumento previo de una ingesta medicamentosa, aun pudiendo guardar similitud con el herpes circinado, debe hacernos pensar en un exantema fijo medicamentoso. La mejoría tras la retirada del fármaco, su reactivación tras una nueva toma, la posible evolución ampollosa y la pigmentación residual corroborarán la sospecha diagnóstica. – Dermatosis con rasgos clínicos tan evocadores como la psoriasis, el liquen ruber, la micosis fungoide en estadios iniciales o la parapsoriasis en sus diferentes variantes, pueden en ocasiones adoptar rasgos «anulares» que enturbian el correcto diagnóstico, sobre todo si afloran aisladamente, y pueden simular un origen micótico. Excepcionalmente, la tinea corporis puede ofrecer una faceta más inflamatoria; en estos casos entrarían en el diagnóstico diferencial las micosis profundas, el amplio grupo de las piodermitis bacterianas, diversas formas de paniculitis o algunas formas anulares de psoriasis, sobre todo al ser susceptibles de pustulización sobreañadida. Además de los cuadros mencionados, existen otros muchos procesos dermatológicos más inusuales, en los que el opcional comportamiento de sus lesiones de crecimiento centrífugo y los bordes pustulosos o descamativos hacen considerarlos dentro del dignóstico diferencial (foliculitis pustulosa eosinofílica o síndrome de Ofuji, pustulosis subcórnea de Sneddon Wilkinson, acrodermatitis pustulosa continua, etc.). Tiña inguinal o tinea cruris Pequeñas manchas rojas apenas descamativas y localizadas en la cara interna de la raíz del muslo confluyen y progresan excéntricamente, y se forma paulatinamente una gran placa pruriginosa de límites netos, con contorno irregular y policíclico, de borde eritematoescamoso, y con presencia de diminutas vesículas o pústulas en el frente de avance. Aunque de predominio izquierdo, con frecuencia es bilateral. El picor y el rascado facilitan la reinoculación y, con ella, la extensión en contigüidad del proceso hacia el pliegue interglúteo, las nalgas, el periné, los genitales y el resto del muslo; todo ello manteniendo un borde bastante nítido. Cuando se cronifica, el aspecto puede ser liquenificado, y el rascado mantenido puede hacer perder el perfilado margen. Hay que diferenciarla de otras dermatosis de similar topografía y comportamiento clínico, aunque a la larga el estudio micológico será imprescindible. – El diagnóstico diferencial que más conflicto puede generar es el eritrasma, muy frecuente en pliegues inguinales. La placa bilateral y simétrica suele tener un aspecto cobrizo, amarronado (más evidente que en la tiña) o rosado amarillento y escaso componente descamativo furfuráceo (más fino que en la micosis) y un límite no tan evidente, sin vesiculación ni pustulosis apreciable. La casi ausencia de inflamación es la norma, y el picor es excepcional; con frecuencia la infección se descubre accidentalmente en el transcurso de la exploración dermatológica por otro motivo. La exploración con luz Wood puede ser determinante ya que nos permitirá apreciar la fluorescencia «rojo coral» típica de este proceso, que evidencia la presencia del Corynebacterium minutissimum, agente del eritrasma. El examen directo de las escamas debe teñirse con azul de metileno para poder evidenciar la presencia de la citada bacteria. Sincrónicamente, pueden encontrarse lesiones que afectan a las axilas y el espacio interdigital de los pies. – El intertrigo candidiásico se caracteriza por un vivo eritema, rojo intenso, que afecta a la zona inguinal en su conjunto: raíz de los muslos y pliegue inguinal, y se extiende hacia la zona vulvar o escrotal. Aparecen lesiones vesiculopustulosas que comienzan en la zona más profunda del pliegue y crecen afectando a ambas superficies de éste. Al romperse las pústulas determinan una superficie macerada, exudativa, que suele desprender un olor desagradable. En Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 31 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS el centro de la placa y recorriendo el fondo del pliegue se observa una fisura superficial pero dolorosa, muy significativa para el diagnóstico. El borde festoneado de la placa se presenta irregular y exhibe un collarete descamativo característico. En contra de lo que ocurre en la tinea cruris, no termina de forma concreta, sino que lo hace determinando pequeños elementos pustulosos satélites. – En la dermatitis seborreica, denominada en esta localización intertrigo seborreico, la afección es más seca, descamativa y de bordes escasamente delimitados, más bien difusos. La norma es la participación simultánea de otras áreas seborreicas (pliegues, cara, cuero cabelludo, etc.). – Por el roce de las prendas de vestir o a consecuencia de la fricción de ambos muslos en la deambulación, se produce un intertrigo irritativo clínicamente apreciable por el eritema difuso, doloroso en las épocas de mayor virulencia, pero con tendencia a desaparecer, incluso sin tratamiento, en el momento en que desaparece o se aminora el factor desencadenante. – La psoriasis invertida, no excesivamente frecuente, suele presentar otras áreas de afección típicamente psoriasiforme. Sin embargo, su aparición como placa única obliga a valorar el origen micótico de ésta. El carácter asintomático del proceso, la ausencia de escamas por la maceración y la relativamente buena delimitación de la piel afectada pueden llevar a requerir estudios complementarios que asienten el diagnóstico (estudio de escamas, cultivos y/o estudio histológico). – La neurodermitis, de localización electiva en la ingle, llama la atención por el marcado componente pruriginoso, insoportable en ocasiones, el típico aspecto liquenificado de la zona afectada y una cierta relación con el estado emocional del paciente (estrés, tensión emocional, etc.). – Mucho más excepcionales son las erosiones que se producen sobre una piel eritematosa y macerada en el pénfigo benigno familiar. Las lesiones erosivocostrosas y exudativas, el carácter familiar del proceso y su comportamiento recidivante y ondulante, en relación con estados de humedad de las zonas, suelen ser concluyentes. En cualquier caso, el estudio histológico es irrefutable. Igualmente excepcionales habría que considerar la enfermedad de Darier o ciertas histiocitosis. Tinea capitis Morfológicamente cabe distinguir: Formas de tiña tonsurante o no inflamatoria. Presentan comportamientos clínicos diferentes. La microspórica, en la que tras la aparición de una maculopápula perifolicular el crecimiento centrífugo va afectando pelos a su paso, formando en semanas placas escamosas de coloración grisáceo nacarada, que por confluencia pueden formar amplias áreas policíclicas. Los pelos en el seno de las grandes placas se ven parasitados y fragmentados a 2-3 mm de la superficie cutánea, dando un aspecto tonsurante preciso. Los pelos están recubiertos de un manguito pulverulento grisáceo y son fácilmente extraíbles. Ocasionalmente produce un ligero picor, con nula reacción inflamatoria. De forma excepcional, las placas escamosas pueden ser difusas, mal delimitadas y con dificultad para poner de manifiesto los pelos tonsurados, salvo en los bordes de avance. En la forma tricofítica, debido a la parasitación endotrix, los pelos se vuelven frágiles y se rompen, y se desprenden al llegar al orificio de salida de los folículos pilosos. Se forman múltiples placas diseminadas, de pequeño tamaño, eritematoescamosas, donde los segmentos transversales de los pelos tonsurados que emergen por el folículo se aprecian 32 Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 como «puntos negros» o en «granos de pólvora». Se mezclan pelos parasitados con pelos indemnes, lo que otorga un aspecto característico. En ocasiones predomina más el componente escamoso que el alopécico. En ambas formas, las dermatosis que muestren en diferente grado componente descamativo, costroso, discretamente inflamatorio con tendencia a la pustulización y alternando con áreas alopécicas, deben considerarse en el posible diagnóstico diferencial. Entre las formas en que predomina la descamación, la más leve es la pitiriasis simple, mientras que en la dermatitis seborreica la descamación suele ir asociada al eritema, pero en ella está ausente el resto de síntomas, sobre todo la alopecia. En ambos casos, la afección es difusa, más que en placas. En la forma de falsa tiña amiantácea, proceso muy frecuente en niños, la descamación es compacta, conglomerada, aglutina tangencialmente los cabellos y genera costras gruesas adherentes que, al desprenderse, no producen fácilmente alopecia, como ocurriría en las verdaderas tiñas. El pelo no suele afectarse, pero a veces se desprende con facilidad. Este hecho, que puede resultar alarmante, no reviste trascendencia ya que la pérdida es reversible y el cabello es restituido íntegramente. En las placas de psoriasis, las gruesas costras nacaradas afectan temporalmente al cabello existente en su seno, pero no es habitual la pérdida de cabello. La base de la lesión suele estar eritematoinfiltrada. Por lo general, el pelo no suele dañarse y normalmente atraviesa las placas de la psoriasis sin alterarse. No obstante, no es infrecuente observar pequeñas placas alopécicas, posiblemente en relación con arrancamientos de mechones de pelo al desprenderse costras muy adheridas a éstos, o bien en formas eritrodérmicas, donde por el gran desequilibrio metabólico que se produce puede repercutir en un cierto grado de alopecia. La alopecia es el rasgo predominante de otro grupo de procesos cuyo paradigma es la alopecia areata. La lesión típica viene dada por una placa redondeada, circunscrita, bien delimitada y desprovista de pelos en su totalidad. No se aprecia descamación en superficie, hecho enormemente valioso en el diagnóstico diferencial frente a la tinea capitis. En la zona más periférica de la placa se suelen detectar los característicos «pelos en signos de admiración» o «pelos peládicos», que en los momentos de actividad se desprenden con facilidad. Por su peculiar morfología –que le da nombre– no hay que confundir esta entidad con el pelo tonsurado resultado de la parasitación fúngica. Los pelos aparentemente normales del borde de la placa se desprenden con facilidad a la mínima tracción (signo de tracción positivo). Durante algún tiempo pueden crecer de forma centrífuga y a partir de unas semanas o meses se va repoblando paulatinamente; así, primero reaparece el vello fino y claro, que se va tornando progresivamente en pelo absolutamente normal. La regla habitual es el carácter asintomático del proceso. Por su parte, en la tricotilomanía, en la exploración clínica se aprecian placas de alopecia «artefactas», habitualmente localizadas en el cuero cabelludo, sobre todo áreas frontoparietales, mal delimitadas, donde se entremezclan cabellos de diferentes tamaños. Unos son consecuencia de las diferentes etapas del crecimiento secundarias a las tracciones sucesivas; así, se aprecian las fracturas del tallo piloso en diferentes niveles, con motivo de la tensión o el retorcimiento a que es sometido el cabello. Otros corresponden a cabellos normales. La piel subyacente se aprecia sana y sin dermatosis aparente. El pelo de repoblación no tiene el aspecto lanuginoso fino y claro como en la alopecia areata, sino Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS fuerte, recio y de diferentes longitudes, lo que hace que al frotar la placa ésta tenga un aspecto áspero y duro. La morfología de la placa es más artefacta que en las tiñas y en las alopecias areatas, con bordes más rectos y formaciones angulosas. No se presentan los signos inflamatorios y/o descamativos de los procesos fúngicos. Curiosamente, algunas áreas aparecen sorprendentemente respetadas y suelen corresponder a zonas que permiten, colocando debidamente los cabellos, camuflar las superficies alopécicas, de modo que, cuando el paciente lo desee, puedan pasar prácticamente inadvertidas. A estas formas tan peculiares en morfología corresponde la llamada «alopecia tonsurante», en la que queda indemne una hilera de pelos que bordean toda la zona del cuero cabelludo. Por último, cabe considerar un grupo de procesos en los que coexisten un eritema en placas más o menos delimitadas, una discreta descamación y, fruto del proceso inflamatorio, preferente y/o selectivamente folicular, subsiguientemente, áreas alopécicas cicatrizales, entre ellas, la foliculitis decalvante, proceso bacteriano crónico donde la destrucción folicular es el origen de las temidas cicatrices residuales, y dermatosis generales que selectivamente, en un momento de su evolución, pueden afectar de esta manera al cabello; tal es el caso del liquen y lupus eritematoso discoide o, más raramente, las sífilis secundarias o determinadas formas de histiocitosis. Tiñas inflamatorias. Tras un corto período de incubación, de forma brusca y tempestuosa, se forman elementos papulonodulares que evolucionan en corto tiempo a foliculitis y perifoliculitis profundas, con formación de grandes placas pustulosas, costrosas, muy dolorosas, de aspecto abscesiforme con eliminación de pus «en espumadera». La afectación del estado general puede ser notable y, a la larga, el riesgo de alopecia cicatrizal es importante. La tendencia al desarrollo de elementos pustulosos en el cuero cabelludo, en la vertiente no micótica, está representada casi en exclusiva por las piodermitis, en las que el folículo piloso participa en infecciones producidas por gérmenes piógenos, estafilococo el más frecuente, pero no el único. Si la afección es superficial, en el ostium folicular (foliculitis superficial), no repercutirá sobre el crecimiento capilar. No así si la participación, por su virulencia, condiciona una necrosis folicular, que habitualmente afecta simultáneamente a varios folículos (furúnculo o ántrax). La resolución cicatrizal del cuadro conlleva el riesgo implícito de alopecia. En ambos casos, el estudio directo de las escamas y los cabellos, o en su caso el cultivo bacteriológico, servirán para confirmar el diagnóstico. Tinea pedis Al poder revelarse en tres variantes distintas (intertriginosa, seca-queratósica y dishidrosiforme), se amplía sobremanera el número de dermatosis con las que puede plantearse el diagnóstico diferencial. La típica afección de descamación interdigital localizada, la variedad intertriginosa, afecta a las áreas interdigitales y los pliegues de flexión de los dedos, y con preferencia el cuarto espacio interdigital. La maceración condiciona el aspecto blanquecino de la piel y el olor poco agradable. Posteriormente, y favorecido por el intenso prurito, se desarrollan grietas o fisuras dolorosas en el fondo del pliegue. No suele plantear problemas de diagnóstico diferencial, salvo intertrigos candidiásicos o bacterianos (estafilococias, corinebacterias y otras infecciones por gramnegativos). La afección candidiásica interdigital o erosión interdigital candidiásica es sumamemente parecida a la variedad de tinea pedis interdigital, de la que sólo la distingue en ocasio- nes el cultivo. La no infrecuente sobreinfección por P. aeruginosa condiciona el tono verdoso que tiñe la blanquecina placa interdigital4. El eritrasma, habitualmente asintomático, mantiene entidad propia aunque suele asociarse a localizaciones inguinales y/o axilares. En la queratólisis punctata o picata la maceración secundaria a la humedad en la que está embebido el pie lleva a la proliferación de corinebacterias con formación de depresiones en el estrato córneo bien delimitadas y de profundidad variable, que no con poca frecuencia se localizan cerca de los pliegues de flexión de los dedos de los pies. Pueden detectarse como elementos aislados o, más habitualmente, coalesciendo en placas policíclicas de mayor tamaño. En ocasiones, en la tinea pedis, surgiendo de la zona interdigital, se produce una extensión del proceso en forma de lesiones eritematodescamativas, pruriginosas, que desbordan hacia el dorso del pie, o hacia la planta, lo que plantea una seria confusión con formas de eccema. En el eccema de contacto por sensibilización a diferentes componentes (pegamentos, gomas, cromo, etc.) existe una clara relación con el uso de determinados calzados e, igualmente, no suele producirse afección interdigital, al no ser una zona habitual de contacto. Las lesiones de dermatitis plantar juvenil afectan con preferencia a la cara plantar de los dedos de los pies y sobre el eritema casi permanente se generan escamas adheridas con formación secundaria de grietas que los pequeños pacientes intentan arrancar, agravándose el proceso. En la tinea pedis, variedad dishidrosiforme, las vesículas, en menor o mayor intensidad, son las protagonistas del cuadro. La micosis en los pies se muestra como áreas poco precisas donde surgen placas eritematosas plagadas de vesículas, pústulas, que tras desecarse dejan restos descamativos que poco a poco van desapareciendo, pero surgiendo regularmente en áreas adyacentes, y muestra siempre un collarete marginal. La no infrecuente presencia de estas lesiones en bóveda plantar y laterales de los dedos, preferentemente, descarta su origen alérgico dado el escaso «contacto» de la zona con el posible alérgeno. En estas situaciones hay que contemplar la posibilidad de piodermitis localizadas, eccemas dishidróticos (más vesiculosos que pustulosos, muy pruriginosos) y pustulosis plantares, que en la mayoría de los casos requieren de técnicas microbiológicas y/o histológicas. La evolución en «brotes» de los dos últimos no es infrecuente que también lo presente la micosis. En las tres situaciones el paciente refiere que las lesiones aparecen (o al menos se hacen mas evidentes) en determinados momentos del año. Las formas de micosis plantar secas o queratósicas suelen afectar a los arcos plantares de forma simétrica y bilateral en forma de placas o parches eritematodescamativos, blancogrisáceos, que dejados a su tórpida evolución pueden llegar a afectar a la totalidad de la planta del pie (tiña en mocasín). Siguiendo esta evolución pueden confundirse con eccemas crónicos, dermatitis plantar juvenil, queratodermias plantares, psoriasis plantares y, de forma más excepcional, pitiriasis rubra pilaris. Tinea manun Entendida como el equivalente en la mano de la tinea pedis, sus formas oscilan igualmente desde elementos dishidrosiformes, lesiones descamativas, fisuradas e interdigitales, aunque con alguna particularidad que mencionaremos selectivamente. Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 33 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS El diagnóstico diferencial es, en general, complejo frente a las diferentes formas de eccema. La dermatitis atópica en su forma palmar juvenil, en la que la presencia de eritema con xerosis acral y facilidad para las grietas o fisuras se solapan con lesiones típicas en otras localizaciones: flexurales, faciales, dermatitis plantar juvenil, etc. La dermatitis irritativa de manos suele ser difusa, bilateral y con mejora en la época de vacaciones del paciente, en el caso de no enfrentarse en ese momento al agente irritante habitual (agua, jabones, etc.). En el eccema de contacto alérgico, las lesiones suelen ser mucho más pruriginosas y mantienen una relación directa con sustancias de contacto, casi siempre de origen profesional o cosmético. La dishidrosis de manos, muy frecuente y con clínica característica: vesículas en superficies laterales de los dedos, que pueden extenderse a toda la palma y prurito intenso en el momento inicial de aparecer las lesiones. Es necesario recordar que esta forma de eccema es, en ocasiones, una reacción «ide», o sea, una reacción de hipersensibilidad a distancia de un foco micótico primitivo en otra área anatómica diferente, habitualmente una tiña de los pies. En sus vesículas no habría dermatófitos y, para entenderla como tal «ide», debería desaparecer al curar la tiña presuntamente responsable. En general, en todas las formas de eccema, las lesiones suelen ser notablemente pruriginosas y si se afecta la matriz ungueal pueden aparecer alteraciones secundarias en la lámina en forma de estriaciones, surcos transversales, adelgazamiento de la lámina, etc. La psoriasis palmar, que puede ser la única manifestación de una psoriasis, puede plantear el diagnóstico diferencial frente a la tinea manum. Piel seca, con descamación amiantácea, paucisintomática excepto el dolorimiento secundario a la aparición de las grietas y fisuras. El hecho de que no haya alteraciones en otras partes del cuerpo no excluye este diagnóstico, sino que más bien dificulta su orientación. Las lesiones psoriásicas localizadas en las palmas de las manos suelen presentar una depresión central característica4. Las lesiones suelen ser bilaterales, a diferencia de la tinea manun, que puede ser unilateral. La afectación ungueal simultánea (pits, onicolisis, hiperqueratosis distal, decoloración de la lámina en «mancha de aceite») puede orientar definitivamente el diagnóstico. En la pustulosis palmar, la presencia de pústulas en placas más o menos delimitadas pero sin bordes activos muestra su preferencia por la eminencia tenar. En todas estas situaciones revisadas, cuando el estudio directo para hongos en las escamas de las lesiones sea negativo, nos veríamos abocados a poner en práctica estudios microbiológicos (en el caso de las pustulosis), alérgicos y/o anatomopatológicos Tiña de la barba Es la parasitación por dermatófitos que afecta a la zona de la barba de la cara, del cuello y del bigote. Tanto la variante inflamatoria tipo querion como la variante de múltiples elementos pustulosos supurativos, nódulos repartidos por toda la zona pilosa facial, la denominada sicosis tricofítica, pueden plantear problemas diagnósticos frente a diferentes dermatosis. En algunos casos, el motivo de la confusión es el asiento anatómico, el folículo, como ocurre en la afección microbiana de la barba (la denominada sicosis de la barba), en la que suele estar implicado S. aureus, menos inflamatoria, de preferencia por el labio superior y con costras melicéricas. 34 Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 En este caso, a diferencia de la sicosis triocofítica, hay gran dificultad en arrancar los pelos afectados. También ocurre en el caso de procesos obstructivos y traumáticos en el ostium folicular, como ocurre en la seudofoliculitis de la barba, más difusa y menos inflamatoria que la tiña, con preferencia por el cuello y en relación con el afeitado, ya que subyace una introversión de los pelos en la dermis que produce alteraciones en el tejido circundante. Obviamente, en este caso el análisis microbiológico será negativo. En otras ocasiones es el comportamiento inflamatorio del proceso el que puede originar confusión. Así ocurre en el herpes simple facial, en el que el edema, eritema y vesiculación inicial siguen un curso rápidamente autorresolutivo. En las dermatitis de contacto, habitualmente por cosméticos utilizados en la cara, la afectación suele ser más difusa, pruriginosa y menos inflamatoria. La dermatitis seborreica, con frecuente afección de la barba del paciente, no suele acompañarse de áreas alopécicas pero sí de eritema y descamaciones difusas. Por último, la distribución característica, peribucal y habitualmente simétrica en el caso de la dermatitis perioral, la presencia de telangiectasias y crisis de flushing en la rosácea y el polimorfismo lesional en el caso del acné, suelen ser suficientes para evitar la confusión diagnóstica con estos procesos. La ausencia absoluta de pelo, la no presencia de cabellos tonsurados y la falta de componente descamativo suelen ser datos esclarecedores para diferenciar las formas de alopecia areata de la barba. Tinea faciei Se caracteriza por placas pruriginosas, eritematosas, habitualmente delimitadas con precisión, con crecimiento centrífugo que se detiene en las áreas mucosas o semimucosas y que aumentan su intensidad tras la exposición solar. Esta forma peculiar de fotosensibilidad es explicable por la producción de sustancias fotosensibles por parte de los dermatófitos. También de forma característica presenta escasa descamación y tendencia a la foliculitis. En otras ocasiones, la presencia de lesiones eritematodescamativas en ausencia de borde anular complican el diagnóstico. Por todo ello, el diagnóstico diferencial ha de plantearse con las dermatosis lumínicas o con los procesos faciales que manifiestan mayor o menor grado de componente inflamatorio. El carácter fotosensible lo comparten las distintas formas de lupus eritematoso. La distribución en vespertilio ha de hacer pensar en formas sistémicas, mientras que la disposición aleatoria, en forma de placas eritematosas bien definidas pero con escamas muy adherentes en superficie, que se unen formando tapones foliculares hiperqueratósicos, con tendencia cicatrizal, es más característica de la forma discoide. Característicamente, la placa puede asentar simultánea o exclusivamente en mucosas, rasgo diferenciador frente a las micosis. En la forma subaguda, las lesiones faciales son menos frecuentes que en la zona alta de tórax y la superficie de extensión de brazos, aunque las particularidades ya descritas con anterioridad posibilitan un claro diagnóstico. Dentro de la dermatosis fotoinducidas idiopáticas, en la erupción solar polimorfa, las placas eritematoedematosas faciales ocasionalmente pueden mostrar un borde nítido y un crecimiento centrífugo. Su particular comportamiento clarifica rápidamente el diagnóstico. Y, ya sin la relación con la exposición solar, todos los procesos que conlleven la presencia de placas eritematoinfiltradas en la cara pueden, en algún caso, plantear problemas diagnósticos. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS TABLA 1 Formas clínicas de onicomicosis. Principales diagnósticos diferenciales Onicomicosis subungueal distal y lateral Onicólisis traumáticas Fotoonicólisis Psoriasis Alopecia areata Liquen plano Dermatitis atópica Eccemas de contacto Síndrome de Reiter Enfermedades ampollosas Toxicodermias Onicotilomanías Exóstosis subungueal Paquioniquia congénita Onicomicosis blanca superficial Leuconiquias traumáticas Leuconiquias profesionales Leuconiquia por sífilis Leuconiquia por pelagra Leuconiquia en acantosis nigricans Leuconiquia por colitis ulcerosa Leuconiquia en psoriasis Leuconiquia en lupus eritematoso Leuconiquia por quimioterapia Onicomicosis subungueal proximal Onicomicosis distrófica total OMD en enfermedades sistémicas graves OMD en toxicodermias OMD en radiodermitis profesionales de las manos OMD por estrés OMD en dermatosis ampollosas OMD secundarias a brotes de pénfigo OMD secundaria a paroniquia crónica Onicogrifosis Síndrome de Reiter Psoriasis Psoriasis pustulosa de Hallopeau Eccema periungueal Dermatosis congénitas o hereditarias Displasias ectodérmicas Epidermólisis ampollosas Reticulosis actínica Radiodermitis Toxicodermias Onicólisis totales traumáticas OMD: onicomadesis. La afección interciliar, en el surco perinasal o en la raíz nasal, habitualmente bilateral y simétrica con el típico comportamiento oscilante y de remisión ocasionalmente espontánea, hará sospechar de una dermatitis seborreica. Igualmente característica es la distribución difusa del eritema y/o lesiones papulopustulosas en la rosácea. La distribución «artefacta» puede ser en ocasiones suficiente para sospechar un eccema de contacto. La persistencia de las placas faciales eritematosas, consistentes y bien delimitadas de la infiltración linfocitaria benigna de Jessner contrastan con la ausencia de afección epidérmica y elementos pustulosos. La histología, excepcionalmente necesaria para diferenciar ambos procesos, será concluyente. Tinea unguium El diagnóstico diferencial casi se plantea con toda enfermedad ungueal1 y se incrementa con la habitual dificultad para demostrar la presencia del hongo en el aparato ungueal. Exige una evaluación clínica minuciosa, un examen directo de la lámina, un cultivo y, en ocasiones, un estudio histológico de las uñas3. Aspecto clínico y diagnóstico diferencial. En la variante de onicomicosis subungueal distal y lateral, es la invasión inaparente del borde libre lo que condiciona el inicio de la parasitación. Penetra por el hiponiquio y genera una hiperqueratosis subungueal con despegamiento de la lámina del lecho. Además, pueden ocurrir cambios en el color, hacia el marrón o el amarillo. Esto hace que la hiperqueratosis subungueal inicial vaya dando paso a la decoloración ungueal amarillenta, verdosa o grisácea que progresa en forma de cuña, en dirección a la matriz ungueal. Con el tiempo, toda la placa se muestra engrosada; la acumulación de queratina parasitada en el lecho condiciona el despegamiento de la lámina, se descascarilla, adopta un aspecto carcomido y se torna friable, lo que la lleva con el paso del tiempo a quedar reducida a una desestructurada masa queratinosa en el área de la raíz ungueal. En otras ocasiones, por el contrario, se hace densamente hiperqueratósica. No es excepcional la afección simultánea de otras uñas. Por tanto, es necesario considerar, en términos generales, todos aquellos procesos que pueden producir hiperqueratosis subungueal, onicólisis, decoloración de la lámina ungueal y, en último término, distrofia ungueal, como se expone en la tabla 1. La onicopatía psoriásica es el principal diagnóstico diferencial de esta entidad, en su forma de hiperqueratosis subungueal. A pesar de su gran semejanza, la presencia de psoriasis en la piel y el cuero cabelludo pueden ser útiles; en su ausencia, la dificultad es máxima. En ocasiones podemos encontrar, junto con la hiperqueratosis distal y la onicólisis correspondiente, la «decoloración en mancha de aceite» que rodea la zona hiperqueratósica y los pits ungueales. En conjunto, muy evocadores de la psoriasis. Además, la afección simultánea de varias uñas es un dato a favor de la psoriasis. En la onicogrifosis, habitual en personas de edad avanzada, la distrofia de la uña obedece a cambios vasculares, microtraumatismo. No obstante, la distrofia facilita la parasitación secundaria por los hongos. Son muy numerosas, aunque infrecuentes, otras onicólisis congénitas y adquiridas, bacterianas y virales, con aspecto clínico muy similar al descrito en esta forma de onicomicosis. Mención aparte merece la afección ungueal por Candida que se hace por participación, no sólo de la uña sino también de los tejidos blandos periungueales (onixis y perionixis candidiásica): tras una tumefacción de los pliegues laterales, que se muestran eritematoedematosos, tumefactos y dolorosos al tacto, la invasión ungueal es la norma, y se produce a partir del borde lesionado. La uña se engruesa, se estría y adquiere coloración amarilla o amarillo verdosa. En formas persistentes puede presentarse destrucción de la uña. En resumen, ante la presencia de onixis y perionixis debemos pensar en la existencia de candidiasis ungueal. En la onicomicosis subungueal proximal, forma clínica muy poco frecuente, la dirección de la parasitación es en sentido proximal-distal: el hongo invade la lámina ungueal desde su borde proximal y el área blanquecina que aparece por debajo se va extendiendo y eventualmente cubre la totalidad de las uñas. Remeda el aspecto clínico de las onicomadesis; por tanto, todos los procesos que pueden generarla han de valorarse en el diagnóstico diferencial (tabla 1). En la onicomicosis blanca superficial, la superficie de la placa ungueal es el punto inicial, y el rasgo característico se lo confiere la existencia de pequeñas manchas blanquecinas, aisladas o confluentes, que asientan en el centro de las láminas y afectan a la superficie de la lámina, lejos de los pliegues y del borde libre. Hay que considerar en el diagnóstico diferencial todos los posibles supuestos en los que surgen leuconiquias parciales y que quedan reflejados en la tabla 1. La ubicación anatómica de la parasitación facilita sobremanera la realización del examen directo de escamas. De igual forma, la lámina se mostrará friable en las leuconiquias micóticas, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los procesos, donde la lámina suele permanecer íntegra. Las tres formas descritas, sobre todo la distal y la lateral, en su evolución pueden alcanzar el aspecto de onicomicosis distrófica total, con destrucción de la totalidad de la lámina ungueal hasta la lúnula. Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 35 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. GARCÍA-DORADO J, ET AL. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MICOSIS CUTÁNEAS Pitiriasis versicolor En la zona alta del tronco, pequeñas y numerosas máculas, habitualmente asintomáticas, finamente descamativas (signo de la «uñada» positivo), que confluyen en áreas policíclicas o geográficas y característicamente «versicolores». Es este rasgo el que condiciona las opciones de diagnóstico diferencial5. La luz Wood ofrece una fluorescencia amarillenta-anaranjada extremadamente peculiar. Diagnóstico diferencial En los casos en los que se manifiesta por máculas blanquecinas, variedad acromiante, más habitual en pacientes morenos, finamente descamativas, bien de forma espontánea o bien tras discreto rascado, el diagnóstico ha de plantearse frente a dermatosis con tendencia al aclaramiento cutáneo. El principal, por la trascendencia estética que implica, el vitíligo. Si bien la espalda no es la ubicación habitual de inicio, se buscarán signos de despigmentación en otras localizaciones: faciales, dorso de manos, axilas, etc. La acromía no manifiesta la típica fluorescencia ni tampoco descamación. Entendemos por dartros o pitiriasis alba el estado final de ciertos eccemas subagudos, que aunque afectan preferentemente a la cara de niños y adolescentes, no es infrecuente su presencia en adultos, en estos casos, en brazos. La pérdida de pigmento se manifiesta en forma de discreta hipocromía, en el contexto de pieles con tendencia a la sequedad y/o atópicos. Son diversas las leucodermas en relación con procesos dermatológicos previos como psoriasis en gotas, dermatitis atópica y excoriaciones de cualquier tipo. La tendencia es hacia la repigmentación progresiva. En las máculas acrómicas de la lepra, la ausencia de vello, la anhidrosis y el trastorno de la sensibilidad termoanalgésica son, al margen de lo inhabitual de nuestro medio, suficientes para no errar el diagnóstico. Las formas hiperpigmentadas de superficie levemente escamosa obligan, según el número de placas y extensión del pro- 36 Med Clin (Barc). 2006;126(Supl 1):30-6 ceso –en forma de placas únicas, escasas o múltiples–, a considerar otros posibles procesos hiperpigmentados del tronco. Con múltiples elementos puede presentarse la papilomatosis reticulada y confluente, proceso en el que no de forma constante se puede encontrar una cierta relación con Malassezia furfur; se aprecian discretas pápulas grisáceas con tendencia a coalescer, localizadas en cuello, abdomen, regiones mamaria e interescapular. Las lesiones tienden a crecer y unirse determinando zonas de pigmentación reticulada. Con escasas placas tenuamente pigmentadas y persistentes puede presentarse la dermatitis seborreica. Por su parte, las lesiones de pitiriasis rosada muestran placas más asalmonadas que parduscas, y la descamación suele adoptar el típico patrón periférico anular ya descrito. Por su coloración marronácea, hay que considerar el nevo de Becker, en el que no existiría componente epidérmico y estaría estable desde la segunda década de la vida. Con el tiempo, la hipertricosis sobre la zona maculosa le dará el aspecto característico. La gruesa escama que ofrece la psoriasis en gotas, el franco aspecto eccematiforme que muestra el eccema numular, con incipiente costra melicérica en la superficie, y la exclusiva y persistente pigmentación que ofrecen los lentigos y, ocasionalmente, las hiperpigmentaciones postinflamatorias de acné, hacen que todos ellos no suelan prestarse a confusión con la pitiriasis versicolor. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Delgado Florencio V. Clínica de las dermatofitosis. Monografías en Dermatología. 1993;6:375-83. 2. Moreno Jiménez JC. Micosis de la edad pediátrica. Madrid: Biblioteca de Dermatología Pediátrica, Grupo Aula Médica; 1995. 3. Fitzpatrick TB, Allen RA, Wolf K. Micosis externas. En: Fitzpatrick TB, Allen RA, Wolf K, editores. Atlas en color y sinopsis de dermatología clínica. 4.ª ed. Madrid: Mc Graw-Hill Interamericana; 2001. 4. Delgado Florencio V. Micosis ungueales. Monografías en Dermatología. 1995;8:251-63. 5. Camacho F, Moreno JC. Micosis. Dermatosis fitoparasitarias. En: Armijo M, Camacho F, editores. Tratado de dermatología. Madrid: Grupo Aula Médica; 1998.